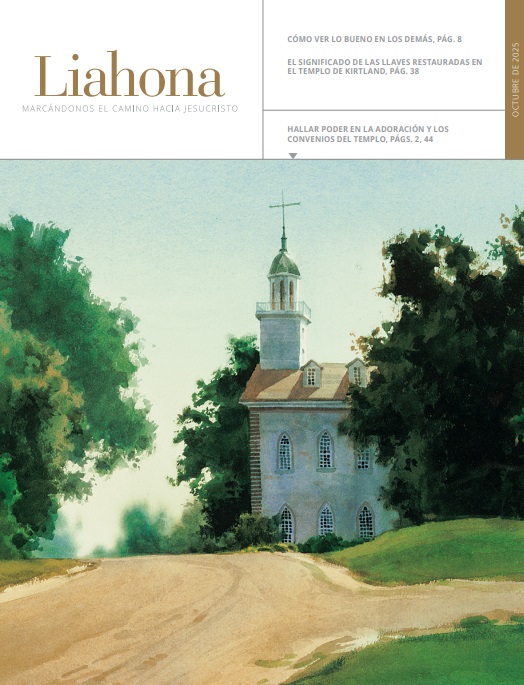Conferencia General 132a
La Iglesia Divina

por el presidente David O. McKay
Hace ciento treinta y dos años, obedientes a un mandamiento específico de Dios, unas pocas personas se reunieron en la casa de Pedro Whítmer, con el propósito de organizar la Iglesia.
Se trataba sólo de un grupo de amigables vecinos, desconocidos para aquellos que vivían más allá de los linderos de la comarca en la que desempeñaban sus tareas cotidianas. Un vivido cuadro de la condición moral y económica del vecindario, puede deducirse de la siguiente introducción de uno de los individuos que participaron de tal acontecimiento: José Knight. Este hombre “poseía una granja, un molino harinero y una Máquina de cardar lana. No era rico, pero tenía bienes terrenales suficientes como para asegurarse a sí mismo y asegurar a su familia un futuro provisto no sólo de todos los menesteres, sino también de las comodidades de la vida. Era un hombre sobrio y honesto, generalmente respetado y amado por sus vecinos y amigos. No pertenecía a ninguna secta religiosa, pero fué siempre un firme creyente en la doctrina del Universalismo. Sus negocios requerían la ocupación de algunos hombres, a raíz de lo cual llegó a contratar ocasionalmente al profeta José. El joven Profeta narró a la familia Knight muchas de las cosas que el Señor le había revelado con respecto al Libro de Mormón, que aún no había aparecido.” (History of the Church, tomo 1, página 47.)
Como él (José Knight), eran también casi todas las demás personas que se reunieron en solemne asamblea el 6 de abril de 1830 en el hogar de Pedro Whítmer, situado en Fayette, condado de Séneca, estado de Nueva York. Hace hoy de esto, exactamente 132 años.
Los medios de comunicación eran entonces bastante primitivos—recién siete años después era inventado el telégrafo. Las luces con que la casa contaba después del atardecer eran provistas por velas, o quizás por alguna lámpara de querosén. La primera lamparilla eléctrica llegaría a conocerse recién cuarenta años más tarde. Casi una vida—sesenta años—pasaría antes de que el primer automóvil paseara por las calles de la ciudad. El aeroplano existía sólo en los ámbitos de la imaginación. Con todo, un año antes de que la Iglesia fuera organizada, bajo la inspiración divina del Señor, José Smith había escrito:
Una obra maravillosa está para aparecer entre los hijos de los hombres.” (Doc. y Con. 4:1.)
No existen evidencias de que un oscuro muchacho haya hecho antes una declaración semejante. Y si aun así hubiera sido, habría quedado indudablemente en las tinieblas por motivo de las jactanciosas pretensiones o imaginaciones posibles de su autor.
Una Iglesia, para llegar a ser realmente “una obra maravillosa y un prodigio”, debe contener esos elementos que se alojan en la mente humana que honestamente reconoce y ama la verdad, no importa dónde y cuándo se encuentre.
Es cierto que hace más de un siglo, cuando los hombres escucharon que un joven proclamaba que Dios se había manifestado a Sí mismo, no pudieron menos que mofarse de él y rechazarle, tal como en el principio de la era Cristiana los sabios y hábiles atenienses lo hicieran con aquel pequeño hombre de ojos pardos que calificara de falsas sus filosofías y de blasfemos sus cultos a las imágenes; y aún así este hombrecillo era el único en aquella grande ciudad de intelectuales que sabía por propio testimonio que el ser humano puede pasar por los portales de la muerte y aún vivir—el único individuo en toda Atenas que podía claramente entender la diferencia entre una formal idolatría y una sincera adoración al sólo y verdadero Dios viviente. Tanto los estoicos como los epicúreos, con quienes hablaba y discutía, tildaban a Pablo de “charlatán” y de “predicador de nuevos dioses”; «Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto.» (Hechos 17:19-20.)
“Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.” (Ibid., 17:22-23)
Hoy en día, como entonces, hay muchos hombres y mujeres que tienen otros dioses a quienes dedican más atención que al Señor resucitado: los dioses del placer, de las riquezas, de la indulgencia, del poder político, de la popularidad, de la superioridad de razas —tan variados y numerosos como lo fueron los dioses de Atenas y de liorna en la antigüedad.
Los pensamientos que con mayor frecuencia ocupan la mente del hombre, habrán de determinar el curso de sus actos. Por lo tanto, es toda una bendición para el mundo que haya ocasiones como ésta, en que como altavoces de advertencia decimos a la humanidad: Deteneos en vuestra loca prisa por los placeres, las riquezas y la fama del mundo, y pensad, en qué consisten las cosas de mayor valor en la vida.
¿Cuáles fueron las verdades fundamentales y los eternos principios que animaron a aquél pequeño grupo reunido en asamblea, hace ciento treinta y dos años?
El primero de estos principios fué la relación del hombre con Dios. Por primera vez en dieciocho siglos, Dios se había manifestado a Sí mismo como un Ser Personal. La relación entre el Padre y el Hijo, fué establecida por las palabras de introducción que Dios mismo pronunciara: “¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!”
Todos aquellos que fueron bautizados en ese memorable día de abril do 1830, lo hacían creyendo en la existencia de un Dios personal y que tanto Su realidad como la realidad de Su Hijo Jesucristo, constituyen el eterno cimiento sobre el cual esta Iglesia ha sido edificada.
Hablando acerca de este eterno y creativo poder do Dios, el doctor Charles A. Dinsmore, de la Universidad de Yale, declaró en una de sus obras:
“La religión, apoyada por la conocida experiencia de la humanidad, hace una enérgica y gloriosa afirmación. Afirma que el poder al que se acredita la creación de la verdad, la belleza y la bondad, no es menos personal que nosotros mismos. Este reclamo de fe está justificado por el hecho de que Dios no puede ser menos que la más grande de sus obras—la Causa debe estar en relación con el efecto. Y cuando, por consiguiente, decimos que Él es un Dios personal, lo simbolizamos con lo más excelso que tenemos. Podría ser aún más que eso. Pero no puede ser menos. Cuando decimos que Dios es Espíritu, estamos usando el lente más diáfano por el que podemos mirar al Eterno. Muy bien ha dicho Herbert Spencer que: La alternativa está, no entre un Dios personal y algo más bajo, sino entre un Dios personal y algo superior aún.
Cuando Tomás Dídimo, al ver al Señor resucitado, exclamó: “¡Señor mío, y Dios mío!”, no pronunció una mera frase espontánea y sin sentido. El Ser que estaba ante él, era su Dios. Cuando aceptamos la divinidad de Cristo, nos es fácil percibir al Padre como un ser tan personal como Su Hijo, puesto que Cristo declaró: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” (Juan 14:9)
¡Cuán jactanciosa, cuán infundada es la desvergonzada declaración del Comunismo de que “no hay Dios”, y que “la religión (la Iglesia) no es sino un soporífero!”
La fe en la existencia de un Creador Inteligente fué el primer elemento que contribuyó a la perpetuación de la Iglesia, y el fundamento sempiterno sobre el cual ha sido edificada.
La segunda piedra angular, es la divina filiación de Jesucristo. El evangelio nos enseña que Cristo es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Ningún discípulo verdadero le acepta solamente como un gran maestro o un gran reformador, ni tampoco como el Único Hombre Perfecto. El Hombre de Galilea es el Hijo de Dios, no figurada sino literalmente.
El tercer principio que contribuyó al establecimiento de la Iglesia, y que ha forjado no sólo en las mentes de aquellas gentes de que hablamos, sino en las de millones de personas desde entonces, el testimonio de que una obra grande y maravillosa está por aparecer, es la inmortalidad del alma humana.
Jesús soportó todas y cada una de las experiencias de la mortalidad, en la misma forma en que nosotros las estamos experimentando. El conoció la felicidad y probó el dolor. Se regocijó con unos y asimismo participó do las congojas de otros. Experimentó las alegrías de la amistad y también la tristeza causada pollos traidores y los falsos acusadores. Como cualquier mortal, padeció la muerte física. Y así como Su espíritu vivió aún después de la muerte, también nuestros espíritus habrán de vivir más allá de la tumba.
El cuarto elemento que movió a aquellos humildes Santos, fué la acariciada esperanza en la Hermandad Humana. Uno de los dos más grandes principios a que se sujetan los demás, es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo,” y junto a él, la promesa: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 22:39 y 25:40)
El evangelio exige al fuerte llevar las cargas del débil, y utilizar a la vez las ventajas de sus mayores oportunidades en el interés del bien común, a fin de que el total nivel humano sea mejorado, y que el sendero del perfeccionamiento espiritual sea despejado tanto ante el más débil e ignorante de los hombres, como ante el más fuerte e inteligente.
El Salvador condenó la hipocresía y elogió la sinceridad de propósito. Enseñó que si tenemos un corazón puro, ello debe reflejarse en nuestras acciones. Los pecados llamados “sociales”—la mentira, el robo, las asociaciones deshonestas, el adulterio, etc.—, son cometidos primeramente por nuestros pensamientos.
Recordemos siempre las inspiradas palabras de Boardman:
Siembra un pensamiento—cosecha una acción,
siembra una acción—cosecha un hábito,
siembra un hábito—cosecha un, carácter,
siembra un carácter—cosecha un destino eterno…
Jesús enseñó que el objetivo más noble de la vida, es alcanzar un inmaculado carácter. No hay ni ha habido persona alguna que sincera y devotamente pueda resolverse a llevar a la práctica diaria las enseñanzas del Divino Maestro, sin experimentar un cambio en su propia naturaleza. La frase “nacer otra vez” tiene un significado mucho más profundo que el que mucha gente le adjudica. Esta “modificación” pudiera ser indescriptible, pero es real. Feliz de aquel que haya sentido verdaderamente el modificador y mejorador poder que emana de este acercamiento al Salvador, de esta comunión con el Cristo Viviente.
A fin de poder obtener un sentido de la divinidad, se requiere que tengamos resistencia y un poder de autodominio. Alguien dijo que cuando Dios levanta un profeta no suprime a un hombre. Y yo creo en ello, pues no obstante “haber nacido de nuevo” y estar habilitados para una nueva vida, un nuevo vigor y nuevas bendiciones, nuestras viejas debilidades pueden aún permanecer adentro. El Adversario se mantiene siempre cerca, ansioso y listo para atacarnos y arrastramos hacia nuestro punto más débil.
Tomemos, por ejemplo, el incidente de Jesús en el Monte de la Tentación. Después de haber entrado El en las aguas del bautismo—a fin de cumplir con toda justicia—, y de haber recibido la divina encomendación y el testimonio del Padre desde lo alto—de que era Su Hijo Amado, en quien tenía complacencia—, el Tentador estaba allí dispuesto a frustrar, si hubiera sido posible, Su divina misión. Y en Su momento más trágico, según creía Satanás, cuando Su cuerpo estaba grandemente debilitado por motivo del largo ayuno—cuarenta días y cuarenta noches—el Diablo se le presentó en persona, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.” (Mateo 4:3) Pero aunque Su cuerpo estaba débil, Su espíritu era fuerte y le respondió: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (lbid., 4:4)
Con férrea voluntad Jesús resistió las provocaciones y promesas del Tentador, y triunfalmente le rechazó exclamando: “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” (lbid., 4:10)
Lo mismo pasa con cada uno de nosotros en nuestra diaria resistencia contra Satanás, quien constantemente está recurriendo a lo que podría ser nuestra mayor debilidad. Su más poderoso esfuerzo habrá de presionar siempre sobre el más débil eslabón de la cadena que sujeta nuestro carácter. Podría quizás ser por medio del consentimiento de un hábito, tendencia o pasión que hemos estado gratificando durante años. O quizás a través del traicionero deseo de volver a la vieja pipa o al cigarrillo que nos habíamos propuesto, si fuimos sinceros, abandonar definitivamente cuando entramos en las aguas bautismales. Y cuando este anhelo llega, cuando aun estando dentro de la Iglesia o el reino de Dios el momento de la tentación nos acorrala, nos decimos a sí mismos: “Aunque quiero alejarme de esta seducción, accederé a ella sólo una vez más—está sola vez no cuenta.” Pero ese es el momento de resistir y, cual Jesús, exclamar: “¡Vete, Satanás. . .!”
Este poder del autodominio en cuanto a los deseos de la carne y la gratificación de las pasiones, se aplica a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. De una forma u otra, el Diablo está tratando de atacamos; de una u otra forma, está continuamente intentando debilitarnos. Siempre está procurando traer ante nosotros lo que ha de debilitar nuestras almas para desbaratar el verdadero desarrollo, fortalecimiento y progresión del espíritu que ni el tiempo puede matar porque es sempiterno como lo es el Eterno Padre. Y precisamente aquellas cosas que empequeñecen este espíritu, o que estorban su crecimiento, son las que todo miembro de la Iglesia debe resistir.
Hace ciento treinta y dos años, la Iglesia era organizada sobre la tierra con un total de seis miembros. Era entonces desconocida y os digo de nuevo que llegará a ser ampliamente conocida sólo mientras comprenda e irradie los eternos principios que estén en armonía con la divinidad de su Autor, y solamente así podrá llevarse a cabo una obra grande y maravillosa.
Hoy, la Iglesia ha extendido una gran cantidad de ramas por casi todo el mundo. Tal como la refulgente luz de un sol glorioso llega durante el día a la superficie de la tierra, la Luz de la Verdad está penetrando los corazones de miles de hombres y mujeres honestas en todo el mundo.
Los maravillosos progresos obtenidos en cuanto a medios de comunicación y transporte, están posibilitando la predicación de las verdades del evangelio restaurado a todos los hijos de los hombres en el globo. Ahora es posible para millones de personas en las Américas, Europa, África y las islas del mar, no solamente oír, sino también ver qué es lo que los miembros de la Iglesia hacen en favor del evangelio de la Verdad.
A los Santos de los Últimos Días y a todos los hijos de nuestro Padre Eterno, doquiera se encuentren, les declaramos con gran sinceridad que Dios vive. Tan real como la luz del sol que brilla sobre todo elemento físico de la tierra, es la radiación que emana del Creador iluminando cada alma que habita el mundo de la humanidad, porque es en El y por El que “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.» Todos, por consiguiente, debemos hacer de Él el centro mismo de nuestras vidas.
Jesucristo, Su Hijo Amado, también vive y permanece a la cabeza del reino de Dios sobre la tierra. Fue a través de Jesucristo que se reveló el evangelio en toda su plenitud al profeta José Smith. Mediante la obediencia a los principios del evangelio, podemos participar de Su Espíritu divino, tal como Pedro, en la antigüedad, lo testificara después de dos años y medio de asociación personal con el Redentor del mundo.
Para terminar, quisiera evocar las palabras del presidente Juan Taylor:
Id, del cielo mensajeros
Que tenéis de Dios poder;
Publicad el evangelio
A los pueblos en error.
Id al valle y al monte,
El mandato a cumplir,
A Sión traed los hijos
de Jacob, a residir. . . .
Yo también os los pido, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.