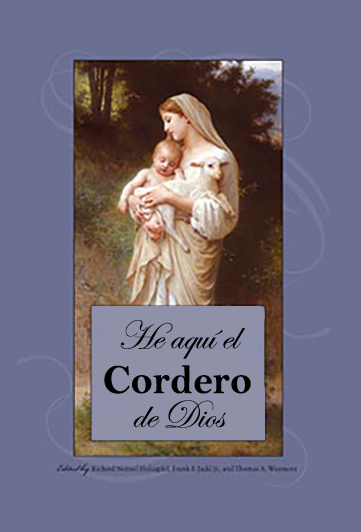
“He aquí el Cordero de Dios”
Una celebración de la Pascua
Richard Neitzel Holzapfel, Frank F. Judd Jr. y Thomas A. Wayment, Editores
La Resurrección
como Rama de Olivo:
Una Meditación
por George S. Tate
George S. Tate era profesor de humanidades y literatura comparada en la Universidad Brigham Young cuando se publicó este texto.
Este capítulo es quizás menos una exposición doctrinal que una meditación personal sobre la Resurrección. Me gustaría comenzar con uno de los momentos más conmovedores en toda la música sacra; ocurre cerca del final de la Pasión según San Juan de Bach. En esta obra, Bach ha musicalizado cada palabra de la narrativa de la Pasión encontrada en el Evangelio de Juan—desde la traición, pasando por la Crucifixión, hasta el entierro. Además, Bach intercaló, entre pasajes cantados por el Evangelista, piezas corales y arias que comentan la acción de diversas maneras. La aria que encuentro tan conmovedora llega justo después de que Jesús diga, al final de Su agonía en la cruz, “Consumado es,” y el Evangelista luego diga, “Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu” (Juan 19:30). Aquí Bach inserta esta aria introspectiva y lírica de bajo, en la que un testigo de la Crucifixión—representando a cualquiera de nosotros—se pregunta qué significan las palabras “Consumado es” y el inclinar de la cabeza:
Amado Salvador, permíteme preguntarte,
ya que… Tú mismo dijiste: “Consumado es”
¿significa esto que estoy libre de la muerte?
¿Puedo alcanzar el reino celestial
a través de Tu sufrimiento y muerte?
¿Está cerca la redención del mundo entero?
No puedes hablar por agonía,
sin embargo, inclinas Tu cabeza
y dices en silencio: “¡Sí!”
Como Bach ha dispuesto el texto, el último acto mortal de Jesús, el inclinar de Su cabeza, afirma que la Expiación ha sido efectivamente cumplida, que estamos liberados de la muerte, que podemos regresar a Dios, y que la redención está disponible para todos.
Observa que es antes de la Resurrección, cuando el testigo contemplativo de Bach pregunta, “¿Significa esto que estoy libre de la muerte?” Me gustaría explorar lo que puede parecer una pregunta extraña: ¿Cuál es la relación entre la Expiación y la resurrección del cuerpo? ¿No se completó la Expiación con la muerte de Cristo en la cruz? El precio del pecado fue pagado a través de la agonía de Cristo en Getsemaní y Su sacrificio en el Gólgota. El Salvador tomó nuestros pecados sobre Sí mismo y, al cargarlos, fue sacrificado por nosotros. Las escrituras nos dicen que desde Adán hasta el tiempo de Cristo, la ofrenda de sacrificios prefiguraba el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios (ver Moisés 5:6–7). Pero en ninguno de estos sacrificios se requería que el cordero sacrificado resucitara para que la ofrenda fuera aceptable y completa.
¿Por qué, entonces, la resurrección del cuerpo? ¿No creó Cristo, actuando bajo la dirección del Padre, el mundo físico aunque aún no había obtenido un cuerpo físico? Como Jehová, Dios del Antiguo Testamento, obró milagros con los elementos: el Diluvio, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el fuego descendido sobre el altar. Tocó las piedras hechas por el hermano de Jared (quien por fe vio Su dedo, luego todo Su cuerpo espiritual) y causó que las piedras emitieran luz (ver Éter 3:6–13). Si un cuerpo físico no es necesario para ejercer poder sobre la materia, ¿por qué debería ser necesaria la Resurrección?
Entonces, ¿por qué es necesaria la resurrección del cuerpo en el esquema eterno de las cosas? Primero podemos preguntarnos cómo vemos el cuerpo. Recuerdo varios poemas medievales que imaginan el espíritu y el cuerpo debatiendo entre sí en la muerte—el espíritu culpando al cuerpo por corromperlo, el cuerpo culpando al espíritu por no haberlo domado, y así sucesivamente. El menosprecio del cuerpo es bastante común en la tradición cristiana: uno de los primeros grandes debates sobre la naturaleza de la Trinidad concernía a si Cristo podía ser igual al Padre, ya que Él asumió carne y, por lo tanto, estaba contaminado por la corrupción. Los Santos de los Últimos Días no comparten esta duda, pero creo que existe cierta ambivalencia hacia el cuerpo en nuestra cultura.
Por un lado, valoramos el cuerpo, sabiendo que su adquisición es una de las razones principales de nuestra venida a la tierra, sin embargo, a menudo nos encontramos en conflicto con sus apetitos y limitaciones mientras buscamos una mayor espiritualidad. Pablo escribe sobre esta lucha en Romanos: “Yo me deleito en la ley de Dios conforme al hombre interior; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 7:22–24).
Tal vez una analogía nos ayude a ver esta ambivalencia más claramente: ningún artista ha estado más profundamente convencido que Miguel Ángel de la nobleza, belleza y expresividad natural de la forma humana—la creación más elevada de Dios. Como escribe en un soneto:
Ni Dios, en su gracia, se muestra a mí
en ningún lugar más que en algún bello velo mortal;
y eso solo amo, pues Él está reflejado en él.
La forma humana era para Miguel Ángel el centro de todo su arte. Y sin embargo, su temprano compromiso con el neoplatonismo lo llevó a ver el cuerpo, compuesto como está de materia, como una prisión de la cual el alma, atraída al reino superior, lucha por liberarse. Vió una relación entre esta lucha y su trabajo como escultor—el cual describió como liberar la forma cautiva del mármol (fig. 1). Como escribe en un poema a su amiga Vittoria Colonna:
Así como, al quitar, señora, uno [hace
en] piedra dura y alpina
una figura que está viva
y que crece dondequiera que la piedra disminuye,
así también son todas las buenas acciones
del alma que aún tiembla
ocultas por el exceso de masa de su propia carne,
que forma una cáscara burda, cruda y dura.
Al principio de otro famoso soneto, Miguel Ángel escribe nuevamente sobre la forma inherente en el mármol, esperando ser liberada:
Ni el mejor de los artistas tiene concepción
de que un solo bloque de mármol no contiene
en su exceso, y eso solo se alcanza
por la mano que obedece al intelecto.
La ambivalencia de Miguel Ángel es clara: la forma humana refleja lo divino, sin embargo, el alma, como la forma que el escultor busca liberar del mármol, está prisionera en una cáscara de carne burda.
Volviendo a Pablo, debemos recordar que, aunque escribió a los romanos sobre los miembros bélicos del cuerpo, también llamó al cuerpo “el templo de Dios,” “el templo del Espíritu Santo” y miembro de Cristo (1 Corintios 3:16; 6:15; 6:19). Pablo escribió además a los corintios: “Porque nosotros que estamos en este tabernáculo [de carne] gemimos, con carga; no porque queramos despojarnos [es decir, deshacernos del cuerpo], sino revestirnos, para que lo mortal sea absorbido por la vida” (2 Corintios 5:4). Se refiere a que debemos ser “revestidos con nuestra casa que es del cielo” (2 Corintios 5:2), nuestro cuerpo resucitado, como recibir un “peso eterno de gloria sobremanera excelente” (2 Corintios 4:17).
Volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué la resurrección del cuerpo físico si la continuidad del ser no se rompe con la muerte y el cuerpo espiritual tiene la capacidad de actuar sobre la materia? La respuesta que encuentro más satisfactoria es que la Resurrección es una rama de olivo ofrecida al cuerpo; completa la Expiación—de hecho, completa la creación—al reconciliar eternamente la materia y el espíritu. Es decir, la Resurrección afirma y santifica el cuerpo y el mundo físico del cual provienen sus elementos.
Es en este contexto que podríamos considerar el pasaje familiar en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” Juan no dice, “Dios amó tanto a Sus hijos, que necesariamente tuvieron que estar en el mundo para ser probados,” sino que amó al mundo. El pasaje continúa: “Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). Esto no significa, por supuesto, que no haya un sentido en el que el mundo debe ser superado—recuerda la vívida frase del presidente Gordon B. Hinckley, “la lenta mancha del mundo,” cuando presentó la proclamación sobre la familia—pero sí significa que el mundo, como creación física, fue y es digno de ser amado. (El griego a menudo utiliza diferentes palabras para estos dos sentidos de mundo: kosmos, creación física, para el mundo que Dios amó tanto, y aiōn, nuestra palabra “aeón” o “edad,” para el mundo que no debemos amar.) Dios pronunció la creación física del mundo como buena; fue bautizada por agua y será bautizada por fuego; gimió con la Crucifixión del Salvador; y será renovada físicamente y “coronada con gloria celestial.” El alegre renacimiento de crecimiento cada primavera prefigura esta renovación última. La tierra, y la plenitud de ella (ver Salmo 24:1; 1 Corintios 10:26).
Al fin y al cabo, fue en Su cuerpo físico que Cristo nos mostró el camino; fue a través de Su cuerpo que se llevó a cabo la Expiación; es por medio de Su cuerpo que la Expiación se simboliza y renueva en el sacramento (ver 2 Corintios 4:10); fue a través del gesto y aliento de Su cuerpo resucitado que Cristo otorgó paz y el don del Espíritu Santo a Sus discípulos (ver Juan 20:21–22). Cristo dio testimonio de Su divinidad invitando a Sus seguidores nefitas, uno por uno, a tocar las heridas de Su cuerpo resucitado (ver 3 Nefi 11:14–15). A través de Su encarnación y a través de la Resurrección de Su cuerpo, el Salvador validó la materia y confirmó para nosotros que la corporización es integral para la vida eterna, incluso para la divinidad. En esto, como en todo lo demás, Él nos mostró el camino.
Por lo tanto, es en el cuerpo que debemos recibir las ordenanzas salvíficas; los espíritus no pueden recibirlas excepto por medio de la representación de un cuerpo. El cuerpo es nuestro compañero en la prueba: es tanto el instrumento a través del cual somos más directamente tentados como el maestro que nos enseña a través del dolor y la percepción sensorial. El cuerpo es el registro tangible de nuestra propia historia terrenal. No es una cáscara ni una prisión, ni es algo que poseemos como poseemos un automóvil, sino que es parte de nosotros—tanto que incluso los justos “muertos [consideran] la larga ausencia de sus espíritus de sus cuerpos como una esclavitud” (D&C 138:50). La esclavitud no consiste, como la herencia del dualismo platónico lo sugeriría, en estar en el cuerpo, sino en estar separados de él.
En una carta de 1833 a W. W. Phelps, Joseph Smith llamó a la revelación que comprende Doctrina y Convenios 88 la “rama de olivo… arrancada del Árbol del Paraíso, el mensaje de paz del Señor para nosotros.” De este pasaje he adaptado mi título. La sección 88 contiene la doctrina más profunda de la Resurrección en las escrituras modernas. En los versículos 15-16 leemos: “El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Y la resurrección de los muertos es la redención del alma”—es decir, la redención de la unidad del cuerpo y el espíritu. Estos versículos me sugieren que, finalmente, es imposible separar la muerte espiritual de la muerte física. Pablo escribe que “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23); es decir, heredamos la muerte física de la transgresión de Adán y la muerte espiritual de nuestros pecados. Pensar en la solución a la muerte espiritual solo como una purificación, un lavado de pecados, es olvidar que es una muerte en absoluto. Si es una muerte, entonces su remedio está en el renacimiento: la resurrección en la mañana de la Primera Resurrección, efectuada a través del sacrificio del Salvador, prefigurada en Su propia Resurrección, y simbolizada por nuestro bautismo—el signo de nuestro renacimiento espiritual. Como escribe Jacob, “He aquí, si la carne no resucitara más, nuestros espíritus tendrían que someterse a ese ángel que cayó de la presencia del Dios Eterno, y se convirtió en el diablo, para no resucitar más” (2 Nefi 9:8).
Es en la unidad de materia y espíritu que somos redimidos y experimentamos gozo. Según Doctrina y Convenios 93:33-34, “Los elementos son eternos, y el espíritu y el elemento, inseparablemente conectados, reciben la plenitud del gozo: y cuando se separan, el hombre no puede recibir la plenitud del gozo” (énfasis añadido). Como escribió el Profeta Joseph Smith, “El gran principio de la felicidad consiste en tener un cuerpo.”
La Resurrección es la rama de olivo de paz para el cuerpo. La palabra hebrea para paz, shalom, tiene muchos significados asociados, incluidos bienestar, seguridad, tranquilidad y amistad; pero su significado principal es completitud, integridad e incluso perfección. Este significado de integridad subyace a las palabras de Jesús a la mujer que tocó Su manto en la multitud: “Hija, ten buen ánimo; tu fe te ha sanado; ve en paz” (Lucas 8:48). Al reflexionar sobre este milagro y otros milagros en los que Jesús conecta la paz con la integridad, recuerdo el énfasis que se pone en la salud física en la revelación moderna: la Palabra de Sabiduría, las bendiciones pronunciadas en el templo, y la posibilidad de la renovación espiritual del cuerpo mencionada en Doctrina y Convenios 88:67: “Vuestros cuerpos enteros serán llenos de luz” y comprenderán todas las cosas. Todas estas cosas apuntan hacia el definitivo establecimiento de paz entre cuerpo y espíritu, en el cual el cuerpo será regenerado a través del bautismo de su mortalidad e integrado con el espíritu en una perfección glorificada e integral. Esto es para mí una perspectiva gozosa, y debe ser especialmente gozosa para las personas cuyo llamado particular es sufrir de mala salud crónica—cojera, ceguera o alguna otra dolencia—que esperan pacientemente, a menudo con dolor, el cumplimiento de las promesas.
En Londres, durante mi programa de estudios en el extranjero, he enseñado varias veces un curso sobre la Primera Guerra Mundial y su impacto. Como parte del programa, mis clases y yo hemos visitado algunos de los campos de batalla y monumentos asociados con la Batalla del Somme, en el primer día de la cual los británicos por sí solos sufrieron casi 60,000 bajas. Uno de estos monumentos es el Memorial de Thiepval a los Desaparecidos del Somme (figs. 2–3). En los grandes pilares del monumento, que se pueden ver a kilómetros a la redonda, están inscritos los nombres de más de 73,000 soldados británicos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, pues fueron destrozados o pulverizados por la artillería de gran explosión o enterrados en el barro durante la acción implacable. Estos soldados lucharon en una mera sección de catorce millas del frente de quinientas millas. Hay casi mil cementerios británicos bien cuidados de la Primera Guerra Mundial en Francia y Flandes, ciento setenta de ellos dentro de un radio de catorce millas alrededor de Albert en el Somme, pero en cada campo de batalla te recuerdan que caminas sobre los muertos no recuperados que yacen fuera de estos. Más de nueve millones de soldados murieron en la guerra—la mayor parte de toda una generación perdida. En tal terreno, uno se siente abrumado por un sentimiento de patetismo y reverencia (fig. 4). Como escribió una de mis estudiantes en su diario: “Fue tan… realmente lucho por ponerlo en palabras. Muy solemne. Muy trágico. Desgarrador. Injusto. Derrochador. Pacífico. Me hizo sentir agradecida. Me hizo pensar en la Resurrección. ¡Qué tiempo será ese para esos lugares!”
Habiendo encontrado algo de consuelo al poder mostrar reverencia al cuerpo en mis propias experiencias más profundas de dolor, pienso en estos jóvenes desaparecidos en el Somme, destrozados en pedazos y enterrados en el barro; en mi tatarabuela enterrada con su hijo no nacido en el mar, en su camino desde Dinamarca hacia Sion; y en un padre SUD—sobre el cual Robert Matthews ha escrito en una de las discusiones más profundas sobre la Resurrección que he leído—un padre que había perdido la esperanza de ver a su hijo nuevamente, ni siquiera en la otra vida, porque su hijo murió en la Segunda Guerra Mundial cuando su barco explotó y desapareció en el Pacífico. En su dolor, la ausencia del cuerpo de su hijo agotó su fe en la resurrección; no podía imaginar que los elementos tan dispersos pudieran alguna vez ser reconstituidos.
Cuando nuestro hijo Doug era estudiante de posgrado en biofísica en Johns Hopkins, hizo una presentación formal sobre la regeneración nerviosa—por qué los axones en el sistema nervioso central humano no se regeneran después de una lesión, mientras que los del sistema nervioso periférico sí lo hacen. El axón de una sola célula del sistema nervioso central es solo un minúsculo elemento del cuerpo vivo. La diferencia entre la posible regeneración de un axón—el secreto de la cual aún sigue por descubrirse—y la regeneración de un cuerpo entero cuyos elementos ya han decayido y se han dispersado es astronómica. Y la diferencia entre una regeneración de ese tipo y la resurrección de cada cuerpo que haya revestido un espíritu a lo largo de toda la historia de la tierra es simplemente incomprensible.
Cómo funcionará esta gran reconciliación, por qué profundo poder milagroso los elementos dispersos que componían el cuerpo serán nuevamente unidos para que—como se nos promete—ni un grano ni un cabello se pierdan (ver D&C 29:25), no podemos comenzar a comprenderlo, pero testifico que estas promesas son verdaderas. El triunfo de este milagro es tan grande que la Pascua eclipsa a cualquier otro día. Así, George Herbert, el poeta religioso del siglo XVII, termina su poema “Pascua”:
¿Puede haber algún día fuera de este,
aunque muchos soles intenten brillar?
Contamos trescientos, pero fallamos:
Solo hay uno, y ese uno es eterno.

























