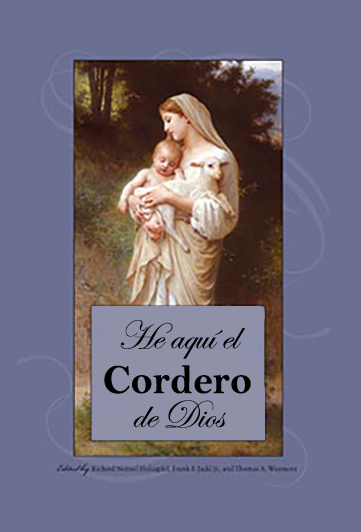
“He aquí el Cordero de Dios”
Una celebración de la Pascua
Richard Neitzel Holzapfel, Frank F. Judd Jr. y Thomas A. Wayment, Editores
Doctrinas de las Últimas
Palabras de Nuestro Salvador
Terry B. Ball y Nathan Winn
Terry B. Ball era decano de Educación Religiosa en la Universidad Brigham Young y Nathan Winn se graduó en Inglés en la Universidad Brigham Young cuando se publicó este texto.
Las últimas palabras de una persona que está cerca de la muerte suelen tener un gran significado. Esto es especialmente cierto para las declaraciones que el Hijo de Dios hizo mientras colgaba en la cruz. Cada declaración que hizo en el Calvario nos dice algo acerca de lo que Él estaba pensando y sintiendo mientras terminaba Su sufrimiento expiatorio. A menudo, nuestros corazones y testimonios se conmueven al contemplar Sus últimas palabras mortales. Nos maravillamos de la compostura que Él mostró incluso mientras soportaba la agonía de la crucifixión. Nos conmueve la compasión que expresó por Su madre, por los ladrones a Su lado e incluso por los soldados romanos, a quienes algunos considerarían Sus enemigos. Nos sentimos humildes por Su amor hacia nosotros. Realmente nos quedamos asombrados de que Él se preocupara por nosotros lo suficiente como para morir por nosotros.
En este estudio particular de las últimas palabras de Cristo, nos gustaría considerar las doctrinas que enseñan. Aunque enseñar doctrina puede no haber sido la intención primaria del Salvador cuando pronunció Sus últimas declaraciones, podemos reunir una lista notable de verdades fundamentales para nuestra fe. Estas verdades, si se entienden y aceptan hoy, resolverán gran parte de la confusión doctrinal en el cristianismo contemporáneo y ayudarán a curar mucho de lo que aqueja al mundo en el que vivimos.
Declaración 1: “Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
Lucas registra que justo antes de que los soldados romanos que crucificaron a Cristo echaran suertes para dividir Sus vestiduras, Él pidió a Dios en su favor, “Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). La Traducción de José Smith añade la aclaración entre paréntesis, “(lo que significa, los soldados que lo crucificaron)” (Traducción de José Smith, Lucas 23:35). Se pueden extraer varias doctrinas importantes del evangelio a partir de estas primeras palabras compasivas del Salvador en el Gólgota.
Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Cristo se dirigió a Dios como “Padre”, nos recuerda que Él no solo es un hijo espiritual de Dios, sino también el “unigénito del Padre” en la “carne” (Juan 1:14; ver también 1 Nefi 11:18–21; Mateo 1:18–23; Lucas 1:30–35). No solo es Hijo de Dios, sino también el Hijo de Dios en mortalidad.
Cristo es un ser distinto del Padre con voluntad y agencia individuales. La súplica de Cristo a Su Padre para perdonar a los soldados romanos nos enseña que Él es una entidad separada del Padre con voluntad y agencia individuales. La propia petición sugiere que Jesús ya había elegido personalmente perdonar a los soldados. Ahora suplicaba a Su Padre que hiciera lo mismo. Esta no fue la primera vez que Cristo, a través de la oración, demostró Su voluntad individual, separada de la del Padre. En Getsemaní oró: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo 26:39). Aunque Cristo eligió consistentemente hacer la voluntad de Su Padre, estas oraciones dejan claro que Él era, de hecho, una entidad separada que mantenía Su propia agencia.
Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Isaías profetizó que el Siervo, a quien entendemos que es el Mesías mortal, haría “intercesión por los transgresores” (Isaías 53:12). La Epístola a los Hebreos nos dice que Jesús “vive siempre para interceder” por nosotros (Hebreos 7:25), y Juan testificó que “tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1). Cristo actuaba como abogado cuando suplicó al Padre que perdonara a los soldados. El élder Jeffrey R. Holland nos recuerda que “como nuestro abogado ante el Padre, Él sigue haciendo esa misma súplica hoy—en tu favor y en el mío.”
Debemos buscar el perdón de Dios. El principio de que debemos buscar el perdón de Dios es tan fundamental para el evangelio de Cristo que podríamos pasarlo por alto al considerar lo que Cristo nos enseñó en el Calvario. Los Santos de los Últimos Días entienden, como Alma explicó a su hijo descarriado Coriantón, que cuando violamos conscientemente y voluntariamente una ley o mandamiento, nos colocamos en “el poder de la justicia” y en una posición de ser “cortados” (Alma 42:14) de la presencia de Dios, a menos que invoquemos la misericordia a través del proceso de fe, arrepentimiento y bautismo. A través de la misericordia obtenida y puesta a disposición por la Expiación de Cristo, las “demandas de la justicia” (Alma 42:15) son aplacadas, obtenemos el perdón y nos convertimos en candidatos para la salvación y redención preparadas para nosotros por nuestro amoroso Dios (ver Alma 42:14–26). Una parte vital del arrepentimiento necesario en este proceso es pedir perdón a Dios. El rey Benjamín lo expresó de manera sucinta: “Y otra vez, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos, y humillaros ante Dios; y pedir sinceramente de corazón que Él os perdone” (Mosíah 4:10). En ausencia de fe y comprensión de este principio, los soldados que crucificaron a Cristo, como tantos en el mundo de hoy, probablemente nunca habrían considerado pedirle perdón a Dios. Que Cristo lo hiciera en su favor señala otra doctrina importante que enseña Su primera declaración en la cruz.
La responsabilidad requiere conocimiento y agencia. En una carta escrita a su hijo Moroni, el profeta Mormón le aconsejó que enseñara “arrepentimiento y bautismo a aquellos que son responsables y capaces de cometer pecado” (Mormón 8:10). El consejo de Mormón aquí indica que los pecados por los cuales no somos responsables no requieren arrepentimiento.
El rey Benjamín identificó algunos pecados por los cuales no somos responsables. Al hablar de la Expiación de Cristo, el rey advirtió del “¡ay!” que recaería sobre aquellos que se rebelaran conscientemente contra Dios, declarando que “la salvación no llega a ninguno de esos, excepto por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo” (Mosíah 3:12). Sin embargo, también testificó: “He aquí, y también su [la de Cristo] sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin conocer la voluntad de Dios respecto a ellos, o que han pecado ignorando” (Mosíah 3:11). Así, para recibir el perdón por los pecados que conscientemente elegimos cometer, debemos tener fe y arrepentirnos, pero la sangre de Cristo sola expía los pecados cometidos por ignorancia y las transgresiones, como la Caída de Adán, en las cuales no ejercimos agencia.
Cristo confirmó esta doctrina cuando pidió al Padre que perdonara a los soldados porque no sabían “lo que hacían” (Lucas 23:34). Aparentemente, los soldados carecían del conocimiento suficiente para ser responsables de sus acciones. Probablemente también carecían de la agencia necesaria para la responsabilidad. El élder Bruce R. McConkie explicó que al pedir perdón por Sus crucificadores, Él no se refería a “Judas, ni a Anás, ni a Caifás, ni a los sumos sacerdotes, ni al Sanedrín, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Lucifer, ni a ninguno que se haya rebelado contra Él y haya elegido caminar en tinieblas al mediodía. Todos estos están en manos de la Justicia Divina, y la misericordia no puede robarle a la justicia, pues de lo contrario Dios dejaría de ser Dios.” El élder McConkie aclaró aún más que Cristo no estaba pidiendo “al Padre que les perdonara [a los soldados] sus pecados y que los preparara, así, para morar con personas limpias y puras en el descanso celestial.” Más bien, Él estaba “simplemente pidiendo que el acto de crucifixión no se les atribuyera; que la responsabilidad recayera sobre los judíos y el Procurador de Roma, no sobre aquellos que están haciendo—aunque de una manera grosera y cruel—no más que lo que se les ha mandado hacer.” Debido a que carecían tanto del conocimiento de la grandeza de su ofensa, como de la agencia para hacer lo contrario, Cristo pidió al Padre que perdonara a los soldados que lo crucificaron, sabiendo que en tales situaciones Su sangre expiatoria satisfaría las demandas de la justicia por ellos.
Debemos perdonar a los demás. El Señor declaró a través del Profeta José Smith: “Por lo tanto, os digo, que debéis perdonaros unos a otros; porque el que no perdona a su hermano sus ofensas está condenado ante el Señor; porque permanece en él el pecado mayor. Yo, el Señor, perdonaré a quien yo perdone, pero de vosotros se requiere perdonar a todos los hombres” (D&C 64:9–10). Durante Su ministerio mortal, el Salvador enseñó el mismo principio: “Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará a vosotros; pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14–15). En la cruz, Cristo ejemplificó de manera sublime este principio que Él quiere que cada uno de nosotros sigamos. El élder Holland lo explicó bien:
Relacionado estrechamente con nuestra propia obligación de arrepentirnos está la generosidad de permitir que otros hagan lo mismo: debemos perdonar así como somos perdonados. En esto participamos en la misma esencia de la Expiación de Jesucristo. Seguramente, el momento más majestuoso de ese viernes fatal, cuando la naturaleza se convulsionó y el velo del templo se rasgó, fue ese momento indescriptiblemente misericordioso cuando Cristo dijo: “Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen.”… Aquí, como en todo, Jesús estableció el estándar para que lo sigamos. La vida es demasiado corta para pasarse alimentando animosidades o llevando un registro de las ofensas contra nosotros—ya sabes, sin carreras, sin hits, todos errores. No queremos que Dios recuerde nuestros pecados, así que hay algo fundamentalmente errado en nuestro esfuerzo constante de recordar los pecados de los demás.
Ciertamente, ninguno de nosotros tiene tanto depositado en el banco de la misericordia como para permitirnos el lujo de no perdonar.
Declaración 2: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
Los dos malhechores crucificados con Jesús tenían espíritus muy diferentes. Mientras que uno de los ladrones desafió a Jesús a probar que Él era el Cristo, salvándolos a todos, el otro confesó su propia culpa y luego suplicó al Salvador, “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:42). Si no lo hizo antes, de alguna manera en ese momento, este transgresor reconoció algo divino en Cristo que lo movió a la humildad y la confesión—el comienzo del arrepentimiento. De nuevo, incluso en medio de Sus propios sufrimientos, Cristo mostró compasión por otro cuando prometió al hombre penitente, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). Esta seguridad nos recuerda varios principios y doctrinas fundamentales del evangelio.
Hay vida más allá de la muerte del cuerpo mortal. Cuando el ladrón pidió a Jesús que se acordara de él en la otra vida, Jesús no dijo: “Lo siento, pero somos meros organismos biológicos, y nuestra muerte será el fin de nuestra existencia.” Más bien, el Salvador prometió que los dos continuarían su existencia juntos, ese mismo día, en el paraíso.
Cristo conocía el plan de Su Padre. De nuevo, cuando el ladrón le pidió a Jesús que lo recordara en la otra vida, Jesús no dijo: “Lo siento, pero no puedo hacer tal promesa, porque no sé lo que sucederá a continuación.” Más bien, con plena confianza y comprensión del plan de Su Padre, el Salvador aseguró al hombre que ese mismo día estarían juntos en la otra vida. Cristo entendió perfectamente que la muerte es la separación del espíritu y el cuerpo y que, aunque el cuerpo se coloque en la tumba, el espíritu sigue viviendo (ver Santiago 2:26).
Hay un lugar preparado para los espíritus que esperan la Resurrección. El ladrón pidió simplemente ser recordado por Cristo cuando Él entrara en Su reino, pero el Salvador le prometió algo más: que entrarían juntos al paraíso. El Profeta José Smith aclaró que el término traducido como “paraíso” en la versión King James de la Biblia se refiere al “mundo de los espíritus.” Los Santos de los Últimos Días entienden que este paraíso, o mundo de los espíritus, es un lugar diferente con un propósito distinto al del reino donde los justos moran con Dios como seres resucitados. De hecho, que Cristo no haya entrado aún en ese reino hasta al menos tres días después de Su muerte se indica cuando Él prohibió a María tocarlo, explicando: “No me toques; porque aún no he subido a mi Padre” (Juan 20:17). Entendemos a partir de la Primera Epístola de Pedro y una revelación dada al Presidente José F. Smith que entre Su muerte y Su Resurrección, Cristo fue al mundo de los espíritus y “entre los justos” allí (D&C 138:30), organizó la predicación de Su evangelio en ese ámbito (ver 1 Pedro 3:18–19; 4:6; D&C 138:28–30). El élder McConkie nos ayuda a entender lo que el Salvador intentaba comunicar con Su promesa al ladrón. Explicó: “Si tuviéramos la traducción más precisa posible, una que transmitiera la verdadera intención de Jesús, Sus palabras a Su compañero crucificado transmitirían este pensamiento: ‘Hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus. Allí podrás aprender de mí y de mi evangelio; allí podrás comenzar a trabajar en tu salvación con temor y temblor delante de mí.’”
Declaración 3: “Mujer, he ahí tu hijo… He ahí tu madre!” (Juan 19:26–27).
Al igual que con Sus dos primeras declaraciones, la tercera palabra de Cristo desde la cruz también estuvo preocupada por el bienestar de alguien ajeno a Él mismo. En este caso, Él dirigió Su atención a Su madre. Podemos imaginar la angustia que María debió haber sentido al presenciar la ejecución de su hijo. Tal vez, mientras observaba, recordaba las palabras del anciano profeta Simeón dadas en el templo más de tres décadas antes: “Sí, una espada atravesará también tu alma” (Lucas 2:35). No sabemos cuánto comprendió María en ese momento sobre el papel vital que el sufrimiento y la muerte de su hijo jugarían en el plan de Dios para redimir y salvar a Sus hijos. Tal vez tenía alguna comprensión que le otorgaría un grado de consuelo y perspectiva. Al ver a Su madre afligida, los pensamientos del Salvador se dirigieron a su bienestar. Muchos han concluido que José, el esposo de María, ya había fallecido. Los hermanos de Jesús también parecen haber estado ausentes en el Calvario. Querido asegurar que Su madre sería cuidada por alguien de la familia de la fe, Jesús miró a María y le dijo, “Mujer, he ahí tu hijo.” Luego, dirigiéndose a Su amado apóstol Juan, que estaba de pie junto a María, le instruyó, “He ahí tu madre.” Juan comprendió perfectamente lo que Jesús le pedía, “y desde aquella hora aquel discípulo la recibió en su casa” (Juan 19:26–27).
Debemos cuidar del bienestar de nuestros padres. El principio ilustrado tan bien por este intercambio tierno es claramente evidente: tenemos un mandato divino no solo para honrar a nuestros padres, sino también para cuidarlos siempre que haya necesidad u oportunidad. Al comentar sobre este conmovedor episodio en el Calvario, el Presidente Thomas S. Monson nos ayuda a entender una manera en que este principio debe aplicarse en nuestras vidas:
Desde aquella noche terrible cuando el tiempo se detuvo, cuando la tierra tembló y grandes montañas fueron derribadas—sí, a través de los anales de la historia, a lo largo de los siglos y más allá del alcance del tiempo, resuenan Sus simples pero divinas palabras: “¡He ahí tu madre!”
Al escuchar verdaderamente ese suave mandato y obedecer con gozo su propósito, se habrán ido para siempre las vastas legiones de “madres olvidadas.” Por doquier estarán presentes “madres recordadas,” “madres bendecidas,” y “madres amadas,” y, como al principio, Dios volverá a mirar la obra de Sus propias manos y se verá llevado a decir, “Es [muy] bueno.”
Que cada uno de nosotros valore esta verdad; no se puede olvidar a la madre y recordar a Dios. No se puede recordar a la madre y olvidar a Dios. ¿Por qué? Porque estas dos personas sagradas, Dios y la madre, socias en la creación, en el amor, en el sacrificio, en el servicio, son como una.
Declaración 4: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).
Aunque Cristo experimentó un dolor físico y espiritual insondable mientras expiaba nuestros pecados, el élder Holland sugirió que Él soportó “el momento más oscuro de todos, el choque del mayor dolor” cuando se sintió “totalmente solo,” clamando, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). La doctrina principal que se enseña con este angustiado grito es profunda.
Cristo tuvo que trabajar la Expiación solo. Hoy, al igual que Cristo en la cruz, también nos preguntamos por qué el Padre de alguna manera se apartó de Su Hijo moribundo en el Calvario. Los profetas y los eruditos han ofrecido muchos pensamientos al respecto.
El presidente José F. Smith creía que Dios “lo dejó para que Él soportara la carga, para que Él pudiera sentir el dolor, para que pudiera entender la angustia, para que pudiera comprender cómo se siente la gente cuando está triste, para que pudiera ser tocado con un sentimiento de nuestras dolencias, porque Él llevó los dolores de todos nosotros.”
De igual manera, el élder McConkie explicó que el Padre se retiró completamente “Su poder sustentador” para que Cristo “pudiera beber hasta el fondo la copa amarga completamente.”
El élder Robert D. Hales enseñó que también era una cuestión de agencia: “El Salvador del mundo fue dejado solo por Su Padre para experimentar, por Su propia voluntad y elección, un acto de agencia que le permitió completar Su misión de la Expiación.”
El élder Melvin J. Ballard sugirió que “no era que el Padre lo hubiera desamparado, sino que había llegado la hora, la cual a menudo llega en nuestra propia experiencia humana, una hora en la que la madre, por ejemplo, que ya no puede soportar más la visión de su hijo moribundo, después de dar la despedida, es retirada de la habitación, para no presenciar las últimas luchas de su ser querido. Y así, el Padre, agotado hasta el límite, se había retirado, y en algún lugar estaba llorando por Su amado Hijo.”
El presidente Spencer W. Kimball vio el retiro del Padre como algo necesario para que Cristo fuera un Dios: “Estaba solo entre multitudes de personas. Solo estaba con ángeles ansiosos esperando consolarlo—solo con Su Padre en la más profunda simpatía pero incapaz de traer consuelo porque ese Hijo debía caminar solo por el sangriento y tortuoso camino. ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’ ¿También me has desamparado? Había estado solo en el jardín—había orado por la fuerza para beber la copa amarga. ¿Cómo podría ser perfecto, cómo podría ser un Dios si recibía ayuda, si recibía consuelo? Debía estar solo. Estaba solo.”
Por estas y probablemente otras razones importantes, entendemos que de alguna manera el Padre se retiró del Hijo por un tiempo, preparándolo finalmente para declarar, “He pisado el lagar solo;… por lo tanto, mi propio brazo trajo salvación” (Isaías 63:3, 5).
Declaración 5: “Tengo sed” (Juan 19:28).
Poco antes de la liberación de la muerte, Jesús declaró, “Tengo sed” (Juan 19:28). Sorprendentemente, esta es la única mención que Él hizo de Su sufrimiento físico. El élder Russell M. Nelson puso el grito en contexto: “Para un médico, esta es una expresión muy significativa. Los médicos saben que cuando un paciente entra en shock debido a la pérdida de sangre, inevitablemente ese paciente—si aún está consciente—con labios resecos y arrugados pide agua.” El élder McConkie entendió a partir del relato de Juan (ver Juan 19:28–29) que en este momento ya se había cumplido el sufrimiento requerido para la Expiación, dejándolo enfrentar “solo las agonías físicas de la cruz,” por lo que Él podría “pensar en sus propias necesidades corporales.” El élder James E. Talmage tuvo la misma comprensión: “Juan afirma que Cristo exclamó, ‘Tengo sed,’ solo cuando sabía ‘que todas las cosas ya estaban cumplidas’; y el apóstol vio en el incidente un cumplimiento de la profecía.” Cuando le ofrecieron “vinagre mezclado con hiel” (Mateo 27:34), Él de hecho cumplió la profecía del salmista: “También me dieron hiel por mi comida; y en mi sed me dieron vinagre para beber” (Salmo 69:21; ver también Mateo 27:48; Juan 19:28–29). Hay ironía en que la fuente de agua viva tuviera sed. La simple declaración respalda una verdad enseñada tanto en la Epístola a los Hebreos como por Alma.
“En todo debía ser hecho semejante a sus hermanos” (Hebreos 2:17). A lo largo de Su existencia mortal, e incluso en la cruz, el Salvador se aseguró de que Sus experiencias con el dolor, el sufrimiento y la tentación fueran tales como las que son comunes a todos nosotros. Aunque Él tenía el poder de sanar, consolar y salvar a otros del dolor y sufrimiento de la mortalidad, se abstuvo de usar ese poder para protegerse a Sí mismo de lo mismo. Como explicó Alma, “Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todo tipo; y esto para que se cumpla la palabra que dice que Él tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y Él tomará sobre sí la muerte, para que pueda soltar los lazos de la muerte que atan a su pueblo; y tomará sobre sí sus enfermedades, para que sus entrañas se llenen de misericordia, según la carne, para que Él pueda saber, según la carne, cómo socorrer a su pueblo” (Alma 7:11–12). Un poco más de un siglo después, la Epístola a los Hebreos enseñaría la misma doctrina: “Por lo tanto, en todo debía ser hecho semejante a sus hermanos, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que se refiere a Dios, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Porque en que Él mismo ha sufrido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que son tentados” (Hebreos 2:17–18). Incluso después de saber “que todas las cosas ya estaban cumplidas” (Juan 19:28), Él no usó Su poder divino para calmar Su sed ni disminuir Su sufrimiento. Fue un ejemplo perfecto de perseverancia hasta el fin, incluso cuando fue doloroso.
Declaración 6: “Todo está consumado” (Juan 19:30).
El Salvador reconoció que había llegado el fin cuando declaró, “Todo está consumado” (Juan 19:30). La Traducción de José Smith del texto incluye y expande la declaración, leyendo: “Padre, todo está consumado, tu voluntad se ha hecho” (Traducción de José Smith, Mateo 27:50). Exactamente lo que el Salvador quiso decir con “todo” ha generado considerable discusión. El élder Talmage escribió que Jesús hizo la declaración al “darse cuenta plenamente de que ya no estaba desamparado, sino que su sacrificio expiatorio había sido aceptado por el Padre, y que su misión en la carne había llegado a su gloriosa consumación.”
El presidente Kimball explicó, “Cuando el Salvador dijo, ‘Todo está consumado,’ se refirió a su experiencia mortal, pues su crucifixión marcó solo un hito en su poder siempre creciente.”
El presidente José F. Smith aclaró que la declaración no debe interpretarse como que toda la obra de Cristo se había cumplido. Explicó:
“El Salvador no terminó su obra cuando expiró en la cruz, cuando exclamó, ‘Todo está consumado.’ Al usar esas palabras, no se refería a su gran misión en la tierra, sino únicamente a las agonías que sufrió. El mundo cristiano, sé que dice que Él aludió a la gran obra de redención. Sin embargo, esto es un gran error, y es indicativo de la extensión de su conocimiento sobre el plan de la vida y la salvación. Digo, Él se refirió solo a las agonías de la muerte, y los sufrimientos que sintió por la maldad de los hombres que llegarían hasta el punto de crucificar a su Redentor.”
El élder B. H. Roberts hizo la misma observación y aclaró aún más que la declaración no debe interpretarse como que “la revelación de Dios al hombre había terminado.” Tomadas en conjunto, estas declaraciones nos ayudan a entender otra doctrina importante del evangelio de Cristo.
La Expiación de Cristo satisfizo las demandas de la justicia. Mientras enseñaba a los zoramitas sobre el propósito del sacrificio expiatorio de Cristo, Amón explicó:
“Y he aquí, este es el significado completo de la ley, todo apuntando a ese gran y último sacrificio; y ese gran y último sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno.
Y así, Él traerá salvación a todos aquellos que crean en su nombre; siendo este el propósito de este último sacrificio, traer la misericordia, que sobrepasa la justicia, y traer medios para los hombres para que puedan tener fe en el arrepentimiento.
Y así la misericordia puede satisfacer las demandas de la justicia, y rodearles con los brazos de la seguridad, mientras que aquel que no ejerza fe en el arrepentimiento está expuesto a toda la ley de las demandas de la justicia” (Alma 34:14–16).
Así, los Santos de los Últimos Días entienden que la ley de la misericordia permite que el sacrificio expiatorio de Cristo satisfaga las demandas de la justicia en nombre de aquellos que ejercen fe para el arrepentimiento. Como Cristo declaró, “Todo está consumado” (Juan 19:30), Él nos aseguró que había sufrido lo suficiente para cumplir con todo lo que la justicia requería. Como Isaías lo profetizó, “Verá el fruto de la angustia de su alma, y quedará satisfecho: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos; porque él llevará sus iniquidades” (Isaías 53:11). Qué afortunados somos—qué agradecidos debemos estar—de que nuestro Salvador se aseguró de que Su sufrimiento expiatorio estuviera completo, pues una expiación parcial habría devastado la obra de Dios para lograr la inmortalidad y la vida eterna de Sus hijos (ver Moisés 1:39). Amón se refirió a la Expiación de Cristo como algo aún más grande que solo completo. Él declaró, “No puede haber nada que esté por debajo de una expiación infinita que sea suficiente para los pecados del mundo” (Alma 34:12; ver también 2 Nefi 9:7; 25:16).
La enseñanza plantea la pregunta: “¿Cómo puede la Expiación ser infinita?” Varias respuestas se presentan. La Expiación es infinita en el sentido de que fue realizada por un ser infinito actuando por amor infinito. Es infinita en el hecho de que dura por todo el tiempo y expía por un número infinito de seres y un número infinito de pecados. También debe haber implicado algún tipo de sufrimiento infinito. Esta idea es insondable para los seres mortales. Nos maravillamos de cómo Cristo pudo llevar a cabo tal Expiación infinita en un período de tiempo finito. ¿Cómo podría Él haber podido decir verdaderamente que lo infinito “está consumado”? Tal es la frustración de las criaturas limitadas por una perspectiva estrecha del tiempo cuando tratan de comprender lo atemporal. Tal vez sea más útil para nosotros enfocar nuestra atención en la calidad de la Expiación en lugar de en la cantidad de la misma—en su infinita capacidad para redimirnos, con la seguridad de que, tal como Cristo lo declaró consumado, Su sacrificio expiatorio fue completo en todos los aspectos.
Declaración 7: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46).
Solo Lucas registra la última declaración atribuida al Salvador en la cruz: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). Al comenzar con la apelación “Padre,” esta oración resuena con la primera declaración que Cristo hizo desde la cruz y nuevamente nos recuerda que Jesús, como Hijo de Dios, es una entidad separada con voluntad y agencia individuales. Al igual que la segunda declaración, las palabras finales de Cristo nos recuerdan que hay vida para el espíritu más allá de la muerte del cuerpo mortal. El élder Hales comparte la reacción de los hijos de Dios ante la muerte de Cristo desde dos perspectivas:
En la tierra hubo gran dolor, y aquellos que presenciaron la crucifixión se golpearon el pecho. Sin embargo, en el cielo, una multitud aguardaba la llegada del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las cadenas de la muerte. Su polvo dormido debía ser restaurado a su perfecto estado. El espíritu y el cuerpo serían unidos, nunca más separados, para que pudieran recibir la plenitud de gozo. Mientras la vasta multitud aguardaba y comenzaba a regocijarse en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios. Les predicó el evangelio eterno, la doctrina de la resurrección y la redención de la humanidad de la Caída y de los pecados individuales bajo condiciones de arrepentimiento.
Otra doctrina significativa también se puede encontrar en la última oración mortal de Cristo.
Cristo tuvo agencia sobre Su muerte. En una ocasión, mientras Jesús enseñaba a los fariseos espiritualmente ciegos que lo condenaban por sanar a un ciego en el sábado, habló del amor del Padre: “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” (Juan 10:17–18). Cristo validó esa doctrina cuando voluntariamente liberó Su espíritu de Su tabernáculo mortal. El élder Talmage resumió bien el acto y la doctrina: “Con reverencia, resignación y alivio, se dirigió al Padre diciendo: ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.’ Inclinó Su cabeza y voluntariamente entregó Su vida. Jesús el Cristo estaba muerto. Su vida no le había sido arrebatada, excepto como Él había querido permitir. Tan dulce y bienvenido como habría sido el alivio de la muerte en cualquiera de las etapas anteriores de Su sufrimiento desde Getsemaní hasta la cruz, Él vivió hasta que todas las cosas fueron cumplidas como se había designado.”
Conclusión
La doctrina y los principios que se pueden extraer de las últimas palabras del Salvador constituyen una impresionante lista de verdades y prácticas fundamentales para nuestra fe. Sus últimas palabras nos recuerdan que Él es el Hijo mismo de Dios, el Unigénito en la carne, una entidad separada del Padre, con voluntad y agencia individuales. Él conocía y eligió seguir el plan de Su Padre que requería que Él, voluntariamente, se hiciera como nosotros y luego sufriera solo para expiar nuestros pecados, proporcionando así los medios para que la misericordia satisfaga las demandas de la justicia. Él tuvo agencia sobre Su muerte y voluntariamente soportó la mortalidad hasta haber completado esa Expiación infinita. Entendió que hay vida después de la muerte mortal—que después de la muerte nuestros espíritus continúan viviendo en el “paraíso,” el mundo donde aguardamos la Resurrección. Demostró que Él es nuestro abogado ante el Padre y nos enseñó que la responsabilidad por el pecado requiere conocimiento y agencia. Nos recordó que debemos buscar el perdón de nuestro Padre Celestial y perdonar a los demás también. En medio de Su propio sufrimiento insondable, nos enseñó a cuidar de nuestros padres y a tener compasión por los demás. Seguramente, gran parte de lo que aqueja al mundo hoy y gran parte de lo que confunde al cristianismo contemporáneo podría ser sanado si creyéramos y siguiéramos estas doctrinas y principios fundamentales extraídos de las últimas palabras de nuestro Salvador.
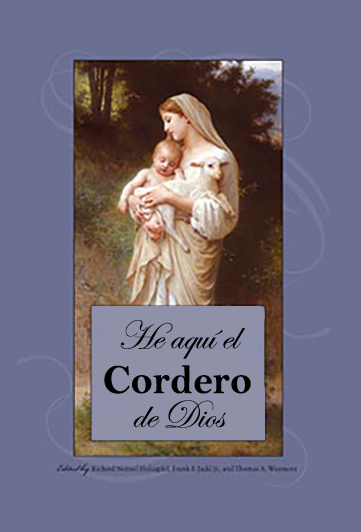
“He aquí el Cordero de Dios”
Una celebración de la Pascua
Richard Neitzel Holzapfel, Frank F. Judd Jr. y Thomas A. Wayment, Editores
Gloriándonos
en la Cruz de Cristo
por Robert L. Millet
Robert L. Millet era profesor de escritura antigua en la Universidad Brigham Young cuando se publicó este texto.
Cada uno de los escritores del Evangelio da testimonio de que Jesús es el Hijo Unigénito de Dios en la carne, presentando lo que Él enseñó, describiendo cómo ministró, y proporcionando detalles sobre cuándo y en qué circunstancias realizó milagros. Más importante aún, cada Evangelio avanza rápidamente a través del ministerio de tres años del Maestro hacia la Semana de la Pasión culminante—Su Última Cena, la institución del sacramento, la Oración Intercesora, Sus sufrimientos y la prueba en el Jardín de Getsemaní, Sus juicios judíos y romanos, Su Crucifixión y muerte en el Calvario, y Su gloriosa resurrección al tercer día hacia la inmortalidad resucitada.
Pablo y la Cruz
A medida que avanzamos a través de los Evangelios y luego pasamos a la siguiente sección—lo que el élder Jeffrey R. Holland ha sugerido que volvamos a titular “Los Hechos de Cristo Resucitado Obrando a través del Espíritu Santo en las Vidas y Ministerios de Sus Apóstoles Ordenados”—proseguimos hacia lo que para mí es la sección más estimulante, perceptiva, provocadora, profunda e inspiradora de todas las enseñanzas bíblicas, las Epístolas del Apóstol Pablo. Estas en realidad contienen tesoros de datos doctrinales, perspicacia sobre cuestiones tales como la desesperada situación del hombre no regenerado; una variedad de enfoques para comprender la Expiación (satisfacción, sustitución, rescate); el poder transformador de la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la renovación y resucitación de los espiritualmente muertos; la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por gracia; y la vida abundante que disfrutan aquellos que se han convertido en nuevas criaturas en Cristo.
Pablo tiende a usar ciertas palabras clave para denotar un concepto más grande, grandioso y amplio. Por ejemplo, la palabra “circuncisión” llega a transmitir mucho más que el rito realizado a los niños varones de ocho días, que era un signo del convenio dado a nuestro padre Abraham. Llega a denotar judaísmo, vida bajo la ley de Moisés con las pesadas expectativas de obedecer los 613 mandamientos de la Torá. De manera similar, la palabra “cruz” en referencia a la Crucifixión de Jesús llega a significar más que simplemente el modo de tortura y ejecución inventado por los persas y perfeccionado por los romanos. Era un signo de la Expiación. Decir que uno creía en y enseñaba la cruz era decir que uno aceptaba la realidad del sufrimiento y muerte del humilde nazareno como teniendo poder redentor divino. Pero esto no era algo fácil de aceptar, ni un mensaje que acariciara los oídos de aquellos a quienes Pablo daba testimonio. De hecho, era un escándalo.
Por ejemplo, Pablo recuerda a los santos corintios que el Señor resucitado lo había enviado “a predicar el evangelio: no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden; pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios… Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo, y para los gentiles locura” (1 Corintios 1:17–18, 22–23). ¿Por qué es esto así? ¿Por qué los judíos y los griegos se habrían sentido tan ofendidos por la idea de un salvador crucificado? Una razón posible es que Moisés había decretado que cualquier persona colgada de un árbol está maldita por Dios (ver Deuteronomio 21:23). ¿Qué, entonces, podemos hacer con la afirmación extravagante hecha por muchos cristianos de que Dios había maldecido al que afirmaba ser Dios? ¡Es decir, Dios se maldijo a sí mismo! Ridículo. La ironía de las ironías: el que había venido al mundo como el Árbol de la Vida, el Árbol de la Bendición, colgó, sangró, sufrió y murió en el árbol de la maldición y la muerte.
“Desde los puntos de vista griego y romano, el estigma de la crucifixión hacía que toda la noción del evangelio, que afirmaba a Jesús como el Mesías, fuera una absoluta absurdidad”, ha escrito John MacArthur:
Una mirada a la historia de la crucifixión en la Roma del siglo I revela lo que los contemporáneos de Pablo pensaban sobre ella. Era una forma horrenda de pena capital, originaria, probablemente, del Imperio Persa, aunque otros bárbaros también la usaron. El condenado moría de una lenta agonía por asfixia, gradualmente volviéndose demasiado exhausto y traumatizado para levantarse sobre los clavos de sus manos, o empujarse sobre el clavo atravesado en sus pies, lo suficiente como para tomar una bocanada de aire. El rey Darío crucificó a tres mil babilonios. Alejandro Magno crucificó a dos mil de la ciudad de Tiro. Alejandro Janio crucificó a ochocientos fariseos, mientras ellos observaban cómo los soldados mataban a sus esposas e hijos a sus pies.
Esto selló el horror de la crucifixión en la mente judía. Los romanos llegaron al poder en Israel en el 63 a.C. y usaron la crucifixión de manera extensiva. Algunos escritores dicen que las autoridades crucificaron a tantos como treinta mil personas en esa época. Tito Vespasiano crucificó a tantos judíos en el 70 d.C. que los soldados no tenían espacio para las cruces y no había suficientes cruces para los cuerpos. No fue hasta el 337, cuando Constantino abolió la crucifixión, que desapareció después de un milenio de crueldad en el mundo.
Martin Hengel señaló que “creer que… el mediador en la creación y el redentor del mundo, había aparecido en tiempos muy recientes en la apartada Galilea como miembro del pueblo oscuro de los judíos, y lo que es aún peor, había muerto la muerte de un criminal común en la cruz, solo podría ser considerado como señal de locura. Los verdaderos dioses de Grecia y Roma podían distinguirse de los hombres mortales por el hecho mismo de que eran inmortales—no tenían absolutamente nada en común con la cruz como signo de vergüenza… y así con el que… fue ‘atado de la manera más ignominiosa’ y ‘ejecutado de una manera vergonzosa.’” Sin embargo, cuando Pablo llegó a los corintios, “no vine con excelencia de palabras o de sabiduría, declarando entre vosotros el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Corintios 2:1–2).
Nota el uso que hace Pablo de las palabras “cruz” y “crucificar” en algunas de sus epístolas:
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados [literalmente sumergidos, cambiando nuestra identidad] en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, somos sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que como Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte [es decir, unidos con Él en una muerte como la Suya], también lo seremos en la semejanza de su resurrección:
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido [es decir, anulado], a fin de que ya no sirvamos al pecado.” (Romanos 6:3–6)
“Con Cristo estoy juntamente crucificado; y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” (Gálatas 2:20)
“Porque él es nuestra paz, que de ambos [judíos y gentiles] hizo uno, derribando la pared intermedia de separación; aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas; … y para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por la cruz.” (Efesios 2:14–16)
“Y [Cristo] es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; él es el principio, el primogénito de entre los muertos; para que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud; y, por medio de la sangre de su cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.” (Colosenses 1:18–20)
Finalmente, permítanme señalar uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento, que es la inspiración para un verso del hermoso himno “Cuando Contemplo la Cruz Maravillosa,” que cito al final de este capítulo: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.” (Gálatas 6:14)
Claramente, la doctrina de la cruz, es decir, la doctrina de la Expiación, estaba justo donde debía estar: en el corazón y el núcleo de las enseñanzas de Pablo. Ni el escándalo de la cruz—una palabra que ni siquiera era aceptable en la compañía romana educada—ni la absurdidad de un Mesías moribundo pudieron impedir que el Apóstol entregara su testimonio de Cristo a los gentiles en los confines del mundo conocido. Él no se avergonzaba del evangelio, que incluía los sufrimientos y la muerte de Cristo en la cruz (ver Romanos 1:16).
Históricamente, debemos señalar que en los primeros siglos del cristianismo, la cruz no se consideraba un símbolo virtuoso o admirable, sino más bien un recordatorio aterrador de lo que Jesús y muchos miles de otros sufrieron ignominiosamente. De hecho, algunos estudiosos informan que la cruz no apareció en las iglesias como un símbolo de veneración hasta el año 431 d.C. Las cruces en los campanarios no aparecieron hasta el año 586 d.C., y no fue hasta el siglo VI que los crucifijos fueron sancionados por la Iglesia romana.
Escrituras de la Restauración y la Cruz
La Biblia no está sola en testificar sobre el significado de la cruz. Nefi anticipó el momento, unos seiscientos años antes de la Crucifixión, cuando Jesús sería “levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo” (1 Nefi 11:33). Al igual que Pablo, Jacob instó a los seguidores del Redentor a experimentar por sí mismos el poder de la cruz: “Por tanto, deseamos a Dios que pudiéramos persuadir a todos los hombres de no rebelarse contra Dios, de no provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo, y vieran su muerte, y sufriesen su cruz y llevaran la vergüenza del mundo” (Jacob 1:8; énfasis añadido; ver también Moroni 9:25).
Observa el lenguaje del Señor resucitado a la gente del Libro de Mormón: “He aquí, os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado: que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que yo fuese levantado sobre la cruz; y después de haber sido levantado sobre la cruz, para que yo atraiga a todos los hombres a mí, para que como yo he sido levantado por los hombres, así los hombres sean levantados por el Padre, para estar delante de mí, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas” (3 Nefi 27:13–14; énfasis añadido).
El testimonio de Doctrina y Convenios es que “Jesucristo fue crucificado por los hombres pecadores por los pecados del mundo, sí, por la remisión de los pecados para el corazón contrito” (D&C 21:9). “Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que fui crucificado por los pecados del mundo, así como todos los que crean en mi nombre, para que se conviertan en los [hijos] de Dios, incluso uno en mí, como yo soy uno en el Padre, como el Padre es uno en mí, para que seamos uno” (D&C 35:2). Al comenzar un breve pasaje sobre varios dones espirituales, una revelación en Doctrina y Convenios afirma: “A algunos se les da por el Espíritu Santo saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros se les da creer en sus palabras, para que también puedan tener vida eterna si continúan fieles” (D&C 46:13–14; énfasis añadido). En otro pasaje: “He aquí, yo, el Señor, que fui crucificado por los pecados del mundo, os doy un mandamiento que dejéis el mundo” (D&C 53:2). El presidente José F. Smith fue enseñado en su visión de la redención de los muertos que la salvación ha sido “lograda a través del sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz” (D&C 138:35).
No he ni siquiera comenzado a tomar el tiempo para enumerar o leer los numerosos pasajes en el Libro de Mormón y las escrituras modernas que hablan de la necesidad vital del sufrimiento y la muerte de Cristo. Es decir, no fue solo Su sufrimiento, sino también Su muerte en la cruel cruz del Calvario lo que fue un elemento indispensable del sacrificio expiatorio. Como lo explicó Mormón: “Ahora Aarón comenzó a abrirles las escrituras acerca de la venida de Cristo, y también acerca de la resurrección de los muertos, y que no podía haber redención para los hombres, a menos que fuera a través de la muerte y los sufrimientos de Cristo, y la expiación de su sangre” (Alma 21:9; ver también 22:14). En resumen, “él ciertamente debe morir para que la salvación venga” (Helamán 14:15). Esta doctrina se enseñó desde el principio. Aproximadamente tres mil años antes de la venida de Jesús a la tierra, Enoc vio en visión “el día de la venida del Hijo del Hombre, aun en la carne; y su alma se regocijó, diciendo: El Justo es levantado, y el Cordero es muerto desde la fundación del mundo… [Enoc] miró y vio al Hijo del Hombre levantado en la cruz, según la manera de los hombres” (Moisés 7:47, 55). De hecho, la cruz es un símbolo sagrado. En ese espíritu, el presidente José F. Smith nos recordó que “habiendo nacido de nuevo, que es el apartar al hombre viejo del pecado, y poniéndose al hombre Cristo Jesús, nos hemos convertido en soldados de la Cruz, habiendo sido reclutados bajo la bandera de Jehová para el tiempo y la eternidad.”
Getsemaní y el Golgota
“Nosotros, los Santos de los Últimos Días, nos damos la libertad de creer más que nuestros hermanos cristianos: no solo creemos… en la Biblia, sino… en todo el plan de salvación que Jesús nos ha dado. ¿Nos diferenciamos de otros que creen en el Señor Jesucristo? No, solo en creer más.” El profesor Douglas Davies de la Universidad de Durham en Inglaterra ha escrito: “Los cristianos han prestado relativamente poca atención a lo que le sucedió a Jesús en el Jardín de Getsemaní en comparación con lo que le ocurrió en la Última Cena y en el Calvario. Esto es cierto tanto para los artistas como para los teólogos. Hay innumerables pinturas de la Crucifixión, pero relativamente pocas que traten sobre la Pasión de Cristo en el jardín. Lo mismo ocurre con la teología: se ha escrito mucho sobre la Eucaristía y la muerte de Cristo, pero mucho menos sobre su prueba personal en el jardín.” Davies continúa describiendo la angustia del Maestro en Getsemaní como una especie de traición, uno de los momentos entre muchos durante las largas horas de la Expiación en las que Jesús estuvo solo, esta vez por el propio Padre.
De hecho, una de las enseñanzas distintivas del mormonismo es el papel central de Getsemaní—que el sufrimiento de nuestro Señor en el Jardín no fue simplemente una terrible anticipación del Calvario, sino que también fue redentor en su naturaleza. Lucas es el único escritor del Evangelio que menciona que la agonía del Salvador en el Jardín fue de tal magnitud que le hizo sudar sangre. Este pasaje es disputado por algunos estudiosos bíblicos que lo identifican como de origen posterior y uno que podría haber sido utilizado o omitido por aquellos involucrados en la controversia de siglos sobre la humanidad y divinidad de Jesús. Sabemos por el rey Benjamín (ver Mosíah 3:7) así como por una revelación a José Smith (ver D&C 19:18) que el incidente grave del sudor sangriento fue histórico, real y significativo. Sabemos además por el presidente Brigham Young que el retiro del Espíritu del Padre de Su Hijo—un resultado directo de que Jesús se hiciera, en lenguaje de Pablo, “pecado por nosotros” (2 Corintios 5:21; ver también Gálatas 3:13) y así asumiera la carga y los efectos de nuestras tentaciones, pecados, dolores, aflicciones, enfermedades y dolencias (ver Alma 7:11–13)—es lo que causó que el único ser perfecto sangrara de cada poro.
Es inevitable que, con el tiempo, los individuos y las comunidades de fe comiencen a definirse, al menos en cierta medida, en contra de lo que otros creen y, por lo tanto, enfatizan con mayor fuerza aquellos distintivos doctrinales que los definen. Así sucedió con las horas de la Expiación. Debido a que llegamos a conocer, a través del Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, los propósitos de los dolores del Maestro en el Jardín, parece que comenzamos a dar un mayor énfasis a Getsemaní que a la cruz. Sin embargo, con el paso del tiempo, los líderes de la Iglesia han comenzado a enfatizar la necesidad de un equilibrio, hablar de la importancia tanto de Getsemaní como de la Crucifixión y hacer hincapié en que lo que comenzó en Getsemaní se completó en el Golgota.
En un devocional de Navidad de la Primera Presidencia, el presidente Gordon B. Hinckley afirmó: “Honramos Su nacimiento. Pero sin Su muerte, ese nacimiento habría sido solo otro nacimiento más. Fue la redención que Él llevó a cabo en el Jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario la que hizo que Su regalo fuera inmortal, universal y eterno.”
Más recientemente, el presidente Hinckley observó que la manera en que vivimos nuestras vidas—modeladas según el único ser sin pecado que caminó sobre la tierra—es el gran símbolo de nuestro cristianismo. Luego agregó que “ningún miembro de esta Iglesia debe olvidar jamás el terrible precio pagado por nuestro Redentor, quien dio Su vida para que todos los hombres pudieran vivir—la agonía de Getsemaní, la amarga burla de Su juicio, la viciosa corona de espinas desgarrando Su carne, el grito de sangre de la multitud ante Pilato, la solitaria carga de Su pesado caminar hacia el Calvario, el dolor aterrador cuando grandes clavos perforaron Sus manos y pies… No podemos olvidar eso. Nunca debemos olvidarlo, porque aquí nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, se entregó, un sacrificio vicario por cada uno de nosotros.”
“El testificas del Salvador del mundo?” Preguntó el presidente Hinckley. “¿Sabes que Él fue el Primogénito del Padre? ¿Sabes que realmente Él fue el Unigénito del Padre en la carne? ¿Sabes que Él dejó Sus cortes reales en las alturas y vino a la tierra, nacido bajo las circunstancias más humildes? Caminó por los polvorientos caminos de Palestina, y dio Su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí.”
Hay unos 341 himnos y antemas en el himnario de los Santos de los Últimos Días. Muchos de los himnos fueron escritos por devotos cristianos protestantes o católicos, y un sorprendente número fueron escritos por Santos de los Últimos Días. Todos ellos han sido aprobados por la dirección de la Iglesia, el departamento de música de la Iglesia y el departamento de correlación. Hay docenas de himnos que dan voz a nuestro deseo de someternos y rendirnos al Todopoderoso, alabarlo por Su bondad y gracia, y pedir perdón, renovación, consuelo, paz, fortaleza y vida eterna. De especial importancia son aquellos himnos que se cantan antes de la administración del sacramento, pues se enfocan específicamente en los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor.
La mayoría de nuestros himnos del sacramento fueron escritos por Santos de los Últimos Días. A través de una simple revisión de los himnos, rápidamente notamos referencias repetidas al sufrimiento del Salvador en la cruz, así como una referencia ocasional a Su agonía en el Jardín. Esto ayuda a resaltar la necesidad de contar toda la historia, el resto de la historia del “gran diseño de la redención.” Las horas de la Expiación, en las cuales Él, quien había venido a la tierra en el nombre y por la autoridad del Padre para redimir a los hombres y mujeres caídos y abrir la puerta a la inmortalidad glorificada, pasaron en una agonía incomprensible, en una terrible alienación, en una lucha contra las fuerzas de la muerte y el infierno, primero entre los olivos y luego en un árbol maldito entre dos ladrones. No podemos subestimar el precio que Jesús pagó. No debemos olvidar lo que el Mesías pasó.
Conclusión
No hay doctrina más importante que la doctrina de Cristo—las buenas nuevas o el mensaje alegre de que Él vino al mundo para enseñar, testificar, inspirar, levantar, sanar, sufrir, sangrar, morir y resucitar del sepulcro (ver 3 Nefi 27:13–14; ver también D&C 76:40–42). Debemos esforzarnos por enseñar estas verdades con pasión, claridad, simplicidad y consistencia, sabiendo que solo de esta manera aquellos que escuchen la palabra llegarán a saber qué fuente deben buscar para la remisión de sus pecados (ver 2 Nefi 25:26). Además, aquellos fuera de la fe llegarán a apreciar más plenamente quiénes somos y a quién representamos. Es posible que no elijan unirse a la Iglesia, pero al menos sabrán que los cristianos Santos de los Últimos Días tienen sus almas conmovidas por el mismo mensaje que avivó la llama en los corazones de los primeros Santos, incluso el mensaje de mediación, el heraldo de esperanza, la declaración de la liberación.
Sí, sabemos algo completamente precioso sobre lo que ocurrió en el Jardín, y estamos bajo el mandato de declararlo como parte del evangelio restaurado. Al mismo tiempo, las escrituras y la palabra profética afirman lo siguiente del presidente Brigham Young: “Les diría a mis jóvenes amigos… que si van a una misión para predicar el evangelio con ligereza y frivolidad en sus corazones… y no teniendo sus mentes fijadas—sí, puedo decir fijadas—en la cruz de Cristo, irán y regresarán en vano… Que sus mentes estén centradas en sus misiones, y trabajen con seriedad para llevar almas a Cristo.” Tomen nota de estas magníficas y conmovedoras palabras escritas por Isaac Watts:
Cuando contemplo la maravillosa cruz
En la que el Príncipe de gloria murió,
Mi ganancia más rica la cuento como pérdida,
Y derramo desdén sobre todo mi orgullo.
Prohíbe, Señor, que yo me jacte,
Salvo en la muerte de Cristo, mi Dios;
Todas las vanas cosas que más me cautivan,
Las sacrifico a Su sangre.
Mira desde Su cabeza, Sus manos, Sus pies,
¡El dolor y el amor fluyen mezclados!
¿Alguna vez el amor y el dolor se encontraron,
O las espinas componían una corona tan rica!
Si todo el reino de la naturaleza fuera mío,
Eso sería un presente demasiado pequeño;
Un amor tan asombroso, tan divino,
Exige mi alma, mi vida, mi todo.
Nuestro Padre Celestial “predestinó la caída del hombre,” declaró el Profeta José Smith, “pero tan misericordioso como Él es, Él predestinó al mismo tiempo un plan de redención para toda la humanidad. Creo en la divinidad de Jesucristo, y que Él murió por los pecados de todos los hombres, quienes en Adán habían caído.” Me regocijo en un mundo hermoso, en la bondad y la decencia dondequiera que se encuentren, “pero Dios me libre de gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gálatas 6:14).

























