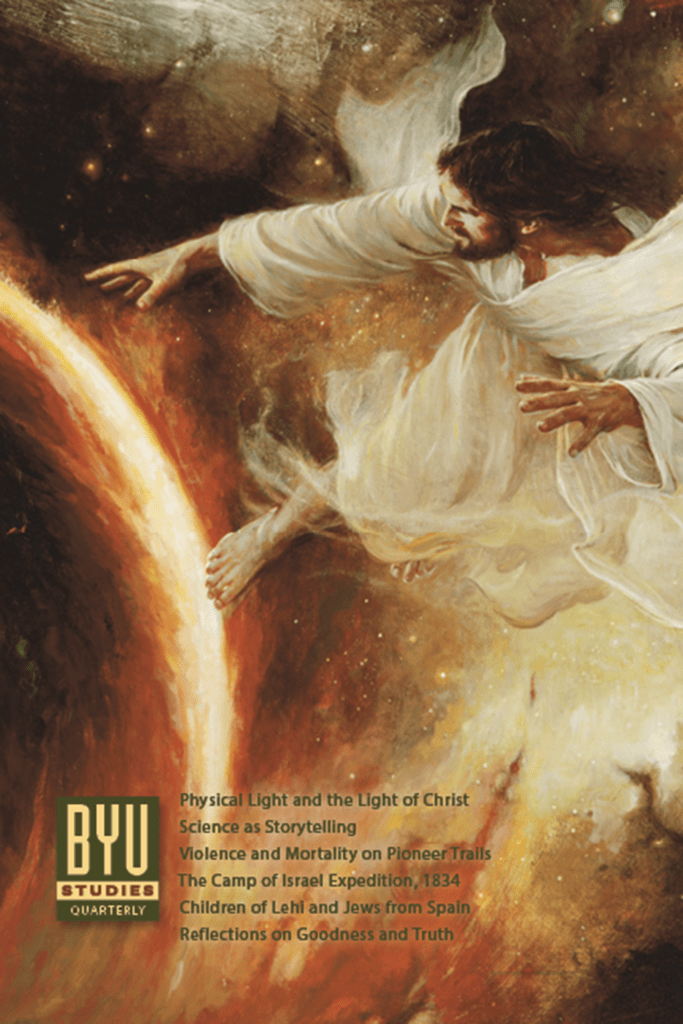
La luz física y la Luz de Cristo
David A. Grandy
BYU Studies Quarterly 53, no. 4 (2014)
El ensayo de David A. Grandy nos recuerda que la luz es mucho más que un fenómeno físico o un recurso literario: es un principio ontológico y espiritual que sostiene y revela la realidad. A través de la historia de la ciencia, desde Newton hasta Einstein, la luz ha desafiado las categorías del pensamiento humano, mostrando que no puede reducirse a lo material ni ser domesticada por el mecanicismo. En la fe cristiana, la luz es símbolo y manifestación de Cristo, “la luz verdadera” que ilumina a toda la humanidad.
La genialidad del artículo está en tender puentes: la constancia de la velocidad de la luz en la física moderna se convierte en metáfora de la constancia del amor divino; la condescendencia de la luz que desaparece para dejarnos ver refleja la condescendencia de Cristo al velar su gloria para redimir al mundo; y la doble acción de la luz de dispersar y reunir halla su paralelo en la Expiación, que recoge lo que estaba perdido y lo integra en un todo reconciliado.
En definitiva, la luz aparece como principio cósmico y redentor: ordena el universo, permite la visión, conecta lo cercano y lo lejano, y manifiesta la presencia de Dios en todas las cosas. Grandy concluye que en la ciencia, la filosofía y la fe, la luz sigue siendo una fuente inagotable de asombro, revelación y esperanza, pues como los fotones y como la Expiación misma, la luz de Cristo es eterna e imperecedera.
La luz física y la Luz de Cristo

David A. Grandy
La luz, entendida tanto desde la física moderna como desde la fe cristiana, revela un principio cósmico y espiritual que estructura el universo, conecta lo cercano y lo lejano, y simboliza la obra redentora de Jesucristo, “la luz verdadera que alumbra a todo hombre”.
Un maestro de ciencias con inclinaciones religiosas me dijo una vez que la teoría especial de la relatividad no podía ser correcta porque, de serlo, impediría que Dios se moviera o comunicara a velocidades superlumínicas. Aunque en ese momento sabía poco acerca de la relatividad especial, percibí que la teoría era menos limitante de lo que mi maestro creía. Después de todo, para los fotones que se mueven a la velocidad de la luz, “no existe el paso del tiempo”, como lo ha expresado Hermann Bondi, debido a la dilatación temporal completa. ¿No abriría la desaparición del tiempo posibilidades alternativas de viaje y comunicación para Dios?
Esta pregunta se vuelve particularmente convincente cuando consideramos las escrituras que sugieren la capacidad de Dios para trascender el tiempo y su profunda asociación con la luz. Pasajes de los cuatro libros canónicos presentan la luz como un principio de verdad, inteligencia, creación y divinidad. Y aunque la ciencia, con su predilección por las explicaciones naturalistas, parecería tener poco que decir sobre asuntos de índole religiosa, en el último siglo nos ha amonestado con una renovada conciencia de la luz. Digo “amonestado” porque antes de 1900 los físicos asumían que la luz podía entenderse de acuerdo con las leyes mecánicas de Isaac Newton. Newton no otorgó un estatus especial a la luz, creyendo que consistía en partículas cuyo comportamiento imitaba la acción de las partículas que componían los cuerpos materiales. Al celebrar los experimentos con prismas de Newton poco después de su muerte, James Thomson escribió:
Aun la misma Luz, que todo lo revela,
Brillaba desconocida, hasta que su mente más brillante
Desenredó todo el resplandeciente manto del día;
Y, de la blanquecina e indistinguible llamarada,
Reuniendo cada rayo en su especie,
Al ojo encantado produjo la magnífica cadena
De los colores primordiales.
En este poema, Thomson considera la mente de Newton más brillante que la propia luz. Pero hoy ningún poeta con mentalidad científica ofrecería este tipo de tributo. La luz ha resultado demasiado desconcertante. Como lo expresa Ralph Baierlein: “La luz, al parecer, siempre está lista con otra sorpresa”, y durante el último siglo esas sorpresas han trastornado repetidamente las concepciones antiguas de la luz. Además, esas sorpresas han suscitado, tanto entre científicos como entre no científicos, una gran cantidad de comentarios filosóficos y teológicos.
En este artículo sostengo que la luz física —la luz que la ciencia investiga y el medio por el cual vemos el mundo— resuena con matices metafísicos, algunos de los cuales pueden considerarse teológicos o espirituales. En específico, propongo que la representación de la luz en la relatividad especial rompe el marco del pensamiento mecanicista y, por lo tanto, permite reconsiderar la visión reverencial de la luz que prevalecía en Occidente antes de la era moderna. Implícita en esa visión antigua está la idea de que la luz física es, en ciertos aspectos, indistinguible de la luz espiritual, o la Luz de Cristo.
Esto no significa sugerir que Albert Einstein, el arquitecto de la relatividad especial, estaría de acuerdo con lo que sigue o incluso se interesaría en mi argumento. Él afirmó que su dios era el de Baruch Spinoza, un dios íntimamente ligado con la naturaleza pero ajeno a los asuntos humanos.5 Aun así, ninguna teoría científica se pronuncia a favor o en contra de Dios; tampoco puede decirse que una teoría sancione categóricamente una definición particular de Dios. Sin embargo, todas las teorías pueden ser exploradas en busca de una visión espiritual, al igual que la literatura, el arte y la música pueden serlo. Aquí ofrezco una analogía para tender un puente de un dominio a otro—de la religión a la ciencia—con el fin de estimular una mayor discusión, sin insistir en que mis ideas sean concluyentes. Si la luz nos enseña algo, es que siempre hay otra sorpresa a la vuelta de la esquina.
Además, la ciencia impone modestia intelectual, tanto como principio rector como hecho histórico. Lo que obliga al asentimiento científico en una época puede parecer, a la siguiente generación de investigadores, equivocado e irreal. Pero esto sería plantear el asunto demasiado pesimistamente, pues los científicos no simplemente giran en ciclos de hipótesis esperando algún día encontrar la correcta. Aprenden de sus errores, revisan hipótesis al ir llegando a ver la naturaleza de nuevas maneras. La relatividad especial es una de esas nuevas maneras, y mi propuesta es que ofrece una perspectiva fresca sobre cómo Dios interactúa con su creación.
Primero, sin embargo, permítanme hacer una declaración general sobre metodología y motivación—qué supuestos informan mi intento de interrelacionar las comprensiones científica y religiosa de la luz y por qué considero que la cuestión de la luz es religiosamente importante.
Supuestos rectores y significación
Un revisor de un primer borrador de este artículo afirmó acertadamente que “la palabra ‘luz’ se usa a menudo de manera simbólica en las Escrituras”. Estoy ciertamente de acuerdo, pero me parece que, detrás de sus significados simbólicos, la luz es algo en sí misma. Al menos esa es la intuición que motiva este artículo, y si esta intuición es correcta, parecería que el estudio de la luz debería ser espiritualmente enriquecedor, particularmente a la luz de la profunda importancia que las Escrituras atribuyen a la luz. Por ejemplo: “La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad” (DyC 93:36).
Ahora bien, ¿debemos simplemente dejar que la palabra “luz” funcione aquí como un símbolo de gloria, inteligencia y verdad, o también podemos preguntarnos por la luz misma tal como la conocemos, o no logramos conocerla, en los entornos cotidianos y familiares? Mi inclinación es preguntarme, y para hacerlo recurro a la ciencia, que es el único empeño que conozco que estudia rigurosamente la luz física. No creo que la ciencia lo sepa todo acerca de la luz, pero si uno es impulsado por las Escrituras a estudiar la luz, no hay otro lugar donde empezar.
El peligro aquí, según muchos observadores, es que quienes buscan este tipo de comprensión interdisciplinaria de la luz tomen libertades religiosas o poéticas con la ciencia mientras elaboran perspectivas que la mayoría de los científicos consideran, en el mejor de los casos, idiosincráticas y, en el peor, simplemente falsas. Ciertamente, tal enfoque siempre es motivo de preocupación, pero en la medida en que parte de la premisa de que la ciencia es un mundo aparte de los demás empeños humanos, en mi opinión, está exagerado y resulta engañoso. Inspirados en la ciencia (aunque en una comprensión incorrecta de la misma, como resultó ser), los positivistas lógicos intentaron fundamentar todo el conocimiento humano en bases absolutamente seguras—es decir, en proposiciones que ninguna persona sensata pudiera disputar—, pero este intento, según su propia admisión, fracasó. Lo que llegaron a comprender es que “no hay escapatoria de la metafísica”, ninguna salida de las predisposiciones filosóficas, religiosas y poéticas, incluso cuando nos dedicamos al trabajo analítico riguroso de la ciencia.
No solo eso, sino que la ciencia pura atrae a los pensadores precisamente por sus grandes especulaciones, lo cual no es una crítica en su contra, sino simplemente un reconocimiento de su vasto alcance explicativo. Como explica Levi R. Bryant, haciendo eco de Bruno Latour y Adam Miller:
La ciencia se entiende propiamente como una exploración de lo trascendente. . . . La ciencia guía nuestro prodigioso viaje a través del reino de lo remoto. La ciencia nos introduce a los agujeros negros en el centro de cada galaxia, a las partículas subatómicas bajo nuestro umbral de percepción, a la apariencia de las cosas dentro de las longitudes de onda de la luz infrarroja y ultravioleta, y al universo perceptivo del gran tiburón blanco donde el mundo se percibe en términos de firmas electromagnéticas. La ciencia nos sitúa ante lo genuinamente extraño.
Aunque la teología y la filosofía de la religión también son remotas y especulativas, la religión pura en última instancia dirige o redirige nuestra mirada de regreso al hogar—de vuelta a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a las viudas y huérfanos, y a quienes sufren. Por eso creo que la antigua caracterización de la ciencia como un empeño no especulativo, basado únicamente en hechos y a ras de suelo, deja mucho sin decir, al igual que la crítica de que la religión es ultramundana y está demasiado preocupada por agentes invisibles y posiblemente inexistentes. Ambos dominios del pensamiento se interpenetran con mayor libertad de la que solemos reconocer, en mi opinión. Este artículo es un intento de ir más allá de la mera comprensión simbólica de la luz para ver si “la gloria de Dios” podría encontrarse en un entorno familiar, al menos de manera provisional.
“Pascua en lo ordinario”, como lo expresó un erudito, sugiriendo que lo sagrado puede estar inscrito en lo cotidiano. Esto, por supuesto, no es solo una sensibilidad religiosa, sino también poética. Donde otros ven discontinuidad entre poesía, religión y ciencia, yo tiendo a ver continuidad, inclinación que me hace afín a la afirmación de Ralph Waldo Emerson de que “nunca se originó ciencia alguna, sino por percepción poética”. Hacia el final de este artículo introduzco algunas imágenes poéticas, tanto para avanzar en el argumento como para señalar la verdad de la afirmación de Einstein de que “los conceptos [científicos] físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, por mucho que lo parezca, determinados de manera única por el mundo externo”. Ciertamente, los eventos de la naturaleza despiertan nuestro asombro, pero somos nosotros quienes creativamente unimos los puntos, y no hay una manera única y correcta de hacerlo, del mismo modo que no hay una única manera correcta de constelar las estrellas.
Con ese prólogo, consideremos ahora algunos antecedentes históricos.
La calma antes de la tormenta
En 1900, Lord Kelvin, un destacado físico británico, declaró que solo dos problemas empañaban la “belleza y claridad de la teoría dinámica [del calor y de la luz]”. Ambos problemas se remontaban a la observación de 1801 de Thomas Young sobre las franjas de interferencia ondulatoria en un fondo, después de dejar pasar la luz a través de una barrera con dos rendijas. Las franjas alternadas de luz y oscuridad (véase fig. 1) indicaban que, en contra de Newton, la luz consiste en ondas, no en partículas. Dejándose guiar por el comportamiento de las ondas de sonido y de agua, Young insistió en que, cuando las ondas de luz se encuentran en fase (cresta con cresta), aparecen franjas o bandas luminosas, lo que significa interferencia constructiva; cuando se encuentran fuera de fase (cresta con valle), aparecen franjas oscuras, lo que significa interferencia destructiva. El patrón resultante, la serie de bandas alternadas, desafiaba seriamente el modelo newtoniano de la luz, pues parecería que, si la luz consistiera en partículas, veríamos en el fondo algo muy distinto: simplemente dos regiones alargadas de luz frente a las rendijas.
Para 1830, toda la comunidad de físicos se había trasladado a la teoría ondulatoria de la luz. Pero cuando los físicos pensaban en ondas de luz, también se veían obligados a pensar en otra cosa: un medio material a través del cual esas ondas se propagaban. A diferencia de las partículas, que se imaginaban como entidades autoexistentes, las ondas no podían concebirse como algo más que la acción ondulatoria de alguna sustancia física. Después de todo, ¿cómo podrían existir las olas del agua sin agua o las ondas sonoras sin aire? ¿O las ondas de luz sin un medio de soporte comparable? El problema era—y este era el primer problema que Lord Kelvin tenía en mente—que no se había encontrado tal medio, a pesar de un arduo trabajo teórico y de cuidadosos experimentos. La situación resultaba un tanto absurda, o al menos difícil de explicar. Algunos la han comparado con el incidente descrito en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, donde la sonrisa del gato de Cheshire queda suspendida en el aire sin el gato.
El segundo problema de Lord Kelvin tenía que ver con el fracaso de la teoría ondulatoria de la luz para predecir correctamente la emisión de la radiación del cuerpo negro en altas frecuencias. Max Planck resolvió este problema en 1900, pero solo al reintroducir un modelo corpuscular o cuántico de la luz. Esta solución, que al parecer Planck consideraba simplemente como una medida provisional, fue un presagio de la sorpresa aún mayor de la dualidad onda-partícula.
En cuanto al primer problema—el del medio material ausente—fue resuelto por Einstein en 1905 cuando publicó los artículos que introdujeron su teoría especial de la relatividad. Pero decir que Einstein “resolvió” el problema no significa afirmar que despejó todas las dificultades conceptuales relacionadas con el movimiento de la luz. Junto con otros, sostengo que la solución de Einstein—particularmente su postulado de la constancia de la velocidad de la luz—abre nuevos horizontes de pensamiento al desafiar la metafísica mecanicista que caracterizó la ciencia después de Galileo, Descartes y Newton. Por supuesto, la relatividad especial no aborda la cuestión de la existencia de Dios, y por lo tanto no puede decirse que decida nada de importancia teológica. Sin embargo, para quienes se inclinan a pensar en una longitud de onda escritural mientras siguen la trayectoria del pensamiento científico, ofrece perspectivas renovadas sobre la pregunta de cómo Dios, como un ser de luz, podría interactuar con su creación. Cuando menos, nos ayuda a darnos cuenta de que las leyes de la mecánica de Newton no cuentan toda la historia de la realidad física. Otros factores intervienen en esa historia, de modo que en la tosca trama mecanicista de las cosas siempre hay sorpresa, cuya expresión suele estar vinculada a la luz.
Para los cristianos, el mandato de Dios “Sea la luz” inauguró la Creación con su vasta extensión de posibilidades. Ya sea visto desde una perspectiva religiosa o científica, la luz aún nos despierta a nuevas posibilidades. No es solo el agente que ilumina el mundo presente, sino también un principio que puede decirse que insinúa ámbitos de existencia más allá de nuestra comprensión habitual. Uno de esos ámbitos está implícito en la visión de la luz que se encuentra en la Escritura cristiana.
Una visión cristiana de la luz
En el Evangelio de Juan, Jesucristo es presentado como el Logos; es decir, la Palabra de Dios mediante la cual el cosmos fue creado y hecho inteligible. Parece que Juan responde aquí, al menos en parte, a la creencia griega de que el universo es un lugar de razón, belleza y armonía, y él remite esas cualidades a Cristo. Tocando una nota que apelaría tanto al judío como al gentil, declara que en Cristo el Logos “era la vida; y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4). Cristo era “la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo” (Juan 1:9). Aquí la luz podría casi intercambiar lugar con la vida, pues la luz no es simplemente un añadido agradable a la realidad, un bonito extra. Más bien, brilla o arde con resplandor vital que consume la vida misma.
El Evangelio de Juan está lleno de otras imágenes de la luz, siendo la más memorable la simple declaración de Cristo: “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12). Para aquellos atentos a los ecos bíblicos, esta afirmación reverbera con “Sea la luz”, la primera gran fórmula creadora del libro de Génesis. Aunque Dios creará después las lumbreras de los cielos (el sol, la luna y las estrellas), no obra, según Michael Welker, en la oscuridad, y por ello primero llama a la existencia una atmósfera de resplandor. Welker insiste en que la comprensión de Génesis comienza con la realización de que “la Creación conecta diversos procesos y dominios de la vida y los ordena de tal manera que puedan ser conocidos por los seres humanos y que los seres humanos puedan entrar en comunicación con Dios”. El ámbito luminoso circundante posibilita este ordenamiento e integración de la actividad; es una matriz que engendra vida, entendimiento y comunión con Dios.
No solo eso, sino que la luz como principio de creación parece permanecer eternamente operativa en el cosmos. El ámbito luminoso circundante informa intemporalmente lo que viene después, de modo que ahora puede decirse que la luz física participa en el momento de la creación. En la sección 88 de Doctrina y Convenios leemos:
Esta es la luz de Cristo. Así como él está en el sol, y la luz del sol, y el poder de éste por el cual fue hecho. Así como él está en la luna, y … la luz de las estrellas, y el poder de éstas por el cual fueron hechas. … La cual luz procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio—La luz que está en todas las cosas, la cual da vida a todas las cosas, la cual es la ley por la cual todas las cosas son gobernadas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que está en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. (vv. 7–13)
De manera coherente con otras escrituras SUD, este pasaje desafía la dicotomía espíritu-materia que informa el pensamiento moderno dominante. La mayoría de los cristianos contemporáneos e incluso muchos creyentes SUD, sospecho, no consideran la luz del sol, la luna y las estrellas como la luz de Cristo y el poder por el cual fueron hechos o creados. Pero mucho antes de que los físicos modernos comenzaran a explorar los misterios de la luz física, los cristianos encontraron en ella indicios de la presencia de Dios en el mundo. Agustín de Hipona escribió que el Padre había enviado al Hijo no como la tierra envía el agua, sino como la luz envía la luz: “¿Pues qué es el resplandor de la luz sino la misma luz? Y en consecuencia, es coeterna con la luz de la cual es luz”. Esta breve declaración refleja la convicción de Agustín de que el Hijo es coeterno con el Padre, y así como la luz puede agraciar el mundo finito sin perder su pureza primordial, del mismo modo el Hijo descendió a una esfera limitada y finita sin comprometer la ilimitada benevolencia de su Padre. De todos los elementos del mundo, insistió Agustín, solo la luz nunca sufre corrupción.
La inclinación a apreciar la luz por su capacidad de ser al mismo tiempo parte del mundo y, sin embargo, aparte de él, perduró durante siglos. Otto von Simson afirma que a lo largo de la Edad Media la luz fue considerada como “el más noble de los fenómenos naturales, el menos material, la aproximación más cercana a la forma pura”. Esta creencia influyó en el desarrollo de la catedral gótica, la cual ha sido descrita como la encarnación de “una arquitectura de luz”. Los arcos apuntados y los arbotantes permitieron a los constructores levantar un edificio material que parecía disolverse casi en la luz y el espacio circundantes. Esta tendencia hacia la eterealización reflejaba una propiedad universal de la materia. La arena y las cenizas, señalaba Buenaventura, se convierten en vidrio cuando se trabajan adecuadamente, el carbón da lugar al fuego, y las piedras opacas se vuelven brillantes al frotarlas. En cada caso, la luz brilla a través del velo oscuro de la materia, refinándola y aclarándola en el proceso.
Viviendo en el siglo XIII, Robert Grosseteste veía la luz como la semilla cristalina de la creación. El universo, insistía, comenzó cuando Dios creó un punto de luz sin dimensiones que contenía tanto forma como materia. A medida que ese único punto se expandía, se producía la diferenciación que dio lugar a la multiplicidad material del cosmos. El primer momento de la creación, el instante de la primera luz, por lo tanto, perdura en todos los momentos posteriores, y este hecho se expresa en el esplendor del universo físico. Dado esto, para Grosseteste la luz era “la esencia natural fuera del alma que imita más completamente la naturaleza divina y vincula el alma con Dios”.
Dante Alighieri, otro estudioso medieval tardío de la luz, culmina su Divina Comedia rindiendo homenaje a la luz eterna. “En su profundidad”, escribe, “vi—recogido y unido por amor en un solo volumen—lo que, en el universo, parece separado, disperso”. Tan densamente cargada de realidad estaba esta luz que un momento de contemplación pesaba más sobre él, y se desvanecía más fácilmente de su memoria y entendimiento, que veinticinco siglos de historia registrada. Pero a pesar de su incapacidad de retener la visión, Dante salió de ella sabiendo que la luz eterna abarca el milagro de armonizar los mundos superior e inferior. Allí, dos magnitudes aparentemente inconmensurables—la perfección divina y la imperfección humana—son llevadas a relación.
Esta actitud reverente hacia la luz desapareció en el período moderno temprano, particularmente después de que Newton pareciera reducir la acción de la luz a principios mecanicistas. Resurgió en el siglo XX con el desarrollo de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, aunque para entonces el panorama intelectual había cambiado tan radicalmente que los enigmas relacionados con la luz eran más propensos a inspirar vuelos de fantasía filosófica que aclamaciones del amor de Dios. Sin embargo, al menos dos teólogos cristianos han hallado inspiración religiosa en la nueva física y en sus revelaciones sobre la luz. Thomas Torrance e Iain MacKenzie argumentan que el universo de Einstein—un universo construido alrededor de la inquebrantable constancia de la velocidad de la luz—reafirma la inquebrantable constancia del amor de Dios hacia su creación. Además, la constancia de la velocidad de la luz descarta cualquier sugerencia de favoritismo o privilegio cósmico, hecho que refleja la declaración bíblica de que “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34).
En el universo de Einstein, ningún sistema de referencia es privilegiado, y aunque este hecho implica la relatividad de todos los marcos de referencia, también remite a una constante universal—la velocidad de la luz—que regula la interacción de esos marcos. Así, existe una profunda coherencia en el mundo que, una vez comprendida, desmiente la superficial visión secular de que la verdad es situacional y subjetiva. “La visión”, escribe Stanley Jaki al repasar la aspiración de Einstein, “era la de una realidad cósmica, plenamente coherente, unificada y simple, que existe independientemente del observador; es decir, no relativa a él, y que revela sus secretos en la medida en que las fórmulas matemáticas, mediante las cuales se la investigaba, encarnaban poder unificador y simplicidad.”
Para Torrance y MacKenzie, el milagro de esta profunda coherencia es que ninguna parte de la vasta unidad queda eclipsada por otra parte, ni siquiera por el todo cósmico, al cual entienden como luz integrada. Debido a la capacidad de Dios de otorgar su amor elemental “de la misma manera libre, invariable y equitativa” a toda la creación, de hacer que el sol “salga sobre malos y buenos” (Mateo 5:45), él permanece atento a los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes (como la caída de un gorrión), incluso mientras atiende a todo el universo.
Aquí viene a la memoria el comentario de Galileo de que “Dios y la Naturaleza están tan ocupados en el gobierno de los asuntos humanos, que no podrían aplicarse más a ello aunque en verdad no tuvieran otro cuidado que únicamente el del género humano”. Para asegurar esta idea, Galileo señala la acción de la luz: “Y esto, pienso, puedo demostrarlo con un ejemplo muy pertinente y nobilísimo, tomado de la operación de la luz del Sol, la cual, … al madurar aquel racimo de uvas, es más, aquella sola uva, … se aplica de tal modo que no podría ser más intensa, como si la suma de todos sus asuntos hubiera sido la maduración de esa única uva.” Dios enfoca toda su atención en cada detalle del mundo como si fuese el mundo entero: esta es tanto la lección cotidiana de la luz, según Galileo, como una idea que surge de los fundamentos de la física moderna, según Torrance y MacKenzie.
Es también la idea de Dante, al menos en la medida en que sugiere un universo integrado en la luz cuyo misterio primordial es el amor: “lo que, en el universo, parece separado, disperso”, en realidad está “recogido y unido por amor” mediante la acción de la luz. La acción unitaria e indivisible de la luz reúne las partes aparentemente separadas y dispersas del mundo en un todo coherente. Esta es una idea con muchas variaciones en la física moderna, una de las cuales abordaré ahora. Una vez más, mi objetivo es ofrecer comprensiones sugerentes y no definitivas acerca de la luz.
La luz de Einstein
Recordemos ahora que la historia de la relatividad especial comienza con el descubrimiento de que la luz tiene una naturaleza ondulatoria. La comprensión clásica —y aún de sentido común— de las ondas requiere un medio material a través del cual las ondas se propaguen, pues es el propio medio el que vibra y da lugar así a las ondas de luz. Pero a fines del siglo XIX, los físicos buscaron sin éxito detectar experimentalmente ese medio —el éter universal— que, según pensaban, debía sostener la propagación de las ondas de luz.
Para la mayoría de los investigadores, la idea de ondas de luz autoexistentes —luz ondulando sin nada que sustentara la ondulación— era casi impensable. Pero para el joven Albert Einstein, el éter universal era una noción aún más problemática, y su inclinación fue desecharlo por completo—aun cuando su eliminación dejaba a los físicos a la deriva, sin nada a qué aferrarse. El problema se remontaba a la afirmación de Newton de que el movimiento inercial (no acelerado) es indistinguible del reposo. Imaginemos a alguien —llamémosla Alicia— en un vagón de tren que se mueve a velocidad constante en una dirección constante; es decir, en movimiento inercial. Mientras observa cómo el campo circundante se desliza frente a sus ojos, está absolutamente convencida de que ella se mueve y que el paisaje fuera de su ventana está quieto. Pero esto no puede probarlo, porque, según Newton, ningún experimento realizado en un entorno inercial producirá un resultado diferente si se realiza en otro. Es posible, por lo tanto, imaginar a otra persona —llamémosle Bob— de pie en el suelo, mirando el tren, e insistiendo en que él es quien se mueve mientras que Alicia está en reposo. Ahora tenemos dos narrativas opuestas del mismo acontecimiento, y ningún experimento científico puede resolver el empate. Si, por ejemplo, Alicia y Bob cada uno lanzara una pelota recta hacia arriba y luego observara si cae recta hacia abajo, ambos verían el mismo resultado. De modo que ninguno puede ganar el argumento de quién se mueve y quién está en reposo.
Einstein adoptó sin reservas este principio sin solución, porque disolvía la aparente distinción entre reposo y movimiento inercial. En el espíritu de la ciencia, simplificaba nuestra comprensión de la naturaleza al describir el reposo como simplemente otra instancia de movimiento inercial. Y al reflexionar sobre las implicaciones del éter propuesto, Einstein se dio cuenta de que la detección experimental del éter desharía ese principio sin solución al convertir el reposo en un estado distintivo de movimiento. Según se lo concebía, el éter impregnaba cada rincón del cosmos. Además, no se movía, aunque, debido a su naturaleza etérea, cosas como rocas y planetas se desplazaban a través de él con la mayor facilidad. Era, por lo tanto, un marco universal de reposo, una vasta extensión inmóvil de materia extremadamente sutil que, si se detectaba, podía servir como telón de fondo para determinar si un cuerpo estaba en reposo o en movimiento inercial.
En pocas palabras, si un cuerpo estuviera en reposo con respecto al éter inmóvil, estaría en reposo dentro del marco universal de reposo. Es decir, estaría en reposo relativo al criterio último del movimiento, el sistema de referencia coincidente con el propio universo. Si, sin embargo, un cuerpo se moviera inercialmente en relación con el éter, claramente no estaría en reposo desde la perspectiva de alguien situado en el mismo éter. Así, en principio, parecería fácil distinguir entre reposo y movimiento inercial—una vez, por supuesto, que los físicos detectaran el éter.
Para detectar el éter, los investigadores enviaron dos haces de luz a lo largo de trayectorias perpendiculares y compararon sus velocidades (véase fig. 2). Suponían que la tierra se movía a través del éter estacionario creando un “viento de éter”, del mismo modo que uno puede crear un viento en un día sin brisa al moverse a través del aire. Los objetos físicos no se verían afectados por ese viento, debido a la sutileza del éter, pero las ondas de luz necesariamente sí lo serían, en virtud de su dependencia del éter para existir. En consecuencia, si tenían que viajar contra el viento de éter, su velocidad se vería reducida, tal como un viento en contra reduce la velocidad de un avión. Si, en cambio, viajaban en dirección perpendicular al viento (viento cruzado), sufrirían menos retardo. Por lo tanto, un haz debería moverse más lento que el otro, dada la diferencia de orientación de noventa grados. Incluso si uno de los haces no viajaba directamente contra el viento, se movería más directamente que el otro y, por ende, experimentaría un mayor efecto de desaceleración.
Como se señaló, los investigadores no pudieron encontrar evidencia de viento de éter porque ningún haz resultó más lento que el otro. Este resultado puso a prueba la inventiva de los físicos, pero solo Einstein dio un paso adelante con una idea sorprendente. En su primer artículo sobre la relatividad especial, escribió: “Veremos… en lo que sigue, que la velocidad de la luz en nuestra teoría desempeña el papel, físicamente, de una velocidad infinitamente grande”. La elaboración de este papel es una de las primeras insinuaciones de la física moderna de que la luz no es simplemente otro fenómeno dentro de la mezcla de la realidad material. Ciertamente, está en la mezcla de la realidad material (como es evidente por su ubicuidad cotidiana), pero su significado ontológico es elemental. Está asociada con la estructura del mundo y puede decirse que expresa la unidad espacio-temporal del mundo. Una consecuencia sorprendente de esta unidad es la constancia de la velocidad de la luz.
Imaginemos conducir en una autopista con el control de crucero ajustado a 60 millas por hora. Esta es una velocidad constante relativa a la superficie de la tierra, pero es una velocidad variable desde cualquier otro punto de vista. Relativo a una liebre que corre junto al camino a 20 millas por hora, te mueves a 40 millas por hora—si la liebre corre en la misma dirección. Si corre en dirección contraria, te mueves a una velocidad relativa de 80 millas por hora.
Esto forma parte de la experiencia cotidiana. Todos sabemos instintivamente que la velocidad es un asunto de aritmética. El impacto efectivo de dos jugadores de fútbol, por ejemplo, es mayor si corren uno hacia el otro que si uno alcanza al otro desde atrás. En el primer caso, sumamos los dos valores; en el segundo, restamos uno del otro. Si los dos jugadores corren a la misma velocidad en la misma dirección, su velocidad relativa es cero y no ocurre impacto alguno.
De joven, Einstein se intrigaba con el movimiento de la luz. La teoría ondulatoria de la luz indicaba que ésta se movería a una velocidad constante relativa al éter universal. Sin embargo, esta teoría haría que la velocidad de la luz fuera variable desde cualquier otro punto de vista o sistema de referencia, del mismo modo en que la velocidad constante de un vehículo con respecto a la tierra es una velocidad variable desde otros puntos de vista. Pero si esto era cierto, razonó Einstein, se violaría el postulado de Isaac Newton respecto a la equivalencia entre reposo y movimiento inercial. Newton insistía en que las leyes de la física son las mismas para todas las situaciones inerciales (incluido el reposo), y que, por lo tanto, ningún experimento puede distinguir entre una situación en la que se dice que ocurre un movimiento inercial y otra en la que se dice que hay reposo.
Einstein dijo que encontraba la posibilidad de violar el postulado de Newton “insoportable”. En su mente, el movimiento ondulatorio de la luz a través del éter, considerado un movimiento inercial, tenía que ser una velocidad constante o invariable desde todos los puntos de vista. Dicho de otro modo, cualquier observador mediría siempre la velocidad de la luz con un valor dado, sin importar la velocidad de la fuente de luz ni la propia velocidad en relación con el haz de luz. Nada de sumar o restar velocidades.
Este paso validaba el postulado de Newton para todos los fenómenos, tanto ópticos como mecánicos, pero condujo a la disonancia cognitiva que uno experimenta al intentar imaginar un haz de luz moviéndose a la misma velocidad para cada observador que se mueve de manera diferente. Para seguir a N. David Mermin: “¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede existir una velocidad c con la propiedad de que, si algo se mueve a la velocidad c, entonces debe tener la velocidad c en cualquier sistema de referencia inercial? Este hecho—conocido como la constancia de la velocidad de la luz—es sumamente contraintuitivo. De hecho, ‘contraintuitivo’ es una palabra demasiado débil. Parece sencillamente imposible.”
Mermin continúa explicando que la constancia de la velocidad de la luz implica la plasticidad del espacio y del tiempo: los valores espacio-temporales de los cuerpos materiales están sujetos a la velocidad finita de la luz, de modo que se garantiza que ningún cuerpo material alcance jamás esa velocidad. Mientras que antes (en la física newtoniana) la velocidad era la magnitud variable y el espacio y el tiempo eran inmutables, ahora, con respecto a la luz, los papeles se han invertido. La luz, o la velocidad de la luz, determina la velocidad de los demás fenómenos. Esto se debe a que la luz expresa o manifiesta la métrica dentro de la cual se mueven todos los cuerpos. Hans Reichenbach lo expresó de esta manera:
“Los relojes y las varas de medir, los instrumentos materiales para medir el espacio y el tiempo, solo tienen una función subordinada. Se ajustan a la geometría de la luz y obedecen todas las leyes que la luz provee para la comparación de magnitudes. Se nos recuerda la aguja magnética que se ajusta al campo de fuerzas magnéticas, pero que no elige su dirección independientemente. También los relojes y las varas de medir no tienen magnitud independiente; más bien, se ajustan al campo métrico del espacio, cuya estructura se manifiesta con mayor claridad en los rayos de luz.”
Los cuerpos materiales están bajo la soberanía cinemática de la luz. Vivimos en un “universo de luz”, dice Torrance, porque la luz es un principio de orden universal. Nada puede exceder su inmensa velocidad, y, más aún, la velocidad de la luz regula el comportamiento de todos los cuerpos materiales de manera absolutamente imparcial. Científicamente, esta imparcialidad nos da un mundo, un cosmos, al integrar todo bajo el amparo de una sola ley o principio que nunca sufre contravención. Teológicamente, puede considerarse como una prenda o testimonio del amor infalible y la fidelidad de Dios hacia su creación.
“La velocidad de la luz no es realmente como las demás velocidades”, escribe Harald Fritzsch; “es la magnitud que tiene las implicaciones más fundamentales para la estructura del espacio y del tiempo, o mejor dicho, del espacio-tiempo”. Estas implicaciones se remontan a la decisión de Einstein de subordinar los valores de espacio y tiempo de los objetos materiales a la velocidad de la luz. Como lo expresa Alan Lightman: “Einstein calculó cuantitativamente cómo las tasas de tictac de los relojes y las longitudes de las varas de medir en movimiento unas respecto a otras deben diferir para que ambos conjuntos de instrumentos midan la misma velocidad para un rayo de luz que pasa”. A medida que se mueven a diferentes velocidades a través del espacio, relojes, varas de medir, telescopios y todos los demás instrumentos científicos experimentan distintos grados de cambio, los cuales aseguran que nunca alcancen la velocidad de la luz.
Estos cambios, conocidos como los efectos relativistas de dilatación del tiempo, contracción de la longitud e incremento de la masa, marcan una ruptura abrupta con la física newtoniana. Por un lado, comprometen el ideal clásico de la rigidez métrica perfecta. Esto no constituye un golpe decisivo para la ciencia, ya que podemos calcular el grado de ese compromiso e incorporarlo a nuestras descripciones. Sin embargo, es un recordatorio de que, al medir el mundo material, nuestros instrumentos bailan—es decir, se ajustan—al compás de la luz. La velocidad de la luz reside silenciosamente en su propia fisicidad.
Es más, nuestras suposiciones cotidianas sobre la realidad se tambalean al contemplar el mundo desde la perspectiva de la única cosa que sabemos que sí alcanza la velocidad de la luz: la propia luz. Desde nuestra perspectiva, la luz requiere unos ocho minutos para viajar del sol a la tierra. Pero desde la perspectiva de un fotón que experimenta una dilatación temporal completa y, por tanto, permanece para siempre al borde del instante siguiente, no transcurre tiempo alguno. Por eso John Wheeler escribe: “La luz y las influencias propagadas por la luz establecen conexiones de intervalo cero entre acontecimientos cercanos y lejanos.” O, siguiendo a Sidney Perkowitz: “Según la mejor comprensión que podemos alcanzar, … el universo está hecho de tal manera que la luz siempre recorre su propia distancia de cero, mientras que para nosotros su reloj está detenido y su velocidad es absolutamente fija. Estas sobrias conclusiones se leen como si provinieran de alguna fantasía febril. La luz, en efecto, es diferente de cualquier otra cosa que conozcamos.”
En el mismo sentido, Bernard Haisch se pregunta “cómo aparecería el universo del espacio y del tiempo desde la perspectiva de un haz de luz”. Su respuesta:
Las leyes de la relatividad son claras en este punto. Si pudieras viajar en un haz de luz como observador, todo el espacio [en la dirección del movimiento del haz] se encogería hasta un punto, y todo el tiempo colapsaría en un instante. En el sistema de referencia de la luz, no existen ni el espacio ni el tiempo. Si miramos a la galaxia de Andrómeda en el cielo nocturno, vemos luz que, desde nuestro punto de vista, tardó 2 millones de años en recorrer esa vasta distancia de espacio. Pero para un haz de luz que emana de alguna estrella en la galaxia de Andrómeda, la transmisión desde su punto de origen hasta nuestro ojo fue instantánea.
Para la luz, un momento es indistinguible de otro; o, como lo expresa J. T. Fraser: “Todos los instantes en la vida del fotón son simultáneos.” Y, quizá en cierto sentido, evocadores del momento de la creación. Consideremos que tanto la cosmología moderna como el cristianismo consideran la luz como un primer principio o una realidad primordial. En la tradición judeocristiana, Dios llama a la existencia a la luz antes de iniciar cualquier otra creación física. De manera similar, el big bang—la narrativa científica moderna de la creación—es un destello de luz dentro de cuya expansión eventualmente se aglutinan los cuerpos físicos. Esta comparación, sin embargo, encierra solo una similitud general. De mayor importancia es la idea de que lo que ocurre primero, en un sentido originario, define lo que será posible después. Pensando en esta línea, Fraser remonta la constancia de la velocidad de la luz al big bang, insistiendo en que esa primera velocidad “ha retenido una relación única e invariable con todos los demás estados de movimiento que posteriormente se hicieron posibles”. Nada puede superar la velocidad de la luz porque aquel destello primitivo estableció los límites de todos los estados futuros de movimiento, y lo hizo al ser el momento definitorio de la creación. Por razón de su primacía ontológica, enmarca las posibilidades futuras.
Vista de este modo, la primacía ontológica de aquel primer momento vive en la luz, lo que puede ayudar a explicar la naturaleza inmutable de la luz. Después de todo, como insiste Bondi, la luz “no puede cambiar una vez que ha sido producida, debido al hecho de que no envejece, y por lo tanto debe permanecer igual”. De manera similar, Brian Greene explica que “la luz no envejece; un fotón que emergió del big bang tiene hoy la misma edad que tenía entonces. No hay transcurso del tiempo a la velocidad de la luz”.
Me apresuro a añadir que esta perspectiva necesita completarse con otras consideraciones. La ciencia, de hecho, no permite afirmar que veamos alguno de los fotones asociados con el big bang. Aun así, los fotones que sí vemos ahora (estoy usando el verbo “ver” de manera algo laxa aquí, por razones que explicaré en breve) no son muy distintos de la propia singularidad del big bang, que se describe rutinariamente (aunque no de manera unánime) como el acontecimiento que marca el origen—el punto cero, por así decirlo—del espacio y del tiempo. Si, como sostiene Fraser, la constancia de la velocidad de la luz es un vestigio del big bang, podría ser que la propia luz conserve, de alguna manera semejante a una huella, aquel momento en que, como lo expresó Stephen Hawking, “todas las leyes de la ciencia” aún no se habían realizado debido a la pequeñez infinitesimal y la densidad infinita de un universo al borde de la expansión inflacionaria del espacio-tiempo.
Los fotones, que viajan “su propia distancia de cero” tanto espacial como temporalmente, pueden considerarse como una marca de ese instante, o del umbral de ese instante, cuando un cosmos embrionario de cero dimensiones explotó hacia la existencia espacio-temporal. Esta es tanto una imagen poética como científica: diminutos fotones reflejando el momento de la creación, pero que, para algunos, inspira fe religiosa. J. N. Findlay, por ejemplo, escribe que “podemos ver… una notable naturalización de la Eternidad en el fenómeno físico de la Luz. Pues para los fotones que unen el universo, todo, sin pérdida de orden, colapsará en algo semejante a la instantaneidad.” John Wheeler rinde un tributo similar a los fotones, aunque en el registro de la teoría cuántica. Después de describir cómo los fotones sortean el espacio y el tiempo en experimentos científicos, propone que cada fotón constituye un “acto elemental de creación” cuando finalmente impacta en el ojo humano o en algún otro instrumento de detección. Luego pregunta: “Para un proceso de creación que puede y de hecho opera en cualquier lugar, que se revela y sin embargo se oculta, ¿qué podría haberse imaginado, nacido de la pura fantasía, más mágico—y adecuado—que esto?”
En resumen, en nuestra interacción cotidiana con la luz hay más de lo que salta a la vista.
La luz en el mundo
Implícito en lo anterior está la noción de que la luz viaja a su velocidad característica solo mientras se mueve a través del vacío. Cuando se mueve a través de una sustancia material—vidrio, agua o aire, por ejemplo—su velocidad se reduce. Así, la luz está muy involucrada en la mezcla de la realidad material, aunque los cuerpos materiales “se ajustan a la geometría de la luz y obedecen todas las leyes que la luz provee para la comparación de magnitudes”. Por un lado, esos cuerpos están bajo la soberanía cinemática de la luz, tomando sus pautas de ella al moverse a través del espacio y del tiempo; por otro, ralentizan, bloquean e incluso extinguen la luz.
La primera parte de lo dicho describe la luz tal como la presenta la teoría especial de la relatividad de Einstein: pura e intocada por los cuerpos materiales. La segunda describe la luz tal como la encontramos en la experiencia cotidiana: atenuada y ralentizada por los materiales a través de los cuales se mueve, rebotando en superficies y, en general, a merced de un mundo sólido y material cuya realidad se cree que subsiste principalmente en su dureza y opacidad. Difícilmente se adivinaría, a partir de la acción dócil de la luz en este mundo, que se trata de un principio que estructura e integra el cosmos.
Propongo que, a pesar del papel aparentemente subordinado de la luz en nuestro mundo material, la luz de Cristo está plenamente operativa como una realidad fundamental en este mundo, tal como se describe en la sección 88 de Doctrina y Convenios. Consideremos la gracia elemental de la luz mediante la cual se logra la visión: la luz desaparece de la vista para darnos vista. Este es un punto que se remonta a Platón, quien retrató la luz no como algo visto, sino como el agente del ver y, por lo tanto, no del todo conmensurable con la realidad visible. Agustín entendió la luz de manera similar, y los pensadores modernos, menos inclinados a reflexionar sobre las posibilidades religiosas o místicas de la luz, han afirmado directamente que la luz no es un objeto de visión sino el medio invisible mediante el cual ocurre la visión. Tomemos un ejemplo sencillo: la luz proyectada en el cielo nocturno no se anuncia visualmente a sí misma, del mismo modo que el haz de un proyector de cine no se ve sobre la cabeza de uno en la sala. Se pueden ver las gotas de lluvia o las partículas de polvo iluminadas, pero eso es luz en conjunción con algo material, no luz en sí misma. Otro ejemplo es el sol visto desde la luna. Es una esfera material de luz contra la negrura del espacio exterior; no irradia luz de manera visible porque la luna no tiene atmósfera que disperse la luz. Como concluye MacKenzie: “La luz tiene la cualidad de excluirnos de contemplarla en su expresión más brillante.”
Si en verdad pudiéramos ver la luz, ¿qué más veríamos? Estaríamos envueltos en un capullo de luz—la luz sería nuestra venda en los ojos. En cambio, estamos visualmente situados en la extensión ilimitada de la presencia invisible de la luz y, por lo tanto, podemos ver cosas a millones de millas de distancia. Al no ver la luz en sí, vemos hasta los confines más lejanos del universo.
Con esta idea en mente, Hans Blumenberg describe la luz como “el ‘dejar aparecer’ que no aparece en sí misma…, el don que no hace exigencias, la iluminación capaz de conquistar sin fuerza”. Dada su inmensa importancia cosmológica, uno podría esperar verla desplegada con todo su brillo, monopolizando el escenario, por así decirlo, y reclamando nuestro interés visual. Sorprendentemente, sin embargo, la luz solo aparece en la medida en que anuncia otras cosas. Es decir, solo se manifiesta en conjunción con cuerpos responsables de su caída desde la velocidad de la luz hacia velocidades menores.
Permítanme aventurar aquí un paralelo teológico. La luz “desciende” de su velocidad característica al ser ralentizada y bloqueada por cuerpos materiales, tal como, en el pensamiento cristiano, Dios el Hijo descendió del cielo, circunscrito por limitaciones terrenales, para ser visto por los mortales. Este descenso divino o condescendencia, además, implicó un oscurecimiento voluntario de la gloria de Dios. En su epístola a los Filipenses, Pablo escribió que Jesucristo, aunque en “forma de Dios”, “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filip. 2:5–8). Tal como la encontramos en este mundo, la luz parece retirarse de manera similar hacia un anonimato oscuro, a pesar de su importancia cósmica. En la medida en que se anuncia a sí misma, también anuncia otras cosas, permitiéndoles convertirse en el centro de todas las miradas, el espectáculo que atrae nuestro interés. Dicho de otro modo, un principio de unidad cósmica se pone al servicio de eventos locales y mundanos, permitiéndoles aparecer más soberanos de lo que en realidad son. Aquello que es grande—de gran importancia ontológica—se hace pequeño al ser eclipsado por acontecimientos de menor significado. Acontecimientos, podríamos añadir, que extraen su inteligibilidad del principio estructurador del mundo que eclipsan.
Rara vez advertimos el aspecto de don que encierra la experiencia de la visión. Por supuesto, vemos mediante la acción de la luz, pero, más fundamentalmente, vemos porque la luz cede con gracia su lugar en la experiencia visual a otras cosas. Es un acto de desaparición de munificencia divina, y uno que nos da el mundo visible. Como se señaló, Platón intuyó esta verdad hace casi 2,500 años y, en consecuencia, llamó a la luz el “vástago del bien, que el bien engendró como su análogo”: así como la idea inasible del bien imparte inteligibilidad a todas las demás (menores) ideas, así la luz invisible imparte visibilidad a todos los cuerpos físicos. Uno es como el otro en que ninguno puede reducirse a la revelación que efectúa.
Mucho después de que Platón presentara la luz con un significado cosmológico, Einstein, trabajando desde premisas diferentes, dio un paso comparable. Insistió en que la velocidad de la luz no es meramente la tasa a la cual la luz se mueve a través del espacio y del tiempo; más bien, es un principio que estructura el universo espacio-temporal. Así, puede decirse que la luz es mucho más que el agente que permite la visión. Es, como lo presentan las escrituras, una fuente de inteligibilidad cósmica, o “la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo” (DyC 93:2; véase también Juan 1:9). Por razón de su relevancia universal, nos da una extensión cósmica en la cual “vivimos, y nos movemos, y somos” (Hechos 17:28), y, más aún, se escurre con gracia de la vista para que podamos actuar sin ser sobrecogidos por su sublime presencia.
Luz redentora en la interfase de dos mundos
La mecánica cuántica ofrece dos visiones de la luz, cada una de las cuales parecería excluir a la otra: onda y partícula. Una tensión similar relacionada con la luz informa la relatividad especial. Por un lado, la luz se mueve a una velocidad finita, incluso cuando viaja en el vacío. Por otro lado, según Einstein, “desempeña el papel, físicamente, de una velocidad infinitamente grande”. Este papel surge de la decisión de Einstein de hacer que la velocidad finita de la luz sea una velocidad invariante desde todas las perspectivas. Nada de lo que hagamos—ningún movimiento o maniobra de nuestra parte—nos permitirá jamás cerrar la brecha con un haz de luz que se mueve en el vacío: siempre permanecerá delante de nosotros por una velocidad de 300,000 km por segundo. En pocas palabras, la luz es perfectamente indiferente al movimiento de los objetos materiales. Como lo expresa Arthur Zajonc: “La naturaleza de la luz no puede reducirse a la materia ni a sus movimientos; es algo propio.” Y, sin embargo, como ya se señaló, la luz está muy presente en la mezcla de la realidad material.
He sugerido lo que esto podría significar para quienes se interesan en la religión y la filosofía. También podría señalar que algunos han encontrado útil pensar en la luz como un horizonte, algo en la interfase de dos mundos. Como la luz, los horizontes sugieren lo infinito al mismo tiempo que demarcan lo finito, y lo hacen siendo indiferentes a la velocidad con la que intentamos alcanzarlos. No coincidiendo plenamente con las características físicas del mundo que los delimitan, los horizontes retroceden conforme avanzamos, neutralizando así nuestros intentos de alcanzarlos. La invariancia absoluta frente al cambio local, la experiencia de caminar hacia algo sin reducir la distancia, puede preparar la mente para posibilidades mayores. Hugh Nibley observó que los beduinos del desierto asumían de manera natural que la vida continuaba para siempre porque, por más que viajaban, nunca alcanzaban el horizonte.
El tema aquí es lo que L. H. Myers llama “lo cercano y lo lejano”. En su novela del mismo nombre, Myers describe a viajeros del desierto cuya faena diaria es redimida por la visión del sol poniente. Cuando el príncipe Jali, de doce años, contempla cada tarde cómo el sol se hunde en el occidente, el trabajo penoso del día se impregna de una vastedad de significado insospechada. Así, para Jali hay “dos desiertos”: uno que es “fatiga de recorrer” y que lo hace sentir como “un insecto” arrastrándose por “un pequeño parche de arena marrón”, y otro, producido por “el resplandor rojo del atardecer” cuyo “esplendor para el ojo” convierte “todo su cuerpo en una flecha viviente” lista para “dispararse hacia” el paisaje lejano.
Lo cercano, por supuesto, es el sentido de lo finito, de estar estrechamente circunscrito y, por lo tanto, separado de otras cosas en el régimen espacio-temporal, que parece extenderse para siempre de manera absolutamente impersonal; lo lejano es la sensación de unidad expansiva, de estar reunido en un patrón de cosas ampliamente significativo. Lo lejano rompe el marco de lo cercano; es decir, el marco de la realidad ordinaria o miope. Más adelante en el libro, Hari, contemplando el paisaje al atardecer, anhela el momento en que “el nudo del yo [se] afloje” para disolverlo en un patrón más amplio de posibilidad. Sea que todos estén de acuerdo con esta descripción precisa o no, la mayoría de las personas en algún momento han sido rescatadas de la rutina diaria por la puesta del sol o algún otro acontecimiento relacionado con la luz que, inesperadamente, redime su lucha.
Podría ser que, al final del día, la luz sea un principio redentor, uno que nos trae de regreso al hogar, aunque en un giro más elevado de la espiral. En su libro How Experiments End, Peter Galison nos dice por qué la puesta de sol no es del todo la imagen especular de la salida del sol: “La puesta de sol, refractada a través del polvo y las gotas levantadas por todo lo que ha ocurrido, relata en forma comprimida toda la historia del día.” Si el amanecer presenta múltiples posibilidades aún no realizadas, el atardecer reúne todas las posibilidades realizadas—todos los acontecimientos—en un solo momento. O, siguiendo a Safo, la puesta de sol (anunciada por Héspero, la estrella vespertina) reúne todo lo que la aurora dispersa por doquier:
Tú, Héspero, traes de vuelta al hogar
todo lo que la radiante aurora esparció lejos,
las ovejas al redil, las cabras al establo,
los niños al regazo de su madre.
Primero, la luz dispersa; luego, reúne de vuelta al hogar. La acción dispersora de la luz es fácil de ver; visualmente hablando, la luz abre y nos da entrada a un mundo de objetos diferentes, aparentemente dispersos. La acción de reunir de la luz es mucho más difícil de percibir. La epifanía de Dante lo llevó a comprender que en la economía de la luz todo lo que “en el universo, parece separado, disperso” en realidad está “recogido y unido por amor en un solo volumen.” La relatividad especial de Einstein impulsa una realización naturalizada y simplificada de la misma idea: la luz establece “conexiones de intervalo cero entre acontecimientos cercanos y lejanos.”
Dante, por supuesto, no tenía noción del espacio-tiempo einsteiniano, y podemos estar seguros de que Einstein no pensaba en Dante cuando teorizó que los acontecimientos que yacen a lo largo del camino que la luz recorre a través del espacio-tiempo carecen de intervalo desde el punto de vista de un fotón. Ambos hombres pensaron en longitudes de onda muy distintas. Sin embargo, resulta un paralelismo interesante que llegaran a conclusiones similares acerca de la capacidad de la luz para conectar “acontecimientos cercanos y lejanos” desde nuestra perspectiva, de manera “sin intervalo” o intemporal, sin espacio.
Apoyándome tanto en Dante como en Einstein, permítanme sugerir que la acción de doble vía de la luz expresa el sacrificio expiatorio de Jesucristo—su exilio o descenso del cielo, su sufrimiento, y su retorno ascendente. En la sección 88, justo antes de que la luz de Cristo sea identificada con la luz del sol, la luna y las estrellas, leemos: “Aquel [Cristo] que ascendió a lo alto, así como descendió debajo de todas las cosas, en la medida en que comprendió todas las cosas, para que estuviera en todas y por todas las cosas, la luz de la verdad; la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo” (DyC 88:6–7).
Aquí se entretejen los temas de descenso, ascenso y comprensión. La comprensión es integral en tanto connota entendimiento, lo que implica reunir o abarcar cosas que antes estaban separadas, dispersas, caóticas y, por lo tanto, perdidas, en el sentido de que no podían ser integradas en un todo comprensivo. Decir que Cristo “comprendió todas las cosas” es sugerir que las vuelve cognoscibles y alcanzables al haberlas traído dentro del abrazo comprensivo de su amor sacrificial. Su descenso por debajo de todas las cosas y su posterior ascenso de regreso al cielo trazan una espiral ascendente e incluyente que es el cosmos físico. Este acto originario de verdad y amor no está guardado en el pasado ni perdido de vista. Es, después de todo, el mismo acto que rescata y recoge todo lo que está perdido. Por lo tanto, se registra como verdad siempre presente: resplandece. Se manifiesta en la luz del sol, de la luna y de las estrellas, que es la luz de Cristo. Como los fotones que se mueven a la velocidad de la luz, y como la propia Expiación, esa luz es imperecedera.
Comentario final
El artículo de Grandy constituye un extraordinario esfuerzo por tender un puente entre la ciencia y la teología, tomando como eje la luz, tanto en su dimensión física como espiritual. A lo largo del texto, el autor muestra que la luz, lejos de ser un mero fenómeno natural explicado por la física, posee resonancias metafísicas y espirituales que han sido reconocidas por filósofos, poetas y teólogos a lo largo de la historia.
Desde la óptica científica, Grandy recorre la evolución del pensamiento: la visión mecanicista de Newton, la revolución de las ondas de Young, la crisis del éter, la relatividad especial de Einstein y la mecánica cuántica. La luz aparece como una realidad que siempre sorprende, que desafía a los científicos y los obliga a reconocer que ni el espacio ni el tiempo son absolutos, sino plásticos, modulados por la velocidad de la luz. La constancia de esta velocidad revela que la luz estructura el universo, regula el movimiento de los cuerpos materiales y mantiene una coherencia cósmica imparcial.
En paralelo, el autor explora el lenguaje de la luz en las Escrituras: la declaración de Cristo “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12), la revelación de Doctrina y Convenios 88 que identifica la luz de Cristo con la energía que llena el cosmos, y las intuiciones de Agustín, Platón y Dante. Para Grandy, la luz es más que símbolo: es el principio que comunica, integra y revela, tanto en lo físico como en lo espiritual. Su capacidad de “desaparecer” para permitirnos ver otras cosas se convierte en una analogía teológica de la condescendencia de Cristo, quien descendió y veló su gloria para dar vida al mundo.
Un aspecto notable del artículo es cómo Grandy entrelaza ciencia y fe sin forzar equivalencias. La relatividad especial no “prueba” a Dios, pero abre posibilidades para reflexionar en clave religiosa sobre la unidad, la constancia y el misterio de la luz. En este sentido, el autor propone una visión “sugerente, no definitiva”, dejando espacio para el asombro y el diálogo interdisciplinario.
Finalmente, el artículo alcanza un clímax espiritual al vincular la doble acción de la luz (dispersar y reunir) con la obra redentora de Cristo: su descenso, su sacrificio y su ascensión que reúne y da sentido a todo lo que parecía separado o perdido. Así, la luz física y la Luz de Cristo convergen como principios ontológicos y salvíficos, recordándonos que en medio de la materia, el tiempo y la historia, lo divino ilumina y da coherencia a toda la realidad.
El texto de Grandy es un brillante ejemplo de cómo la ciencia y la religión pueden dialogar fecundamente. Aporta una mirada que no reduce la luz a datos técnicos ni a símbolos poéticos, sino que la reconoce como principio unificador, a la vez físico y espiritual. Su reflexión inspira humildad intelectual, abre nuevas vías de pensamiento y ofrece al lector creyente un horizonte en el que la cosmología moderna y el evangelio de Jesucristo se encuentran bajo el signo de la luz.
Sobre el autor
David A. Grandy
David A. Grandy es profesor de Filosofía en la Universidad Brigham Young. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Indiana en historia y filosofía de la ciencia. Sus libros más recientes son Everyday Quantum Reality, The Speed of Light: Constancy and Cosmos y, junto con Dan Burton, Magic, Mystery, and Science: The Occult in Western Civilization, todos publicados por Indiana University Press. Sus artículos más recientes han aparecido en Philosophical Psychology, Theology and Science y KronoScope. Ha estado por largo tiempo interesado en el espacio, el tiempo, la luz y la visión. Agradece a los revisores de este artículo por sus comentarios perspicaces.

























