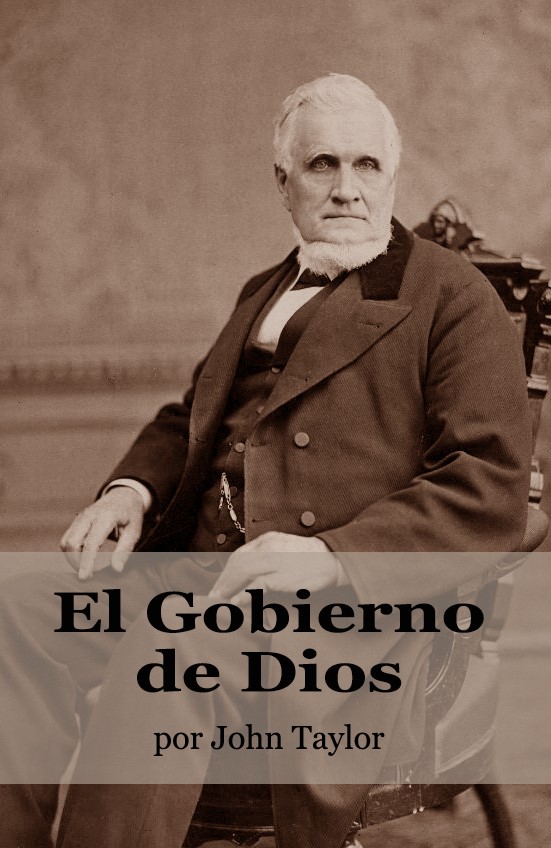
El Gobierno de Dios
por John Taylor
Capítulo 2
El gobierno del hombre
Volvamos ahora nuestra atención al gobierno del hombre y veamos cómo se compara con lo anteriormente expuesto, pues el hombre ocupa el lugar más alto en esta hermosa creación; ha sido dotado de inteligencia y capacidad para progresar; se le ha colocado como un agente moral, y se le han entregado los materiales con los cuales trabajar, las obras de su Padre como modelo, la conducta de muchas criaturas inferiores como ejemplo —y podría hacer de la tierra un jardín, un paraíso, un lugar de felicidad y dicha ininterrumpidas, un cielo en la tierra. Y si Dios no hubiese delegado esa agencia moral y poder al hombre, dándole así el privilegio, en parte, de ser el árbitro de su propio destino, así habría sido hasta el día de hoy: como el Edén del cual fue expulsado por causa de su transgresión.
Pues todo fue colocado dentro de su poder, y fue hecho señor de la creación. Las bestias, aves, peces y animales del aire fueron puestos bajo su dominio; la tierra producía en abundancia para suplir sus necesidades y rebosaba de frutos, granos, hierbas, flores y árboles, tanto para saciar su hambre como para deleitar la vista, el gusto y el olfato. Los campos ondeaban en abundancia y producían una cosecha perenne. Los frutos brotaban en todas sus deliciosas variedades para satisfacer sus más grandes deseos. Las flores, con toda su alegría, belleza y riqueza, deleitaban el ojo; mientras que su fragancia llenaba el aire de aromas perfumados. Las aves, con todo su espléndido plumaje y variedad de cantos, complacían la vista y encantaban y deleitaban el oído. El caballo, la vaca y otros animales estaban allí para promover su felicidad, suplir sus necesidades y hacerlo cómodo y feliz. Todo estaba bajo su control, para contribuir a su bienestar y comodidad, satisfacer sus más amplios deseos y aumentar su gozo. Pero con todos estos privilegios, ¿cuál es su situación?
Con bendiciones celestiales al alcance de su mano, se ha precipitado hasta el mismo borde del infierno y se encuentra en un estado de pobreza, confusión y angustia. Encontró la tierra como un Edén —un paraíso—; la ha llenado de miseria y aflicción, y la ha convertido, comparativamente, en un desierto que aúlla. Y no debemos culpar únicamente a Adán por este estado de cosas; porque después de su expulsión del Paraíso, la tierra era suficientemente fértil para satisfacer todos los deseos del hombre con una industria moderada, y lo sigue siendo aún hoy, si no fuera por la confusión que existe, y si los hombres estuvieran adecuadamente situados y sus recursos desarrollados. Pero más sobre esto más adelante.
Por ahora examinaremos algunos de estos males, y luego señalaremos su causa y el remedio.
Encontramos al mundo dividido y fragmentado en diferentes naciones, con intereses distintos y objetivos diversos; con sus visiones religiosas y políticas tan opuestas como la luz y la oscuridad, constantemente celosos unos de otros y vigilándose mutuamente como si fueran tantos ladrones. Y en el presente —como ha sido por siglos—, el hombre es considerado el mayor estadista cuando, mediante la legislación o la diplomacia, puede lograr el arreglo más ventajoso para su nación, o forzar a otras naciones, mediante las circunstancias, a adoptar medidas que beneficien a la suya. No importa cuán perjudicial pueda ser esto para la nación o naciones involucradas; la medida que beneficie a su propio país puede sumir a otra en una miseria irremediable, sin que haya nadie que actúe como padre o guía de todos, y Dios queda completamente fuera de vista. ¿Qué ha dejado de hacer la ambición privada del hombre para satisfacer su deseo insaciable de adquirir territorio y riquezas, y lo que falsamente se llama honor y fama?
Estos intereses privados y conflictivos han mantenido al mundo en un estado de constante agitación y conmoción desde el principio hasta el día de hoy; y la historia del mundo es una historia de ascenso y caída de naciones—de guerras, conmociones y derramamiento de sangre—de naciones despobladas y ciudades arrasadas. La carnicería, la destrucción y la muerte han recorrido la tierra, exhibiendo sus horribles formas en toda su cadavérica apariencia, como si fueran los únicos poseedores legítimos. Celos mortales, odio infernal, combate letal y gemidos de muerte han llenado la tierra, y nuestros baluartes, nuestras crónicas, nuestras historias, todos dan testimonio de ello; e incluso nuestras pinturas más espléndidas, grabados y estatuas son memoriales vivientes de derramamiento de sangre, carnicería y destrucción. En lugar de ser honrados aquellos hombres que han procurado promover la felicidad, la paz y el bienestar de la familia humana —y de concentrar la grandeza en eso—, por lo general han sido más estimados aquellos que han producido mayor miseria y aflicción, y que han sido saqueadores, devastadores y asesinos a gran escala.
¿Y de dónde provienen estas cosas? Que responda el apóstol Santiago:
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” (Santiago 4:1–3).
Aquí se evidencia claramente una falta de aquella sabiduría consumada, de ese control moral y físico, de aquel poder paternal que equilibra el universo y dirige los diversos planetas. Porque si se manifestaran allí la misma imprudencia, egoísmo, individualismo y nacionalismo, veríamos la más salvaje confusión.
El hombre ha estado en conflicto con el hombre —moral, física, religiosa y nacionalmente— desde la fundación del mundo. Si las obras de Dios hubiesen hecho lo mismo, ¡cuánto tumulto y ruina habría habido en la inmensidad del espacio! En lugar del orden que ahora prevalece, el hombre se habría congelado hasta morir unas veces, y otras veces se habría quemado; una o dos estaciones de irregularidad, incluso solo en el clima, despoblarían la tierra. Pero ¿y si los planetas, al margen del poder que los controla, corrieran desenfrenadamente por el espacio y, con su enorme impulso, chocaran unos con otros? ¿Qué terribles consecuencias sobrevendrían? Habría “sistemas sobre sistemas destrozados, y mundo sobre mundo” en colisión. ¡Qué terrible destrucción y ruina! Hemos leído sobre terremotos que han destruido países, guerras que han despoblado naciones, volcanes que han sepultado ciudades y sobre imperios en ruinas; pero ¿qué serían el terremoto que se abre paso, el volcán que ruge, el estruendo de las armas, o la angustia de una nación, en comparación con una escena como esa? Sistema tras sistema sería hecho pedazos; planeta tras planeta chocarían frenéticamente; mundos, con sus habitantes, serían destruidos, y las creaciones se reducirían a ruinas. Sería verdaderamente una guerra de planetas, “una ruina de materia y un estruendo de mundos”. Estos, sin duda, serían resultados espantosos, y muestran claramente la distinción entre el hermoso orden de la obra de Dios y la confusión y desorden del hombre. La obra de Dios es perfecta; la del hombre es imperfecta. Una es el gobierno de Dios; la otra, el del hombre.
Observamos la misma mala gestión en la organización de las ciudades y naciones. Tenemos grandes ciudades que contienen una enorme cantidad de seres humanos, encerrados, por así decirlo, en una gran casa de prisión, inhalando una atmósfera fétida e insalubre, impregnada de mil venenos mortales; millones de los cuales, en sótanos húmedos, desvanecidas buhardillas y rincones hacinados, arrastran una miserable existencia, y sus rostros pálidos, semblantes demacrados y miradas dan testimonio demasiado claro de su miseria y desdicha. Una raza degenerada, enfermiza y débil sigue sus pasos, heredando la miseria y aflicción de sus padres.
Si observamos la situación de las naciones de Europa en la actualidad, vemos la tierra cargada con una superpoblación, gimiendo bajo el peso de sus habitantes, mientras que ni la mayor industria, perseverancia, economía y cuidado son suficientes para proveer a las urgentes necesidades de la naturaleza. Y esto prevalece de forma tan alarmante en muchas partes, que los padres temen cumplir con la primera gran ley de Dios: “Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”; y, por circunstancias desesperadas, se ven casi obligados a desear lo antinatural: no propagar su especie. Y, corrompidos con una depravación que corresponde a la que reina entre las naciones, se encuentran empleando medios suicidas para evitar que una prole numerosa incremente la miseria de su padre y herede sus infortunios.
Y sin embargo, mientras esto ocurre, hay extensas regiones de suelo fértil, cubriendo millones de millas cuadradas, habitadas solo por unos pocos salvajes sin instrucción o por las bestias salvajes del bosque; y tal es la ceguera del hombre, que en muchas regiones del mundo que alguna vez fueron asiento de los imperios más poderosos y donde florecieron las naciones más grandes, no queda más que desolación y abandono. Tal es el caso de Nínive y Babilonia, en el continente asiático; y de Otolum y muchas otras descubiertas por Stephens y Catherwood en Centroamérica; así como de las ruinas recientemente descubiertas —sin igual en el viejo mundo— un poco al norte del Golfo de California. No solo sus ciudades, sino también sus tierras están desoladas, abandonadas y olvidadas. Y los mismos males que una vez existieron allí han sido transferidos a otro suelo, todo lo cual habla claramente de que necesitamos un gran principio rector y gobernante que regule los asuntos del mundo y ayude a la pobre, débil y errante humanidad.
Además, si examinamos algunos de los detalles de estos males, veremos con mayor claridad la importancia y la necesidad de un cambio. Casi una tercera parte —hablando en términos generales— de los habitantes de la tierra está dedicada a una ocupación que sería completamente innecesaria si el mundo estuviera bien organizado.
Si los hombres y las naciones, en lugar de estar gobernados por sus pasiones indómitas, deseos codiciosos y motivos ambiciosos, fueran gobernados por los principios puros de la filantropía, la virtud, la pureza, la justicia y el honor, y estuvieran bajo la dirección de una cabeza paternal e inteligente, guiada por esa sabiduría que gobierna el universo y regula el movimiento de los sistemas planetarios, no habría necesidad de tantos ejércitos, armadas y reglamentos policiales, que hoy son necesarios para proteger a esas naciones de las agresiones de unas contra otras y de las facciones internas. Que cualquiera examine solamente la situación de Europa, y encontrará esta afirmación abundantemente verificada. Miren los ejércitos y armadas de Francia e Inglaterra; la confusión en Alemania, así como en Austria, Turquía, Rusia y España, sin mencionar muchas de las naciones más pequeñas; y si reunimos todos sus ejércitos, armadas y cuerpos policiales, ¡qué inmensa multitud de personas habría! Serían suficientes para formar una de las naciones más grandes del mundo. ¿Y qué están haciendo? Usando el término más moderado, se vigilan unos a otros como una persona que observa a un ladrón por temor a ser engañada, robada o asesinada; pero, por lo general, se comportan como bandidos del mundo, robando, saqueando y cometiendo agresiones unos contra otros; y si hay paz, la obtienen por medio de la espada; y si se impide la agresión o la guerra, generalmente no es porque estén gobernados por principios justos o virtuosos, sino porque temen que la agresión conduzca a alianzas en su contra que resulten en su caída y ruina.
En la ciudad de París solamente, en la actualidad, y en sus inmediaciones, hay cien mil soldados, además de un gran número de policías, sin mencionar la vasta cantidad de agentes de aduanas y otros. Supongamos que añadimos a estos sus familias —donde las tengan—, y donde no, observemos la enorme cantidad de prostitución, miseria, degradación e infamia que produce un estado de cosas tan antinatural. Doy lo anterior como un ejemplo del conjunto, pero no están incluidas aquí las armadas. Vuelvo a preguntar: ¿Qué están haciendo todos ellos? No cultivan trigo para suplir las necesidades humanas, ni se dedican a ninguna ocupación útil; pero tienen que vivir, y sus necesidades deben ser satisfechas por los productos del trabajo de otros. Se requiere una enorme cantidad de legislación para lograr esto, y en lugar de tener un solo gobierno de justicia al cual el mundo obedeciera, tenemos decenas de gobiernos, todos obligados a sostenerse con pompa regia para estar a la altura de las naciones vecinas; y toda esta magnificencia y orgullo nacional debe ser mantenida por el trabajo del pueblo.
Además, todas estas legislaturas deben proveer enormes ejércitos de hombres —en forma de agentes de aduanas, impuestos y policía— para ejecutar sus diseños, todos los cuales, junto con sus familias, ayudan a aumentar la carga, hasta que se vuelve insoportable. Eso, junto con el estado antinatural de la sociedad —al que ya hicimos referencia en relación con la situación de los habitantes de las ciudades y las naciones— sumerge a millones de la familia humana en un estado de miseria, ruina y desesperanza. Están gimiendo bajo el peso de todas estas cargas sin tener tierra suficiente que cultivar para satisfacer sus necesidades, y como los medios naturales fallan, se ven obligados a recurrir a medios antinaturales.
De ahí que, en Inglaterra, la gran mayoría de los habitantes son hechos esclavos virtuales para suplir las necesidades de gran parte del mundo, y son forzados a ser sus obreros. Miles de ellos están encerrados en inmensas fábricas, poco menos que prisiones, gimiendo bajo un trabajo fatigoso, enfermizo e insalubre; privados de aire libre y saludable; débiles y demacrados, sin tener lo necesario para la vida. Miles más, desde la mañana hasta la noche, están encerrados en minas, apartados de la luz del día, del canto de los pájaros y de la belleza de la naturaleza, enfermos y débiles, en muchos casos por falta de alimento; y, sin embargo, en medio de su miseria, oscuridad y aflicción, a veces se les escucha intentar cantar en sus mazmorras y prisiones, con voces entrecortadas y moribundas:
“Britons never shall be slaves.”
(“Los británicos jamás serán esclavos.”)
Daré aquí como ejemplo unas fundiciones de hierro que visité recientemente en Gales. Uno de los propietarios me informó que empleaban a quince mil personas y les pagaban £5,000 por semana. La mayoría de estas personas trabajaban bajo tierra, en las minas, extrayendo mineral de hierro y carbón; el resto estaba empleado principalmente en los altos hornos, laminando el hierro, etc., en labores pesadas, arduas y agotadoras. ¿Y para quién trabajaban? Principalmente para los estadounidenses y los rusos, en ese momento, para proveerles rieles para ferrocarril. ¿Y qué obtenían por su trabajo? ¿Las riquezas de esos países? No. £5,000 a la semana entre unas quince mil personas. Supongo, sin embargo, que muchos de ellos eran niños y niñas. El salario promedio de los hombres era de diez a doce chelines por semana. Y ese es su pago por ese trabajo. Y, sin embargo, por lo que pude saber, los patrones no eran culpables, ya que se veían obligados por la competencia y por el estado antinatural y artificial de la sociedad. Si no hicieran esto, sus trabajadores quedarían sin empleo, y estarían diez veces peor —si eso fuera posible— de lo que están ahora.
En el estado de Pensilvania, en América, donde los ferrocarriles atraviesan tanto minas de carbón como de hierro, se las deja intactas, y se viene a Inglaterra a buscar hierro para fabricar los rieles, que no pueden permitirse producir en casa debido a los salarios más altos y a una estructura social que impide que las personas sean obligadas a la esclavitud. Si el mundo estuviera en orden, el trabajo se realizaría allá y no aquí, y se ahorraría el costo del transporte.
La situación del campesinado y los obreros en Francia, Alemania, Prusia, Austria y Rusia —y de hecho podría decirse que en Europa en general— es aún peor que la de la misma clase en Inglaterra; y dondequiera que dirijamos nuestra atención, no vemos más que pobreza, aflicción, miseria y confusión; porque si los hombres no imitan a los buenos y virtuosos, por lo general lo hacen con los malvados. Cuando las naciones y sus gobernantes dan el ejemplo, generalmente encuentran muchos dispuestos a seguirlo; de ahí que la codicia, el fraude, el saqueo, el derramamiento de sangre y el asesinato prevalezcan en una medida alarmante. Si una nación es codiciosa, un individuo cree que él también puede serlo; si una nación comete un fraude, eso legitima sus actos a pequeña escala; y si una nación comete un robo a gran escala, un individuo no ve la impropiedad de hacerlo al por menor; si una nación fuerte oprime a una débil, no ve por qué él no puede tener el mismo privilegio. La corrupción sigue a la corrupción, y el fraude pisa los talones del fraude, y todos aquellos principios nobles, honorables y virtuosos que deberían gobernar a los hombres son olvidados, mientras el engaño y la trampa cabalgan desbocados por el mundo.
El bienestar, la felicidad, la exaltación y la gloria del hombre son sacrificados en el altar de la ambición, el orgullo, la codicia y la lascivia. Por estos medios se derrocan naciones, se destruyen reinos, se disuelven comunidades, se arruinan familias y se condenan individuos. Podría entrar en detalles sobre los crímenes, abominaciones, lujurias y corrupciones que existen en muchas de nuestras grandes ciudades, pero dejaré este tema y concluiré con las palabras del profeta Isaías, quien contempló en visión profética esta escena:
“He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores… La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados.”
(Isaías 24:1, 5–6)
La iniquidad de toda clase marcha de la mano con el vicio, en todas sus formas repugnantes y nauseabundas; se complace en los palacios, en las ciudades, en las cabañas; la depravación, la corrupción, el desenfreno y las abominaciones abundan, y el hombre, que una vez se erguía orgullosamente a la imagen de su Hacedor —puro, virtuoso, santo y noble— se ha vuelto viciado, débil, inmoral y degradado; y la tierra, que una vez fue un jardín, no solo produce espinas y cardos, sino que está realmente “contaminada bajo sus moradores”.
Esos grandes males nacionales de los que he hablado son cosas que, en la actualidad, parecen estar fuera del alcance de la acción, la legislación o el control humanos. Son enfermedades que se han estado gestando durante siglos; que han penetrado en las entrañas de todas las instituciones, tanto religiosas como políticas; que han postrado las fuerzas y energías de todos los cuerpos políticos y han dejado al mundo gimiendo bajo su peso. Son males que existen en la Iglesia y en el Estado, en el hogar y en el extranjero; entre judíos y gentiles, cristianos, paganos y mahometanos; reyes, príncipes, cortesanos y campesinos; como el mortal simún del desierto, han paralizado las energías, quebrado los ánimos, apagado la iniciativa, corrompido la moral y aplastado las esperanzas del mundo.
Miles de hombres desearían hacer el bien, si tan solo supieran cómo; pero no ven ni el fundamento ni la magnitud del mal, y las opiniones, costumbres y doctrinas arraigadas desde hace mucho tiempo ciegan sus ojos y amortiguan sus energías. Y si unos pocos logran ver el mal e intentan aplicar un remedio, ¿qué pueden unos pocos contra las opiniones, el poder, la influencia y la corrupción del mundo?
Ningún poder de este lado del cielo puede corregir el mal. Es un mundo que ha degenerado, y se requiere un Dios para ponerlo en orden.

























