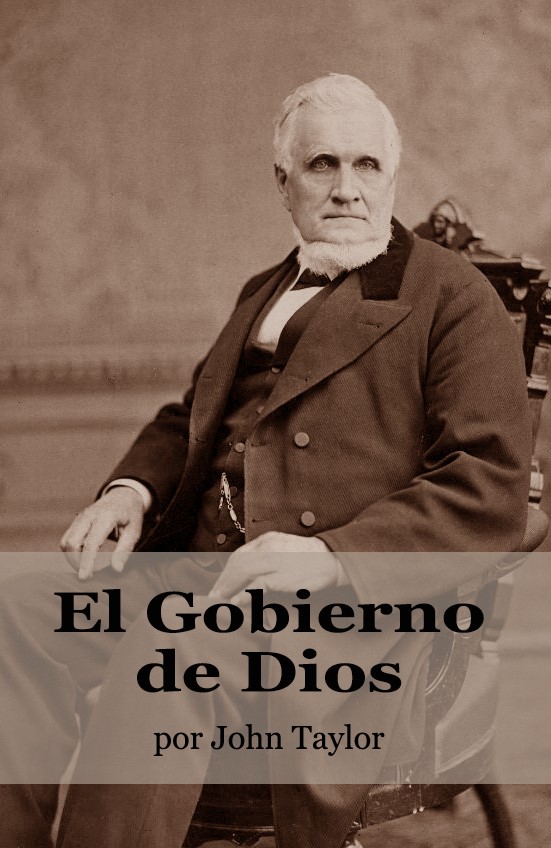
El Gobierno de Dios
por John Taylor
Capítulo 5
El propósito de la existencia del
hombre en la tierra y su relación con ella
Nos preguntamos ahora: ¿Cuál es el propósito y diseño de la existencia del hombre en la tierra, y cuál es su relación con ella? Porque todo este magnífico mundo, con su creación, vida, belleza, simetría, orden y grandeza, no podría existir sin un propósito; y como Dios existía antes que el hombre, debió haber un propósito en su creación y en su aparición en la tierra.
Como ya he dicho, el hombre existía antes de venir aquí, en una sustancia espiritual, pero no tenía un cuerpo; cuando hablo de un cuerpo, me refiero a uno terrenal, pues considero que el espíritu es una sustancia, pero más elástica, sutil y refinada que el cuerpo de carne. En la unión del espíritu y la carne hay más perfección que en el espíritu solo. El cuerpo no es perfecto sin el espíritu, ni el espíritu sin el cuerpo; se requieren ambos para formar a un hombre perfecto, pues el espíritu necesita un tabernáculo para poder desarrollarse y exaltarse en la escala de la inteligencia, tanto en el tiempo como en la eternidad.
Una de las mayores maldiciones infligidas a Satanás y sus seguidores cuando fueron expulsados del cielo fue que no tendrían cuerpo. Por eso, cuando se presentó ante el Señor y se le preguntó de dónde venía, respondió: “De rodear la tierra y de andar por ella” (Job 1:7 y 2:2). Por esta razón se le denomina “el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2). Así, ejerce una influencia invisible sobre los espíritus de los hombres, oscurece sus mentes y usa su poder infernal para confundir, corromper, destruir y sumir al mundo en confusión, miseria y angustia. Y, aunque privado de la capacidad de actuar personalmente mediante un cuerpo, ejerce su influencia sobre los espíritus de aquellos que sí tienen uno, para resistir la bondad, la virtud, la pureza, la inteligencia y el temor de Dios, y por consiguiente, la felicidad del hombre. La pobre humanidad errante se convierte en víctima de sus artimañas. El apóstol dice: “El dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4).
Pero, no satisfecho con los estragos que ha causado, con la destrucción, la miseria y el dolor, al no tener un tabernáculo propio, ha buscado frecuentemente ocupar el del hombre, para así poseer un poder mayor y lograr más completamente su devastación. Leemos que en los días de nuestro Salvador había personas poseídas por demonios, que eran atormentadas por ellos; y que Jesús y sus discípulos los echaban fuera. María Magdalena fue liberada de siete demonios. Una legión había entrado en un hombre, y cuando se les ordenó salir, pidieron, antes que quedar sin cuerpos, permiso para entrar en una piara de cerdos, lo cual hicieron, y los cerdos fueron destruidos. Así pues, el cuerpo del hombre es de gran importancia para él, y si tan solo conociera y apreciara sus privilegios, podría vivir por encima de la tentación de Satanás, resistir la corrupción, dominar sus pasiones, vencer al mundo, triunfar y gozar de las bendiciones de Dios, tanto en el tiempo como en la eternidad.
El propósito de que el hombre reciba un cuerpo es que, mediante la redención de Jesucristo, tanto el alma como el cuerpo puedan ser exaltados en el mundo eterno, cuando la tierra sea celestial, y así obtener una exaltación mayor de la que sería capaz sin un cuerpo. Porque cuando el hombre fue creado por primera vez, fue hecho “un poco menor que los ángeles” (Hebreos 2:7); pero por medio de la expiación y resurrección de Jesucristo, se le coloca en posición de alcanzar una exaltación mayor que la de los ángeles. Dice el apóstol: “¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?” (1 Corintios 6:3). Jesús descendió por debajo de todas las cosas para que pudiera ser exaltado sobre todas las cosas. Tomó sobre sí un cuerpo para poder morir como hombre y “para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14).
Después de haber vencido a la muerte en sus propios dominios, romper las barreras de la tumba y ascender con su cuerpo triunfante a la diestra de Dios, cumplió un propósito que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo, y “abrió el reino de los cielos a todos los creyentes”. De este modo, el hombre, mediante la obediencia al Evangelio, se coloca en posición de ser adoptado como hijo de Dios, con el legítimo derecho a las bendiciones de su Padre y a poseer el don del Espíritu Santo. Y el apóstol dice que “si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:11). Así como Jesús venció a la muerte, también nosotros podremos hacerlo; así como él venció, nosotros también podremos; y si somos fieles, nos sentaremos con él en su trono, como él venció y se sentó con su Padre en su trono (Apocalipsis 3:21).
Así, el hombre no solo será elevado de su degradación, sino también exaltado a un lugar entre las inteligencias que rodean el trono de Dios. Este es uno de los grandes propósitos de venir aquí y recibir un cuerpo.
Otro propósito por el cual vinimos aquí y recibimos cuerpos fue para propagar nuestra especie. Porque si venir a este mundo es para nuestro beneficio, también lo es para el beneficio de otros. De ahí que el primer mandamiento dado al hombre fue: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla” (Génesis 1:28). Y como el hombre es un ser eterno, y todas sus acciones tienen relevancia para la eternidad, es necesario que entienda bien su posición, y así cumpla con la medida de su creación. Pues, como él y su descendencia están destinados a vivir eternamente, no solo es responsable de sus propios actos, sino en gran medida también de los actos de sus hijos, al formar sus mentes, regular su moral, darles un ejemplo correcto y enseñarles principios verdaderos; pero aún más especialmente, al preservar la pureza de su propio cuerpo.
¿Y por qué? Porque si abusa de su cuerpo y se corrompe, no solo se daña a sí mismo, sino también a su pareja y asociados, y condena a su posteridad a una miseria incalculable, quienes heredarán los sufrimientos del padre. Y esto no solo está relacionado con el tiempo, sino también con la eternidad. Por eso el Señor ha dado leyes que regulan el matrimonio y la castidad de la manera más estricta, y ha establecido castigos severos para quienes, en diferentes épocas, han abusado de esta ordenanza sagrada. Por ejemplo, la maldición de Sodoma y Gomorra, y los terribles juicios pronunciados contra quienes corrompen y profanan sus cuerpos; basta con leer Deuteronomio 22:13–30.
Pablo dice: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él” (1 Corintios 3:16–17). “Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:9–10; Hebreos 13:4). ¿Y por qué? Porque el hombre, al haber sido hecho agente libre sobre su propio cuerpo para poder exaltarse a sí mismo y a su posteridad, tanto en el tiempo como en la eternidad, si abusa de ese poder, no solo se perjudica a sí mismo, sino también a cuerpos y espíritus aún no nacidos, corrompe el mundo y abre las compuertas del vicio, la inmoralidad y el alejamiento de Dios.
Por eso se le dijo a los hijos de Israel que no se casaran con las naciones circundantes, para que su descendencia no fuera corrompida, y el pueblo no se volviera a la idolatría, lo cual los llevaría a olvidar a Dios, a desconocer sus propósitos y designios, a perder de vista el objetivo de su creación y a corromperse a sí mismos; y con ello, introducir todo tipo de males como consecuencia natural. Pero cuando se vive según el orden de Dios, todo se sitúa en una posición hermosa.
¿Qué hay más amable y placentero que esos afectos puros, inocentes y entrañables que Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer, que están unidos en matrimonio legítimo? Con un amor y una confianza puros como el amor de Dios, porque de Él proceden y son su don; con cuerpos castos y virtuosos; y una descendencia hermosa, sana, inocente y sin contaminación. Confiando el uno en el otro, viven juntos en el temor de Dios, disfrutando de los dones de la naturaleza, incorruptos e inmaculados como la nieve recién caída o el arroyo cristalino.
Pero ¡cuánto mayor sería este gozo si comprendieran su destino! Si pudieran discernir los designios de Dios, y contemplar una unión eterna en otro estado de existencia; una conexión con su descendencia, comenzada aquí para perdurar para siempre, y todos sus lazos, relaciones y afectos fortalecidos. Una madre siente un gran deleite al contemplar a su hijo y admirar su adorable forma infantil. ¡Cuánto se henchiría su pecho de éxtasis al contemplar que ese hijo estaría con ella por la eternidad!
Y si tan solo comprendiéramos nuestra posición, éste fue el propósito por el cual vinimos al mundo. Y el propósito del reino de Dios es restablecer todos estos principios sagrados.
La castidad y la pureza son cosas de la mayor importancia para el mundo. Por eso el profeta dice: “Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno solo, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud” (Malaquías 2:14–15). Aquí, entonces, el propósito de la pureza se indica claramente: preservar una descendencia piadosa.
San Pablo dice: “¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne… Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:16–20). Y en el capítulo siguiente habla de lo mismo que menciona Malaquías sobre una descendencia pura: “Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos” (1 Corintios 7:14).
Los legisladores de todas las naciones civilizadas han reconocido la necesidad de sostener estas cosas, y por consiguiente, han promulgado, en general, leyes muy estrictas para la protección de la virtud femenina y el respaldo del contrato matrimonial. Así se han promulgado y aplicado leyes que desheredan a quienes no han nacido dentro del matrimonio. Esto, en algunos casos, ha producido un efecto saludable. Los ministros de las diversas iglesias también han utilizado en gran medida su influencia en apoyo de los principios virtuosos. Esto ha contribuido a contener el torrente de iniquidad.
Pero como las naciones mismas han abandonado a Dios, ¿cómo pueden esperar detener este clamoroso mal? Porque muchos de los mismos legisladores que promulgan estas leyes son culpables de tales acciones; y cuando los reyes, príncipes y gobernantes se corrompen, ¿cómo pueden esperar que el pueblo sea puro? Por muy estricta que sea la ley, las personas corruptas siempre hallarán medios para evadirla. Y, de hecho, tales abominaciones han llegado a tal punto que parece ser un hecho aceptado que estas cosas no pueden controlarse. Y aunque hay leyes relativas a las alianzas matrimoniales, hay naciones llamadas cristianas que realmente otorgan licencias para la prostitución, con toda la degradación y miseria que esto conlleva.
Y estas cosas no se limitan a las clases bajas de la sociedad; la lascivia y la voluptuosidad caminan de la mano, y se exhiben sin freno en las cortes, entre los nobles y los reyes de la tierra. El estadista, el político, el comerciante, el artesano y el obrero, todos se han corrompido. El mundo está lleno de adulterio, intrigas, fornicación y abominaciones. Cualquiera que asista a los bailes de máscaras en los principales teatros de París verá a miles de personas de ambos sexos manifestando descaradamente, sin vergüenza y sin rubor, sus disposiciones lascivas. De hecho, el desenfreno y la lascivia reinan sin oposición, sin hablar de los antros de abominación que existen en otros lugares.
Londres abunda en seres desdichados que, llevados por el ejemplo, la seducción y la miseria, han caído en una condición degradada. Lo mismo ocurre en toda Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y todas las naciones. Por lo tanto, millones de jóvenes se corrompen a sí mismos, engendran las enfermedades más repugnantes y maldicen a su posteridad con sus pecados, quienes, a su vez, siguen los pasos corruptos de sus padres. Sin mencionar a los miles de seres hermosos que Dios diseñó como compañeros del hombre en el tiempo y la eternidad, y para levantar una descendencia pura, pero que están corrompidos, degradados, contaminados, caídos, pobres, miserables; marginados de la sociedad, insultados, oprimidos, despreciados y abusados; arrastrando una existencia miserable, descendiendo de un grado de degradación a otro, hasta que la muerte, como un amigo, cierra su carrera desdichada, y aun así, sin esperanza.
Así, el hombre, que fue creado puro, a imagen de su Creador, que podía erguirse orgullosamente como representante de Dios, puro e incontaminado, ahora está envilecido, caído, corrupto, enfermo, y hundido por debajo de la creación animal; una criatura dominada por la lujuria y la pasión, esclavo de sus apetitos desenfrenados. Escribo con claridad sobre este tema, y lo hago porque es una maldición para el mundo, y Dios pedirá cuentas a las naciones por estas cosas.
En vano legislan los hombres sobre estos asuntos: las naciones se han corrompido, y estas cosas están fuera de su control. Los hombres deben ser gobernados por motivos más elevados y puros que los simples decretos humanos. Si el mundo comprendiera su verdadera posición y las consecuencias eternas para ellos y su descendencia, sentirían de otra manera. Sentirían que son seres eternos; que son responsables ante Dios tanto por sus cuerpos como por sus espíritus.
Nada, salvo un conocimiento de la caída del hombre y de su posición verdadera, y el desarrollo del reino de Dios, puede restaurarlo a su estado apropiado, restaurar el orden y la economía de Dios, y volver a colocar al hombre en su posición natural sobre la tierra.
Habiendo hablado del hombre como un ser eterno, examinaremos ahora cuál es su relación con esta tierra; porque es el gobierno de Dios lo que deseamos tener presente en nuestras mentes. Esta tierra es la herencia eterna del hombre, donde existirá después de la resurrección, porque está destinada a ser purificada y hecha celestial. Sé que esta postura es considerada extraña por muchos, porque generalmente se supone que vamos al cielo; que el cielo es el destino final de los justos, y que al dejar este mundo, nunca volveremos. Por eso Wesley dijo…
“Más allá de los límites del tiempo y el espacio,
Mira hacia ese lugar celestial,
El seguro hogar de los Santos”.
Y esta es una opinión generalmente aceptada por el mundo cristiano.
Por tanto, comenzaremos preguntando: ¿Dónde está el cielo? ¿Puede alguien señalar su ubicación? Me gustaría observar que es una palabra de significación casi ilimitada; sin embargo, investigaremos un poco el asunto.
Leemos que en el principio “Dios creó los cielos y la tierra”; y además, que llamó al “firmamento cielo”. De lo anterior aprendemos que los cielos fueron creados por el Señor, y que fueron creados al mismo tiempo o aproximadamente en la misma época que la tierra, y que el firmamento es llamado cielo.
Se nos dice además respecto del firmamento, que “Dios separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento”. Por eso, cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio, “abrió las ventanas de los cielos”; y cuando cesó la lluvia, “cerró las ventanas de los cielos”.
Ahora bien, una palabra sobre este firmamento: ¿Dónde está? “Y dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.” Así descubrimos, por lo anterior, que el firmamento es llamado cielo; es decir, el cielo asociado con esta tierra; y que el firmamento es el lugar donde vuelan las aves y desde donde cae la lluvia. Y las Escrituras dicen que Jesús vendrá en las nubes del cielo (Mateo 24:30; Marcos 13:26).
Pero hay otros cielos, pues Dios creó este cielo y esta tierra; y su trono existía antes de que este mundo fuese creado, o que “las estrellas del alba cantaran a coro de júbilo”; porque “el cielo es el trono de Dios, y la tierra es el estrado de sus pies”. Salomón dice: “Los cielos de los cielos no pueden contenerte”.
Este cielo está velado a la visión mortal; abundan los espíritus, pero no podemos verlos; y los ángeles lo recorren, pero para nosotros son invisibles y sólo pueden ser conocidos o vistos por revelación de Dios. Por eso Pablo dice que fue “arrebatado hasta el tercer cielo”. Esteban “vio los cielos abiertos, y a Jesús sentado a la diestra de Dios”.
Donde existe esa revelación, existe—sin necesidad de remover el cuerpo—un conocimiento perfecto de las cosas tal como las conoce Dios, hasta donde se revela. Así, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, dice: “Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último… Escribe en un libro lo que ves” (Apocalipsis 1:10–11). Entonces comenzó la revelación. Lo mismo ocurrió con Esteban.
De esto deducimos que hay un velo que oscurece los cielos a nuestra vista; pero cuando ese velo se retira y nuestra visión es iluminada por el Espíritu de Dios, entonces podemos contemplar las glorias del mundo eterno, y el cielo se abre a nuestra mirada.
Cuando las personas son tomadas de la tierra y ocultas de nuestra vista, se dice que han ido al cielo. Así se dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino (2 Reyes 2:11). También se dice de Jesús que “mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo” (Lucas 24:51).
Pero lo que nos concierne es el destino de los Santos; y sobre esto, debo comentar que hay muchas glorias, y que el hombre será juzgado según sus obras: “Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas; pues una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección” (1 Corintios 15:41–42).
No corresponde ahora entrar en todos los detalles de este tema. Sin embargo, comentaré brevemente, ya que estamos hablando del cuerpo del hombre, que existe un lugar llamado “paraíso”, al cual van los espíritus de los muertos mientras esperan la resurrección y la reunión con el cuerpo. Esta era una antigua doctrina de los judíos. Pablo también fue “arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables” (2 Corintios 12:4). Juan dice: “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7).
Sin embargo, este paraíso no es el lugar de los cuerpos resucitados, sino de los espíritus que han partido. Porque Jesús dijo al ladrón en la cruz: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). Dos días después, y después de la resurrección de su cuerpo, María lo buscaba y se le apareció. Él le dijo: “No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17).
Aprendemos aquí, entonces, que Jesús fue al paraíso con el ladrón en la cruz, en espíritu; pero que aún no había ascendido con su cuerpo al Padre.
Ahora hablaremos del cielo como un lugar de recompensa para los justos. Daniel, al hablar de la resurrección, dice: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua” (Daniel 12:2). Jesús dice que aquellos que han dejado todo y lo han seguido, “heredarán la vida eterna” (Mateo 19:29).
También se menciona un Libro de la Vida. Pablo habla de algunos cuyos nombres estaban escritos en él (Filipenses 4:3). Juan también se refiere a lo mismo: dice, “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida” (Apocalipsis 3:5). Nuevamente, hablando de la Nueva Jerusalén, Juan dice: “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero” (Apocalipsis 21:27).
De esto parece deducirse que aquellos que obedecen todos los mandamientos de Dios y tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero finalmente entrarán en la Nueva Jerusalén. Jesús dice además: “Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21). Este, entonces, es el cielo al que, hasta donde puedo concebir, las personas esperan ir.
Ahora intentaremos descubrir su ubicación. Más arriba hemos señalado que los santos tendrán vida eterna, que estarán con Jesús y también en la Nueva Jerusalén. Ahora debemos preguntar: ¿Dónde estará el reino de Jesús? ¿Dónde estará la Nueva Jerusalén?
Daniel dice: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” (Daniel 7:13–14). Aquí, entonces, vemos que Jesús viene a establecer un reino. ¿Dónde está ese reino?
Las Escrituras dicen que todos los pueblos, lenguas y naciones le servirán. ¿Dónde existen esos pueblos, lenguas y naciones? La respuesta es: en la tierra.
Ahora preguntamos: ¿Dónde estarán los santos? Daniel dice, en el versículo 27: “Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo”. Aquí vemos, entonces, que Jesús reinará bajo todo el cielo con sus santos, y que todas las naciones, dominios y poderes le servirán.
Mencioné antes que aquellos que vencieren estarían con Jesús y tendrían con él vida eterna. Zacarías habla de un tiempo en que habrá una gran reunión de pueblos contra Jerusalén; después de que el antiguo pueblo de Dios, los judíos, haya sido reunido allí, el Señor mismo vendrá en su defensa. Dice:
“Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está delante de Jerusalén al oriente; y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur… Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos… Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre” (Zacarías 14:3–5, 9).
Aquí encontramos que Jesús vendrá, y con él todos sus santos, y que el Señor será Rey sobre toda la tierra. La pregunta vuelve a surgir: ¿Dónde reinará Jesús con sus santos? La respuesta es: sobre la tierra.
Volvamos a las revelaciones de Juan. Él dice: “Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios… y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4). Y si queremos saber dónde reinarán, dejemos que Juan lo diga nuevamente: “Porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Apocalipsis 5:9–10).
No es necesario citar más sobre este tema; es tan claro que “el que corre puede leerlo”. Sé que hay quienes dirán que este no es el destino final de los santos. Diré aquí que muchos acontecimientos ocurrirán con respecto a la renovación de la tierra, los cuales sería fuera de lugar detallar en este momento.
Sin embargo, diré que cuando la tierra haya sido purificada, si las personas suponen que entonces habitarán un cielo que no esté en la tierra, están equivocadas; porque si tenemos la dicha de que nuestros nombres estén escritos en el Libro de la Vida del Cordero, y de entrar en la Nueva Jerusalén, entonces esa misma Nueva Jerusalén habrá de descender a la tierra.
Me parece escuchar a algunos decir: ¿Qué? ¿No estaremos entonces en el cielo? Sí—en el cielo; pero ese cielo estará en la tierra. Porque Juan dice:
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron (purificados por fuego y hechos celestiales), y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:1–4).
Aquí, entonces, descubrimos que el lugar de habitación final del hombre será la tierra; y para este propósito fue creada desde el principio, y no cumplirá con la medida de su creación hasta que esto se lleve a cabo. Tampoco el hombre alcanzará jamás el fin para el que fue creado, hasta que su espíritu y su cuerpo sean purificados, y tome su posición adecuada sobre la tierra.
Los profetas de Dios, en todas las épocas, han esperado con anhelo este tiempo; y aunque muchos los consideraban insensatos, ellos estaban sentando para sí un fundamento eterno. Miraban con desprecio los relucientes ornamentos que fascinaban al hombre necio y corrupto; no podían ceder ante su engaño y artimaña; sino que, con el temor de Dios ante sus ojos y un conocimiento del futuro, se mantenían firmes en la conciencia de su inocencia e integridad; despreciaban por igual las alabanzas y los poderes de los hombres, soportaban aflicciones, privaciones y muerte; andaban errantes cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, atormentados y afligidos, porque “esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:10).
Por eso Job dice: “Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios” (Job 19:25–26).
El hombre, por naturaleza, se aferra a esta tierra; parece haber en su naturaleza algo inherente que atrae y liga sus afectos a ella; por eso lucha con todo lo que está a su alcance para poseer tanta tierra como razonablemente pueda obtener; y no siempre de forma honesta, pues se han librado guerras para adquirir territorio y posesiones sobre la tierra. Pero ¿de qué sirve todo esto sin Dios? Lejos de beneficiar al hombre, le perjudica si lo obtiene mediante el fraude; porque tendrá que pasar por aquella prueba que nadie puede evitar. Y si las circunstancias aquí le dan poder sobre su hermano, cuando deje este mundo y comparezca ante Dios, será juzgado por ese mismo acto de opresión; y aquello que tan ansiosamente deseaba obtener en este mundo será su maldición en el siguiente.
Un deseo honorable por las posesiones no es incorrecto; pero ningún hombre puede tener un derecho duradero a menos que le sea otorgado por Dios. Tierras, propiedades, posesiones y las bendiciones de esta vida solo son útiles en la medida en que estén santificadas y tengan una proyección hacia el mundo venidero.
Se han establecido leyes hereditarias en Inglaterra, y creo que también en otros países, para asegurar que las tierras se transmitan al hijo mayor o heredero. Esto se origina en ese sentimiento mencionado anteriormente, y en parte por las costumbres de los antiguos israelitas, según se registra en las Escrituras; y las familias, mediante este medio, buscan perpetuar su nombre. Pueden hacerlo por un tiempo; pero si el hombre comprendiera correctamente su verdadera posición, tendría en mente un objetivo más elevado.
Las Escrituras nos dicen que “toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios”; que el hombre nada puede recibir si no le es dado desde lo alto. Los hombres han conquistado, tomado, comprado y vendido la tierra sin Dios. Pero sus posesiones perecerán con ellos; pueden perpetuarlas por ley por un tiempo a sus descendientes, pero los santos de Dios finalmente heredarán la tierra para siempre, en el tiempo y en la eternidad.
Abraham poseía sus tierras de una manera muy diferente a lo anterior. El Señor se le apareció, hizo un pacto con él y le dijo: “Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en la que moras como forastero, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua” (Génesis 17:8). Este pacto fue eterno; sin embargo, Abraham no poseyó la tierra, porque Esteban dice: “Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie” (Hechos 7:5).
Y Pablo dice: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:8–10).
Aquí vemos, entonces, que la tierra le fue dada a Abraham por promesa—una tierra que no poseyó, pero que ciertamente poseerá. Porque él “esperaba una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios”. Miraba hacia la redención de su descendencia, el establecimiento del reino de Dios y la herencia eterna de esas bendiciones.
Si alguien duda de esto, que lea el capítulo 31 de Jeremías, y los capítulos 36 al 39 de Ezequiel, donde se afirma que Israel será reunido en su propia tierra, que esta se volverá como el Jardín del Edén y que nunca más será desolada.
Ezequiel habla de la resurrección de los muertos, de la reunión de los huesos, la carne, los tendones y la piel en un ejército viviente; de la unión de las naciones de Judá e Israel en una sola; y como resultado del gran desarrollo del poder de Dios, los gentiles quedarían asombrados; y finalmente, que el tabernáculo de Dios será plantado en medio de ellos para siempre.
Luego, que lean desde el capítulo 47 hasta el final de Ezequiel, y encontrarán no solo la restauración de los judíos y las diez tribus, sino que la tierra es dividida efectivamente como herencia entre sus tribus, según la promesa hecha miles de años antes a Abraham. En los versículos 13 y 14 del capítulo 47, se hace referencia a esto:
“Así ha dicho Jehová el Señor: Este será el límite conforme al cual heredaréis la tierra según las doce tribus de Israel; José tendrá dos partes. Y la heredaréis, cada uno por igual; respecto a la cual alcé mi mano para darla a vuestros padres; y esta tierra os caerá en heredad.”
Así vemos que la promesa dada a Abraham respecto al territorio será literalmente cumplida.
Nuevamente, invito al lector a considerar el capítulo 14 de Zacarías. Después, que ponga atención al sellamiento de las doce tribus mencionado en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se sellan doce mil de cada tribu; y luego que se pregunte: ¿Dónde reinarán estos? La respuesta es: en la tierra; junto con aquellos que han “lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, de toda nación, tribu, pueblo y lengua”.
Jesús dijo: “Abraham vio mi día, y se gozó”. ¿Qué? ¿Se alegró Abraham al ver a su pueblo disperso, esparcido y humillado; Jerusalén hollada, la nación judía, el templo y su estructura política destruidos, y a su descendencia maldita sobre la faz de la tierra? ¿O fue por la segunda venida de Jesús, cuando serían restaurados, Satanás atado, las promesas hechas a él y a su descendencia cumplidas, y la miseria y el dolor eliminados? Porque, según el testimonio de Pablo, “todo Israel será salvo”.
La visión de Abraham respecto a la tierra y las posesiones no era como la que tienen los hombres de nuestros días; no era solo temporal, sino eterna. Y si el mundo estuviera bajo la dirección del mismo Dios que Abraham, sería gobernado por el mismo principio; y cualquier cosa que quede por debajo de esto es transitoria, temporal, efímera y no cumple con el propósito de la creación del hombre.
No puedo concluir este tema de mejor manera que citando un pasaje de La Voz de Advertencia de P. P. Pratt:
“Ya empezamos a comprender las palabras del Salvador: ‘Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra’; y también el cántico que Juan oyó en el cielo, el cual concluye así: ‘Reinaremos sobre la TIERRA’.
Lector, no te alarmes: supón que fueras llevado al cielo, y que allí te hallaras con los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que te unieras a ellos en el canto, y para tu asombro, todo el cielo se llena de gozo mientras afinan la lira inmortal, con alegre anticipación de reinar un día en la tierra; un planeta que actualmente está bajo el dominio de Satanás, morada de miseria y aflicción, del cual tu espíritu alegre había partido, creyendo que lo había hecho para siempre. Quizás te sobresaltarías por un momento y te preguntarías: ‘¿Por qué nunca oí este tema cantado en las iglesias sobre la tierra?’
Pues bien, amigo mío, la respuesta sería: porque viviste en una época en que la gente no entendía las Escrituras. Abraham te diría: debiste haber leído la promesa de Dios hecha a él, en Génesis 17:8, donde Dios no solo prometió la tierra de Canaán a su descendencia como posesión perpetua, sino también a él mismo. Luego, deberías haber leído el testimonio de Esteban, en Hechos 7:5, por el cual habrías sabido que Abraham nunca heredó las cosas prometidas, sino que todavía espera resucitar de entre los muertos y ser llevado a la tierra de Canaán para heredarlas.
Sí, diría Ezequiel, si hubieras leído el capítulo 37 de mis profecías, habrías hallado una promesa clara de que Dios abriría las tumbas de toda la casa de Israel, que estaban muertas, y reuniría sus huesos secos, y los uniría nuevamente, cada uno en su lugar correspondiente, y los revestiría de carne, tendones y piel, y pondría en ellos su espíritu, y vivirían; y entonces, en lugar de ser llevados al cielo, serían llevados a la tierra de Canaán, que el Señor les dio, y la heredarían.
Pero aún asombrado, podrías volverte a Job; y él, sorprendido de encontrar a alguien tan ignorante sobre un tema tan claro, exclamará: ¿Acaso nunca leíste mi capítulo 19, versículos 23 al 27, donde declaro que quisiera que mis palabras fueran escritas en un libro, diciendo que mi Redentor se levantará sobre la tierra en el día postrero, y que yo mismo lo veré en mi carne, no otro por mí; ¡aunque los gusanos destruyan este cuerpo!
Aun David, el dulce cantor de Israel, te haría recordar su Salmo 37, donde declara repetidamente que los mansos heredarán la tierra para siempre, después de que los impíos sean cortados de sobre su faz.
Y por último, para poner el asunto definitivamente en reposo, la voz del Salvador llegaría suavemente a tu oído en su Sermón del Monte, declarando enfáticamente: ‘Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra’.
A todo esto responderías: ‘Sí, he leído esos pasajes, ciertamente; pero siempre me enseñaron que no significaban eso, por lo tanto nunca los entendí hasta ahora. Déjame ir y contarle a la gente las maravillas que se han abierto ante mi vista desde que llegué al cielo, solamente por haber oído una corta canción.
Es cierto que en la tierra oí muchas descripciones de las glorias del cielo, pero nunca se me ocurrió pensar que allí se regocijarían en anticipación de regresar a la tierra’.
Dice el Salvador: ‘Tienen a Moisés y a los Profetas; si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán aunque uno se levante de entre los muertos’.”

























