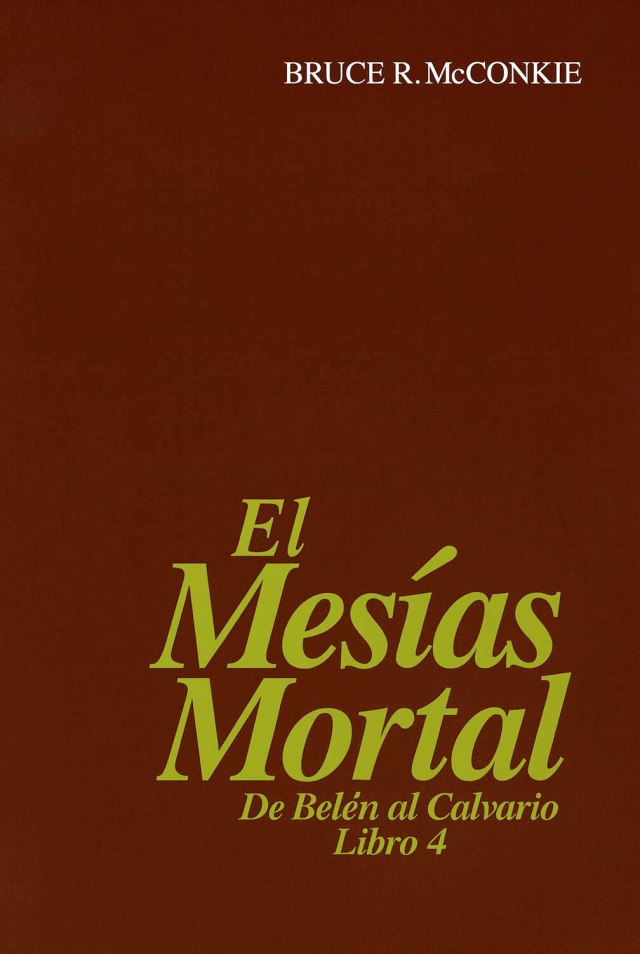El Mesía Mortal
De Belén al Calvario
Libro 4
Bruce R. McConkie
El Mesía Mortal – De Belén al Calvario Libro 4
El cuarto volumen de El Mesías Mortal nos conduce al punto más sagrado y solemne de toda la historia humana. Bruce R. McConkie abre las páginas finales del ministerio terrenal de Cristo con la misma reverencia con que un discípulo entraría en Getsemaní, descalzo, consciente de que pisa terreno santo.
Después de haber seguido a Jesús desde Belén hasta las colinas de Galilea, ahora el lector lo acompaña en su descenso hacia Jerusalén, hacia el monte del sacrificio y la tumba vacía.
Desde el inicio, el autor muestra que todo en la vida del Salvador apuntaba a esta hora final. Su entrada triunfal en Jerusalén no fue un gesto de gloria terrenal, sino la señal de que el Cordero de Dios se ofrecía voluntariamente.
McConkie describe con lenguaje sobrio, pero lleno de fuego espiritual, cómo el Maestro avanzaba sabiendo que cada paso lo acercaba a la cruz. No lo hacía por deber, sino por amor. Ese amor perfecto, dice el autor, es lo que sostiene al universo y redime a los hijos de los hombres.
En las páginas dedicadas al Getsemaní, el relato se vuelve casi silencioso. McConkie nos invita a “entrar en el huerto” no con curiosidad, sino con adoración. Allí, bajo los olivos, el Hijo de Dios se arrodilla, y el peso de toda la familia humana cae sobre sus hombros.
Él sufre no solo por los pecados del mundo, sino también por las angustias, las enfermedades y las soledades de cada alma. En ese momento, incluso los cielos parecen oscurecerse; el Padre retira Su presencia para que el Hijo beba la copa completamente.
El autor escribe que “ningún hombre puede comprender el grado de sufrimiento que allí se experimentó; sólo los que son redimidos sabrán, algún día, cuán profundo fue ese amor”.
Luego viene la traición, los juicios injustos y la corona de espinas. McConkie narra estos hechos no con frialdad histórica, sino con el corazón de un testigo.
Cuando describe la crucifixión, el tono se eleva: no hay amargura, sino reverencia. Cristo no fue una víctima, sino un conquistador. El madero se convierte en trono, y la muerte, en victoria.
El autor contempla esa escena como la más gloriosa de todas, porque allí el Salvador consumó la obra que el Padre le había dado que hiciera. “Consumado es”, escribe McConkie, “no como un lamento, sino como una declaración divina de triunfo eterno”.
La oscuridad del Calvario da paso a la luz de la mañana de Pascua. El sepulcro está vacío. McConkie pinta la escena con serenidad y poder: María Magdalena, llorando junto al huerto, se convierte en la primera testigo de la Resurrección.
Jesús, el Cristo viviente, pronuncia su nombre, y en ese instante, el dolor del mundo se disuelve.
El autor subraya que en esa resurrección no solo se levantó un hombre, sino toda la esperanza de la humanidad. La tumba vacía es el símbolo supremo de la fe cristiana y la promesa de que la muerte no tiene la última palabra.
El relato concluye con el Cristo resucitado instruyendo a sus discípulos, ascendiendo a los cielos, y dejando tras de sí un legado que ningún poder de la tierra puede borrar.
McConkie, con tono casi profético, invita al lector a mirar hacia el futuro: así como Él ascendió, también volverá en gloria.
La historia no termina en el Calvario; se proyecta hacia la eternidad, donde el Cristo inmortal reina con poder, misericordia y justicia.
A lo largo de cada capítulo, McConkie escribe no como un historiador, sino como un apóstol. Su voz es la de un testigo moderno del Cristo viviente. Cada frase está impregnada de convicción, como si quisiera grabar en el corazón del lector una sola verdad: Jesús de Nazaret vive; Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Al cerrar el libro, el lector no se siente simplemente instruido, sino conmovido. McConkie nos deja frente a la cruz y la tumba vacía con una pregunta silenciosa:
¿Seguirás tú también al Maestro?
Porque el mensaje del volumen no es solo aprender acerca de Cristo, sino llegar a ser como Él. Es una invitación al discipulado, al sacrificio, al amor puro y a la fe inquebrantable.
El Mesías Mortal, Volumen 4: De Belén al Calvario no es solo el cierre de una obra literaria, sino el punto culminante de un testimonio apostólico. Bruce R. McConkie nos guía desde la oscuridad del Getsemaní hasta la gloria del amanecer de la Resurrección, mostrando que todo en la vida del Salvador —cada lágrima, cada herida, cada palabra— fue por amor.
Y cuando la última página se cierra, el corazón del lector se abre, sabiendo que aquel que murió y resucitó sigue vivo, y que Su amor redentor lo abarca todo.
Tabla de Contenido
Sección 11 La fiesta pascual, las oraciones y discursos privados, y Getsemaní Capítulo 94 Preparándose para la Crucifixión Capítulo 95 La Cena Pascual Capítulo 96 La Última Cena Capítulo 97 La Santa Cena del Señor Capítulo 98 El discurso sobre los dos Consoladores Capítulo 99 El discurso sobre la ley del amor Capítulo 100 El discurso sobre el Espíritu Santo Capítulo 101 La oración intercesora Capítulo 102 En Getsemaní Sección 12 Los juicios, la cruz y la tumba Capítulo 103 Los juicios judíos preliminares Capítulo 104 El juicio judío formal Capítulo 105 Los dos primeros juicios romanos Capítulo 106 El juicio romano final Capítulo 107 La Crucifixión Capítulo 108 En la Cruz del Calvario Capítulo 109 En el sepulcro del arimateo Sección 13 Él resucita; Él ministra; Él asciende Capítulo 110 Cristo ha resucitado Capítulo 111 El ministerio resucitado de Jesús Capítulo 112 Las apariciones en Galilea Capítulo 113 El ministerio nefita Capítulo 114 Aún entre los judíos americanos Capítulo 115 La restauración del reino a Israel Capítulo 116 La edificación de Sion Capítulo 117 Explicando las Escrituras Capítulo 118 El Santo Evangelio Capítulo 119 Los Tres Nefitas Capítulo 120 La Ascensión Capítulo 121 “¡El Esposo viene!” Capítulo 122 “Preparad el camino del Señor”
Sección 11
La fiesta pascual, las oraciones y discursos privados, y Getsemaní
La salvación fue, es y será, en y por medio de la sangre expiatoria de Cristo, el Señor Omnipotente. (Mosíah 3:18.)
Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. (1 Juan 1:7.)
Jesús, llamado el Cristo —¡bendito sea su nombre!— se prepara para morir, y prepara a sus discípulos para aceptar aquel destino divino que es suyo.
Toma a los Doce aparte, a solas, y les dice con palabras claras lo que está por suceder: su traición y su crucifixión.
Entonces Judas deja su presencia para conspirar, tramar y negociar; vende su alma por el precio de un esclavo.
Pedro y Juan preparan la Pascua, que junto con Jesús y los demás comen en un aposento alto en casa de un discípulo. En la mesa pascual, Jesús lava los pies de los discípulos y nombra a Judas como su traidor; después de que aquel indigno sale a la noche, el Maestro instituye la santa cena del Señor en memoria de su propia muerte.
Aquella noche bendita manda a los discípulos que se amen los unos a los otros; les habla de los dos Consoladores —uno, el Espíritu Santo; el otro, Él mismo— y se proclama como el Camino, la Verdad y la Vida. “Si me amáis, guardad mis mandamientos”, dice, y les da la más grandiosa de todas las alegorías: la de la vid, el labrador y los pámpanos.
Habla extensamente del amor, de las persecuciones venideras y del Espíritu Santo, quien guiará a sus santos a toda verdad.
Luego viene la más grande de todas las oraciones registradas: la Oración Intercesora, en la cual define la vida eterna y ruega por los Doce y por todos los santos, para que sean uno, así como Él y el Padre son uno.
¡Y entonces llega Getsemaní! Solo, en la prueba más grande que jamás haya soportado hombre o Dios, en agonía incomparable, sudando grandes gotas de sangre por cada poro, de una manera más allá de la comprensión mortal, toma sobre sí los pecados de todos los hombres, bajo la condición del arrepentimiento.
La expiación infinita y eterna, en gran medida, está cumplida. Jesús ha hecho lo que nadie, salvo Él, podía hacer.
Después de eso, vienen la traición y el arresto. Judas gana sus treinta piezas de plata y pierde su propia alma. El Hijo de Dios elige inclinarse ante la voluntad de los hombres malvados —y la cruz está justo delante.
Capítulo 94
Preparándose para la Crucifixión
Lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. (Mosíah 3:9.)
>Él vino al mundo, aun Jesús, para ser crucificado por el mundo, y para llevar los pecados del mundo, y para santificar al mundo, y para limpiarlo de toda injusticia. (Doctrina y Convenios 76:41.)
Vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. (3 Nefi 27:13–14.)
Preparando a los discípulos para Su muerte
(Mateo 26:1–2)
Lenta, ominosamente, llevada por una marea que ningún hombre puede detener —que ni Dios ni su Hijo, en su infinita sabiduría, detendrán—, Jesús se dirige a su muerte. Él vino al mundo para morir en la cruz por los pecados del mundo, para morir a fin de que los hombres pudieran vivir; y morirá, y debe morir. Y en la muerte alcanzará su más grande victoria.
Quedan dos días de vida. Está con los Doce y quizás con otros que le son amados. Suponemos que está en Betania; si no, se encuentra en sus inmediaciones. Las últimas palabras que le oímos pronunciar salieron del Monte de los Olivos, al caer el crepúsculo del mismo día en que dio su último testimonio público de su filiación divina. Él y sus amigos descansaron aquella noche en algún lugar cerca del Monte de la Ascensión. Nos gusta pensar que Él, al menos, halló paz y compañía dentro de aquellas paredes sagradas en Betania, donde moraban las amadas hermanas.
Pero ahora es miércoles, 5 de abril, día 13 de Nisán, año 30 d.C., y mañana es el día en que serán sacrificados miles de corderos pascuales. Debe ser temprano en el día, un día que Jesús dedica a sus amigos íntimos. De todo lo que ocurrió en ese día, solo una frase ha llegado hasta nosotros, pero ¡qué declaración tan significativa es!: Sabéis que dentro de dos días es la fiesta de la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Al especificar que faltaban dos días para la Pascua, se preserva para nosotros la cronología y continuidad de los acontecimientos de la semana de su pasión; la declaración sobre su traición y crucifixión revela el tema que ocupaba el pensamiento de todos ellos, mientras se acercaba el clímax del único ministerio perfecto.
En cuanto al día en que Jesús pronunció estas palabras, Edersheim dice:
“El día anterior a aquel en que el Cordero Pascual [es decir, Él mismo] habría de ser sacrificado, con todo lo que le seguiría, sería un día de descanso, un sábado para su alma antes de su gran agonía. Se reanimaría, se prepararía para el terrible conflicto que le aguardaba. […] Solo dos días más, según la cuenta de los judíos —ese miércoles y jueves—, ¡y al anochecer, la cena pascual! Y Jesús lo sabía bien, y pasó aquel día de descanso y preparación en retiro tranquilo con sus discípulos —quizás en algún paraje del Monte de los Olivos, cerca del hogar de Betania—, hablándoles de su crucifixión en la cercana Pascua.” (Edersheim 2:468–69.)
En cuanto a su traición y crucifixión, tenemos algo más que decir. Estamos hablando de la muerte de un Dios. Dios mismo —el gran Creador, “el Señor Omnipotente que reina, que fue, y es desde toda la eternidad hasta toda la eternidad”, que había “descendido del cielo entre los hijos de los hombres” (Mosíah 3:5)—, Dios mismo, sujetándose a la voluntad del Padre en todas las cosas, fue designado para morir. Aquel que nació en un humilde establo está a punto de morir en una cruel cruz.
Sí, Él ha de hacer más que morir de la manera y forma común a toda la humanidad. Así como vino a la mortalidad en las circunstancias más humildes —nacido en un establo, recostado en un pesebre, arrullado por los rebuznos de los asnos y los mugidos del ganado—, así también ha de partir de esta vida en la forma más ignominiosa que se conocía entonces en un mundo cruel e implacable. Clavos romanos, impulsados por manos judías, desgarrarán su carne. Mientras cuelga, como un criminal común, entre dos ladrones, una lanza romana, arrojada con celo farisaico, le traspasará el costado; luego, su cuerpo lacerado será colocado en una tumba prestada, y el sello de la muerte y del aparente fracaso será puesto, por celosos incrédulos, sobre su vida y su misión.
Aunque los Doce y otros han estado con Él durante todo Su ministerio, incluso ellos deben ser preparados aún más para aceptar lo que está por suceder. Cualquier vestigio restante de las falsas tradiciones judías debe ser eliminado de sus mentes. Su Libertador va a morir; su Dios va a ser crucificado; su Mesías va a fracasar —según el concepto judío. Todo lo que está a punto de acontecer en su vida contradecirá todo lo que los escribas y fariseos habían supuesto, creído y enseñado. Jesús, suponemos, ha apartado este día para aconsejar y fortalecer a Sus escogidos en cuanto a Su próxima muerte y la gloriosa resurrección que de ella resultará.
Que el Mesías Prometido había sido destinado a la muerte —a una muerte agonizante en una cruz de ejecución— era algo de lo que los profetas antiguos habían hablado libremente. Habían declarado con palabras claras y con muchas figuras que la muerte y la crucifixión esperaban al Hijo mortal del Padre inmortal. De todo esto se da testimonio ferviente y extenso en otras partes. (El Mesías Prometido, págs. 527–536.) Para nuestros propósitos presentes, basta con enumerar algunas de las numerosas ocasiones que conocemos —y deben haber sido muchas más— en las que el Mesías Mortal habló de Su próxima crucifixión, todo ello como preparación para este día en el cual, sin duda, enseñó y explicó la realidad venidera en toda su plenitud.
- En la primera Pascua.
Tres años antes, durante la Pascua, al comenzar Su temprano ministerio en Judea, Jesús hizo la primera de esas declaraciones de las que tenemos conocimiento. Después de la primera purificación del templo, y en respuesta a las demandas de los judíos respecto a su autoridad para hacerlo, dijo: “Destruid este templo” —y como dice Juan, “hablaba del templo de su cuerpo”— “y en tres días lo levantaré.” Sin embargo, no fue sino hasta después de que “resucitó de entre los muertos” que el pleno significado de esta declaración amaneció en la mente de Sus discípulos. (Juan 2:13–22.) No obstante, fue el comienzo; estaba iniciando el proceso de instrucción que un día los dejaría con un conocimiento perfecto de Su muerte y Su resurrección. - A Nicodemo.
En el gran Sermón del Nuevo Nacimiento, pronunciado —suponemos— en la casa de Juan, en Jerusalén, Jesús le dijo a Nicodemo, un miembro amigable del Sanedrín: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.” (Juan 3:14.) ¡Qué apropiadas son las figuras y cuán claras las similitudes que dan testimonio de Él! - A los discípulos de Juan.
Cuando estos hombres notables preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban con frecuencia, como era el caso de ellos y de los fariseos, nuestro Señor respondió:
“¿Pueden acaso los hijos de las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.” (Mateo 9:14–15.)
De acuerdo con la costumbre judía de meditar y discutir cuestiones religiosas por la mañana, al mediodía y por la noche, siete días a la semana, ¡cuántas veces después de esto habrán pensado y hablado los discípulos de Juan acerca de esta respuesta! - A los escribas y fariseos que pedían una señal.
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches”, dijo mientras los reprendía por sus vidas impías y adúlteras. (Mateo 12:38–40.)
Una vez más, podemos suponer que muchos, después de esto, vieron en la experiencia milagrosa de Jonás una señal y un símbolo de su Mesías. - A los Doce.
En el momento en que envió a los Doce, y como parte de una declaración acerca de perder la vida por causa de Jesús, nuestro Señor dijo:
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.” (Mateo 10:38–39.)
La alusión es clara y el presagio, ominoso. - En el sermón sobre el Pan de Vida.
Todos aquellos cuyos corazones estaban abiertos, familiarizados como estaban con el uso de las figuras y símbolos judíos, vieron en sus declaraciones de que Él era el Pan de Vida que descendió del cielo una reafirmación de Su filiación divina.
Cuando dijo: “Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo”, comprendieron que se refería a que sería muerto, para que, en sentido figurado, todos los hombres pudieran comer Su carne y beber Su sangre. (Juan 6:48–56.) - Después del testimonio de Pedro cerca de Cesarea de Filipo.
Después de la solemne y espiritual confesión de Pedro, dice Mateo:
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.” (Mateo 16:21.) De esto se desprende que, tanto en ese momento como en muchas otras ocasiones posteriores, Jesús habló con claridad a Sus escogidos y favorecidos acerca de Su muerte y resurrección. - En el Monte de la Transfiguración.
Aunque en ese momento tal conocimiento fue reservado solo para Pedro, Jacobo y Juan, Jesús habló “de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén” con Moisés y Elías, cuando aquellos seres trasladados le ministraron en el Monte de la Transfiguración. (Lucas 9:28–31.) - A los discípulos en Galilea.
Después de descender del Monte Santo —santificado para siempre por la Transfiguración— y regresar a Galilea, dice la escritura:
“Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres; y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.” (Mateo 17:22–23.) - En camino a Jerusalén.
Una vez más, solo necesitamos citar la Escritura:
“Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará.” (Mateo 20:17–19.) - En las enseñanzas sobre el buen pastor.
¿Cómo podría haber hablado con mayor claridad o franqueza que cuando dijo:
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. […] Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. […] Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.” (Juan 10:11–18.) - En la parábola de los labradores malvados.
“Respetarán a mi hijo”, dijo el dueño de la viña cuyos siervos habían sido golpeados, apedreados y muertos. Pero, en cambio, cuando los labradores malvados vieron al hijo, dijeron entre sí: “Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.”
Entonces Jesús se declaró a sí mismo como la Piedra que los edificadores desecharon, y los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que “hablaba de ellos”, como los asesinos del Hijo. (Mateo 21:33–46.)
No podemos creer que todas estas declaraciones —hechas en alusiones, en similitudes y con palabras directas— constituyeran una décima parte, o una centésima, o una milésima parte de lo que el Bendito dijo acerca de Su venidera muerte, crucifixión y resurrección al tercer día. Tampoco podemos pensar que el pueblo, en general, ignorara Sus enseñanzas; tanto amigos como enemigos tenían grabado en sus mentes que tal era el curso que Él había anunciado. Que pocos comprendieran realmente la magnitud y gloria de todo ello, no hay duda. Incluso los Doce necesitaban todavía más instrucción acerca de Su sacrificio expiatorio. Y concluimos que en este día, a solas con ellos y con otros de igual estatura espiritual, Él les enseñó todo lo que eran entonces capaces de recibir sobre Su próxima prueba, y sobre la gloria y exaltación —para Él mismo y para los fieles— que de ella resultarían.
Judas y los judíos traman Su muerte
(Mateo 26:3–5, 14–16; Marcos 14:1–2, 10–11; JST Marcos 14:1–3, 31–32; Lucas 22:1–6)
Si un Dios ha de morir, ¿qué circunstancias acompañarán Su fallecimiento? Si el Gran Libertador ha de ser destruido, ¿cómo podrá llevarse a cabo el hecho? Si el Mesías judío ha de ser asesinado —a sangre fría, con premeditación y malicia, por hombres perversos—, ¿cómo se realizará tal acto?
Como con todo lo que pertenece a esta probación mortal, el acto terrible se cumplirá mediante medios aparentemente normales. Surgirá del entorno social, político y religioso del momento. Y aquellos que cometan el acto perverso se justificarán a sí mismos en sus mentes pecaminosas y engañosas. Satanás siempre tiene una explicación para la maldad —¡incluso para el asesinato de un Dios!—, una justificación suficiente para aquellos que aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas.
Y así fue en ese día oscuro. “Era inevitable que las ardientes palabras de indignación que Jesús había pronunciado en este último gran día de Su ministerio exasperaran, más allá de todo control, el odio y la furia del partido sacerdotal entre los judíos. No solo habían sido derrotados y humillados en un encuentro abierto, en la misma escena de su máxima dignidad y ante la presencia de sus más devotos partidarios; no solo se habían visto forzados a confesar su ignorancia de aquella exégesis de las Escrituras que era su dominio reconocido, y su incapacidad para pronunciar un juicio sobre un asunto respecto del cual era su declarado deber decidir; sino que, después de toda esta humillación, Aquel a quien despreciaban como el joven e ignorante Rabí de Nazaret —Aquel que desatendía sus costumbres y menospreciaba sus tradiciones—, Aquel cuyas palabras, para ellos tan perniciosas, tenían al pueblo embelesado en atenta escucha, se volvió repentinamente contra ellos, al alcance del oído mismo del Hall de Reunión, y les pronunció —a ellos, en el perfume de su santidad— a ellos que estaban acostumbrados a respirar toda su vida el incienso de la adulación sin límites— una maldición tan honda, tan mordaz, tan memorablemente intensa, que ninguno de los que la oyó pudo olvidarla jamás.
“Era tiempo de que esto terminara. Fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, escribas, ancianos, Anás el astuto y tiránico, Caifás el abyecto y servil, todos estaban ahora excitados; y, temiendo no sabían qué estallido de anarquía religiosa, que sacudiría los mismos cimientos de su sistema, se reunieron” —probablemente mientras Jesús estaba en recogimiento tranquilo con sus seres queridos en o cerca de Betania— “en el Palacio de Caifás, hundiendo todas sus diferencias en una común inspiración de odio contra aquel Mesías largamente prometido en quien solo reconocían a un enemigo común. Fue una alianza para Su destrucción, de fanatismo, incredulidad y mundanalidad; la rabia de los intolerantes, el desprecio del ateo y la antipatía del utilitario; y parecía demasiado claro que, de la vengativa ira de tal combinación, ningún poder terrenal era suficiente para salvar.
“De los pormenores de la reunión no sabemos nada; pero los Evangelistas registran las dos conclusiones a las que llegaron los altos conspiradores: una, una renovación aún más decisiva y enfática del voto de que Él debía, a toda costa, ser muerto sin demora; la otra, que debía hacerse por astucia y no por violencia, por temor a la multitud; y que, por la misma razón —no por la sacralidad de la Fiesta— el asesinato debía posponerse, hasta que la conclusión de la Pascua hubiera causado la dispersión de los incontables peregrinos a sus propias casas.” (Farrar, págs. 588–89.)
Su plan era matar a su Salvador después de la Pascua; después de que los patriotas galileos hubieran regresado a su agreste patria; después de que cualquier alma compasiva de las regiones circundantes hubiera partido hacia sus moradas. Pero Jesús había señalado la Pascua como el tiempo en que el Cordero de Dios habría de derramar su alma hasta la muerte en el supremo sacrificio expiatorio. Y como Él había hablado, así debía ser.
En consecuencia, Judas, uno de los Doce, creído ser el único judeoentre ellos, se apartó del Partido Santo y se alineó con la alianza impía de hombres perversos cuyos corazones estaban endurecidos por el sacerdocio y las iniquidades; y él —un traidor— entonces “prometió” entregar a Jesús y entregarlo “en ausencia de la multitud”. Si podía ser arrestado, juzgado, condenado y muerto sin tal tumulto como para despertar a sus señores romanos o permitir que una turba lo rescatara, entonces que su muerte llegara pronto; no podía morir demasiado pronto para agradar a sus implacables enemigos.
Debe comprenderse que Judas tomó la iniciativa en la traición; fue un acto deliberado de su voluntad. Él acudió a los miembros del Sanedrín —hombres de corazón maligno, satanistas endurecidos por el pecado— para decirles cómo pondría a su Maestro en sus manos. Pero lo haría por un precio. ¿El precio de un esclavo? ¡No, el precio de su alma! Sin embargo, las palabras pronunciadas por boca de Zacarías no debían fallar; ni una jota ni una tilde podían quedar cortas del cumplimiento profético. Debían pesar por el precio de su Rey “treinta piezas de plata”. (Zacarías 11:12.)
“Qué codiciosos regateos tuvieron lugar no se nos dice, ni si las avaricias contrapuestas de estos odios unidos tuvieron una lucha antes de decidirse por la miserable suma de sangre. Si fue así, los astutos sacerdotes judíos lograron rebajar al pobre e ignorante apóstol judío. Pues todo lo que le ofrecieron y todo lo que pesaron para él fueron treinta piezas de plata —unas tres libras y dieciséis chelines—, el precio de rescate del esclavo más vil. Por este precio había de vender a su Maestro, y al vender a su Maestro vender su propia vida, y ganar a cambio la execración del mundo por todas las generaciones venideras.” (Farrar, pág. 529.)
Treinta piezas de plata. (Éxodo 21:28–32.) “Le “pesaron” de la misma tesorería del templo aquellas treinta piezas de plata. […] Ciertamente, fue tanto en desprecio del vendedor como de Aquel a quien vendía que pagaron el precio legal de un esclavo. ¿O pretendían acaso alguna especie de ficción legal, como comprar la Persona de Jesús al precio legal de un esclavo, para luego entregarlo a las autoridades seculares? Tales ficciones, para salvar la conciencia con un sofisma lógico, no son tan raras —y viene a la mente el caso de los inquisidores que entregaban al hereje condenado a las autoridades civiles. Pero, en verdad, Judas ya no podía escapar de sus redes. Podrían haberle ofrecido diez o cinco piezas de plata, y aun así habría persistido en su trato. Sin embargo, no por eso deja de notarse el profundo simbolismo de todo esto, en que el Señor fue, por así decirlo, “pagado” con el dinero del templo destinado a la compra de sacrificios, y que Aquel que tomó sobre Sí la forma de siervo fue vendido y comprado al precio legal de un esclavo.” (Edersheim 2:477.)
¿Por qué Judas se convirtió en traidor y buscó entregar a Jesús? Marcos dice: “Se apartó de Él, y se ofendió a causa de Sus palabras.” Lucas dice simplemente: “Entonces Satanás entró en Judas.” Y Mateo conserva para nosotros las palabras que este apóstol inicuo pronunció a los principales sacerdotes: “¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?” Juan dijo de él: “Era ladrón.” (Juan 12:1–6.) En todo esto, Judas manifiesta incredulidad, rechazo del evangelio, ofensa personal contra la palabra —todo por causa de la verdad eterna del evangelio: “El culpable toma la verdad por dura, porque le hiere en lo más profundo.” (1 Nefi 16:2.) En todo esto hay egoísmo, avaricia, deshonestidad y una codicia por las cosas del mundo que resultó en un dominio satánico sobre su alma. Satanás no puede tener poder sobre las almas humanas a menos que se le conceda por ellas mismas. Las personas están sujetas a él solo cuando escuchan sus seducciones.
En otras palabras, Judas fue un traidor malvado por causa de su propia perversidad, porque prefirió vivir según las costumbres del mundo, porque “amó a Satanás más que a Dios.” En verdad se había vuelto “carnal, sensual y diabólico”, por elección propia.
Es común —casi clásico— preguntar: ¿Cuáles fueron los motivos de este hombre? ¿Quién puede intentar sondear el abismo indecible, hallar su camino en medio del caos hirviente de un corazón agitado por pecados dominantes y no resistidos?
Desde tal punto de partida, todo teólogo autoproclamado y todo pseudo-doctrinario que escribe acerca de la vida de Cristo parece sentir la obligación —casi la compulsión— de explicar a Judas y de decir por qué plantó el beso del traidor en la mejilla de Aquel que no cometió pecado. El acto, por sí mismo tan repulsivo y mirado con tanta abominación, lleva a escritores e intérpretes a buscar alguna explicación diferente de la evidente. Señalan, por supuesto, la avaricia, pero luego intentan sondear lo que debió de pasar por la mente de aquel que entregó al Hijo de Dios a sus enemigos. Especulan sobre qué pasión devoradora debió arder en el alma de quien traicionó al Inocente en manos de hombres pecadores.
Habiendo nombrado la avaricia como la pasión dominante en la vida de Judas, Farrar especula de este modo: “Sin duda otros motivos se mezclaron con ella, la fortalecieron —quizás, para el alma ciega y autoengañada, llegaron a sustituirse por ella—. “¿No forzará esta medida”, puede haberse dicho, “a que Él declare su reino mesiánico? En el peor de los casos, ¿no puede fácilmente salvarse a sí mismo por medio de un milagro? Si no, ¿no nos ha dicho repetidamente que morirá; y si es así, por qué no he de sacar yo alguna ventaja de lo que, de todos modos, es inevitable? ¿O acaso no será meritorio hacer lo que todos los principales sacerdotes aprueban?” Mil tales sugerencias diabólicas pudieron haberse formulado en el corazón del traidor, y entremezcladas con ellas estaba la repulsión que sentía al descubrir que su abnegación al seguir a Jesús sería, después de todo, aparentemente en vano; que de ello no obtendría rango ni riqueza, sino solo pobreza y persecución. Quizás también hubo algo de resentimiento por haber sido reprendido (esto en relación con su protesta por vender el ungüento de María por trescientos denarios); tal vez algo de amarga celosía por ser menos amado por Jesús que sus compañeros; quizá algo de frenética decepción ante la perspectiva del fracaso; acaso algo de odio desesperado al darse cuenta de que era sospechado.
¡Ay! Los pecados crecen y se multiplican con fatal fecundidad, y se mezclan insensiblemente con sus innumerables parientes del mal. “Toda la naturaleza moral se nubla por ellos; el intelecto se oscurece, el espíritu se mancha.” Probablemente para entonces un caos turbio y confuso de pecados hervía en el alma de Judas: malicia, ambición mundana, robo, odio hacia todo lo que es bueno y puro, baja ingratitud, furia frenética, todo culminando en este vil y espantoso acto de traición, todo arremolinándose con ciega y desconcertante furia dentro de aquella alma sombría.”
Pero Farrar —cuyo don es manejar el hechizo de las palabras— también señala la razón básica y evidente del acto de Judas: fue el pecado —el pecado maligno, perverso, que ennegrece el alma—. En esto, y que no haya duda alguna, Judas no fue diferente de los miles y millones de pecadores que lo precedieron, ni de los miles de millones que vinieron después. ¿Por qué traiciona un traidor a sus amigos? ¿Por qué existen crímenes, asesinatos y guerras? “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?”, pregunta Santiago. Su respuesta declarativa, aunque formulada como pregunta, es: “¿No vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?” (Santiago 4:1.) El mundo ha estado maldito con Judases sin número, y uno no es diferente de los demás; sin embargo, uno destaca sobre todos porque traicionó al Más Grande de Todos. De igual modo, el mundo ha sufrido de Pilates sin fin, a cuya palabra hombres inocentes han ido a la tumba, y uno no es diferente de los demás; sin embargo, uno sobresale sobre todos porque se halló en la encrucijada de la historia y autorizó el asesinato legal de Aquel que era el Inocente sobre todos.
Y así, con la debida percepción, Farrar dice —en respuesta a su pregunta sobre el motivo de Judas—: “La observación más común de los hechos diarios que se presentan ante nuestra vista en el mundo moral podría servir para mostrar que la comisión de un crimen resulta con tanta frecuencia de un motivo que parece miserablemente inadecuado, como de alguna gran tentación. […] La crisis repentina de la tentación puede parecer espantosa, pero su desenlace fue decidido por todo el tenor de la vida previa del traidor; el súbito resplandor de una luz siniestra no fue sino el resultado de aquello que había ardido y humeado largo tiempo en lo profundo de su corazón.” (Farrar, págs. 592–594.)
Así, Judas —traidor, maligno y perverso como fue— en realidad no difería de sus antepasados judíos, de quienes Jehová dijo: “Vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.” (Amós 2:6; 8:6.) Tampoco difería de aquellos antiguos que, “por puñados de cebada y por pedazos de pan”, mataban “las almas que no debían morir”. (Ezequiel 13:19.) Judas traicionó al mismo Hijo del Hombre, pero ¿no está escrito?: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:40.) Es triste contemplar cuántos Judases hay realmente entre las multitudes de los hombres.
Y con esta nota termina el día de la conspiración: el día en que Jesús enseñó a los once justos acerca de la gloria y la maravilla de Su muerte y resurrección; el día en que aquel de entre los Doce que era maligno se convirtió en un diablo encarnado para planear la misma muerte de la cual vendría la vida para todos los hombres; y en ese acto Judas vendió su alma a otro amo, de quien así se hizo discípulo y seguidor.
Esa noche, el Hijo del Hombre recostará Su cabeza para dormir “por última vez en la tierra”.
En la mañana del jueves despertará “para no volver a dormir jamás.” (Farrar, pág. 595.)
Capítulo 95
La Cena Pascual
En el día catorce del primer mes, al caer la tarde [entre las dos tardes], es la pascua del Señor. (Levítico 23:5.)
Vuestro cordero será sin defecto… Y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes; y… lo inmolará toda la congregación de Israel entre las dos tardes. … Y aquella noche comerán la carne, asada al fuego, y panes sin levadura; y con hierbas amargas la comerán… Es la pascua del Señor. (Éxodo 12:5–11.)
Pedro y Juan preparan la Pascua
(Mateo 26:17–19; Marcos 14:12–16; Lucas 22:7–13)
¡Es el tiempo de la Pascua del Señor!
Más aún, es la Pascua de las pascuas. En la Casa de Jehová, en Jerusalén la Ciudad Santa, en este mismo día —6 de abril del año 30 d.C.—, calculando un cordero de un año por cada diez personas, se inmolarán unos doscientos sesenta mil corderos.
Y luego, en el día siguiente a la Pascua, el mismo Cordero de Dios será sacrificado; aquel en cuyo nombre y honor incontables corderos han rociado su sangre sobre el altar sagrado, ahora derramará su propia sangre, para que su poder redentor sea rociado sobre las almas creyentes por toda la eternidad.
Desde aquella oscura noche egipcia, mil quinientos años antes, cuando dos millones de sus padres se preparaban para marchar fuera de la esclavitud, hasta este luminoso día palestino, cuando —aunque aún bajo el yugo gentil— eran libres de adorar y regocijarse en una larga y gloriosa historia; nunca antes hubo una Pascua como esta. Esta habría de ser el clímax y el fin. Nunca más otra Pascua contaría con la aprobación divina; y, en verdad, unos años más tarde, con la destrucción del templo, cesarían los sacrificios del rito.
Pero ahora, “todos iban a Jerusalén, o tenían a sus seres queridos allí, o al menos contemplaban las procesiones festivas hacia la Metrópolis del Judaísmo. Era una reunión de todo Israel, una conmemoración del nacimiento de la nación y de su Éxodo, cuando los amigos lejanos se reencontraban y nuevos amigos se formaban; cuando se llevaban las ofrendas largamente postergadas y se obtenía la purificación tan necesitada; y todos adoraban en aquel grandioso y glorioso Templo, con su majestuoso ritual. Los sentimientos nacionales y religiosos se agitaban al recordar lo que se remontaba al principio y al señalar lo que apuntaba hacia la Liberación final. En ese día, un judío podía con razón gloriarse de ser judío.” (Edersheim 2:479–480.)
Los discípulos de Jesús sentían el fervor de la temporada festiva. Sabían que el día 14 de Nisán, entre las dos tardes —pues así lo establece la rúbrica revelada en hebreo—, debía sacrificarse su cordero pascual. Y el 14 de Nisán había comenzado en la tarde anterior, el miércoles 13, cuando apareció la primera de tres estrellas; y terminaría la tarde de aquel jueves, cuando los mismos tres astros celestes volvieran a mostrarse. Entonces, antes de la medianoche siguiente, su cordero pascual, debidamente asado, con las hierbas amargas y todo lo correspondiente a la cena pascual, debía comerse. Todo resto del cordero que quedara hasta la mañana debía ser consumido por el fuego.
Así pues, en la mañana del jueves, sabiendo que debían hacerse los preparativos para comer la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: “¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?” ¿Será en la bendita Betania, que la autoridad rabínica consideraba parte de Jerusalén para los efectos de la fiesta, o en la misma ciudad propiamente dicha? Solo quedaban unas pocas horas en las que el cordero podía ser sacrificado en el templo; por tanto, ¿qué arreglos debían hacer?
Entonces Jesús, usando poder de vidente —el poder de ver de antemano los acontecimientos que habrán de suceder—, llama a Pedro y a Juan y les dice: “Id, preparadnos la pascua, para que la comamos.” Ellos preguntan: “¿Dónde quieres que la preparemos?” Jesús responde: “He aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare. Y diréis al padre de familia de la casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto; preparad allí.”
De esto no podemos concluir sino que un discípulo favorecido había recibido de antemano el conocimiento de que Jesús y los Doce deseaban comer la Pascua en su casa. Si este conocimiento le vino por espíritu de inspiración o por algún otro medio, no se nos dice. Pero sí sabemos lo siguiente: un hombre que llevaba un cántaro de agua salió efectivamente a su encuentro; los condujo a la casa; obviamente conversaron en el camino; al llegar, ellos dijeron al dueño de la casa que el Maestro —identificando así a Jesús— pedía un aposento donde pudiera comer la Pascua con sus discípulos; él entonces los llevó a un aposento alto que ya estaba “amueblado y preparado”.
La mesa estaba puesta; los divanes estaban dispuestos; la vajilla en su lugar; las copas, las hierbas, los tazones y el vino presentes; los panes sin levadura preparados; y la comida disponible. El dueño de casa había hecho los preparativos para trece huéspedes. Fue su bendito privilegio hospedar a Aquel que pondría fin a la Pascua y que en su lugar instituiría la Santa Cena del Señor; y su casa —claramente grande y espaciosa— fue el lugar escogido. ¡Qué cuidado amoroso debió acompañar los preparativos que precedieron la llegada de Pedro y Juan!
Apoyándonos en nuestro erudito amigo Edersheim, observamos ahora una coincidencia verdaderamente notable; o más bien, descubrimos un maravilloso ejemplo de esa atención divina a los detalles que siempre deleita las almas de quienes meditan en las palabras de las Escrituras Sagradas. Combinando los relatos de los tres Sinópticos, el mensaje que Pedro y Juan llevaron al dueño de la casa resulta ser el siguiente: “El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; contigo [es decir, en tu casa: el énfasis recae en esto] he de celebrar la Pascua con mis discípulos. ¿Dónde está mi aposento, donde he de comer la Pascua con ellos?”
La palabra hebrea usada aquí para “aposento” o “sala” es Katalyma; y solo se utiliza en otro lugar en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra empleada para designar la posada o alojamiento en Belén donde el Señor Jesús nació de María; donde respiró por primera vez en la mortalidad; donde comenzó la vida terrenal que estaba destinada a terminar en este mismo tiempo de Pascua.
Como sabemos, Jesús nació en un Khan abierto, entre los animales, porque no había lugar en ninguna de las posadas o aposentos que rodeaban y se abrían hacia el patio común. Y en este día, en Jerusalén, los discípulos no pidieron un aposento alto, sino una Katalyma: una sala o alojamiento que daba al Khan de la casa. Este Khan era el lugar donde, como en el Khan abierto, se descargaban las bestias de carga, y donde se dejaban el calzado, el bastón, las ropas polvorientas y los fardos del camino. De aquel patio se abrían los distintos aposentos o habitaciones de huéspedes.
“Aquel que nació en una ‘hostería’ —Katalyma— se contentó con pedir su última comida en una Katalyma.” Nacido en las circunstancias más humildes, estuvo dispuesto a permanecer en ellas todos los días de su vida.
Pero ahora, en esta Pascua, hizo una única disposición con respecto al aposento de huéspedes: debía ser “mi Katalyma”. Su propósito era comer su última cena a solas con sus apóstoles. Ninguno de sus otros seguidores debía estar presente —ni siquiera su bendita madre, ni María Magdalena, quien tantas veces había viajado con los Doce en sus jornadas misionales, ni María de Betania, que adoró a sus pies—. Él y los Doce eran más que el mínimo de diez requerido para la cena pascual, y tenían que participar en sagradas ordenanzas antes de que Él fuera a Getsemaní a tomar sobre sí el peso combinado de todos los pecados de todos los hombres.
Pero como hemos visto —y como Jesús sabía de antemano—, el dueño de la casa llevó a Pedro y a Juan a “un gran aposento alto”, “quizás el mismo lugar donde tres días después —como notaremos en breve— los apóstoles, abatidos por la tristeza, vieron por primera vez a su Salvador resucitado; quizá el mismo aposento donde, entre el sonido de un viento recio y poderoso, cada frente humilde fue coronada por la llama pentecostal.” (Farrar, pág. 598.)
¿Quién fue aquel propietario cuya generosa preparación sirvió tan bien a las necesidades de Jesús en esta ocasión memorable? No se menciona su nombre, y no lo sabemos. Sin duda Jesús ocultó su identidad por dos razones: primero, para que Pedro y Juan, al seguir sus instrucciones, aprendieran una vez más acerca de su don profético y su poder de vidente; y segundo, para mantener el secreto lejos de Judas. Aquel indigno discípulo, que para entonces ya había regresado de conspirar con los principales sacerdotes, no debía ser capaz de guiar a sus cómplices hacia Jesús hasta que todo lo necesario se hubiera cumplido en la cena pascual y en el jardín de Getsemaní. El traidor debía primero ir con los demás a comer la cena pascual, y solo después debía ser instruido para salir y llevar a cabo su obra de maldad.
En cuanto a la identidad del discípulo que hospedó al Señor Jesús en Su última cena en la mortalidad, muchos han especulado que fue el padre de Juan Marcos. El razonamiento al respecto es el siguiente: Por el relato de Hechos que describe la liberación de Pedro de la prisión, sabemos que la casa de la familia de Juan Marcos era amplia y servía como lugar de reunión para los santos. (Hechos 12:1–17.) Además, el hecho de que solo Marcos mencione al joven que acompañaba a Cristo cuando fue arrestado, y que escapó de ser capturado huyendo desnudo, al serle arrancada su única prenda —una túnica de lino—, ha llevado a la suposición generalizada de que ese joven era el propio Marcos. (Marcos 14:51–52.)
¿Qué podría ser más natural, entonces, que concluir que Judas regresó a la casa donde se celebraba la Pascua con los soldados arrestadores, solo para descubrir que Jesús y los demás apóstoles ya habían partido hacia Getsemaní; que en medio de la conmoción en la casa, el joven Juan Marcos fue despertado de su sueño, se colocó apresuradamente una túnica ligera y siguió a los soldados hasta el huerto; que allí fue testigo y observador involuntario de la traición y el arresto; y que perdió su prenda al huir de quienes mantenían cautivo a su Señor?
Algún día será gratificante conocer todos los detalles relativos a esos días memorables y honrar a aquellos discípulos que en ese tiempo lo entregaron todo en el altar, confesando ante los hombres a Aquel que desde entonces los ha confesado ante Su Padre Celestial.
Volviendo ahora a los preparativos de la Pascua, ciertos ritos formaban parte esencial de ellos. Uno de estos era la solemne búsqueda del pan con levadura, pues esta también era la Fiesta de los Panes sin Levadura. Dicha búsqueda ya se había realizado bajo la dirección del dueño de casa. En la tarde del 13 de Nisán, al comenzar el 14 de Nisán, se efectuaba esta inspección en cada hogar: cualquier levadura que hubiese sido escondida o extraviada debía ser hallada, puesta en un lugar seguro y luego destruida.
Desde el mediodía del día 14, no se podía comer nada leudado, y de hecho era costumbre ayunar ese día en preparación para la cena pascual.
Además, el sacrificio y el servicio vespertino ordinarios en el templo debían preceder la cena. En ese día de fiesta, este servicio comenzaba una hora antes de lo habitual, alrededor de la 1:30 p. m., y el sacrificio vespertino mismo se ofrecía cerca de las 2:30 p. m. Este era el momento designado para que los dueños sacrificaran sus corderos pascuales y los sacerdotes rociaran su sangre sobre el altar.
Tanto Marcos como Lucas dicen que Pedro y Juan debían “preparar” la Pascua, y ambos registran que “prepararon la Pascua”. Por necesidad, esto significa que los dos apóstoles, y no el dueño de casa ni ningún otro, asistieron personalmente al templo para el sacrificio formal y la preparación del cordero. Y en esto hay un simbolismo lleno de belleza y profunda conveniencia: dos de los principales apóstoles, por sí mismos y en representación de su Señor y de sus hermanos, estaban cumpliendo con precisión la letra de la ley en el último día en que esa ley estaría vigente.
Cuando, al día siguiente, el verdadero Cordero Pascual fuera sacrificado, el antiguo orden llegaría a su fin, y solo el nuevo convenio tendría poder y eficacia eternos.
Y así podemos imaginar a Pedro y Juan en los atrios del templo, en medio de las inmensas multitudes de adoradores, sometiéndose por última vez en este aspecto a la ley de Moisés, presenciando y participando en las ceremonias tan familiares para ellos. No podemos abandonar esta escena sin destacar ciertas palabras de las Escrituras que los levitas cantaron aquel día.
El lenguaje está registrado en el Salmo 81, y según se cantaba entonces —“interrumpido tres veces por el triple toque de las trompetas de plata de los sacerdotes”—, incluía una promesa y un llamado a Israel para que sirviera a su Dios, así como una profecía sobre su destino si no lo hacía. Este fue el llamado y la promesa:
“Oye, pueblo mío, y te amonestaré; Israel, si me oyeres, No habrá en ti dios ajeno, ni te inclinarás a dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré.” (Salmo 81:8–10)
Entonces vino el pronunciamiento profético y vidente, y ¡cuán triste y lleno de significado debió de sonar a los oídos apostólicos en aquel día!:
“Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; caminaron en sus propios consejos. ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel!” (Salmo 81:11–13)
Y además, mientras la sangre de miles de corderos era rociada sobre el altar, los levitas cantaban el Hallel (Salmos 113 al 118), mientras el pueblo respondía con clamores de ¡Aleluya! (alabad a Jehová) en los lugares apropiados, y también, en el momento señalado, proclamaban con voz unánime: “Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová!” (Salmo 118:25–26)
Este cántico —el mismo que las multitudes exultantes gritaron entre clamores de ¡Hosanna! cuando Jesús entró triunfalmente en la Ciudad Santa— fue aquí entonado por última vez de manera autorizada, en labios de los administradores legales del orden mosaico. Su recitación no pudo sino avivar en los pechos de Pedro y Juan el fuego del testimonio y del gozo que había ardido tan intensamente en aquel día triunfal.
Después de cumplir con todo lo que les correspondía, Pedro y Juan, con su cordero ya desollado y limpio, y con las partes requeridas dejadas sobre el altar para ser quemadas, regresaron a la casa designada para reunirse con Jesús y los demás, a participar de la suprema cena pascual de los siglos.
Los dos apóstoles designados habían cumplido bien su labor: la Cena Pascual estaba lista; todas las cosas habían ocurrido tal como Jesús lo había predicho —lo cual, en sí mismo, constituía un testimonio de que todo lo que Él había dicho acerca de su inminente traición, crucifixión y resurrección también habría de cumplirse fielmente.
Jesús y los Doce se reclinan en la mesa pascual
(Mateo 26:20; Marcos 14:17; Lucas 22:14)
Pedro y Juan ya han cumplido su labor; ellos y el dueño de casa han preparado el aposento de huéspedes. El cordero ha sido asado en una vara de granado; los panes sin levadura, las hierbas amargas, el plato con vinagre —todo está dispuesto. Los alimentos necesarios están colocados sobre la mesa portátil; las lámparas festivas están encendidas; ha llegado el atardecer, y la cena está lista.
“Probablemente, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, Jesús y los otros diez discípulos descendieron una vez más por el Monte de los Olivos hacia la Ciudad Santa. Ante ellos se extendía Jerusalén con su atuendo festivo. Por doquier los peregrinos se apresuraban hacia ella. Blancas tiendas salpicaban los campos, alegres con las brillantes flores de la primavera temprana, o se asomaban entre los jardines y el follaje oscuro de las plantaciones de olivos.
De los espléndidos edificios del templo —deslumbrantes en su mármol blanco como la nieve y en su oro, sobre los cuales se reflejaban los rayos oblicuos del sol— se elevaba el humo del altar del holocausto. Aquellos atrios estaban ahora repletos de fervorosos adoradores, ofreciendo por última vez, en el sentido más pleno, sus corderos pascuales.
Las calles debían estar atestadas de forasteros, y las azoteas planas cubiertas de observadores ansiosos, que o bien se deleitaban con la primera vista de la Ciudad Sagrada —por la que tanto habían suspirado— o volvían a regocijarse al contemplar los lugares tan bien recordados.
Era la última visión diurna que el Señor tendría —libre y sin impedimentos— de la Ciudad Santa… ¡hasta Su resurrección! Solo una vez más, en la inminente noche de Su traición, habría de mirarla bajo la pálida luz de la luna llena.
Iba adelante para ‘cumplir Su muerte’ en Jerusalén; para consumar el tipo y la profecía, y ofrecerse a Sí mismo como el verdadero Cordero de Pascua, “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.”
Los que le seguían estaban ocupados con muchos pensamientos. Sabían que terribles acontecimientos les aguardaban, y solo unos días antes habían oído que aquellos gloriosos edificios del templo —hacia los cuales, con un orgullo nacional comprensible, habían llamado la atención de su Maestro— serían dejados desolados, sin que quedara piedra sobre piedra. Entre ellos, meditando sus oscuros planes e impulsado por el gran Enemigo, caminaba el traidor. Y ahora estaban dentro de la ciudad. Su templo, su puente real, sus espléndidos palacios, sus bulliciosos mercados, sus calles llenas de peregrinos festivos, les eran bien conocidos, mientras se dirigían a la casa donde el aposento había sido preparado para ellos. Mientras tanto, la multitud descendía del monte del templo, cada uno llevando sobre sus hombros el cordero sacrificial, para prepararse para la cena pascual.” (Temple, págs. 226–228.)
El Grupo Santo —uno de los cuales era impío— entró en la casa elegida y subió por las escaleras hasta el aposento alto preparado. Suponiendo que fuese la casa de Marcos, Edersheim pregunta: “¿Fue este el lugar de la última cena de Cristo también el del primer banquete de la Iglesia? ¿Aquel donde se instituyó la Santa Cena con los apóstoles, también aquel donde luego la Iglesia la participó por primera vez? ¿El aposento donde Él se reunió con ellos por última vez antes de Su muerte, el mismo en que primero se apareció después de Su resurrección? ¿Aquel también en el que el Espíritu Santo fue derramado, así como —si la Última Cena fue en la casa de Marcos— indudablemente fue aquel donde la Iglesia solía reunirse por primera vez para la oración común?” Su respuesta (y la nuestra): “No lo sabemos, y solo podemos atrevernos a sugerirlo, tan profundamente conmovedores son tales pensamientos y asociaciones.” (Edersheim 2:490.)
Sin embargo, sentimos que podemos, con un grado razonable de certeza, llegar a algunas conclusiones sobre la Cena Pascual y todo lo que ella significa en el plan eterno de las cosas. El Señor Jesús, durante los más de doce años de Su vida madura, pudo haber presidido otras cenas pascuales, siendo Él quien ofrecía el cordero sacrificado en similitud de Su propio sacrificio venidero. No obstante, lo más probable es que no haya sido así. En cada Pascua anterior que hubiese pasado en Jerusalén —único lugar donde podían ofrecerse los corderos sacrificados—, Él habría sido huésped en la mesa de otro. En cada mesa se requería un mínimo de diez comensales, y el anfitrión era quien hacía la ofrenda.
Es agradable suponer que esta fue la única Cena Pascual sobre la cual Jesús presidió, y que, por tanto, Él ofreció el último sacrificio simbólico como preparación para Su único y verdadero sacrificio, aquel que libertaría a los hombres de sus pecados. Si esto fue así —y hay una profunda reverencia en pensar que así fue—, los únicos sacrificios en los que Él participó fueron el simbólico del jueves, cuyos emblemas anunciaban el infinito y eterno del viernes. De ese modo, Él confirmaría y aprobaría todos los símbolos del pasado, anunciando su cumplimiento en Sí mismo. Así también, el pasado, el presente y el futuro quedarían unidos en Él, con la promesa extendida a todos los fieles de todas las edades de que quienes miren hacia Él y Su sacrificio expiatorio serán salvos.
Dos de las ordenanzas dadas por Dios a Su pueblo —sin las cuales los hombres responsables no pueden ser salvos— son el bautismo y la Santa Cena del Señor; y con una Jesús comenzó Su ministerio, y con la otra lo concluyó. Ambas ordenanzas dan testimonio de Su muerte, sepultura y resurrección. Los fieles, sepultados con Él en el bautismo, muriendo así al pecado, se levantan del sepulcro acuático a una nueva vida, en la semejanza de Su resurrección. De manera semejante, cuando participan de Su Santa Cena —eficaz porque el Cordero de Dios derramó Su propia sangre en una Pascua eterna—, recuerdan nuevamente la muerte de la cual brota la vida.
En esta noche de Pascua, en la casa de Marcos, el Señor de la Vida prefigura Su propia muerte, tal como lo hizo en Betábara, cuando fue bautizado por Juan. Y ahora da testimonio de que todos los sacrificios y bautismos justos del pasado cuentan con Su aprobación, así como todas las ordenanzas sacramentales justas del futuro hallarán su eficacia eterna en Él.
Lo antiguo y lo nuevo —todas las cosas— se centran en Él. Así, en realidad, solo hay un sacrificio: el sacrificio del Señor Jesucristo. Todos los simbolismos se consumen y se cumplen en Él. Como dijo Pablo: “Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros; así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad.” (1 Corintios 5:7–8.)
La Pascua no es hija de la ley de Moisés. Como parte del evangelio que el Señor dio por primera vez al antiguo legislador de Israel, fue administrada dentro del sistema mosaico hasta la venida de Cristo. Le fue dada antes de la ley, y sus verdades permanecen después de la ley. “No pertenecía a la Ley, porque fue instituida antes de que la Ley fuera dada o el Pacto ratificado con sangre; más aún, en cierto sentido, fue la causa y el fundamento de todos los sacrificios levíticos y del mismo Pacto. No podía clasificarse con ninguno de los diversos tipos de sacrificios, sino que más bien los combinaba todos, y aun así se diferenciaba de todos ellos. Así como el sacerdocio de Cristo fue real, aunque no conforme al orden de Aarón, así también el sacrificio de Cristo fue real, aunque no conforme al orden de los sacrificios levíticos, sino conforme al de la Pascua. Y así como en la cena pascual todo Israel se reunía en torno al cordero pascual, en conmemoración del pasado, en celebración del presente, en anticipación del futuro y en comunión con el cordero, así también la Iglesia ha estado desde entonces [mientras ha estado sobre la tierra] reunida en torno a su cumplimiento más perfecto en el Reino de Dios.” (Edersheim 2:492.)
El modo de reclinarse en la mesa pascual
Otro aspecto de gran interés es la disposición de los asientos en la mesa pascual, o más bien, las posiciones reclinadas que adoptaban los participantes de la comida. En referencia a aquella primera noche de Pascua en Egipto, la palabra divina fue: “Y así lo habéis de comer: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente.” (Éxodo 12:11.)
Pero en los días de Jesús era diferente. El decreto rabínico establecía que todos los que comieran debían reclinarse a la mesa, para simbolizar descanso, seguridad y libertad. Se usaban mesas bajas y movibles —a veces incluso suspendidas del techo para no tocar el suelo y evitar la contaminación ceremonial—, y era costumbre que cada persona ocupara un diván o cojín individual, recostándose sobre el lado izquierdo y apoyándose con el brazo izquierdo, con los pies extendidos hacia atrás, tocando el suelo. Los lechos sobre los cuales los comensales se reclinaban se disponían a lo largo de dos lados y un extremo de la mesa, dejando libre el otro lado para el servicio de las bandejas y los platos. Baste decir que la realidad no guardaba ningún parecido con las pinturas de Leonardo da Vinci y otros artistas, cuya genialidad ha inmortalizado este evento a través de los siglos.
Jesús y los Doce en la mesa
Resulta interesante, basándonos en las alusiones e inferencias de las Escrituras, intentar situar a Jesús y al menos a tres de los Doce en las posiciones que probablemente ocuparon en la mesa. A esto nos abocaremos ahora, dejando para una exposición más extensa los detalles específicos que sustentan nuestras conclusiones.
Cuando los Doce comenzaron a tomar sus lugares designados en la mesa, surgió una contienda, evidentemente acerca de la precedencia en los asientos.
Por instinto sentimos que Judas —quien no estaba en armonía con sus hermanos, y que a estas alturas no manifestaba ninguno de los atributos cristianos de tolerancia, caridad ni consideración por el bienestar de sus compañeros— fue la raíz del conflicto.
Diversas inferencias y alusiones que se hallan en el contexto general, así como los relatos de las Escrituras, confirman esta impresión. Entre los fariseos, la cuestión del rango y la precedencia —es decir, el lugar que cada persona ocupaba en la mesa— era de suma importancia; y Judas, influido —más aún, dominado— por el príncipe de este mundo, que es Lucifer, era más fariseo que cristiano. Por formación y por inclinación, seguiría la costumbre farisaica y buscaría para sí el asiento de honor. Juan dice, en relación con la cena, que el diablo había entrado en Judas; y como Jesús enseñó en otro contexto: “El que tiene el espíritu de contención no es mío, sino del diablo, que es el padre de la contención, y que incita los corazones de los hombres a contender con ira unos con otros.” (3 Nefi 11:29)
Podemos entonces razonar que las acciones de Judas provocaron la contienda en la cual él participó con agrado. ¿Con quién habría de contender? Obviamente con Pedro, quien era en realidad el apóstol principal y sabía que su lugar estaba al lado del Señor, en la posición de honor y precedencia.
Cuando Jesús reprendió la contienda, algo muy natural habría sucedido: el impetuoso Pedro se levantaría y tomaría el asiento más bajo, mientras que Judas, endurecido espiritualmente e insensible a los sentimientos de conciencia y decencia, mantendría su pretensión y ocuparía el asiento de honor junto a Jesús. Esto sugiere, pues, la posición de dos de los Doce.
En cuanto al Amado Juan, él se recostó en el pecho del Maestro, lo cual solo podía hacerse si estaba a la derecha de Jesús. Era costumbre que el personaje principal en un banquete tuviera a alguien a cada lado. Por tanto, comenzando de un lado de la mesa, tendríamos el siguiente orden:
Juan, luego Jesús, y luego Judas. Los demás se acomodarían donde quisieran, pero Pedro habría ido al lado opuesto, frente a Juan, al extremo del semicírculo.
De este modo:
- Cuando Cristo le indicó a Juan la señal por la cual se conocería al traidor, ninguno de los demás lo escuchó.
- Así también, durante la ceremonia pascual, Jesús pudo entregar el bocado primero a Judas, quien estaba en el asiento de honor a su izquierda.
- Cuando Judas preguntó si su traición era conocida, y recibió una respuesta afirmativa, los otros no comprendieron lo que estaba ocurriendo.
- Y cuando Pedro, desde el extremo inferior, hizo señas a Juan para que preguntara quién era el traidor, esa disposición lo explica claramente.
Al menos, ese es el razonamiento propuesto; y una vez más decimos: algún día lo sabremos con certeza. Solo será necesario que el Señor muestre a uno de Sus siervos, en visión o sueño, lo que realmente ocurrió aquella noche de Pascua hace dos mil años.
Capítulo 96
La Última Cena
Nos lavaremos y seremos lavados,
y con aceite seremos ungidos,
sin omitir el lavamiento de los pies;
porque quien reciba su penique señalado
debe ciertamente estar limpio en la siega del trigo.
Surge contención en la mesa de la Pascua
(Lucas 22:24–30; JST Lucas 22:26–27, 30)
Mientras la Santa Compañía se prepara para reclinarse en los lechos alrededor de la mesa pascual, las ardientes llamas de la contienda se encienden, como suponemos, por Judas, cuyo espíritu es maligno y cuyo juicio está torcido. Se trata de la antigua cuestión, renovada una vez más, que ha causado luchas y disputas desde el principio del tiempo: ¿Quién de ellos será considerado el mayor? ¿Quién ocupará el lugar de honor en la mesa? Porque todas esas cosas buscan los fariseos; ¿y no posee Judas el mismo espíritu de aquellos con quienes conspira para derramar sangre inocente?
No mucho antes, cuando Santiago y Juan, junto con su madre, procuraron que los dos hijos de Zebedeo fueran escogidos —para indignación de los demás discípulos— a fin de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en su reino, nuestro Señor había reprendido severamente tales ambiciones. Resulta triste que en esta hora solemne, cuando la precedencia de la cruz —si así puede llamarse— comienza a vislumbrarse, surja nuevamente tal contención. Bien podrían haber sentido: ¿Quién tomará ahora la delantera en sufrir por Su nombre, para que después Él los nombre ante Su Padre? Sin embargo, donde hay un espíritu maligno, siempre hay contención; y así Jesús, con paciencia, repasa una vez más las antiguas verdades del evangelio:
Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no debe ser así entre vosotros; antes bien, el que es mayor entre vosotros sea como el más joven; y el que gobierna, como el que sirve.
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo no soy como el que se sienta a la mesa, sino que estoy entre vosotros como el que sirve.
Los siervos del Señor en todas las épocas, así como Aquel a quien sirven, deben olvidar los honores de los hombres y las glorias del mundo. ¿Dónde está ahora la grandeza que fue Grecia, y la gloria que fue Roma? ¿Son acaso más que un puñado de polvo muerto aquellos que dominaron los antiguos imperios? ¿Qué importará dentro de unos pocos años qué honores terrenales fueron conferidos por mortales a sus semejantes? ¿Quién recordará siquiera mañana quién se sentó dónde y en qué mesa? Con los siervos del Señor, toda disputa por precedencia debe cesar; su ministerio es de servicio y no de dominio. Toda la vida y el ministerio de Jesús dieron testimonio de ello. Y, sin embargo, aun aquellos que sirven las mesas en su reino terrenal no quedarán sin recompensa. Como ya había dicho antes, ahora repite:
Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Y yo os confiero un reino, como mi Padre me lo confirió a mí; para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel.
¿Qué más podrían pedir que tener una asociación eterna con su Señor, incluso comer y beber a Su mesa para siempre? ¡Y cuán pocos ocuparán posiciones mayores en la eternidad que aquellos Doce que regresarán en gloria con el Hijo del Hombre y que entonces serán designados para sentarse en doce tronos juzgando a toda la casa de Israel!
Jesús lava los pies de Sus discípulos
(Juan 13:1–17; JST Juan 13:8, 10)
Después de reclinarse en la mesa pascual, Jesús y sus amigos apostólicos comieron la comida de la Pascua con aquellas partes de sus ritos y ceremonias que en ese momento convenían a sus propósitos. Luego introdujo la ordenanza del evangelio del lavamiento de pies, identificó a Judas como el que lo traicionaría, envió al traidor a la noche, y estableció la ordenanza de la Santa Cena. Dado que los ritos sacramentales surgieron de las prácticas pascuales, reservaremos nuestra consideración de la comida de la Pascua hasta que tratemos la Santa Cena del Señor. No obstante, para mantener las cosas en la debida perspectiva, es importante enfatizar que el lavamiento de pies tuvo lugar durante la comida, no al principio, y que no fue simplemente una ilustración de humildad divina ideada por Jesús para demostrar Sus enseñanzas sobre la precedencia, sino que, de hecho, fue la introducción de una nueva ordenanza del evangelio.
Solo Juan registra aquellas partes de lo que aconteció en relación con la ordenanza del lavamiento de pies que han llegado hasta nosotros por medio de las fuentes bíblicas; nuestro conocimiento más amplio al respecto proviene de la revelación de los últimos días. El Discípulo Amado comienza su relato de la Pascua diciendo que “antes de la fiesta de la Pascua” —y lo que está a punto de decir es algo de lo cual también somos conscientes—, “sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre”, aún quedaba algo de gran importancia para Él. “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo”, debía todavía, en relación con la comida pascual, manifestarles cómo “los amó hasta el fin”. Y las dos ordenanzas que estaban por revelarse —las del lavamiento de pies y la de participar de los emblemas de Su carne y Su sangre— se convierten en una manifestación eterna de la gracia, la bondad y el amor del Señor hacia los Doce, y hacia todos los que creen y obedecen Su evangelio, haciéndose así dignos de recibir cada una de estas ordenanzas.
Y así, Juan dice: “acabada la cena” —o más correctamente, “durante la cena”— “como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase” (estas palabras suenan como una acusación formal), “sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto; y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.”
Esto parece ser un resumen general de todo lo acontecido. Lo que sigue a continuación son algunos de los detalles. En cuanto a esos detalles, Juan dice: “Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?” Jesús respondió: “Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.” Es decir: “Tú supones que estoy actuando como lo haría cualquier esclavo o anfitrión, lo cual está muy lejos de la verdad. Estoy a punto de realizar una ordenanza sagrada, cuyo significado te explicaré, y a su debido tiempo comprenderás su verdadero sentido.”
Aun impulsivo y reservado, el Apóstol Principal dijo: “Tú” —¡nuestro Maestro y Señor!— “Tú, entre todos, no necesitas lavar mis pies.” “¡Aunque sea una ordenanza sagrada, que otro lo haga en tu lugar!”
Si juzgamos correctamente, Pedro fue el primero en tener sus pies lavados, como correspondía, siendo él el apóstol de mayor antigüedad y el futuro presidente de la Iglesia. La frase de Juan, “Entonces vino a Simón Pedro”, no significa que vino a él después de los demás, sino que se acercó a él desde el otro lado de la mesa o desde el lugar donde estaban el lebrillo y el agua para la purificación. Habría sido del todo inapropiado —una afirmación egoísta de excesiva humildad de su parte— si Pedro hubiera visto primero a Jesús lavar los pies de los demás y luego se hubiese negado a que el mismo acto se realizara con él. Dado que era común que los esclavos y sirvientes lavaran los pies de los invitados, la objeción de Pedro se dirigía al hecho de que el Señor del cielo actuara como si fuera un simple siervo, lavando los pies de alguien tan indigno como él se consideraba. Esto se asemeja a reacciones anteriores del mismo Simón. “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador”, fue su clamor cuando, habiendo trabajado toda la noche sin pescar nada, echó de nuevo la red por mandato de Jesús, y en un solo intento la red se llenó tanto que se rompía. (Lucas 5:1–11.) “Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca”, fue su reacción cuando Jesús dijo a los discípulos que debía padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. (Mateo 16:21–23.) Después de oír la conversación con Pedro y de comprender en parte el significado y propósito de la ordenanza, ninguno de los demás habría objetado.
Entonces Jesús dijo: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo.” Al captar parcialmente el poder purificador de la nueva ordenanza, Pedro —siempre impetuoso, siempre deseoso de hacer todo y más de lo necesario— exclamó: “Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.” Jesús respondió: “El que ya se ha lavado las manos y la cabeza no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros estáis limpios, aunque no todos.”
En este punto, en referencia a la ordenanza misma, Juan explica: “Ahora bien, esta era la costumbre de los judíos bajo su ley; por tanto, Jesús hizo esto para que se cumpliese la ley.” El significado completo de esto no es evidente para el lector casual, ni debería serlo, porque el lavamiento de pies es una ordenanza sagrada que se realiza en lugares santos y está reservada para aquellos que se hacen dignos de recibirla. Sin embargo, es evidente que los judíos también tenían ordenanzas sagradas que se efectuaban en su templo, cuyo conocimiento no se ha conservado —ni podía conservarse— en ninguna literatura que haya llegado hasta nosotros.
En cuanto a la declaración de Jesús de que los Doce estaban “limpios, aunque no todos”, Juan explica: “Porque sabía quién le había de entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?”
¿Qué les había hecho? Había instituido —más aún, había reinstaurado, porque “el orden de la casa de Dios ha sido y siempre será el mismo”— una de las ordenanzas sagradas del evangelio eterno. Aquellos que han sido lavados en las aguas del bautismo, que han sido liberados del pecado y del mal mediante las aguas de la regeneración, que han surgido a una nueva vida y que luego perseveran con firmeza en Cristo, guardando los mandamientos y andando por sendas de verdad y rectitud, se califican para que se coloque sobre su conducta piadosa un sello eterno. De ese modo, están preparados para ser investidos con poder de lo alto. Entonces, en lugares santos, limpian sus manos y sus pies, como dicen las Escrituras, y llegan a ser “limpios de la sangre de esta generación perversa.” (D. y C. 88:74–75, 137–141.) Luego, como también dicen las Escrituras, reciben unciones, lavamientos, conversaciones, estatutos y juicios. (D. y C. 124:37–40.) Entonces reciben lo mismo que Jesús dio aquí a los Doce; porque, como dijo el Profeta: “Debe prepararse la casa del Señor… y en ella debemos atender a la ordenanza del lavamiento de pies. Nunca fue destinada sino para los miembros oficiales. Está diseñada para unir nuestros corazones, para que seamos uno en sentimiento y pensamiento, y para que nuestra fe sea fuerte, de modo que Satanás no pueda derribarnos ni tener poder alguno sobre nosotros aquí.” (Commentary 1:709.)
¿Comprendieron entonces los Doce lo que Jesús había hecho en su favor? Quizás en parte, con el pleno significado por revelarse después, cuando recibieran aquella investidura pentecostal de lo alto, que es el Espíritu Santo. Sin duda, también Jesús les dijo entonces mucho más de lo que Juan escogió registrar, pues muchas cosas relacionadas con estos asuntos sagrados son demasiado santas para ser publicadas al mundo. Debe quedar claro para todos, sin embargo, que así como el acto de inmersión en el agua solo sugiere el verdadero significado y poder del bautismo, del mismo modo el acto del lavamiento de pies es mucho más que la limpieza y alivio de extremidades polvorientas y cansadas. Es una ordenanza eterna, con un significado eterno, comprendida únicamente por los santos iluminados. Para que pudiera continuar siendo practicada por aquellos que tuvieran la debida autorización divina, Jesús dijo:
Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
De cierto, de cierto os digo: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que quien lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Las expresiones proverbiales judías que dan mayor profundidad y significado a las palabras de Jesús nos son presentadas por Edersheim:
“Aquel que verdaderamente era Señor y Maestro había prestado este servicio más humilde para ellos, como ejemplo de que, así como Él lo había hecho, así también debían hacerlo ellos. Ningún principio era más conocido, casi proverbial en Israel, que el de que un siervo no debía reclamar más honor que su amo, ni el enviado más que aquel que lo envió.
“La palabra griega para “la toalla”, con la cual nuestro Señor se ciñó, aparece también en los escritos rabínicos para designar la toalla usada en el lavado y en los baños (Luntith y Aluntith). Tal ceñimiento era la señal común de un esclavo, por quien ordinariamente se realizaba el servicio de lavar los pies. Y, en un pasaje muy interesante, el Midrash contrasta lo que, en este respecto, es la manera del hombre con lo que Dios había hecho por Israel. Pues Él [Dios] había sido descrito por el profeta como realizando por ellos [Israel] el servicio de lavado y otros servicios que usualmente eran hechos por esclavos.” Apenas es necesario añadir que tal concepto judío es, en esencia, de naturaleza mesiánica.
“La idea de que si un hombre conoce (por ejemplo, la Ley) y no la cumple, sería mejor para él no haber sido creado, se expresa con frecuencia. Pero la referencia más interesante se halla en cuanto a la relación entre el que envía y el enviado, y entre el siervo y su amo. En cuanto al primero, se dice proverbialmente que, aunque el enviado se encuentra en la misma posición que quien lo envía, debe esperar menos honor. Y con respecto a la declaración de Cristo de que “el siervo no es mayor que su Maestro”, hay un pasaje en el que leemos esto en conexión con los sufrimientos del Mesías: ‘Bástele al siervo ser como su Maestro.’” (Edersheim 2:501–502.)
Y, en conclusión, bien podríamos preguntar: Si los verdaderos discípulos deben lavarse los pies unos a otros, ¿dónde, entre las sectas de la cristiandad, se hace esto? ¿Y cómo podría hacerse si no fuera por revelación? ¿Quién conocería todo lo que implica esta ordenanza a menos que Dios lo revelara? ¿No es acaso esta santa ordenanza una de las muchas señales de la Iglesia verdadera?
Jesús nombra a Judas como su traidor
(Juan 13:18–30; JST Juan 13:19; Mateo 26:21–25; Marcos 14:18–21; JST Marcos 14:30; Lucas 22:21–23)
Los benditos Doce, con sus pies lavados en una ordenanza sagrada, y sus cuerpos enteros purificados así de la sangre y de los pecados de aquella generación mala y adúltera en la que vivían—los benditos Doce estaban limpios, “limpios por completo”—“aunque no todos.” Judas aún se sentaba en su círculo; su acto de vergüenza e infamia todavía estaba por venir; él aún debía levantar el estandarte de la traición y del pecado, en torno al cual pudieran reunirse todos los traidores de todas las épocas.
“Las manos del Señor de la Vida acababan de lavar los pies del traidor. ¡Oh, insondable profundidad de la locura y la ingratitud humanas! Aquel traidor, con toda la negra y maldita perfidia de su falso corazón, había visto, había sabido, había experimentado aquello; había sentido el toque de aquellas manos bondadosas y suaves, había sido refrescado por el agua purificadora, había visto aquella cabeza sagrada inclinada sobre sus pies, aún manchados por aquella apresurada caminata secreta que lo había llevado a mezclarse con la multitud de asesinos santurrones más allá del monte de los Olivos. Pero para él no hubo purificación en aquella agua lustral; ni el demonio dentro de él fue expulsado por aquella voz dulce, ni la lepra de su corazón fue sanada por aquel toque que obraba milagros.” (Farrar, p. 602.) ¡Verdaderamente, todas las ordenanzas deben ser selladas por el Espíritu Santo de la Promesa, o de lo contrario no son vinculantes en la tierra ni selladas eternamente en los cielos! Y solo son así selladas y ratificadas para aquellos que son justos y veraces.
“No hablo de todos vosotros; yo sé a quiénes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy el Cristo.”
El rey David —cuyo Hijo, ahora reclinado en la mesa de la Pascua, ha heredado el antiguo trono—, usando sus propias experiencias como base, escribió estas palabras mesiánicas: “Todos los que me aborrecen murmuran contra mí; contra mí piensan mal. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has afirmado delante de tu rostro para siempre.”(Salmo 41:7–12.) En estas palabras, David proclamó tanto su propia traición por parte de su consejero Ahitofel como la traición de su Señor por parte de Judas en el día venidero. Tanto Judas como Ahitofel —al no desarrollarse sus conspiraciones como habían supuesto— fueron y se ahorcaron, para que la antigua promesa fuese un tipo perfecto del acto maligno que se cumpliría en el día mesiánico. (2 Samuel 15:10–12; 17.) En este punto, Jesús dijo:
De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
“Pronto habrían de saber con cuánta plena presciencia Él había afrontado todo lo que le aguardaba; pronto podrían comprender que, así como el que recibe en nombre de Cristo al más humilde de Sus siervos lo recibe a Él, así también el rechazo de Él es el rechazo de Su Padre, y que este rechazo del Dios viviente era el crimen que en ese mismo momento se estaba cometiendo en medio de ellos.” (Farrar, p. 603.) Habiendo dicho esto, Jesús “se conmovió en espíritu”, no —como suponemos— por lo que le esperaba a Él, sino por la maldad gestada en el corazón de su “propio amigo de confianza”. Y dijo:
De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar.
He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
“Y ellos se entristecieron en gran manera,” dice Mateo. En verdad, “una profunda e indescriptible tristeza se había abatido sobre la sagrada comida. Como el sombrío y amenazante carmesí que se mezcla con los colores del ocaso, un oscuro presagio parecía cubrirlos —una presentida sombra de mal— un temor inexpresado. Si todas sus esperanzas habían de ser así destruidas—si en esta misma Pascua, Aquel por quien lo habían dejado todo, y que había sido para ellos todo en todo, iba en verdad a ser traicionado por uno de ellos mismos hasta un fin sin piedad ni honor—si esto era posible, todo parecía posible. Sus corazones se turbaron.” (Farrar, p. 604.)
Uno por uno, once de los Doce, “dudando de quién hablaba,” preguntaron cada uno a su turno: “¿Soy yo?” Sus conciencias estaban limpias, y sin embargo, ninguno se atrevió a preguntar: “¿Es él?” “Mejor la vigilancia penitente de una humildad que se condena a sí misma, que el fariseísmo altivo del orgullo censor. El mismo horror que respiraba su pregunta, la misma confianza que la inspiraba, implicaban su absolución.” (Farrar, p. 604.)
En ese momento, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Pedro le hizo señas para que preguntara a Jesús quién era; él lo hizo, y Jesús respondió:
Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado.
Uno de los doce, que moja conmigo en el plato.
A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él; mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
¡Mejor para Judas si nunca hubiera nacido! Sí, y mejor también para todos aquellos que, con pleno conocimiento y voluntad, rechazan la verdad y desafían a Cristo; mejor para ellos también si nunca hubieran nacido. Su condición en la preexistencia —en la presencia de Dios—, aunque limitada fuera su progresión en el estado espiritual, era mejor que ser relegados a aquel estado del que está escrito: “Donde Dios y Cristo moran, ellos no pueden venir, por los siglos de los siglos.” (D. y C. 76:112.) Judas no está solo como heredero del terrible “ay” aquí pronunciado, como revelan estas palabras del Libro de Mormón: “Y ¡ay de aquel que no quiera escuchar las palabras de Jesús, y también de aquellos a quienes Él ha escogido y enviado entre ellos! Porque cualquiera que no reciba las palabras de Jesús y las palabras de aquellos a quienes Él ha enviado, no le recibe a Él; y por tanto, Él no los recibirá en el último día; Y mejor les sería no haber nacido. ¿Pensáis que podéis escapar de la justicia de un Dios ofendido, que ha sido hollado bajo los pies de los hombres para que la salvación pudiera venir?” (3 Nefi 28:34–35.)
En cuanto a la señal por la cual el traidor podría ser reconocido —mojar con Jesús en el plato común y recibir el bocado de Su mano—, tal señal no fue diseñada ni destinada para identificar a Judas con claridad y certeza, y no tuvo tal efecto. Todos los que estaban a la mesa metían sus manos en el plato, y todos recibían un bocado de la mano de Jesús como parte de los ritos de la Pascua, como veremos más adelante, aunque parece que Judas fue el primero en ser servido, o quizá recibió un bocado adicional.
En todo caso, Jesús entonces “mojó el bocado” y se lo dio a Judas; y solo entonces Judas preguntó: “¿Soy yo, Maestro?” Jesús respondió: “Tú lo has dicho”, aparentemente susurrando la respuesta solo a Judas, sin dar a los demás a entender con palabras quién era el traidor.
De Judas, Juan nos dice que, después del bocado, “Satanás entró en él.” Así fue que —“como todos los vientos, en alguna noche de tormenta, rugen y aúllan a través de los muros hendidos de algún santuario profanado, así, a través de la vida arruinada de Judas, la envidia y la avaricia, el odio y la ingratitud irrumpieron todas a la vez. En aquel caos desconcertante de un alma manchada con culpa mortal, lo satánico había triunfado sobre lo humano; en aquel corazón oscuro, la tierra y el infierno se unieron desde entonces; en aquella alma perdida, el pecado había concebido y dado a luz la muerte.” (Farrar, p. 605.)
Entonces Jesús dijo: “Lo que vas a hacer, hazlo pronto; pero guárdate de la sangre inocente.” Juan anota que ninguno de los que estaban a la mesa “entendió por qué le dijo esto.” Algunos pensaron que el encargado de la bolsa era enviado a comprar provisiones para el resto del período de la fiesta; otros, que era enviado a dar limosna a los pobres que aún, siendo un día de festividad, se encontraban en los atrios del templo. Pero Judas, “habiendo recibido el bocado, salió inmediatamente.” “Y así, desde la habitación iluminada, desde el santo banquete, desde la compañía bendita, desde la presencia de su Señor, salió inmediatamente; y—como añade el discípulo amado, con un estremecimiento, dejando caer para siempre el telón de la oscuridad sobre aquella figura espantosa—‘y era de noche.’” (Farrar, pp. 605–606.)
Capítulo 97
La Santa Cena del Señor
El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma; y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma; y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. (3 Nefi 20:8.)
Jesús dice: “Amaos los unos a los otros”
(Juan 13:31–35)
Jesús tiene aún mucho—muchísimo—que decir acerca de su amor por sus discípulos, acerca del amor de ellos por Él y acerca de su amor mutuo. Lo dirá esta noche, en este aposento alto, en la casa de Juan Marcos. Y su amado discípulo Juan conservará para nosotros un compendio de esas enseñanzas, en el cual nos regocijaremos por toda la eternidad.
Ya hemos reflexionado sobre el propio resumen de Juan acerca de los sentimientos de Jesús mientras se recostaba con sus amigos para participar de la Pascua. “Antes de la fiesta de la Pascua,” escribió nuestro colega apostólico, “sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.” (Juan 13:1.) A medida que se acercaba la muerte, el amor ocupaba el primer lugar en la mente divina. ¡Oh, si tan solo pudieran amarlo como Él los amó a ellos! ¡Oh, si quisieran amarse unos a otros como su ley lo requería! ¡Oh, si amaran al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza—entonces todo estaría bien con ellos, en el tiempo y en la eternidad!
Y, como hemos visto, la ordenanza del lavamiento de pies fue una manifestación del amor eterno de Jesús por los suyos, un amor que impulsó al Ser Amoroso a hacer todo cuanto estaba en su poder para sellar a sus amigos para vida eterna en el reino de su Padre. Ahora veremos cómo el sacramento de la Santa Cena del Señor, por la misma razón, es también un mensaje de amor para toda la humanidad. Y así, con Judas vagando en la noche infinita que envolvía su alma ennegrecida por el pecado, Jesús puede volverse a la ley del amor como preludio para instituir el sacramento del amor.
“No bien hubo Judas salido de la habitación, cuando, como si se hubiesen liberado de algún espantoso peso, los ánimos del pequeño grupo revivieron. La presencia de aquella alma atormentada pesaba con horror en el corazón de su Maestro, y tan pronto como se hubo marchado, la tristeza del banquete pareció aliviarse visiblemente. La solemne exaltación que ensanchaba el alma del Señor —ese gozo semejante a la sensación de una luz solar infinita detrás de las brumas nacidas de la tierra— se comunicó al espíritu de sus seguidores. Las nubes apagadas tomaron el colorido del ocaso… Fue entonces cuando, consciente de la inminente separación y firme, inquebrantablemente, en su sublime resolución, abrió su corazón al pequeño grupo de los que lo amaban, y pronunció entre ellos aquellos discursos de despedida.” (Farrar, pp. 609–610.)
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y pronto le glorificará.
Que los Doce se tranquilicen—no importa que Judas se haya marchado a cumplir su papel infame y maligno; sea eso como fuere—lo que verdaderamente importa es que el Hijo del Hombre es fiel y verdadero en todas las cosas. Muy pronto será glorificado; él recibirá “el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.” (Apoc. 5:12.) Y aun Dios es glorificado en Él, porque la gloria, el honor, el dominio y los reinos que el Hijo gana se suman a los del Padre, glorificándolo así a Él. En verdad, el Padre “se glorifica a sí mismo” cada vez que uno de sus hijos alcanza la exaltación, y los reinos adicionales que de ese modo se traen a existencia constituyen “la continuación” de sus obras. (D. y C. 132:29–31.) Y —“Si el Padre es glorificado y exaltado a una estación más elevada a causa de las obras y triunfos del Hijo, entonces el Padre recompensará aún más al Hijo con el Padre—y la hora para todo esto está cerca; pronto tendrá lugar.” (Commentary 1:726.)
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; y como dije a los judíos: A donde yo voy, vosotros no podéis venir; así ahora os lo digo.
“El tiempo que le quedaba para estar con ellos era breve; así como lo había dicho a los judíos, ahora se lo decía a ellos: que a donde Él iba, no podían venir. Y al decirles esto, por primera y única vez, los llama ‘hijitos’. En aquel grupo estaban Pedro y Juan, hombres cuyas palabras y hechos influirían desde entonces en todo el mundo hasta el fin—hombres que llegarían a ser santos patronos de naciones, en cuyo honor se erigirían catedrales y de cuyos nombres se denominarían ciudades; sin embargo, su grandeza no era más que un débil reflejo de la gloria resucitada de Él, un destello tomado del Espíritu que Él enviaría. Aparte de Él, ellos no eran nada, ni menos que nada—simples pescadores galileos, ignorantes, desconocidos fuera de su aldea natal—sin intelecto ni conocimiento, salvo que Él los había considerado como sus ‘hijitos’. Y aunque no podían seguirlo a donde Él iba, no les dijo, como había dicho a los judíos, que lo buscarían y no lo hallarían. [Juan 7:34; 8:21.] No, más aún, les dio un nuevo mandamiento, por medio del cual, caminando en sus pasos y siendo conocidos por todos los hombres como sus discípulos, pronto lo hallarían.” (Farrar, p. 610.)
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
¡Un mandamiento nuevo! ¡Amaos los unos a los otros! Sí, y también un mandamiento antiguo, uno que ha estado en vigor desde el principio, uno que moraba con Dios en la eternidad antes de que fueran echados los cimientos de la tierra. En verdad, era un mandamiento nuevo y eterno—nuevo cada vez que salía de labios divinos; eterno porque había sido la raíz de toda comunión salvadora desde el principio, desde el día en que Adán primero se glorió en el nombre de Cristo, hasta aquel momento presente. Así dijo Jehová a Moisés: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.” (Lev. 19:18.) “Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros,” escribió Juan. (1 Juan 3:11.) Pero en esa ocasión vino a los Doce con un nuevo énfasis, una nueva fuerza, una nueva influencia. Eran verdaderos discípulos, y lo habían llegado a ser en las aguas del bautismo. Si ahora manifestaban entre ellos ese amor sobre el cual se funda el evangelio eterno, entonces todos los hombres los reconocerían por lo que realmente eran: apóstoles del Señor Jesucristo.
Comen la cena de la Pascua
(Lucas 22:15–20; JST Lucas 22:16)
Esta noche, en la comida pascual y en la Santa Cena del Señor, todas las similitudes sacrificiales de todas las edades se combinan para dar testimonio del sacrificio expiatorio, infinito y eterno—el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El corazón, el centro y el núcleo de la religión revelada es que el Hijo de Dios derramará Su sangre, en un jardín y en una cruz; que tomará sobre Sí los pecados de todos los hombres bajo la condición del arrepentimiento; que rescatará a los hombres de la muerte temporal y espiritual introducida en el mundo por la caída de Adán; que abolirá la muerte y traerá a la luz la vida y la inmortalidad mediante Su evangelio; que, por medio de Él, todos los hombres resucitarán a la inmortalidad, mientras que aquellos que crean y obedezcan ascenderán a la vida eterna—todo ello gracias a Su sacrificio expiatorio.
Desde el día del primer Adán (el primer hombre, la primera carne, el primer mortal) hasta el día del Segundo Adán (quien será el primero en resucitar en inmortalidad, el primero en obtener la vida eterna)—durante todos esos cuatro mil años, el pueblo del Señor ofreció los primogénitos de sus rebaños en sacrificio, en similitud del sacrificio venidero del Hijo de Dios. Desde el Éxodo hasta esa hora, la fiesta anual de la Pascua había sido una de las principales ocasiones en que esos sacrificios, con todo lo que simbolizaban, se llevaban a cabo. Unas pocas horas más tarde, Jesús sería levantado en la cruz; cesarían entre los fieles los sacrificios mediante el derramamiento de sangre; y en su lugar, los santos del Altísimo rendirían su devoción participando de los emblemas sacramentales en recuerdo de la carne desgarrada y la sangre derramada del Expiador. Jesús y los Doce están a punto de poner fin a las antiguas figuras del pasado e instituir los nuevos símbolos del futuro. Esa misma noche realizarán la ordenanza que mira hacia el sacrificio del Hijo de Dios, y también la ordenanza que se efectúa en recuerdo de Su muerte. En este contexto —profundo, trascendental, de importancia eterna—, no es de extrañar, entonces, que oigamos a Jesús decir a los Doce:
Con ansia he deseado comer esta pascua con vosotros antes que padezca; porque os digo que no la volveré a comer más, hasta que se cumpla lo que está escrito por los profetas acerca de mí. Entonces la comeré con vosotros en el reino de Dios.
Esta noche, en Getsemaní, y mañana ante los gobernantes de este mundo y en el Calvario, Él sufrirá—sufrirá como jamás ha sufrido nadie, ni antes ni después. Pero primero—¡la Pascua! Deben comerla juntos, pues no volverán a hacerlo—¡obsérvese bien!—hasta que se cumplan las profecías mesiánicas concernientes a Su muerte; hasta que, en gloria resucitada, celebren la fiesta en el reino de Dios. Jesús y los Doce volverán a comer la cena de la Pascua cuando Él regrese gloriosamente, en un día en que el reino de Dios, en toda su perfección gloriosa, será establecido sobre la tierra milenaria. Pero antes, durante esta Pascua en el aposento alto, “tomó la copa, y dio gracias,” como requería el rito pascual, y dijo:
Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.
Nuevamente, se refiere a la Pascua. No volverá a beber del vino de la fiesta hasta que venga el reino en los últimos días, hasta que reine Aquel cuyo es el derecho. En este punto, como relata Lucas, Él parte y bendice el pan, bendice el vino, los identifica como los emblemas sacramentales y los da a los Doce. Luego, como veremos, repite—esta vez en referencia al vino del sacramento—que no lo beberá de nuevo hasta aquel mismo día bienaventurado en que también comerá y beberá la comida pascual con ellos otra vez.
En resumen, las ordenanzas sacrificiales dirigían la mente de los hombres hacia la muerte futura de su Salvador, mientras que los emblemas sacramentales se toman en memoria de una muerte ya consumada. Los sacrificios se realizaban hasta que Él vino; el sacramento es el nuevo orden que cumple el mismo propósito desde que Él vino—salvo que hubo, al menos, una ordenanza sacramental antes de Su venida, y habrá ciertas ordenanzas sacrificiales después de Su regreso.
En una ordenanza que prefiguraba el sacramento, cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, fue recibido por aquel gran sumo sacerdote de quien el propio Padre de los Fieles había recibido el sacerdocio. En aquel momento “Melquisedec, rey de Salem”—a quien Abraham pagó los diezmos—“sacó pan y vino; y partió el pan y lo bendijo; y bendijo el vino, siendo él el sacerdote del Dios Altísimo; y lo dio a Abram.” (JST Gén. 14:17–18.) Tal fue la prefiguración de la ordenanza sacramental. Y en un día aún futuro, para completar la restauración de todas las cosas, los sacrificios que formaron parte del evangelio y que precedieron a la ley de Moisés volverán a realizarse.⁵ Puesto que Jesús dice que volverá a comer la Pascua con los Doce, así como a participar del sacramento con ellos, bien podemos suponer que hará ambas cosas nuevamente, al mismo tiempo, tal como lo hizo esa noche en el aposento alto. En cuanto a Su participación en el sacramento en Su venida, hablaremos más adelante al considerar la institución misma de la ordenanza sacramental. Pero primero, nos será provechoso repasar las ceremonias de la Pascua, para ver cuán fácil y naturalmente el sacramento surgió de ellas.
Los procedimientos de la Pascua han variado a lo largo de los siglos. Es común hablar de la Pascua egipcia que Israel celebró en sus primeros años como nación, y de la Pascua permanente observada en generaciones posteriores. En cada una de ellas, los simbolismos y ceremonias se adaptaron a las necesidades asumidas de sus respectivas épocas. A pesar de la abundante fuente documental disponible, no podemos definir con absoluta certeza cada rito y paso tal como prevalecía en los días de Jesús, y puede ser que algunos de ellos hayan variado incluso dentro del breve lapso de Su vida. Con base en fuentes confiables, podemos sugerir que algo similar a lo siguiente tuvo lugar en miles de hogares judíos en Jerusalén aquel 6 de abril del año 30 d.C. Nos centraremos particularmente en lo que ocurrió en el aposento alto.
1. La primera copa de vino
El jefe del grupo —en este caso, Jesús— tomaba la primera de las cuatro copas de vino, pronunciaba dos bendiciones sobre ella, y luego todos los presentes bebían de la copa. Para sentir el espíritu de esa ocasión solemne, vale la pena citar las dos bendiciones que tradicionalmente se pronunciaban y que, según se acepta, estaban en uso en los días de Jesús. La primera decía: “¡Bendito eres Tú, Jehová nuestro Dios, que has creado el fruto de la vid!” La segunda era más extensa y exaltada:
“¡Bendito eres Tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has exaltado de entre todas las lenguas, y nos has santificado con Tus mandamientos!
Y Tú nos has dado, oh Jehová nuestro Dios, con amor, los días solemnes para gozo, las fiestas y los tiempos señalados para alegría; y este, el día de la fiesta de los panes sin levadura, el tiempo de nuestra libertad, una santa convocación, el memorial de nuestra salida de Egipto.
A nosotros nos has escogido, y nos has santificado de entre todas las naciones, y Tus fiestas santas con gozo y alegría nos has hecho heredar. ¡Bendito eres Tú, oh Jehová, que santificas a Israel y los tiempos señalados! ¡Bendito eres Tú, Jehová, Rey del Universo, que nos has preservado con vida, nos has sustentado y nos has permitido llegar a esta estación!”
Como hemos visto, Lucas nos dice que Jesús tomó la primera copa, “dio gracias” y la pasó a los Doce. Al decir esto, Lucas se refiere a la copa pascual, no a la copa sacramental, que menciona más adelante.
Sin embargo, no podemos creer que Jesús haya usado las palabras de estas oraciones. Probablemente era común que las personas tuvieran libertad para expresar sus propias bendiciones, y ciertamente el Dador de la fiesta no estaba sujeto a los rituales rabínicos. Todo lo que sabemos es que ofreció una bendición sobre la copa y que Él y los Doce bebieron de ella.
2. El lavado de manos (y de pies)
Después venía el lavado de manos del jefe del grupo, mientras recitaba las palabras:
“¡Bendito eres Tú, Jehová nuestro Dios, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado acerca del lavado de las manos!”
Más tarde, después de la comida propiamente dicha, todos los presentes lavaban sus manos.
No creemos que Jesús haya realizado este lavado, pues ya lo habíamos oído reprender severamente a los formalistas judíos por su apego a las tradiciones de los ancianos sobre los lavamientos.
Es probable que, en este momento, Él haya lavado los pies de los discípulos; y sabemos que dijo a Pedro: “El que ya se ha lavado las manos y la cabeza no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.”
El comentario de Juan sobre esto fue que Jesús actuó así porque “era la costumbre de los judíos bajo su ley” y que lo hizo “para que se cumpliese la ley.” De esto ya hemos tomado nota.
3. Luego se traía una mesa sobre la cual se colocaban las hierbas amargas, el pan sin levadura, el charoset (un plato preparado con dátiles, pasas y vinagre), el cordero pascual y la carne de la chagigá (un sacrificio festivo adicional al cordero pascual). El jefe del grupo —generalmente el padre— tomaba una hierba, la mojaba en el charoset, la comía, ofrecía una bendición y repartía una porción similar a todos los presentes. Entonces se llenaba la segunda copa, aunque aún no se bebía.
4. Luego venían las preguntas del hijo o del más joven presente: “¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? ¿Por qué comemos solo pan sin levadura, hierbas amargas y cordero asado? ¿Por qué las hierbas se mojan dos veces en lugar de una sola?” Entonces el jefe oficiante relataba la historia de Israel, comenzando con Abraham y haciendo especial énfasis en la liberación de Egipto y en la entrega de la ley.
5. A continuación se explicaban los elementos usados en la cena, y el jefe del grupo ofrecía una oración que incluía estas palabras: “Estamos obligados a agradecer, alabar, glorificar, exaltar, honrar, bendecir, enaltecer y reverenciarle, porque Él ha obrado para nuestros padres y para nosotros todos estos milagros.
Nos sacó de la esclavitud a la libertad, del dolor al gozo, del luto a la festividad, de la oscuridad a la gran luz y de la servidumbre a la redención. Por tanto, cantemos ante Él: ¡Aleluya!” Después de esto, cantaban la primera parte del Hallel (Salmos 113 y 114) y ofrecían esta bendición: “¡Bendito eres Tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, que nos redimiste y redimiste a nuestros padres de Egipto!”
6. Luego se bebía la segunda copa; las manos se lavaban por segunda vez, con la misma oración que antes; se partía uno de los panes sin levadura y se ofrecía una acción de gracias.
Es importante notar que la acción de gracias seguía al partir del pan, en lugar de precederlo, como ocurriría después con el sacramento que estaba por instituirse.
7. “A continuación se repartían pedazos del pan partido con hierbas amargas entre ellos, mojados en el charoset, y se entregaban a cada participante. Esto, con toda probabilidad, fue ‘el bocado’ que, en respuesta a la pregunta de Juan sobre el traidor, el Señor ‘dio’ a Judas.
El pan sin levadura con hierbas amargas constituía, en realidad, el comienzo de la cena pascual propiamente dicha, para la cual la primera parte del servicio había sido solo una introducción. Pero como Judas, después de ‘haber recibido el bocado, salió inmediatamente’, no pudo haber participado siquiera del cordero pascual, y mucho menos de la Santa Cena.”
En los días de Jesús, era costumbre que este bocado consistiera en carne del cordero pascual, un trozo de pan sin levadura y hierbas amargas.
8. En este punto se comía propiamente la cena pascual.
9. “Inmediatamente después se bebía la tercera copa, sobre la cual se pronunciaba una bendición especial. No puede haber duda razonable de que esta fue la copa que nuestro Señor asoció con Su propia Cena. En los escritos judíos, al igual que en los de San Pablo, se la llama la copa de bendición, en parte porque esta copa y la primera requerían una bendición especial, y en parte porque seguía a la oración de gracias después de la comida.”
10. El servicio concluía con la bebida de la cuarta copa, el canto de la segunda parte del Hallel (Salmos 115, 116, 117 y 118), y la recitación de dos oraciones más, similares en tono y contenido a las ya citadas.
Así se conducía la cena pascual en los días del Señor Jesús.
Como Él estaba, en efecto, celebrando la cena y cumpliendo la ley, debemos concluir que siguió, en la medida en que no contravinieran los verdaderos principios, los pasos sucesivos del formato general ya descrito.
Y sobre este fundamento instituyó luego la ordenanza del sacramento mismo.
No podemos afirmar con certeza si las copas bebidas en la cena pascual también eran una semejanza del decreto venidero de que los hombres debían beber Su sangre. Sin embargo, es indudable que el cordero sacrificado, y todo lo que acompañaba su ofrenda, eran símbolos del sacrificio del Unigénito del Padre.
Un interesante detalle mesiánico de todo este procedimiento es el hecho de que “hasta el día de hoy, en cada hogar judío, en cierto momento del servicio pascual —justo después de que se ha bebido la tercera copa, o copa de bendición— se abre la puerta para recibir al profeta Elías como precursor del Mesías, mientras se leen pasajes apropiados que predicen la destrucción de todas las naciones paganas.”
Pero ahora volvamos nuestra atención a la Santa Cena del Señor.
Jesús les da el sacramento
(3 Nefi 18:1–14, 27–33; 20:1–9; Moroni 4:1–3; 5:1–2; Mateo 26:26–29; JST Mateo 26:22–25; Marcos 14:22–25; JST Marcos 14:20–25; Lucas 22:15–20; JST Lucas 22:16; 1 Corintios 11:20–34; D. y C. 20:75–79; 27:1–14)
Ningún relato individual de la institución del sacramento de la Santa Cena del Señor, tomado por sí solo, contiene suficiente información para hacernos comprender la realidad, la gloria y la maravilla de lo que ocurrió en aquel aposento alto, cuando la cena pascual llegó a su fin y nació la cena sacramental. Ni siquiera todos los relatos bíblicos juntos revelan el glorioso misterio de aquel momento. Juan no conserva una sola palabra al respecto, aunque él fue quien registró el gran sermón sobre el pan de vida, el cual incluye las declaraciones sobre comer la carne y beber la sangre de Aquel que descendió del cielo. Lucas limita su relato a dos frases, que apenas alcanzan a anunciar que la nueva ordenanza fue instituida. Mateo y Marcos ofrecen relatos parciales, de los cuales no puede discernirse plenamente el significado de lo sucedido. Y Pablo, quien lo supo ya sea por revelación o por los testimonios de los participantes, no arroja una luz mucho más amplia sobre los acontecimientos benditos de aquella noche. Providencialmente, los relatos nefitas contienen partes de lo que Jesús dijo a los hebreos del continente americano al instituir entre ellos los mismos servicios sacramentales. Aun así, ellos tampoco registran las palabras de bendición que el Señor pronunció sobre el pan y sobre el vino, aunque sabemos que tales palabras fueron preservadas en aquel tiempo, pues, casi cuatrocientos años después, Moroni las copió en sus escritos inspirados. También nosotros las hemos recibido por revelación, junto con una descripción del acto de beber el vino sacramental en el día milenario.
Nos corresponde ahora el privilegio de entrelazar todos estos relatos en un solo cuadro unificado, y así captar una visión de lo que Jesús hizo aquella noche de abril y de lo que ha significado desde entonces para los santos del Altísimo.
“Y mientras comían”—sin duda, al acercarse al final de la cena pascual—“Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo:”
Tomad, comed; esto es en memoria de mi cuerpo, el cual doy en rescate por vosotros. (Mateo)
Tomad y comed. He aquí, esto debéis hacer en memoria de mi cuerpo; porque cuantas veces hagáis esto, recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. (Marcos)
Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. (Lucas)
Tomad, comed: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. (Pablo)
En el contexto nefita, “Jesús mandó a sus discípulos,” los Doce nefitas —a quienes había llamado y escogido para un ministerio apostólico semejante al de los Doce de Jerusalén— “que trajesen pan y vino.” “Y mientras ellos iban por el pan y el vino, mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Y cuando los discípulos regresaron con el pan y el vino, tomó del pan, lo partió y lo bendijo; y lo dio a los discípulos, y les mandó que comiesen. Y cuando ellos hubieron comido y se hubieron saciado, mandó que lo diesen a la multitud. Y cuando la multitud hubo comido y se hubo saciado, dijo a los discípulos:
‘He aquí, habrá uno ordenado entre vosotros, y a él daré poder para que parta pan, lo bendiga y lo dé al pueblo de mi iglesia, a todos los que crean y sean bautizados en mi nombre.
Y esto debéis observar siempre, tal como yo he hecho, así como he partido el pan, lo he bendecido y os lo he dado. Y esto haréis en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre de que siempre me recordáis. Y si siempre me recordáis, tendréis mi Espíritu con vosotros.’” (Nefi el discípulo)
A este relato solo necesitamos añadir las palabras de acción de gracias y bendición pronunciadas por Jesús, y el cuadro estará completo. No podemos dudar de que las palabras que Él dijo —las cuales se convirtieron en el modelo para uso entre el pueblo del Señor en todos los lugares y en todas las épocas— se conformaron, al menos en contenido y propósito, a las siguientes:
Oh Dios, Padre Eterno, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él; para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y te testifiquen, oh Dios, Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y siempre recordarle, y guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre tengan su Espíritu con ellos. Amén. (Moroni)
Todos estos relatos, entretejidos en un majestuoso tapiz que debería colgar en los salones del corazón de todo verdadero santo, nos permiten comprender lo que el Maestro hace por Sus santos en el sacramento. De ellos aprendemos:
- Él se entregó a Sí mismo, Su cuerpo, la misma carne de la cual estaba compuesto, para rescatar a los hombres. Su sacrificio fue supremo: el de Su propia vida, Su propio cuerpo. El rescate pagado libra a Sus hermanos de la muerte temporal y espiritual introducida en el mundo por la caída de Adán.
- “En memoria de la carne partida, comemos el pan partido; y testificamos con la copa, de nuevo, nuestra fe en Cristo, nuestra Cabeza.”⁷ Comemos en recuerdo—en recuerdo de aquella hora pascual, en recuerdo de Getsemaní, del Calvario, de una tumba abierta.
- El sacramento debe ser administrado por administradores legales; es una ordenanza sagrada. Aquellos que parten y bendicen el pan deben ser ordenados con ese poder; no es un privilegio que los hombres puedan asumir sin aprobación divina.
- Se administra solo a quienes creen y han sido bautizados (excepto a los niños pequeños, que no necesitan bautismo); de hecho, es la ordenanza mediante la cual los santos renuevan los convenios hechos en las aguas del bautismo.
- Es una ordenanza perpetua, continua y eterna; los fieles siempre observan sus ritos y disposiciones.
- Quienes participan testifican al Padre que siempre recordarán a Su Hijo.
- Renuevan también su convenio de tomar sobre sí el nombre del Hijo, de ser el pueblo peculiar del Señor, de apartarse del mundo, de vivir como corresponde a los santos y de tener Su nombre en eterna reverencia.
- En esta ordenanza se hace la solemne promesa de guardar los mandamientos de Dios.
- Como consecuencia de todo esto, los participantes dignos de estos emblemas benditos y santificados reciben la promesa de que siempre tendrán el Espíritu del Señor con ellos.
- Y, como veremos más adelante, si alguien participa indignamente, come y bebe condenación para su alma.
“Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y todos bebieron de ella. Y les dijo:”
“Esto es en memoria de mi sangre, que por muchos es derramada, y el nuevo testamento que os doy; porque de mí daréis testimonio a todo el mundo.” (Marcos)
“Bebed de ella todos; porque esto es en memoria de mi sangre del nuevo testamento,
que es derramada por cuantos creyeran en mi nombre, para la remisión de sus pecados.” (Mateo)
“Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada.” (Lucas)
“Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre; haced esto, cuantas veces la bebiereis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga.” (Pablo)
Entre los nefitas, “mandó Jesús a sus discípulos que tomasen del vino de la copa y bebiesen de ella, y que también la dieran a la multitud para que bebiese. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y se saciaron; y dieron a la multitud, y ellos bebieron y se saciaron. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo:”
“Bienaventurados sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto da testimonio al Padre de que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado.”
“Y esto haréis siempre con aquellos que se arrepientan y sean bautizados en mi nombre; y lo haréis en memoria de mi sangre, que por vosotros he derramado, para que testifiquéis al Padre que siempre me recordáis. Y si siempre me recordáis, tendréis mi Espíritu con vosotros.” (Nefi el discípulo)
Una vez más, para completar el hermoso tapiz, añadimos las palabras de bendición y gratitud semejantes a las que debieron haber brotado de los labios de Jesús en esas ocasiones sagradas:
Oh Dios, Padre Eterno, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que beban de él, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que fue derramada por ellos; para que te testifiquen, oh Dios, Padre Eterno, que siempre le recuerdan, para que tengan su Espíritu consigo. Amén. (Moroni)
Una vez más, todos estos relatos —que forman parte de nuestro tapiz de amor, fe y triunfo— nos permiten comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Aprendemos nuevamente acerca del rescate que fue pagado—pagado con sangre, con la sangre derramada del Cordero. Esa sangre es un nuevo testamento, ¡un nuevo convenio! Un testamento que reemplaza el antiguo pacto de Moisés. De él—del nuevo convenio, el convenio del evangelio—dan testimonio los santos al mundo. Beben en memoria de la sangre del nuevo convenio, la sangre derramada por Jesús, el Mediador de ese convenio, la cual fue derramada por los que creen. Obtienen “la remisión de sus pecados” —por medio del bautismo y mediante la renovación del convenio bautismal al participar dignamente del sacramento. Y nuevamente, cuantas veces los santos hacen estas cosas, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Sus actos constituyen el cumplimiento del mandamiento y un testimonio ante el Padre de que guardarán los mandamientos de Su Hijo. El mismo convenio de obediencia que se hace con el pan partido se renueva con el vino, y la gloriosa promesa vuelve a los santos —pues solo aquellos que se han arrepentido y han sido bautizados participan de ello— de que siempre tendrán Su Espíritu con ellos.
“Y cuantas veces hagáis esta ordenanza, me recordaréis en esta hora en que estuve con vosotros, y bebí con vosotros de esta copa, aun la última vez en mi ministerio.” (Marcos)
“Y os doy un mandamiento, que observéis hacer las cosas que me habéis visto hacer, y que deis testimonio de mí hasta el fin.” (Mateo)
“Y os doy un mandamiento, que hagáis estas cosas; y si siempre hacéis estas cosas, bienaventurados sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Mas cualquiera entre vosotros que hiciere más o menos que esto no está edificado sobre mi roca, sino sobre un cimiento de arena; y cuando descienda la lluvia, y vengan los torrentes, y soplen los vientos, y den contra ellos, caerán, y las puertas del infierno están ya abiertas para recibirlos.”
“Por tanto, bienaventurados sois si guardáis mis mandamientos, los cuales el Padre me ha mandado que os dé.” (Nefi el discípulo)
Los verdaderos santos, al recordar al Señor Jesús —y para la mayoría de nosotros ese recuerdo está arraigado en lo que hemos leído en las Santas Escrituras—, reciben el mandamiento de hacer todas las cosas que Él ha hecho y de testificar de Él todos los días de su vida.
Aquellos que así actúan, edificados sobre la roca del evangelio, son bienaventurados.
Pero quienes hacen más o menos de lo que Él ha mandado —ya sea con respecto a la ordenanza del sacramento o a cualquier otra verdad del evangelio— están edificando sobre un cimiento de arena; su casa caerá, y serán recibidos por las puertas del infierno. ¡Y cuántos hay, en la llamada cristiandad, que con respecto a la ordenanza del sacramento hacen ahora más o menos de lo que el Señor Jesús instituyó! ¡Y cuántos hay incluso entre los santos que han participado indignamente de los sagrados emblemas, aun cuando la ordenanza fue administrada conforme al modelo divino! Y así, continuando Su instrucción a los nefitas, Jesús dijo:
“He aquí, de cierto, de cierto os digo, os doy otro mandamiento. …Y ahora he aquí, este es el mandamiento que os doy: que no permitáis que nadie participe de mi carne y mi sangre indignamente, cuando las ministréis; porque quien come y bebe mi carne y mi sangre indignamente, come y bebe condenación para su alma.
Por tanto, si sabéis que un hombre es indigno de comer y beber de mi carne y mi sangre, se lo prohibiréis. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis por él al Padre, en mi nombre; y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis, y le ministraréis de mi carne y sangre.
Pero si no se arrepiente, no será contado entre mi pueblo, para que no destruya a mi pueblo; porque he aquí, yo conozco mis ovejas, y ellas son contadas.
Sin embargo, no lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares de adoración, porque a tales continuaréis ministrando; porque no sabéis si volverán y se arrepentirán, y vendrán a mí con pleno propósito de corazón, y yo los sanaré; y seréis el medio para llevarles la salvación.”
“Por tanto, guardad estas palabras que os he mandado, para que no caigáis bajo condenación; porque ¡ay de aquel a quien el Padre condena!” (Nefi el discípulo)
Graves perversiones del verdadero significado e intención del sacramento de la Cena del Señor se infiltraron en la misma Iglesia ya en los días de Pablo.
Aparentemente, siguiendo demasiado literalmente el ejemplo de lo que Jesús y los Doce hicieron durante la cena pascual, los santos de Corinto se reunían y celebraban banquetes antes de participar de los emblemas sagrados.
El apóstol los exhortó a cesar tal práctica, a comer en sus casas, y que cuando se reunieran lo hicieran únicamente para participar de los emblemas del cuerpo y de la sangre de su Señor.
Y esto debían hacerlo con dignidad.
“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.” (Pablo)
Pero volviendo al aposento alto, las últimas palabras sacramentales de las cuales tenemos registro fueron estas:
“Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.” (Mateo)
“De cierto os digo, de esto daréis testimonio; porque no beberé más del fruto de la vid con vosotros, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.” (Marcos)
De no ser por la revelación de los últimos días, nadie conocería el significado de esta promesa.
En la revelación que autoriza el uso de agua u otros líquidos además del vino, la palabra del Señor Jesucristo a Su profeta José Smith fue:
“No importa lo que comáis o bebáis cuando participéis del sacramento, si lo hacéis con la vista puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue entregado por vosotros, y mi sangre que fue derramada para la remisión de vuestros pecados.”
Y, en cuanto al uso del vino, el Señor añadió esta instrucción: “No participaréis de ninguno, sino del que se haga nuevo entre vosotros; sí, en este reino de mi Padre, que será establecido sobre la tierra.”
En cuanto a las mismas palabras pronunciadas en el aposento alto, la misma voz, oída nuevamente en los últimos días, prometió: “No os maravilléis, porque viene la hora en que beberé del fruto de la vid con vosotros sobre la tierra.” Habiendo hecho tal anuncio, el Señor nombró a otros que estarán presentes para participar de los santos emblemas en la gran asamblea que se reunirá en Adán-ondi-Ahmán, en ocasión del retorno del Hijo del Hombre para reinar con justicia entre los hombres sobre la tierra. Los mencionados fueron: Moroni, Elías de la restauración —quien también es identificado como Gabriel o Noé—; Juan el Bautista, Elías, José que fue vendido en Egipto, Jacob, Isaac, Abraham, Miguel que es Adán, y Pedro, Santiago y Juan. La promesa del Nuevo Testamento fue que Jesús participaría del sacramento con los once que primero comieron el pan y bebieron el vino en el aposento alto. A todo esto, la palabra revelada en los últimos días añade: “Y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado del mundo,” lo cual significa que los santos justos de todas las edades, desde Adán hasta aquella hora, se congregarán con el Señor Jesús en esa gran asamblea, justo antes de que llegue el gran y terrible día del Señor.
Tal es, pues, la ley del sacramento: el sistema ordenado en la infinita sabiduría de Dios para ayudar en la limpieza y perfeccionamiento de las almas humanas, el sistema que manifiesta el amor infinito de un Ser infinito hacia todos nosotros, criaturas finitas que moramos aquí abajo. Y así concluimos nuestra consideración de esta parte del ministerio de nuestro Señor con estas palabras, pronunciadas por Él cuando, por segunda vez, administró el sacramento a los nefitas:
“El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma; y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma; y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será saciada.”
Capítulo 98
El discurso sobre los dos Consoladores
“Por tanto, ahora os envío a vosotros, otro Consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones; y este otro Consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se halla escrito en el testimonio de Juan.
Este Consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial; y esta gloria es la de la iglesia del Primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo su Hijo,.” (Doctrina y Convenios 88:3–5)
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay”
(Juan 13:36–38; 14:1–6; JST Juan 14:3)
Jesús y los Doce (sin Judas) han concluido ya la fiesta pascual, con todos sus ritos y ceremonias judías, excepto por dos cosas: beber la cuarta copa y cantar la parte restante del Hallel. Ambas cosas las harán en breve.
El grupo santo ha participado también, por primera vez, de los emblemas sacramentales, en memoria de la sangre derramada y de la carne quebrantada de Aquel que, en ese momento, instituía esta nueva ordenanza en Su reino terrenal.
La hora señalada para que el Redentor camine la corta distancia hacia Getsemaní, para tomar sobre Sí los pecados del mundo, está casi a la puerta. Solo restan los sermones privados, la Oración Intercesora, y algunas conversaciones con Pedro (y los demás) acerca de las pruebas que también ellos habrán de enfrentar. Entonces comenzará la hora temible de infinita agonía.
El origen de los discursos privados surge de la solemne afirmación de Pedro: “Señor, mi vida pondré por ti.”
Ya hemos oído a Jesús decir a los apóstoles que pronto será glorificado, y que a donde Él va, ellos no pueden ir por ahora. Fue eso lo que llevó a Pedro a preguntar: “Señor, ¿a dónde vas?”
Jesús respondió: “Adonde yo voy, no me puedes seguir ahora; pero me seguirás después.”
A lo cual Pedro replicó: “Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti.”
Entonces Jesús le dijo: “¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces.”
Consideraremos el significado de esta conversación —ubicada aquí por Juan (y Lucas) en el aposento alto— cuando lleguemos a los relatos paralelos y más extensos registrados por Mateo y Marcos, durante el camino hacia Getsemaní.
Por ahora, solo la mencionamos como la base sobre la cual Jesús pronunció el discurso y la enseñanza que siguieron. Entonces, Jesús dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.”
Ciertamente, el Hijo del Hombre pronto partirá; será separado de ellos por un tiempo; ellos le seguirán más adelante. Pero ¿por qué habrían de inquietarse por esto? Ellos creen en Dios y saben de Su providencia soberana en la vida de los hombres; deben continuar creyendo también en Jesús.
Él es el Hijo, y es tan fácil creer que el Padre tiene un Hijo como creer en el Padre mismo. En verdad, ¿cómo podría Dios ser Padre si no tuviese un Hijo? ¿Y cómo podría haber un Hijo de Dios, si Dios no fuese el Padre? Creer en uno es, por necesidad, creer en el otro.
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”
Jesús confirma la noción judía de que existen grados de recompensa en la eternidad; que aquellos que entren en los reinos de gloria tendrán moradas diferentes, y que serán recompensados según su mérito.
Es verdad que en la casa del Padre hay muchos reinos, y esto está implícito en el esquema eterno de las cosas. Si la mortalidad es un estado de prueba y de preparación, si los hombres serán juzgados según las obras hechas en la carne, y si hay tantos grados de rectitud en la tierra como hay hombres, entonces un Dios justo no podría hacer otra cosa que preparar un número infinito de reinos y recompensas en las esferas venideras. “Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.” Esto significa: todo hombre debería saber por instinto que existen distintos grados de gloria y muchos niveles de recompensa en la vida venidera. Si no fuera así, Jesús lo habría declarado claramente. Pero Él iba a preparar un lugar en el más alto de los cielos para los santos fieles.
“Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
El lugar de ellos será en la presencia de su Señor; el discípulo será como su Maestro, y el siervo como su Señor; llegarán a ser como Él es, así como Él es como el Padre. Aunque no les sería dado seguirle de inmediato, les dio esta promesa consoladora: “Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.” Entonces Tomás respondió: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?”
Y de esas palabras brotó una de las más grandes declaraciones divinas de todo el ministerio de Cristo:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
¡La salvación está en Cristo! El plan de salvación es el evangelio de Dios; es el sistema ordenado por el Padre para permitir que Sus hijos espirituales —Cristo incluido— avancen, progresen y lleguen a ser como Él. Pero Cristo es el Redentor de los hombres, el Salvador del mundo, Aquel por quien todos los hombres son resucitados a la inmortalidad, y mediante quien aquellos que creen y obedecen pueden obtener la vida eterna.
Él ha abolido la muerte, como dicen las Escrituras, y ha traído la vida y la inmortalidad a la luz por medio del evangelio. Él es la Resurrección y la Vida. Él es el Camino: traza la senda e invita a todos los hombres a seguirle. Él es la Verdad, la encarnación y personificación de este atributo divino: Su palabra es verdad, y solo la verdad salva. Él es la Vida: la vida existe por causa de Él; Él es el Creador. “Nadie viene al Padre, sino por mí.” Él redime de la caída; levanta a los hombres de la muerte; hace posible la vida eterna. Él es nuestro Abogado ante el Padre: sin Él no somos nada; gracias a Él podemos alcanzar todas las cosas. En verdad, la salvación fue, es y será, en y por medio de Su santo nombre, y de ninguna otra manera.
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”
(Juan 14:7–14)
Dios estaba en Cristo, manifestándose al mundo.
El gran Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, Sustentador y Conservador de todas las cosas, se reveló a los hombres al enviar a Su Hijo, quien es la imagen misma de la persona de Su Padre. Ambos seres santos poseen ahora cuerpos tangibles de carne y huesos; ambos comen y digieren alimento; ambos ocupan espacio, viajan de un lugar a otro y poseen la plenitud de todas las cosas buenas. Ambos son Hombres exaltados y perfeccionados, Hombres Santos, Hombres a cuya imagen fueron creados los mortales.
Mientras estuvo en la tierra, Jesús fue a imagen y semejanza del Padre. Él vino para revelar al Padre. Al conocer al Hijo, los hombres conocían al Padre.
“Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.”
Pero Felipe, no satisfecho con ver solo a Cristo —y con ello contemplar quién y cómo es el Padre—, preguntó: “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.”
‘Permítenos verlo, además de ver a su Representante; eso nos bastará.’ Jesús le respondió: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?”
Y, como explica el comentario inspirado: “Felipe, después de toda tu asociación conmigo, ¿no has llegado a comprender que soy el Hijo de Dios y que el Padre se está manifestando al mundo por medio de mí? Ciertamente, a estas alturas deberías saber que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues soy tan plena y completamente semejante a Él. ¿Por qué, entonces, pides algo para lo cual aún no estás preparado, diciendo: Muéstranos también al Padre?” (Comentario 1:731)
“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta; sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; y si no, creedme por las mismas obras.”
El Padre y el Hijo moran el uno en el otro en el sentido de que ambos piensan los mismos pensamientos, pronuncian las mismas palabras y realizan los mismos actos. Las palabras que salen de los labios del Hijo y las obras que Su brazo ejecuta son exactamente las palabras y las obras que el Padre pronunciaría y realizaría si estuviera presente en persona.
De esta manera son uno y moran el uno en el otro.
Si los hombres no pueden creer y saber que Cristo está en el Padre y el Padre en Él, entonces al menos deberían creer en Cristo a causa de Sus obras, obras que nadie sino Dios podría hacer.
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.”
Esta noche, Jesús se propone revelar a Sus discípulos algunos de los misterios de Su reino, doctrinas profundas y ocultas que solo pueden ser comprendidas por el poder del Espíritu. Su respuesta a Pedro sobre las “muchas moradas”, Su explicación a Felipe sobre la mutua morada del Padre y del Hijo, y ahora esta declaración de que los discípulos creyentes harán no solo las mismas obras que Él ha hecho, sino aún mayores, “porque” Él va al Padre — todas estas enseñanzas pertenecen a los misterios del reino.
Que los discípulos, por la fe —pues por la fe todas las cosas son posibles y nada es demasiado difícil para el Señor— puedan hacer entre los hombres las mismas obras que su Maestro, es evidente.
La misma medida de fe siempre ha producido y siempre producirá el mismo fruto.
Pero ¿qué hay de las obras mayores? ¿Habrían de superar los discípulos los poderosos milagros de su Señor? Sí—en la eternidad. Ningún ministerio en la tierra igualará jamás al de Cristo, pero ese ministerio terrenal fue solo un anticipo de los poderes milagrosos que ejercerán todos los fieles en las edades venideras. “Las mayores obras que los que creyeran en Su nombre harían, habrían de realizarse en la eternidad, en el lugar adonde Él iba, y donde ellos contemplarían Su gloria.”
“Y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.”
¡Pedid en mi nombre! Pedid, y recibiréis; pedid con fe, y recibiréis respuesta; pero pedid en el nombre de Cristo. Orad al Padre; orad con fe, y Dios concederá la petición; pero orad en el nombre de Cristo. Suyo es el nombre que los santos toman sobre sí en las aguas del bautismo; suyo es el nombre por el cual son llamados los fieles; en Su nombre se obran milagros, se pronuncian profecías y se obtiene la salvación. “Harás todo lo que hagas en el nombre del Hijo.” (Moisés 5:8) “Y todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, que sea justo, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedido.” (3 Nefi 18:20)
“Yo lo haré.” Las oraciones se elevan al Padre; las respuestas vienen del Hijo, quien es el Mediador entre Dios y los hombres. Todas las cosas han sido puestas en Sus manos, y Dios el Padre “le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.” (Filipenses 2:9–11)
Jesús habla de los dos Consoladores
(Juan 14:15–16)
“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
A lo largo de toda esta noche —una noche de bendición y de agonía—, el Señor bendito, cuya inminente agonía redimirá a Sus hermanos, dirige una y otra vez el corazón de Sus discípulos hacia el fundamento rocoso del amor. Nada lo demuestra más claramente que Sus próximas palabras acerca de los dos Consoladores. Los discípulos deben amarse unos a otros, o no son Suyos. El Padre amó tanto al mundo que envió a Su Hijo Unigénito para realizar —esta misma noche— el sacrificio expiatorio infinito y eterno. El propio Hijo vino para hacer la voluntad del Padre por Su amor infinito hacia la humanidad. Y los discípulos deben amarle a Él y manifestar ese amor mediante obediencia y servicio. Más aún: A menos que guarden Sus mandamientos, hagan Su voluntad y sirvan a sus semejantes, no Le aman realmente en la medida y de la manera que deben hacerlo para obtener una herencia eterna con Él en aquel reino que está a punto de preparar.
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”
Mientras Jesús había estado con ellos, Él mismo había sido su Consolador; había hablado paz a sus almas; los que estaban cargados con los dolores y luchas del mundo venían a Él y hallaban descanso para sus almas. Él consolaba a la viuda y era padre para los huérfanos. Sus palabras elevaban a las almas creyentes a nuevas alturas de serenidad y paz. Ahora Él se marchaba, pero enviaría otro Consolador —el Espíritu Santo—para que morara con los fieles para siempre.
Para todos los hombres, excepto aquellos pocos que oyeron Su voz en la mortalidad, el Espíritu Santo es el primer Consolador. Este miembro de la Deidad habla paz al alma de los justos en todas las edades.
El Espíritu Santo “es el don de Dios para aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en los tiempos antiguos como en el tiempo en que Él se manifestará a los hijos de los hombres” (1 Nefi 10:17),
y también lo será en los tiempos por venir. Él es el Espíritu de verdad —como también lo es Cristo—, pero el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu no mora en tabernáculos impuros.
Además, el Espíritu no puede ser visto por los ojos mortales.
“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” (Juan 3:8)
Pero los discípulos conocen al Espíritu; oyen el susurro de la voz apacible y delicada; sienten la influencia santificadora que Él envía; reciben las revelaciones de la verdad que Él difunde por toda la inmensidad— todo porque Él mora en ellos.
Ellos poseen el don del Espíritu Santo, que es el derecho a la compañía constante de ese miembro de la Trinidad, según su fidelidad.
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.”
Para los santos fieles que reciben al Espíritu Santo, quien es el primer Consolador, hay aún más —mucho más— por delante.
El mismo Señor Jesucristo vendrá a ellos. Aunque haya ascendido al Padre, volverá para manifestarse a cada individuo que viva la ley que permite a los hombres rasgar los cielos y contemplar las visiones de la eternidad.
“Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, también vosotros viviréis.”
Los discípulos verán a su Señor resucitado, y porque Él vive —porque posee inmortalidad y vida eterna—, también ellos heredarán esa plenitud de vida que es tanto inmortalidad como vida eterna. “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”
Así como el Padre y el Hijo moran el uno en el otro, también los santos fieles, por el poder del Espíritu Santo, moran en ambos, el Padre y el Hijo; y así también los Dioses del cielo moran en los hombres. Es un lenguaje figurado y simbólico: todos aquellos que piensan los mismos pensamientos, pronuncian las mismas palabras y realizan las mismas obras, moran los unos en los otros; y todos los que son como Cristo es, ciertamente, mientras vivan como mortales, verán Su rostro y conversarán con Él como un amigo habla con otro.
¡Doctrina maravillosa!, comprensible solo para aquellos cuyas almas arden con el poder iluminador del Espíritu. Pero tal enseñanza era demasiado elevada para los discípulos en aquel momento.
Judas Tadeo, también llamado Lebeo, preguntó: “Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?”
Jesús respondió: “El que me ama, guardará mis palabras; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.”
Con respecto a estas palabras, nuestras revelaciones declaran: “La manifestación del Padre y del Hijo, en ese versículo, es una aparición personal; y la idea de que el Padre y el Hijo moran en el corazón del hombre es una antigua noción sectaria, y es falsa.” (Doctrina y Convenios 130:3)
Y en cuanto al concepto completo del Segundo Consolador, tenemos estas palabras de verdad divina y eterna dadas por el profeta José Smith:
“Se habla de dos Consoladores. Uno es el Espíritu Santo, el mismo que se dio el día de Pentecostés, y que todos los santos reciben después de tener fe, arrepentirse y bautizarse. Este primer Consolador, o Espíritu Santo, no tiene otro efecto que el de pura inteligencia. . . .
“Después que una persona ha tenido fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, se ha bautizado para la remisión de sus pecados y ha recibido el Espíritu Santo (por la imposición de manos), que es el primer Consolador, entonces debe continuar humillándose ante Dios, hambriento y sediento de justicia, viviendo por toda palabra que sale de la boca de Dios, y el Señor pronto le dirá: Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado completamente y encuentre que el hombre está determinado a servirle a toda costa, entonces ese hombre hallará su vocación y elección aseguradas, y será su privilegio recibir el otro Consolador, el cual el Señor ha prometido a los santos, según está registrado en el testimonio de San Juan. . . .
“¿Y qué es este otro Consolador? No es más ni menos que el mismo Señor Jesucristo; y este es el resumen y la esencia de todo: que cuando un hombre obtiene este último Consolador, tendrá la persona de Jesucristo para asistirle, o para aparecerle de tiempo en tiempo; e incluso Él le manifestará al Padre, y ellos harán su morada con él; y las visiones de los cielos se le abrirán, y el Señor le enseñará cara a cara, y podrá tener un conocimiento perfecto de los misterios del Reino de Dios. Y este es el estado y la condición a los que llegaron los antiguos santos cuando tuvieron tales visiones gloriosas: Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, San Pablo en los tres cielos, y todos los santos que tuvieron comunión con la asamblea general y la Iglesia del Primogénito.” (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 149–151)
“El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.”
Aunque Tadeo y los demás no podían entonces comprender plenamente el alcance de las palabras divinas, llegaría un día —después de Pentecostés— en que, al arder el fuego del Espíritu en sus almas, conocerían por sí mismos las maravillas que aquí se enseñaban. El Espíritu Santo de Dios traería esas palabras nuevamente a su memoria y grabaría en sus corazones y almas el verdadero significado y la profundidad del lenguaje usado.
El Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas.
“Mi Padre es mayor que yo”
(Juan 14:27–31; JST Juan 14:29–31; Mateo 26:30; Marcos 14:26; JS, Marcos 14:26–27; Lucas 22:39)
El tiempo juntos en el aposento alto —un período sagrado, bendito, de valor infinito para ellos y para nosotros— está llegando a su fin. La profunda doctrina del Segundo Consolador ha llegado a sus oídos, y cincuenta días después, en Pentecostés, comenzará a arder en sus corazones.
Ahora Jesús dice: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
¡La paz del Evangelio! La paz que poseen los santos. ¡Qué bendición tan maravillosa es ésta! “El que hace las obras de justicia recibirá su recompensa, paz en este mundo y vida eterna en el venidero.” (Doctrina y Convenios 59:23) Cristo es el Príncipe de Paz, el revelador y dador de esa serenidad interior que solo conocen aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo. La paz es uno de los dones del Espíritu. Por tanto, Jesús no habla aquí del saludo mundano “La paz sea contigo”,
común entre los judíos, sino de esa paz interna, reservada para quienes han entrado en el reposo del Señor y conocen la verdad y divinidad del reino terrenal del Señor. “Habéis oído que os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado de que haya dicho: Voy al Padre,
porque mi Padre es mayor que yo.” Si todos los santos fieles pudieran contemplar las glorias que les esperan, se regocijarían ante la perspectiva de ir al lugar donde Dios, Cristo y los seres santos moran. Y en cuanto a Jesús mismo, Él va a la gloria eterna con Su Padre, quien —y aquí vislumbramos nuevamente uno de los misterios del Reino— es mayor que Él.
¡El Padre de Jesús es mayor que Él! “¿Acaso no son uno? ¿No poseen ambos todo poder, toda sabiduría, todo conocimiento, toda verdad? ¿No han alcanzado ambos todos los atributos divinos en su plenitud y perfección?” Verdaderamente sí, pues así lo declaran las revelaciones y así lo enseñó el Profeta. Y sin embargo, el Padre de nuestro Señor es mayor que Él: mayor en reinos y dominios, mayor en principados y exaltaciones. Uno gobierna y gobernará sobre el otro eternamente. Aunque Jesús mismo es Dios, también es el Hijo de Dios; y, como tal, el Padre es su Dios, así como lo es nuestro Dios. “Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”, habrá de decir dentro de poco.
José Smith, con discernimiento inspirado, explicó cómo Jesús es el heredero de Dios; cómo recibe y posee todo lo que el Padre tiene, y por tanto (como dijo Pablo) es “igual a Dios”, y sin embargo, al mismo tiempo, está sujeto al Padre y es menor que Él. Estas son sus palabras: “¿Qué hizo Jesús? Pues bien, hago las cosas que vi hacer a mi Padre cuando los mundos comenzaron a existir. Mi Padre trabajó en su reino con temor y temblor, y yo debo hacer lo mismo; y cuando obtenga mi reino, lo presentaré a mi Padre, para que Él obtenga reino sobre reino, y eso lo exaltará en gloria. Entonces Él tomará una exaltación más alta, y yo ocuparé Su lugar, y así seré exaltado también. De modo que Jesús sigue las huellas de Su Padre, e hereda lo que Dios hizo antes; y Dios es así glorificado y exaltado en la salvación y exaltación de todos Sus hijos.”
“Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que, cuando suceda, creáis. De aquí en adelante no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de las tinieblas, que es de este mundo; pero no tiene poder sobre mí, aunque tiene poder sobre vosotros. Y os digo estas cosas, para que sepáis que amo al Padre; y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí.”
Jesús ha vencido al mundo. El príncipe de las tinieblas, que se opone al Príncipe de paz y de luz, no tiene poder sobre Él. Los discípulos, sin embargo, aún están sujetos al mundo y a sus males y tinieblas.
Pero Jesús —bendito sea Su nombre— está cumpliendo la voluntad del Padre. Está preparado para ir al Getsemaní. Y así, después de haber “cantado un himno” —sin duda la parte final del Hallel, como dice Marcos—, los discípulos “se entristecieron y lloraron por Él.”
Luego se levantaron de la mesa pascual para dirigirse al Monte de los Olivos. Podemos captar mejor lo que había entonces en los corazones de los Doce si meditamos en algunas de las palabras del himno que se cantó. Entre ellas —suponemos, siguiendo la forma del Pésaj—estaban estas expresiones davídicas, que debieron envolver a los discípulos como una niebla de tristeza:
“Amo a Jehová, porque ha oído mi voz y mis súplicas. . . .
Los dolores de la muerte me rodearon, y los terrores del Seol se apoderaron de mí; hallé aflicción y dolor. Entonces invoqué el nombre de Jehová: ¡Oh Jehová, te ruego, libra mi alma! . . . ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. . . . Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. . . .” (Salmo 116:1–15)
“El Señor está conmigo; no temeré: ¿qué podrá hacerme el hombre? . . . Me empujaste con violencia para que cayese, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha venido a ser mi salvación. . . . La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! . . . Dios es el Señor. . . . Tú eres mi Dios, y te alabaré; tú eres mi Dios, y te exaltaré. Alabad al Señor, porque él es bueno; porque para siempre es su misericordia.” (Salmos 116–118)
Con estos pensamientos y en este tono termina la fiesta pascual. Jesús hablará ahora unas pocas palabras más a los Doce escogidos, y luego irá al Getsemaní… y a la cruz.
Capítulo 99
El discurso sobre la ley del amor
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios; y todo aquel que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó, y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, excepto aquellos que creen. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. . . .
Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se perfecciona nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio; porque así como él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor; sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, porque él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de él: Que el que ama a Dios ame también a su hermano.
(TJS 1 Juan 4:7–21.)
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”
(Juan 15:1–8)
Jesús y once de los Doce —el grupo santo— han terminado ya la comida pascual; las últimas ceremonias legales de la ley, dadas por Jehová a Moisés, han sido cumplidas por Aquel que dio la ley; se han introducido nuevos emblemas, simbólicos del sacrificio del Hijo de Dios, en el nuevo orden; se ha efectuado el lavamiento de pies; los discípulos se han levantado de sus lechos; y el canto musical del Hallel ha concluido. Pero “antes de que salieran para su caminata a la luz de la luna hacia el huerto de Getsemaní, quizá mientras aún estaban de pie alrededor de su Señor cuando el Hallel había terminado, Él volvió a hablarles.” (Farrar, p. 116.)
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
¡La alegoría de la vid, el labrador y los pámpanos! “No se encuentra una analogía más grandiosa en toda la literatura del mundo. Aquellos siervos ordenados del Señor eran tan impotentes e inútiles sin Él como lo es una rama cortada del árbol. Así como la rama sólo da fruto por la savia nutritiva que recibe del tronco arraigado, y si es cortada o separada se marchita, se seca y se vuelve completamente inútil, excepto como leña para el fuego, así también aquellos hombres, aunque ordenados al Santo Apostolado, se hallarían fuertes y fructíferos en buenas obras únicamente en la medida en que permanecieran en comunión constante con el Señor. Sin Cristo, ¿qué eran ellos, sino galileos sin instrucción, algunos pescadores, uno publicano, los demás de logros sin distinción, y todos mortales débiles? Como ramas de la Vid, en ese momento estaban limpios y saludables, gracias a las instrucciones y ordenanzas autorizadas con las que habían sido bendecidos, y por la reverente obediencia que habían manifestado.” (Talmage, págs. 604–605.)
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
“Por sus frutos los conoceréis.” (Mateo 7:20.) Y cualquier otra cosa —ya sea un hongo impuro, o una excrescencia esponjosa, u otro crecimiento parasitario o mórbido—, cualquier otra cosa que crezca en una vid muerta, no es el fruto de la vida eterna. Sólo aquellas ramas vivas, en cuyos tejidos circula la revelación que proviene de la Vid y el poder celestial de lo alto —sólo tales ramas vivas pueden llevar fruto para vida eterna. Y cualquier hombre, sea el ministro apostólico más alto o la rama más baja de la Iglesia viviente— cualquier hombre que no permanezca en Cristo se secará y será arrojado al fuego eterno en el temible día del ardor que ha de venir.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y os será hecho.
No hay límites para el poder de la fe. Por ella fueron hechos los mundos; por ella existen todas las cosas; por ella pasarán los cielos y la tierra. La fe es el poder supremo y gobernante del universo; es el poder de Dios; es infinita y eterna. Si la tierra misma, el universo, los cielos siderales —todas las cosas— fueron creados y son preservados y sostenidos por la fe, ¿quién podrá decir que las pequeñas cosas de esta vida no serán gobernadas por ese mismo poder infinito? ¡No hay nada que los Doce pidan —con fe— que no les sea concedido! “Mas ningún hombre es poseedor de todas las cosas, sino hasta que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis lo que queráis en el nombre de Jesús, y se hará. Pero sabed esto, que se os dará lo que habéis de pedir.” (D. y C. 50:28–30.)
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto; y seáis así mis discípulos.
Dios es glorificado, como hemos visto, cuando sus hijos alcanzan la exaltación, con reinos propios como resultado, pues todos ellos se añaden a sus dominios.
Tal, entonces, es la más grandiosa de todas las alegorías. ¿De qué mejor manera podría haber enseñado Jesús que Él y sus profetas son uno; que el poder vivificante proviene de la Vid; pero que las ramas deben llevar el fruto? ¿De qué mejor modo podría haber mostrado que los verdaderos ministros deben recibir su poder de Él? O que “todo apóstol, profeta y administrador legal a quien he comisionado para ofrecer el fruto de la vida eterna a los hombres será cortado por mi Padre a menos que lleve adelante mi obra; y todo ministro que sea fiel en mi servicio será podado de su follaje muerto (despojado de distracciones mundanas) y se le dará poder para llevar más fruto.” (Comentario 1:745.)
¡En verdad —y cuántas veces lo hemos dicho— jamás hombre alguno habló como este Hombre!
“La ley real: amarás a tu prójimo”
(Juan 15:9–17)
“¿Qué es más grande y más deseable: amar a Dios o ser amado por Él? En sus designios, una cosa surge de la otra, pues la Deidad corresponde en medida plena y abundante al amor que sus hijos le confieren. Y Jesús aquí habla, no del decreto divino de que los hombres deben amar a Dios, sino del amor especial y preferente que el Señor otorga a aquellos que le aman y le sirven. Tales son escogidos por la Deidad para recibir gracia y bondad especiales, porque están en proceso de llegar a ser uno con Él.” (Comentario 1:747.)
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
El amor es hijo de la obediencia, y cuanto mayor es la obediencia, mayor es el amor. Así como Jesús sigue al Padre, nosotros debemos seguir al Hijo; así como el Padre ama al Hijo, así el Hijo nos ama a nosotros. Y así como el amor del Padre por el Hijo proviene de la obediencia del Hijo, el amor de Jesús por nosotros proviene de que guardamos sus mandamientos.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
Así como un padre halla gozo y regocijo en sus hijos justos, así también Jesús encuentra —y aquí expresa— su gozo en los Doce obedientes. A ellos les presenta la esperanza de que puedan tener plenitud de gozo, porque “los hombres existen para que tengan gozo” (2 Nefi 2:25), y tanto Él como su Padre, que no hacen acepción de personas, desean recompensar a todos los hombres con las más selectas bendiciones del tiempo y de la eternidad. A otros de sus testigos apostólicos, tres de los Doce en el continente americano, pronto les dará una promesa aún mayor. “Habéis deseado que llevéis las almas de los hombres a mí, mientras la tierra permanezca”, les dirá. “Y por esta causa tendréis plenitud de gozo; y os sentaréis en el reino de mi Padre; sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo; y seréis incluso como yo soy, y yo soy como el Padre; y el Padre y yo somos uno.” (3 Nefi 28:9–10.) Esta es una promesa de exaltación, y obtener la exaltación es tener una plenitud de gozo.
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
¡El amor es un mandamiento! Amarás al Señor tu Dios; amarás a tu prójimo como a ti mismo; amarás a tu esposa y a tu familia; os amaréis los unos a los otros. Cristo es el prototipo; así como Él nos amó, así debemos amarnos los unos a los otros. Y pronto entregará su vida en la expiación del amor, la manifestación suprema de su amor por sus hermanos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis todo lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Así como Abraham fue amigo de Dios, los Doce son amigos de Jesús; y así como sucedió con aquellos dignos, así será con todos los que mantienen una relación íntima con su Creador. Los amigos se tienen alta estima mutua y se relacionan en términos de intimidad y amor. Sus metas y propósitos son semejantes; caminan juntos del brazo; y, si es necesario, están dispuestos a morir el uno por el otro.
Los amigos confían el uno en el otro, y Jesús ha revelado a sus íntimos entre los Doce todas las cosas que pueden comprender. Pedro, Santiago y Juan son los únicos, por ejemplo, que saben lo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración, aunque las verdades eternas allí reveladas serán dadas a conocer a todos ellos en su debido tiempo. Y pronto, esa misma noche, Jesús les dirá que hay muchas cosas que aún no pueden soportar, las cuales les serán manifestadas cuando reciban el don del Espíritu Santo.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Estas cosas os mando: que os améis unos a otros.
Jesús, el Señor, escoge a sus propios amigos; llama a sus propios siervos; designa a quienes Él quiere que actúen como sus representantes. Los verdaderos ministros no se llaman a sí mismos a posiciones apostólicas, ni a servir como élderes o en cualquier función ministerial. Jesús vino en el nombre de su Padre, llevando el poder y la autoridad de su Padre, haciendo y diciendo lo que su Padre le mandó. Los siervos del Hijo actúan de manera semejante. Son llamados por Cristo; Él los reviste de poder de lo alto; salen debidamente comisionados en su nombre; y hacen y dicen lo que Él les ordena. Son ordenados; poseen la autoridad Aarónica o Melquisedec; tienen el don del Espíritu Santo para poder recibir dirección de su Señor, su Maestro y su Amigo.
Todos los demás que pretenden ser siervos son ministros falsos, falsos apóstoles, falsos profetas. Tales no predican la plenitud del evangelio eterno en toda su gloria, belleza y perfección; tales no pueden efectuar las ordenanzas de salvación de modo que sean vinculantes en la tierra y en los cielos. Lo que hagan, sea lo que sea; los principios éticos que enseñen, que permanezcan; las mejoras que sus exhortaciones produzcan en la vida de los hombres impíos, todo eso está bien —pero su obra no puede ser más que preparatoria. Sólo aquellos llamados por Dios, por su propia voz, o por ministraciones angélicas, o por el don del Espíritu Santo— sólo tales son verdaderos apóstoles y verdaderos ministros. Solo de ellos es la prerrogativa de sellar a los hombres para vida eterna. Ellos son los que darán fruto perdurable. Ellos son los que pedirán al Padre en el nombre de Cristo lo que quieran, y les será concedido. Ellos son los que se aman unos a otros, testificando así ante el mundo que son verdaderos discípulos.
Los enemigos de Dios odian a Cristo y su obra
(Juan 15:18–27; 16:1–4)
De acuerdo con la ley eterna de los opuestos —la ley que declara: “Es preciso que haya una oposición en todas las cosas” (2 Nefi 2:11)—, conforme a esta ley, si existe el amor, debe existir el odio. Ninguno de estos atributos puede existir sin el otro. Si no hay oscuridad, no puede haber luz; si no hay vicio, no puede haber virtud; si no hay odio, no puede haber amor. El amor es de Dios y se manifiesta en la vida de los amigos de Dios; el odio es del mundo y se manifiesta en la vida de los enemigos de Dios. Así, después de haber hablado del amor y de las bendiciones que de él fluyen, el Señor del amor ahora habla del odio y de las maldiciones que acompañan a este atributo nacido del mal.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
El mundo —¿qué es? Es el estado de carnalidad y maldad que mora en los corazones de aquellos que viven sobre la tierra y que, desde la caída de Adán, se han vuelto “carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza.” (Alma 42:10.) Es la suma total de las condiciones sociales creadas por hombres carnales, en una tierra caída, condiciones que continuarán prevaleciendo hasta “el fin del mundo, o la destrucción de los inicuos, que es el fin del mundo.” (JSH 1:4.) Por supuesto, el mundo ama a los suyos y odia a los santos. ¿Cómo podría ser de otro modo? Las fuerzas mundanas, las fuerzas de la mundanalidad, no son sino los ejércitos de Lucifer, quien primero luchó contra Dios en la preexistencia y que ahora continúa, aquí en la tierra, aquella guerra primitiva. “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?”, pregunta Santiago. ¡Y su respuesta! “Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” (Santiago 4:4.)
Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Así como sucede con el Maestro, así también con sus siervos. Si la persecución es la herencia del Hijo de Dios, ¿no serán también perseguidos aquellos que han tomado sobre sí el nombre de Cristo, aquellos que son miembros de su familia? Si Cristo fue azotado, ¿no sentirán sus siervos el mismo látigo cortante? Si Cristo fue crucificado, ¿qué importa si sus discípulos entregan sus vidas por el testimonio de Jesús y por el gozo reservado a los santos? Y los pocos entre los muchos que prestarían atención a las palabras de Jesús, si Él ministrara personalmente entre ellos —tales son los que recibirán a sus siervos y atenderán sus palabras.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.
En todas partes —por doquier, entre todas las sectas, partidos y denominaciones; en todas partes —entre toda nación, linaje, lengua y pueblo; en todas partes —de un extremo al otro de la tierra—, todos los que odian y persiguen a los santos lo hacen porque rechazan a Cristo. No importa que profesen su santo nombre con los labios; no importa que crean que Él es su Dios; no importa que sigan lo que falsamente suponen que es su plan de salvación —en realidad están rechazando al Cristo viviente cuando rechazan y persiguen a aquellos a quienes Él ha llamado y enviado a predicar su palabra. Y todo esto sucede porque, sin importar las falsas suposiciones que hagan respecto a sus propias formas de adoración, no conocen al que envió a Cristo al mundo.
Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido tanto a mí como a mi Padre.
Mas esto sucedió para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.
¡Qué terrible y espantoso es rechazar la luz y la verdad! “Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requerirá; y el que peca contra mayor luz recibirá mayor condenación.” Los hombres “se convierten en transgresores”, cuando de otro modo habrían sido sin culpa, porque reciben luz y conocimiento adicionales de lo alto y no andan en su resplandeciente gloria. (D. y C. 82:3–4.) El Hijo de Dios camina entre los hombres, habla como nunca hombre habló, y realiza milagros que nadie más ha hecho. Aquellos que lo rechazan se convierten así en pecadores; ya no pueden encubrir sus pecados, y son condenados por escoger andar en tinieblas en pleno mediodía. En Cristo han visto y oído tanto a Él como a su Padre. A ambos los han aborrecido sin causa.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Por mucho que el mundo odie, niegue y rechace tanto al Padre como al Hijo; por mucho que la carnalidad reine en los corazones de los enemigos de Dios; por mucho que los santos sean perseguidos y muertos —sin embargo, Jesús enviará el Consolador, procedente del Padre, a los fieles. Entonces este testigo dará testimonio a los corazones contritos; proclamará ante ellos la divinidad del Hijo de Dios y testificará de las verdades salvadoras que están en Cristo. Los fieles entonces alzarán sus voces en medio de las congregaciones de los impíos, porque todos los que reciben el Espíritu Santo se convierten en testigos vivientes de la verdad y de la divinidad de la persona y la obra del Señor.
Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no han conocido al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y estas cosas no os las dije al principio, porque yo estaba con vosotros.
Saulo de Tarso pensó que servía a Dios cuando, consintiendo en la muerte de Esteban, sostuvo los mantos de quienes arrojaban las piedras. “En verdad, según la ley judía, un ‘celador’ podía dar muerte sin juicio formal a aquellos sorprendidos en flagrante rebelión contra Dios —o en lo que se considerara como tal—, y la sinagoga habría considerado el acto tan meritorio como el de Finees.” (Edersheim 2:524.)
Y en este contexto bien podría decirse: “La sinceridad tiene muy poco que ver con alcanzar la salvación. Los hombres que matan a los santos pueden ser tan sinceros como aquellos que se convierten en mártires. Los hombres pueden creer con tanta devoción en la falsedad que incluso darán su vida por ella. ¿Qué importa que quienes mataron a los profetas, antiguos o modernos, creyeran estar sirviendo a Dios? Lo que realmente cuenta es la verdad, la pura verdad dada por Dios.” (Comentario 1:752.)
Capítulo 100
El discurso sobre el Espíritu Santo
Y los doce instruyeron a la multitud; y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús
Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo
Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, he aquí, se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús.
Y oraron por lo que más deseaban; y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo.
Y cuando hubieron orado de este modo, descendieron a la orilla del agua, y los siguió la multitud
Y sucedió que Nefi entró en el agua, y fue bautizado.
Y salió del agua y empezó a bautizar; y bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido;
y aconteció que cuando todos fueron bautizados, y hubieron salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. (3 Nefi 19:6–13.)
“El Consolador todo lo sabe”
(Juan 16:5–15)
Hay cierta armonía en las cosas —o, mejor dicho, una providencia divina y controladora— en cuanto a lo que le espera a Jesús. Nuestro Bendito Señor ha ascendido un pico majestuoso tras otro; su vida mortal se acerca no simplemente a un fin, sino a un impresionante clímax de triunfo y gloria. Sus milagros —salvo el supremo milagro de la expiación y la resurrección— forman parte del tapiz del pasado. Sus enseñanzas se han manifestado en una cumbre tras otra. Después de sermones como el del Segundo Consolador y el del amor, ¿qué queda por decir? Solo resta —y esta es la armonía divina de la que hablamos— el discurso sobre el Espíritu Santo, unas pocas palabras finales sobre su inminente muerte y resurrección, la gran oración intercesora con su promesa de vida eterna para los fieles, y luego Getsemaní, el Calvario, una tumba abierta, un ministerio resucitado y la ascensión en el Monte de los Olivos.
Después de todo lo que ha dicho, durante tres años y medio de ministerio, ¿qué puede hacer ahora mejor que hablar del don del Espíritu Santo y de la expiación, que asegura a los santos que pueden recibir ese don divino y celestial? La vida eterna misma es el mayor de todos los dones de Dios, pues consiste en recibir, heredar y poseer la misma gloriosa exaltación que disfruta el propio Padre. Es llegar a ser como Dios, ser uno con el Padre y el Hijo. Pero la vida eterna solo se obtiene en la eternidad.
El mayor don conocido y disfrutado por los mortales es el don del Espíritu Santo, que es el derecho a la constante compañía de ese miembro de la Deidad, basado en la rectitud. Este don, conferido mediante la imposición de manos, lo disfrutan aquellos que aman a Dios con todo su corazón. En sus vidas fluyen revelaciones de verdad eterna; contemplan las visiones de la eternidad y reciben la visita de los ángeles del cielo; están en sintonía con el Infinito, al igual que sus espíritus afines de la antigüedad que ocuparon oficios apostólicos y sirvieron con la majestad de su llamamiento profético. El Espíritu Santo es un revelador. Y en sus vidas entra el poder santificador y purificador que perfecciona la existencia de los hombres, de modo que se vuelven dignos amigos y compañeros de Dioses y ángeles. El Espíritu Santo es un santificador. Y así, ¿qué puede ser más natural en este punto —después de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho durante el ministerio más grande jamás realizado—, qué puede ser más natural que oír a Jesús decir:
Mas ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Su Señor y Amigo está a punto de regresar al Padre. La tristeza llena sus corazones; la perspectiva de su muerte y de su separación de Él no les resulta agradable. Los reprende suavemente: “‘En lugar de estar tristes y en silencio porque dije que voy al Padre, ¿por qué no me preguntáis más sobre ello y aprendéis las grandes verdades del evangelio que esto implica?’” (Comentario 1:753).
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
“Aunque soy el Hijo de Dios y he estado con vosotros por largo tiempo —enseñándoos, amonestándoos, guiándoos y dándoos todo cuanto habéis podido recibir—, sin embargo, hay algo aún más maravilloso que os espera. Os enviaré al Consolador. Mientras he estado con vosotros, este derecho a la constante compañía del Espíritu Santo de Dios no os ha pertenecido. Mi palabra ha bastado en todas las cosas. Ahora llevaré a cabo el sacrificio expiatorio —para cuyo propósito vine al mundo—, y recibiréis, del Espíritu Santo, el poder purificador que preparará vuestras almas para el reposo celestial.”
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio:
De pecado, por cuanto no creen en mí;
De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
“‘Cuando recibáis la compañía del Espíritu, de modo que habléis lo que Él os revela, entonces vuestras enseñanzas convencerán al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo será convencido de pecado por haberme rechazado, por no creer vuestro testimonio inspirado por el Espíritu de que yo soy el Hijo de Dios, por medio de quien viene la salvación. Serán convencidos por haber rechazado vuestro testimonio de mi justicia —por suponer que soy un blasfemo, un engañador y un impostor—, cuando en realidad he ido a mi Padre, cosa que no podría hacer si mis obras no fueran verdaderas y completamente justas. Serán convencidos de un juicio falso por haber rechazado vuestro testimonio contra las religiones de la época, y por haber preferido seguir a Satanás, el príncipe de este mundo, quien junto con todas sus filosofías religiosas será juzgado y hallado falto.’” (Comentario 1:754.)
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Aunque habían estado con Él durante todo su ministerio; aunque habían escuchado innumerables sermones y presenciado más milagros de sanidad que cualquier mortal desde el principio; aunque sabían más que todos los escribas y fariseos juntos, multiplicado por diez mil—sin embargo, esto era solo el comienzo. Después de recibir el don del Espíritu Santo, entonces realmente comenzarían sus días de aprendizaje.
“Él os guiará a toda verdad.” Primero viene un testimonio de la verdad y divinidad de la obra terrenal del Señor, del hecho de que Él da a los hombres el poder para guardar Sus mandamientos y obtener la vida eterna; luego las doctrinas de salvación se revelan con claridad; luego se manifiestan todas las cosas concernientes a Dios, al hombre y al universo. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo fue posible la creación? ¿Qué del hombre y de todas las formas de vida sobre la tierra, sin mencionar los cielos siderales y las infinitas creaciones del Eterno? ¿Cómo podemos comprender el misterio de la redención? ¿O cómo se lleva a cabo la resurrección? ¿O cómo el gran Dios en los cielos habla a sus humildes criaturas en la tierra por medio del poder de su Espíritu? Las preguntas son infinitas; las respuestas son eternas; y el poder del Espíritu Santo, que las manifiesta, es infinito.
Como dijo Jesús unos momentos antes, el mundo no puede recibir al Consolador; este bendito don está reservado para los santos, y Él morará en los fieles para siempre. Es cierto que los sinceros buscadores de la verdad llegan a conocer la veracidad y divinidad de la obra del Señor por el poder del Espíritu Santo: reciben un destello de revelación que les dice que Jesús es el Señor, que José Smith es Su profeta, que el Libro de Mormón es la mente, la voluntad y la voz del Señor, que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Obtienen un testimonio antes del bautismo. Pero solo después de que entregan todo en la causa de Cristo reciben el don del Espíritu Santo, que es el don celestial del cual habló Jesús. Entonces reciben el cumplimiento de la promesa: “Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas” (Moroni 10:5). Entonces reciben “el espíritu de revelación”, y el Señor les dice en su corazón y en su mente todo lo que Él quiera (DyC 8:1–3).
“Él no hablará por su propia cuenta.” Más bien, es el ministro de Cristo; su comisión es dar testimonio del Padre y del Hijo; está designado para revelar las verdades de la eternidad a las almas receptivas. Jesús se va, y el Espíritu Santo viene para actuar en lugar del Señor, para decir lo que Jesús quiere que se diga, para expresar lo que Jesús mismo diría si estuviera presente en persona. El Espíritu Santo habla lo que ha oído del Padre y del Hijo, porque es uno con ellos y conoce todas las cosas. Y así es que los agentes mortales del Señor tienen esta promesa: “Y al alzar vuestras voces por medio del Consolador, hablaréis y profetizaréis según me parezca bien; porque he aquí, el Consolador todo lo sabe, y da testimonio del Padre y del Hijo” (DyC 42:16–17).
“Él os mostrará las cosas por venir.” Él es un revelador. Lo que fue, lo que es y lo que será—todo le es conocido. “Dios os dará conocimiento por su Espíritu Santo, sí, por el don inefable del Espíritu Santo”—es la voz del Señor a sus santos—, conocimiento “que no ha sido revelado desde el mundo hasta ahora” (DyC 121:26–32). A todos los que le sirven en rectitud y en verdad, el Señor Jesús dice:
A ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos y por las edades venideras; les daré a conocer el beneplácito de mi voluntad respecto a todas las cosas pertenecientes a mi reino.
Sí, incluso las maravillas de la eternidad conocerán, y las cosas venideras les mostraré, aun las cosas de muchas generaciones.
Y grande será su sabiduría, y su entendimiento alcanzará hasta el cielo; y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá la inteligencia de los prudentes.
Porque por mi Espíritu los iluminaré, y por mi poder les daré a conocer los secretos de mi voluntad—sí, aun aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre (DyC 76:1–10).
Sabiendo, como sabemos, que los relatos del Nuevo Testamento suelen condensar las palabras de Jesús y presentar solo gemas escogidas del rico tesoro de sus dichos, no estaremos muy equivocados al sugerir que estas mismas palabras —las anteriormente citadas— o su equivalente, pudieron haber sido pronunciadas a los Doce antiguos. Pero volvamos al relato de Juan sobre lo que Jesús dijo entonces:
Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
En el mismo sentido en que el Padre es glorificado cuando sus hijos obtienen la vida eterna, añadiendo así a sus reinos y dominios, así también sucede con el Hijo. Él es glorificado porque las almas son salvas, porque sus hermanos se alistan en Su causa, porque multitudes se sientan con Él y con Su Padre en el reino de Dios para no salir más de allí. Y el Espíritu Santo recibe de Cristo aquello que conducirá las almas a la salvación y lo comunica a los hombres.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
El reino es del Padre, pero Él lo ha entregado al Hijo; y por tanto, el Hijo, que está exaltado con el Padre, puede dar estas cosas, por el poder del Espíritu, a los discípulos.
Jesús morirá y resucitará
(Juan 16:16–33; TJS Juan 16:23)
Concluido Su discurso sobre el Espíritu Santo —y cuán agradecidos estamos por la parte que ha sido preservada para nosotros—, Jesús entonces dijo, de manera algo enigmática:
“Un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque voy al Padre.” Para nosotros, en retrospectiva, el mensaje es claro. Estaba a punto de dejarlos por causa de la muerte; no lo verían más en la mortalidad. Pero resucitaría del sepulcro, para regresar en gloriosa inmortalidad a Su Padre; entonces, después de la resurrección, lo volverían a ver. Sin embargo, para los discípulos, la declaración no fue inmediatamente clara. Se decían entre sí: “¿Qué es esto que nos dice: Un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y: Porque voy al Padre?” También dijeron: “¿Qué quiere decir con eso de: Un poco? No entendemos lo que dice.” Es evidente que Jesús les dio tiempo para reflexionar y maravillarse, a fin de que, cuando revelara el pleno significado de sus palabras, penetraran con mayor fuerza en sus corazones.
Sabiendo que deseaban preguntarle el sentido de Su declaración, Jesús dijo: “¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: Un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis?” El momento de enseñanza había llegado; sus mentes estaban listas para recibir el mensaje. Jesús dijo:
De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; y aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
¿De qué mejor manera podría haberlo expresado? Por un breve momento se ausentará para visitar a los espíritus en prisión. Porque viven unidos en amor, llorarán a Su muerte. Pero cuando aparezca de nuevo —resucitado, glorificado, perfeccionado—, su gozo no tendrá límites. La muerte no es sino el dolor de parto de la vida; así como un hijo varón nace mediante la aflicción, así la inmortalidad es el fruto de la muerte. La tristeza es momentánea; el gozo es eterno.
Y en aquel día no me preguntaréis nada, sino que se hará con vosotros. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
“En mi nombre.” ‘Que vuestras oraciones sean ahora perfeccionadas. Mientras he estado con vosotros —enseñándoos, guiándoos, conduciéndoos— no habéis recibido aún el don del Espíritu Santo; mi presencia y mis palabras han bastado. Mientras he estado con vosotros, vuestras peticiones han venido a mí o habéis orado al Padre conforme a las tradiciones de vuestros padres. Ahora que os dejo, habiendo obrado mi propia salvación al hacer todo cuanto mi Padre me envió a hacer, vuestras oraciones deberán ser siempre en mi nombre. Yo soy el Salvador, el Redentor; la salvación viene por medio de mí. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por mí. Siempre usaréis mi nombre en vuestras oraciones. Orad siempre al Padre, y a ningún otro; orad siempre en mi nombre, y en ningún otro. Mi nombre es el único nombre dado debajo del cielo mediante el cual viene la salvación. “Debéis orar siempre, y no desmayar; . . . no debéis realizar cosa alguna para con el Señor sin antes orar al Padre en el nombre de Cristo, para que Él consagre tu obra, a fin de que sea para el bienestar de tu alma.”’ (2 Nefi 32:9.)
Estas cosas os he hablado en proverbios; mas la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre.
Los proverbios se usaban para ocultar la verdad o, al menos, limitaban el grado de comprensión de los discípulos. Sin embargo, después de que recibieran la compañía y la iluminación del Espíritu Santo de Dios, entonces —y solo entonces— podrían recibir los misterios del reino con claridad. Entonces —y solo entonces— podría Jesús manifestarles al Padre.
En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, por cuanto vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.
Sus oraciones en el nombre de Jesús habrían de comenzar después de Su resurrección. Entonces ya no necesitarían depender de Él para que rogara al Padre por ellos. El Padre los ama, y ellos tienen acceso directo a Él. Teniendo el Espíritu Santo, podrán entonces formular sus propias peticiones guiadas por el Espíritu; entonces se sentirán seguros al venir confiadamente “ante el trono de la gracia”, para que “alcancen misericordia y hallen gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:16.)
Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.
Ante todo esto, los discípulos respondieron: “He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna comparación dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.” Es decir, su fe se había fortalecido; creían que Jesús venía de Dios, y estaban dispuestos a dirigir sus peticiones al Padre, tal como Él les había enseñado. A su respuesta, Jesús preguntó: “¿Ahora creéis?” Era como si dijera: ‘Me alegra que creáis, porque os esperan tiempos difíciles.’
He aquí, la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Hasta que, en Pentecostés, reciban el don del Espíritu Santo, seguirán siendo débiles e inconstantes, y serán dispersados ante la espada del perseguidor. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo arda en sus corazones como fuego, volverán a reunirse, para no apartarse jamás de la verdad, ni hacer nada que Él no les mande.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
Las palabras de Jesús traen paz; la predicación de la palabra a las almas creyentes trae paz; el evangelio es un mensaje de paz, de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres. La paz es uno de los dones del Espíritu. No importa que haya tribulación en el mundo; no importa que haya persecución, tristeza y maldad; el grito de guerra de los santos es: “Tened buen ánimo”, porque Jesús ha vencido al mundo. Y porque Él venció al mundo—venció plenamente la carnalidad y el mal—, ahora está listo para ser ofrecido. Solo resta, entonces, la oración intercesora, y después Él y los discípulos partirán hacia Getsemaní y la agonía expiatoria.
Capítulo 101
La oración intercesora
Escuchad a aquel que es el abogado
ante el Padre,
que aboga vuestra causa delante de Él—
diciendo: Padre, he aquí los padecimientos y la muerte
de aquel que no cometió pecado,
en quien tú te complaciste;
he aquí la sangre de tu Hijo que fue derramada,
la sangre de aquel a quien diste
para que tú mismo fueses glorificado;
por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos
que creen en mi nombre,
para que vengan a mí
y tengan vida eterna.
(DyC 45:3–5.)
La oración por la vida eterna
(Juan 17:1–5)
Si las Sagradas Escrituras contienen —¡y alabado sea Jehová, que así es!— una oración que verdaderamente merece la designación de “la Oración del Señor”, esa divina letanía de alabanza y comunión se halla en el capítulo 17 del Evangelio del Amado Juan. Al menos allí tenemos un resumen de lo que Jesús dijo entonces a Su Padre, lo que dijo cuando estaba a punto de ir a Getsemaní para orar nuevamente mientras sobre Él caían las cargas de todos los pecados de todas las edades. Sabemos que en otras ocasiones —dos, por lo menos, de las cuales tenemos conocimiento— ofreció oraciones aún más grandiosas que la que nos ha sido preservada por Juan; e incluso en esta ocasión pudo haber pronunciado palabras demasiado sagradas y santas para ser registradas y leídas por los espiritualmente inexpertos. Lo que nos llena de gozo más allá de toda expresión es que tenemos lo que tenemos. Si Sus sermones —colmados de verdades eternas— alcanzaron su cúspide en Sus declaraciones acerca del Consolador, quien guiaría a los fieles a toda verdad, ciertamente Sus oraciones registradas alcanzaron la cima de las cimas cuando intercedió ante el Padre por los Doce y por los fieles de todas las edades en la Oración Intercesora.¹
Las únicas dos oraciones de las cuales tenemos conocimiento que fueron destinadas a ser oídas por oídos mortales y que fueron mayores que la Oración Intercesora, fueron dadas entre los nefitas. Cuando oró a solas la noche anterior al llamamiento de los Doce, o en Getsemaní la noche de Su agonía, aquellas oraciones fueron Suyas, como sin duda lo fueron en muchas otras ocasiones durante Su vida llena de oración. De tales oraciones no podemos hablar; sin duda fueron semejantes o aún más sublimes que Sus expresiones pronunciadas en presencia de la multitud nefita.
Respecto a las oraciones nefitas, la escritura dice: “Él mismo también se arrodilló sobre la tierra; y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no pueden ser escritas, y la multitud dio testimonio de lo que oyó. Y de esta manera dan testimonio: Jamás ha visto el ojo, ni oído el oído, antes, cosas tan grandes y maravillosas como las que vimos y oímos hablar a Jesús con el Padre; y ninguna lengua puede hablarlas, ni puede ser escritas por hombre alguno, ni los corazones de los hombres pueden concebir cosas tan grandes y maravillosas como las que vimos y oímos hablar a Jesús; y nadie puede concebir el gozo que llenó nuestras almas en el momento en que le oímos orar por nosotros al Padre. Y aconteció que cuando Jesús hubo terminado de orar al Padre, se levantó; pero tan grande fue el gozo de la multitud que fueron vencidos.” (3 Nefi 17:15–18.)
Asimismo: “Y aconteció que se apartó otra vez un poco y oró al Padre; y ninguna lengua puede hablar las palabras que Él oró, ni pueden ser escritas por hombre las palabras que Él oró. Y la multitud oyó y dio testimonio; y sus corazones se abrieron, y comprendieron en sus corazones las palabras que Él oró. Sin embargo, tan grandes y maravillosas fueron las palabras que Él oró, que no pueden ser escritas, ni pueden ser expresadas por el hombre. Y aconteció que cuando Jesús hubo terminado de orar, volvió otra vez a los discípulos, y les dijo: Tan grande fe no he visto entre todos los judíos; por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros, a causa de su incredulidad. De cierto os digo, que ninguno de ellos ha visto cosas tan grandes como las que vosotros habéis visto; ni han oído cosas tan grandes como las que vosotros habéis oído.” (3 Nefi 19:31–36.)
Pero ahora, aún en la casa de Juan Marcos, según hemos supuesto, Jesús “alzó sus ojos al cielo y dijo”:
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; así como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado.
Esta era la hora señalada de Jesús —la hora para la cual vino al mundo—; la hora en que habría de tomar sobre sí los pecados del mundo. Para este propósito nació; para este propósito vivió. Y porque habría de cumplir con el designio establecido, pronto se levantaría en gloria inmortal —por la cual gloria ahora oraba—. “Glorifícame, Padre, y yo glorificaré tu nombre.” Jesús está pidiendo vida eterna. Las oraciones deben adaptarse a las necesidades del momento; las peticiones que contengan deben reflejar las necesidades presentes; pero hay dos cosas que pueden, con propiedad, incluirse en toda oración y en toda ocasión. Estas son: (1) que Dios nos conceda Su Espíritu aquí y ahora, en esta esfera mortal, y (2) que nos salve en Su reino en el mundo venidero. La salvación es vida eterna, y —repetimos— Jesús ahora ora para tener vida eterna. Él es el Hijo de Dios, el Hijo Todopoderoso de Dios. Su probación mortal está llegando a su fin; ha hecho todas las cosas bien, y el Padre se complace en Él. Todo esto lo sabe, y aun así, Su oración, por Sí mismo, es: “Oh Padre, concédeme la vida eterna contigo en tu reino.” ¿Podría existir un modelo de oración más perfecto que este?
Jesús tiene potestad sobre toda carne; todas las cosas están sujetas a Él. Es el Creador y el Redentor; juzga a todos los hombres. Es “el Señor Omnipotente, que reina, que fue, y es desde toda la eternidad hasta toda la eternidad.” (Mosíah 3:5.) Puede dar, en nombre de Su Padre, vida eterna a todos los que creen y obedecen; Él recompensa a todos los hombres. El Padre ha puesto todas las cosas en Sus manos; la salvación y la vida eterna vienen a causa de Él. “No hay carne alguna que pueda morar en la presencia de Dios, sino por los méritos, y la misericordia, y la gracia del Santo Mesías.” (2 Nefi 2:8.) Y puesto que no hay don mayor que la vida eterna, ningún don más grande que pueda ser alcanzado por hombres o Dioses, es precisamente la recompensa que Él mismo busca. ¿En qué consiste tan sublime recompensa, que llega a ser el deseo del corazón de un Dios? Jesús continúa:
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
La vida eterna es la vida de Dios; es el nombre del tipo de vida que Él vive. El Padre posee vida eterna por dos razones: (1) Tiene todo poder en el cielo y en la tierra; es omnipotente, omnisciente y, por el poder de Su Espíritu, omnipresente; todas las cosas le están sujetas; posee lo que, en resumen, se denomina la plenitud del Padre, o la plenitud de la gloria del Padre. (2) Vive en la unidad familiar; tiene incremento eterno; posee una continuación de descendencia y de vidas por los siglos de los siglos.
La vida eterna, por tanto, solo llega a aquellos que conocen al Padre y al Hijo, y que los conocen en el sentido de hacer y experimentar lo que es su destino eterno hacer y experimentar. En este sentido, nadie puede conocer a Dios sin poseer el conocimiento y ejercer el poder que reside en la Deidad, sin crear como Él crea, sin engendrar hijos espirituales como Él engendra Su progenie eterna, sin hacer todo lo que Él hace. Puesto que la vida eterna es el nombre del tipo de vida que Dios vive, ningún hombre puede poseerla a menos que y hasta que llegue a ser como su Padre Eterno y tenga los mismos poderes eternos que residen en el Eterno. De aquellos que así la obtienen está escrito: “Entonces serán dioses, porque no tendrán fin; por tanto, serán de eternidad en eternidad, porque continúan; entonces estarán por encima de todos, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tienen todo poder, y los ángeles les estarán sujetos.” (DyC 132:20.)
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Hablando de las cosas por venir como si ya hubiesen sucedido, Jesús anuncia la culminación de Su obra en la tierra y pide el retorno de aquella gloria que fue Suya en la preexistencia. En Su estado espiritual, Él era el Primogénito del Padre, el Amado y Escogido desde el principio, el Creador de todas las cosas, el Señor Jehová, el Dios de Israel, el Señor Dios Todopoderoso. Ahora que Su obra mortal ha terminado, busca —y se le asegura— todo lo que una vez fue Suyo. ¿Y no es este el modelo de lo que ocurrirá con todos los nobles y grandes? ¿No volverán Adán, Enoc, Abraham y todos los demás a recibir aquella gloria que fue suya antes que el mundo fuese? ¿Y no recibirán ellos, como Jesús después de la resurrección, todo poder en el cielo y en la tierra, que es la vida eterna?
La oración por los apóstoles
(Juan 17:6–19; 3 Nefi 19:19–36)
Habiendo establecido el fundamento al ofrecer la esperanza de vida eterna a todos los que vienen a Él y a Su Padre, Jesús comienza ahora a interceder por los fieles que han estado con Él durante los días de Su ministerio.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
¡Qué tributo tan sublime! ¡Los Doce son los amigos especiales de Jesús! Marcharon bajo Su estandarte antes de que existiera el mundo; fueron preordenados, así como Él mismo lo fue; eran hijos nobles y grandes del Padre, a quienes Él entregó a Cristo para ser Sus compañeros mortales. A ellos, Jesús les ha manifestado la doctrina del Padre, y ellos han guardado Su palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti; porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Estos apóstoles —todos ellos— creían en Cristo; sabían que Él provenía del Padre; aceptaban al Padre como la fuente de aquella religión pura que profesaban. No es adecuado ni correcto menospreciarlos ni disminuirlos de modo alguno; sus debilidades mortales, que ellos mismos reconocieron libremente, existían porque aún no habían recibido al Consolador. Si alguna vez hubo gigantes espirituales entre los hombres, esos fueron los amigos de Jesús.
En la oración paralela, dada entre los nefitas después de que los Doce nefitas recibieron el Espíritu Santo, Jesús dijo:
Padre, te doy gracias porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido; y es a causa de su fe en mí que los he escogido del mundo.
Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en las palabras de ellos.
Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí; y ves que creen en mí porque tú los oyes, y me oran; y me oran porque estoy con ellos.
Los Doce nefitas, los Doce judíos —todos los hombres— son bendecidos y favorecidos sobre la misma base. Los Dioses del cielo no hacen acepción de personas, y los dones del Espíritu están disponibles para los fieles en todos los continentes y en todos los mundos. Regresemos ahora a los Doce en Jerusalén. Jesús continúa Su oración:
Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
Jesús aboga la causa de los Doce —y de todos los santos— ante los tribunales celestiales. Él es su Mediador, su Abogado y su Intercesor. Intercede por ellos, porque han abandonado el mundo y han venido a Él; aboga por su causa, porque su causa es la Suya y han recibido Su evangelio; cumple un servicio divino de mediación, reconciliando al hombre caído con su Hacedor, porque los que han caído eligen ahora asociarse con aquellos que no son de este mundo. Jesús, por tanto, no ora por el mundo, sino por aquellos que han guardado Sus mandamientos; que se han reconciliado con Dios mediante la fe y el arrepentimiento; que se están preparando para morar con Él y con Su Padre. Y Sus súplicas intercesoras están siempre disponibles para todos los hombres, si tan solo creen en Su palabra y obedecen Su ley.
Y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros.
Entre los hebreos nefitas —habiendo ellos recibido el don del Espíritu Santo, que no llegó a los Doce en Jerusalén sino hasta el día de Pentecostés—, las palabras de intercesión de Jesús y su oración por la unidad fueron aún más explícitas.
Padre, te doy gracias porque has purificado a aquellos que he escogido, a causa de su fe, y ruego por ellos, y también por aquellos que creerán en sus palabras, para que sean purificados en mí, mediante la fe en sus palabras, así como ellos son purificados en mí.
Padre, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me has dado del mundo, a causa de su fe, para que sean purificados en mí, a fin de que yo esté en ellos, como tú, Padre, estás en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos.
Aquí Jesús introduce en Su oración judía —y, en este caso, la oración es también un sermón— el tema de la unidad; habla de la perfecta unidad que debe prevalecer entre los santos y entre ellos y los seres divinos a quienes pertenecen. Oiremos más acerca de esto dentro de poco. Por ahora notamos únicamente la gran necesidad de que los Doce sean uno mientras todavía están en el mundo, donde están sujetos a todas las atracciones y tentaciones que podrían abrir una brecha entre ellos, y entre ellos y su Señor, que está partiendo hacia Su Padre. En el relato nefita, los Doce, habiendo recibido el Espíritu Santo, ya están purificados, y las peticiones de Jesús son que todos los que crean puedan alcanzar una pureza semejante de persona y llegar a ser, como los Doce, uno con Él y con Su Padre. En referencia a los Doce judíos, Él continúa:
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
El ministerio de Jesús respecto a los Doce ha tenido éxito. Él ha velado por el bienestar espiritual de las almas que le fueron confiadas. Solo Judas se ha perdido; y aun él, aunque es un hijo o seguidor de Satanás —quien es la perdición—, como ya hemos visto, probablemente no sea un hijo de perdición en el sentido de condenación eterna. Judas, por supuesto, no está con ellos cuando estas palabras son pronunciadas. Se marchó del aposento alto algún tiempo antes para conspirar con los principales sacerdotes y negociar la vida de su Señor.
Mas ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Las palabras de Jesús —pronunciadas al Padre y oídas por los Doce— están destinadas a darles el gozo que Él mismo posee. Aquellos que son “santificados de todo pecado”, como dice la Escritura, “gozan de las palabras de vida eterna en este mundo, y vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal.” (Moisés 6:59.)
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
¿Por qué el mundo odia y persigue a los santos? ¡Con qué profunda percepción llega Jesús al corazón del asunto! Los pecadores odian a las personas justas precisamente porque son justas. Los pecadores aman a los pecadores y odian a los obedientes. La miseria ama la compañía. Lucifer fue expulsado del cielo y llegó a ser “miserable para siempre”; por consiguiente, ahora procura hacer “miserable a todo el género humano, semejante a él mismo.” (2 Nefi 2:18.) Así también hacen todos los que son del mundo: siguen a su ejemplo, que es el príncipe de este mundo, y buscan arrastrar a todos los hombres a su mismo estado bajo y carnal.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Jesús y sus discípulos están en el mundo, pero no son del mundo. Viven en medio de la carnalidad y del mal, pero no participan de la iniquidad que los rodea. Tal es el propósito y la intención divinos: esta vida es un estado de probación, y todos los hombres deben ser sujetos a los apetitos y tentaciones de la carne; si rehúyen lo que es malo y se aferran a lo que es bueno, entonces vencen al mundo y obtienen la salvación.
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Ser santificado es ser limpiado de todo pecado; es presentarse puro y sin mancha ante el Señor; es vencer al mundo y ser un digno candidato para una herencia celestial. Los “santificados” son “los de la gloria celestial.” (DyC 88:2.) El Espíritu Santo es un santificador. Su bautismo de fuego quema la escoria y el mal de las almas arrepentidas como si fuera fuego. La santificación viene solo a los obedientes; es la verdad del cielo —la misma palabra de Dios, Su evangelio eterno— la que santifica las almas de los hombres. Así como el Padre envió a Jesús a proclamar Su evangelio, también Jesús envió a los Doce a proclamar esa misma palabra de verdad; y así como Jesús se santificó a Sí mismo por medio de la obediencia a las palabras del Padre, los Doce podían santificarse por medio de la verdad que Jesús les había dado.
La oración por los santos
(Juan 17:20–26)
La Deidad, en Su infinita sabiduría, presenta las verdades de salvación a Sus hijos en la tierra de la manera más clara y comprensible que ellos puedan soportar. Uno de Sus métodos habituales consiste en presentar a Sus profetas y apóstoles como ejemplos ante los demás, y luego decir a los hombres: “Ve, y haz tú de la misma manera.” Tiene la costumbre de recompensar a los nobles y grandes por sus logros espirituales, y luego decir: “Todos los hombres pueden lograr lo que estos favorecidos han logrado.” “Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor,” dice Santiago. Ellos son vuestros modelos. “Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.” (Santiago 5:10–11.) Y en ningún otro lugar se muestra de mejor manera esta práctica divina de escoger ciertos modelos e invitar a todos los hombres a ser como ellos que en la Oración Intercesora. Jesús ha ensalzado y honrado a los Doce. Ha hablado de su misión y santificación; ahora va a extender a toda persona fiel todo cuanto les ha dado o prometido a los Doce.
No ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos; para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
Tales fueron las palabras de Jesús en Jerusalén. En la tierra de Abundancia, entre un pueblo afín, para quienes se había ordenado a otros Doce, dijo:
Y ahora Padre, te ruego por ellos, y también por todos los que creerán en sus palabras, para que crean en mí, para que yo esté en ellos como tú, Padre, estás en mí, para que seamos uno. (3 Nefi 19:23.)
Jesús ora por todos los santos; Él es su Intercesor, Mediador y Abogado, así como lo es por los Doce. Y todos los que creen deben ser uno: uno en creencia, uno en atributos divinos, uno en buenas obras, uno en rectitud. Él es como Su Padre, y Él y el Padre son uno; los Doce son como Él, y Él y los Doce son uno; todos los santos son como los Doce, y todos son uno. Y Jesús mora en el Padre, porque son uno; los Doce moran en Jesús, porque son uno; y todos los santos moran en los Doce, porque la misma perfecta unidad reina en sus corazones. “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4), y Su mandamiento a todos Sus discípulos es: “Sed uno; y si no sois uno, no sois míos” (DyC 38:27).
Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad; y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Dios dio Su gloria al Hijo; Jesús dio esa misma gloria a los Doce; y los Doce, a su vez, hacen disponible esa misma plenitud eterna, esa misma gloria, esa misma vida eterna a todos los santos. Así, todo el pueblo del Señor puede llegar a ser uno con los Dioses del cielo. Al Adán dijo el Señor: “He aquí, tú eres uno en mí, un hijo de Dios; y así todos pueden llegar a ser mis hijos.” (Moisés 6:68.) Y así como con Adán —pues él es solo el modelo y el tipo—, todos los que viven la perfecta ley de unidad “llegan a ser los hijos de Dios, aun uno en mí como yo soy uno en el Padre, como el Padre es uno en mí, para que seamos uno.” (DyC 35:2.) La unidad y la armonía de los santos son una de las grandes evidencias de la verdad y divinidad de la obra del Señor en la tierra.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Las súplicas intercesoras continúan: “Padre, concede a estos mis hermanos la vida eterna; que reinen conmigo en gloria eterna en mi reino, porque ellos son como yo soy, y yo soy como tú eres. Tú me amaste a mí y a ellos antes de la fundación del mundo, y como fue en el principio, así será eternamente.”
Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Una vez más, Jesús da testimonio de que los Doce saben que Él fue enviado por Su Padre; saben que Él es el Hijo de Dios. Jesús les ha enseñado acerca del Padre, y el Padre los ama como ama a Su propio Hijo, porque ellos están en el Hijo y Él está en ellos. Y así como con los Doce, así también con todos los santos, de quienes la Escritura dice: “¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” (2 Corintios 13:5.)
Y así termina la Oración Intercesora, o en otras palabras, estas son las últimas palabras de la oración que nos ha sido preservada por el Amado Juan. Y así Jesús y los Doce dejan la Ciudad Santa para hallar un lugar sagrado en el Jardín del Dolor y la Angustia, donde tendrá lugar el milagro de la expiación.
Capítulo 102
En Getsemaní
Así que, te mando que te arrepientas; arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos; cuán dolorosos no lo sabes; cuán intensos no lo sabes; sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes.
Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten;
mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo;
padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar.
Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. (DyC 19:15–19.)
La prueba de la fe de Pedro
(Lucas 22:31–38; TJS Lucas 22:21–36; Juan 13:36–38; Mateo 26:31–35; Marcos 14:27–31; TJS Marcos 14:33)
Según podemos determinar por los relatos sagrados, mientras Jesús y sus amigos aún se encontraban en el aposento alto, concluyendo las ceremonias pascuales y participando de la Santa Cena del Señor, se entablaron algunas conversaciones acerca de las pruebas que se avecinaban para todos ellos, y sobre la lealtad que manifestarían hacia su Señor. El coloquio que entonces comenzó fue interrumpido por el discurso sobre los dos Consoladores, por el discurso sobre la ley del amor, luego por el del Espíritu Santo, y también por la ofrenda de la Oración Intercesora. Después, cuando el grupo sagrado dejó la ciudad, cruzó el torrente llamado Cedrón y se acercó al Monte de los Olivos, el mismo tema volvió a ser retomado.
A lo largo de todo ello es evidente que las pruebas que ahora enfrentaban sus compañeros apostólicos eran motivo de profunda preocupación para Jesús, y que Él deseaba alentarlos y fortalecerlos para que salieran victoriosos. No era Su propósito detener el poder del tentador ni resguardar a Sus escogidos del embate del mal. Debían vencer al mundo, así como Él lo había hecho, si deseaban estar con Él y participar de Su gloria. Sin embargo, Él haría todo lo que estuviera en Su poder para fortalecer su fe, para que pudieran ser victoriosos en la lucha contra Satanás. ¡Qué cierto es que el Señor “azota a todo el que recibe por hijo”! (Hebreos 12:6.) Que caiga el látigo; que la carne sea herida; que la fe sea probada, pero que perseveren bajo todo ello.
Si Abraham debía estar dispuesto a ofrecer a Isaac, si Isaac, Jacob y todos los santos profetas debían ponerlo todo sobre el altar —sin retener siquiera sus vidas, en muchos casos—, entonces aquellos que deseen morar eternamente con el fiel Abraham, aquellos que quieran sentarse en el reino de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos profetas, también deberán pasar las mismas pruebas de fe y devoción que afrontaron sus antepasados fieles. Y, después de las agonías que estaban a punto de envolver a Jesús mismo, las mayores pruebas por venir eran las de Pedro. No se nos dice cuáles fueron, ni importa, pues las pruebas de cada hombre —en la sabiduría de Aquel que ordenó todas las cosas con perfección— son las que se ajustan a él y solo a él. Pero sí sabemos que, en principio, cuanto más alto está uno de los siervos del Señor en la jerarquía de la rectitud, más severas son las pruebas a las que su fe será sometida. Jesús está a punto de llevar las mayores cargas que jamás se hayan impuesto a un alma mortal. ¿Habrían de escapar los Doce, que están más cerca de Él —con Pedro a la cabeza—, de su parte correspondiente de pruebas y cargas por venir?
Y así, Jesús, mientras aún estaban en el aposento alto, dijo a Pedro: “Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandear a los hijos del reino como a trigo.” Satanás buscaba el alma de Simón. Cada alma perdida añade júbilo y rebelión en los reinos inferiores. Satanás busca cosechar todas las almas de los hombres, zarandear a los santos como se trilla el trigo en la era, para que tanto el trigo como la cizaña sean recogidos en su granero. Y ¡oh!, si tan solo pudiera derribar a Pedro de su elevada posición; si pudiera destruir espiritualmente al apóstol principal; si los defensores de Sion pudieran ser destruidos, ¡cuánto más fácil sería cosechar los campos desprotegidos!
“Pero yo he rogado por ti,” dice Jesús a Pedro, “para que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.” Pedro tiene un testimonio; sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente; ha predicado y bautizado a otros creyentes; ha obrado muchos milagros poderosos en el nombre de Cristo; ha sido valiente, fiel y obediente. Pero aún no está convertido. Todavía no se ha hecho una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo; aún no ha despojado al hombre natural, ni se ha revestido de Cristo, ni se ha vuelto “como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, dispuesto a someterse a todas las cosas que el Señor considere apropiado imponerle, así como un niño se somete a su padre.” (Mosíah 3:19.) Todo esto podrá ser suyo solo después de Pentecostés; solo después del descenso del Espíritu Santo; solo después de recibir el don del Espíritu Santo.
Pero Pedro, “entristecido” por las palabras de Jesús hacia él, dijo: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte.” ‘Ciertamente estoy convertido y permaneceré a tu lado en todo, aunque me cueste la vida.’ Jesús respondió: “Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tres veces niegues que me conoces.”
Entonces, a modo de consuelo, para recordarles a todos que una Providencia Divina los preservaría en las pruebas venideras, Jesús preguntó: “Cuando os envié sin bolsa, sin alforja ni calzado, ¿os faltó algo?” Ellos respondieron: “Nada.” Jesús continuó: “Os digo ahora: El que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene espada, venda su manto y compre una.” En los tiempos difíciles que se aproximaban, cuando las manos de todos los hombres estarían en su contra, necesitarían proveerse de su propio alimento, abrigo y refugio, y también de su propia protección.
Sea lo que fuere que aguardara a los discípulos —ya fueran preservados por la Divina Providencia o por medio de su propia prudencia y defensa, según lo requirieran las circunstancias—, no debían pasar por alto la gran realidad de que su Señor estaba a punto de dejarlos mediante la muerte. No debían interpretar su crucifixión como un signo de derrota. Para evitar tal error, Jesús les recuerda las profecías mesiánicas que hablaban de su muerte, y de hecho cita una de ellas:
“Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: ‘Y fue contado con los inicuos’; porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.”
La referencia, por supuesto, es a la declaración mesiánica de Isaías de que el Siervo del Señor “derramó su vida hasta la muerte” y en esa hora fue “contado con los transgresores.” (Isaías 53:12.)
A esto los discípulos responden: “Señor, he aquí dos espadas”, interpretando erróneamente que Él pedía un medio de defensa personal, en lugar de comprender que se refería a la necesidad de estar preparados para los días peligrosos que se avecinaban. El Señor, rechazando tal malentendido, les dice: “Basta”, es decir: ‘Basta de este tipo de conversación; no es mi propósito ser defendido por el brazo de carne.’
Para seguir el desarrollo de este tema —y cuán pesadamente debió de pesar en la mente de Jesús—, le acompañamos ahora con los Doce hacia el Monte de los Olivos. En “aquella noche”, cuando “el fiero viento del infierno fue permitido azotar sin freno al Salvador, e incluso descargar su furia sobre aquellos que se hallaban resguardados tras Su protección” (Edersheim, 2:535), le oímos decir a sus amigos:
“Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.”
¡Qué terrible cosa es llamar a la espada contra Dios! Y sin embargo, es parte del plan divino. Jesús debe morir; el Pastor debe ser herido; las ovejas deben ser dispersadas. (Commentary 1:769.) ¿No había predicho Jehová por medio de Zacarías lo que habría de ocurrir en esta hora tenebrosa? “Despierta, oh espada, contra mi pastor, y contra el hombre que es mi compañero, dice Jehová de los ejércitos.” Y añade: “Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y volveré mi mano contra los pequeñitos.” (Zacarías 13:7.) Pero a través de todo esto —y esto debían recordarlo siempre—, el Señor Jesús, resucitado en gloriosa inmortalidad, iría delante de ellos a Galilea; allí se encontrarían de nuevo, y su gozo sería completo.
Una vez más, Pedro, aún convencido de su total fidelidad hacia su Maestro, declara: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.” De nuevo la palabra profética sale de los labios del Profeta de los profetas: “De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces.” Y aun así Pedro insiste: “Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.” Y Mateo añade: “Y todos los discípulos dijeron lo mismo”, pues todos, en uno u otro grado, estaban siendo puestos a prueba.
Jesús ora y sufre en Getsemaní
(Mateo 26:36–46; JST Mateo 26:43; Marcos 14:32–42; JST Marcos 14:36–38, 40, 42–43, 47; Lucas 22:40–46; JST Lucas 22:45; Juan 18:1–2)
Fuera de los muros de Jerusalén, al otro lado del torrente Cedrón, a medio camino por las laderas del Monte de los Olivos, se hallaba —como suponemos— un valle apartado y silencioso: el Jardín de la Prensa de Aceite, el Jardín de Getsemaní. Allí “Jesús solía reunirse… con sus discípulos.” Sin duda, el lugar —conocido por Judas— pertenecía a algún creyente justo que se alegraba de que el Señor eligiera con frecuencia su parcela de tierra como sitio de oración, meditación, enseñanza y descanso. Aunque el torrente Cedrón solía estar seco, en abril sus empinadas márgenes albergaban un arroyo caudaloso. Las suaves laderas del Oliveto eran terreno familiar para aquel pequeño grupo de gigantes espirituales, que ahora meditaban las verdades que habían aprendido y se entristecían por la separación que su Maestro les había anunciado.
Marcos dice: “Y vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní, que era un huerto; y los discípulos comenzaron a asombrarse en gran manera, y a sentirse muy abatidos, y a quejarse en su corazón, preguntándose si este sería el Mesías.” Aunque todos sabían, como Jesús mismo lo había testificado en los sermones y la oración que acababa de pronunciar, que Él era el Hijo de Dios, sin embargo, no se ajustaba al patrón popular del Mesías judío, y los discípulos, por supuesto, aún no habían recibido el don del Espíritu Santo, lo cual significa que no poseían la constante compañía de ese miembro de la Deidad. “Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo a sus discípulos” —es decir, a ocho de ellos—: “Sentaos aquí, mientras voy a orar.” También añadió: “Orad para que no entréis en tentación.”
Entonces tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó más adentro en el huerto. Mientras avanzaban, “los reprendió” —al parecer por la duda que había surgido en sus corazones respecto a que Él fuera el Mesías—, y dijo: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.” Luego se apartó de ellos “como a un tiro de piedra, y se arrodilló y oró.” La afirmación de que “se arrodilló” es de Lucas; Marcos dice que “se postró en tierra [es decir, se inclinó por completo], y oró.” Mateo dice que “se postró sobre su rostro.” Sin duda hizo todas estas cosas, a lo largo de un periodo prolongado y en el curso de oraciones repetidas.
No podemos relatar con certeza el orden en que sucedió cada cosa, ni reconstruir con exactitud la secuencia de las palabras pronunciadas por Jesús aquella noche en este huerto —en este “otro Edén, en el cual el Segundo Adán, el Señor del cielo, cargó con la pena del primero, y al obedecer, obtuvo la vida.” (Edersheim 2:534.) Lo que se nos ha conservado no es más que una astilla de un gran árbol, solo unas pocas frases de lo que se dijo, solo un breve vislumbre de lo que aconteció. Parece ser que Jesús y los discípulos pasaron varias horas allí en Getsemaní; que uno (¡o muchos!) ángeles estuvieron presentes; y que Jesús derramó su alma en agonía mientras intercedía por los fieles y sentía sobre Su alma sin pecado el peso de los pecados del mundo. No hay misterio comparable al misterio de la redención, ni siquiera el de la creación. Las mentes finitas no pueden comprender cómo ni de qué manera Jesús realizó Su obra redentora, del mismo modo que no pueden comprender cómo surgió la materia ni cómo comenzaron los Dioses a existir. Tal vez la misma razón por la que Pedro, Jacobo y Juan durmieron fue para que una providencia divina impidiera a sus oídos escuchar y a sus ojos contemplar aquellas cosas que solo los Dioses pueden comprender. Sabemos, sin embargo, que estas palabras fueron parte de la oración de Jesús:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. (Mateo.)
Abba, Padre, todas las cosas te son posibles; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. (Marcos.)
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. (Lucas.)
Entonces, según podemos determinar, y como lo registra Lucas: “Y se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole.” El mensajero celestial no es nombrado. Sabemos que en el Monte de la Transfiguración “aparecieron en gloria Moisés y Elías, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén” (Lucas 9:30–31); y si se nos permite especular, podríamos sugerir que el ángel que vino a este segundo Edén fue el mismo ser que habitó en el primer Edén. Al menos Adán, quien es Miguel, el arcángel —la cabeza de toda la jerarquía celestial de ministros angélicos—, parece el más lógico para dar ayuda y consuelo a su Señor en una ocasión tan solemne. Adán cayó, y Cristo redimió a los hombres de la caída; su obra fue una empresa conjunta, cuyas dos partes eran esenciales para la salvación de los hijos del Padre.
Pero volvamos a Lucas. “Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” El Hijo de Dios, que hizo todas las cosas bien —cuyos pensamientos, actos y obras fueron perfectos; cuyas oraciones penetraban los cielos y ascendían al Padre—, el mismo Hijo de Dios (¡téngase bien en cuenta!) “oraba más intensamente.” Aun Él alcanzó en esta ocasión un pináculo de perfección en la oración que no siempre había sido suyo. Y en cuanto a la sangre que emanó de sus poros, no podemos hacer mejor que recordar las palabras del mensajero celestial dichas al hebreo nefita Benjamín: “Y he aquí, padecerá tentaciones, y dolor de cuerpo, … aun más de lo que el hombre puede sufrir, sin morir; porque he aquí, sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la maldad y las abominaciones de su pueblo.” (Mosíah 3:7.)
“Y cuando se levantó de la oración,” continúa Lucas, “y vino a sus discípulos” —refiriéndose a Pedro, Jacobo y Juan— “los halló durmiendo, a causa de la tristeza; y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación.” Este mismo suceso, según lo registra Marcos, ocurrió de esta manera: “Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación.” En este punto ellos —los tres— respondieron: “El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”
Entonces Jesús dejó nuevamente a los tres escogidos y oró otra vez: “Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” Al regresar, Jesús los halló dormidos otra vez, lo cual implica que había estado ausente algún tiempo y había elevado muchas súplicas a su Padre. Esta vez no sabían qué responderle. Jesús se apartó y oró por tercera vez, “diciendo las mismas palabras.” Al regresar por última vez, dijo: “Dormid ya y descansad.” Luego, como relata Marcos, “después que hubieron terminado su sueño, dijo: Levantaos, vamos; he aquí, el que me entrega está cerca.”
Así concluyen los relatos que tenemos del sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Ahora todo ha terminado y Él ha obtenido la victoria; la expiación, en gran medida, ha sido realizada, y ahora está listo para la vergüenza, la humillación y el dolor de la cruz. Luego vendrán la resurrección y la corona.
Cuando entró en Getsemaní, fue con plena conciencia de lo que le esperaba. “Jesús sabía que había llegado la hora terrible de Su más profunda humillación —que desde ese momento hasta el clamor final con que expiró, nada le quedaba en la tierra sino el tormento del dolor físico y la angustia mental más punzante. Todo lo que el cuerpo humano puede soportar de sufrimiento sería amontonado sobre Su cuerpo abatido; toda miseria que la injuria cruel y aplastante pueda infligir pesaría sobre Su alma; y en este tormento del cuerpo y agonía del alma, aun la elevada y radiante serenidad de Su espíritu divino sufriría un corto pero terrible eclipse. El dolor en su aguijón más agudo, la vergüenza en su brutalidad más abrumadora, toda la carga del pecado y el misterio de la existencia humana en su apostasía y caída —esto era lo que Él debía ahora enfrentar en toda su inexplicable acumulación.” (Farrar, págs. 622–623.)
No existe lenguaje conocido por los mortales que pueda expresar la agonía y el sufrimiento que Él padeció en el Huerto. Sobre ello dice Farrar: “Una pena más allá de toda expresión, una lucha más allá de toda resistencia, un horror de gran oscuridad, un vértigo y estupor del alma lo dominaron, como con el desfallecimiento de una muerte anticipada… ¡Cuán terrible fue aquel paroxismo de oración y sufrimiento por el cual Él pasó!” (Farrar, pág. 624.)
Y en cuanto a la oración en el Huerto —reiterando, como lo hizo, Su promesa divina hecha en los concilios de la eternidad, cuando fue escogido para los trabajos y sufrimientos de esta misma hora; la oración divina en la cual dijo: “Padre, hágase tu voluntad, y la gloria sea tuya para siempre” (Moisés 4:2)—, sobre esa oración en el Huerto, Farrar escribe: “Esa oración, en toda su infinita reverencia y asombro, fue oída; aquel clamor vehemente y aquellas lágrimas no fueron rechazados. No podemos entrometernos demasiado en esta escena. Está envuelta en un halo y un misterio en los cuales ningún paso mortal puede penetrar. Nosotros, al contemplarla, somos como aquellos discípulos: nuestros sentidos están confundidos, nuestras percepciones no son claras. Solo podemos compartir su asombro y su profunda angustia. Medio despiertos, medio oprimidos por un peso irresistible de sueño turbado, solo sintieron que eran testigos velados de una agonía inefable, mucho más profunda de lo que podían comprender, así como trasciende todo lo que, aun en nuestros momentos más puros, podemos pretender entender. El lugar parece habitado por presencias del bien y del mal, luchando en un poderoso pero silencioso combate por la victoria eterna. Ven a Aquel delante de quien los demonios habían huido con aullidos de terror, postrado sobre su rostro en tierra. Oyen aquella voz que gime en murmullos de angustia entrecortada, la misma voz que había ordenado al viento y al mar, y estos le habían obedecido. Las grandes gotas de agonía que caen de Él en la mortal lucha les parecen como gruesas gotas de sangre.” (Farrar, pág. 624.) Y en verdad lo eran.
Y al salir del Huerto, entregándose voluntariamente en manos de hombres malvados, la victoria ya había sido ganada. Aún quedaban la vergüenza y el dolor de Su arresto, de Sus juicios y de Su cruz. Pero todo ello quedó ensombrecido por las agonías y sufrimientos de Getsemaní. Fue en la cruz donde “padeció la muerte en la carne,” como muchos han padecido muertes agonizantes; pero fue en Getsemaní donde “sufrió el dolor de todos los hombres, para que todos los hombres pudieran arrepentirse y venir a Él.” (DyC 18:11.)
El primer Adán introdujo en el mundo la muerte, tanto temporal como espiritual, y fue expulsado del primer Edén. El segundo Adán (Pablo dice que es el Señor del cielo) trajo la vida —vida espiritual, vida eterna— al mundo cuando llevó sobre Sí los pecados de todos los hombres en aquella noche sobrecogedora, en un segundo Edén. ¡Sea alabado Dios porque Adán cayó; regocíjense los Dioses y los ángeles porque el Mesías vino en la plenitud de los tiempos para redimir a los hombres de los efectos de la caída! En parte, el rescate se pagó en una cruz —en referencia particular a la inmortalidad que llega a todos los hombres porque Jesús resucitó de entre los muertos—. Pero principalmente, el rescate se pagó en un huerto, porque allí se ganó la vida eterna para los obedientes, en el Huerto del Prensado de Aceite, donde ahora se encuentra Judas, fortalecido por el brazo de la carne, listo para traicionar al Expiador.
La traición y el arresto
(Mateo 26:47–56; TJS Mateo 26:47–48; Marcos 14:43–52; TJS Marcos 14:52–53, 56–57; Lucas 22:47–53; Juan 18:3–12)
Aquello que Jesús mismo había predicho —“cómo le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día” (Mateo 16:21)— está ahora cumpliéndose. Cada detalle está aconteciendo; cada tilde y cada punto de la profecía están siendo verificados; los actos crueles de una semana cruel se desarrollan —con un poder y una venganza que ninguna mano humana puede detener; con un odio y una malicia que debieron haber hecho estremecer aun a los demonios del abismo en su morada infernal. Las agonías de Getsemaní han visto la sangre de un Dios caer en gotas que brotaron de cada poro, santificando para siempre aquel lugar sagrado donde, entre los olivos, apartado aun de sus amigos más íntimos, tomó sobre Sí el peso que ninguno otro podía llevar. Su sangre —la más pura sangre sobre la tierra, la sangre expiatoria del Hijo de Dios— ahora se ha secado en las rocas y se ha mezclado con el suelo del Huerto, donde se ha obrado el milagro más grande de los siglos.
Y ahora llega Judas —“mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, ha levantado contra mí su calcañar” (Salmo 41:9), como lo describió el salmista— para plantar el beso del traidor y supervisar el arresto. Judas, en quien ha entrado Satanás, es aquel de quien el mundo —el mundo gentil, del cual Roma es símbolo, y el mundo eclesiástico, del cual los líderes judíos son representantes— depende ahora para consumar sus perversos propósitos.
Judas, ocupando el lugar de Satanás, encabeza una turba compuesta por siervos de los principales sacerdotes y muchos ancianos y fariseos, por los guardias del templo con sus oficiales, y por un destacamento de soldados romanos provenientes de la torre Antonia, bajo el mando de un tribuno. Están armados con espadas y garrotes —con espadas para matar a sus oponentes si fuera necesario, y con garrotes para sofocar cualquier tumulto o dispersar a una muchedumbre belicosa—. Llevan linternas y antorchas, no fuera que aquel a quien buscan escapara de su férreo agarre en la oscuridad de la noche. Probablemente haya seiscientos hombres armados en la fuerza de arresto, pues no se trata de una empresa menor: por fin su enemigo galileo, quien subvertía su religión y se rebelaba contra sus tradiciones, está por ser eliminado. Una gran multitud de curiosos y de aquellos que simpatizaban con la cohorte de arresto seguían los pasos de los fieros romanos y de los vengativos judíos enviados a aprehender al Hijo del Hombre. Que tal ejército —en tiempo de la Pascua, cuando el ojo vigilante de Roma mantenía a sus soldados en alerta para sofocar disturbios— no pudo haberse movilizado sin la aprobación previa del procurador romano, Poncio Pilato, es perfectamente claro. De hecho, una autorización previa del arresto por parte de Pilato explica su posterior disposición a participar en los acontecimientos de esta noche temible.
Habiendo conspirado de antemano con los principales sacerdotes y los fariseos —“Al que yo besare, ése es; prendedle con seguridad,” fue su promesa—, Judas debió primero conducir la banda malvada a la casa en Jerusalén donde el grupo sagrado había celebrado la Fiesta de la Pascua. Al no encontrarlos allí, y suponemos que despertando a Juan Marcos en el proceso, Judas entonces guió a los que estaban bajo su mando hasta Getsemaní, pues sabía que ese era el lugar al que solían retirarse. Al hallar a Jesús y a los Once, Judas exclamó: “¡Salve, Maestro!” —“¡Salve, Rabí!”— y lo besó; o, mejor dicho, como transmite el texto griego, “no solo lo besó, sino que lo cubrió de besos, lo besó repetidamente, ruidosamente, efusivamente.” (Edersheim 2:543.) No debía haber error alguno respecto a la identidad de Jesús; la señal prometida debía ser clara y segura. Era costumbre saludar a los amigos y huéspedes con un beso; el mismo Jesús había reprendido a su anfitrión, Simón el fariseo, diciendo: “No me diste beso.” (Lucas 7:45.) Debía haber total certeza en el beso de la traición, y así Judas colmó a Jesús de besos, lo cual hace su acto traidor aún más repulsivo. Entonces Jesús dijo: “¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre?” Y luego añadió: “Amigo” —pues así se le identifica a Judas en la profecía mesiánica—, “haz aquello para lo cual has venido.”
Judas había hecho la identificación. Pero la cohorte armada —cuyo deber diario era sofocar disturbios, someter a los alborotadores y arrestar a los malhechores— quedó sobrecogida. La Presencia era más de lo que estaban preparados para enfrentar. Jesús dio un paso al frente, voluntaria y resueltamente, y preguntó: “¿A quién buscáis?” Ellos respondieron: “A Jesús de Nazaret”, a lo cual Jesús replicó: “Yo soy.” Al oír esto, los soldados que venían a arrestarlo —hombres que muchas veces antes habían aprehendido criminales y enfrentado enemigos armados sin temor— “retrocedieron y cayeron a tierra.” Jesús no podía ser arrestado sin su consentimiento, como tampoco podía serle quitada la vida si Él no lo permitía. Aun si todos los ejércitos de todas las naciones de los hombres hubiesen venido a tomarlo, nada habría cambiado: Él era el Señor de todas las cosas. Pero así como pronto elegiría morir, ahora elegía ser arrestado.
De nuevo preguntó a los poderes de este mundo: “¿A quién buscáis?” Y otra vez respondieron: “A Jesús de Nazaret.” Entonces Jesús dijo: “Os he dicho que yo soy; si me buscáis a mí, dejad ir a éstos.”
Este “último comentario se refería a los apóstoles, que corrían peligro de ser arrestados; y en esta muestra del interés de Cristo por su seguridad personal, Juan vio el cumplimiento de las palabras que el Señor había pronunciado poco antes en oración: ‘De los que me diste, ninguno se perdió.’ Es posible que, si alguno de los Once hubiera sido aprehendido junto con Jesús y obligado a compartir los crueles ultrajes y las torturas humillantes de las horas siguientes, su fe podría haber flaqueado, pues era entonces relativamente inmadura y no probada; así como, en los años siguientes, muchos que tomaron sobre sí el nombre de Cristo cedieron ante la persecución y apostataron.” (Talmage, págs. 615–616.)
“Entonces vinieron, y echaron mano a Jesús, y le prendieron.” Él consintió el arresto; permitió que lo tomaran; el Hijo de Dios fue atado como un criminal común por hombres. “El Gran Profeta se había entregado voluntariamente; era su indefenso prisionero. No retumbó trueno alguno; ningún ángel descendió del cielo para liberarlo; ningún fuego milagroso los consumió. Ante ellos no veían más que a un hombre cansado y desarmado, traicionado por uno de sus más íntimos seguidores, y cuyo arresto era simplemente contemplado con impotente agonía por unos pocos galileos aterrados.” (Farrar, pág. 634.)
Viendo lo que ocurría, los discípulos preguntaron: “Señor, ¿heriremos a espada?” Sin esperar respuesta, Pedro desenvainó su espada y cortó la oreja derecha de Malco, siervo del sumo sacerdote.
Entonces Jesús, volviéndose hacia Pedro, dijo: “Vuelve tu espada a su lugar; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?” Y también: “Todos los que tomen espada, a espada perecerán.” Y añadió aún: “¿Piensas que no puedo ahora rogar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirían entonces las Escrituras, de que así debe suceder?” Once mortales débiles —como mortales— nada eran frente a aquel ejército reunido; y Él, que podía mandar más de doce legiones de ángeles, no haría movimiento alguno para detener el curso que debía seguir para cumplir todas las profecías mesiánicas acerca de Su muerte y resurrección. Habiendo dicho esto —¿y no deberíamos decir que estaba planeando otra manifestación de Su divinidad, de la cual pronto oiría el sumo sacerdote?— Jesús pidió un momento a los soldados que lo arrestaban, mientras “extendió su mano y sanó al siervo del sumo sacerdote.”
Entonces Jesús, atado firmemente y sujeto a ellos, habló “a los principales sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos” —es decir, a los líderes de los judíos, por cuyas perversas maquinaciones había sido apresado— y preguntó: “¿Habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón para prenderme? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis; pero es necesario que se cumplan las Escrituras.” Y, como añade Lucas, también dijo: “Mas esta es vuestra hora” —vuestra hora de prueba y de maldad—, cuando por un momento “el poder de las tinieblas” parecerá prevalecer.
“Entonces los discípulos, al oír esto, todos le abandonaron y huyeron,” cumpliéndose así Su palabra de que las ovejas serían dispersadas. Que su peligro era real se ve en el hecho de que allí se hallaba “un cierto joven, discípulo, que tenía un lienzo echado sobre su cuerpo desnudo,” a quien los soldados intentaron apresar. Pero él —y suponemos que era Juan Marcos— “dejó el lienzo y huyó de ellos desnudo, y se escapó de sus manos.”
Sección 12
Los juicios, la cruz y la tumba
¡Sea crucificado!… ¡Sea crucificado! (Mateo 27:22–23.)
¡Crucifícale!… ¡Crucifícale! (Marcos 15:13–14.)
¡Crucifícale, crucifícale! (Lucas 23:21.)
¡Fuera con él, fuera con él, crucifícale! (Juan 19:15.)
Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales
que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros…
A éste, entregado por el determinado consejo y la presciencia de Dios, prendisteis, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. (Hechos 2:22–23.)
Desde Getsemaní lo llevan ante el inicuo Anás —un judío adúltero, antiguo sumo sacerdote y suegro de Caifás—, y allí es interrogado y abofeteado. Esta es su hora: la hora de las tinieblas.
En todo Israel no hay hombre más perverso ni más influyente que Anás, quien se compromete a asegurar que Jesús sea condenado a muerte.
Lo llevan ante Caifás y el Sanedrín. Traman un asesinato judicial, buscan falsos testigos, lo hallan culpable de blasfemia y declaran: “Es reo de muerte.”
Es maltratado por los guardias mientras esperan el juicio matutino. Pedro, antes que el gallo cante dos veces, niega tres veces conocerle.
Luego es llevado ante el Sanedrín en sesión formal, donde testifica que es el Hijo de Dios, y “todo el concilio lo condenó” y lo envió atado a Pilato.
Pilato, cuyas manos están manchadas de sangre, intenta liberarlo. Jesús testifica que es rey, pero que su reino no es de este mundo.
Como galileo, es enviado a Herodes para ser interrogado y ridiculizado. Allí permanece en silencio.
De nuevo ante Pilato, es acusado de sedición y traición. Pilato intenta soltarlo, pero el pueblo exige la libertad de Barrabás y grita: “¡Crucifícale, crucifícale!”
Es azotado, burlado, escarnecido y condenado a ser crucificado. Iscariote se suicida. Jesús carga la cruz por un trecho, y luego Simón de Cirene es obligado a llevarla. Crucifican a su Rey. Pilato coloca una inscripción sobre su cabeza, en latín, en griego y en arameo, que dice: “JESÚS DE NAZARET, EL REY DE LOS JUDÍOS.”
Los soldados echan suertes sobre sus vestiduras. Los miembros del Sanedrín incitan la burla y el escarnio contra Él.
Desde la cruz ministra, prometiendo al ladrón arrepentido: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso,” y encomendando el cuidado de la Bienaventurada Virgen al Discípulo Amado.
Pende en la cruz por seis horas, durante las tres últimas de las cuales la oscuridad cubre la tierra, y sufre de nuevo los dolores de Getsemaní. La expiación está completa. Su obra está consumada. Voluntariamente entrega Su vida.
Una lanza romana atraviesa Su costado, pero ningún hueso de Su cuerpo es quebrado.
Pilato permite que José de Arimatea tome el cuerpo, y éste, junto con Nicodemo, lo prepara para la sepultura. Lo colocan en la tumba de José de Arimatea.
Mientras tanto, Jesús entra en el paraíso, predica a los justos muertos allí reunidos, organiza la obra y proclama libertad a los cautivos y la apertura de las prisiones a los que están atados.
Capítulo 103
Los juicios judíos preliminares
Solo hay un Mesías del cual hablaron los profetas, y ese Mesías es aquel que sería rechazado por los judíos. (2 Nefi 25:18.)
Los judíos en Jerusalén procuraban matar a Jesús, según su palabra. (4 Nefi 1:31.)
Creed en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que fue muerto por los judíos. (Mormón 7:5.)
Jesús es interrogado y golpeado ante Anás
(Juan 18:12–14, 19–23)
“Esta es vuestra hora”, dice el Señor Jesús, la hora del “poder de las tinieblas”. Y si eso fue verdad en Getsemaní, ¡cuánto más vibra el mensaje en cada oído en relación con los juicios ilegales de la noche y del día que siguió!
Desde Getsemaní —lugar sagrado, santificado por la sangre de Jesús, sudada en gotas de agonía de cada poro— hasta el palacio de Anás —un judío malvado, inicuo y adúltero—, Jesús fue llevado, atado y subyugado, por los soldados romanos y los guardias del templo. El poder extranjero y los gobernantes judíos estaban entregando al Juez de toda la tierra a la custodia de hombres perversos, para ser juzgado por un sistema judicial inicuo y apóstata.
El relato de la falsa y blasfema farsa que lo llevó de Anás a Caifás, de allí a Pilato, luego a Herodes y de nuevo a Pilato, ha sido conservado para nosotros por los cuatro evangelistas. Cada narración evangélica es fragmentaria; cada una complementa a las demás; y de todas ellas obtenemos una visión de los tristes acontecimientos de aquella noche y día de aflicción, tal como la providencia divina ha considerado conveniente preservarla para nosotros. Que haya lagunas y discrepancias en el relato, las cuales hacen que eruditos de buena reputación discrepen en cuanto a los detalles de los juicios, carece de importancia. No hay un ipse dixit divino, ninguna voz de arcángel, ni aún un relato revelado en los últimos días de todo lo que aconteció cuando el mismo Hijo de Dios permitió ser juzgado por los hombres, para que pudiera voluntariamente entregar su vida en la cruz. Sin embargo, huelga decir que el cuadro general que presentaremos —admitiendo la diversidad de opiniones respecto a los detalles— es verdadero, eternamente verdadero. Jesús fue juzgado por los hombres para que se cumplieran las Escrituras, para que la Expiación se consumara, para que la inmortalidad se concediera a todos los hombres, y para que los santos del Altísimo fuesen herederos de la vida eterna en la Presencia Eterna.¹ Nos valdremos libremente de las palabras y expresiones de algunos de los más hábiles apologistas del cristianismo al relatar lo sucedido y —lo que es igualmente importante— procuraremos sentir la ignominia y la victoria entretejidas con el resto de la vida de Aquel de quien testificamos.
Jesús fue sometido a tres juicios judíos. El primero, ante Anás, aunque no oficial en el sentido estricto, fue aquel que aseguró la pena de muerte finalmente impuesta por los romanos. Fue el acto culminante de la maldad conspiratoria; el juicio previo y autoritativo de Aquel que, conforme a su ley, debía presumirse inocente. Fue el juicio práctico; el que se llevó a cabo ante el sumo sacerdote de facto; ante la fuente reconocida del poder judío; ante quien ejercía el verdadero poder del pueblo judío.
El segundo juicio, ante Caifás, aunque involucraba principalmente un interrogatorio preliminar, fue la ocasión en que se tomó la verdadera o formal determinación de que el Inocente, el Sin Pecado, era digno de muerte. Y el tercer juicio, ante el Sanedrín, constituyó una ratificación de los procedimientos ilegales ante Anás y Caifás; en él se pronunció la decisión formal; estrictamente hablando, fue el único juicio real y legal, aunque, como veremos, también violó casi toda regla, orden y ley básica establecida para el funcionamiento del Sanedrín.
En cuanto al juicio ante Anás, un breve comentario sobre él y su influencia en la estructura social judía mostrará por qué los astutos conspiradores eligieron llevar primero a Jesús ante su tribunal. Bajo su dirección, Caifás y todo el Sanedrín asentarían con la cabeza, casi como un reflejo, una firme aprobación del complot que solo tendría éxito cuando el cuerpo de Jesús yaciera en la tumba.
¿Quién era Anás, como lo llaman los evangelistas? Era el más conocido, uno de los más ricos y, sin duda, el judío más influyente de su tiempo; y si la maldad se mide por la oposición al bien y por el deseo de derramar sangre inocente, se cuenta con Judas entre los más abominables de la tierra. Era Hanán, hijo de Set, el Anano de Josefo. Había sido sumo sacerdote efectivo durante unos siete años y, desde que fue depuesto por el procurador Valerio Grato, había sido el poder detrás del trono sacerdotal. En su día de decadencia, cuando los sumos sacerdotes eran nombrados y depuestos por señores gentiles; cuando el oficio era más político que religioso; cuando, a pesar de la corrupción moral general, el cargo requería “una cierta cantidad de dignidad externa y abnegación que algunos hombres solo tolerarían por un tiempo” (Farrar, pág. 639), bajo tales circunstancias, designar y controlar a un sumo sacerdote era mayor y más deseable que serlo.
“El historiador judío llama a este Hanán el hombre más afortunado de su tiempo, porque murió a edad muy avanzada y porque tanto él como cinco de sus hijos en sucesión —sin mencionar a su yerno [y un nieto]— habían gozado de la sombra del sumo sacerdocio; de modo que, en realidad, durante casi medio siglo había ejercido prácticamente el poder sacerdotal. Pero ser admirado por un renegado como Josefo es una ventaja dudosa. A pesar de su prosperidad, Hanán parece haber dejado tras de sí un nombre perverso, y sabemos lo suficiente de su carácter, aun por las fuentes más imparciales, para reconocer en él nada mejor que un astuto, tiránico y mundano saduceo, venerable por sus setenta años, lleno de una malicia y bajeza serpentina que desmentían por completo el significado de su nombre [Clemente o misericordioso], y ocupado en ese mismo momento en una conspiración oscura y desordenada, por la cual incluso un hombre peor habría tenido motivo para sonrojarse. Fue ante este jerarca intrigante y extranjero que comenzó, a medianoche, la primera etapa de aquella larga y terrible inquisición…
“Si hubo un hombre más culpable que cualquier otro de la muerte de Jesús, ese hombre fue Hanán. Su avanzada edad, su dignidad preponderante, su posición e influencia mundanas, como alguien que se hallaba en las mejores relaciones con los Herodes y los procuradores, daban un peso excepcional a su decisión prerrogativa… Si hemos de creer en no pocas indicaciones del Talmud, aquel Sanedrín no era mucho mejor que una confederación cerrada, irreligiosa y antipatriótica de sacerdotes acaparadores y oportunistas —los boetusinos, los camitas, los fabis, la familia de Hanán, en su mayoría de origen no palestino—, que eran sostenidos por el gobierno pero detestados por el pueblo, y de quienes este malvado conspirador era la propia vida y alma.” (Farrar, págs. 639–641, cursivas añadidas.)
Podemos ver por todas partes las razones por las cuales los escribas y fariseos buscarían la muerte de Jesús. Desde el comienzo de su ministerio, día tras día, en un escenario tras otro, había sido su práctica constante ridiculizar y desacreditar sus preciadas tradiciones mosaicas, y lanzar rayos de ira divina sobre ellos por su ignorancia y su egoísta autoexaltación. Apenas podemos contar las veces que los llamó hipócritas, mentirosos, adúlteros, generación de víboras, pueblo digno solo del fuego ardiente de Gehena. En gran parte de este anatema los saduceos hallaban un deleite secreto, pues ellos también ignoraban las estrictas formalidades de la ley, y no podían dejar de sentirse complacidos al ver a sus enemigos escribas y fariseos repetidamente derrotados por aquel rústico galileo y sus amigos sin formación rabínica.
¿Pero por qué la furia de los saduceos contra Él? ¿Por qué Judas y los guardias del templo se aseguraron de que Jesús fuera entregado en manos saduceas para ser juzgado por un Sanedrín saduceo? ¿Por qué cualquiera que sintiera el pulso del pueblo sabría que Anás encabezaría la oposición contra Jesús?
No podemos dudar que la razón subyacente de la rebelión de todas las sectas, partidos y grupos —incluidos los saduceos— fue religiosa. Aunque como sectas luchaban entre sí, su único punto común de acuerdo era la oposición a Jesús. Pero había algo más. Para los saduceos, Jesús representaba una amenaza económica. Sus oficios estaban en peligro. Él estaba destruyendo las prósperas empresas comerciales que vertían la riqueza del mundo en sus codiciosos bolsillos. No podemos escapar a la conclusión de que “la furia de estos sacerdotes se debía principalmente [o, al menos, en gran medida] a las palabras y actos de nuestro Señor respecto a aquella Casa de Dios que ellos consideraban su dominio exclusivo, y, sobre todo, a Su segunda purificación pública del templo… La primera purificación pudo haberse pasado por alto como un acto aislado de celo, al que podía asignársele poca importancia, mientras que la enseñanza de Jesús se limitaba principalmente a la despreciada y lejana Galilea; pero la segunda había sido más pública y vehemente, y aparentemente había encendido una indignación más general contra el abuso grosero que la provocó. En consecuencia, en los tres Evangelios encontramos que quienes se quejaron del acto no son específicamente fariseos, sino ‘principales sacerdotes y escribas’, quienes parecen haber recibido de ello un nuevo impulso para buscar Su destrucción.
“Pero, nuevamente, puede preguntarse: ¿hay alguna razón más allá de esta audaz infracción de su autoridad, de esta indignada repulsa de un arreglo que ellos habían sancionado, que pudiera haber despertado la ira de estas familias sacerdotales? Sí —pues podemos suponer, según el Talmud, que ello tendía a herir su avaricia, a interferir con sus ganancias ilícitas y codiciosas. La avaricia —el pecado dominante de Judas—, el pecado dominante de la raza judía, parece haber sido también el pecado dominante de la familia de Hanán. Fueron ellos quienes fundaron los chanujoth —las célebres cuatro tiendas bajo los cedros gemelos del Olivar— en las que se vendían cosas legalmente puras, y que habían manipulado con tal astucia comercial que elevaron artificialmente el precio de las palomas hasta el valor de una moneda de oro cada una, hasta que el pueblo fue liberado de esta grosera imposición por la enérgica intervención de un nieto de Hillel. Hay toda razón para creer que las tiendas que se habían introducido incluso bajo los pórticos del templo no solo estaban autorizadas por su poder, sino que eran administradas para su beneficio. Interferir con ellas era privarlos de una fuente importante de aquella riqueza y comodidad mundana a la que daban una importancia desmedida. Había, pues, buena razón para que Hanán, el principal representante de la ‘prole de víboras’, como lo llama un escritor talmúdico, forzara hasta el extremo su cruel prerrogativa de poder para aplastar a un Profeta cuyas acciones tendían a hacerlo a él y a su poderosa familia completamente despreciables y relativamente pobres.” (Farrar, págs. 641–642.)
Así, Jesús es llevado ante un usurpador hinchado de oro, que ejerce el poder de un cargo que no ocupa y que ya ha determinado qué juicio debe dictarse. Jesús había sido arrestado de noche y con el testimonio de un cómplice, actos ambos ilegales según la ley judía. Ahora está ante Anás, quien actúa como juez único, y aún es de noche, condiciones que hacen que la audiencia misma sea ilegal. Aunque ha sido arrestado, todavía no se ha presentado cargo alguno contra Él. Anás, por tanto, lo interroga acerca de dos cosas: sus discípulos y su doctrina. Tal vez pueda formularse alguna acusación de sedición contra sus seguidores; tal vez exista alguna declaración doctrinal que pueda interpretarse como falsa o blasfema. Según el registro, Jesús ignoró el intento de involucrar a sus discípulos; Él, no ellos, debía sufrir y morir en ese momento; el día de su martirio aún estaba por venir.
En cuanto a la inquisición doctrinal, dijo: “Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde los judíos se reúnen siempre, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les he hablado; he aquí, ellos saben lo que he dicho”. Tal respuesta del Prisionero era apropiada; tenía derecho a ser confrontado con sus acusadores; no tenía nada que confesar; si querían juzgarlo, que presentaran su caso. “Aun los esbirros de Anás sintieron la falsa posición de su maestro bajo esta serena reprensión; sintieron que ante la transparencia inocente de aquel joven Rabino de Nazaret, la hipocresía del viejo saduceo quedaba avergonzada. ‘¿Así respondes al sumo sacerdote?’, dijo uno de ellos en un arranque de insolente ilegalidad; y luego, sin ser reprendido por aquel sacerdote violador de la justicia, profanó con el primer golpe infame el rostro sagrado de Cristo. Por primera vez, aquel rostro que, como dice el predicador-poeta, ‘los ángeles contemplan con asombro como los niños a un rayo de sol brillante’, fue golpeado por un esclavo despreciable.” (Farrar, pág. 643.) Jesús respondió sencillamente: “Si he hablado mal, da testimonio del mal; y si bien, ¿por qué me hieres?”.
Jesús ante Caifás y el Concilio
(Mateo 26:57–66; TJS Mateo 26:59–61, 67; Marcos 14:53–64; TJS Marcos 14:65; Lucas 22:54; Juan 18:24)
José Caifás, el sumo sacerdote legal —yerno de aquel malvado y avaro Anás, y de naturaleza y disposición semejantes—, fue el siguiente gobernante judío en lanzar su anatema sobre el Hijo de Dios. Juan dice que él era “el sumo sacerdote de aquel año”, lo cual no podemos sino aceptar como una ironía contra el sistema apóstata bajo el cual el cargo vitalicio de sumo sacerdote se repartía entre los miembros de la familia de Anás, como si designaran cuál mayordomo cuidaría de sus intereses durante el año.
“Ahora bien, Caifás era aquel”—como también se encarga de mencionar Juan en este punto—“que había aconsejado a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.” (Juan 18:14.) Como sabemos, este consejo de Caifás fue una declaración profética. Dios lo había usado, como usó al asna de Balaam, para proclamar un mensaje a su pueblo, y ese mensaje no llevaba el significado ni la intención que había en el corazón malvado de aquel hombre inicuo cuya lengua fue entonces guiada en lo que dijo. En relación con la obra y los milagros de Jesús, otros miembros del Supremo Concilio habían dicho entonces: “Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación.” Con la intención de apoyar esta opinión y de incitar el odio contra Jesús, Caifás había dicho: “Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.” Así, él “había sido el primero en enunciar en palabras claras lo que le parecía la necesidad política del asesinato judicial de Cristo. No había en su parte fingimiento de motivos religiosos o celo por Dios; lo había expresado cínicamente de manera que sobrepasara los escrúpulos de aquellos viejos miembros del Sanedrín despertando sus temores. ¿De qué servía discutir sobre formas legales o sobre ese Hombre? De cualquier modo debía hacerse; aun los amigos de Jesús en el Concilio, así como los observadores meticulosos de la ley, debían considerar Su muerte como el menor de dos males. Hablaba como el hombre audaz, inescrupuloso y resuelto que era; saduceo de corazón más que por convicción: un digno yerno de Anás.” (Edersheim 2:546, cursivas añadidas.)
Pero un poder divino decretó lo contrario, y sus palabras —Juan dice “profetizó”— se convirtieron en un anuncio de que Jesús moriría como el Libertador de los judíos: “Y no solamente por aquella nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.” (Juan 11:49–52.) Que Caifás, como el asna de Balaam, no sabía más después de que la palabra divina salió de sus labios que antes, se evidencia en el curso que ahora sigue. Todavía está decidido a encontrar una manera de dar muerte a Aquel por quien viene la vida.
Habiendo fracasado en obtener alguna evidencia incriminatoria contra Jesús, Anás “le envió”—no “le había enviado”, como lo traduce erróneamente una versión bíblica deficiente—“atado a Caifás, el sumo sacerdote.” Y sería forzar los límites de la credulidad suponer que Anás permaneció al margen de la continuación de la inquisición; es seguro que fue con los guardias y su prisionero, para añadir su influencia y prestigio y ser testigo personal del triunfo esperado sobre su enemigo. Los principales ancianos, escribas y sumos sacerdotes —que ya habían sido avisados de que Jesús sería arrestado esa noche— ya estaban reunidos; y Pedro y Juan, habiendo superado el primer impulso de pánico que los había invadido en Getsemaní, también estaban presentes como observadores dolientes.
Allí, en el palacio de Caifás, “tuvo lugar la segunda etapa privada e irregular del juicio. Allí —pues aunque los pobres apóstoles no pudieron velar una hora en oración compasiva, estos malvados conspiradores pudieron velar toda la noche en su mortal malicia— se reunieron unos pocos de los enemigos más desesperados de Jesús entre los sacerdotes y los saduceos.” (Farrar, págs. 643–644.) Al menos veintitrés miembros del Gran Sanedrín estaban presentes, el número requerido para un quórum, pues tanto Mateo como Marcos llaman a la reunión “concilio”, que es el Sanedrín.
Tenían ante sí a un prisionero acusado de ningún crimen. Inocente de toda falta, como era, ni siquiera estos conspiradores satánicos habían podido idear un delito por el cual pudiera ser procesado. Anás había fracasado en su intento de acusar a los discípulos de sedición y a Jesús de enseñar doctrinas falsas y apóstatas. Su dilema era real, pues ellos mismos estaban profundamente divididos en todos los asuntos principales, salvo en uno: que el hombre Jesús debía morir. “Si insistían en alguna supuesta oposición a la autoridad civil, eso más bien ganaría las simpatías de los fariseos en su favor; si se enfocaban en supuestas violaciones del día de reposo o en el descuido de las observancias tradicionales, eso concordaría con las opiniones de los saduceos. Los saduceos no se atrevían a quejarse de su purificación del templo; los fariseos, o quienes los representaban, hallaban inútil aludir a sus denuncias contra la tradición. Pero Jesús, infinitamente más noble que su más noble apóstol, no fomentaría esas animosidades latentes, ni provocaría para Su propia liberación una contienda de esos prejuicios adormecidos. No perturbó el compromiso temporal que los unía en un odio común contra Él.” (Farrar, págs. 645–646.)
Puesto que debía presentarse una acusación para justificar el arresto de Jesús, puesto que ellos mismos no estaban lo suficientemente unidos como para reavivar alguna de sus antiguas objeciones doctrinales, y puesto que la acusación debía ser una que los romanos consideraran digna de pena capital, “los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio” (después de consultar con Satanás, de quien eran siervos) escogieron el más perverso de todos los caminos posibles. ¡“Buscaron falso testimonio”!
Léelo otra vez, porque está inscrito para siempre en los anales de la eternidad —no buscaron testigos, sino falsos testigos—. Que no se presente ninguno sino aquellos que perjuren su alma; que condenen al Santo y al Justo; que clamen: “¡Fuera con él! ¡Crucifícale, crucifícale!”. Ninguna voz debe alzarse en su defensa; ninguna mentira debe refutarse; ninguna falsedad debe negarse. Este es el Hijo de Dios (¡oh, qué vergüenza la de todo esto!) y los líderes de su propio pueblo —actuando en nombre de sus representados, reflejando los sentimientos que ardían como fuego infernal en el pecho de todo el judaísmo rebelde de aquel tiempo—, esos líderes “buscaron falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte”. No debe vivir; que muera la muerte, y cualquiera sea la palabra perjura necesaria para clavarle en una cruz romana, ¡que así sea!
Ni fue difícil hallar a aquellos para quienes la palabra de Jehová, hablada a Moisés, el hombre de Dios, en medio de los fuegos y truenos del Sinaí —“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (Éxodo 20:16)— era un balbuceo extranjero. Solo se buscó entre la chusma que había seguido al grupo del arresto, los que le seguían con la esperanza de ver sufrir una muerte ignominiosa a quien odiaban. Y “aunque muchos testigos falsos se presentaron”, dice Mateo, “no hallaron ninguno que pudiera acusarle”. Ninguno pudo idear una acusación que resistiera ante la ley romana. “Porque muchos daban falso testimonio contra él”, como lo registra Marcos, “pero sus testimonios no concordaban.” “Aunque los agentes de estos sacerdotes estaban ansiosos por mentir, su testimonio era tan falso, tan débil, tan contradictorio, que todo se desvanecía en nada, y aun aquellos jueces injustos y amargados no pudieron, con alguna apariencia de decencia, aceptarlo.” (Farrar, pág. 646.)
Finalmente, “se levantaron ciertos”—lo que significa, al parecer, que se levantaron algunos de entre los suyos mismos; de entre los sacerdotes; de entre los que estaban presentes cuando Jesús purificó por primera vez el templo— “se levantaron ciertos” para “dar falso testimonio contra él” que atrajera la atención de oídos romanos. Se recordará que en la ocasión de la primera Pascua, Jesús expulsó del templo a los cambistas y a los que vendían bueyes, ovejas y palomas; que así convirtió en ruina los bazares de los hijos de Anás; y que, cuando se le pidió una señal sobre la autoridad con que hacía aquello, dijo que si destruían el templo de su cuerpo, Él lo levantaría en tres días. No se daría señal a aquella generación mala y adúltera sino la señal del profeta Jonás, la señal de su resurrección. Ahora, tres años más tarde, sus palabras iban a ser torcidas y pervertidas por falsos testigos. Suponemos que Anás y Caifás, quienes habían sufrido pérdidas financieras con la primera purificación de la casa de Jehová, fueron los que ahora vieron la posibilidad de usar lo que Jesús dijo entonces como base para formular una acusación criminal contra Él.
Las palabras perjuras de los falsos sacerdotes incluían declaraciones como esta: “Le oímos decir: Yo destruiré este templo hecho con manos, y en tres días edificaré otro hecho sin manos.” Que hubo otras tergiversaciones de sus palabras se desprende claramente de la conclusión de Marcos: “Pero ni aun así concordaban sus testimonios.” Esta acusación —que Jesús destruiría y luego reedificaría, en tres días, el edificio más majestuoso de su época; que piedra por piedra reconstruiría en tres días lo que había estado en construcción durante cuarenta y seis años y aún no estaba terminado; que, en un instante, por así decirlo, traería a existencia lo que miles de obreros habían tardado décadas en levantar—, esta fantasiosa afirmación (que Él nunca pronunció) indicaría a los romanos que se trataba de un seductor peligroso del pueblo, con pretensiones mágicas. Así sería uno capaz de reunir a las multitudes en torno a sí para una revuelta que destruiría la paz del país. Y recuérdese: “El propósito del sumo sacerdote no era formular una acusación capital conforme a la ley judía, puesto que los sanedritas reunidos no tenían intención de juzgar así a Jesús, sino formular una acusación que tuviera peso ante el procurador romano. Y ninguna otra podía ser tan eficaz como la de ser un fanático seductor del populacho ignorante, que podría incitarlos a actos tumultuosos y violentos.” (Edersheim 2:559.)
Durante todo esto, “Jesús escuchó en silencio mientras sus enemigos desunidos refutaban sin esperanza los testimonios unos de otros… Pero aquel silencio majestuoso los turbó, los frustró, los confundió, los enloqueció. Los abrumó, por un momento, con el peso de una intolerable autoinculpación. Sintieron, ante aquel silencio, como si ellos fueran los culpables y Él el juez. Y mientras cada flecha envenenada de sus cuidadosamente preparadas perjurias caía inofensiva a Sus pies, como si se embotara al chocar contra el diamantino escudo de Su blanca inocencia, empezaron a temer que, después de todo, su sed de sangre quedaría insatisfecha y su complot fracasaría. ¿Serían vencidos así por la debilidad de sus propias armas, sin que Él moviera un dedo ni pronunciara una palabra? ¿Había de prevalecer este Profeta de Nazaret contra ellos por la mera falta de unas pocas mentiras coherentes? ¿Estaba Su vida protegida aun contra la calumnia confirmada con juramentos? Era intolerable.
“Entonces Caifás fue sobrecogido por un paroxismo de miedo y de ira. Saltando de su asiento judicial y avanzando al centro —¡con qué voz, con qué actitud podemos imaginárnoslo!—, pondría en marcha debidamente el proceso judicial. Sus propios testigos falsos —cuidadosamente seleccionados, examinados y adoctrinados para que cada palabra suya estuviera empapada del veneno de la muerte—, sus propios perjuradores designados, aunque rozaban la verdad y daban un giro diabólico a lo que Jesús había dicho, no podían, sin embargo, provocar respuesta alguna de Aquel que solo había hablado verdad; los labios de la inocencia permanecían cerrados ante sus calumnias. Pero Caifás mismo lanzaría la pregunta: ‘¿No respondes nada?’ ¿Cómo puede un hombre guardar silencio cuando, sabiendo que su vida está en juego, oye a otros mentir sobre él? ‘¿No sabes lo que éstos testifican contra ti?’ ‘Sus falsas palabras te costarán la vida, y aun así no dices nada.’ Si Jesús no hubiera sabido que estos jueces Suyos se alimentaban deliberadamente de cenizas y buscaban mentiras, quizá habría respondido; pero Su terrible silencio permaneció inquebrantable.
“Entonces, reducido a la desesperación y furia absolutas, este falso sumo sacerdote —con asombrosa inconsecuencia y vergonzosa ilegalidad—, todavía de pie, con actitud amenazante sobre su Prisionero, exclamó: ‘¡Te conjuro por el Dios viviente que nos digas!’ —¿qué? ¿si eres un malhechor? ¿si secretamente has enseñado sedición? ¿si abiertamente has proferido blasfemia?— no, sino (y ciertamente la pregunta mostraba la terrible duda que yacía bajo toda su conspiración mortal contra Él): ‘¿ERES TÚ EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS?’” (Farrar, págs. 646–647.)
¡Qué intenso fue el odio de aquella hora! ¡Cuántos demonios invisibles debieron reírse en la penumbra mientras el sumo sacerdote legal de Israel, hablando en el nombre de Jehová, conjuraba al mismo Jehová a proclamar su propia filiación divina! No cabe duda de que el príncipe de los demonios mismo estaba allí; ¿qué podría ser más natural que esperar que el maestro de todo mal se encontrara cara a cara con Aquel que es la encarnación de todo lo bueno? “¡Dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios!” Supongamos, solo supongamos que lo fuera, ¿qué sería entonces de Caifás, del Sanedrín y de la nación judía? ¿Serían azotados, dispersados, perseguidos y aborrecidos de todos los hombres hasta los tiempos de la restauración?
“¡Extraña pregunta a un criminal atado, indefenso y condenado; y extraña pregunta de tal interrogador —un sumo sacerdote de su pueblo! Extraña pregunta de un juez que incitaba a sus falsos testigos contra el prisionero! Sin embargo, así conjurado, y ante tal pregunta, Jesús no podía guardar silencio; sobre ese punto no podía dejar lugar a malentendidos. En los días de Su ministerio más feliz, cuando querían tomarle por la fuerza para hacerle rey —en aquellos días cuando reclamar el mesiazgo, en el sentido que ellos le daban, habría sido satisfacer a medias sus apasionados prejuicios, y colocarse sobre el pináculo de su adoradora veneración—, en aquellos días había mantenido Su título de Mesías completamente en segundo plano; pero ahora, en este momento terrible y decisivo, cuando la muerte estaba cercana —cuando, humanamente hablando, nada podía ganarse y todo debía perderse con tal confesión—, resonó a través de todas las edades —resonó a través de esa Eternidad que es la coincidencia de todo el futuro, el presente y el pasado— la solemne respuesta: ‘YO SOY; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.’” (Farrar, págs. 647–648.)
“¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios?” “YO SOY; YO SOY EL QUE SOY; Yo soy el Eterno; Yo soy el Señor Jehová; Yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente; Yo soy el Hijo de Aquel Santo que es vuestro Padre en los cielos. Ahora me rechazaréis y haréis conmigo lo que queráis; pero volveré otra vez, con toda la gloria del reino de mi Padre. Entonces me veréis sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo; entonces sabréis que Yo soy Aquel de quien Moisés y todos los profetas hablaron. Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios.”
“En esa respuesta retumbó el trueno —un trueno más potente que el del Sinaí— aunque los oídos del cínico y del saduceo no lo oyeron entonces, ni lo oyen ahora. Con fingido y funesto horror, el juez injusto que así había suplido el fracaso de los perjurios que en vano había buscado —el falso sumo sacerdote rasgando sus vestiduras de lino ante el Verdadero [Sumo Sacerdote]— exigió de la asamblea su inmediata condena.
‘¡BLASFEMIA!’, exclamó; ‘¿qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestro veredicto?’ Y con el confuso y tumultuoso grito: ‘¡Es ish maveth!’, ‘¡Hombre de muerte!’, ‘¡Culpable de muerte!’, la oscura asamblea se disolvió, y la segunda etapa del juicio de Jesús llegó a su fin.” (Farrar, pág. 648.)
“Es culpable de muerte.” Así dice el Sanedrín.
“Y todos le condenaron declarándole culpable de muerte.” Así dice el Sanedrín.
No decimos que esto fuera una sentencia de muerte, porque el Sanedrín no tenía tal poder en aquellos días. Más bien, fue su profunda y diabólicamente inspirada declaración: “Es digno de muerte; debe morir, conforme a nuestra ley, porque ha blasfemado.” “¿Y no es, después de todo, verdad, que Él era o el Cristo, el Hijo de Dios, o un blasfemo? Este Hombre, el único sereno y majestuoso entre aquellos jueces apasionados y falsos testigos; majestuoso en Su silencio, majestuoso en Su palabra; inmutable ante las amenazas que lo incitaban a hablar, impávido ante las amenazas cuando habló; que lo veía todo—el fin desde el principio; el Juez entre Sus jueces, el Testigo ante Sus testigos—¿quién era Él? ¿El Cristo o un impostor blasfemo? Que la historia lo decida; que el corazón y la conciencia de la humanidad respondan. Si Él fue lo que Israel dijo, merecía la muerte en la cruz; si Él es lo que anuncian las campanas navideñas de la Iglesia y los repiques de la mañana de la Resurrección, entonces con razón le adoramos como el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Salvador de los hombres.” (Edersheim 2:561–562.)
Sí, y que más que la historia dé testimonio; que más que el corazón y la conciencia de la humanidad hablen—porque aunque la historia se torne en mito y leyenda, y aunque la conciencia de la humanidad sea cauterizada con hierro candente, Él sigue siendo verdadero y fiel. Que la respuesta, entonces, venga de los labios de aquellos a quienes Él mismo se ha revelado nuevamente en los últimos días. Nosotros somos ellos, y decimos: Él es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías; no habló blasfemia alguna; y todos los que quieran vivir y reinar con Él y con Su Padre deben creer el testimonio que Él dio de sí mismo. Él es el Hijo de Dios.
Capítulo 104
El juicio judío formal
Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y esputos. (Isaías 50:6)
Quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. (Isaías 53:10)
Maltratan a Jesús
(Mateo 26:67–68; Marcos 14:65; Lucas 22:63–65)
Anás y Caifás habían hecho bien su obra. Como sumos sacerdotes en Israel —uno el verdadero, el otro el titular— habían guiado al Sanedrín, dominado por los saduceos y representante de las huestes del pueblo, a declarar que Jesús era culpable de blasfemia porque dijo ser el Hijo de Dios. Y las vestiduras de Caifás habían sido rasgadas como testimonio eterno de que el supuesto blasfemo ante ellos era digno de muerte. Ellos habían hablado; el concilio había hablado; y por medio de ellos, como los líderes representativos de toda la nación judía, todo el pueblo había hablado; el juicio colectivo de los judíos (aunque aún debía ser formalmente ratificado) ya había sido pronunciado.
“Y así fue como los judíos recibieron finalmente a su Mesías prometido —anhelado con apasionada esperanza durante dos mil años; y desde entonces lamentado con amarga agonía por casi dos mil más. Desde este momento fue considerado por todos los funcionarios del tribunal judío como un hereje, sujeto a la muerte por apedreamiento; y solo fue devuelto a custodia hasta el amanecer, porque únicamente a la luz del día, y en la Lishcat Haggazzith, o Sala del Juicio, y solo por medio de una sesión completa del Sanedrín entero, podía ser legalmente condenado. Y puesto que ahora lo consideraban un ser apto para ser insultado impunemente, fue arrastrado por el patio hasta la sala de guardia entre golpes y maldiciones, en lo cual puede que tomaran parte no solo los criados asistentes, sino incluso los fríos, pero ahora enfurecidos, saduceos.”
Entonces, “en la sala de guardia a la que fue enviado para esperar el amanecer” —o en cualquier otro lugar donde sus captores mantuvieran a su prisionero— “se desató contra Él toda la ignorante malicia del odio religioso, toda la vulgaridad mezquina de la saña brutal, toda la fría crueldad innata que se oculta bajo la abyección de la servidumbre oriental. Su misma mansedumbre, Su mismo silencio, Su misma majestad —la pureza absoluta de Su inocencia, la grandeza misma de Su fama— cada circunstancia y cualidad divina que lo elevaba a una altura infinitamente superior a la de Sus perseguidores, todo ello lo convertía en una víctima aún más deseada para su baja y diabólica ferocidad. Le escupieron en el rostro; le golpearon con varas; lo hirieron con los puños cerrados y con las palmas abiertas. En la fecundidad de su furiosa e insolente crueldad, inventaron contra Él una especie de juego. Cubriéndole los ojos, lo golpeaban una y otra vez, con la pregunta repetida: ‘Profetízanos, oh Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado?’ Así pasaron las oscuras y frías horas hasta el amanecer, vengándose de Su impasible inocencia por su propia vileza presente y su anterior temor; y allí, en medio de aquella turba salvaje y desalmada, el Hijo de Dios, atado y vendado, permaneció en Su larga y silenciosa agonía, indefenso y solo. Fue Su primera burla —Su burla como el Cristo, el Juez acusado, el Santo hecho criminal, el Libertador encadenado.” (Farrar, pág. 654.)
Esa noche, mientras el tiempo parecía haberse detenido, el príncipe de los demonios ejecutaba su voluntad por medio de aquellos demonios mortales que sometieron su voluntad a la suya. Parece claro que entre esos humanos degenerados que se deleitaban en su juego vil y perverso había miembros del mismo Sanedrín. Mateo registra que los miembros de aquel concilio dijeron: “Es culpable de muerte”, y sus siguientes palabras son: “Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos; y otros le abofetearon.” Es decir, los miembros del Gran Concilio, las luces legales y líderes del pueblo, arrojaron su vil escupitajo al rostro de su Mesías, mientras otros, sus siervos y criados, lo golpeaban físicamente. Marcos también parece diferenciar entre los que escupieron y abofetearon, y “los sirvientes” que le golpearon. Lucas habla como si los soldados —“los hombres que tenían a Jesús”— fueran los que lo escarnecieron y golpearon. Verdaderamente, esta era su hora, y estaban envueltos en tinieblas.
Pedro niega conocer quién es Jesús
(Mateo 26:69–75; Marcos 14:66–72; TJS Marcos 14:81–82; Lucas 22:55–62; Juan 18:15–18, 25–27)
Pedro y Juan —benditos hermanos de infinita valentía y fe—, recuperándose rápidamente (antes que cualquiera de los otros apóstoles) del pánico que los había sobrecogido en Getsemaní, salieron a seguir a Jesús y a los soldados que lo llevaban atado. Uno o ambos pudieron haber estado presentes cuando Anás inició la inquisición judía destinada a encontrar una razón legal para dar muerte al hombre cuya ejecución ya era un hecho decidido en sus mentes. Sabemos que ambos estaban presentes en el palacio de Caifás. Juan era conocido del sumo sacerdote, y aparentemente también de sus siervos; por eso se le permitió entrar sin dificultad. “Pedro estaba fuera a la puerta,” sin poder entrar; medidas de seguridad estrictas estaban en vigor en aquella noche de maldad, pues uno de los seguidores de Jesús, con una espada desenvainada, ya había cortado la oreja de Malco en Getsemaní; no debía haber más disturbios ni alborotos. Pero Juan, al parecer con cierta influencia en los altos círculos, salió y persuadió a la portera que guardaba la puerta —quien también debía conocerlo— para que dejara entrar a su compañero apóstol.
Juan se apresuró a entrar en el palacio, donde Jesús estaba siendo enjuiciado ante el Sanedrín, o ante la porción de él que se había reunido en esa hora terrible; Pedro, discretamente o por necesidad, permaneció en el vestíbulo o patio, donde se mezcló con los siervos y seguidores de la corte, y se calentaba junto al fuego de brasas. Mientras Pedro estaba sentado entre aquellos maleantes y descontentos, escuchando los relatos del arresto y oyendo las predicciones de lo que esperaba a su Maestro, la criada que le había dejado entrar se dio cuenta de quién era. “¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?”, le preguntó primero. Él respondió: “No lo soy.” Ella insistió: “Tú también estabas con Jesús de Nazaret.” Y a los otros presentes les dijo: “Este hombre también estaba con él.” Pero Pedro continuó desasociándose de su Señor. “No sé, ni entiendo lo que dices,” afirmó. Y también: “Mujer, no lo conozco.” Incomodado por este desafío a su presencia, Pedro se apartó del fuego: “Y saliendo al portal, cantó el gallo.”
Mientras Pedro estaba fuera en el portal, otra criada —quizás reemplazando a la portera que lo había admitido— dijo a los allí reunidos: “Este también estaba con Jesús de Nazaret.” Nuevamente Pedro negó, esta vez con juramento, diciendo: “No conozco al hombre.” Un hombre que estaba cerca coincidió con la criada y dijo: “Tú también eres de ellos.” Pedro respondió: “Hombre, no lo soy.” Todo esto, hasta donde podemos determinar, puede contarse como la segunda negación.
Transcurrió entonces cerca de una hora —muy probablemente el tiempo durante el cual Caifás celebró su audiencia y pronunció su blasfema adjuración—, y parece que Pedro había regresado, de pie junto al fuego, calentándose con los demás, pues hacía frío. Uno de los que estaban allí dijo: “Verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre”, según lo relata Mateo; o: “Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante”, según Marcos; o: “Verdaderamente éste también estaba con él, porque es galileo”, según Lucas. O, según el relato de Juan: “¿No eres tú también uno de sus discípulos?”, a lo que él respondió: “No lo soy.” En este punto, un pariente de Malco reconoció a Pedro y dijo: “¿No te vi yo en el huerto con él?” Ante todo esto, vinieron firmes negaciones. Pedro maldijo y juró con juramento: “No conozco al hombre.” También dijo: “No conozco a este hombre de quien habláis.” Y: “Hombre, no sé lo que dices.” Todo esto puede contarse como la tercera negación. E inmediatamente, por segunda vez, cantó el gallo.
En ese momento, “el Señor se volvió y miró a Pedro.” Entonces Pedro recordó la profecía: “Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces.” Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Tal es el relato escasamente expresado de la llamada negación de Pedro a su Señor, una negación que fue más bien una falta de valentía para testificar de la filiación divina cuando se le presentó la oportunidad, que una negación de la divinidad misma que residía en el Hijo del Hombre.²
Dos pasajes elocuentes merecen ser preservados en nuestro registro actual, pues ambos nos ayudan no solo a saber, sino también a sentir lo que ocurrió en la vida de Pedro aquella noche.
“El Señor, en la agonía de Su humillación, en la majestad de Su silencio—‘el Señor se volvió y miró a Pedro.’ ¡Bienaventurados aquellos sobre quienes, cuando el Señor mira con tristeza, también mira con amor! Fue suficiente. Como una flecha que penetra hasta lo más profundo del alma, atravesó el mudo y elocuente dolor de aquella mirada de reproche. Así como el rayo de sol hiere el último resto de nieve en la roca antes de que se precipite en avalancha por la colina atormentada, así se derrumbó el falso yo del apóstol caído. Fue suficiente: ‘ya no vio enemigos, ya no conoció peligro, ya no temió la muerte.’ Echando el pliegue de su manto sobre su cabeza, él también, como Judas, salió corriendo a la noche. A la noche, sí, pero no como Judas; a la oscuridad exterior no iluminada del miserable remordimiento, pero no a la medianoche de la desesperación; a la noche, pero, como se ha dicho hermosamente, fue ‘para encontrarse con el amanecer.’ Si el ángel de la Inocencia lo había dejado, el ángel del Arrepentimiento lo tomó suavemente de la mano. Con severidad y ternura a la vez, el espíritu de gracia condujo a este penitente de corazón quebrantado ante el tribunal de su propia conciencia, y allí su vida pasada, su antigua vergüenza, su vieja debilidad, su viejo yo fueron condenados a esa muerte de tristeza piadosa que habría de dar lugar a un nuevo y espiritual nacimiento.” (Farrar, págs. 653–654.)
“El Señor se volvió y lo miró—sí, en medio de toda aquella asamblea, miró a Pedro. Sus ojos hablaron Sus palabras; más aún, hablaron mucho más; penetraron hasta las profundidades más íntimas del corazón de Pedro y las abrieron. Atravesaron toda ilusión, toda falsa vergüenza y temor; alcanzaron al hombre, al discípulo, al amante de Jesús. Brotaron entonces las aguas de la convicción, de la verdadera vergüenza, del dolor del corazón, de las agonías de la autoinculpación; y, llorando amargamente, corrió fuera de aquel lugar bajo los rayos de esos soles que habían derretido el hielo de la muerte y ardido en su corazón —lejos de aquel maldito lugar de traición de Israel, de su sumo sacerdote— y aun del discípulo que lo representaba.”
“Salió corriendo hacia la noche. Pero una noche iluminada por las estrellas de la promesa —la mayor de ellas, esta: que el Cristo allá arriba, el Sufriente vencedor, había orado por él. Que Dios nos conceda, en la noche de nuestra consciente autoinculpación, la misma luz estelar de Sus promesas, la misma seguridad de la intercesión de Cristo, para que así, como lo expresó Lutero, la particularidad del relato de la negación de Pedro, en comparación con la brevedad del de la Pasión de Cristo, lleve a nuestros corazones esta lección: ‘El fruto y el propósito de los sufrimientos de Cristo es este: que en ellos tenemos el perdón de nuestros pecados.’” (Edersheim 2:564.)
Jesús ante el Sanedrín
(Lucas 22:66–71; 23:1; Mateo 27:1–2; Marcos 15:1; TJS Marcos 15:1–2)
“Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes son ancianos del pueblo y sus oficiales,” mandó el Señor a Moisés, “y ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.” (Números 11:16–17.) Así fue perfeccionado el sistema de gobierno del Señor en el antiguo Israel. Moisés servía como profeta, vidente y revelador; a su lado estaban “los príncipes de Israel”, doce en número, comparables a los Doce Apóstoles, uno de los cuales presidía sobre cada tribu (Números 7); luego venían los Setenta —hombres santos y nobles que también juzgaban y regulaban los asuntos del pueblo. Y mil quinientos años más tarde, los judíos aún conservaban la forma de aquel antiguo orden; el Gran Sanedrín —ya fuera modelado a partir del Quórum de los Setenta llamado por Moisés, o descendiente directo de él— seguía intentando gobernar al pueblo. Sin embargo, para su desgracia, aquellos que lo componían en la plenitud de los tiempos ya no eran los gigantes espirituales que tenían la capacidad de subir al Monte Santo y ver “al Dios de Israel”, como lo habían hecho sus predecesores en el cargo. (Éxodo 24:9–11.)
En el momento en que el Gran Sanedrín, en su estado apóstata y caído, decidió buscar y juzgar a ese mismo Dios que había llamado a sus predecesores, el tribunal estaba compuesto por setenta y una personas. Su lugar de reunión tradicional había sido una de las cámaras del templo —la Lishkath haGazith (Lishcat Haggazzith), o Cámara de las Piedras Talladas—, pero ahora era común que se reunieran en los puestos de comercio de los hijos de Anás. Sus miembros eran ordenados e investidos por la imposición de manos, y veintitrés de ellos constituían un quórum para llevar a cabo negocios oficiales. Existe cierta confusión e incertidumbre respecto a las facultades y posición del Sanedrín en aquel tiempo; probablemente estas variaban de un año a otro según el clima político. El concilio, como fuerza estabilizadora, operaba con la aprobación romana, y el procurador era quien designaba a los sumos sacerdotes. Su autoridad se limitaba a los asuntos religiosos y no tenía el poder de imponer la pena de muerte, aunque, en la práctica, las autoridades romanas parecían pasar por alto algunos asesinatos judiciales cometidos por motivos religiosos. Esteban fue condenado ante el Sanedrín por testimonio falso y sufrió la muerte por lapidación. (Hechos 6–7.) Pablo habría sido ejecutado por decisión del Concilio si no hubiera sido rescatado por los soldados romanos. (Hechos 23.) Y los judíos, sin intervención de Roma, ya habían intentado en ocasiones anteriores matar a Jesús. (Juan 5:18; 7:25.)
Pero volvamos a los juicios judíos de Jesús. Caifás y el Sanedrín le habían “condenado declarándole culpable de muerte.” (Marcos 14:64.) Sin embargo:
“La ley y la práctica de aquel tiempo requerían que toda persona hallada culpable de un delito capital, después de un debido juicio ante un tribunal judío, debía recibir un segundo juicio al día siguiente; y en esta audiencia posterior cualquiera o todos los jueces que anteriormente habían votado por la condena podían revocar su voto, pero ninguno que hubiera votado por la absolución podía cambiar su decisión. Una simple mayoría era suficiente para la absolución, pero se requería más que una mayoría [dos votos adicionales, en realidad] para la condena. Por una disposición que a nosotros nos parecería muy inusual, si todos los jueces votaban por la condena en un caso capital, el veredicto no debía sostenerse y el acusado debía ser puesto en libertad; pues se razonaba que un voto unánime contra el reo indicaba que no había tenido amigo ni defensor en el tribunal, y que los jueces podrían haber conspirado en su contra. Según esta norma de la jurisprudencia hebrea, el veredicto contra Jesús, pronunciado en la sesión nocturna e ilegal del Sanedrín, era nulo, pues se nos dice específicamente que ‘todos le condenaron declarándole culpable de muerte.’
“Al parecer, con el propósito de establecer un tenue pretexto de legalidad en su procedimiento, los sanedritas se levantaron para reunirse nuevamente en las primeras horas del amanecer. Así cumplieron técnicamente con el requisito —que en todo caso en que se hubiera decretado la pena de muerte, el tribunal debía oír y juzgar una segunda vez en una sesión posterior—, pero ignoraron por completo la disposición igualmente obligatoria de que el segundo juicio debía realizarse al día siguiente del primero. Entre ambas sesiones, en días consecutivos, los jueces debían ayunar y orar, y considerar el caso con calma y reflexión.” (Talmage, págs. 627–628.)
Y así, los acontecimientos continuos de aquella noche de dolor fueron estos: “Por fin terminaron las miserables horas de espera” —las horas ante Anás y Caifás, durante las cuales fue burlado, escarnecido, abofeteado, maldecido y cubierto de escupitajos— “y el gris amanecer tembló, y la mañana sonrojó aquel día memorable. Y con las primeras luces del alba, . . . el Sanedrín fue convocado para Su tercer juicio real, aunque el primero formal y legal. Era probablemente alrededor de las seis de la mañana, y se reunió una sesión completa. Casi todos —pues hubo las nobles excepciones, al menos, de Nicodemo y de José de Arimatea, y podemos esperar también la de Gamaliel, el nieto de Hillel— estaban inexorablemente decididos a darle muerte. Allí estaban los sacerdotes, cuya codicia y egoísmo Él había reprendido; los ancianos, cuya hipocresía Él había denunciado; los escribas, cuya ignorancia Él había dejado en evidencia; y, peores que todos, los saduceos mundanos, escépticos y falsamente filosóficos, siempre los más crueles y peligrosos de los oponentes, cuya vacía sabiduría Él había refutado tan gravemente. Todos estaban decididos a Su muerte; todos llenos de repulsión ante aquella bondad infinita; todos ardiendo de odio contra una naturaleza más pura de lo que ellos podían siquiera concebir en sus sueños más elevados.
Y aun así, su tarea de lograr Su destrucción no era fácil. . . . El hecho era que los sanedritas no tenían el poder de imponer la pena de muerte, y aun si los fariseos se hubieran atrevido a usurpar tal autoridad en una sedición tumultuosa, como después lo hicieron en el caso de Esteban, los saduceos, menos fanáticos y más cosmopolitas, difícilmente lo habrían hecho.”
“No contentos, por tanto, con el cherem, o anatema de mayor excomunión, su único modo de lograr Su muerte fue entregarlo al brazo secular. Hasta ese momento solo tenían contra Él una acusación de blasfemia indirecta, basada en una confesión arrancada por el sumo sacerdote, cuando ni siquiera sus propios testigos sobornados habían conseguido perjurarse de manera satisfactoria. Existían muchas acusaciones antiguas contra Él, en las cuales no podían apoyarse. Sus violaciones del día de reposo, como ellos las llamaban, estaban todas relacionadas con milagros, y por tanto los colocaban en terreno peligroso. Su rechazo de la tradición oral implicaba una cuestión en la que saduceos y fariseos estaban en feroz enemistad. Su acto autoritario de limpiar el templo podría ser considerado favorablemente tanto por los rabinos como por el pueblo. La acusación de doctrinas secretas y perversas había sido refutada por la absoluta publicidad de Su vida. La acusación de herejías abiertas se había derrumbado ante la total ausencia de testimonio de apoyo. El problema que tenían ante sí era convertir la acusación eclesiástica de blasfemia en una acusación civil de traición. Pero ¿cómo lograrlo?
Ni la mitad de los miembros del Sanedrín había estado presente en la apresurada, nocturna y, por tanto, ilegal sesión en la casa de Caifás; sin embargo, si todos iban a condenarlo con una sentencia formal, todos debían oír algo en lo cual basar su voto. En respuesta a la adjuración de Caifás, Él había admitido solemnemente que era el Mesías y el Hijo de Dios. Esta última declaración carecería de sentido como acusación ante el tribunal romano; pero si Él repitiera la primera, podrían tergiversarla hasta convertirla en algo políticamente sedicioso. Sin embargo, Él no la repetiría, a pesar de su insistencia, porque sabía que estaba expuesta a su deliberada mala interpretación, y porque evidentemente estaban actuando en flagrante violación de sus propias reglas y tradiciones expresas, las cuales exigían que todo acusado fuera considerado y tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese realmente probada.” (Farrar, págs. 654–656.)
Así pues, Caifás, ahora ante todo el concilio, exigió: “¿Eres tú el Cristo? Dínoslo.” Quizás diría algo que los romanos interpretaran como sedicioso. Después de todo, el concepto judío de un Mesías era el de un Libertador, un Libertador de todo yugo extranjero, incluido el de Roma. Pero Jesús respondió: “Si os lo dijere, no creeréis.”
“¡Qué triste y cuán cierto! La verdad del evangelio se enseña por testimonio: los espiritualmente vivos creen; los espiritualmente enfermos cuestionan; los espiritualmente muertos niegan y rechazan. Y aquí está el Señor Omnipotente, el Ser por cuyas manos existen todas las cosas, el Ser por medio de quien viene la salvación, dispuesto a testificar nuevamente de Su filiación divina con pleno conocimiento de que Su testimonio no aprovechará en nada a Sus oyentes.” (Comentario 1:796.)
Jesús continuó: “Y si también os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.” Así se estableció la base para la pregunta de todo el concilio: “¿Luego eres tú el Hijo de Dios?” A esto Jesús respondió: “Vosotros decís que lo soy,” lo cual todos entendieron como: ‘Así es como habéis dicho; Yo soy.’ Entonces, como Caifás había hecho antes, todos gritaron: “¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos le hemos oído de su propia boca.” ¡Este hombre era un blasfemo digno de muerte!
“Y todo el concilio le condenó, y le ataron,” dijo Marcos, “y le llevaron, y le entregaron a Pilato.”
Capítulo 105
Los dos primeros juicios romanos
Él fue despreciado y desechado entre los hombres;
varón de dolores, experimentado en quebranto;
y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos. . . .
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. . . .
Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero;
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca. . . .
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento.
(Isaías 53:3–10.)
Jesús ante Pilato
(Juan 18:28–38; Mateo 27:2, 11–14; TJS Mateo 27:12, 15; Marcos 15:2–5; TJS Marcos 15:4; Lucas 23:2–5; TJS Lucas 23:3)
Jesús, llamado el Cristo —el mismo a quien todo Israel había adorado por siglos como el Señor Jehová, el único Ser Santo incapaz de atribuirse falsamente la divinidad—, ha sido ahora declarado culpable por el Gran Sanedrín de ese mismo delito blasfemo, y por ellos condenado, de acuerdo con la ley judía, a pagar la pena suprema. Este Hombre de Galilea, atado y con una cuerda alrededor del cuello (Mateo dice: “Cuando le hubieron atado, le llevaron”), es conducido, como un criminal común, ante Poncio Pilato, el procurador romano. Nos sorprendería que Anás, Caifás y el Sanedrín no encabezaran a la tumultuosa multitud judía mientras los guardias del templo entregaban a su prisionero judío al gobernante gentil. Por estos líderes judíos, el prisionero fue llevado al magnífico palacio de Herodes, ocupado durante la Pascua por Pilato, cuya residencia habitual era Cesarea de Palestina.
Poncio Pilato —en cuyas manos está siendo entregado el Señor de la Vida, para que la pena de muerte decretada por el Sanedrín sea ratificada—, este innoble gobernador romano era, como todos los dominadores gentiles de aquel tiempo, un déspota asesino y malvado que gobernaba con la espada y era maestro en la intriga política. No era ni mejor ni peor que otros de su clase, pero su nombre quedó grabado para siempre en la memoria cristiana porque envió al Hijo de Dios a la cruz. Este acto infame de su parte requirió preparación. Ningún gobernante —por muy supremo y autocrático que sea; por muy sujeto que esté a las presiones políticas y pasiones del pueblo; por muy prejuiciado que se halle contra una raza o un pueblo—, ningún gobernante, con pleno conocimiento y voluntad, envía a un inocente a la muerte a menos que pecados anteriores hayan cauterizado su conciencia, atado sus manos y sepultado su instinto de obrar con justicia. A lo largo de todos sus días, Pilato había sido, y seguía siendo, un hombre malvado, insensible a la sangre e indiferente ante la violencia.
“¿Qué clase de hombre era este en cuyas manos se colocaron, por poder de lo alto, los destinos finales de la vida del Salvador? . . . En Judea había actuado con toda la altiva violencia y cruel insolencia de un típico gobernador romano. Apenas había sido instalado como procurador cuando, al permitir que sus soldados trajeran de noche las águilas de plata y otros emblemas de las legiones desde Cesarea hasta la Ciudad Santa, provocó un furioso estallido del sentimiento judío contra un acto que ellos consideraban una profanación idólatra. Durante cinco días y noches —a menudo postrados en el suelo desnudo— rodearon y casi asaltaron su residencia en Cesarea con tumultuosas y amenazantes súplicas, y no pudieron ser disuadidos ni siquiera al sexto día, aun bajo el peligro de una masacre inmediata e indiscriminada a manos de los soldados que él envió a rodearlos. Entonces cedió de mala gana, y este anticipo de la indomable y fanática resolución del pueblo con el cual debía tratar contribuyó en gran medida a amargar toda su administración con un sentimiento de profundo disgusto.”¹
En otra ocasión, para construir un acueducto que llevara agua desde los estanques de Salomón, Pilato confiscó dinero del tesoro sagrado. “El pueblo se levantó en furiosas multitudes para oponerse a esta apropiación secular de su fondo sagrado. Irritado por sus insultos y reproches, Pilato disfrazó a varios de sus soldados con atuendo judío y los envió entre la multitud, con bastones y dagas ocultas bajo sus vestiduras, para castigar a los cabecillas. Ante la negativa de los judíos a dispersarse pacíficamente, se dio una señal, y los soldados cumplieron sus órdenes con tal celo que hirieron y golpearon hasta la muerte a no pocos, tanto culpables como inocentes, y provocaron un tumulto tan violento que muchos perecieron siendo pisoteados hasta morir bajo los pies de la aterrorizada y agitada multitud.”
Y en otra ocasión más, surgió un “tumulto sedicioso” que “debió amargar aún más el disgusto del gobernador romano hacia sus súbditos, al mostrarle cuán imposible era vivir entre tal pueblo —aun con un espíritu conciliador— sin ofender alguno de sus sensibles prejuicios. En el palacio herodiano de Jerusalén, que ocupaba durante las festividades, había colgado algunos escudos dorados dedicados a Tiberio.” No está claro si esto se hizo por malicia deliberada o como parte de una obra o adorno inofensivo. Pero Pilato sintió que no podía quitarlos “sin correr el riesgo de ofender al sombrío y suspicaz emperador en cuyo honor estaban dedicados. Como no quiso ceder, los principales de la nación escribieron una carta de queja al mismo Tiberio. Parte de la política de Tiberio consistía en mantener contentas las provincias, y su intelecto firme y práctico despreciaba la obstinación que arriesgaría una insurrección antes que sacrificar un capricho. Por lo tanto, reprendió a Pilato y ordenó que los ofensivos escudos fueran trasladados de Jerusalén al Templo de Augusto en Cesarea. . . .”
“Además de estos tres disturbios, oímos en los Evangelios acerca de cierta sedición salvaje en la cual Pilato había mezclado la sangre de los galileos con sus sacrificios. [Lucas 13:1.] . . . Tal era Poncio Pilato, a quien los fastos y peligros de la gran festividad anual habían convocado desde su residencia habitual en Cesarea de Filipo a la capital de la nación que detestaba, y al centro de un fanatismo que despreciaba.”
Y, sin embargo —debe señalarse—, “de todos los gobernantes civiles y eclesiásticos ante quienes Jesús fue llevado a juicio, Pilato fue el menos culpable de malicia y odio, el más ansioso, si no de evitar Su agonía, al menos de salvar Su vida.” Es hacia los males conspiratorios de este día de juicio y crucifixión que ahora dirigimos nuestra atención.
Después de una noche temible y perversa —¿cuándo hubo jamás una noche como esta, una noche en que Dios mismo fue escupido, maldecido y golpeado?—, Jesús es conducido por sus captores al Pretorio, el salón del juicio en el palacio de Herodes. Es una casa gentil, donde podría haber alguna miga de pan con levadura. Por lo tanto: “Los grandes jerarcas judíos, temiendo la contaminación ceremonial, aunque no la culpa moral —temerosos de la levadura, aunque no de la sangre inocente—, se negaron a entrar en el salón del gentil, no fuera que se contaminaran y, en consecuencia, no pudieran aquella noche continuar su celebración pascual.” Pilato, sin duda irritado y condescendiente, pero dispuesto por el momento a complacer sus supersticiones, salió entonces a hablarles. Gobernante experimentado, y probablemente habiendo autorizado personalmente el arresto de Jesús la noche anterior, el procurador romano preguntó abruptamente: “¿Qué acusación traéis contra este hombre?”
Tomados por sorpresa —pues habían venido a recibir una simple ratificación de la pena de muerte que ya habían impuesto; habían venido a obtener la aprobación romana para la ejecución de Jesús, a fin de que ninguno de sus amigos pudiera provocar un tumulto; habían venido a solicitar una crucifixión romana, más degradante que una lapidación judía; habían venido a conseguir una licencia para matar, una autorización para realizar un asesinato judicial—, así, sorprendidos por la aparente intención de Pilato de asumir jurisdicción original y celebrar un juicio romano, respondieron: “Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.” ‘Lo hemos hallado culpable; ha quebrantado nuestra ley; debe ser castigado.’
“Pero el conocimiento romano de la ley que tenía Pilato, su instinto romano de justicia, su desprecio romano hacia su fanatismo asesino, le hicieron negarse a actuar sobre una acusación tan completamente vaga, ni dar la sanción de su tribunal a sus oscuros y desordenados decretos. No se dignaría ser un verdugo donde no había sido juez.” En consecuencia, Pilato dijo: “Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley.”² Su respuesta fue: “A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie.” Esta respuesta —dice Juan— fue dada “para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir.” Y así, “se ven forzados a la humillante confesión de que, habiendo sido privados del ‘derecho de la espada,’ no pueden infligir la muerte que únicamente los satisfaría; porque, en verdad, estaba escrito en los consejos eternos que Cristo debía morir, no por lapidación ni estrangulamiento judío, sino por aquella forma romana de ejecución que inspiraba a los judíos un innombrable horror: la crucifixión; que Él debía reinar desde Su cruz —morir por aquella muerte tan temiblemente significativa y simbólica— pública, lenta, consciente, maldita, agonizante— peor aún que el fuego— el peor tipo de todas las posibles muertes, y el más terrible resultado de aquella maldición que Él habría de quitar para siempre.”
Caifás y sus confederados conspiradores —aunque habían esperado que fuera de otro modo— abandonaron la acusación de blasfemia y levantaron el clamor de sedición y traición. Según la ley romana, todos los dioses de todas las naciones de la tierra eran reverenciados y aceptados; incluso los emperadores se divinizaban a sí mismos para ser adorados; por tanto, cualquier acusación de blasfemia contra ese Jehová judío habría sido, para Pilato, una completa nulidad. Así que se lanzaron nuevas acusaciones. Dijeron —Caifás, suponemos, siendo la voz—: “A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey.”
En cuanto a pervertir a la nación, a Pilato eso no podía importarle menos; los judíos ya eran, a su juicio, una turba de fanáticos religiosos cegados—que fueran lo que fueran. En cuanto a dar tributo al César, esa acusación era mera retórica vacía; los codiciosos publicanos y el acero romano se encargaban de los impuestos del día. Pero un pretendiente a rey, eso era otra cosa. Entonces Pilato entró en el salón del juicio, llamó a Jesús y preguntó: “¿Eres tú el Rey de los judíos?” “Tú, pobre hombre sin amigos, exhausto, con tus humildes vestiduras de campesino, con las manos atadas y las huellas inmundas de los insultos de tus enemigos en tu rostro y en tus ropas; tú, tan diferente del fiero y magnífico Herodes, a quien esta multitud, sedienta de tu sangre, reconoce como su soberano; ¿eres tú el Rey de los judíos?”
La respuesta de Jesús dependerá de lo que Pilato quiera decir. ¿Habla en sentido temporal o espiritual? Sí, este Siervo Sufriente es el Rey del Universo; ante Él toda rodilla se doblará algún día, y toda lengua lo proclamará Señor de todos. No, no es el Mesías temporal, el Libertador de la expectativa judía, el tipo de rey que dirigiría un asalto armado contra una fortaleza romana. “¿Dices tú esto de ti mismo —pregunta Jesús—, o te lo han dicho otros de mí?”
La respuesta de Pilato es desdeñosa. “¿Soy yo acaso judío?”, dice. “Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí.” Como con los sacerdotes, así también con el pueblo; la burla, la acusación y la condena de Cristo no son el acto aislado de unos pocos fanáticos, sino que la nación y sus líderes lo han entregado a su gobernante gentil. Aun sin oír la respuesta de Jesús, a Pilato le resulta difícil imaginarlo como un gobernante temporal, por lo que pregunta: “¿Qué has hecho?” ¿Qué, en verdad? “He predicado el evangelio a los pobres, he proclamado libertad a los cautivos y he abierto la puerta de la prisión a los que estaban atados. He abierto ojos ciegos, destapado oídos sordos y dado fuerza a piernas cojas; he expulsado demonios y he llamado a cuerpos podridos de vuelta de sus tumbas; he alimentado multitudes, calmado tempestades, caminado sobre olas embravecidas; he sido y soy la manifestación entre los hombres del Padre que está en los cielos. Soy su Hijo.”
Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.
El suyo no era un reino mesiánico judío; no era un dominio político gobernado desde palacios con pisos de ágata y lapislázuli; no era un reino que hiciera guerra con sus vecinos y esclavizara a los vencidos. Su reino no era de este mundo; no era uno compuesto de almas carnales, sensuales y diabólicas; no era un reino de desenfreno, lujuria y maldad. Más bien, su reino en la tierra estaba formado por los santos del Altísimo; y su reino en los cielos era el reino eterno de su Padre Eterno. Su realeza era la realeza de la santidad, de la rectitud, de la vida eterna. “¿Luego, eres tú rey?”, se maravilla Pilato. ‘¿Puede alguien que habla de reinar en los reinos espirituales, como tú lo haces, ser realmente un rey?’ Jesús respondió:
Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
O, como lo expresa Mateo: “Tú lo has dicho; porque así está escrito de mí.” ‘Y no solo soy un rey eterno, sino que mi misión real es proclamar la verdad—la verdad que hace libres a los hombres; la verdad que salva y exalta eternamente; la verdad que trae paz a las almas de los hombres en mi reino terrenal y que luego les asegura la vida eterna en mi reino eterno. Todo aquel que busca la verdad y ama la rectitud cree en mis palabras.’
¡Sí! Jesús era un rey, “pero un rey no en esta región de falsedades y sombras, sino uno nacido para dar testimonio de la verdad, y a quien todos los que son de la verdad han de oír.” “¿Qué es la verdad?”, dijo Pilato impacientemente.³ ¿Qué tenía él —un ocupado y práctico gobernador romano— que ver con tales vagas abstracciones? ¿Qué relación podían tener con una cuestión de vida o muerte? ¿Qué alucinación poco práctica, qué tierra de ensueños fantásticos era aquella? Sin embargo, aunque con desdén apartó el tema, fue conmovido y tocado en lo íntimo. Una mente judicial, una formación forense, una familiaridad con la naturaleza humana que le daba cierta percepción del carácter de los hombres, le mostraron que Jesús no solo era completamente inocente, sino infinitamente más noble y mejor que sus delirantes y santurrones acusadores. Desechó por completo la vaga idea de una realeza sobrenatural; vio en el prisionero ante su tribunal a un soñador inocente y de alma elevada, nada más. Y así, dejando a Jesús allí, salió de nuevo ante los judíos y pronunció su primera absolución enfática y sin vacilación: “YO NO HALLO EN ÉL NINGUNA CULPA.”
“Pero esta absolución pública y decidida solo encendió la furia de sus enemigos en una llama aún más feroz. Después de todo lo que habían arriesgado, después de todo lo que habían infligido, después de la noche en vela de sus conspiraciones, juramentos e insultos, ¿iba su propósito a ser frustrado por la intervención de los mismos gentiles en quienes habían confiado para su amarga consumación? ¿Había de ser rescatada esta víctima, que ellos habían atrapado en su mortal garra, de los sumos sacerdotes y gobernantes, por el desprecio o la compasión de un insolente pagano? ¡Era demasiado intolerable! Sus voces se alzaron en un tumulto aún más salvaje.”
Incapaces de levantar el clamor de blasfemia, y habiendo fracasado sus acusaciones de sedición y traición, ahora estallan en un frenesí de acusaciones patéticas. Marcos dice que “los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas.” Pero Jesús “nada respondió.” Habiendo sido “oprimido y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías 53:7.) Tan feroces eran las acusaciones, tan viles las cosas dichas contra Él, que para Pilato era increíble que Jesús no respondiera. “¿No respondes nada?”, dijo, “mira cuántas cosas testifican contra ti.” Y aun ante las palabras del procurador, Jesús permaneció en silencio, “de modo que Pilato se maravillaba.”
Entonces, en medio del murmullo y del tumulto, una voz fuerte exclamó: “Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta este lugar.” Pilato oyó estas palabras; sabía que Galilea había sido el escenario de la mayor parte de las obras de Jesús, y de inmediato se formuló un plan en su mente. “Ansioso por librarse de un asunto del cual se sentía más que complacido de quedar libre, propuso, con un golpe maestro de hábil política, deshacerse de un prisionero embarazoso, salvarse de una decisión desagradable y hacer un favor inesperado al poco amistoso tetrarca galileo, quien, como de costumbre, había venido a Jerusalén —nominalmente para celebrar la Pascua, pero en realidad para congraciarse con sus súbditos y disfrutar de las sensaciones y festividades que ofrecía en esa época la densamente poblada capital—. En consecuencia, Pilato, secretamente contento de lavarse las manos de una responsabilidad detestable, envió a Jesús a Herodes Antipas, quien probablemente ocupaba el antiguo palacio asmoneo, que había sido la residencia real en Jerusalén hasta que fue superada por la más espléndida que el tirano pródigo, su padre, había construido. Y así, a través de las calles estrechas y abarrotadas, en medio de las multitudes burlonas y enfurecidas, el cansado Sufriente fue arrastrado una vez más.”
Jesús ante Herodes
(Lucas 23:6–12)
“Herodes te matará.” (Lucas 13:31–33.) Tales fueron las palabras de advertencia dirigidas a Jesús en un día anterior con respecto a los designios e intenciones de Herodes Antipas; ahora, con Jesús ante él atado, y con los principales sacerdotes y el pueblo clamando por su sangre, ¡qué oportunidad para decretar un asesinato judicial! Este mismo Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, es aquel que ordenó que la cabeza de Juan el Bautista fuese traída ante sus cortesanos en un banquete, en una bandeja. Es aquel que ostentó tanto el incesto como el adulterio ante la nación, y para quien uno o muchos asesinatos no significaban más que la matanza de los Inocentes en Belén para su malvado padre, Herodes el Grande. Y, sin embargo, incluso él, después de un juicio burlón y despreciativo, no halló en Jesús “ninguna cosa digna de muerte” (Lucas 23:14–15), y lo absolvió públicamente por segunda vez.
Las palabras casi nos faltan para describir el estado deplorable, despreciable y degenerado de Herodes Antipas, a quien el pueblo, en servil adulación, llamaba rey, aunque Roma nunca le había conferido tal título. “Si alguna vez hubo un hombre que mereciera plenamente el desprecio, fue ese mezquino principillo perjuro—falso en su religión, falso con su nación, falso con sus amigos, falso con sus hermanos, falso con su esposa—, a quien Jesús dio el nombre de ‘esa zorra’. Los vicios inhumanos que los césares mostraban en el vasto teatro de su absolutismo —la lujuria, la crueldad, la insolencia autocrática, la ruina por la extravagancia— se veían reflejados pálidamente en estos pequeños Nerones y Calígulas de las provincias; estos tiranos locales, medio idumeos y medio samaritanos, que imitaban las peores degradaciones del imperialismo al que debían su misma existencia. Bien podía decirse que Judea, bajo el odioso y mezquino despotismo de estos híbridos herodianos —chacales que se arrastraban a los pies de los leones cesáreos—, sufría una vergüenza insoportable. El respeto por ‘las potestades establecidas’ difícilmente puede implicar respeto por todas las impotencias e imbecilidades.” (Farrar, págs. 449–450.)
“Hemos vislumbrado antes a este Herodes Antipas, y no sé si en toda la Historia, en su galería de retratos, se encuentra una figura mucho más despreciable que este miserable y disoluto saduceo idumeo —este insignificante principillo ahogado en el desenfreno y la sangre.”
En un tiempo, Herodes había temido que Jesús fuera Juan el Bautista resucitado de entre los muertos para atormentarlo. Sin embargo, la locura mental que agitó su alma tras el asesinato del Bautista parece haberse aplacado; ahora su interés en Jesús es el de un supersticioso ingenuo que desea ver algún gran milagro realizado en su presencia real. Así lo encontramos interrogando a Jesús “con muchas palabras”, burlándose, ridiculizándolo, desafiándolo, todo en vano. Jesús permaneció en silencio. “Hasta donde sabemos, Herodes se distingue además como el único ser que vio a Cristo cara a cara y le habló, pero que jamás oyó su voz. Para los pecadores penitentes, las mujeres llorosas, los niños parlanchines, para los escribas, los fariseos, los saduceos, los rabinos, para el sumo sacerdote perjuro y su servil e insolente subordinado, y para Pilato el pagano, Cristo tuvo palabras —de consuelo o instrucción, de advertencia o reprensión, de protesta o denuncia—, pero para Herodes la zorra no tuvo sino un silencio desdeñoso y majestuoso.” (Talmage, pág. 636.)
En su juicio ante Herodes, Jesús fue vehementemente acusado por los principales sacerdotes y escribas. En esta corte, ante un rey judío con poder romano, las acusaciones presentadas habrían incluido tanto blasfemia como traición, ninguna de las cuales Herodes se dignó considerar seriamente. Luego, “Herodes con sus soldados le menospreció, y escarneciéndole, le vistió con una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato.” Así, Antipas, aunque no halló culpa alguna en Jesús, y aunque un juez justo tiene la obligación moral de liberar a un inocente de sus cadenas, lo envió de nuevo a otro tribunal. ¿Podría ser sino con la esperanza de que otro juez hallara motivo para condenar a muerte a este amigo del Bautista, tal como los principales sacerdotes y escribas tan devotamente lo deseaban?
Capítulo 106
El juicio romano final
Los judíos… lo crucificarán… y no hay otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios.
Porque si los poderosos milagros se obraran entre otras naciones, se arrepentirían y reconocerían que Él es su Dios.
Mas por causa de las artimañas sacerdotales y las iniquidades, ellos en Jerusalén endurecerán su cerviz contra Él, para que sea crucificado. (2 Nefi 10:3–5.)
Jesús nuevamente ante Pilato
(Mateo 27:15–23; TJS Mateo 27:20; Marcos 15:6–14; TJS Marcos 15:8–10, 13, 15; Lucas 23:13–23; Juan 18:39–40)
Atado, burlado, despreciado, golpeado, escupido, y vistiendo la espléndida túnica blanca con que los hombres de guerra de Herodes lo habían envuelto con burla, el Juez de toda la tierra está ahora de regreso en el Salón del Juicio para ser juzgado y condenado por hombres malvados. Pilato ha “convocado a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo,” aquellos por cuyas bocas las acusaciones de sedición y traición habían sido lanzadas con vil veneno y odio. Con ellos se reúnen grandes multitudes de todas las partes de Jerusalén. La noticia del arresto de Jesús se ha propagado como una ola por las calles y en los hogares del pueblo; además, este es el día en que los ociosos y los curiosos vienen a ver al gobernador realizar la liberación pascual de un prisionero infame. ¿Será acaso ese vil criminal Barrabás, quien, bajo la débil apariencia de aspiraciones políticas, encabezó una insurrección y cometió asesinato, pero por cuyo celo revolucionario existía una gran simpatía pública?
Pilato habla: “Me habéis presentado a este hombre como uno que pervierte al pueblo,” y que prohíbe pagar tributo al César, y que afirma ser él mismo un rey, “y he aquí, yo, habiéndole examinado delante de vosotros, no hallé en este hombre falta alguna respecto a aquello de que le acusáis”—“Él es inocente; como os dije antes, no hallo en Él ninguna falta”—“ni aun Herodes; porque os lo envié, y he aquí, nada digno de muerte se ha hecho en Él.” Así habló Pilato, el procurador; así habló Herodes, el rey. Había, pues, una sola cosa justa por hacer: liberar al Hombre Inocente; y más aún, si fuese necesario, protegerlo de la ira y el odio de las vociferantes multitudes.
Así “llegó la dorada oportunidad para que él reivindicara la grandeza de la justicia imperial de su nación y, habiéndolo declarado absolutamente inocente, lo pusiera absolutamente en libertad. Pero precisamente en ese punto vaciló y titubeó. El temor de otra insurrección lo perseguía como una pesadilla. Estaba dispuesto a llegar a medias para complacer a esos peligrosos sectarios. Para justificarles, por decirlo así, en su acusación, decidió castigar a Jesús—azotarlo públicamente, como para hacer ridículas sus pretensiones—deshonrarlo y arruinarlo—‘hacerlo parecer vil ante sus ojos’—y luego ponerlo en libertad.”¹ Estas fueron las palabras de Pilato: “Castigaré, pues, a éste, y le soltaré.”
Este intento de compromiso y apaciguamiento fracasó; la jauría enloquecida por el hambre, esa manada de lobos feroces, no se satisfaría con nada que no fuera la sangre del Cordero; su clamor era por sangre, y sangre debía ser. Al comprender y sentir su negativa —quizás también le fue expresada directamente—, Pilato se sintió incapaz de seguir titubeando. Pero existía otra posibilidad. Porque “era costumbre en la fiesta que Pilato les soltase un preso, el que pidiesen,” el procurador dijo entonces: “Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua; ¿queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?” Es decir: ‘Aunque es inocente, lo declararé culpable y luego lo liberar é como un criminal condenado.’ Ofreció, por tanto, hacer la liberación de Jesús no como un acto de “justicia imperiosa, sino de gracia artificiosa.”
Había entre la multitud quienes deseaban que Jesús fuera liberado. Él había sanado a sus enfermos, resucitado a sus muertos y pronunciado dulces palabras de consuelo para sus almas afligidas. “Y la multitud, gritando, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho,” dice Marcos, dando a entender que querían que soltara a Jesús. Animado por ese sentimiento manifiesto, Pilato preguntó: “¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos?” Sin embargo, otros clamaban por la liberación de Barrabás, y Pilato volvió a preguntar: “¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?” Aunque el pueblo pudiera estar dividido en su decisión, los principales sacerdotes no lo estaban, y, como Pilato sabía, “le habían entregado por envidia.”
La cuestión, pues, se planteó claramente; la elección estaba en manos del pueblo; era suya, no de Pilato; así lo dictaba su costumbre, y si algún prisionero había de ser liberado, debía ser por decisión del pueblo. Ni podrían habérseles ofrecido dos extremos más opuestos que Jesús y Barrabás. Uno era culpable, el otro inocente; uno era asesino, el otro devolvía la vida donde había muerte; uno encabezó una insurrección, el otro había proclamado la paz; uno era culpable de sedición y traición, el otro había mandado al pueblo dar al César lo que era del César; uno se llamaba Jesús Bar-Abbas, que significa Jesús, hijo del padre, el otro era el Hijo del Dios viviente. ¿Exageramos al decir que uno era Cristo y el otro anticristo? La elección judía de aquel día debía hacerse entre su Mesías y un asesino; al rechazar a su Rey, serían negados la entrada en su reino, y al aceptar a Barrabás (un anticristo), ellos mismos serían asesinados y malditos por generaciones venideras.
Pero antes de que la elección se efectuara, y mientras “los principales sacerdotes y los ancianos” se movían entre la multitud y “persuadían a la gente que pidiese a Barrabás y destruyese a Jesús,” el juicio fue interrumpido. Claudia Prócula, la esposa de Pilato, quien tal vez entonces o más tarde llegó a ser prosélita de la verdadera fe, envió una grave advertencia a su esposo. “No tengas nada que ver con ese justo,” dijo, “porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.”
Hay momentos —no pocos en el curso de la vida— en que los hombres harían bien en escuchar el sabio consejo de sus esposas. Si alguna vez hubo tal momento en la vida de Pilato, fue este. El Señor, en su bondad hacia ella —y también, para sus propios propósitos, a fin de que se levantara otro testimonio de su Hijo—, había revelado a esta mujer que Jesús era el Señor de todos, y que calamidad y tristeza esperarían a quienes se opusieran a Él. Y Pilato no fue insensible a su mensaje; en realidad, este no hizo sino confirmar sus propios sentimientos y deseos.
“De buena gana, muy de buena gana, habría cedido Pilato a sus propios presentimientos—habría satisfecho su compasión y su sentido de justicia—habría obedecido la advertencia transmitida por aquel misterioso presagio. De buena gana incluso habría cedido al instinto, más bajo pero más humano, de afirmar su poder y contrariar a esos fanáticos envidiosos y detestables, a quienes sabía sedientos de sangre inocente. Que ellos —para muchos de los cuales la sedición era tan natural como el aire que respiraban— fueran sinceros al acusar a Jesús de sedición era, como bien sabía, absurdo. Su hipocresía completamente transparente en este asunto no hacía sino aumentar su abierto desprecio. Si hubiera podido atreverse a mostrar sus verdaderos sentimientos, los habría expulsado de su tribunal con toda la altiva indiferencia de un Galión. Pero Pilato era culpable, y la culpa es cobardía, y la cobardía es debilidad. Sus propias crueldades pasadas, volviéndose en su contra, lo forzaban a reprimir el impulso de piedad y a añadir, a sus muchas crueldades, otra aún más atroz.”
“Sabía que graves acusaciones pendían sobre él. Aquellos samaritanos a quienes había insultado y atacado; aquellos judíos a quienes había hecho apuñalar indiscriminadamente entre la multitud por la mano de sus emisarios disfrazados y secretos; aquellos galileos cuya sangre había mezclado con sus sacrificios; ¿no clamaba toda esa sangre por venganza? ¿No era inminente una embajada de denuncia en su contra, tal vez incluso en ese mismo momento? ¿No se precipitaría peligrosamente si, en un asunto tan dudoso como una acusación de proclamarse rey, provocaba un tumulto entre un pueblo para el cual era de mayor interés para los romanos que continuara abrazando sus cadenas? ¿Se atrevería a correr el riesgo de provocar una nueva y aparentemente terrible rebelión, antes que descender a una simple concesión que ahora comenzaba a adquirir el aspecto de un compromiso político, incluso necesario? Su política tortuosa se volvía contra sí mismo y hacía imposibles sus propios deseos. La Némesis de sus malas acciones pasadas era que ya no podía hacer lo correcto.”
“Deseando liberar a Jesús,” preguntó Pilato: “¿A cuál de los dos queréis que os suelte?” Los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho bien su labor; el sentimiento del pueblo se había cristalizado. “No a este hombre, sino a Barrabás,” dijeron. “¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?” A esto el clamor volvió—de todos ellos—: “¡Sea crucificado!” Pilato dijo: “¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Yo no hallo en Él ninguna causa de muerte; le castigaré, pues, y le soltaré.” Pero ellos clamaban aún más fuerte: “Entréganoslo para que sea crucificado. ¡Fuera con Él! ¡Crucifícalo!” “Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.”
“Incitados por los sacerdotes y los del Sanedrín, el pueblo reclamó impetuosamente el privilegio pascual que él mismo les había recordado; pero al hacerlo, revelaron aún más claramente la siniestra naturaleza de su odio hacia su Redentor. Pues mientras fingían enfurecerse contra la supuesta sedición de Aquel que era completamente obediente y pacífico, clamaban por la liberación de un hombre cuya notoria rebelión había estado también manchada de bandidaje y asesinato. Aborreciendo al inocente, amaban al culpable, y reclamaban la gracia del procurador en favor no de Jesús de Nazaret, sino de un hombre que, en la terrible ironía de las circunstancias, también se llamaba Jesús—Jesús Bar-Abbas—quien no solo era lo que ellos falsamente decían de Cristo, un líder de sedición, sino también un ladrón y un asesino. Era apropiado que ellos, que habían preferido a un abyecto saduceo antes que a su Verdadero Sacerdote, y a un idumeo incestuoso antes que a su Señor y Rey, prefirieran deliberadamente a un asesino antes que a su Mesías.”
“Puede ser que Barrabás hubiera sido sacado entonces, y que así Jesús, el asesino ceñudo, y Jesús, el inocente Redentor, se hallaran juntos, lado a lado, en aquel alto tribunal. El pueblo, persuadido por sus sacerdotes, clamaba por la liberación del rebelde y del ladrón. Hacia él se extendía cada mano; por él se levantaba cada voz. Por el Santo, el Inofensivo, el Inmaculado—por Aquel a quien mil hosannas habían aclamado tan solo cinco días antes—no se oyó palabra alguna de compasión ni de súplica. ‘Fue despreciado y desechado entre los hombres.’”
Jesús es azotado y preparado para los verdugos
(Mateo 27:24–30; TJS Mateo 27:26–27; Marcos 15:15–19; Juan 19:1–3)
Pilato hizo entonces aquello que volvió aún más terrible la culpa de esos necios y frustrados demonios cuyos gritos, “¡Crucifícale, crucifícale!”, perforaban sus oídos y flagelaban su alma. Realizó en su presencia dos actos simbólicos que certificaban la inocencia del acusado—uno gentil, el otro judío. Primero, habiendo declarado la inocencia de Jesús en palabras claras, se levantó del tribunal, significando que no impondría sentencia alguna; que no habría asesinato judicial ni derramamiento de sangre inocente; que se libraría de la sangre del Inocente. Teniendo en cuenta la tendencia judicial entre todos los pueblos de preservar los derechos del acusado, tal acto—un símbolo gentil de inocencia, si se quiere—debió bastar para liberar a Jesús. Pero no había de ser así. El tribunal legal era gentil; el tribunal real era judío. La sentencia romana ya había sido impuesta en la mente judía, y nada debía impedir el avance implacable de aquella causa malvada que estaba llevando a su Cristo hacia la cruz.
Conociendo y percibiendo todo esto, Pilato, con un agudo y certero conocimiento de la mente judía, realizó ante ellos su propio rito—el rito judío que simbolizaba la inocencia y libraba el alma de la culpa por sangre inocente. Según su ley, por ejemplo, si se cometía un asesinato no resuelto, los ancianos de la ciudad debían sacrificar una novilla, “lavar sus manos sobre la novilla,” y decir: “Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Sé misericordioso, oh Jehová, con tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no pongas sangre inocente sobre tu pueblo.” Así eran “perdonados,” y así “quitaban la culpa de la sangre inocente” de entre ellos, siempre y cuando hicieran “lo recto ante los ojos de Jehová.” (Deut. 21:1–9; Sal. 26:6; 73:13.)
En consecuencia, en aquella terrible mañana, “viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; ved vosotros.” Ya no dice: “Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley,” como al principio; ahora Pilato se ha hallado en la Presencia Divina; ahora sabe que Jesús es inocente tanto de las ofensas judías como de las romanas; en justicia, el prisionero debía ser liberado; ni el judío ni el gentil debían hacerle mal alguno.
Nadie sostendrá que por estos actos Pilato se haya librado de la terrible culpa de enviar a un Dios a la cruz. Cada hombre es responsable de sus propios pecados, y los de Pilato fueron profundos, rojos y perversos. Pero debemos reconocer al procurador el intento de liberar a su prisionero; su lealtad instintiva hacia la justicia fue correcta; el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Además, este lavado simbólico ocurrió antes del decreto de azotar y crucificar, y fue, en realidad, un intento de liberar al hombre para que tanto Pilato como los judíos pudieran “quitar de sí la culpa de la sangre inocente,” porque harían aquello —al liberar a Jesús— que era “recto ante los ojos del Señor.”
Pero, cualesquiera que hayan sido su intención o su propósito—sin importar si su proceder fue correcto o equivocado—, ya no era un agente de sí mismo. La verdad no lo había hecho libre; estaba esclavizado a los pecados de su pasado. Cualquiera que fuera su propósito, este “fue ahogado instantáneamente en un grito, el más terrible, el más espantoso, el más memorable que registra la Historia.” “Su sangre sea sobre nosotros” y —¡Dios nos ayude!— “sobre nuestros hijos.”
“Y ahora notemos, por un momento, las venganzas de la Historia. ¿No ha estado Su sangre sobre ellos y sobre sus hijos? ¿No ha caído sobre todo sobre aquellos más directamente implicados en aquella profunda tragedia? Antes de que se consumara el temible sacrificio, Judas murió en los horrores de un repugnante suicidio. Caifás fue depuesto al año siguiente. Herodes murió en infamia y destierro. Despojado de su procuraduría poco tiempo después, por los mismos cargos que había intentado evitar mediante una concesión inicua, Pilato, agotado por las desgracias, murió por suicidio y en el exilio, dejando tras de sí un nombre execrado. La casa de Anás fue destruida una generación más tarde por una turba enfurecida, y su hijo fue arrastrado por las calles, azotado y golpeado hasta el lugar de su asesinato. Algunos de los que participaron y presenciaron las escenas de aquel día —y miles de sus hijos— también participaron y presenciaron los largos horrores de aquel asedio de Jerusalén que permanece sin paralelo en la historia por su indescriptible espanto. ‘Parece,’ dice Renan, ‘como si toda la raza hubiera concertado un encuentro para su exterminio.’”
“Habían gritado: ‘¡No tenemos más rey que César!’ y no tuvieron más rey que César; y dejando solo por un tiempo la fantástica sombra de una realeza local y despreciable, César tras César los ultrajó, los tiranizó, los saqueó y los oprimió, hasta que al fin se levantaron en salvaje rebelión contra el César que ellos mismos habían proclamado, y un César apagó en la sangre de sus mejores defensores las rojas cenizas de su templo incendiado y profanado. Habían forzado a los romanos a crucificar a su Cristo, y aunque ellos consideraban ese castigo con especial horror, ellos y sus hijos fueron crucificados por millares por los romanos fuera de sus propias murallas, hasta que faltó espacio y escaseó la madera, y los soldados tuvieron que recurrir a una fértil inventiva de crueldad para idear nuevos métodos de infligir esta insultante forma de muerte.”
“Habían dado treinta piezas de plata por la sangre de su Salvador, y ellos mismos fueron vendidos por miles a precios aún menores. Habían escogido a Barrabás en lugar de su Mesías, y para ellos no ha habido más Mesías, mientras el puñal de un asesino dirigía los últimos consejos de su moribunda nacionalidad. Habían aceptado la culpa de sangre, y las últimas páginas de su historia quedaron pegadas entre sí con los ríos de su sangre, y esa sangre siguió derramándose en crueles matanzas, de siglo en siglo.”
“Quienes quieran pueden ver en incidentes como estos los simples y sin sentido azares de la Historia; pero no hay nada sin sentido en la Historia para quien la contempla como la Voz de Dios que habla en medio de los destinos de los hombres; y, ya sea que un hombre vea o no significado alguno en tales acontecimientos, verdaderamente ciego debe ser aquel que no vea que, cuando se consumó el asesinato de Cristo, el hacha fue puesta a la raíz del árbol estéril de la nacionalidad judía. Desde aquel día, Jerusalén y sus alrededores, con sus ‘millas siempre crecientes de lápidas y su pavimento interminable de tumbas y sepulcros,’ se han convertido en poco más que un vasto cementerio: un Acéldama, un campo de sangre, un campo del alfarero para sepultar extranjeros. Como la marca de Caín que se aferró al asesino, la culpa de aquella sangre pareció adherirse a ellos—como siempre habrá de hacerlo hasta que esa misma sangre la borre. Porque, por la misericordia de Dios, esa sangre fue derramada también por aquellos que la hicieron correr; la voz que ellos intentaron apagar con la muerte se alzó en su última oración pidiendo compasión por sus asesinos. ¡Ojalá esa sangre sea eficaz! ¡Ojalá esa oración sea escuchada!”⁶
Pilato, habiendo así declarado la inocencia de Jesús; habiéndose levantado del tribunal; habiéndose lavado las manos—por sí mismo y por todo Israel, para que todos permanecieran libres de la sangre inocente—, sin embargo, en su debilidad, incapaz de resistir la presión de la turba judía, liberó a Barrabás y mandó azotar a Jesús. “Este azotamiento era el preludio ordinario de la crucifixión y de otras formas de castigo capital. Era un castigo tan verdaderamente espantoso, que la mente se rebela ante él; y hace mucho que ha sido abolido por esa compasión de la humanidad que ha sido tan grandemente intensificada, y en cierto grado incluso creada, por la comprensión gradual de la verdad cristiana. El desgraciado reo era despojado públicamente de sus vestiduras, atado por las manos en posición inclinada a una columna, y entonces, sobre los tensos y temblorosos nervios de la espalda desnuda, se descargaban los golpes con correas de cuero, lastradas con trozos irregulares de hueso y plomo; a veces los golpes caían por accidente—otras, con terrible barbarie, eran dirigidos deliberadamente—sobre el rostro y los ojos. Era un castigo tan atroz que, bajo su desgarrador tormento, la víctima generalmente desfallecía, a menudo moría; con mayor frecuencia aún, era despedida para perecer poco después a causa de la gangrena o el colapso nervioso que seguían al suplicio.”
Después del azotamiento vino la burla. Después de haber soportado tan grande carga—en Getsemaní, ante Pilato y Herodes, bajo el plomo y el cuero del flagellum—Pilato lo puso en manos de aquellos rudos y brutales soldados cuya misión era herir y matar, y cuyo mayor deleite consistía en regodearse en la agonía y el dolor de sus enemigos. Esos hombres de guerra tomaron al Hombre de Paz; esos curtidos veteranos, formados en mil tumultuosas refriegas, tomaron al Príncipe del Cielo; esos enemigos blasfemos y burlones de todo lo que es decente en el mundo tomaron al Hijo de Dios—lo tomaron, atado, con la aprobación de Pilato, para hacer con Él conforme a sus perversos deseos. “La baja y vil soldadesca del pretorio—no romanos de pura cepa, que quizá habrían tenido algún sentido de la innata dignidad del silencioso sufriente, sino en su mayoría la escoria mercenaria y el sedimento de las provincias—lo condujeron a su sala de armas, y allí, en su odio salvaje, se burlaron del Rey a quien habían torturado. Les añadió placer tener en su poder a Uno que era de nacimiento judío, de vida inocente, de porte majestuoso. La oportunidad rompía agradablemente la grosera monotonía de su vida, y por eso llamaron a toda la cohorte que estuviera libre para presenciar su brutal entretenimiento. A la vista de aquellos endurecidos rufianes”—y es probable que el mismo Pilato estuviera entre los observadores—“representaron toda la ceremonia de una coronación falsa: una falsa investidura, una falsa adoración. En torno a las sienes de Jesús, en burlesca imitación del laurel del emperador, torcieron una verde corona de hojas espinosas; en sus manos atadas y temblorosas colocaron una caña por cetro; de sus hombros desgarrados y sangrantes le arrancaron la túnica blanca con la que Herodes lo había escarnecido—que ahora debía de estar empapada en sangre—y le echaron encima un viejo paludamentum escarlata—algún manto militar desechado, con su franja púrpura, del guardarropa pretoriano. Esto, con fingida solemnidad, lo sujetaron sobre su hombro derecho con un broche reluciente; y entonces—cada uno, con su burlesco homenaje de rodillas dobladas; cada uno, con su infame escupitajo; cada uno, con un golpe en la cabeza dado con la caña que sus manos atadas no podían sostener—pasaban ante Él, repitiendo su falsa salutación: ‘¡Salve, Rey de los judíos!’”
Pilato envía a Jesús a la cruz
(Juan 19:4–16; Lucas 23:24–25)
Después de la gran burla, Pilato salió del Pretorio donde los soldados se habían burlado del Rey de reyes y dijo a la multitud judía: “He aquí, os lo saco fuera, para que sepáis que YO NO HALLO EN ÉL NINGUNA CULPA.” “Aún entonces, Pilato quiso, esperó, incluso se esforzó por salvarle. Podía presentar aquel espantoso azotamiento, no como el preludio de la crucifixión, sino como una pesquisa por tortura que no había logrado arrancar ninguna confesión mayor. Y cuando Jesús salió—cuando estuvo junto a él, con esa figura de mártir sobre el bello mosaico del tribunal—las manchas de sangre sobre su corona verde de tormento, la señal de los golpes y de los escupitajos en su semblante, el cansancio de su agonía mortal en los ojos sin sueño, el sagum de escarlata desvaída, oscurecido por los surcos de su espalda lacerada, y goteando, quizá, sus manchas de carmesí sobre el pavimento de teselas—even entonces, incluso así, en aquella hora de su máxima humillación—aún, al estar de pie en la grandeza de su santa calma en aquel alto tribunal sobre la multitud vociferante, resplandecía sobre Él tal preeminencia semejante a la de Dios, tal nobleza divina, que Pilato rompió en aquella exclamación involuntaria que ha conmovido a tantos millones de corazones— “‘¡HE AQUÍ EL HOMBRE!’
“Pero su apelación solo despertó un feroz estallido del grito, ‘¡Crucifícale! ¡Crucifícale!’ La sola vista de Él, aun en esta Su inefable vergüenza y pena, pareció avivar todavía más su odio. En vano apeló el soldado pagano por humanidad al sacerdote judío; ningún corazón latió con piedad correspondida; ninguna voz compasiva rompió ese monótono clamor de ‘¡Crucifícale!’—el aullido repetido de su salvaje ‘liturgia de la muerte.’ El romano que había derramado sangre como agua, en el campo de batalla, en masacres abiertas, en asesinatos secretos, podría suponerse que tenía un corazón helado y pétreo; pero aún más helado y pétreo era el corazón de aquellos escrupulosos hipócritas y sacerdotes mundanos.”
Con ola tras ola de atronador odio, la tempestad del mal saduceo alcanzó su punto culminante; el sacerdocio está en control; Pilato ya no puede demorar la terrible sentencia: “Tomadle vosotros, y crucificadle: PORQUE YO NO HALLO EN ÉL NINGUNA CULPA.” ‘Déjenle morir; que sea por vuestra mano; no ha cometido crimen digno de muerte; no hay sedición ni traición aquí; Roma no corre peligro; es inocente; pero si este violento tumulto, este odio insensato, este vil derramamiento de venganza, si todo esto no puede ser contenido de otra manera, me someteré a vuestra voluntad. ¡Crucificadle!’ La ley romana se inclina ante las artimañas sacerdotales judías, y el Jesús judío es enviado a su muerte por manos romanas.
¿Se ha decidido ya por fin la cuestión? No; ni mucho menos. “Lo que los judíos quieren—lo que los judíos obtendrán—no es una connivencia tácita, sino la sanción absoluta. Ven su poder. Ven que este gobernador manchado de sangre no se atreve a resistirles; saben que la diplomacia romana tolera concesiones a la superstición local. Audazmente, por tanto, arrojan por la borda toda cuestión de una ofensa política, y con todas sus hipócritas pretensiones calcinadas por el calor de su pasión, gritan: ‘Tenemos una ley, y por nuestra ley Él debe morir, porque se hizo Hijo de Dios.’ ”
¿Había acaso alguna duda en sus mentes respecto a las enseñanzas de este galileo? ¡Él dijo que era el Hijo de Dios! ¿Había duda alguna sobre la acusación que lanzaban contra Él, sobre la razón por la cual anhelaban Su sangre? ¡Era Su afirmación de divinidad mesiánica! La habían mantenido oculta ante Pilato hasta que la muerte por crucifixión fue aprobada; ahora querían que el mundo lo supiera; que ellos y sus hijos permanecieran para siempre en oposición a Cristo. Habían triunfado en su conspiración; Él debía morir; y ¡qué poco sabían que Su muerte y Su resurrección probarían para siempre Su filiación divina! Su muerte no sería sino la semilla de la cual brotaría Su mensaje; y esa semilla, al crecer hasta Su gloriosa resurrección, pronto se convertiría en una gran vid que cubriría toda la tierra. Sí, que muera, pero por medio de la muerte vivirá de nuevo; y porque Él vive, todos los hombres resucitarán en la mortalidad.
Ante esta nueva declaración, Pilato se sobresaltó, temeroso. La superstición de los gentiles y paganos sobrepasaba la de cualquier otro pueblo. ¡El Hijo de Dios! Algo había en ese hombre que tiraba de las cuerdas de su corazón, y no sabía qué era. ¿Le estarían trayendo sus antiguos presentimientos un mensaje que aún no comprendía? ¿Y la visión y advertencia de su esposa—qué decir de ellas? Pilato, por tanto, volvió a entrar en el salón del juicio y preguntó a Jesús: “¿De dónde eres tú?”
Jesús no se dignó responder. Pilato, irritado, exigió: “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte, y que tengo poder para soltarte?” ¿Matar o dejar vivir? ¿Azotar y crucificar? ¿Puede Pilato salvar un alma, hablar paz a un corazón afligido o levantar a un hombre justo en gloria inmortal? El poder eterno reposa en el Varón de Dolores, y aun el poder profano que un déspota mundano pueda ejercer es solo por la gracia de Aquel en quien todas las cosas encuentran su centro. Y Pilato—¿se atreverá a desafiar a Anás o a ofender a Tiberio al liberar a este hombre inocente? “Y Jesús se apiadó del desconcertado y desesperado estado de aquel hombre, a quien la culpa había convertido de gobernante en esclavo.” Entonces Aquel que no podía mirar el pecado con la menor indulgencia habló primero de los pecados de Pilato y luego de los de Judas, de Anás, de Caifás, del Sanedrín y de la nación judía: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba”—‘Mi Padre está permitiendo todo esto para que ahora sea levantado sobre la cruz, como lo requiere la palabra mesiánica’—“por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.”
“En lo más profundo de su alma, Pilato sintió la verdad de esas palabras—reconoció en silencio la superioridad de su víctima atada y lacerada. Todo lo que en su alma no había sido consumido por el orgullo y la crueldad vibró en un eco inusitado ante esas pocas y serenas palabras del Hijo de Dios. Jesús había condenado su pecado, y lejos de ofenderlo, el juicio solo profundizó su asombro ante este Ser misterioso, cuya aparente impotencia era más grandiosa y sobrecogedora que el más alto poder. Desde aquel momento, Pilato estuvo aún más ansioso de salvarlo.” Pero sus intentos fueron inútiles. De la turba satánica volvió el grito: “Si a este sueltas, no eres amigo de César; cualquiera que se hace rey, a César se opone.”
Entonces Pilato, el gobernante de Judea atado por el pecado, condujo a Jesús, el gobernante de la tierra atado por correas, hacia “un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabbata.” Pilato “se sentó en el tribunal.” Era viernes, 7 de abril del año 30 d.C. Los juicios romanos habían comenzado alrededor de las seis de la mañana, y ya habían transcurrido unas tres horas. A los judíos, Pilato les dijo: “¡HE AQUÍ VUESTRO REY!”
Sus gritos se intensificaron; sus alaridos desgarradores atravesaban el aire de Judea; sus rostros eran como pedernal, sus corazones como piedra. No había misericordia allí—solo odio, envidia y una sed de venganza. Lucifer era su señor. “¡Fuera con Él, fuera con Él!,” gritaban, “¡crucifícale!” A esto Pilato respondió: “¿HE DE CRUCIFICAR A VUESTRO REY?” Su respuesta fue: “No tenemos más rey que César.”⁷ “Ante ese oscuro y terrible nombre de César, Pilato tembló. Era un nombre que dominaba. Lo subyugó. Pensó en aquel instrumento aterrador de tiranía, la acusación de laesa majestas, en la cual se fundían todos los demás cargos, que había hecho de la confiscación y la tortura algo común, y que había hecho correr la sangre como agua por las calles de Roma. Pensó en Tiberio, el viejo y sombrío emperador, entonces oculto en Caprea, con sus ulcerosos rasgos, sus sospechas venenosas, sus infamias enfermizas, su desesperada sed de venganza. En aquel mismo tiempo, estaba enloquecido por una ferocidad aún más sanguinaria y misantrópica a causa de la falsedad y traición descubiertas en su único amigo y ministro, Sejano, y fue a Sejano mismo a quien Pilato debía su cargo. Podían haber delatores secretos entre aquella misma multitud. Presa del pánico, el juez injusto, obedeciendo a sus propios temores, traicionó conscientemente a la víctima inocente, entregándola a la agonía de la muerte. Aquel que tantas veces había prostituido la justicia, fue ahora incapaz de realizar el único acto de justicia que deseaba. Aquel que tantas veces había asesinado la compasión, fue ahora privado de saborear la dulzura de la piedad que anhelaba. Aquel que tantas veces había abusado de la autoridad, fue ahora incapaz de ejercerla, por una vez, en favor de lo justo. En verdad, para él, el pecado se había convertido en su propia Erinia, y sus placenteros vicios habían sido transformados en el instrumento de su castigo.”
“Y Pilato dio sentencia de que se hiciese conforme a lo que ellos pedían.”
“Entregó a Jesús a su voluntad.”
“Entonces lo entregó, pues, para que fuese crucificado.”
Judas Iscariote se suicida
(Mateo 27:3–10; TJS Mateo 27:5–6, 10; Hechos 1:15–21)
Como apéndice a las malvadas acciones de aquella noche, consignamos en nuestro registro la muerte de un diablo—no un demonio del infierno, pues tales nunca mueren; están condenados al Gnolom, a morar en mundos infernales por las eternidades—sino un diablo mortal, uno en quien Satanás había entrado; uno que conspiró para dar muerte a su Señor; uno que vendió su alma por treinta piezas de plata; uno que condujo una cohorte de hombres armados al retiro de Getsemaní; uno que traicionó al Hijo del Hombre con una efusiva demostración de aparente amor y respeto que, en realidad, eran celos y odio. Era Judas de Keriot—Judas Iscariote—el único judeano entre los Doce.
No sabemos cuándo Judas puso fin a su propia vida—solo que parece haber precedido a su Señor en la muerte. A medida que el pleno peso de su acción traicionera comenzó a amanecer sobre su alma enferma por el pecado, encendió en su interior los fuegos de Gehena; una casi locura se apoderó de su ser. “Terriblemente pronto cayó la Némesis sobre el principal actor en las etapas inferiores de esta iniquidad [de la noche]. Sin duda, durante todas esas horas Judas había sido un espectador seguro de todo lo que ocurría, y cuando el amanecer iluminó aquella noche helada, y supo la decisión de los sacerdotes y del Sanedrín, y vio que Jesús había sido entregado al gobernador romano para ser crucificado, entonces comenzó a comprender plenamente todo lo que había hecho. Hay en un gran crimen un poder terriblemente revelador. Ilumina el teatro de la conciencia con un resplandor antinatural, y al expulsar el tenue velo del interés propio, muestra las acciones y motivos en su plena y verdadera dimensión. En Judas, como en tantos miles antes y después de él, esta apertura de los ojos que sigue a la consumación de un terrible pecado—al cual muchos otros pecados habían conducido—lo empujó del remordimiento a la desesperación, de la desesperación a la locura, y de la locura al suicidio.” (Farrar, pág. 659.)
Mateo dice que cuando Judas vio que Jesús “fue condenado”—probablemente por Pilato para ser crucificado—“se arrepintió, y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.” ¿Se arrepintió? Solo en el sentido de que sintió remordimiento de conciencia y deseó no haber levantado su talón contra su Amigo íntimo, cuyo pan había comido—no en el sentido verdadero y piadoso del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un don de Dios que brota de la fe en Cristo y conlleva una firme determinación de amar y servir al Señor. Judas lamentó lo que había hecho, pero seguía siendo ladrón de corazón, seguía siendo traidor, y seguía destinado a sufrir la ira de Dios en el Seol hasta que la muerte y el infierno entreguen a los muertos que en ellos hay. Y, sin embargo, tuvo la suficiente rectitud para decir: “He pecado entregando sangre inocente.”
Eso, al menos, lo sabía. Las penas de los condenados ya comenzaban a brotar dentro de él. “El camino, las calles, los rostros del pueblo—todo parecía ahora testificar contra él y a favor de Jesús. Lo leía en todas partes; lo sentía siempre; lo imaginaba, hasta que todo su ser ardía en llamas. ¡Lo que había sido, lo que era, lo que sería! El cielo y la tierra se alejaban de él; había voces en el aire y punzadas en el alma—y ninguna escapatoria, ayuda, consejo o esperanza en parte alguna.” (Edersheim 2:574.) Y aun así, esto sabía: “He pecado entregando sangre inocente.” ‘Este Hombre es inocente; debería ser libre.’
Su respuesta, como una daga clavada en el corazón de un hombre que huye, lo aturdió y maldijo a la vez: “¿Qué nos importa a nosotros?”, dijeron. “Mira tú a ello; tus pecados sean sobre ti.” Y así es siempre: los conspiradores y traidores se abandonan unos a otros, y el diablo no sostiene a los suyos. Judas “tenía que deshacerse de esas treinta piezas de plata, que, como treinta serpientes, se enroscaban en su alma con el terrible silbido de la muerte.” (Edersheim 2:574.) Su infamia era suya y solo suya. “Sintió que ya no tenía importancia alguna; que en la culpa no hay posibilidad de respeto mutuo, ni base para otro sentimiento que no sea la mutua abominación. Sus miserables treinta piezas de plata eran todo lo que obtendría. Por ellas había vendido su alma; y no las disfrutaría más que Acán el oro que enterró, o Acab la viña que había usurpado. Arrojándolas con furia sobre el pavimento del lugar santo donde los sacerdotes estaban sentados, y en el cual él no podía entrar, se precipitó hacia la soledad desesperada de la cual no habría de salir con vida.” (Farrar, pág. 659.)
Judas está a punto de morir por su propia mano y de convertirse, desde entonces, no solo en el padre de los traidores, sino también en el padre de los suicidas. Pero va a morir de una manera particular, en un lugar señalado, para cumplir la palabra divina—una palabra pronunciada más de mil años antes por David, más de seiscientos años antes por Jeremías, y casi seiscientos años antes por Zacarías. Fue David quien, como Pedro lo expresó, dijo de Judas: “Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella; y su oficio tómelo otro.”⁸ Fue Jeremías quien recibió el mandamiento de tomar una vasija de barro y salir al campo del alfarero—al valle de Hinom; el Valle de la Matanza; el lugar llamado Tófet; el lugar llamado Gehena en los días de Jesús; el lugar donde el Israel apóstata había quemado a sus hijos como ofrenda a Baal; el lugar que estaba lleno de la sangre de los inocentes. Allí, en aquel escenario vil y maldito, mientras los líderes del pueblo escuchaban, se le ordenó a Jeremías quebrar la vasija del alfarero y profetizar que así mismo sería con Judá y Jerusalén. “Así dice Jehová de los ejércitos: De esta manera quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de alfarero, que no se puede restaurar más; y en Tófet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar.” (Jer. 19.) Y luego fue Zacarías quien profetizó que los principales sacerdotes y gobernantes pesarían, como precio por el Señor, treinta piezas de plata, y que luego serían echadas “al alfarero en la casa de Jehová.” (Zac. 11:12–13.)
Y así, ahora, en cumplimiento de todo esto, Judas va a ejecutar su acto malvado. “Entonces arrojó las piezas de plata en el templo,” dice Mateo, “y saliendo, fue y se ahorcó en un árbol. Y cayendo de cabeza, se rompió por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y murió.” “Salió corriendo del templo, fuera de Jerusalén, hacia la soledad. ¿A dónde iría? Hacia la espantosa soledad del Valle de Hinom, el antiguo ‘Tófet’, con sus horribles recuerdos, la Gehena del futuro, con sus fantasmas y sus ecos sombríos. Pero no era soledad, pues ahora le parecía poblada de figuras, rostros y sonidos. A través del valle y subiendo las empinadas laderas del monte. Estamos ahora en el ‘campo del alfarero’ de Jeremías—un poco al oeste, encima del punto donde los valles de Cedrón y de Hinom se unen. Es un suelo frío, blando y arcilloso, donde los pasos resbalan o se hunden en la pegajosa tierra. Aquí se alzan rocas cortadas en forma perpendicular; tal vez había algún árbol nudoso, torcido, raquítico. Allí subió, hasta la cima de aquella roca. Ahora, lenta y deliberadamente, desató el largo cinturón que sujetaba su túnica. Era el cinturón en el que había llevado las treinta piezas de plata. Ahora estaba completamente sereno y lúcido. Con ese cinturón se colgaría de aquel árbol cercano, y cuando lo hubo amarrado, se lanzó desde aquella roca escarpada.
“Está hecho; pero mientras, inconsciente, quizá aún no muerto, colgaba pesadamente de aquella rama, bajo el peso inusual, el cinturón cedió, o tal vez el nudo, hecho con sus temblorosas manos, se desató, y cayó pesadamente hacia adelante entre las rocas afiladas de abajo, y pereció de la manera que san Pedro recordó a sus compañeros discípulos en los días anteriores a Pentecostés.” (Edersheim 2:575.)
Entonces “los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata” y dijeron: “No es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque es precio de sangre.” Después de deliberar entre sí, ellos—¡los principales sacerdotes!—“compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros.” Pedro dice que Judas “adquirió un campo con el salario de su iniquidad,” y que se llamó “Acéldama, … el Campo de Sangre.” De todo este episodio, Edersheim comenta: “No era lícito tomar del tesoro del templo, para la compra de cosas sagradas, dinero que había sido adquirido de manera ilícita. En tales casos, la ley judía disponía que el dinero debía ser devuelto al donante, y, si este insistía en entregarlo, debía ser inducido a gastarlo en algo para el bienestar público. Esto explica la aparente discrepancia entre los relatos del Libro de los Hechos y del Evangelio según San Mateo. Por una ficción legal, el dinero seguía considerándose de Judas y se estimaba que había sido empleado por él en la compra del conocido ‘campo del alfarero,’ con el propósito caritativo de enterrar allí a los extranjeros.
“Pero desde entonces el antiguo nombre de ‘campo del alfarero’ fue popularmente cambiado por el de ‘campo de sangre.’ Y, sin embargo, fue el acto de Israel a través de sus dirigentes: ‘tomaron las treinta piezas de plata—el precio del que fue apreciado, a quien apreciaron los hijos de Israel—y las dieron por el campo del alfarero.’ Todo fue suyo, aunque quisieron hacer creer que fue todo de Judas: la tasación, la venta y la compra. Y el ‘campo del alfarero,’ el mismo lugar donde Jeremías había sido divinamente enviado a profetizar contra Jerusalén y contra Israel—¡cómo se cumplió ahora todo ello a la luz del pecado consumado y la apostasía del pueblo, tal como lo había descrito proféticamente Zacarías! Este Tófet de Jeremías, ahora que habían valorado y vendido por treinta siclos al Mesías-Pastor de Israel—¡verdaderamente un Tófet, convertido en campo de sangre! Seguramente no fue una coincidencia accidental que fuera el mismo lugar del anuncio de juicio de Jeremías: no fue accidental, sino en verdad el cumplimiento de su profecía. Y así San Mateo, interpretando esta profecía tanto en forma como en espíritu, y al estilo verdaderamente judío uniendo a ella la descripción profética ofrecida por Zacarías, nos presenta el suceso como el cumplimiento de la profecía de Jeremías.” (Edersheim 2:575–576.)
Judas, culpable, pagó así la primera cuota del castigo decretado; Judas, culpable, añadió a su culpa al tomar aquello que solo Dios puede dar; Judas, culpable, llevó así su culpa al infierno, donde permanecerá hasta que, habiendo pagado el último cuadrante y sido azotado con muchos azotes, doble la rodilla ante Aquel a quien traicionó, se arrepienta verdaderamente y salga a recibir su lugar en los reinos de Aquel que es misericordioso y lleno de gracia para con todos los hombres.
Capítulo 107
La Crucifixión
Fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. (1 Nefi 11:33.)
Le considerarán un hombre, . . . y lo crucificarán. (Mosíah 3:9.)
De Gábata al Gólgota
(Mateo 27:31–33; JST Mateo 27:35; Marcos 15:20–22; JST Marcos 15:25; Lucas 23:26–32; JST Lucas 23:31–32; Juan 19:16–17; JST Juan 19:17)
Al llegar ahora a esa hora terrible en que un mazo romano clava toscos clavos en manos sin pecado —la hora en que un Dios muere— nos enfrentamos con la sobrecogedora tarea de relatar cómo murió y por quién fue crucificado. Es cierto que un martillo romano hundió las afiladas púas de hierro en sus manos temblorosas y dolientes; cierto, que un brazo romano lanzó la lanza de punta de acero en su costado sufriente; cierto, que un procurador romano profanó al Santo al convertir el grito del Sanedrín, “Crucifícale”, en un decreto romano. Pero, ¿cómo puede ser quitada la vida de un Dios? ¿Cómo puede el Gran Jehová, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas—y todas las cosas que en ellos hay—, cómo puede el Señor Omnipotente, el Creador de todas las cosas desde el principio, cómo puede Él morir? ¿Y a quién se atribuye la demoníaca acción?
La palabra mesiánica identifica a sus asesinos como “los judíos”—como un pueblo y como una “nación”—y atribuye su inicuo proceder a “artes sacerdotales e iniquidades”. (2 Nefi 10:3–5.) Y alrededor de su cruz, mezclados con las multitudes que obtenían placer vicario de sus agonías, hallamos a los miembros del Sanedrín y a los principales sacerdotes incitando al pueblo a burlarse, injuriar y desafiar a aquel que había sido levantado, y cuya sangre entonces regaba el suelo polvoriento del Calvario. En cuanto a los terribles hechos de este día temible, sucedieron de la siguiente manera:
Mientras estaba sentado en el tribunal romano en Gábata, el pecaminoso y orgulloso procurador preguntó si él, Pilato, debía crucificar a su rey judío Jesús. Maldiciéndose a sí mismos con sus propias palabras, y condenando a su propia raza con su propia boca, los principales sacerdotes y los miembros del Sanedrín dijeron que no tenían más rey que César. Entonces Pilato entregó a Jesús a ellos, los judíos, para que fuese crucificado. Así está escrito por Juan. Mateo y Marcos nos dicen que, antes de que comenzara la procesión de muerte hacia el Gólgota, Jesús fue llevado por los soldados al Pretorio donde —vestido de púrpura, coronado con espinas, burlado y golpeado por los toscos soldados— fue aclamado como el rey degradado de una raza condenada. Después de estos actos degradantes de demoníaca diversión, los hombres de guerra y del mundo le quitaron el manto púrpura, le vistieron nuevamente con sus propias ropas y le llevaron para crucificarle. César, su rey adoptado, haría aquel día por los judíos lo que ellos no podían hacer por sí mismos: crucificar a su verdadero Rey. Entre la descendencia de Jacob, la pena de muerte sólo podía imponerse por estrangulación, decapitación, fuego o lapidación. Así está escrito en la Mishná. Pero Jesús, conforme a los designios eternos, debía sufrir el oprobio de una crucifixión no judía. Los romanos debían ejecutar el acto por los judíos. Y este es el día; la hora señalada ha llegado sobre ellos.
Ahora bien, era costumbre entre ellos que el condenado cargara su cruz. No sabemos el tipo ni la forma de la cruz sobre la cual Jesús fue levantado. Se usaban comúnmente tres tipos: una en forma de “X”, otra en forma de “T” y la tercera en la forma latina tradicional. Probablemente se usó esta última, ya que habría provisto un lugar para la inscripción. Consistía de dos partes: un poste de unos dos o tres metros de altura y una pieza transversal o patibulum movible. Ordinariamente, el patibulum consistía en dos vigas paralelas unidas entre sí, entre las cuales, mientras el reo cargaba su pesada carga, se colocaba su cuello. “La cruz no era, ni podía haber sido, la estructura masiva y elevada con la que cientos de pinturas nos han familiarizado. La crucifixión era entre los romanos un castigo muy común, y es evidente que no se habrían molestado en construir un instrumento de vergüenza y tortura complicado. Sin duda, habría sido hecha con la madera más común que tuvieran a mano, tal vez de olivo o sicómoro, y ensamblada de la manera más rudimentaria.”¹
Y así Jesús, llevando su cruz, fue conducido por el camino del dolor hacia un lugar de sepultura, de calaveras, de muerte. Cuatro soldados romanos marchaban a su lado. El propósito era atraer la atención, humillar al criminal y atemorizar a otros para que no terminaran del mismo modo. Un cartel, ya sea colgado alrededor de su cuello o llevado por uno de los soldados, anunciaba los crímenes del crucificado. Dos criminales condenados, cada uno llevando su cruz y acompañado por cuatro soldados, siguieron a Jesús hasta el lugar de la agonía y de la muerte.
“Para sostener el cuerpo de un hombre, una cruz tendría que tener cierto tamaño y peso; y para alguien debilitado por la horrible severidad del azotamiento previo, cargar con semejante peso sería una miseria adicional. Pero Jesús estaba debilitado no sólo por esta crueldad, sino también por los días anteriores de violenta lucha y agitación, por una tarde de profunda y abrumadora emoción, por una noche de ansiedad e insomnio, por la agonía mental del huerto” —y este sufrimiento en Getsemaní, cuando grandes gotas de sangre brotaron de cada poro, pesó sobre Él más que todo lo demás combinado— “por tres juicios y tres sentencias de muerte ante los judíos, por las largas y agotadoras escenas en el Pretorio, por el interrogatorio ante Herodes y por las brutales y dolorosas burlas que había soportado, primero de manos del Sanedrín y sus siervos, luego de la guardia de Herodes, y finalmente de la cohorte romana. Todo esto, sumado a las nauseabundas laceraciones del azotamiento, había quebrantado por completo Su fuerza física. Sus pasos vacilantes, si no sus verdaderas caídas bajo aquella carga terrible, evidenciaban que carecía de la fortaleza física necesaria para llevarla desde el Pretorio hasta el Gólgota”.
Poco después de que comenzara el desfile de la muerte, ciertamente para cuando los melancólicos caminantes llegaron a las puertas de la ciudad, Jesús ya no pudo soportar el peso de la cruz. Entonces los soldados echaron mano de Simón de Cirene, quien casualmente —¿o fue acaso una muestra de providencia divina?— venía del campo; a él obligaron a llevar la cruz de Jesús. Marcos lo identifica como “el padre de Alejandro y de Rufo”, lo que demuestra que, al menos en una fecha posterior, los miembros de su familia fueron discípulos de renombre cuyos nombres eran familiares entre los santos. Es grato suponer que, así como Jesús celebró la Pascua en casa de un discípulo devoto, así también una providencia divina dispuso para Él en esta hora otro alma creyente que se regocijaría en los días venideros por haber tenido el privilegio de aliviar un poco de la fatigante carga de Aquel cuyas cargas eran mayores que las que el hombre mortal puede soportar.
Es evidente que el propósito romano-judío de pregonar la crucifixión de Jesús desde las azoteas superó sus más salvajes expectativas. Multitudes como las que lo habían escuchado en el templo estaban presentes. Una multitud maravillosa y en movimiento marchaba con el cortejo de la muerte. Eran las decenas de miles de Judea y los miles de Galilea, tanto hombres como mujeres. Hasta donde el registro indica, ninguno de los hombres de aquella inmensa muchedumbre salió en Su defensa, pero con las mujeres fue diferente. “De los hombres de aquella multitud en movimiento no parece haber recibido una sola palabra de compasión o de simpatía. Seguramente algunos de ellos habían visto Sus milagros, habían escuchado Sus palabras; algunos de los que habían estado casi, si no completamente, convencidos de Su condición mesiánica, mientras colgaban de Sus labios al pronunciar Sus grandes discursos en el templo; algunos de los que cinco días antes lo habían acompañado desde Betania con hosannas y palmas agitadas. Sin embargo, si fue así, una timidez incrédula o una profunda duda —quizá incluso una tristeza infinita— los mantuvo en silencio. Pero estas mujeres, más prontas para compadecerse, menos sujetas a influencias dominantes, no pudieron ni quisieron ocultar el dolor y el asombro que este espectáculo les causó. Se golpeaban el pecho y llenaban el aire con sus lamentos, hasta que el mismo Jesús acalló sus agudos clamores con palabras de solemne advertencia. Volviéndose hacia ellas —lo cual no habría podido hacer si aún estuviese tambaleándose bajo el peso de Su cruz—, les dijo”:
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque he aquí vienen días en los cuales se dirá: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que nunca engendraron, y los pechos que nunca criaron. . . .
Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará en el seco?²
Sobre esta expresión referente al árbol verde y al árbol seco, Lucas dice: “Esto lo dijo, significando la dispersión de Israel y la desolación de los gentiles”, o en otras palabras, “de los paganos”; es decir, refiriéndose a la dispersión de Israel que tuvo lugar en la destrucción de Jerusalén, y también a las desolaciones que sobrevendrían a todos los hombres en los últimos días: los días de maldad y venganza que precederían a Su Segunda Venida.
“Muchos de ellos, y la mayoría de sus hijos, vivirían para ver tales ríos de sangre, tales complicaciones de agonía como el mundo nunca había conocido antes —días que parecerían exceder la capacidad del sufrimiento humano, y que harían que los hombres buscaran esconderse, si fuera posible, bajo las mismas raíces del monte sobre el cual se alzaba su ciudad. La higuera de la vida nacional aún estaba verde: si tales hechos de tinieblas eran posibles ahora, ¿qué ocurriría cuando ese árbol estuviera marchito, arrasado y listo para ser quemado? —si en los días de esperanza y decencia podían maldecir a su irreprochable Libertador, ¿qué pasaría en los días de blasfemia, locura y desesperación? Si, bajo la plena luz del día, los sacerdotes y escribas podían crucificar al Inocente, ¿qué se haría durante las orgías nocturnas y bacanales ensangrentadas de los celotes y asesinos? Este era un día de crimen; aquel sería un día cuando el crimen mismo se convertiría en su propia furia vengadora.
“La solemne advertencia, el último sermón de Cristo en la tierra” —a menos que haya pronunciado alguna declaración no registrada desde la cruz— “fue destinada principalmente a quienes la oyeron; pero, como todas las palabras de Cristo, posee un significado más profundo y amplio para toda la humanidad. Estas palabras advierten a cada hijo del hombre que el día de placer descuidado y de incrédula blasfemia será seguido por el estruendo del juicio; advierten a cada ser humano que vive en placeres sobre la tierra, que come, bebe y se embriaga, que aunque la paciencia de Dios espere y Su silencio permanezca inquebrantable, sin embargo, llegarán los días en que Él hablará con truenos y Su ira arderá como fuego”.
Crucifican a Su Rey
(Mateo 27:34–38; JST Mateo 27:39–42; Marcos 15:23–28; JST Marcos 15:26, 28–31; Lucas 23:33–34, 38; JST Lucas 23:35; Juan 19:18–24)
A eso de las 9 de la mañana, la temible procesión llegó al Gólgota, que es el Calvario —“un lugar de sepultura”—. Allí se realizaron los preparativos finales para la crucifixión. Tan horrible era la muerte en la cruz, que la costumbre permitía un acto que reducía el dolor y la agonía. “Tan brutal y repugnante como era el castigo de la crucifixión, el cual desde hace mil quinientos años ha sido abolido por la compasión y el horror comunes de la humanidad, había una costumbre en Judea, y [también] otra practicada ocasionalmente por los romanos, que revelaban un toque de fugaz humanidad. La última consistía en dar al reo un golpe bajo la axila que, sin causar la muerte, aceleraba su llegada. No necesito hablar de esto, porque, por alguna razón, no se practicó en esta ocasión”. No podemos sino creer que una Providencia Divina —que guió hasta en el más mínimo detalle todo lo que ocurrió en este día— controló los acontecimientos para impedir que esto sucediera, y que lo hizo por las mismas razones implicadas en el otro acto de misericordia que el propio Jesús voluntariamente rechazó.
“El primero [acto de misericordia], que parece haber surgido de la naturaleza más benigna del judaísmo, y que se derivaba de una feliz interpretación rabínica de Proverbios 31:6, consistía en dar al condenado, inmediatamente antes de su ejecución, una copa de vino mezclado con algún poderoso narcótico.³ Había sido costumbre de las damas adineradas de Jerusalén proveer esta bebida adormecedora a su propio costo, sin importarles la simpatía que sintieran o no por el reo. Probablemente fue tomada sin reparo por los dos malhechores, pero cuando la ofrecieron a Jesús, Él no quiso beberla. El rechazo fue un acto de sublime heroísmo. El efecto de la bebida era adormecer los nervios, nublar el entendimiento, proporcionar un anestésico contra alguna parte, al menos, de las prolongadas agonías de esa terrible muerte. Pero Aquel, a quien algunos escépticos modernos han sido tan viles como para acusar de debilidad femenina y cobarde desesperación, prefirió más bien ‘mirar a la Muerte cara a cara’ —enfrentar al rey de los terrores sin intentar atenuar la fuerza de una sola anticipación angustiosa ni calmar la palpitación de un solo nervio desgarrado—”.
Esta, entonces, es la hora terrible. Le crucifican. La escena probablemente se desarrolló más o menos así: “Las tres cruces fueron colocadas en el suelo —la de Jesús, que sin duda era más alta que las otras dos, fue puesta en medio en amarga burla—. Tal vez la viga transversal fue entonces clavada al madero vertical, y ciertamente el título, que había sido llevado por Jesús atado a Su cuello o por uno de los soldados delante de Él, fue ahora clavado en la parte superior de Su cruz. Luego fue despojado de Sus ropas, y entonces siguió el momento más espantoso de todos. Fue tendido sobre el instrumento de tortura. Sus brazos fueron extendidos sobre las vigas transversales, y en el centro de las palmas abiertas se colocó la punta de un enorme clavo de hierro, que, con el golpe de un mazo, fue hundido hasta el fondo en la madera. Luego, a través de cada pie por separado, o posiblemente de ambos juntos, colocados uno sobre el otro, otro enorme clavo rasgó la carne temblorosa. No sabemos si el reo también fue atado a la cruz; pero, para evitar que las manos y los pies se desgarraran bajo el peso del cuerpo —que no podía ‘descansar sobre nada más que cuatro grandes heridas’—, había, aproximadamente en el centro de la cruz, una proyección de madera lo bastante fuerte como para sostener, al menos en parte, un cuerpo humano que pronto se convertiría en un amasijo de agonía”.
Solemos hablar de siete palabras o declaraciones pronunciadas por Jesús desde la cruz. Probablemente fue en este momento cuando dijo la primera de ellas: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. La referencia, por supuesto, es a “los soldados que lo crucificaron”, no a Judas, ni a Anás, ni a Caifás, ni a los principales sacerdotes, ni al Sanedrín, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Lucifer, ni a ninguno de los que se rebelaron contra Él y eligieron andar en tinieblas al mediodía. Todos estos quedan en manos de la Justicia Divina, y la misericordia no puede robar a la justicia, de otro modo Dios dejaría de ser Dios.
Jesús se refiere, más bien, a los soldados romanos que no tienen elección sino hacer la voluntad de Pilato y de aquellos de quienes son subordinados. Y no está pidiendo al Padre que los perdone de sus pecados y que los prepare, de ese modo, para morar con personas limpias y puras en el reposo celestial. Simplemente está pidiendo que el acto de la crucifixión no sea contado contra ellos; que la responsabilidad recaiga sobre los judíos y sobre el procurador de Roma, no sobre estos hombres que, aunque de forma tosca y cruel, no hacen más que obedecer lo que se les ha ordenado. Si su preocupación hubiera sido la remisión de sus pecados, podría haber actuado por sí mismo, pues, como su ministerio ampliamente lo demuestra, el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados en la tierra. Además, si estos autómatas romanos han de recibir el perdón de sus pecados y la salvación que de ello fluye, deberá ser bajo la misma condición que todos los demás que se limpian del pecado. El camino es el de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción de ese bautismo de fuego que quema la escoria y el mal de un alma humana como si fuera con fuego. Sin embargo, la misericordia, la majestad y el poder de Aquel que conquistó todas las cosas se manifiestan en su súplica. Mientras dolores incomparables desgarran su cuerpo torturado, su preocupación e interés se centran en el bienestar espiritual de aquellos rufianes de la más baja condición que son los causantes de gran parte de su agonía.
Pero volvamos ahora al modus operandi de la crucifixión. Mientras la cruz yacía en el suelo, Jesús fue clavado en ella. “Y luego el árbol maldito —con su carga humana viviente colgando de él en impotente tormento, y sufriendo nuevos dolores cada vez que un movimiento irritaba las frescas heridas en manos y pies— fue lentamente levantado por fuertes brazos, y su extremo inferior fijado firmemente en un hoyo cavado profundamente en el suelo con ese propósito. Los pies quedaban apenas un poco elevados sobre la tierra. La víctima estaba al alcance de toda mano que quisiera golpear, en estrecha proximidad de todo gesto de ira y odio. Podía colgar por horas, siendo ultrajado, insultado e incluso golpeado por la multitud siempre en movimiento que, con ese deseo de ver lo horrible que siempre caracteriza a los corazones más toscos, se había agolpado para contemplar un espectáculo que más bien debería haberles hecho llorar lágrimas de sangre”.
“Y allí, en tormentos que se volvían cada vez más insoportables, cada vez más enloquecedores a medida que pasaba el tiempo, las infelices víctimas podían prolongar su agonía en un dolor tan cruelmente intolerable, que a menudo se veían impulsadas a suplicar y rogar a los espectadores o a los verdugos, por compasión, que pusieran fin a una angustia demasiado terrible para que el hombre la soportara; conscientes hasta el último instante, y a menudo, entre lágrimas de absoluta miseria, implorando de sus enemigos el don inestimable de la muerte.
“Porque en verdad, una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, exposición pública a la vergüenza, prolongación del tormento, horror de la anticipación, putrefacción de heridas sin atender—todo intensificado justo hasta el punto en que puede ser soportado, pero sin llegar al punto que daría al sufriente el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía doloroso todo movimiento; las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia constante; las heridas, inflamadas por la exposición, se iban gangrenando gradualmente; las arterias—especialmente las de la cabeza—se hinchaban y se oprimían con la sangre acumulada; y mientras cada variedad de miseria aumentaba gradualmente, se añadía a todo ello el tormento insoportable de una sed ardiente y abrasadora; y todas estas complicaciones físicas causaban una excitación y ansiedad internas que hacían que la perspectiva de la muerte misma—de la muerte, el terrible enemigo desconocido, ante cuya cercanía el hombre suele estremecerse—pareciera tener el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita”.
Para que no hubiera duda alguna en la mente de nadie acerca de la identidad de quien estaba en la cruz principal de las tres—pues Jerusalén estaba llena de peregrinos de la Pascua, reunidos de toda Palestina y de las colonias judías en tierras lejanas—Pilato escribió “un título”, “una inscripción”, “su acusación”, y la colocó sobre la cruz. Las palabras fueron registradas en el latín oficial, en el griego corriente y en el arameo vernáculo. El mensaje decía: “JESÚS DE NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS.”
“Cuando la cruz fue alzada, los principales judíos, por primera vez, notaron de manera destacada la mortal afrenta con la que Pilato había descargado su indignación. Antes, en su ciega furia, habían imaginado que la forma de la crucifixión era una burla dirigida a Jesús; pero ahora, al verlo colgando entre dos ladrones, en una cruz aún más alta, comprendieron repentinamente que se trataba de un desprecio público infligido a ellos. . . . Probablemente, junto con el apasionado mal humor del gobernador romano, se mezclaba un tinte de seriedad. Mientras se deleitaba en vengarse de sus detestados súbditos mediante un acto de insolencia pública, probablemente quiso, o en parte quiso, dar a entender que este era, en cierto sentido, el Rey de los judíos—el más grande, el más noble, el más verdadero de su raza, a quien, por tanto, su propia raza había crucificado. El Rey no era indigno de Su reino, sino el reino del Rey. Había algo más sublime aún que la realeza en aquellos ojos vidriosos que no cesaban de mirar con tristeza a la Ciudad de la Justicia, que ahora se había convertido en una ciudad de asesinos. Los judíos sintieron la intensidad del desprecio con que Pilato los había tratado. Envenenó por completo su hora de triunfo, hasta el punto de que enviaron a sus principales sacerdotes en una delegación, rogando al gobernador que modificara el título ofensivo”.
“Debe escribirse y colocarse sobre su cabeza”, dijeron a Pilato, “su [propia] acusación: Este es el que dijo que era Jesús, el Rey de los judíos”. A su insistente súplica, Pilato respondió con sequedad: “Lo que he escrito, he escrito; dejadlo así”. Y la inscripción permaneció para testificarles a ellos y a todos los hombres que aquí, en verdad, estaba Aquel de quien hablaron Moisés y los profetas: el que vino para liberar, redimir y salvar; su Mesías, su Rey, su Señor y su Dios.
Por extraño que parezca a la mente carnal, la mano invisible de Aquel que gobierna en los asuntos de los hombres no permitió que cayera ni una jota ni una tilde de la palabra mesiánica. Marcos testifica que con Él fueron crucificados dos ladrones, “uno a su derecha y otro a su izquierda”, para que se cumpliera la palabra de Isaías: “Y fue contado con los transgresores” (Isaías 53:12). Y cuando fue crucificado, los cuatro soldados encargados de custodiar la cruz —no fuera que una persona medio muerta fuese bajada por sus amigos y revivida— tanto dividieron como echaron suertes sobre sus vestiduras. Su tocado, el manto exterior semejante a una capa, el cinturón y las sandalias, que diferían poco en valor, fueron fácilmente repartidos entre ellos. Pero por la túnica interior, tejida sin costura y de notable valor, echaron suertes, “para que se cumpliese la Escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes” (Salmos 22:18).
Capítulo 108
En la Cruz del Calvario
Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz; y después que hubiese sido levantado sobre la cruz, para atraer a todos los hombres hacia mí, para que así como he sido levantado por los hombres, así los hombres sean levantados por el Padre, para presentarse ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya sean buenas o ya sean malas; y por esta causa he sido levantado; por tanto, conforme al poder del Padre atraeré a todos los hombres hacia mí, para que sean juzgados según sus obras. (3 Nefi 27:14–15.)
Los del Sanedrín incitan la burla y el escarnio contra Él
(Mateo 27:39–43; JST Mateo 27:46; Marcos 15:29–32; Lucas 23:35–37)
Con Jesús clavado en la cruz, con los clavos firmemente asegurados, con una muerte agonizante garantizada, se abren sobre Él las compuertas de la burla, el odio y el veneno. Todas las viles pasiones y los poderes malignos que originaron el grito: “Crucifícale, porque no tenemos más rey que César”, son ahora lanzados contra Él en el vil desafío de probar su divinidad reclamada salvándose a sí mismo y ascendiendo a un trono terrenal.
Los soldados romanos han cumplido su cruel tarea, y la han cumplido bien. Mientras Jesús pende en agonía, no tienen nada más que hacer sino mantener el orden y proteger la cruz, no sea que alguno de sus amigos robe el cuerpo del Sufriente. Se sientan frente al instrumento de muerte que han erigido; comienzan a comer, beber y alegrarse. Beben el vino barato de la región y brindan por el Rey de los judíos, incluso le ofrecen un poco de su licor avinagrado para que pueda brindar con ellos. Cabe señalar que no sienten un odio personal especial hacia Él; para ellos no es más que otro judío, otro miembro de una raza odiada y despreciada, otro fanático religioso cuya devoción le ha llevado a una muerte merecida. Su burla se dirige contra Él en su calidad representativa, contra Él como símbolo de un pueblo ignorante que les resulta repulsivo, contra Él como supuesto rey. “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”, dicen.
Pero la palabra mesiánica no hablaba de un grupo de toscos y brutales guerreros gentiles. El Mesías judío, cuyas manos y pies habían sido traspasados, cuyas vestiduras habían sido repartidas entre ellos, y sobre cuya túnica echaron suertes, dijo de sí mismo por boca de David: “Todos los que me ven se burlan de mí; . . . abren contra mí su boca, como león rapaz y rugiente” (Salmos 22:7, 13). Fue una nación, un pueblo y sus gobernantes sacerdotales quienes crucificaron a su Rey, no simplemente unos cuantos hombres de guerra extranjeros; y fue una nación, un pueblo y sus gobernantes sacerdotales quienes se burlaron y escarnecieron ante su cruz. Hemos visto cuán indignados estaban los principales sacerdotes por la inscripción burlona clavada en la parte superior de la cruz; esta herida se profundizó por la mofa de los soldados, que atribuían realeza judía a su enemigo mortal. Para desviar estas burlas romanas de los judíos y dirigirlas hacia ese Jesús de Galilea, vemos a los gobernantes, a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos burlándose de Él e incitando al pueblo a hacer lo mismo. Las mismas almas satánicas que habían orquestado los clamores por la crucifixión ahora encabezaban el mismo coro de voces, entonando un cántico burlón de odio y venganza contra Aquel que había sido crucificado.
Sus gritos burlones atacaban todo el ministerio y la obra de Jesús entre ellos. Si hubieran planeado y trabajado durante largas horas en sus cámaras secretas para formular sus acusaciones sarcásticas, no podrían haberlo hecho mejor de lo que lo hicieron al recitar aquellas que Lucifer les puso en la mente casi sin reflexión. Sus burlas arrojaban desprecio sobre Él en los siguientes aspectos:
Había declarado que la ley de Moisés ya no era obligatoria para ellos; que su sistema de salvación centrado en el templo y en los sacrificios debía cesar; que serían salvos mediante el templo de su cuerpo; y que la destrucción de ese templo corporal y su resurrección en tres días serían la única señal que se les daría de su filiación divina. Ahora, al pasar junto a Él, injuriándole y meneando la cabeza, le provocaban con el grito: “¡Ah, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz!” ‘Si la salvación se centra en ti, y no en la ley de Moisés, desciende ahora de tu cruz y sálvate a ti mismo primero, y luego a nosotros’.
Había testificado que Dios era su Padre; que Él y el Padre eran uno; que nadie venía al Padre sino por el Hijo; y que Él era el Hijo de Dios. Ahora le provocan: “Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz”. ¿Qué son estas palabras sino un eco, por boca de los judíos, de aquellas pronunciadas en el desierto por el diablo: “Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”, o “Arrójate abajo desde el pináculo del templo” (Mateo 4:1–11), para probarlo? ¡Ya sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, la palabra de Lucifer es la misma!
Jesús había salvado a otros de toda clase de enfermedades y peligros; había calmado tormentas y alimentado multitudes; incluso había resucitado cadáveres en descomposición de tumbas llenas de hedor —todo en similitud de las sanaciones espirituales y de la salvación hallada en sus palabras—. Los milagros eran parte natural de su vida. Ahora lo desafían a salvarse a sí mismo: “A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar.” “A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.” Tales fueron sus palabras.
Se había proclamado a sí mismo como su Rey, su Libertador, su Mesías. Había venido a reinar en los corazones de los justos. Su reino, aunque no era de este mundo, era tan real como cualquier reino jamás habitado por pueblo alguno. Ahora le tientan con estas palabras: “Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en Él.” “Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos.” ¿Creer? Sí, como creyeron cuando abrió los ojos de uno que había nacido ciego, o cuando expulsó espíritus malignos de un endemoniado gadareno, o cuando levantó de la muerte a un hombre en Betania.
Como para poner un sello eterno sobre Aquel a quien se burlaban, los del Sanedrín dijeron —citando, consciente o inconscientemente, la palabra mesiánica: “Se encomendó a Jehová; líbrele Él; sálvele, puesto que en Él se complacía” (Salmos 22:8)—, los del Sanedrín dijeron: “Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque dijo: Soy Hijo de Dios.” Así dieron testimonio contra sí mismos. ¡Confió en Dios! ¡Sabían que había vivido una vida justa!
Jesús ministra desde su cruz
(Mateo 27:44; JST Mateo 27:47–48; Marcos 15:32; JST Marcos 15:37; Lucas 23:39–43; JST Lucas 23:40; Juan 19:25–27)
La misión terrenal de nuestro Señor entre los impíos y los inicuos cesó cuando imploró a su Padre que perdonara a los soldados romanos que clavaron los agudos clavos en su carne temblorosa. Después de eso, a través de todas las burlas e insultos, mientras las cabezas de los malvados se meneaban y el escarnio de los impíos revelaba su fuente satánica, Él mantuvo un silencio majestuoso. Los blasfemos balidos de las ovejas negras de Israel ya no le concernían. Había entregado la palabra de su Padre en los días pasados; había levantado la voz de advertencia con poder y convicción; ahora los pecados de ellos estaban sobre sus propias cabezas; sus vestiduras estaban limpias. Pero para aquellos que aún le buscaban y para quienes aún confiaban en la fortaleza de su brazo eterno, tenía todavía palabras de consuelo y consejo. Uno de ellos fue el llamado ladrón penitente; otro fue su madre, la Bienaventurada Virgen.
Uno de los malhechores que fue crucificado con Él se unió al coro general de odio y satanismo; lanzó contra Jesús las mismas blasfemas palabras que aquellos que estaban al pie de la cruz. “Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros”, le gritó, sabiendo en su interior que Jesús no era el Cristo y que no había esperanza de salvación. Pero el otro le reprendió: “¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.” Es grato suponer que este reo parcialmente penitente, crucificado en su propia cruz, pudo haber tenido algún contacto previo con el Prisionero principal en la Cruz del Calvario. Quizás fue en un monte de Galilea cuando Jesús dijo: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mateo 5:4); o quizá cerca de Betania, cuando el hermano de las amadas hermanas salió de su tumba aún envuelto en las vendas de la muerte. Pero no importa; en todo caso, había en su alma oscurecida alguna chispa de espiritualidad. “Así como una llama a veces se levanta entre brasas moribundas, así, entre las cenizas blancas de una vida pecaminosa que cubrían su corazón, la llama del amor hacia su Dios y su Salvador no estaba del todo apagada.” Todavía no estaba preparado para unirse a las voces que sentían cantar himnos de amor redentor a Aquel que había sido levantado, pero al menos no maldeciría ni difamaría al Inocente.
“Bajo los infernales clamores que se habían desatado alrededor de la cruz de Jesús, yacía una profunda inquietud. La mitad de ellos parecían haber sido instigados por la duda y el temor. Incluso en las autocomplacientes congratulaciones de los sacerdotes se percibía un trasfondo de espanto. ¿Y si aún ahora se realizara algún milagro imponente? ¿Y si aún ahora esa forma martirizada resplandeciera de verdad en gloria mesiánica, y el Rey, que parecía hallarse en la lenta agonía de la muerte, de pronto, con voz poderosa, convocara a sus legiones de ángeles y, saltando desde su cruz sobre las nubes rodantes del cielo, viniera en fuego llameante a tomar venganza de sus enemigos? Y el aire parecía lleno de señales. Había una penumbra de oscuridad creciente en el cielo, un estremecimiento y temblor en la tierra sólida, una presencia inquietante como de visitantes espectrales que helaban el corazón y flotaban como testigos terribles sobre aquella escena.” (Farrar, p. 702.)
Cualesquiera que fueran los sentimientos del más malvado de los malhechores, el corazón del otro fue tocado por el remordimiento y la compasión: remordimiento por haber llevado una vida de pecado, compasión por el sufrimiento de Aquel que no había cometido pecado. “Este hombre es justo, y no ha pecado”, dijo. Luego, “clamó al Señor que le salvara. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”, suplicó. Si esta súplica provino de un corazón judío, que sólo imaginaba aquel reino mesiánico temporal por el cual todos oraban tan fervientemente, el ladrón penitente debió haber pensado que Jesús era el Mesías —a pesar de la cruz— y que aún reinaría en el reino prometido. Pero preferimos creer que aquel en cuyo corazón comenzaban a encenderse los fuegos del remordimiento y del arrepentimiento sabía algo de otro reino, un reino que no es de este mundo, un reino al cual irán los justos y donde servirán a su Rey Eterno por siempre.
Complacido de que allí hubiera uno que, aun en la muerte, le buscara y deseara recibir bendiciones, Jesús pronunció la maravillosa, aunque velada y enigmática declaración: “HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO.” Esta es la segunda declaración desde la cruz.
Paraíso: la morada de los espíritus justos, mientras esperan el día de su resurrección; paraíso: un lugar de paz y reposo donde se han dejado atrás las penas y pruebas de la vida, y donde los santos continúan preparándose para un cielo celestial; paraíso: no el reino eterno del Señor, sino una estación intermedia en el camino que conduce a la vida eterna, un lugar donde se hace la preparación final para aquella plenitud de gozo que sólo llega cuando el cuerpo y el espíritu están inseparablemente unidos en gloria inmortal. Hacia allí iría Jesús en este día. Y en ese ámbito general —el mundo de los espíritus— también se hallaría el llamado ladrón penitente.
Él no se sentará ese día en un trono a la diestra del Señor; ni siquiera a Jacobo y a Juan se les concedió la seguridad de tal recompensa. No estará en la congregación de los justos cuando Jesús se reúna con Adán, Noé, Abraham y todos los justos muertos; pero sí estará en el reino de los espíritus, donde podrá aprender de los administradores legales del Señor todo lo que debe hacer para lograr su salvación. Si tuviéramos la traducción más exacta posible, una que transmitiera el verdadero propósito de Jesús, sus palabras a su compañero crucificado expresarían este pensamiento: “Hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus. Allí podrás aprender de mí y de mi evangelio; allí podrás comenzar a trabajar en tu salvación con temor y temblor ante mí.”
El asunto no es el del arrepentimiento en el lecho de muerte, en el cual un alma moribunda, simplemente al decir: “Creo” o “Me arrepiento”, está inmediatamente —sin más— lista para recibir la misma recompensa eterna reservada para Pedro y Pablo, quienes pelearon la buena batalla y lo ofrecieron todo en el altar del servicio y del sacrificio. El asunto es que existe la posibilidad de arrepentimiento, conversión y progreso después de la muerte, en el mundo de los espíritus. Allí fue Jesús cuando dejó esta vida; allí se encontró con los justos de todas las edades que le habían precedido en la muerte; allí enseñó el evangelio; allí organizó su obra para que los ladrones penitentes y los pecadores arrepentidos —aquellos que habrían creído y obedecido si se les hubiera ofrecido la plenitud de la verdad en esta vida— pudieran aún llegar a ser herederos de la salvación eterna.
Así está escrito: “Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios” (1 Pedro 4:6).
Y en todo esto se cumple la palabra mesiánica. Isaías profetizó: “Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje” (Isaías 53:10). Y en su muerte nuestro Señor visitó a su linaje en el mundo de los espíritus. Visitó a aquellos que habían tomado sobre sí su nombre; a aquellos que habían sido adoptados en su familia; a aquellos que habían llegado a ser sus hijos e hijas por la fe. (Doctrina y Convenios 138.)
La atención de Jesús se dirige ahora hacia una escena de dolor y desesperación. Junto a la cruz está su madre, la Virgen de Galilea, aquella elegida por Dios para dar a luz a su Hijo, la que había amamantado, acunado y criado al Mesías de Israel. Con ella se hallan otras tres mujeres fieles: su hermana, Salomé, esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y Juan (quienes, por tanto, eran primos de Jesús); María, esposa de Cleofás; y María Magdalena. En la mañana de la resurrección, Jesús concederá a María Magdalena uno de los mayores honores que jamás se haya otorgado a un ser mortal: se le aparecerá primero a ella, aun antes que a Pedro y a los Doce. Pero ahora su preocupación es su madre. Una espada está traspasando su alma, tal como el santo Simeón había profetizado aquel día en el templo. ¡Cuánto debió sufrir la madre al ver a su Hijo soportar la carga infinita puesta sobre Él!
Con estas cuatro mujeres se encontraba el Amado Juan, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús y a quien el Maestro amaba más que a ningún otro. Es claro que José, el esposo de María, había fallecido; parece también que los otros hijos de María aún no se habían unido a la casa de la fe ni habían aceptado a Jesús, su hermano, como el Hijo de Dios; y se nos da a entender que el apóstol Juan tenía un hogar en Jerusalén. Evidentemente, el futuro de María debía quedar unido al de los Doce, a la Iglesia y a los testigos apostólicos a quienes Jesús pronto mandará llevar su mensaje a todo el mundo. Por eso, a su madre le dice: “Mujer, he ahí tu hijo.” Y a Juan le dice: “He ahí tu madre.” Estas palabras constituyen la tercera declaración desde la cruz. “Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.”
Expiación completada en la cruz
(Mateo 27:45–51; JST Mateo 27:54; Marcos 15:33–38; JST Marcos 15:41; Lucas 23:44–46; Juan 19:28–30; JST Juan 19:29; 3 Nefi 8:5–25)
Lo que comenzó en Getsemaní se consumó en la cruz y fue coronado en la resurrección. Jesús tomó sobre sí los pecados de todos los hombres cuando sufrió y sudó grandes gotas de sangre de cada poro en Getsemaní. Fue entonces cuando su sufrimiento le hizo padecer a Él mismo, siendo Dios, tanto en cuerpo como en espíritu, de una manera que está totalmente más allá de la comprensión mortal. Luego, nuevamente en la cruz —además de todo el dolor físico de esa horrenda agonía— sintió las angustias espirituales de los pecados ajenos, como veremos.
Cómo se relaciona la resurrección con la expiación no lo sabemos ni podemos explicarlo, solo que las Escrituras testifican que los efectos de la resurrección de Cristo se extendieron a todos los hombres, de modo que, porque Él resucitó de la muerte, todos son levantados en inmortalidad. De alguna manera, incomprensible para nosotros, Getsemaní, la cruz y el sepulcro vacío se unen en un solo drama grandioso y eterno, en cuyo transcurso Jesús abole la muerte, y del cual brotan la inmortalidad para todos y la vida eterna para los justos.
Jesús ha estado colgado en agonía en el árbol maldito por unas tres horas, desde cerca de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Continuará sufriendo las maldiciones de la crucifixión por otras tres horas, hasta alrededor de las 3 de la tarde, cuando voluntariamente entregará el espíritu. De estas próximas horas, Mateo y Marcos dicen solamente que fue un período en que hubo tinieblas sobre toda la tierra; Lucas amplía este oscurecimiento del día en noche para abarcar una zona aún mayor. “Hubo tinieblas sobre toda la tierra”, dice, “y el sol se oscureció.” El hecho de las tinieblas, para el cual no existe explicación científica conocida, nos es revelado; pero su propósito y lo que ocurrió durante esas tres horas aparentemente interminables permanecen fuera de los límites de nuestra comprensión. ¿Podría ser que éste fuera el período de su prueba más grande, o que durante él las agonías de Getsemaní se repitieran e incluso se intensificaran?
Que estas tinieblas cubrieron toda la tierra lo deducimos del relato del Libro de Mormón. Los profetas nefitas habían hablado, mesiánicamente, de tres días de oscuridad que serían una señal para ellos de la crucifixión de Cristo. En aquel tiempo, las rocas se partirían y habría tales conmociones en la naturaleza que los habitantes de las islas del mar exclamarían: “El Dios de la naturaleza padece.” (1 Nefi 19:10–12; Helamán 14:20–24.) El registro nefita cuenta el cumplimiento de estas profecías: las tinieblas, las tormentas y las destrucciones que entonces ocurrieron; las ciudades que se hundieron en los mares; los montes y valles que se formaron; las rocas que se partieron y la faz entera de la tierra que fue transformada. Es de más que pasajero interés notar que las tormentas, tempestades y terremotos duraron “por el espacio de casi tres horas”, y luego “hubo tinieblas sobre la faz de la tierra.” Era una “densa oscuridad,” y el pueblo podía “sentir el vapor de las tinieblas.” “Y no pudo haber luz, a causa de las tinieblas, ni velas, ni teas; ni pudo encenderse fuego con su leña fina y sumamente seca, de modo que no pudo haber luz alguna; y no se vio ninguna luz, ni fuego, ni resplandor, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque tan grandes eran las tinieblas que estaban sobre la faz de la tierra.”
Entre los nefitas, donde la oscuridad fue acompañada de destrucciones, “hubo gran lamentación, gemidos y llanto entre todo el pueblo.” Si las tinieblas en el Viejo Mundo fueron semejantes a las de las Américas, podemos suponer que los corazones de quienes estaban alrededor de la cruz se llenaron de profundas inquietudes. Emociones de espanto y horror debieron invadir tanto a los culpables como a los inocentes. “De los incidentes de esas últimas tres horas nada se nos dice, y aquel terrible oscurecimiento del sol del mediodía bien pudo haber sobrecogido todos los corazones hasta la inacción, respecto de la cual nada había que relatar. Lo que Jesús sufrió entonces por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, no lo podemos saber, pues durante esas horas Él pendía de su cruz en silencio y tinieblas; o, si habló, no hubo allí quien registrara sus palabras. Pero hacia el final de ese tiempo su angustia alcanzó su punto culminante, y —vaciado hasta lo más profundo de aquella gloria que había tenido desde el principio del mundo, bebiendo hasta los últimos posos la copa de la humillación y la amargura, soportando no sólo haber tomado sobre sí la forma de siervo, sino también sufrir la última infamia que el odio humano podía imponer sobre la perfecta impotencia— pronunció aquel misterioso clamor cuyo pleno significado jamás será comprendido por el hombre.”
“Eli, Eli, lama sabactani?” Esto es: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
Pronunciadas con gran voz, estas palabras —citadas de las profecías mesiánicas de David— constituyen la cuarta declaración desde la cruz. “¿Qué mente humana puede comprender el significado de aquel clamor terrible? Parece que, además del espantoso sufrimiento propio de la crucifixión, la agonía de Getsemaní había vuelto, intensificada más allá del poder humano para soportarla. En esa hora más amarga, el Cristo moribundo estuvo solo, solo en la más terrible realidad. Para que el supremo sacrificio del Hijo se consumara en toda su plenitud, el Padre parece haber retirado el sostén de Su Presencia inmediata, dejando al Salvador de los hombres la gloria de una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y de la muerte.” (Talmage, p. 661.)
Algunos de los que estaban cerca dijeron: “Mirad, llama a Elías”, cuyo nombre estaba asociado en sus leyendas con la venida, la obra y el ministerio del Mesías. “La prontitud con que se aferraron a esta falsa impresión es otra prueba del estado de agitación y terror —el temor involuntario de algo grande, imprevisto y terrible— al que habían descendido desde su anterior insolencia salvaje. Porque Elías, el gran profeta del Antiguo Pacto, estaba inseparablemente ligado a todas las expectativas judías de un Mesías, y esas expectativas estaban llenas de ira. La venida de Elías sería la llegada de un día de fuego, en el que el sol se tornaría en tinieblas y la luna en sangre, y los poderes del cielo serían sacudidos. Ya el sol del mediodía estaba cubierto por un eclipse antinatural: ¿no podría en cualquier momento una forma terrible rasgar los cielos y descender, tocar las montañas, y que ellas humeasen? La vaga anticipación del remordimiento consciente quedó insatisfecha.” (Farrar, p. 705.)
La infinita y eterna expiación ha sido ahora consumada. Jesús ha obtenido la victoria; ha hecho todo lo que su Padre le envió a hacer; ahora sólo enfrenta las agonías físicas de la cruz, y puede pensar en sus propias necesidades corporales. Clama: “Tengo sed”, y éstas son las quintas palabras desde la cruz. “Es probable que unas horas antes, este clamor sólo hubiera provocado un rugido de burla frenética; pero ahora los espectadores estaban reducidos por el asombro a una humanidad más dispuesta. Cerca de la cruz yacía en el suelo una gran vasija de barro que contenía el posca, la bebida ordinaria de los soldados romanos. La boca de la vasija estaba tapada con una esponja, que servía de corcho. Enseguida alguien —no sabemos si era amigo o enemigo, o simplemente un curioso presente— sacó la esponja y la empapó en el posca para dársela a Jesús. Pero, aunque la cruz no estaba elevada muy alto, la cabeza del Sufriente, al descansar sobre el madero transversal del árbol maldito, quedaba justo fuera del alcance del hombre; por eso puso la esponja al extremo de una caña de hisopo —de unos treinta centímetros de largo— y la sostuvo hasta los labios secos y moribundos.” (Farrar, pp. 706–707.)
Jesús bebió lo que se le ofrecía, cumpliendo así la profecía mesiánica: “Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre” (Salmos 69:21).
Mientras bebía, los despiadados entre ellos gritaban: “Dejadle; veamos si viene Elías para bajarle.” A una sola palabra suya, Elías y doce legiones de ángeles habrían acudido a la cruz en cualquier momento; a su mandato, el cielo y la tierra habrían pasado; por su voz, nada era imposible… y sin embargo, no hubo intervención divina. Nuestro Modelo, nuestro Prototipo, nuestro Ejemplo, marcó el sendero para todos los hombres. Él perseveró hasta el fin. ¡Quiera Dios que así sea para todos nosotros!
Entonces Jesús hizo su informe final terrenal a Aquel que le había enviado. “Padre, consumado es; hágase tu voluntad”, dijo; y ésta es la sexta declaración desde la cruz. ¿Cómo, entonces, muere un Dios? Es un acto voluntario; ningún hombre le quita la vida, Él la pone de sí mismo; tiene poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Jesús pronuncia su séptima declaración desde la cruz. Dice simplemente: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, citando así, como era su costumbre, la palabra mesiánica referente a sí mismo. (Salmos 31:5.) “Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu.” No probó la muerte, porque le fue dulce. Como había cantado la noche anterior con los Once en el Hallel: “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.” (Salmos 116:15.)
Cuando Jesús pasó por la puerta que conduce de la mortalidad al mundo de los espíritus; cuando su espíritu eterno se despojó de su morada de barro; cuando dejó sus restos mortales para ser atendidos por las personas amorosas que eran sus amigas, dos portentosos acontecimientos marcaron su gloriosa victoria. Primero: “La tierra tembló, y las rocas se partieron.” Y segundo: “El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.”
En cuanto al terremoto, éste vino en cumplimiento de la palabra de Enoc. Él, entre otros antiguos, había visto “al Hijo del Hombre levantado en la cruz, según la manera de los hombres; y oyó una gran voz; y los cielos fueron cubiertos; y todas las creaciones de Dios se lamentaron; y la tierra gimió; y las rocas se partieron.” (Moisés 7:55–56.) Si el terremoto entre los judíos hubiera sido como el de los nefitas, Jerusalén misma difícilmente habría sobrevivido.
En cuanto al rasgamiento del velo del templo, fue lo único que podría simbolizar, con poder, el fin de la antigua dispensación judía y el comienzo del nuevo día cristiano. El velo mismo —que protegía el Lugar Santísimo de la mirada de cualquiera excepto del sumo sacerdote, y de éste sólo una vez al año, en el día de la expiación, cuando entraba por el portal sagrado para hacer expiación por los pecados del pueblo— se decía que medía unos dieciocho metros de largo, nueve metros de ancho, “del grosor de la palma de la mano, y tejido en setenta y dos secciones unidas entre sí.” Era tan pesado que se necesitaban cientos de sacerdotes para maniobrarlo. “Si el velo era en verdad como se describe en el Talmud, no pudo haberse rasgado en dos por un simple terremoto o por la caída del dintel, aunque su composición en secciones unidas podría explicar cómo la rotura pudo ser tal como se describe en el Evangelio.
“En realidad, todo parece indicar que, aunque el terremoto pudiera haber proporcionado la base física, la rasgadura del velo del templo fue —con la debida reverencia se diga— obra directa de la Mano de Dios. Según calculamos, pudo haber sido precisamente el momento en que, durante el sacrificio vespertino, el sacerdocio oficiador entraba al Lugar Santo, ya fuera para quemar el incienso o realizar otro servicio sagrado. Ver ante sí, no como el anciano Zacarías al inicio de esta historia al ángel Gabriel, sino el velo del Lugar Santo rasgado de arriba abajo —que apenas podrían haber alcanzado a ver más allá— y colgando en dos partes desde sus fijaciones superiores y laterales, fue, en verdad, un terrible presagio, que pronto habría de conocerse ampliamente y que, de alguna manera, debió preservarse en la tradición. Y todos debieron comprender que significaba que la propia Mano de Dios había rasgado el velo, y que para siempre había abandonado y abierto aquel Lugar Santísimo donde por tanto tiempo había morado en la misteriosa penumbra, iluminada solo una vez al año por el resplandor del incensario de aquel que hacía expiación por los pecados del pueblo.” (Edersheim, 2:611–612.)
Así, Jesús, el Expiador, aquel por cuya sangre todos los hombres pueden libremente pasar a través del velo hacia la presencia del Señor, así Él, mediante el rasgamiento del velo del antiguo templo, señaló que sus ordenanzas de expiación y perdón quedaban cumplidas en Él. Así también, al hacer de su propio cuerpo un nuevo templo, por decirlo así, indicó que su expiación —y el perdón de los pecados que ella hace posible— admitirían a todos los verdaderos creyentes en su eterno Lugar Santísimo. “Porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.” (Hebreos 9:24.)
Y mientras todo verdadero creyente medita en la maravilla y la gloria de todo esto —mientras contempla la expiación realizada en el huerto y en la cruz; mientras reflexiona sobre la inmortalidad y la vida eterna que vienen por medio de Cristo— se asombra de lo que Dios ha hecho por él. “Ve en la cruz de Cristo” —y la cruz se usa en la palabra profética como símbolo de la expiación— “ve en la cruz de Cristo algo que trasciende con mucho su significado histórico. Ve en ella el cumplimiento de toda profecía, así como la consumación de toda la historia; ve en ella la explicación del misterio del nacimiento y la conquista sobre el misterio de la tumba. En esa vida halla un ejemplo perfecto; en esa muerte, una redención infinita.
Al contemplar la Encarnación y la Crucifixión, ya no siente que Dios está lejos, ni que esta tierra es sólo una mota insignificante en el azul infinito, ni que él mismo es un átomo sin importancia arrojado al azar entre los millares de millones de almas vivientes de una raza innumerable, sino que exclama con fe, esperanza y amor: ‘He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres; sí, Él será su Dios, y ellos serán su pueblo.’ ‘Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré en ellos, y andaré en ellos.’” (Farrar, p. 711; Ezequiel 37:27; 2 Corintios 6:16.)
Capítulo 109
En el sepulcro del arimateo
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. . . . No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. (Juan 5:25–29.)
La lanza romana atraviesa su costado
(Juan 19:31–37; Mateo 27:54–56; JST Mateo 27:59; Marcos 15:39–41; JST Marcos 15:45; Lucas 23:47–49)
Nunca hubo crucifixión como ésta. El azotamiento era siempre, o casi siempre, preludio de la cruz. Clavos habían sido martillados en manos y pies por millares. Insultar y humillar a los moribundos era el entretenimiento común de los rudos soldados que se burlaban de los cuerpos destrozados. Quizás otros habían sido coronados con espinas entretejidas. Pero, ¿cuándo se habían rasgado las rocas, y la tierra había temblado, y una profunda y terrible oscuridad había cubierto toda la tierra por tres largas horas? ¿Y cuándo, además, el moribundo, todavía con fuerza y vigor en su cuerpo flagelado y golpeado, había exclamado con gran voz y parecía terminar su vida mortal por su propia voluntad y en pleno control de sus facultades?
De todo esto fueron testigos el centurión y sus soldados, y cuando vieron todo aquello, temieron grandemente y dijeron: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios.” Y el centurión mismo glorificó a Dios —quizás con alabanza y oración— y dijo: “Ciertamente este hombre era justo.”¹ Y no fueron el centurión y sus soldados los únicos en sentir temor y sobrecogimiento. Una congregación de amigos, conocidos y discípulos de Jesús se había reunido junto a la cruz, muchos de ellos galileos. “Se golpeaban el pecho” y estaban llenos de tristeza. Se hace mención especial de “las mujeres que le habían seguido desde Galilea.” Habían venido para ministrarle “para su sepultura”, y entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y de Juan. No se menciona a la Bienaventurada Virgen, lo que nos lleva a suponer que Juan ya la había llevado a su casa, para que no fuera más testigo personal de las agonías de su Hijo. Dado que los amigos de Jesús estaban presentes, nos permitimos suponer que esto incluía a los Once; sin duda, todos ellos —dispersos en Getsemaní— hacía tiempo se habrían reunido nuevamente a su lado.
Pero ahora, “el sol declinaba hacia el oeste mientras la oscuridad se disipaba del sacrificio consumado. Aquellos que no habían considerado una profanación inaugurar su fiesta con el asesinato de su Mesías, estaban ahora seriamente alarmados por la posibilidad de que la santidad del día siguiente —que comenzaba al ponerse el sol— se viera comprometida por la permanencia de los cuerpos colgando en la cruz. Y, horrible es decirlo, los crucificados a menudo vivían muchas horas —sí, aun dos o tres días— en su tormento.” (Farrar, pp. 711–712.)
Según su ley, el cuerpo de un criminal ejecutado no podía dejarse colgado durante la noche, para que la tierra no se contaminara. (Deuteronomio 21:22–23.) Y, además, en este caso el día siguiente era doblemente sagrado: era tanto un día de reposo como el segundo día pascual, aquel en que se ofrecía al Señor la gavilla de las primicias. Por tanto, los judíos rogaron a Pilato que se quebraran las piernas de los tres crucificados. “A veces se añadía al castigo de la crucifixión el de romper los huesos (crurifragium) mediante un garrote o martillo. Esto por sí mismo no causaba la muerte, pero el quebrantamiento de los huesos era seguido siempre por un golpe final, ya fuera con espada, lanza o bastón, que ponía fin inmediatamente a lo que restaba de vida. Así, el ‘rompimiento de huesos’ era una especie de aumento del castigo, como compensación por su acortamiento mediante el golpe final que le seguía.” (Edersheim, 2:613.)
Pilato accedió a sus ruegos; los soldados quebraron las piernas y luego dieron muerte con la espada a los dos malhechores. Al hallar que Jesús ya estaba muerto, “no le quebraron las piernas”, para que se cumpliese lo que había sido escrito acerca de Él como el Cordero pascual (“Ni quebraréis hueso suyo”), y acerca de Él como el Siervo Sufriente (“Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado”). (Éxodo 12:46; Números 9:12; Salmos 34:20.) Sin embargo, uno de los soldados, quizás para asegurarse de que Jesús estaba muerto, arrojó su lanza hacia su costado, en la región del corazón, cumpliéndose nuevamente la palabra profética. Zacarías, al hablar del día milenario cuando “derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración”, predijo que su Mesías diría entonces: “Mirarán a mí, a quien traspasaron.” Este acontecimiento —nos enseña el inspirado autor del Nuevo Testamento— se cumplió a causa de la herida que se abrió en el costado de Jesús. Y podríamos añadir, como promete Zacarías, que en aquel día futuro los judíos dirán a Jesús: “¿Qué heridas son éstas en tus manos?” y Él responderá: “Con ellas fui herido en casa de mis amigos.” (Zacarías 12:10; 13:6.) O, más plenamente aún, como se halla en la revelación de los últimos días: “¿Qué son estas heridas en tus manos y en tus pies?” De esta pregunta dice el Herido: “Entonces sabrán que yo soy el Señor; porque les diré: Estas heridas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Yo soy aquel que fue levantado. Yo soy Jesús, que fue crucificado. Yo soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades; entonces se lamentarán porque persiguieron a su rey.” (Doctrina y Convenios 45:51–53.)
Pero hay más. De la herida de la lanza —y fue de gran tamaño, como lo demuestra la declaración de Jesús a los nefitas: “Meted vuestras manos en mi costado” (3 Nefi 11:14)— de la herida de la lanza “salió en seguida sangre y agua.” De este hecho extraordinario, Juan da testimonio: “Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis.”
“¿Por qué Juan, como si registrara algún gran milagro, nos dice que de su costado traspasado fluyeron sangre y agua, y luego añade su solemne certificación de que lo que dice es verdad? Parece que el Discípulo Amado estaba mostrando cómo una de las grandes doctrinas de la religión revelada —la del nacimiento de nuevo— se apoya en la expiación y recibe su eficacia de ella. Como declara el registro inspirado, los hombres son ‘nacidos en el mundo por el agua, la sangre y el espíritu’, convirtiéndose así en almas mortales. Para alcanzar la salvación deben luego ‘nacer de nuevo en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser limpiados por la sangre’, es decir, la sangre de Cristo. Así, cuando los hombres contemplan el nacimiento en este mundo, se les recuerda lo que se requiere para nacer en el reino de los cielos.
“Puesto que este renacimiento espiritual y la consecuente salvación en el reino de los cielos son posibles gracias a la expiación, ¡cuán apropiado es que los elementos presentes en aquel sacrificio infinito sean también agua, sangre y espíritu! De modo que cuando los hombres piensan en la crucifixión de Cristo, se les recuerda lo que deben hacer para nacer de nuevo y alcanzar la plena salvación que proviene de su expiación.”
“Juan, quien fue testigo ocular del agua y la sangre que brotaron del costado de Jesús después de que su espíritu hubo dejado el cuerpo, más tarde escribió acerca de nacer de Dios por medio de la expiación con estas palabras: ‘Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. . . . ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. . . . Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre.’ (1 Juan 5:1–8).” (Commentary, 1:834–835.)
El cuerpo de Jesús es reclamado, sepultado y custodiado
(Mateo 27:57–66; JST Mateo 27:65; Marcos 15:42–47; JST Marcos 15:47–48; Lucas 23:50–56; JST Lucas 23:51–52; Juan 19:38–42)
Aquellos tres cuerpos, colgados en sus malditas cruces, debían ser retirados antes de que el sol poniente diera inicio al día de reposo. “Los judíos habían tomado toda precaución para evitar la contaminación ceremonial de un día tan sagrado, y estaban ansiosos de que, inmediatamente después de asegurarse la muerte de las víctimas, sus cuerpos fueran quitados de la cruz. En cuanto a la sepultura, no se preocupaban, dejando al azar de los buenos oficios de amigos o parientes el enterrar apresuradamente a los malhechores en sus tumbas sin nombre. El cuerpo muerto de Jesús quedó colgado hasta el final, porque una persona a quien no podían fácilmente despreciar había ido a obtener permiso de Pilato para disponer de él como quisiera.” (Farrar, p. 716.)
Sin esta intervención —¿no diremos que hubo en ello una mano divina?—, y según el parecer de los principales sacerdotes, el cuerpo de Jesús bien podría haber sido arrojado con los desechos en el valle de Hinom, para allí pudrirse, descomponerse y ser consumido por los fuegos perpetuos de Gehenna. Quizá esto fue lo que ocurrió con los cuerpos de los dos ladrones.
Los cuatro autores de los Evangelios hablan en tonos elogiosos de José de Arimatea. Lo identifican como un hombre rico, un consejero honorable, alguien que esperaba el reino de Dios, un hombre bueno y justo, y un discípulo (aunque Juan dice que lo era en secreto, “por miedo a los judíos”). Así describen al hombre en cuyo nuevo sepulcro reposaría el cuerpo del Señor Jesús por unas pocas horas. “Este era José de Arimatea, un hombre rico, de alto carácter y vida intachable, y un miembro distinguido del Sanedrín. Aunque la timidez de su carácter o la debilidad de su fe le habían impedido hasta entonces declarar abiertamente su creencia en Jesús, se había abstenido de participar en el voto del Sanedrín o de aprobar su crimen. Y ahora, la tristeza y la indignación le inspiraron valor. Ya que era demasiado tarde para declarar su simpatía por Jesús como Profeta viviente, al menos daría una muestra de su devoción a Él como víctima mártir de una conspiración malvada. Arrojando a un lado el secreto y la cautela, tan pronto como vio que la cruz en el Gólgota llevaba ya un cuerpo sin vida, fue a Pilato esa misma tarde de la crucifixión y le rogó que se le entregara el cuerpo. Aunque los romanos solían dejar que sus esclavos crucificados fueran devorados por perros y cuervos, Pilato no tuvo dificultad en autorizar la costumbre más humana y reverente de los judíos, que exigía, aun en los casos más extremos, el entierro de los muertos.” (Farrar, pp. 716–717.)
Pilato se maravilló al recibir el informe de una muerte tan temprana, al parecer sin saber aún que, en el caso de los dos ladrones, la muerte había sido acelerada mediante el crurifragium. Primero, Pilato preguntó al arimateo si Jesús “ya había muerto”, y luego, “llamando al centurión, le preguntó si hacía tiempo que había muerto.” Recibiendo el testimonio certero de su propio comandante militar —y con cuánta severidad y finalidad la providencia divina estaba confirmando su muerte, como preludio para confirmar su resurrección—, al recibir esta seguridad, Pilato entregó el cuerpo a José.
Entonces la cruz fue bajada y colocada sobre el suelo; de las manos laceradas y los pies ensangrentados se extrajeron los clavos romanos; y el cuerpo fue lavado, limpiado y llevado a un sepulcro nuevo, excavado recientemente en la roca. “En la entrada del sepulcro —y dentro de la roca— había un atrio de unos tres metros cuadrados, donde ordinariamente se depositaba el féretro, y los que lo llevaban se reunían para cumplir los últimos deberes hacia el difunto. Allí suponemos que José llevó el Sagrado Cuerpo.” (Edersheim, 2:617.)
En algún momento, probablemente cuando la cruz fue bajada o quizá ya en el atrio del sepulcro, José fue acompañado por Nicodemo, quien tres años antes había venido a Jesús de noche, en la primera Pascua. “Si, como parece sumamente probable, es el mismo Nakdimon ben Gorion del Talmud, era un hombre de inmensa riqueza; y por mucho que se hubiese contenido durante la vida de Jesús, ahora, en la tarde de su muerte, su corazón se llenó de compasión y remordimiento, y se apresuró hacia su cruz y su sepultura con una ofrenda de verdadera magnificencia real. La fe que antes necesitaba el velo de la oscuridad ahora podía aventurarse al menos en la luz del crepúsculo, y finalmente brillar con la confianza del mediodía. Gracias a este ardor de dolor y compasión encendido en los corazones de estos dos nobles y acaudalados discípulos, Aquel que murió como malhechor fue sepultado como rey. ‘Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.’ El fino lienzo que José había comprado fue ricamente cubierto con las cien libras de mirra y madera de áloe perfumada que Nicodemo había traído, y el cuerpo lacerado —cuyo espíritu divinamente humano reposaba ahora en la calma de su descanso sabático en el Paraíso de Dios— fue así llevado a su amada y apacible tumba. . . .”
“Las preparaciones tuvieron que hacerse apresuradamente, porque al ponerse el sol comenzaría el día de reposo. Todo lo que pudieron hacer, por tanto, fue lavar el cuerpo, colocarlo entre las especias, envolver la cabeza con un sudario blanco, enrollar el fino lino una y otra vez alrededor de los miembros heridos, y colocar el cuerpo con reverencia en la cavidad rocosa. Luego hicieron rodar una golal, o gran piedra, hacia la abertura horizontal; y apenas habían terminado esto cuando, al ponerse el sol tras las colinas de Jerusalén, comenzaba el nuevo sábado.
“María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, se habían sentado en el huerto para observar bien el lugar de la sepultura, y otras mujeres galileas también habían notado el sitio, y se apresuraron a regresar a casa para preparar nuevas especias y ungüentos antes de que comenzara el sábado, a fin de volver temprano en la mañana del domingo y completar el embalsamamiento del cuerpo, que José y Nicodemo sólo habían podido comenzar apresuradamente. Pasaron en silencio aquel triste sábado, que, para los corazones quebrantados de todos los que amaban a Jesús, fue un sábado de angustia y desesperación.”
“Pero los enemigos de Cristo no permanecieron tan inactivos. El terrible presentimiento de las conciencias culpables no fue disipado ni siquiera por su muerte en la cruz. Recordaron, con pavorosa remembranza, las profecías rumoradas acerca de su resurrección —la señal del profeta Jonás, que Él había dicho sería la única dada a ellos—, la gran declaración sobre el templo destruido, que Él levantaría en tres días; y estas insinuaciones, que eran vagas para una fe abatida y vacilante, fueron leídas, como letras de fuego sobre la pared, bajo la luz reveladora de una culpa inquieta. Pretendiendo, por tanto, temer que su cuerpo fuese robado por sus discípulos para fingir un engaño, rogaron que, hasta el tercer día, la tumba fuera custodiada con seguridad. Pilato les dio un permiso breve y altivo para hacer lo que quisieran; pues —al parecer, al anochecer, cuando el gran sábado pascual había terminado— enviaron su guardia para sellar la golal y vigilar el sepulcro.” (Farrar, pp. 717–719.)
En el reino de los espíritus desencarnados
(Doctrina y Convenios 138)
“E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.” (Juan 19:30.)
Entre la vida y la muerte sólo hay el parpadeo de un ojo, sólo un soplo de aire en los pulmones de un hombre, sólo un espíritu eterno en su morada de barro. El espíritu sale del cuerpo para vivir en otro ámbito, y a eso llamamos muerte. Jesús murió —voluntariamente, pues tenía el poder de la inmortalidad, y ningún hombre podía quitarle la vida—; murió por su propia voluntad y elección; su espíritu dejó su cuerpo temporal de carne y sangre y eligió vivir en un estado desencarnado en el reino de los muertos. Jesús entregó el espíritu y entró en el paraíso de Dios. Fue como los demás hombres en el sentido de que su espíritu fue a vivir al mundo de los espíritus para esperar el día de su resurrección, el día en que el espíritu eterno se reuniría con su cuerpo y, desde entonces, viviría eternamente en gloria inmortal, poseyendo un cuerpo de carne y huesos.
Cuando Jesús murió —en ese mismo instante—, su ministerio mortal terminó y comenzó su ministerio entre los espíritus encarcelados. Entonces fue, conforme a la palabra mesiánica, que empezó a “proclamar libertad a los cautivos, y apertura de la cárcel a los presos” (Isaías 61:1); entonces se inició la obra “para sacar de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas” (Isaías 42:7); entonces fue cuando Aquel que ahora había padecido por nuestros pecados —el Justo por los injustos—, habiendo sido muerto en la carne pero continuando vivo en el espíritu, “fue y predicó a los espíritus encarcelados.” (1 Pedro 3:18–20.)
¡Cuán maravillosos son los tratos de Dios con el hombre! ¡Cuán infinita es su misericordia, cuán gloriosa su gracia! Él provee un camino por el cual todos sus hijos —ya en la mortalidad, ya en el mundo de los espíritus, esperando su resurrección— puedan oír el evangelio de salvación. Todos comparecerán ante su tribunal eterno para ser juzgados según sus obras. Todos “darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.” Y “por esto” —para que los vivos y los muertos sean juzgados por el mismo estándar del evangelio— “también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.” (1 Pedro 4:5–6.)
Desde Adán hasta Cristo, a lo largo de cuatro mil años de nacimientos y muertes, innumerables millones murieron sin el conocimiento de Cristo y de la salvación que hay en Él. Y, sin embargo, Su nombre es el único dado bajo el cielo —ahora y siempre, en el tiempo y en la eternidad— mediante el cual los hombres pueden ser salvos. Su evangelio es el único plan de salvación; traza el único camino hacia el reposo celestial; nadie viene al Padre sino por Él y por Su ley. Desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Baraquías, que fue asesinado por el testimonio de la verdad, todos los justos muertos habían ido al paraíso de paz y hermosura, para esperar allí el día de su salida en la resurrección de los justos. Aun ellos consideraban la larga separación de sus cuerpos y espíritus como una prisión. Durante esos mismos milenios de rebelión, guerra, enfermedad y muerte, millones murieron sin conocimiento de la verdad y fueron al infierno, un lugar de tinieblas, sufrimiento y tristeza, para esperar allí la resurrección de los injustos. En su estado de ceguera estaban sin esperanza, sin saber siquiera si habría una resurrección y una eventual recompensa para ellos en uno de los reinos de su Padre. Verdaderamente, si alguna vez hubo espíritus en prisión, ésos eran ellos. Y así lo proclama la palabra mesiánica: “Y serán amontonados como se amontona a los presos en una cárcel, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días.” (Isaías 24:22.)
Con la muerte de Jesús, ha llegado el día de su visitación. Él va al mundo de los espíritus a predicar el evangelio, que es el plan de salvación; y si ellos creen en sus leyes y desean obedecer sus ordenanzas, podrán ser herederos de salvación. Por ellos, los vivos realizarán las ordenanzas vicarias necesarias para su redención. Y cuando llegue el día en que “la muerte y el infierno” entreguen a los muertos que están en ellos, entonces todos serán juzgados conforme a las normas del evangelio. (Apocalipsis 20:12–15.) Aun el alma de David no quedará para siempre “en el infierno.” (Salmos 16:10.) Aquellos que vivieron en los días de Noé volverán a oír la verdad, porque ellos también están entre “los espíritus de los hombres que están encarcelados, a los cuales el Hijo visitó y predicó el evangelio, para que fueran juzgados en carne según los hombres; los cuales no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero después lo recibieron.” (Doctrina y Convenios 76:71–80.) Sin embargo, de ellos será una herencia terrenal, y no celestial, porque rechazaron el evangelio en esta vida y sólo lo aceptaron después, en el mundo de los espíritus.
Mientras el cuerpo de Jesús yace en su tumba prestada, ¿qué vemos, entonces, en el mundo de los espíritus? Vemos una gran multitud reunida para recibir al Hijo de Dios. Vemos a José, el esposo de María; vemos a algunos de los pastores que escucharon al coro angélico cantar: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”; vemos al santo Simeón y a la bienaventurada Ana, que testificaron de Él en el templo; vemos a Zacarías, a Elisabet y a Juan el Bautista; vemos a los fieles de todas las edades, todos reunidos para oír la voz de Aquel en quien habían confiado.
Y se habían reunido en un solo lugar una innumerable multitud de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la mortalidad; y que habían ofrecido sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulación por el nombre de su Redentor. . . .
Vi que estaban llenos de gozo y alegría, y que se regocijaban juntos porque el día de su liberación estaba cercano. Se habían congregado esperando la llegada del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. . . .
Mientras esta vasta multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, el Hijo de Dios apareció, proclamando libertad a los cautivos que habían sido fieles; y allí les predicó el evangelio eterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída, y de los pecados individuales bajo la condición del arrepentimiento. . . .
Y los santos se regocijaron en su redención, e inclinaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes resplandecían, y la gloria de la presencia del Señor reposaba sobre ellos, y cantaban alabanzas a su santo nombre.
Luego, mientras ministraba en el mundo de los espíritus, Jesús “organizó sus fuerzas y designó mensajeros, investidos de poder y autoridad, y los comisionó para ir y llevar la luz del evangelio a los que estaban en tinieblas, aun a todos los espíritus de los hombres; y así fue predicado el evangelio a los muertos.” ¡Y qué día tan glorioso fue aquel! Adán, Set y Enós; Abel, Noé y Sem; Abraham, Isaac y Jacob; Isaías, Ezequiel y Daniel; Nefi, Alma y Abinadí; Helamán, Mormón y Moroni —¡todos los profetas! ¡todos los santos! ¡todos los justos! ¡de todas las edades pasadas!— todos reunidos para doblar la rodilla, oír la voz y clamar: “¡Hosanna!”
En su ministerio mortal, Jesús el Rey, como mortal, había pronunciado palabras como nunca antes había hablado hombre alguno; y sin embargo, estaban dirigidas a mortales débiles, vacilantes y con frecuencia rebeldes, cuyos corazones aún no habían comenzado a arder con el fuego del Espíritu. Ahora, en el paraíso de Dios, entre los justos que ya conocían las doctrinas de la salvación, que ya tenían esperanza de vida eterna y, sobre todo, cuyas almas ya ardían con el Espíritu Santo de Dios, ¡qué maravillas de verdad divina debió haberles hablado al prepararlos para su resurrección, ya cercana! Suponemos que ministró y habló casi continuamente desde la hora de su muerte hasta la hora de su resurrección, pues entre ellos no había necesidad de reposo; ninguno se cansaría ni perdería la atención. Las debilidades de la carne ya no les pertenecían. Quizá también abrió sus mentes y vivificó su entendimiento, de modo que vieron en visión las maravillas de la eternidad. El hecho de que aún no hayamos aprendido por revelación lo que allí se dijo y se hizo simplemente significa que nuestra débil y frágil estatura espiritual aún no nos califica para saber y comprender lo que otros, más dignos y más preparados, ya han recibido.
Estos justos muertos “habían considerado la larga ausencia de sus espíritus de sus cuerpos como una esclavitud.” Y a todos “éstos el Señor enseñó” —allí, en la calma pacífica y la perfecta serenidad de un Edén paradisíaco— “y les dio poder para salir, después de su resurrección de entre los muertos, a entrar en el reino de su Padre, para ser coronados con inmortalidad y vida eterna, y continuar desde entonces su labor, tal como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que se habían reservado para los que le aman.”
Jesús, como espíritu, habla a los nefitas
(3 Nefi 9:1–22; 10:1–8)
Después de las grandes destrucciones en las Américas que ocurrieron durante las tres horas de oscuridad, y mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba de Arimatea, su voz se alzó entre los nefitas. No apareció entonces, ni fue visto su rostro entre ellos. Pero “se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra, sobre toda la faz de este país.” Las primeras palabras pronunciadas fueron:
¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan! porque el diablo se ríe, y sus ángeles se regocijan, a causa de la muerte de los hermosos hijos e hijas de mi pueblo.
Un día de destrucción y desolación ciertamente vendrá sobre todos los impíos y rebeldes. Cuando su copa de iniquidad se llena, siempre son barridos de sobre la faz de la tierra. Fuego y azufre consumieron a los de Sodoma y Gomorra y a las ciudades de la llanura; los diluvios arrastraron a los de los días de Noé hacia una tumba acuática; las naciones jaredita y nefita cayeron a filo de espada; Tito convirtió Jerusalén en un muladar; y en la Segunda Venida los impíos e irreligiosos serán como rastrojo. Durante las tres horas de oscuridad, dieciséis ciudades en las Américas, junto con sus habitantes, fueron totalmente destruidas. Todo esto anunció la voz, repitiendo que se había hecho “para ocultar sus iniquidades y abominaciones de delante de mi rostro, para que la sangre de los profetas y de los santos no suba más a mí contra ellos.” Los que habían sido preservados fueron identificados como los más justos y fueron llamados al arrepentimiento y a la conversión, para que Jesús pudiera sanarlos.
Sí, en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia está extendido hacia vosotros, y a cualquiera que venga, a ése recibiré; y bienaventurados son los que vienen a mí.
He aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Estuve con el Padre desde el principio. Estoy en el Padre, y el Padre en mí; y en mí ha glorificado el Padre su nombre.
Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Y se han cumplido las Escrituras concernientes a mi venida.
Y a todos los que me han recibido, a éstos he dado el poder de llegar a ser hijos de Dios; y así lo haré con cuantos creyeran en mi nombre, porque he aquí, por mí viene la redención, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés.
Yo soy la luz y la vida del mundo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Y no ofreceréis más ante mí el derramamiento de sangre; sí, vuestros sacrificios y holocaustos serán abolidos, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni de vuestros holocaustos.
Y ofreceréis como sacrificio ante mí un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y a quien venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, a ése bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. . . .
He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado.
Por tanto, a quien se arrepienta y venga a mí como un niño, a ése recibiré, porque de tales es el reino de Dios. He aquí, por tales he dado mi vida, y la he vuelto a tomar; por tanto, arrepentíos, y venid a mí, extremos de la tierra, y sed salvos.
Así habló la voz a los nefitas; y en ninguna parte de todo el relato del Nuevo Testamento, donde se enseñan las mismas doctrinas, se halla un resumen tan claro, dulce y sencillo de la gloriosa misión de Jesús el Mesías como el que contienen estas palabras. Se sostienen por sí mismas, casi sin necesitar explicación alguna, aunque de hecho las luminosas verdades que expresan han sido expuestas en esta obra en sus diversos contextos del Nuevo Testamento. Solo cabe añadir, para mayor claridad, que el clímax de este sermón —que habla de Jesús como quien había dado su vida y la había tomado de nuevo— simplemente relata lo que está por suceder como si ya hubiera ocurrido; tan seguro era que su inminente resurrección se cumpliría.
La voz cesó, y “hubo silencio en la tierra por el espacio de muchas horas.” Y el pueblo “cesó de lamentarse y de aullar por la pérdida de sus parientes que habían sido muertos.” Entonces la voz volvió a oírse, pronunciando palabras aplicables a ellos, y a los judíos en Jerusalén, y a toda la casa de Israel, sin importar cuándo ni dónde vivieran.
Oh vosotros, pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel, ¡cuán a menudo os he reunido como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y os he nutrido!
Y otra vez, ¡cuán a menudo hubiera querido reuniros como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas!, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído; sí, oh pueblo de la casa de Israel, vosotros que moráis en Jerusalén, así como los que habéis caído; sí, ¡cuán a menudo hubiera querido reuniros como la gallina reúne a sus polluelos, y no quisisteis!
Oh casa de Israel, a quien he preservado, ¡cuán a menudo os reuniré como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, si os arrepentís y volvéis a mí con pleno propósito de corazón!
Mas si no, oh casa de Israel, los lugares de vuestras moradas quedarán desolados hasta el tiempo en que se cumpla el convenio hecho con vuestros padres.
Con estas palabras concluye nuestro conocimiento del ministerio de Jesús en su estado desencarnado. La próxima vez que oigamos su voz, estará revestida de su cuerpo celestial, y las palabras nos harán saber que la redención se ha cumplido y que, aunque un hombre muera, volverá a vivir.
Sección 13
Él resucita; Él ministra; Él asciende
Sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. (Mateo 28:5–6.)
Buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí. (Marcos 16:6.)
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. (Lucas 24:5–6.)
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. (Lucas 24:39.)
La muerte es absorbida en victoria; Jesús sale del sepulcro; Él es las primicias de los que durmieron. Aunque un hombre muera, volverá a vivir.
Se aparece a María Magdalena, de fama y renombre eternos, y ella es la primera mortal en ver a un alma resucitada. Se le impide abrazarlo.
Se aparece a las otras mujeres, quienes lo toman por los pies.
Luego, según suponemos, se aparece a Simón Pedro, y después a Cleofás y a Lucas en el camino a Emaús, a quienes les explica las profecías mesiánicas.
Después, en el aposento alto, se aparece a un grupo de discípulos, incluidos diez de los Doce; los invita a palpar las marcas de los clavos en sus manos y pies, y come delante de ellos un pedazo de pescado asado y un panal de miel.
Una semana más tarde se aparece a Tomás y a los demás de los Doce, nuevamente en el aposento alto, e invita a su amigo incrédulo a extender su dedo y tocar las marcas de los clavos, y a meter su mano en la herida del costado.
Luego se aparece en el mar de Tiberíades a siete de los Doce, quienes habían pescado toda la noche sin atrapar nada. Llena su red de peces, y ellos comen del pescado y del pan que Él ha preparado. A Pedro se le manda, tres veces, apacentar el rebaño de Dios.
Después, en un monte de Galilea, se aparece a más de quinientos hermanos a la vez (y, según suponemos, también a mujeres y niños); viene, ministra y envía a sus mensajeros a proclamar su evangelio por todo el mundo.
En algún momento no especificado se aparece a su propio hermano de sangre, Santiago, y luego, sobre el monte de los Olivos, asciende a su Padre con la promesa de que volverá nuevamente a reinar personalmente sobre la tierra.
Después vino el ministerio nefita, durante el cual miles y miles (suponemos decenas de miles) oyeron su voz, tocaron las marcas de los clavos en sus manos y pies, metieron sus manos en su costado, y (muchos de ellos) mojaron sus pies con lágrimas.
Entre los nefitas predicó el evangelio, obró milagros, llamó a Doce Discípulos, perfeccionó su obra entre la posteridad de José, y dejó un testimonio de su santo nombre que sobrepasa al que se conserva en la Biblia misma.
También visitó a las Tribus Perdidas de la casa de Israel e hizo por ellas, según suponemos, lo que había hecho por los demás.
Entre los nefitas, su doctrina, sus milagros y la efusión del Espíritu Santo superaron todo lo manifestado entre los judíos. Entre ellos explicó todas las Escrituras desde el principio y enseñó que la venida del Libro de Mormón sería la señal mediante la cual todos los hombres podrían saber que la obra del Padre había comenzado en los últimos días, para el cumplimiento del convenio hecho con la casa de Israel.
Capítulo 110
Cristo ha resucitado
Él destruirá la muerte para siempre; y Jehová el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros; . . . Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. (Isaías 25:8–9.)
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza eterna. . . . Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo!, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a luz a sus muertos. . . . La tierra descubrirá la sangre derramada, y no encubrirá más a sus muertos.
(Isaías 26:4, 19, 21.)No hay Salvador fuera de mí. . . . Seré tu Rey. . . . De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! ¡Oh Seol, yo seré tu destrucción!
(Oseas 13:4, 10, 14.)
“La muerte es devorada en victoria”
¡Y ahora el amanecer!
Después de la medianoche de la oscuridad estrellada, viene el surgimiento del sol de la mañana. Después del dolor y el azote de la mortalidad, viene el gozo y la paz de la inmortalidad. Después de la oscuridad de la muerte, viene la luz de un nuevo día de vida. Después del dolor, la sangre y la carga de Getsemaní y del Gólgota, vienen el gozo, la paz y la gloria de la resurrección. Una vez hubo carne desgarrada y sangre derramada; ahora hay gloriosa inmortalidad en un estado donde el dolor y la tristeza se desvanecen en la nada. Una vez la criatura estuvo sujeta a la tierra, limitada, habitante de unos pocos pies polvorientos de suelo terrenal; ahora la Criatura surge con poder para recorrer los cielos siderales y para recibir, heredar y poseer mundos sin número.
Hay una muerte y hay una resurrección; hay un cuerpo sujeto a la tierra y un cuerpo sanado por el cielo; hay carne y sangre, y hay carne y huesos; hay un tabernáculo temporal para el hombre espiritual, y hay un palacio eterno y perfeccionado en el cual el Hijo del Padre morará para siempre. “Se siembra en corrupción; resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra; resucitará en gloria. Se siembra en debilidad; resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal; resucitará cuerpo espiritual.”
Y téngase entendido: “El primer hombre Adán” —Adán en el sentido genérico, Adán como nombre de toda la humanidad— “El primer hombre Adán fue hecho alma viviente.” Todos somos mortales; todos habitamos en una esfera terrenal; todos somos almas vivientes, almas mortales. Pero “el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. . . . El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es el terrenal, tales también los terrenales; y cual es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.”
Mas gloria sea dada a Dios, que es el Padre, y alabanza sea dada a Dios, que es el Hijo: lo terrenal se tornará celestial, y lo mortal vivirá otra vez en inmortalidad. “Y los muertos serán resucitados incorruptibles, . . . Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 15:42–55.)
Y así llega el amanecer. Este es el amanecer de la resurrección. Cristo, las primicias, se levanta del sepulcro; suya es la primera carne inmortal; su cuerpo es ahora como el de su Padre. “El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre; el Hijo también.” (D. y C. 130:22.) Y así como Jesús resucitó de entre los muertos, así como rompió las ligaduras de la muerte, así como salió en gloria inmortal, así será con todos los hombres; todos saldrán de la prisión de la tumba; todos vivirán de nuevo; todos se volverán inmortales. La muerte y el infierno entregarán a los muertos que están en ellos, “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.” (1 Cor. 15:22.) No sabemos cómo sucede, no más de lo que sabemos cómo comenzó la creación o cómo comenzaron a ser los Dioses. Bástenos decir que el hombre existe; y bástenos decir que vivirá nuevamente. “Porque como la muerte ha pasado a todos los hombres, para cumplir el misericordioso plan del gran Creador, era necesario que hubiera un poder de resurrección.” (2 Nefi 9:6.) Y Cristo es la resurrección y la vida; la inmortalidad y la vida eterna vienen por medio de Él. Él “quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio.” (2 Tim. 1:10.)
Hablamos así como un preludio para proclamar la resurrección del Hijo de Dios; como un preludio para escuchar los testimonios de aquellos que vieron, tocaron y palparon su cuerpo inmortal; como un preludio para recibir un testimonio renovado del Espíritu Santo de Dios de que el Señor Resucitado es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Porque, téngase entendido, la resurrección prueba la filiación divina. Si Jesús resucitó de entre los muertos, Él es el Hijo de Dios; si es divino, su evangelio —y solo el suyo— puede salvar a los hombres. Así habló Pablo del “evangelio de Dios, (que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras,) acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne.” ¿Y cómo sabremos que Jesús es el Hijo de Dios? Pablo responde: Él “fue declarado Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.” (Romanos 1:1–4, cursiva añadida.) La resurrección prueba la filiación divina.
Así también Pedro, al reunirse con Cornelio y sus amigos, les relató “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret”, y cómo este mismo Jesús “anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.” Luego vino este poderoso testimonio —el testimonio que contiene el conocimiento seguro de la divinidad del Hijo y, por tanto, del poder salvador de su evangelio—. “Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo,” dice Pedro, “en la tierra de los judíos y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestara; no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha constituido por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.” (Hechos 10:34–43.)
Repetimos: la resurrección prueba la divinidad de la causa del evangelio. Y así, con Pablo, decimos: “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.” (1 Corintios 15:13–20.)
“En el momento en que Cristo murió, nada podría haber parecido más débil, más lamentablemente desesperanzado, más absolutamente condenado al desprecio, a la extinción y a la desesperación, que la Iglesia que Él había fundado. Solo contaba con un puñado de seguidores débiles, de los cuales el más audaz había negado a su Señor con blasfemias, y el más devoto lo había abandonado y huido. Eran pobres, ignorantes, impotentes. No podían reclamar una sola sinagoga ni una sola espada. Si hablaban su propio idioma, eran delatados por su dialecto híbrido; si hablaban el griego común, eran despreciados como un patois miserable. Tan débiles e insignificantes eran, que habría parecido un acto de necia parcialidad profetizarles siquiera la existencia limitada de una secta galilea. ¿Cómo fue posible que esos hombres torpes e ignorantes, con su cruz de madera, triunfaran sobre las mortales seducciones de las mitologías sensuales, conquistaran reyes y sus ejércitos, y vencieran al mundo? ¿Qué fue lo que hizo que la fuerza se perfeccionara en medio de tan absoluta debilidad? Hay una sola, y únicamente una posible respuesta: la resurrección de entre los muertos. Toda esta vasta revolución se debió al poder de la resurrección de Cristo.” (Farrar, págs. 715–716.)
Jesús se aparece a María Magdalena
(Juan 20:1–8; JST Juan 20:1, 17; Mateo 28:2–4; JST Mateo 28:2–3; Marcos 16:9–11; Lucas 24:12; JST Lucas 24:11; 3 Nefi 10:9–17)
Jesús se apareció primero a María Magdalena y luego a ciertas otras mujeres, hablando paz a sus almas atribuladas. Después vino a los Hermanos, en diversos momentos y lugares, dándoles consejo e instrucción acerca de su propia salvación y de la administración de los asuntos de su reino terrenal. Procuraremos relatar, con reverencia, la secuencia de los acontecimientos —en la medida en que puedan determinarse— y las maravillas trascendentes que acompañaron estas apariciones del Primero Inmortal a varios de sus amigos y seres amados. Hay un cierto asombro y una profundidad espiritual infinita en las visitaciones del mundo invisible que pocos pueden sondear. Confiemos, pues, en los relatos que se nos han preservado; meditémoslos en nuestros corazones; y busquemos el Espíritu al esforzarnos por conocer y sentir lo que aquí está implicado. Quizá nuestros corazones también ardan con fuego viviente, como los corazones de aquellos antiguos que vieron, sintieron, supieron y testificaron.
Ahora es el primer día de Pascua. En las Américas, la oscuridad se ha disipado de sobre la faz de la tierra, las rocas han cesado de partirse y la tierra comienza a unirse nuevamente. El duelo y los lamentos del pueblo han terminado, y ahora están unidos en cantos de alabanza e himnos de gratitud “al Señor Jesucristo, su Redentor. . . . Y fueron los más justos los que se salvaron, y fueron ellos los que recibieron a los profetas y no los apedrearon; y fueron ellos los que no habían derramado la sangre de los santos, los que fueron preservados” —preservados de todas las desolaciones naturales que barrieron la tierra de un extremo a otro—. Ellos, en su tierra apartada, están comenzando a comprender que Aquel que es su Mesías también ha efectuado la expiación infinita y eterna. Más adelante en el año, Él ministrará personalmente entre ellos, y su gozo será completo. Entonces lo verán y sentirán las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies; entonces meterán sus manos en la gran herida abierta de su costado; y entonces se convertirán en testigos personales de su resurrección.
Pero el escenario de nuestra presente historia está situado en Palestina. Allí, el cuerpo de Jesús —ungido y envuelto en lino fino, pero solo parcialmente preparado, pues fue sepultado con prisa— yace en la tumba de José; su Espíritu está cerca, en el Paraíso, donde ha concluido su ministerio entre los justos. Cómo y de qué manera sucedió, no lo sabemos; pero en el momento señalado, el Ser Espiritual infinitamente grande volvió a entrar en el cuerpo que le pertenecía —el cuerpo concebido en el vientre de María; el cuerpo engendrado por el Padre; el cuerpo del cual ese Espíritu se había apartado cuando su obra mortal fue consumada—, y ese Espíritu, ahora alojado en su morada eterna, inseparablemente unido a su cuerpo en gloria inmortal, ese Espíritu, junto con el polvo de la tierra reanimado, se convirtió en el primer alma inmortal. Cristo ha resucitado; la inmortalidad está asegurada; la victoria ha sido ganada; la muerte ha sido abolida.
Entonces, o al menos en conexión inmediata con ello, quizá después de la resurrección misma, “dos ángeles del Señor descendieron del cielo, y vinieron y removieron la piedra de la puerta, y se sentaron sobre ella.” Su poder celestial causó “un gran terremoto, . . . y su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve; y de miedo de ellos los guardias temblaron y se quedaron como muertos.” Tal fue el fin de la guardia colocada por los principales sacerdotes, no fuera que, según fingían suponer, los discípulos de Jesús robaran el cuerpo muerto y fabricaran la historia de que había resucitado al tercer día, como Él había dicho. Pero ahora, mientras los visitantes celestiales estaban de pie, la tumba abierta misma testificaba del Señor Resucitado; sus rocas macizas lloraban de gozo, y toda la eternidad se unía al gran coro del Aleluya: ¡Ha resucitado; ha resucitado; Cristo el Señor ha resucitado hoy!
Es ahora domingo, 9 de abril del año 30 d.C.—el día 17 de Nisán—, el día de la resurrección. Es el primer día de la semana —“según el cómputo judío, el tercer día desde Su muerte.” Según la tradición judía, “el alma rondaba alrededor del cuerpo hasta el tercer día, cuando finalmente se separaba de su tabernáculo terrenal”, y era en ese día cuando “se suponía que comenzaba la corrupción.” Hasta entonces, los parientes y amigos solían “ir a la tumba . . . para asegurarse de que los que allí yacían estaban realmente muertos.” (Edersheim 2:630–631.) Estos conceptos rabínicos surgieron de la declaración de Oseas: “Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.” (Oseas 6:2.)
No podemos suponer que María Magdalena tuviera nada de esto en mente cuando muy de madrugada —“siendo aún oscuro”, dice Juan— fue al sepulcro. Su misión era de puro amor y de justo honor hacia Aquel que la había sanado y con quien, junto con los Doce, había viajado en muchos recorridos misionales. En verdad, ningún nombre femenino ocupa un lugar más destacado en los relatos del evangelio que el de la conversa de Magdala, salvo el de la Santísima Virgen misma. Al llegar al sepulcro del huerto, la Magdalena halló “quitada la piedra del sepulcro, y a dos ángeles sentados sobre ella.” Sin duda miró dentro y halló la tumba vacía. Inmediatamente corrió a Pedro y a Juan —se infiere que habitaban en lugares distintos— y les anunció: “Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.”
“¡Qué cuadro nos ha dejado Juan de este momento único en la historia! El temor llena los corazones de Pedro y de Juan; hombres malvados deben haber robado el cuerpo de su Señor. Corren hacia el sepulcro. Juan, más joven y más veloz, llega primero, se inclina, mira adentro, pero no entra, vacilando como si temiera profanar el lugar sagrado aun con su presencia. Pero Pedro, impetuoso, audaz, un líder dinámico, un apóstol que había blandido la espada contra Malco y que servía como portavoz de todos al testificar, irrumpe dentro. Juan lo sigue. Juntos contemplan las vestiduras fúnebres —las tiras de lino— que no han sido desenvueltas, sino a través de las cuales un cuerpo resucitado ha pasado. Y entonces, sobre Juan, reflexivo y místico por naturaleza, amanece primero la realidad. ¡Es verdad! No lo habían comprendido antes; ahora sí. ¡Es el tercer día! ¡Cristo ha resucitado! ‘La muerte es devorada en victoria.’” (Comentario 1:841–842.)
Entonces los dos apóstoles volvieron otra vez a sus hogares. Pero María Magdalena, habiendo regresado, “estaba fuera llorando junto al sepulcro.” Se inclinó y miró dentro, y vio “a dos ángeles vestidos de blanco, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado.” Presumiblemente son los mismos dos que ella ya había visto sentados sobre la piedra que había cerrado la entrada. Si estaban presentes cuando Pedro y Juan entraron en la tumba —y ciertamente debieron de estarlo—, los ojos espirituales de estos apóstoles no fueron abiertos para verlos.
“Mujer, ¿por qué lloras?”, preguntaron los visitantes celestiales. “Porque se han llevado a mi Señor,” respondió ella, “y no sé dónde le han puesto.” Por mucho que conociera la doctrina de la resurrección; por frecuente que hubiese escuchado a Jesús decir que sería crucificado y resucitaría al tercer día; por grande que fuera su fe en Él y en su palabra —sin embargo, en la luz naciente de este día de Pascua, el pleno significado de la tumba abierta aún no había amanecido en su alma.
Fue entonces cuando ella se apartó del sepulcro y “vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús.” Él le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” En su angustia, ocupada solo con su propio dolor, sin interés ni preocupación por otros en ese momento, supuso que el que le hablaba era el hortelano. La tumba del huerto estaba vacía; ¿quién sino el jardinero podría haber llevado el cuerpo de su Señor? “Señor, si tú lo has llevado,” suplicó, “dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.” Aunque no hubiera nadie más que pudiera ayudarla, ella haría todo lo que una mortal pudiera para honrar a un ser amado que había partido.
Jesús le dijo sencillamente: “¡María!” María, su amada; pronunció su nombre, nada más. Fue como cuando la voz apacible y delicada penetró en el alma de Elías; fue como si los cielos se hubieran rasgado y el mismo trono de Dios se hubiera manifestado ante los hombres; fue como si coros angélicos hubiesen cantado su nombre —¡MARÍA!—. El reconocimiento fue instantáneo. Su río de lágrimas se convirtió en un mar de gozo. ¡Es Él! ¡Ha resucitado! ¡Vive! Lo amo como antes. Con el alma rebosante de emoción exclamó: “¡Raboni!” —“¡Oh, mi Maestro!”—, y habría querido abrazarlo como lo había hecho tantas veces en días pasados. Su tierna respuesta fue:
No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
No podemos creer que la advertencia que detuvo a Jesús de recibir el abrazo de María fuera más que el establecimiento de una apropiada barrera de reserva entre íntimos que ahora se hallan a ambos lados del velo. Si un hermano resucitado apareciera a un hermano mortal, o si un esposo resucitado apareciera a su esposa mortal, ¿estarían libres de abrazarse con la misma intimidad que existía cuando ambos eran mortales? Pero quizá hubo más en la declaración de Jesús de lo que María relató o Juan registró, pues en muy poco tiempo veremos a un grupo de mujeres fieles tomar a Jesús por los pies mientras lo adoran.
La aparente negativa de Jesús a permitir que María lo tocara, seguida casi de inmediato por la aparición en que las otras mujeres fueron permitidas a abrazar sus pies, ha sido siempre motivo de cierta inquietud interpretativa. La versión del Rey Santiago traduce las palabras de Jesús como “No me toques.” La Traducción de José Smith dice “No me detengas.” Varias traducciones del griego lo expresan como “No te aferres a mí” o “No me retengas.” Algunas le dan el sentido de “No te aferres más a mí” o “No me retengas más.” Otras sugieren cesar de retenerlo o de aferrarse a Él, dejando la inferencia de que María ya lo estaba abrazando. Hay razón válida para suponer que el pensamiento transmitido a María por el Señor Resucitado fue en este sentido: “No puedes retenerme aquí, porque voy a ascender a mi Padre.” Pero el gran mensaje que se ha preservado para nosotros es la relación eterna de Jesús con su Padre. “Mi Padre” y “vuestro Padre”: Elohim es el Padre de todos los hombres en el espíritu, y del Señor Jesús en un sentido adicional y especial. Él es el Padre tanto del espíritu como del cuerpo de Jesús. “Mi Dios” y “vuestro Dios”: y nuevamente, Elohim es el Dios de todos los hombres, pero en el caso de Jesús, aunque Él mismo es un Dios y posee todo poder, aunque es miembro mismo de la Deidad, sin embargo, permanece eternamente sujeto al mismo Dios que es nuestro Padre.
Después de estas cosas, María Magdalena, tal como Él le había mandado, fue a los Doce, les contó todo lo que había sucedido y les dio este testimonio: “¡He visto al Señor!”
Jesús se aparece a las otras mujeres
(Mateo 28:1, 5–10; JST Mateo 28:1, 4; Marcos 16:1–8; JST Marcos 16:3–6; Lucas 24:1–11; JST Lucas 24:1–4)
Por razones suyas, el Señor Resucitado escogió a María Magdalena para ser la primera testigo, en cuanto al tiempo, de su resurrección. Ella fue el primer ser mortal de todos los mortales que alguna vez vio a una persona resucitada. Vio su rostro y escuchó su voz, y se le mandó que dijera a los Doce acerca de la aparición y de la próxima ascensión cuando Él habría de presentarse ante Aquel a quien pertenecía. Luego, aún conforme a su propia e infinita sabiduría, Jesús escogió aparecerse y dejarse tocar por un grupo de otras mujeres —todo esto antes de presentarse a Pedro y a los demás de los Doce, y antes de sus apariciones a los centenares de hermanos que tuvieron el privilegio de verle antes de aquel día en el Monte de los Olivos, cuando ascendió para reinar a la diestra del Poder Eterno por siempre jamás.
Estas otras mujeres incluían a María, madre de José; a Juana, evidentemente esposa de Chuza, mayordomo de Herodes (Lucas 8:3); y a Salomé, madre de Jacobo y de Juan. Entre ellas había mujeres que habían acompañado a Jesús en Galilea. Ciertamente las amadas hermanas de Betania estaban allí; y, en general, el grupo habría estado formado por las mismas que, con dolor, se habían congregado en torno a la cruz. Su número total bien pudo haber sido de docenas o incluso decenas de personas. Sabemos que las mujeres, en general, son más espirituales que los hombres, y ciertamente sus instintos y deseos de prestar servicio compasivo superan a los de sus contrapartes masculinas. Y estas hermanas vinieron “trayendo las especias que habían preparado” para ungir el cuerpo de su Señor.
Era muy de madrugada, justo cuando el amanecer del domingo comenzaba a desgarrar la oscuridad de la noche. Se decían entre sí: “¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?” Pero cuando llegaron al sepulcro, hallaron que la piedra ya había sido removida, aunque era muy grande, “y vieron a dos ángeles sentados sobre ella, vestidos con largas vestiduras blancas; y se llenaron de temor.” Cuando entraron en la tumba, “no hallaron el cuerpo del Señor Jesús,” y “estaban muy perplejas.” En ese momento los ángeles entregaron su mensaje, pero los relatos varían en cuanto a lo que se dijo, posiblemente porque más de un grupo de devotas hermanas estuvo involucrado, o porque solo podían acercarse o entrar en el sepulcro en grupos pequeños. Parece evidente que cada relato, aunque parcial, es verdadero y exacto en lo que abarca. Según lo registra Mateo, los ángeles dijeron:
No temáis vosotras; porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Y id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos; y he aquí, va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
El mensaje es uno de paz para ellas; de crucifixión; de resurrección; de lienzos mortuorios puestos aparte, con el sudario de la cabeza enrollado por sí mismo; de las hermanas anunciando el glorioso mensaje a los hermanos; y de Jesús yendo delante de ellos a Galilea, donde los Doce y los demás discípulos habrían de verle. Las mujeres “salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos.”
Jesús las encontró con un saludo: “Salve.” El reconocimiento fue inmediato; conocieron a su Señor; con asombro y reverencia “se acercaron y abrazaron sus pies, y le adoraron.” ¡Qué lágrimas de gozo debieron derramar al besar sus pies, al sentir las marcas de los clavos y bañarlos con sus lágrimas! No sabemos qué palabras de consuelo y seguridad les habló al grupo, o a algunas de ellas individualmente; los autores inspirados pasan por alto las santas palabras y los santos sentimientos de aquella ocasión sagrada con respetuoso silencio. Solo esto de lo que Él dijo ha llegado hasta nosotros:
No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
Así confirma la palabra del ángel y envía a las mujeres a dar el mensaje a los Hermanos. Ciertamente entre aquellas fieles hermanas había algunas o todas las esposas de los apóstoles; tal vez también había hermanas o incluso hijas. Pero fueran quienes fueran, Jesús está utilizando a ellas y el hecho de su resurrección para mostrar la unidad, la comunión y la igualdad del hombre y la mujer. “Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor.” (1 Cor. 11:11.) Juntos forman una unidad familiar eterna; juntos sirven en el reino terrenal; juntos alcanzan la estatura espiritual para ver visiones y conversar con quienes moran más allá del velo. A aquellas mujeres que oyeron lo que Marcos registra, el mensaje angélico fue:
No os asustéis; buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado; ha resucitado; no está aquí; mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.
Una vez más hay el sereno consejo de desechar el temor; el recordatorio de la crucifixión; la declaración divina de que ha resucitado; y la invitación a ver dónde había estado y cómo se hallaban las vestiduras fúnebres. Pero esta vez la instrucción es que digan tanto a Pedro como a los discípulos que Él va delante de ellos a Galilea, donde lo verán. Este uso del nombre de Pedro deja un testimonio adicional de que fue llamado para presidir sobre los Doce y sobre la Iglesia, y se esperaba que dirigiera los asuntos del reino terrenal; también nos deja suponer que alguna mujer con una relación especial con Pedro estaba en el grupo que escuchó esas palabras angélicas en particular. Y esta vez la reunión en Galilea se describe como algo que los Hermanos ya sabían; la noche de su traición y arresto, Él les había dicho: “Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.” (Mateo 26:32.) La reunión misma tuvo lugar cuando Jesús se manifestó a más de quinientos hermanos a la vez en un monte de Galilea, y allí dio su gran y eterna comisión a los Doce.
Al relato, Marcos añade que las mujeres, “entrando en el sepulcro, vieron el lugar donde pusieron a Jesús,” convirtiéndose así en testigos oculares de que su cuerpo ya no estaba y de que las vestiduras fúnebres habían quedado dispuestas de tal manera que mostraban que su cuerpo resucitado había pasado a través de sus pliegues y tiras sin necesidad de desenvolver las vendas ni desatar el sudario. Luego el relato dice que “saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto; ni decían nada a nadie, porque tenían miedo” —esto último significa que en ese momento no hablaron con nadie, excepto con aquellos a quienes habían sido enviadas.
Y ahora, en cuanto al relato de Lucas, éste nos ofrece otra perspectiva y una comprensión adicional del glorioso drama que entonces se desarrollaba. Nos cuenta cómo las mujeres, llegando muy de madrugada con sus especias, “hallaron removida la piedra del sepulcro, y a dos ángeles de pie junto a él, con vestiduras resplandecientes. Y habiendo entrado en el sepulcro y no hallando el cuerpo del Señor Jesús, se sintieron muy perplejas respecto a esto; y tuvieron temor, e inclinaron el rostro a tierra. Pero he aquí, los ángeles les dijeron”:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado; acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
Estas son mujeres que habían estado con Jesús en Galilea. Allí lo oyeron decir: “El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; mas al tercer día resucitará.” (Mateo 17:22–23; Marcos 9:30–32; Lucas 9:44–45.) Mateo nos dice que desde el momento de la confesión de Pedro en las regiones de Cesarea de Filipo, Jesús había comenzado a revelar estas cosas a sus discípulos; y parece claro que lo hizo de manera amplia y explícita. (Mateo 16:21.) Ahora las voces angélicas traen estas enseñanzas a su memoria, para que no piensen que los actos mortales de Anás y los judíos, y de Pilato y sus soldados, habían frustrado los designios y propósitos de la Divina Providencia. Nuevamente, es digno de notar que entre aquellos que escucharon la palabra en Galilea estaban precisamente estas mujeres que ahora, con fe y dolor, buscaban a su Señor en un sepulcro. Es tan importante predicar el evangelio a una mujer como a un hombre, pues las almas de todos son igualmente preciosas ante los ojos de Aquel a quien todos pertenecemos.
Luego estas mujeres regresaron del sepulcro y contaron lo que habían visto y oído a los apóstoles y a todos los demás, “mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.” Pero pronto creerán, porque ellos también oirán, verán, sentirán y sabrán. El Señor Resucitado se ha manifestado a las mujeres fieles de su reino, porque su percepción espiritual merecía tal precedencia; pronto el mismo testimonio será dado a los Hermanos.
Capítulo 111
El ministerio resucitado de Jesús
Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. (Hechos 1:1–3.)
Pedro y otros se enteran de su resurrección
(Mateo 27:52–53; 28:11–15; JST Mateo 27:56; Lucas 24:34)
Él ha resucitado; ha ganado la victoria sobre la tumba; ha abolido la muerte; la vida y la inmortalidad están disponibles para todos; estas buenas nuevas de gran gozo han comenzado a difundirse; ya las mujeres fieles están testificando que Él vive de nuevo; y ahora ha comenzado su ministerio resucitado entre los mortales. ¡Sea Dios alabado por la maravilla de todo ello!
Ahora su obra debe organizarse, y sus apóstoles deben ser enviados para dar testimonio de su santo nombre y para edificar y dirigir todos los asuntos de su reino en todo el mundo, primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Cuál es entonces su siguiente paso? Es necesario que se aparezca a Pedro —a Pedro, la roca; a Pedro, el vidente; a Pedro, el apóstol principal; a Pedro, a quien ya ha entregado las llaves de su reino terrenal—. Pedro debe ahora ponerse al frente, presidir y gobernar durante la ausencia de su Señor. Él es el apóstol mayor de Dios en la tierra. Mientras viva —y él también, según la palabra de Jesús, sufrirá la muerte en la cruz—, enseñará, predicará y gobernará, y la red del evangelio comenzará a recoger peces de toda clase.
Sabemos que Jesús sí se apareció a Pedro; sabemos también que esta aparición ocurrió después de la de María Magdalena y después de la de las otras mujeres —siendo, según suponemos, su tercera aparición—. Pero no sabemos dónde ni bajo qué circunstancias vino, ni qué palabras de consuelo, consejo o dirección le dio. En el aposento alto, estando Pedro presente, se dio el testimonio apostólico: “Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón”; y Pablo dice: “Que fue visto de Cefas, y después de los doce.” (1 Cor. 15:5.)
Ya no son las palabras de las mujeres “como cuentos ociosos”; el apóstol principal ha visto y oído, y suponemos que también ha sentido las marcas de los clavos en las manos laceradas y en los pies magullados. Ni Pedro ni ninguno de los autores inspirados, excepto Lucas y Pablo, mencionan esta aparición, pero podemos suponer con razón que fue una en la que se secaron las lágrimas del Pedro que había negado en el patio de Caifás; una en la que se le aseguró que, aunque Satanás había deseado zarandearlo como a trigo, sin embargo, porque Jesús había orado por él, el noble Pedro saldría victorioso; una en la que se estableció un vínculo bendito de unidad, amor y paz entre el Maestro y su siervo. Como hemos indicado en muchos otros casos, seguramente llegará el día —cuando seamos dignos de recibir la luz correspondiente— en que, por revelación, conoceremos plenamente aquella santa aparición del Señor a su apóstol principal en el mismo día en que salió del sepulcro.
En relación con esto, y en ese mismo período de tiempo, ocurrieron ciertos acontecimientos que involucraron a grandes multitudes, los cuales permanecen como un testimonio eterno de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Recuérdese que cuando Jesús ministró en el mundo de los espíritus, predicó “a una innumerable multitud de los espíritus de los justos.” En cuanto a todos ellos, la palabra sagrada dice: “Su polvo durmiente debía ser restaurado a su forma perfecta, hueso con su hueso, y los nervios y la carne sobre ellos; el espíritu y el cuerpo debían unirse para nunca más ser separados, a fin de que recibiesen la plenitud de gozo.” Y también: “A éstos el Señor enseñó, y les dio poder para salir, después de su resurrección de entre los muertos, para entrar en el reino de su Padre, allí para ser coronados con inmortalidad y vida eterna.” (D. y C. 138:12, 17, 51.)
Mateo nos dice que estos espíritus justos ejercieron el poder que les fue dado. “Y se abrieron los sepulcros,” escribe él, “y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.” Manifestaciones similares se derramaron entre los nefitas en el Nuevo Mundo en ese mismo tiempo. Samuel el lamanita había profetizado que en el día en que el Padre glorificara su propio nombre al levantar a su Hijo Jesús de la tumba, entonces “muchos santos se levantarían de entre los muertos, y aparecerían a muchos, y les ministrarían”, todo lo cual se cumplió. (3 Nefi 23:9–13.) Y todo esto —en ambos continentes— dio testimonio de que Jesús había resucitado de entre los muertos, haciendo así posible la resurrección de todos los hombres, cada uno en su debido orden.
Y no podemos dudar de que el testimonio principal dado por cada santo resucitado, al ministrar a un amigo o pariente mortal, habría sido declarar que el Hijo de Dios mismo había salido del sepulcro, y que los efectos de su resurrección ya estaban manifestándose en otros. Nuestro conocimiento de la resurrección es tal que podemos imaginar a estos justos saliendo uno por uno, cada uno en su debido orden, cada uno en el momento señalado, cada uno preparado para entrar en aquella gloria eterna que está reservada para los que aman y sirven a su Señor. En verdad, había de ser con ellos como fue con su Señor. Ellos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob, y con todos los profetas, en el reino de Dios, para no salir más.
Así fue como la proclamación de la resurrección se difundió entre los justos, para ser llevada por ellos a todos los hombres. Pero entre los impíos y los inicuos fue algo enteramente diferente. Los principales sacerdotes se enteraron de ello por los guardias cuya misión había sido mantener el sepulcro sellado. “Era inútil que los guardias permanecieran junto a una tumba vacía. Con temor por las consecuencias y horror por todo lo que habían visto, huyeron hacia los miembros del Sanedrín que les habían dado su comisión secreta. Para aquellos corazones endurecidos, la fe y la investigación eran igualmente imposibles. Su único refugio parecía estar en la mentira. Inmediatamente trataron de silenciar todo el asunto. Sugirieron a los soldados que debían haber dormido, y que mientras lo hacían los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Pero tal historia era demasiado infame para ser creída, y demasiado ridícula para ser publicada. Si se llegaba a saber, nada podría haber salvado a aquellos soldados —suponiendo que fueran romanos— de la deshonra y la ejecución. Los saduceos, por lo tanto, sobornaron a los hombres para que consultaran su interés común enterrando todo el asunto en secreto y silencio. Solo gradualmente y más tarde, y entre los iniciados, fue pronunciada la vil calumnia. Dentro de seis semanas después de la resurrección, ese gran acontecimiento era ya la fe inconmovible de todo cristiano; dentro de pocos años, las pruebas históricas palpables de ello y los numerosos testimonios de su realidad —fortalecidos por una visión memorable concedida al propio Pablo— habían ganado la convicción del agudo y noble intelecto de un joven zelote fariseo y perseguidor llamado Saulo. Pero fue solo en susurros póstumos y subterráneos que se difundió la oscura falsedad destinada a contrarrestar aquella abrumadora evidencia. San Mateo dice que cuando escribió su Evangelio aún era un rumor común entre los judíos. Continuó siendo aceptado entre ellos durante siglos, y es una de las blasfemas necedades repetidas y amplificadas doce siglos más tarde en el Toldoth Jeshu.” (Farrar, págs. 722–723.)
Jesús se aparece en el camino a Emaús
(Lucas 24:13–32; Marcos 16:12–13)
Jesús elige ahora aparecerse, primero, en el camino a Emaús, y luego en el aposento alto, en circunstancias que prueban que ha resucitado de la tumba y que también enseñan la naturaleza literal y corporal de un cuerpo resucitado. Durante todo su ministerio mortal, Él había escogido los momentos de enseñanza perfectos y había presentado las ilustraciones ideales para enseñar sus doctrinas y transmitir su mensaje de una manera que nadie más había hecho jamás. Y no se apartará ahora de esa práctica. Nadie, excepto Él, podría haber hecho lo que ahora comienza a realizar. Las dos apariciones —que forman parte de un mismo sermón grabado en piedra, por así decirlo— constituyen la única manera en que tanto el hecho como la naturaleza de la resurrección podían enseñarse con perfección.
Es la tarde del día de su resurrección. Dos discípulos, que no pertenecen a los Doce —uno llamado Cleofas, el otro sin duda Lucas, quien registró los hechos—, caminan los ocho kilómetros que separan Jerusalén de Emaús. Solo pueden pensar, meditar y hablar de una cosa: el Señor Jesús, su muerte y los informes relacionados con su resurrección. Hay en sus palabras un tono de ansiedad, perplejidad y asombro mientras conversan y razonan entre sí. Jamás ha habido una Pascua como esta, jamás un juicio y una crucifixión como los que Jesús padeció, jamás un día de tanto asombro y rumor como este día, no, desde el principio del mundo hasta ahora. Sus mentes no están tranquilas, y sus espíritus están agitados e inquietos dentro de ellos.
Un forastero —el mismo Jesús—, aparentemente otro peregrino de la Pascua, se acerca y camina con ellos. Sienten cierta molestia, quizás un poco de irritación, de que este desconocido se entrometa en una conversación tan personal y sagrada. Conviene a su propósito no ser reconocido, y así sus ojos quedan cubiertos con un velo, por así decirlo, y el forastero les es desconocido. Él pregunta: “¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?”
Hay sorpresa y escepticismo en la voz de Cleofas cuando se vuelve a hablar con el intruso no invitado. ¿Cómo podría alguien haber estado en Jerusalén esa semana y no haber sabido del tumulto, del juicio y de la crucifixión de la persona más renombrada de toda Palestina? Él pregunta: “¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?” Jesús dijo: “¿Qué cosas?”
Ambos discípulos respondieron con un torrente de palabras que conmueven el alma. Lucas resume su respuesta: “De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.” No hay duda aquí, ni vacilación; conocían el poder de sus palabras, la profundidad de sus hechos, la grandeza de su ministerio. “Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte,” continuaron, “y le crucificaron.” Allí residía su tristeza: su Amigo había padecido, había muerto y había sido sepultado. Todas sus promesas y enseñanzas parecían vagas e inciertas en sus mentes.
“Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que estas cosas acontecieron.” ¡El tercer día! ¿Acaso no había prometido resucitar al tercer día? Pero, ¿dónde estaba? ¿Había fracasado la obra de su Redentor? “Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,” continuaron, “las que antes del amanecer fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.” Esto no podemos comprender, dicen, “Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.” Pedro y Juan habían verificado los “cuentos ociosos” de las mujeres, pero Jesús no fue hallado. (Aparentemente Cleofas y Lucas aún no habían oído el testimonio claro de María Magdalena y de las otras mujeres de que habían visto al Señor). Después de permitirles sentar el fundamento de sus palabras, Jesús les dijo:
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?
Habiendo dicho esto, Jesús citó a Moisés y a todos los profetas, y les explicó, comenzando desde todas las Escrituras, “las cosas que de él decían.” ¡Cuán maravilloso sería si supiéramos lo que dijo! Pudieron haber caminado juntos por unas dos horas. Y durante todo ese tiempo, tener al Hijo de Dios interpretando para ellos la palabra mesiánica. ¿Habrá significados en las palabras mesiánicas de Moisés, David, Isaías y “todos los profetas” que aún se nos escapan? Tal vez algún día se nos revelarán las conversaciones de este camino a Emaús. Pero nuestro Señor tenía un propósito más allá de interpretar la palabra mesiánica —podía dejar eso a Pedro, a Pablo y a los demás, cuando fueran iluminados por el poder del Espíritu Santo—; su misión era mostrarles cómo es una persona resucitada, y hasta ese momento se había mostrado tan semejante a cualquier mortal que su identidad había permanecido oculta.
Al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Ellos le rogaron que se quedara con ellos. “Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado,” dijeron. Después de haber oído sus explicaciones de las Escrituras, toda ansiedad y resentimiento desaparecieron; ahora deseaban su compañía continua. Él consintió. Y mientras estaban sentados a la mesa, “tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio.” Fue como si quitara el velo de sus ojos; las dulces palabras de bendición, el partir del pan, la actitud amorosa de su Señor —todo les resultaba familiar—. Estaba haciendo lo que ya había hecho antes, un rito que lo identificó en sus mentes. El velo —primero impuesto y ahora removido, todo por poder divino— desapareció. “Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.”
Y dijeron —y los sentimientos que describen son el testimonio concluyente de la filiación divina—, dijeron: “¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” Cleofas y Lucas sabían ahora por sí mismos que Él había resucitado. Debían contarlo a los demás, y así regresaron inmediatamente a Jerusalén.
Jesús se aparece en el aposento alto
(Lucas 24:33–49; JST Lucas 24:34, 40; Marcos 16:14; Juan 20:19–23)
Así como “es necesario que todo hombre a quien se haya advertido, advierta a su prójimo” (D. y C. 88:81); así como toda persona que ha recibido el evangelio tiene el deber de llevar esas mismas buenas nuevas a los otros hijos de nuestro Padre; así como los testigos vivientes de la verdad y divinidad de la obra del Señor han llegado a serlo, entre otras razones, para poder dar su testimonio a sus semejantes—de igual manera Cleofas y Lucas se apresuraron a ir a Jerusalén para testificar a sus compañeros discípulos que habían visto al Señor. Sabían el lugar de reunión y fueron directamente allí. Creemos que era un aposento alto—quizás el mismo lugar, en la casa de Juan Marcos, donde Jesús y los Doce celebraron la fiesta de la Pascua. Un gran grupo de discípulos estaba presente, incluidos los once, excepto Tomás. Ciertamente no era una reunión solo de hombres. Había allí muchas mujeres fieles y posiblemente incluso algunos niños. Todo el grupo estaba comiendo una comida vespertina y, en efecto, celebrando una reunión de testimonio mientras cenaban. Cada uno relataba lo que había visto, oído y sabía de los acontecimientos de ese día, especialmente el relato de la aparición del Señor a Pedro. Sin duda, el Apóstol principal les contó con libertad todo lo que había ocurrido en aquella santa ocasión.
En medio de esa cena —esa reunión donde se compartía libremente alimento temporal y espiritual— llegaron los dos que habían caminado y conversado con Jesús en el camino a Emaús. Escucharon el relato de la aparición de Jesús a Pedro —“El Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón,” dijo alguien—, y a medida que un testimonio se edificaba sobre otro, se sintieron animados a testificar por sí mismos. “Y ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.” ¡Cuánto habrán regocijado aquellas almas creyentes al escuchar la descripción del forastero; las interpretaciones mesiánicas que había dado de las palabras de Moisés, David y todos los profetas; el recordatorio de su conocida costumbre de bendecir y partir el pan; el relato de los ardientes fuegos de testimonio que inflamaron los corazones de Cleofas y Lucas cuando el Maestro les explicó las Escrituras!
En ese preciso momento, cuando los de Emaús concluían su testimonio, como materializándose desde la misma eternidad, “Jesús mismo se puso en medio de ellos.” Las puertas estaban cerradas y aseguradas; no había ventana por la cual pudiera entrar un hombre; aquellos amigos de Jesús se hallaban resguardados “por miedo de los judíos.” Sus primeras palabras fueron las conocidas: “Paz a vosotros.” Marcos nos dice que “les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado,” es decir, a María Magdalena y a las otras mujeres. Se infiere que habían creído el testimonio de Pedro, pero pensaban que las hermanas no habían visto a una persona resucitada, sino algún espectro fantasmal, algún espíritu, alguna impresión etérea e intangible proveniente de otro mundo. Y aun ahora, registra Lucas, “ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu.” ¿De qué otra manera, pensaban, podría ese aparente hombre haber entrado en la habitación? Jesús habló:
¿Por qué estáis turbados, y por qué surgen pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Él se quedó allí como un hombre; un espíritu es un hombre —esto ellos lo sabían—. Él había sido un espíritu antes de su nacimiento. “Este cuerpo que ahora veis, es el cuerpo de mi espíritu; . . . y así como me veis ahora en el espíritu, así me veréis en la carne” (Éter 3:16), le había dicho al hermano de Jared en tiempos pasados. Había sido un espíritu cuando predicó a los otros espíritus en el paraíso. Pero ahora tenía un cuerpo—no de carne y sangre, como los mortales, sino de carne y huesos, como aquellos cuyos cuerpos y espíritus están inseparablemente unidos en la inmortalidad—. Carne y huesos son tangibles; pueden sentirse y tocarse. Él continúa su “sermón viviente”; está enseñándoles la realidad y la corporeidad de la resurrección; aunque había entrado en la habitación cerrada, sin embargo, era un ser tangible.
Entonces “les mostró las manos y los pies.” Ellos tocaron las marcas de los clavos. ¡Qué maravilla es que la carne mortal toque la carne inmortal! “Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y se maravillaban, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?” Su comida incluía pescado asado y panal de miel. Estos fueron entregados a Jesús y —¡maravilla de maravillas!— Él los tomó y comió delante de ellos. Una persona resucitada come y digiere alimento; el cuerpo, aunque inmortal, es tangible y real. Si alguna vez hubo un “sermón viviente,” tal sermón estaba siendo visto, creído y comprendido por los fieles favorecidos en el aposento alto aquella noche. Luego dijo:
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
¡Las profecías mesiánicas! Cada jota, cada tilde se ha cumplido; ni una palabra de los Salmos, ni una sola declaración profética, ni una sola figura sacrificial ha sido pasada por alto—todas las cosas se han cumplido en Cristo—. Él dio la palabra, cumplió la palabra, y la obra ahora está consumada. “Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.” No debe pasarse por alto la naturaleza milagrosa de este don. Aún no habían recibido la compañía del Espíritu Santo, pero, no obstante, sus entendimientos estaban siendo vivificados, aunque la plenitud de ello no sería suya hasta después de Pentecostés. Jesús continuó:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Cristo vino; fue crucificado, murió y resucitó al tercer día; efectuó la expiación infinita y eterna, todo con un solo propósito: llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, capacitar a los hombres para arrepentirse, bautizarse y obtener la vida eterna. Ese mensaje debe ir ahora a “todas las naciones,” no solo a los judíos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ha de ser llevado por medio del testimonio. Los discípulos deben enseñar el evangelio y sellar sus enseñanzas con el testimonio de que Dios les ha revelado que Jesús resucitó de entre los muertos; que, como consecuencia, su evangelio es verdadero; y que, para alcanzar la salvación, los hombres deben creer y obedecer.
Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder desde lo alto.
Aquí vemos una doble promesa: una, que los discípulos recibirán aquella sagrada investidura que se otorga en los lugares santos; y otra, que recibirán el don del Espíritu Santo, el cual es en sí mismo una investidura proveniente de lo alto. Ya tienen instrucciones de ir a Galilea y allí encontrarse con el Señor en un monte. Esto lo harán en breve, y luego regresarán a Jerusalén, donde permanecerán hasta Pentecostés, cuando recibirán el Espíritu Santo. Suponemos que permanecieron en Jerusalén para recibir la otra sagrada investidura antes de ir a Galilea; de lo contrario, la instrucción de Jesús perdería su significado claro.
Paz a vosotros; como me envió el Padre, así también yo os envío.
A aquellos a quienes Jesús habló de esta manera, ya se les había llamado, ordenado, conferido el sacerdocio, las llaves y la autoridad, y se les había prometido la compañía del Espíritu Santo; y ahora son enviados a hacer entre los hombres lo que han visto hacer a su Maestro. Deben predicar, ordenar y obrar milagros. Son administradores legales que representan al Señor Jesús, diciendo y haciendo lo que Él quiere que se diga y se haga, así como Él actuó en igual capacidad en representación de su Padre.
Entonces, como lo expresó Juan, Jesús “sopló sobre ellos”—lo cual, por la naturaleza misma de las cosas, debe entenderse como una figura de lenguaje—y dijo:
Recibid el Espíritu Santo:
A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
En cuanto a la recepción del Espíritu Santo, sabemos por muchas revelaciones exactamente lo que esto implica. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu, un hombre espiritual, un miembro de la Deidad. Por ser un ser espiritual, tiene poder para revelar la verdad a nuestros espíritus, santificar nuestras almas y morar en nosotros en sentido figurado. No sabemos cómo operan las leyes eternas que intervienen, solo que lo hacen. El don del Espíritu Santo es el derecho a la constante compañía de este miembro de la Deidad, basado en la fidelidad personal. Este don se confiere mediante la imposición de manos después del bautismo. Está reservado para los miembros de la Iglesia. Estos miembros pueden o no recibir efectivamente la compañía del Espíritu; los que son limpios, puros y dignos, sí la reciben; los demás, no. Aquí Jesús dice a sus discípulos que reciban el Espíritu Santo, es decir, el don del Espíritu Santo. Por la naturaleza misma de las cosas, esto significa que Él o bien les confirió el don mediante la imposición de manos, o bien confirmó verbalmente que ya les había conferido ese don de tal manera. El don en sí mismo se manifestó el día de Pentecostés.
En cuanto a remitir y retener los pecados, esto es algo implícito en el sistema del evangelio. El evangelio es el plan de salvación; mediante la obediencia a sus leyes y ordenanzas, los hombres tienen poder para librarse del pecado; sus pecados son lavados en las aguas del bautismo; y el pecado y la maldad son consumidos en sus almas como por fuego cuando son bautizados con el Espíritu Santo. Así, los administradores legales que predican el evangelio tienen poder para remitir los pecados de los hombres en las aguas del bautismo, y también tienen poder para retener los pecados de aquellos que no se arrepienten ni se bautizan para la remisión de sus pecados.
Y además: a aquellos a quienes se les concede el poder de atar en la tierra y sellar en los cielos, se les da poder para remitir los pecados de los santos bajo condición de arrepentimiento, o para retenerlos si no se arrepienten. En el sentido último, solo Dios perdona los pecados; pero Él puede, y de hecho lo hace, usar a sus siervos para hablar en su nombre en esto, como en muchas otras cosas; y sea por Su propia voz o por la voz de Sus siervos, el resultado es el mismo. No hace falta decir que este sistema del Señor para el perdón de los pecados opera únicamente dentro de la Iglesia y el reino de Dios en la tierra; solo los administradores legales, que han sido investidos con poder de lo alto, pueden remitir o retener pecados; y deben ser guiados por el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacen, o sus actos no serán vinculantes en la tierra ni sellados eternamente en los cielos.
Jesús se aparece a Tomás y a los discípulos
(Juan 20:24–29)
Una vez más es domingo, el primer aniversario semanal de la primera resurrección. Los discípulos, comenzando la práctica de adorar en domingo en lugar del sábado judío, y reuniéndose para conmemorar la resurrección de Jesús, están nuevamente en el aposento alto. Las puertas están cerradas, probablemente vigiladas. No se menciona comida, pero el grupo devoto puede haber estado cenando, y ciertamente conversaban acerca de la resurrección y relataban las apariciones del Señor. Hasta ahora, conocemos cinco: a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, a Cleofas y Lucas en el camino a Emaús, y a una pequeña congregación de santos en el aposento alto.
Durante la semana, los discípulos le habían dicho a Tomás: “Hemos visto al Señor,” y “sentimos las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies; le dimos un trozo de pescado asado y un panal de miel, y ambos los comió delante de nosotros. Y nos habló de sí mismo y de nuestra comisión de testificar de Él en todas las naciones.” Tomás había creído en la resurrección, pero no en la corporeidad literal de Su cuerpo; no creía que Jesús ahora comía alimento, ni que las marcas de los clavos permanecían en su carne y huesos. Él había dicho: “Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.”
Ahora Tomás está presente con los demás, y de repente, como la semana anterior, Jesús “se puso en medio de ellos.” Una vez más pronuncia el saludo familiar: “Paz a vosotros.” Entonces dijo a Tomás:
Llega aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás obedeció; no se habría atrevido a hacer otra cosa. Ahora sintió y palpó, como los demás lo habían hecho; fue un testigo vivo y personal de la corporeidad del cuerpo del Señor Jesús. No se registra si Jesús pidió alimento y comió nuevamente. Tal cosa no habría sido necesaria, porque Tomás, al tocar las marcas de los clavos y la herida del costado, no podría sino creer el relato del pescado asado y el panal de miel. De los labios del apóstol que ahora creía —suponemos que mientras se arrodillaba para tocar las marcas en los pies de Jesús— brotó el clamor de adoración: “¡Señor mío y Dios mío!” Entonces Jesús dijo:
Tomás, porque me has visto, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.
Tomás, quien en una ocasión se ofreció a ir con Jesús a Betania para morir con Él, vio y creyó—creyó en la naturaleza literal de la resurrección y en que Jesús, después de la muerte, volvió a vivir como un hombre. Desde entonces ha sido llamado, algo injustamente, Tomás el incrédulo. Cualesquiera que hayan sido sus dudas, fueron de carácter pasajero y transitorio. Llegó a ser, y permaneció siendo, un creyente en el sentido pleno. En lugar de señalar con desprecio su supuesta incredulidad, ¿no sería mejor temer por el destino de los diez mil veces diez mil, más un número incontable, de los Tomases incrédulos de una cristiandad escéptica, donde casi nadie cree que el Señor Jesús ahora reina con Su Padre en gloria eterna—ambos glorificándose en sus cuerpos exaltados de carne y huesos?
Así sabemos que los seres resucitados, conteniendo su gloria dentro de sí mismos, pueden caminar sobre la tierra como los mortales; que pueden conversar, razonar y enseñar como lo hacían en la mortalidad; que pueden tanto ocultar como manifestar su verdadera identidad; que pueden atravesar con cuerpos corpóreos paredes sólidas; que poseen cuerpos de carne y huesos que pueden ser palpados y tocados; que, si es necesario, y en ocasiones especiales, pueden conservar las cicatrices y heridas de la carne; que pueden comer y digerir alimento; que pueden desaparecer de los ojos mortales y transportarse por medios desconocidos para nosotros.
¡Cuán glorioso ha sido escuchar el sermón viviente predicado por el más grande Predicador de todos los tiempos, mientras ministraba en el camino a Emaús y en el aposento alto!
Capítulo 112
Las apariciones en Galilea
Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y también para que sintáis las huellas de los clavos en mis manos y en mis pies, para que sepáis que yo soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo.
Y aconteció que la multitud avanzó, y metió sus manos en su costado, y palpó las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies; y esto hicieron, acercándose uno por uno, hasta que todos se habían acercado, y vieron con sus ojos, y sintieron con sus manos, y supieron con certeza y dieron testimonio, de que era Él, de quien estaba escrito por los profetas, que habría de venir.
Y cuando todos se hubieron acercado y lo hubieron presenciado por sí mismos, clamaron a una voz, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Dios Altísimo! Y se postraron a los pies de Jesús, y lo adoraron. (3 Nefi 11:14–17)
Jesús se aparece en el mar de Tiberíades
(Juan 21:1–24)
Después que Jesús resucitó de entre los muertos, nuestros amigos apostólicos recibieron dos mandamientos: uno, ir a Galilea y encontrarse con Jesús en un monte según una cita previa; el otro, permanecer en Jerusalén hasta que Él les enviara la promesa del Padre y fueran investidos con poder desde lo alto. Aparentemente ya habían sido investidos en el sentido inicial del término—aunque una investidura celestial adicional de poder divino vendría más adelante, en Jerusalén, el día de Pentecostés—pues ahora habían dejado la Ciudad Santa y viajado a su natal Galilea. Recordemos que todos los Doce, excepto Judas, eran galileos, y que la mayor parte de su formación apostólica, así como su servicio ministerial, había tenido lugar en su amada tierra natal.
Su cita para encontrarse con el Señor era una promesa definida, a la cual habían sido invitados más de quinientos hermanos. Mientras aguardaban el día, y teniendo necesidad de proveer sustento para sus familias, Pedro dijo: “Voy a pescar.” Seis de los once estaban con él: Jacobo, Juan, Tomás, Natanael, y dos cuyos nombres no se mencionan pero que probablemente fueron Andrés y Felipe, ya que estos dos habían estado asociados con Pedro y los otros en faenas semejantes en los días anteriores. Este grupo respondió a Pedro: “Vamos nosotros también contigo.”
Todos salieron en una barca y pasaron toda la noche pescando en el mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberíades y lago de Genesaret. No pescaron nada. Por la mañana, Jesús estaba en la orilla, “pero los discípulos no sabían que era Jesús.” Aparentemente Él había ocultado su identidad, como lo había hecho con los dos que caminaban con Él en el camino a Emaús. Les llamó: “Hijos, ¿tenéis algo de comer?” Ellos respondieron: “No.” Él les dijo: “Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis.” Así lo hicieron, y de inmediato la red se llenó tanto “que no podían sacarla por la gran cantidad de peces.”
Quizás los tres—Pedro, Jacobo y Juan—recordaron aquella otra ocasión en que habían trabajado toda la noche en el mismo lago, no habían pescado nada, y luego, al echar la red por mandato suyo, la llenaron hasta que se rompía. En todo caso, Juan, que parece haber sido más espiritualmente sensible que los demás, dijo a Pedro: “Es el Señor.” Pedro, que estaba desnudo, “se ciñó la túnica,” se lanzó al agua y nadó hacia la orilla para encontrarse con el Maestro. Los demás cambiaron a una barca pequeña y arrastraron la red con los peces unos cien metros hasta la orilla.
Cuando llegaron a la orilla, encontraron un fuego de brasas con pescado asándose y una provisión de pan. Jesús dijo: “Traed de los peces que acabáis de pescar.” Pedro se metió en el agua poco profunda, arrastró la red hasta la orilla, y los peces fueron contados—ciento cincuenta y tres en total—tantos, que el relato se maravilla de que la red no se rompiera. Jesús dijo: “Venid, comed.” Juan nos dice que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: “¿Quién eres tú?”, porque sabían que “era el Señor.” Entonces Jesús les dio pan y pescado para comer, y aunque el relato no lo dice expresamente, sin duda Él también comió, pues, como en el aposento alto, ese era uno de los propósitos principales de proveer el alimento. Juan señala que esta fue “la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos”—refiriéndose al grupo en conjunto—“después de haber resucitado de entre los muertos.”
“Así que, cuando hubieron comido”—refiriéndose, suponemos, tanto a Jesús como a los apóstoles—Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?” ¿Más que estos peces, más que las cosas de este mundo, más que todo lo demás, incluso que la vida misma? ‘¿Me amas por encima de todo? Si es así, guarda mis mandamientos.’ A Pedro—quien poco antes había dicho: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte,” y quien, tal como Jesús le había predicho, lo negó tres veces antes que el gallo cantara dos veces (Lucas 22:32–34)—a Pedro, el Apóstol principal, Jesús le pedía una nueva y firme declaración de lealtad. Pedro dijo: “Sí, Señor; tú sabes que te amo.” Jesús respondió: “Apacienta mis corderos.” En este mismo lugar, Jesús había dicho antes a Pedro y a Andrés: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:18–22.) Ese llamado seguía vigente, pero ahora se le añadía la comisión de alimentar el rebaño de Dios.
Jesús preguntó por segunda vez: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?” Nuevamente vino la respuesta: “Sí, Señor; tú sabes que te amo.” A esto Jesús dijo: “Apacienta mis ovejas.” Luego, por tercera vez, vino la pregunta: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?” Pedro, entristecido por la repetición, respondió: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.” Nuevamente vino la prueba del amor y del verdadero discipulado: “Apacienta mis ovejas.” Aquel que había negado tres veces, ahora tres veces afirmaba; el que con juramento había dicho: “No conozco a ese hombre de quien habláis” (Marcos 14:66–72), ahora se comprometía, en presencia de sus hermanos, a amar a su Señor con todo su corazón; el que había dicho que moriría por Cristo, ahora se comprometía a vivir por Él.
¿Me amas? Jesús había preguntado, y Pedro había respondido; tres veces fue hecha la pregunta y tres veces vino la respuesta. ¿Me amas? ¡Ah, Pedro, verdaderamente has testificado de tu amor por tu Señor! ¿Y cómo se medirá ese amor? En servicio a tus semejantes (“Apacienta mis ovejas”) y en obediencia a la ley divina (“Si me amáis, guardad mis mandamientos” [Juan 14:15])—en estas dos formas mientras vivas. Pero hay más. Tu amor por mí será perfeccionado y santificado por tu muerte. (“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” [Juan 15:13.]) Y así Jesús, aún dirigiéndose al líder entre los testigos apostólicos, dijo a su siervo: “Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras.” De esto dijo Juan: “Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios,” queriendo decir que Pedro entregaría su vida por su Amigo Supremo, la entregaría en una cruz cruel, la entregaría tal como ese Amigo había entregado la suya por los suyos. “Tu vida pondré por ti,” había dicho Pedro. “Me seguirás,” en la muerte, fue la promesa de Jesús. (Juan 13:36–38.) “Qué literalmente habló entonces el Maestro, y cuán plenamente Pedro habrá de cumplir lo que ofreció, ahora lo comprende. Ha de ser crucificado—algo que Juan, en este pasaje, asume que sus lectores ya sabían. Los brazos de Pedro serán extendidos sobre la cruz, el verdugo lo ceñirá con el paño que los criminales llevan al ser crucificados, y será llevado a donde no quiera, es decir, a su ejecución.” (Comentario 1:863–864.)
Habiendo dicho esto, Jesús dijo a Pedro: “Sígueme”—sígueme aparte de los demás; sígueme en el ministerio; sígueme en fe, obediencia y rectitud; sígueme en todas las cosas. Y mientras caminaban, Pedro, “volviéndose,” vio a Juan, su colaborador más cercano y su amigo mortal más íntimo, y preguntó a Jesús: “Señor, ¿y qué de éste? ¿Qué será de este hombre?” ¿Habrá de extender también sus brazos sobre la cruz? ¿Será igualmente ceñido y atado al inhumano instrumento de tormento? ¿Le sucederá a él lo mismo que tú has dicho de mí? Jesús respondió: “Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú, sígueme.”
Quizás fue en este momento cuando Juan, uniéndose a Jesús y a Pedro mientras caminaban, fue interrogado por el Señor: “Juan, mi amado, ¿qué deseas? Porque si pides lo que quieras, te será concedido.” En la respuesta de Juan vemos la medida del hombre; el testimonio apostólico que deseaba dar; la obra que anhelaba realizar; las almas que deseaba salvar: “Señor, dame poder sobre la muerte,” pidió, “para que yo viva y traiga almas a ti.” Tal petición—además de la fe perfecta que sabe que una súplica así puede ser concedida—es una manifestación de celo misionero raramente conocido entre los hombres. Predicar el evangelio y salvar almas hasta que el Hijo del Hombre venga en su gloria—¡qué obra tan maravillosa! Y Jesús respondió:
De cierto, de cierto te digo: porque has deseado esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos.
Al escribir sobre esta promesa, Juan da un relato más ampliado de la conversación allí, en las orillas de Genesaret. No solo dijo Jesús a Pedro: “Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti?” sino también: “Él me pidió que pudiera traer almas a mí, pero tú deseaste venir pronto a mí en mi reino. Te digo, Pedro, que este fue un buen deseo; pero mi amado ha deseado hacer más, o una obra aún mayor entre los hombres que la que antes ha hecho. Sí, ha emprendido una obra mayor; por tanto, lo haré como fuego ardiente y ángel ministrante; ministrará por aquellos que serán herederos de salvación que moran en la tierra. Y a ti te haré ministrar por él y por tu hermano Jacobo; y a vosotros tres os daré este poder y las llaves de este ministerio hasta que yo venga. De cierto te digo: ambos tendréis conforme a vuestros deseos, porque ambos os regocijáis en lo que habéis deseado.” (DyC 7:1–8.)
Y así concluye el conocimiento que poseemos de las palabras de Aquel que es Señor de todos, pronunciadas aquella mañana maravillosa en el sereno entorno de un lago galileo donde Él y sus oyentes habían pasado tantas horas placenteras juntos. Sin duda, entonces les dijo muchas otras cosas. ¡Oh, cuán poco sabemos de todo lo que dijo! ¡Cuán poco hemos visto de todo lo que hizo! ¡Y cuán raras veces logramos sintonizar con lo Infinito para poder conocer y sentir siquiera lo que se nos ha conservado! Suponemos, sin embargo, que les confirmó el tiempo y el lugar de su próxima reunión en un monte de Galilea, pues allí es donde los veremos a continuación.
Jesús se aparece en un monte de Galilea
(Mateo 28:16–20; Marcos 16:15–18; 3 Nefi 11)
Llegamos ahora a la mayor de todas las apariciones del Señor resucitado a Sus discípulos en Palestina: Su aparición en un monte de Galilea. Lo que sucedió en esta ocasión ni siquiera es mencionado por Juan o Lucas; y Mateo usa solo cinco versículos para relatar sus maravillas, y Marcos apenas cuatro. Pero en todo esto había un propósito divino; en todo ello había una razón de suprema importancia por la cual no se preservó más en el Nuevo Testamento—propósito y razón que expondremos más adelante.
Primero, sin embargo, debemos dar a esta aparición en Galilea el contexto y el trasfondo neotestamentario que el registro sagrado sí provee. El propio Jesús era galileo; vivió de niño en Nazaret, y sus pies juveniles recorrieron las colinas de Galilea. Los once también eran galileos; la mayor parte de Su ministerio y la mayor parte del de ellos se habían desarrollado en las ciudades y aldeas de esa rústica, escarpada y rural región de Palestina. Había más sangre creyente y menos sacerdotalismo, más adoración pura y menos rebelión, más amor por el Señor y menos devoción por el mundo en Galilea que en Judea. Los espías que seguían sus pasos provenían de Jerusalén; los escribas y las escuelas rabínicas estaban centrados en la Ciudad Santa. Los orgullosos saduceos y los altivos sanedritas hacían del templo su sede. La sofistería farisaica y el ritualismo sacerdotal se concentraban en Judea, no en Galilea.
¿Qué podría haber sido más natural que los pensamientos y corazones de los apóstoles se volvieran hacia su amada tierra natal en los días de prueba que vivían? ¡Y cuán compasivo y tierno fue su Amigo al elegir llevarlos de nuevo a su propio hogar para manifestarse a ellos y renovar con gloria las experiencias que habían compartido con Él allí en los días de tribulación! ¿Serían acaso sus pensamientos como las palabras de nuestro himno?
Cada tórtola que arrulla y rama que suspira,
que hace bendita la tarde para mí,
tiene ahora algo más divino:
me lleva de nuevo a Galilea.
Cada valle florido y cañada musgosa,
donde los pájaros cantan al unísono,
en la mañana soleada alaban al Señor
por los prodigios de Galilea.
Y cuando leo la historia sublime
de Aquel que anduvo sobre el mar,
anhelo, oh, cuánto anhelo de nuevo
seguirle en Galilea.
¡Oh Galilea! dulce Galilea,
donde tanto amó estar Jesús;
¡Oh Galilea! azul Galilea,
ven, canta tu canción otra vez para mí.
(Himnos, núm. 38)
Así fue que aquella noche en el aposento alto, durante la cena pascual, después de haber citado la palabra mesiánica que dice que el Pastor será herido y las ovejas dispersadas, Jesús declaró: “Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.” (Mateo 26:32.) Y así, para que no olvidaran, en el sepulcro abierto los mensajeros angélicos dijeron a las mujeres fieles: “Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.” (Marcos 16:7.) E incluso el mismo Señor resucitado dijo a esas mismas mujeres: “Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán.” (Mateo 28:10.)
El significado, la gloria y la grandeza de esta reunión en Galilea no pudieron haberse enfatizado con mayor fuerza. Y no podemos dudar de que el mensaje se difundió repetidamente a todos los que fueron invitados y que se hicieron preparativos detallados. Esto no habría de ser un acontecimiento pequeño o insignificante; muchos de ellos ya habían visto al Señor resucitado, pero todo lo anterior no era sino una sombra y un anticipo de lo que estaba por venir.
Pablo relató algunas de las apariciones del Resucitado. Les recordó a los corintios que les había predicado el evangelio por el cual viene la salvación. “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”—y estas cosas constituyen el evangelio—“y que apareció a Cefas.” Pedro lo vio, como se anunció aquella noche en el aposento alto. Luego fue visto “por los doce,” es decir, en el aposento alto cuando Cleofás y Lucas hicieron su informe, y nuevamente una semana después en ese mismo lugar, por el mismo grupo, con Tomás también presente. “Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez; de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.” Esta es la aparición en el monte de Galilea de la cual estamos por hablar. “Después apareció a Jacobo.” Esto se entiende como una aparición a Jacobo, el hermano del Señor, quien llegó a ser uno de los Doce y, con el tiempo, una columna poderosa de fuerza y rectitud. De esto las Escrituras no dicen nada, excepto las palabras aquí citadas por Pablo. Luego, continúa Pablo, “apareció a todos los apóstoles,” refiriéndose al momento de Su ascensión en el monte de los Olivos. “Y al último de todos,” dice nuestro amigo apóstol, “me apareció a mí, como a un abortivo,” identificándose así como un miembro añadido fuera del tiempo natural a la familia apostólica. (1 Corintios 15:1–8.)
El relato de Pablo no tiene la intención de ser completo. No dice nada acerca de la aparición—la primera de todas—a María Magdalena; ni a las otras mujeres; ni a los dos discípulos en el camino a Emaús; ni a siete de los Doce en la orilla del mar de Tiberíades; ni menciona, como sí hace Lucas, que cuando Jesús vino por primera vez al aposento alto había otros presentes además de los apóstoles. En verdad, todos los autores inspirados registran solo fragmentos y retazos de la historia completa. Mateo menciona únicamente a los “once discípulos” como presentes en el monte de Galilea, y Marcos une la aparición en el aposento alto y la comisión dada en Galilea de ir por todo el mundo, como si ambas hubieran ocurrido al mismo tiempo y lugar. Providencialmente, podemos tomar un fragmento de aquí y otro de allá y construir un cuadro completo. Y habiendo aprendido así cómo deben interpretarse los relatos, podemos llegar a conclusiones razonables sobre lo que sucedió. De modo que cuando Pablo habla de más de quinientos hermanos presentes en una ocasión, tenemos toda razón para creer que pudo haber quinientas o mil mujeres en la misma congregación y tal vez una multitud innumerable de niños. Sabemos cómo y bajo qué circunstancias ministró el Señor entre los nefitas y tenemos toda razón para creer que siguió el mismo modelo en Palestina. Los nefitas eran un grupo selecto de santos, porque los inicuos entre ellos habían sido destruidos durante el período de tinieblas tras la crucifixión, y el grupo que se reunió en el monte de Galilea fue también uno llamado de entre los inicuos de la tierra, para que pudieran recibir en un santuario de montaña los misterios del reino.
No debemos dejar esta parte de nuestra exposición sin registrar que, sin duda alguna, hubo muchas apariciones no mencionadas. Sabemos que Él estuvo con ellos, de tiempo en tiempo, durante cuarenta días; y es impensable suponer que no se apareció a la Bendita Virgen, cuya Hijo era; a Lázaro, a quien llamó de entre los muertos después de cuatro días; a María y Marta, a quienes amaba; y a muchos otros cuyos nombres estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero, para nunca ser borrados. Es cierto que varios de éstos pudieron haber estado con las “otras mujeres” en el sepulcro, con los apóstoles en el aposento alto, o con la gran congregación en el monte de Galilea. Pero no es el tiempo ni el lugar lo que importa; más bien, es la realidad de las apariciones y el hecho de que era claramente Su propósito manifestarse a todos los que se habían preparado para estar en la Presencia Divina. Está escrito del hermano de Jared que “por la gran fe de este hombre, no pudo ser detenido de ver dentro del velo; por tanto vio a Jesús; y Él le ministró.” (Éter 3:19–20.)
Y así fue también con los fieles entre quienes Jesús había ministrado antes de Su muerte. Ellos también tenían un conocimiento perfecto de que Él era el Hijo de Dios; sabían que había cumplido Su promesa y resucitado de entre los muertos; sabían que se había aparecido a Pedro y a otros; y sabían que se les aparecería también a ellos si lo buscaban con todo su corazón. Además, Él deseaba manifestarse a ellos, darles consuelo y alivio en su tristeza, y enjugar toda lágrima de sus ojos llorosos; quería que crecieran en la fe y dieran testimonio al mundo de Su resurrección y de la resurrección de todos los hombres; y podemos estar seguros de que, mediante la obediencia a las leyes pertinentes, el velo fue rasgado, y ellos vieron, sintieron, tocaron y adoraron.
Pero ahora, en cuanto a la aparición en el monte de Galilea, es grato suponer que ocurrió en el mismo lugar donde Él predicó el Sermón del Monte, pues aquel fue el sermón de ordenación de los Doce, y ahora Él se dispone a dar a esos mismos testigos apostólicos su gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué podría ser más apropiado que la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones se diera en el mismo sitio sagrado donde recibieron su primer llamamiento apostólico, desde el monte que se había convertido para ellos en un santo templo?
También es agradable suponer que, después de haberse reunido todos los discípulos invitados, aguardando su aparición con reverente asombro —quizá sentados, bajo la dirección de Pedro y los Doce, en las verdes laderas, en oración y meditación—, en tal momento Él apareció, y que sus primeras palabras a ellos fueron paralelas a las que luego pronunciaría ante sus discípulos nefitas:
He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo.
Y he aquí, yo soy la luz y la vida del mundo; y he bebido de aquella amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre al tomar sobre mí los pecados del mundo, en lo cual he sufrido la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio.
Cuando Jesús pronunció estas palabras entre los nefitas, “toda la multitud”, en un acto espontáneo de adoración reverente, “cayó a tierra”, tal como lo hizo Tomás cuando se le invitó a palpar las marcas de los clavos y a meter su mano en el costado del Resucitado. Luego Jesús invitó a aquellos hebreos del Nuevo Mundo —aquellos judíos nefitas cuyos padres habían salido de Jerusalén— a que vinieran por sí mismos y metieran sus manos en su costado y sintieran las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y aprendieran por sí mismos que Él era el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que había sido muerto por los pecados del mundo.
Ellos así lo hicieron, adorando a Jesús y llenando el aire con clamores de ¡Hosanna! Y no suponemos que la escena divina fuera muy diferente en el monte de Galilea. De ella, Mateo dice: “Cuando le vieron, le adoraron”, añadiendo, tristemente, suponemos: “pero algunos dudaban”, queriendo decir que entre la multitud había quienes aún no habían llegado a saber —como ya sabían todos los apóstoles— acerca de la naturaleza tangible de su cuerpo de carne y huesos. Que esa duda, como en el caso de Tomás, floreció en gloriosa fe, no lo podemos dudar, tan pronto como ellos —como había sido con Tomás y con todos los Doce— palparon y tocaron el cuerpo antes lacerado y ahora glorificado de su Señor.
¡Cuán maravilloso es que Jesús dé la bienvenida a los de todas las tierras y naciones, y que, desde su perspectiva, no pueda haber demasiados que sean dignos de ver, tocar, sentir y saber por sí mismos que Él es el Redentor del mundo y el Salvador de todos los que vienen a Él con pleno propósito de corazón!
En este ambiente de adoración y reverencia, Jesús dio a sus amigos galileos este testimonio de sí mismo:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
¡Aun para un Dios, este es un nuevo día de poder, fuerza y dominio! Un cuerpo resucitado añade bendiciones eternas que no pueden obtenerse de otra manera. Aun un Dios debe ser resucitado para heredar, poseer y recibir todas las cosas. Así dice Jehová: “Mi cuerpo muerto… resucitará.” (Isaías 26:19.)
Jesús, quien es Jehová, era Dios antes que el mundo existiera. Hablando al buen rey Benjamín, el mensajero angelical lo llamó “el Señor Omnipotente que reina, que fue, y es desde toda la eternidad hasta toda la eternidad.” (Mosíah 3:5.) A Isaías se le reveló como “Dios Fuerte, Padre Eterno” (Isaías 9:6), y a Abinadí se le manifestó como “Dios mismo” que “descendería entre los hijos de los hombres” y “redimiría a su pueblo.” (Mosíah 15:1.)
Era el Señor Dios Todopoderoso antes de haber nacido, porque era “semejante a Dios” (Abraham 3:24), y fue, bajo la dirección del Padre, el Creador de mundos sin número. No existen palabras que describan, ni lenguaje que exprese, ni lengua que relate su grandeza y gloria tal como fueron aun antes de que se pusieran los cimientos del mundo.
Y, sin embargo, aun Él vino a la tierra para ser “añadido” (Abraham 3:26), para pasar por las pruebas y la experiencia de la mortalidad, y para resucitar con un cuerpo de carne y huesos semejante al de su Padre. El Espíritu Jehová, así revestido de gloria inmortal, se convirtió en heredero de vida eterna en el sentido pleno e ilimitado. En la resurrección “recibió la plenitud de la gloria del Padre; y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra; y la gloria del Padre estaba con Él, porque moraba en Él.” (Doctrina y Convenios 93:16–17.)
Jesús ha concluido así sus labores mortales; ahora es eterno; de aquí en adelante reinará a la diestra de la Majestad en lo alto; otros, que aún son mortales, deberán continuar la obra de salvación entre los hombres sobre la tierra. Y así dice a sus apóstoles:
Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Así los Doce son nuevamente comisionados. El poder apostólico les fue conferido en el monte de las Bienaventuranzas cuando fueron ordenados al santo apostolado; recibieron las llaves del reino de Dios en la tierra después de que Jesús fue transfigurado en las alturas del santo Hermón; fueron llamados nuevamente al servicio ministerial cuando Él se les apareció en el aposento alto y otra vez en el mar de Tiberíades; ahora deben ir a todas las naciones y llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. Antes fueron enviados solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel; ahora todos los hijos de nuestro Padre, de todas las naciones y linajes, deben oír la palabra divina. El evangelio debe enseñarse; el bautismo es para todos; la salvación está disponible para todos bajo condiciones de obediencia. Todo lo que Jesús les ha enseñado debe ser enseñado a todos los hombres tan pronto como estén preparados para recibirlo, y Él estará con los fieles en todas las naciones siempre.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere será condenado.
Así dice tu Dios. El evangelio es para todos; el bautismo es para todos; la salvación es para todos—para todos los que crean y obedezcan. El resto de los hombres, y son muchos, serán condenados. Los hombres deben primero ser bautizados, luego deben “guardar todas las cosas”—es decir, guardar los mandamientos—y así, habiendo perseverado hasta el fin, serán salvos con una salvación eterna.
Ni fueron estas verdades eternas enseñadas en Galilea diferentes de las que se presentaron entre los nefitas. Después de que esa rama de la casa de Israel obtuvo su testimonio de la filiación divina de Jesús y hubo sentido y tocado la carne y los huesos que Él entonces poseía, llamó a Nefi el Discípulo para que se acercara. Nefi “se postró delante del Señor y besó sus pies”, y Jesús le dijo:
“Os doy poder para que bauticéis a este pueblo cuando yo haya subido nuevamente al cielo.”
Otros también fueron llamados y recibieron el mismo poder. Sabemos que estos discípulos ya estaban realizando bautismos autorizados; pero ahora sería con ellos como con sus contrapartes del Viejo Mundo. Estaban recibiendo una nueva comisión como parte de una nueva dispensación. Lo que hemos llegado a llamar—aunque algo inexactamente—la era cristiana estaba comenzando entre ellos. Su comisión, sin embargo, era administrar la salvación a los nefitas en las Américas, en contraste con la de los Doce del Viejo Mundo que fueron enviados a todas las naciones. A sus discípulos nefitas Jesús entonces dijo, como con toda probabilidad lo hizo también con sus seguidores galileos:
De esta manera bautizaréis; y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo, que cualquiera que se arrepienta de sus pecados por vuestras palabras y desee ser bautizado en mi nombre, de esta manera lo bautizaréis—He aquí, descenderéis y os colocaréis en el agua, y en mi nombre los bautizaréis.
Y ahora he aquí, estas son las palabras que diréis, llamándolos por su nombre, diciendo:
Habiendo recibido autoridad de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y luego los sumergiréis en el agua, y saldréis otra vez del agua. Y de esta manera bautizaréis en mi nombre; porque he aquí, de cierto os digo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno; y yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno.
Que todo esto había sido enseñado y se practicaba entre los Doce de Jerusalén no admite duda; pero así también ocurría entre los nefitas. Ellos también habían sido instruidos en los verdaderos principios y practicaban las verdaderas ordenanzas. Y, sin embargo, Jesús ahora renueva y aclara estas normas y procedimientos entre ellos, como suponemos que también lo hizo en Galilea. No debe haber divergencia de creencia o práctica en asuntos de tan eterna importancia.
Y conforme os he mandado, así bautizaréis. Y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora las ha habido; ni habrá disputas entre vosotros acerca de los puntos de mi doctrina, como hasta ahora las ha habido.
Porque de cierto, de cierto os digo, el que tiene el espíritu de contención no es de mí, sino del diablo, que es el padre de la contención, y él incita los corazones de los hombres a contender con ira unos contra otros.
He aquí, esta no es mi doctrina, el incitar los corazones de los hombres a la ira unos contra otros; sino que esta es mi doctrina: que tales cosas sean desechadas.
¡Oh, si los blasfemos que se exaltan a sí mismos en la cristiandad, que contienden desde sus púlpitos y ante los micrófonos de sus llamadas “ministraciones radiales”, supieran lo que el Señor piensa de la contención!
¡Oh, si aquellos que dicen: “He aquí, aquí está Cristo”, o “He allí”, los que proclaman: “Cree esto o aquello para ser salvo”, comprendieran que Él se revela no en medio del debate, sino en el santuario de la paz!
¡Oh, si aquellos dentro de la Iglesia que se preocupan más por defender sus prejuicios y sostener sus interpretaciones privadas que por buscar la verdad, dejaran la contención y buscaran la unidad con los portadores de las normas terrenales del Señor y con aquellos a quienes Él ha designado para interpretar y definir su doctrina para los hijos de los hombres!
He aquí, de cierto, de cierto os digo, os declararé mi doctrina. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado; y doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí; y doy testimonio de que el Padre manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan y crean en mí.
Aun Jesús no tiene doctrina propia; aun Él recibe su doctrina del Padre; y es la doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que todos los hombres deben creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y vivir sus leyes para ser salvos. Los hombres eligen lo que creen y lo que hacen bajo el riesgo de su propia salvación. ¿No deberíamos, acaso, aprender y conocer lo que la Deidad piensa acerca de una doctrina, en lugar de seguir aquello que, por una u otra razón, nos parece más deseable?
Y el que creyere en mí y fuere bautizado, ése será salvo; y son ellos quienes heredarán el reino de Dios.
Y el que no creyere en mí y no fuere bautizado, será condenado.
De cierto, de cierto os digo, que esta es mi doctrina, y doy testimonio de ella de parte del Padre; y el que creyere en mí, cree también en el Padre; y el Padre dará testimonio de mí a ese hombre, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo.
Y así el Padre dará testimonio de mí, y el Espíritu Santo dará testimonio a ese hombre del Padre y de mí; porque el Padre, y yo, y el Espíritu Santo somos uno.
Las palabras de Jesús, así dichas, son tan claras, tan sencillas, tan directas, que nadie necesita errar en cuanto a ellas. El camino está claramente señalado. Y si alguno, al leer lo que Él dice aquí, no siente arder su pecho como lo sintieron Cleofás y Lucas en el camino a Emaús, puede saber por ello que no es una de las ovejas del Señor, y que necesita arrepentirse y ponerse en sintonía con el Espíritu Santo para poder creer y comprender el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son un solo Dios eterno.
Y otra vez os digo, debéis arrepentiros, y llegar a ser como un niño pequeño, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera podréis recibir estas cosas.
Y otra vez os digo, debéis arrepentiros, y ser bautizados en mi nombre, y llegar a ser como un niño pequeño, o de ninguna manera podréis heredar el reino de Dios.
De cierto, de cierto os digo, que esta es mi doctrina; y quien edificare sobre esto, edificará sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos.
Y cualquiera que declare más o menos que esto, y lo establezca por mi doctrina, el mismo procede del mal y no está edificado sobre mi roca; sino que edifica sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno están abiertas para recibir a tal cuando vengan los torrentes y los vientos soplen contra él.
Por tanto, salid a este pueblo y declarad las palabras que he hablado hasta los confines de la tierra.
Ninguno que haya sido iluminado por el poder del Espíritu necesita más comentario sobre estas gloriosas palabras—palabras que testifican de la bondad y gracia de Jesús y de la misión divina del Profeta José Smith, porque han venido a nosotros en nuestros días por medio de su ministerio. Volvámonos, más bien, al resto del relato del Nuevo Testamento acerca de la más grande de todas las apariciones del Señor resucitado:
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Estas palabras fueron pronunciadas casi literalmente por Jesús a los discípulos nefitas, y a ellos añadió luego:
“Y cualquiera que creyere en mi nombre, sin dudar nada, a ése confirmaré todas mis palabras, hasta los extremos de la tierra.” (Mormón 9:22–25.) Y así es en todas las edades, en todos los tiempos y entre todos los pueblos: los signos y los milagros abundan donde se halla la fe. Así como la gravedad atrae las gotas de lluvia desde el cielo, así la fe hace descender los signos y los milagros; así como la ley opera en el campo natural, así también lo hace en el espiritual; y así, cuando se ejerce la fe, se obran los milagros. Como Dios es nuestro testigo, testificamos que dondequiera y cuandoquiera que haya fe, allí se manifestarán los dones del Espíritu. Los signos siempre han seguido, siguen ahora y siempre seguirán a los que creen. Si no hay dones espirituales, no hay fe; los hombres no han creído en el verdadero evangelio, y no tienen esperanza de salvación. La fe es poder; y si un pueblo no tiene poder para abrir los ojos ciegos, destapar los oídos sordos, desatar las lenguas mudas y levantar los cuerpos muertos, ¿cómo podrá tener poder para salvar un alma? Así ha sido siempre, así es ahora y así será por toda la eternidad: los signos siguen a los que creen.
Capítulo 113
El ministerio nefita
Yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; a aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:15–16.)
Vosotros sois aquellos de quienes dije: También tengo otras ovejas que no son de este redil; a aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (3 Nefi 15:21.)
Hay un solo Dios y un solo Pastor sobre toda la tierra. (1 Nefi 13:41.)
Apariciones a las otras ovejas
(3 Nefi 11–15; 16:1–3)
Los nefitas ajustaron su calendario para comenzar una nueva era de datación con el nacimiento de Jesús; y, según su cronología, las tormentas, la oscuridad y la crucifixión acontecieron el cuarto día del primer mes del año treinta y cuatro (3 Nefi 8).
Luego, “al finalizar” aquel año (3 Nefi 10:18–19), varios meses después de la Ascensión en el Monte de los Olivos, Jesús ministró personalmente entre los nefitas durante muchas horas y en muchos días.
Vino “como un hombre descendiendo del cielo”; se presentó como el Dios de Israel; permitió que la multitud tocara las marcas de los clavos en Sus manos y pies, y que metieran sus manos en Su costado; llamó a un quórum de doce; les dio llaves, poderes y autoridades; sanó a los enfermos nefitas e introdujo la ordenanza del sacramento en el hemisferio occidental; enseñó al pueblo con claridad y con una excelencia que sobrepasó mucho de lo realizado en Su ministerio palestino; les dio el don del Espíritu Santo; y ascendió a Su Padre.
Con frecuencia, Tercer Nefi se llama “el quinto Evangelio” porque conserva para nosotros mucho de lo que el Señor dijo e hizo entre los nefitas, en paralelo con lo que dijo e hizo entre los judíos. Muchas de esas enseñanzas y actos ministeriales ya los hemos considerado en sus contextos “judío-nefitas”. Sin embargo, quedan aún algunos asuntos de gloria y maravilla trascendentes a los que ahora debemos referirnos por las siguientes razones:
- Las palabras que pronunció y las obras que realizó entre los nefitas constituyen la culminación suprema de Su ministerio terrenal. Muchos de esos pasajes sobrepasan con creces todo lo que se halla en los relatos bíblicos; revelan Su grandeza y majestad de una manera que no se conocía antes, y completan nuestro entendimiento sobre la naturaleza y el tipo de vida que Él vivió entre los hombres.
- La excelencia literaria y la claridad doctrinal de Sus enseñanzas en las Américas son tan grandes que colocan al Libro de Mormón como igual o superior a la Biblia. Ni siquiera Shakespeare habría podido acuñar frases más sublimes que las que Jesús usó entre los nefitas, ni Pedro ni Pablo podrían haber expuesto doctrinas tan gloriosas.
- Estos relatos del Libro de Mormón, que llegaron por medio de José Smith, prueban ante todo corazón honesto que este vidente de los últimos días fue llamado por Dios; que tradujo el registro nefita por el don y el poder de Dios; y que fue y es el profeta, revelador y testigo del Señor para esta generación.
- Finalmente, la gloriosa restauración de los últimos días —la obra maravillosa y prodigio prometida para nuestro tiempo; la restitución de todas las cosas de que habló Dios por boca de todos Sus santos profetas desde el principio del mundo; el restablecimiento de la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra; la reunión de Israel disperso desde los extremos de la tierra en el redil de su verdadero Pastor; y la posición de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra— todas estas cosas quedan establecidas y comprobadas porque el Libro de Mormón y el ministerio del Señor Resucitado que en él se registran son verdades eternas.
Y así, según atestigua el relato, después que Jesús vino y se dio a conocer a los nefitas; después que predicó el sermón sobre el bautismo, que hemos equiparado con Sus enseñanzas similares en Galilea; y después que llamó a los Doce nefitas, pronunció entonces el Sermón del Monte, por así decirlo. Y podemos afirmar que se halla en una forma más excelente en Tercer Nefi, capítulos 12, 13 y 14, que en Mateo, capítulos 5, 6 y 7.
Ya hemos considerado, en sus respectivos contextos, muchas de las enseñanzas de este sermón. Después de repetir sus sublimes verdades para Sus ovejas nefitas, Jesús dijo:
“He aquí, habéis oído las cosas que enseñé antes de ascender a mi Padre; por tanto, cualquiera que se acuerde de estas palabras mías y las haga, a ése lo levantaré en el postrer día.”
¡La salvación se obtiene viviendo las doctrinas proclamadas en el Sermón del Monte! Ese sermón —entendido correctamente— es mucho más que una exposición de principios éticos; en realidad, resume el modo de vida cristiano y traza el camino que los verdaderos santos deben seguir para llegar a ser como Él es.
En la versión nefitas del Sermón del Monte, tal como lo había hecho entre los judíos, Jesús estableció los contrastes entre la ley de Moisés y el estándar del evangelio, declarando que varias cosas que Moisés había aprobado quedaban abolidas y que ahora los hombres debían vivir conforme a una ley más elevada. Entre esas cosas estaban los mandamientos relacionados con el homicidio, el adulterio, el divorcio, el juramento, la represalia de “ojo por ojo y diente por diente”, y otras semejantes.
Pero, después de hablar así a los nefitas, añadió estas palabras que, propiamente, no podían haber sido dichas a los judíos al inicio de Su ministerio:
“Por tanto, aquellas cosas que eran de antaño, que estaban bajo la ley, en mí todas se cumplen. Las cosas viejas han pasado, y todas las cosas se han hecho nuevas.”
Cuando habló en el Monte de las Bienaventuranzas, la ley aún no se había cumplido; pero ahora, después de haber comido la Última Cena e instituido el sacramento; después de haber sufrido en Getsemaní y en la cruz; después de haber resucitado en inmortalidad, la ley se había cumplido.
Sin embargo, parece que muchos entre los nefitas, durante aquellos meses de transición, no habían comprendido plenamente que la ley menor de Moisés había sido reemplazada por la ley superior de Cristo. Por eso, Jesús “percibió que había entre ellos algunos que se maravillaban y se preguntaban qué haría Él con respecto a la ley de Moisés; porque no entendían la declaración de que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas se habían hecho nuevas.”
Entonces dijo: “No os maravilléis de que os haya dicho que las cosas viejas han pasado y que todas las cosas se han hecho nuevas. He aquí, os digo que la ley que fue dada a Moisés se ha cumplido.
He aquí, yo soy aquel que dio la ley, y yo soy aquel que hizo convenio con mi pueblo Israel; por tanto, la ley en mí se ha cumplido, porque he venido para cumplir la ley; por tanto, ésta tiene fin.”
“Yo soy Jehová, el Señor. Moisés habló mis palabras; por mi mandato dio la ley. Y todo el propósito de la ley era preparar a los hombres para mi venida; sus ordenanzas y ceremonias prefiguraban mi sacrificio expiatorio. Ahora he venido; la expiación ha sido consumada; aquello que los sacrificios de vuestros padres simbolizaban se ha cumplido; y la ley, en mí, ha sido cumplida.
He aquí, no destruyo a los profetas, porque todos cuantos no se han cumplido en mí, en verdad os digo, se cumplirán todos.
Y porque os he dicho que las cosas viejas han pasado, no destruyo lo que ha sido hablado acerca de las cosas que han de venir.
Porque he aquí, el convenio que he hecho con mi pueblo no se ha cumplido del todo; pero la ley que fue dada a Moisés tiene su fin en mí.
¡Oh, si tan solo todos los santos entre los judíos hubiesen sabido y entendido estas cosas! Como dijo Pablo: “La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.” (Gálatas 3:24–25.)
La ley fue cumplida, pero las promesas proféticas referentes al futuro permanecieron. Asimismo, el convenio que Jehová hizo con Abraham y con todos los santos justos de todas las dispensaciones seguía vigente.
Las promesas y convenios del evangelio, que existían antes de la ley, aún estaban en vigor, y todas las profecías concernientes a lo que había de venir seguramente se cumplirían.
“He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad a mí y perseverad hasta el fin, y viviréis; porque al que persevere hasta el fin le daré la vida eterna.
He aquí, os he dado los mandamientos; por tanto, guardad mis mandamientos. Y ésta es la ley y los profetas, porque verdaderamente testificaron de mí.”
“No miréis más a Moisés, sino en cuanto él testificó de mí. Yo soy la luz; la salvación viene por mi ley; volveos a mi evangelio eterno; yo soy la ley. Creed en mí; guardad mis mandamientos; perseverad hasta el fin, y yo os daré la vida eterna, porque yo soy Dios y la expiación viene por mí. De esta manera honraréis a Moisés, porque él fue mi testigo. Si guardáis mis mandamientos, así cumplís tanto la ley como los profetas, pues ellos testifican de mí.»
Entonces Jesús habló a los Doce nefitas estas palabras, confirmando el lugar y el destino de los nefitas dentro de la casa de Israel: “Vosotros sois mis discípulos, y sois una luz para este pueblo, que es un remanente de la casa de José. Y he aquí, ésta es la tierra de vuestra herencia, y el Padre os la ha dado.”
Así como Jesús es la Luz del mundo, también sus ministros, al reflejar Su luz, son luces para aquellos a quienes son enviados. Las Américas son la tierra de José —la tierra de Efraín y Manasés, la tierra de los nefitas, la tierra de los efraimitas que se reunirán en los últimos días.
“Y en ningún tiempo me ha mandado el Padre que yo les diga esto a vuestros hermanos en Jerusalén. Tampoco en ningún tiempo me ha mandado el Padre que les diga acerca de las otras tribus de la casa de Israel, que el Padre ha sacado de la tierra. Esto sí me mandó el Padre que les dijera: ‘También tengo otras ovejas que no son de este redil; a aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor.’ Y ahora bien, por la dureza de cerviz y la incredulidad, no entendieron mi palabra; por tanto, el Padre me mandó que no les dijera más acerca de esto.”
“Mas de cierto os digo que el Padre me ha mandado, y os lo digo a vosotros, que fuisteis separados de entre ellos a causa de su iniquidad; por tanto, por su iniquidad no saben de vosotros. Y de cierto os digo otra vez, que las otras tribus el Padre también las ha separado de ellos; y es por su iniquidad que no saben de ellas.”
Y nosotros, podríamos incluso preguntar hoy: ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel? ¿Y por qué no sabemos de ellas? ¿Será por nuestra dureza de corazón y nuestra incredulidad? ¿Y cuántas otras cosas podríamos saber si fuéramos fieles y verdaderos en todas las cosas?
“Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije: También tengo otras ovejas que no son de este redil; a aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor.
Mas no me entendieron, porque pensaron que había hablado de los gentiles; pues no entendieron que los gentiles serían convertidos mediante su predicación. Tampoco entendieron cuando dije que oirían mi voz; ni entendieron que los gentiles no oirían mi voz, ni que me manifestaría a ellos sino por medio del Espíritu Santo. Pero he aquí, vosotros habéis oído mi voz y me habéis visto; y sois mis ovejas, y estáis contados entre aquellos que el Padre me ha dado.”
¿Acaso no es el alma de un judío en las Américas tan preciosa ante los ojos del Señor como el alma de un judío en Jerusalén? ¿O el alma de cualquiera de las tribus perdidas de la casa de Israel? ¿No tratará el Señor Jehová a todo Israel sobre la misma base, si sus miembros errantes se arrepienten y vienen a Él?
Y si una rama de la casa de Jacob tiene derecho a oír Su voz y ver Su rostro, ¿no tienen ese mismo derecho todas las demás ramas? Que el mensaje llegue por el poder del Espíritu Santo a los gentiles; pero Israel —el Israel de Dios— es la simiente escogida, y Jesús cumplirá en ellos los convenios hechos con Abraham, Isaac y Jacob, de que en ellos y en su descendencia —la simiente literal según la carne— serían bendecidas todas las naciones de la tierra.
“Y de cierto, de cierto os digo, que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las regiones circunvecinas a donde he ido a ministrar. Porque aquellos de quienes hablo son los que aún no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos.
Pero he recibido un mandamiento del Padre de que iré a ellos, y oirán mi voz, y serán contados entre mis ovejas, para que haya un rebaño y un pastor; por tanto, voy a manifestarme a ellos.”
Jesús promete el evangelio a los gentiles
(3 Nefi 16:4–20)
Así como en el monte de Galilea, cuando Jesús mandó a sus apóstoles judíos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura —a salir más allá de las fronteras de Israel, entre los gentiles—, así ahora, entre los nefitas, enseña la misma doctrina, la doctrina de una cosecha gentil de almas.
Y el Libro de Mormón —volumen de sagrada escritura, nuevo testigo de Cristo, y relato inspirado que contiene la plenitud del evangelio eterno— será el medio por el cual se reunirán los remanentes de Israel disperso y se proclamará el evangelio de salvación entre los gentiles en los últimos días.
Después de anunciar que visitaría las tribus perdidas de Israel, así como estaba visitando entonces a las “otras ovejas” que eran los nefitas, Él dijo: “Y os mando que escribáis estas palabras después que me haya ido, para que, si aconteciere que mi pueblo en Jerusalén —los que me han visto y estado conmigo en mi ministerio— no pidan al Padre en mi nombre que puedan recibir conocimiento de vosotros por el Espíritu Santo, y también de las otras tribus de quienes no saben, estas palabras que escribáis sean guardadas y manifestadas a los gentiles, para que por medio de la plenitud de los gentiles, el remanente de su descendencia, que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad, sea reunido o llegue al conocimiento de mí, su Redentor.”
El tema de identificar a los judíos, a los gentiles y a los que son de Israel es sumamente complejo y difícil, principalmente porque estos términos se usan en sentidos diversos e incluso contradictorios. Los profetas y las Escrituras los emplean con significados distintos según la época o el contexto histórico.
Para los nefitas, los judíos eran los habitantes del reino de Judá, de donde ellos provenían, y todas las demás naciones y pueblos eran considerados gentiles o extranjeros, incluyendo entre ellos a los remanentes de las diversas tribus de Israel. Los gentiles eran, pues, ajenos al pacto, ciudadanos de otras naciones que adoraban a otros dioses distintos del Señor Jehová.
Para los nefitas, los judíos eran aquellos judíos nacionales de Jerusalén y de otras regiones que rechazaron a su Redentor y crucificaron a su Rey cuando Él ministró entre ellos como el Mesías mortal. La descendencia tribal no era el punto central; entre ellos había personas de Judá, Gad, Benjamín y de otras tribus, pero todos eran llamados judíos, y todos los demás eran considerados gentiles, incluso los miembros de las tribus perdidas que estaban esparcidos entre las naciones.
Para los nefitas, ellos mismos se consideraban judíos, porque procedían de la nación de los judíos, habían traído consigo la adoración del Jehová judío y guardaban la ley de Moisés, tal como lo habían hecho sus padres (2 Nefi 33:8).
Así, la plenitud del evangelio, restaurada por medio de José Smith, fue dada por el Señor “a los gentiles” (1 Nefi 15:13). José Smith y sus compañeros eran considerados gentiles por los nefitas, no porque no fueran israelitas, sino porque no eran nacionales judíos. Aun así, eran de la sangre pura de Israel.
Por lo tanto:
- El Libro de Mormón vino por medio de los gentiles, aunque es el “bastón de José” en las manos de Efraín.
- Los Estados Unidos son una nación gentil.
- Y todas las naciones de la tierra son naciones gentiles, aunque dentro de ellas haya personas que aceptan el evangelio y son descendientes de Jacob según la carne.
Con esta perspectiva, podemos entender mejor lo que Jesús dijo a los nefitas.
Sus palabras se han cumplido de la siguiente manera:
- Los judíos en Jerusalén no pidieron al Padre en Su nombre para recibir conocimiento acerca de sus parientes nefitas.
- Tampoco llegaron a conocer a las tribus perdidas de Israel.
- Por tanto, las palabras de Jesús, registradas y preservadas en el Libro de Mormón, fueron manifestadas a los gentiles (es decir, a nosotros).
- Cuando llegue la plenitud de los gentiles (el tiempo designado cuando el evangelio se dirige preferentemente a los gentiles),
- Entonces irá al remanente de la simiente de los judíos que vivieron en Jerusalén, los cuales estarán esparcidos sobre la faz de toda la tierra a causa de su incredulidad.
- Y en ese momento, los judíos, según esta definición y conforme los conocemos hoy, serán llevados al conocimiento de Cristo, su Redentor.
“Y entonces los recogeré de los cuatro extremos de la tierra; y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todos los pueblos de la casa de Israel.”
Aquí se prometen dos cosas:
- Cuando llegue la plenitud de los gentiles, el remanente de los judíos será reunido desde los extremos de la tierra —reunido en el verdadero redil, contado entre las ovejas de su Pastor, y traído a la tierra de sus padres—.
- Y se cumplirá el convenio de salvar a todas las tribus de Israel, aunque estén perdidas, desconocidas y esparcidas.
“Y benditos son los gentiles por su creencia en mí, por el poder del Espíritu Santo, que da testimonio de mí y del Padre.”
Así, nosotros, los israelitas que aquí somos considerados gentiles, seremos bendecidos en los últimos días por creer en Cristo, manifestado a nosotros por el poder del Espíritu Santo, en contraste con Sus apariciones personales entre los judíos de Jerusalén y los judíos de las Américas.
“He aquí, por causa de su creencia en mí, dice el Padre, y por causa de la incredulidad de vosotros, oh casa de Israel, en los postreros días la verdad vendrá a los gentiles, para que la plenitud de estas cosas les sea dada a conocer.”
Israel en la antigüedad abandonó al Señor Jehová, y su nación y su reino cayeron en el olvido.
Por haber rechazado a Cristo, fueron esparcidos y perseguidos. Pero —¡oh gloriosa promesa!— en los últimos días, aquellos entre los gentiles que crean, recibirán la plenitud del evangelio y la plenitud de las bendiciones que de él fluyen.
“Mas ¡ay!, dice el Padre, de los gentiles incrédulos, porque, aunque han venido sobre la faz de esta tierra y han esparcido a mi pueblo que es de la casa de Israel; y mi pueblo que es de la casa de Israel ha sido echado de entre ellos, y ha sido hollado bajo sus pies por ellos; y a causa de las misericordias del Padre hacia los gentiles, y también de los juicios del Padre sobre mi pueblo que es de la casa de Israel, de cierto, de cierto os digo, que después de todo esto—y yo he hecho que mi pueblo, que es de la casa de Israel, sea herido, y afligido, y muerto, y echado de entre ellos, y llegue a ser aborrecido de ellos, y llegue a ser silbado y escarnecido entre ellos—así manda el Padre que os diga:
En aquel día, cuando los gentiles pequen contra mi evangelio, y se enaltezcan en la soberbia de sus corazones sobre todas las naciones y pueblos de la tierra, y se llenen de mentiras, engaños, maldades, hipocresía, homicidios, sacerdocios falsos, fornicaciones y abominaciones secretas;
y si hacen todas estas cosas y rechazan la plenitud de mi evangelio, he aquí, dice el Padre, yo retiraré la plenitud de mi evangelio de entre ellos.”
Qué claramente profetiza Jesús lo que sucederá en el día de la restauración:
- Los gentiles incrédulos congregados en las Américas esparcirán a la casa de Israel.
- La descendencia de Lehi, tanto en Norte como en Sudamérica, será echada fuera y hollada por los gentiles.
- Estas cosas acontecerán por las misericordias del Padre hacia los gentiles y por sus juicios sobre su pueblo israelita.
- Después, los gentiles del Nuevo Mundo —es decir, la mayoría de ellos— rechazarán el evangelio y seguirán un curso impío y corrupto.
- Y, finalmente, el evangelio será quitado de entre ellos.
“Y entonces me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo, oh casa de Israel, y les llevaré mi evangelio. Y te mostraré, oh casa de Israel, que los gentiles no tendrán poder sobre vosotros; sino que me acordaré de mi convenio con vosotros, oh casa de Israel, y vendréis al conocimiento de la plenitud de mi evangelio.”
El convenio de Jehová con Su pueblo es que por medio de Abraham y su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra; que la simiente de Abraham, Isaac y Jacob tendrá derecho al evangelio y al sacerdocio; que poseerán Su sacerdocio y serán Sus ministros para llevar Su evangelio a todos los pueblos; y que la casa de Israel será salva con una salvación eterna en el reino del Padre (Abraham 2:8–11).
Después que el evangelio haya sido restaurado en una nación gentil, los de Israel disperso en todas las naciones comenzarán a creer, y vendrán al reino de los últimos días, siendo bendecidos conforme a las promesas.
“Mas si los gentiles se arrepienten y vuelven a mí, dice el Padre, he aquí, serán contados entre mi pueblo, oh casa de Israel.”
Esto se cumplirá según la promesa hecha por Jehová a Su amigo Abraham: “Cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán contados como tu simiente, y se levantarán y te bendecirán como a su padre.” (Abraham 2:10.)
Porque, como dijo Nefi: “Todos son iguales ante Dios, tanto el judío como el gentil.” (2 Nefi 26:33.)
“Y no permitiré que mi pueblo, que es de la casa de Israel, pase entre ellos y los pisotee, dice el Padre. Mas si no se vuelven a mí ni escuchan mi voz, permitiré, sí, permitiré que mi pueblo, oh casa de Israel, pase entre ellos y los pisotee, y sean como la sal que ha perdido su sabor, que en adelante no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada bajo los pies de mi pueblo, oh casa de Israel.”
Estas cosas aún están por venir; son premilenarias. A medida que se desarrollen las grandes destrucciones y guerras que precederán aquel reino de paz, entonces aprenderemos cómo y en qué forma se cumplirán.
Nuestro sentir es que los gentiles no se arrepentirán, y que llegará el día en que Israel triunfará sobre sus antiguos enemigos, conforme a las promesas divinas.
“De cierto, de cierto os digo, así me ha mandado el Padre: que dé a este pueblo esta tierra por herencia. Y entonces se cumplirán las palabras del profeta Isaías, que dicen: ‘Tus atalayas alzarán la voz; juntamente cantarán, porque verán ojo a ojo cuando Jehová hiciere volver a Sion.’”
“Prorrumpid en júbilo, cantad juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones; y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios.”
Estas palabras son milenarias. Exultan en la gloria final y el triunfo definitivo de Israel:— después de su lucha con los gentiles,— después de los días de dolor y sufrimiento,— después de haber sido objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Entonces Israel —la simiente de Jacob— saldrá triunfante. Y aquellos gentiles que se unan a ella serán como ella es, y serán contados como la simiente tanto de aquel que engendró a Israel según la carne, como también de Aquel cuya casa es: el Dios de Israel, el Redentor del mundo.
Capítulo 114
Aún entre los judíos americanos
Somos vivificados en Cristo por causa de nuestra fe. . . . Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos conforme a nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente deben acudir para la remisión de sus pecados. . . . El camino recto es creer en Cristo y no negarlo; porque al negarlo también negáis a los profetas y la ley. . . . Cristo es el Santo de Israel; por tanto, debéis postraros ante él, y adorarlo con todo vuestro poder, mente, fuerza y con toda vuestra alma; y si hacéis esto de ninguna manera seréis echados fuera. (2 Nefi 25:25–29.)
Un ministerio de milagros y ministraciones angélicas
(3 Nefi 17:1–25)
¡Qué día tan bendito es este, un día en que el Bendito —resucitado y glorificado— ministra entre su pueblo! Ellos ya han oído el anuncio de la expiación; han sentido las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies; han sido instruidos en cuanto al bautismo y al testimonio que tanto el Padre como el Espíritu Santo dan de él; han oído el llamamiento de sus testigos apostólicos americanos; se han regocijado en las maravillosas palabras del Sermón del Monte; han aprendido sobre el cumplimiento de la ley de Moisés; han sido identificados como las “otras ovejas” del Señor; y han oído las alegres nuevas de la restauración del evangelio, de su proclamación entre los gentiles, de la reunión de Israel en los últimos días y del triunfo final de la simiente escogida. Han pasado horas. ¿Cómo puede una congregación absorber más de la palabra del Señor en un solo momento que esto? Y entonces le oímos decir: He aquí, se acerca mi hora. Percibo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado hablaros en este tiempo.
Por tanto, id a vuestras casas, y meditad sobre las cosas que os he dicho, y pedid al Padre, en mi nombre, que podáis entender, y preparad vuestras mentes para el mañana, y vendré nuevamente a vosotros. Mas ahora voy al Padre, y también a mostrarme a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues él sabe adónde las ha llevado.
Tal es el modelo perfecto para oír la palabra del Señor. Que el que habla lo haga por el poder del Espíritu Santo; que los oyentes oigan por ese mismo poder; luego que los oyentes mediten y oren y procuren saber —por revelación— el pleno significado de la palabra hablada; y después que se reúnan nuevamente en la congregación de los santos para oír más de la palabra eterna y salvadora. Pero en este caso la multitud está llorando; las súplicas no pronunciadas de su corazón son que Jesús se quede más tiempo y enseñe más, y su fe prevalece.
He aquí, mis entrañas se llenan de compasión hacia vosotros. ¿Hay entre vosotros alguno enfermo? Traedlo acá. ¿Hay alguno cojo, o ciego, o renco, o manco, o leproso, o seco, o sordo, o afligido de cualquier manera? Traedlos acá y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros; mis entrañas se llenan de misericordia. Porque percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho a vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane.
Todos los que estaban enfermos —los cojos, los ciegos, los mudos y los que padecían cualquier tipo de aflicción— fueron traídos, y uno por uno él los sanó. Entonces, los que estaban sanos y los que habían sido sanados se postraron a sus pies y lo adoraron, y “lavaron sus pies con sus lágrimas”. Luego Jesús les pidió que trajeran a sus pequeños hijos, lo cual hicieron, y “mandó a la multitud que se arrodillara en el suelo”. Entonces Jesús, de pie en medio de ellos, dijo: “Padre, me siento atribulado a causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel”. En ese momento “él mismo también se arrodilló sobre la tierra; y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no pueden ser escritas”.
Hay cosas que “no es lícito al hombre expresar; ni el hombre es capaz de darlas a conocer, porque sólo pueden ser vistas y comprendidas por el poder del Espíritu Santo, que Dios concede a los que lo aman y se purifican ante él”. (DyC 76:115–116.) Así fue en esta ocasión. En cuanto a lo que Jesús dijo en su oración, no lo sabemos, salvo que la multitud testificó: “Jamás vio ojo alguno, ni oyó oído alguno, antes, cosas tan grandes y maravillosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre; y ninguna lengua puede hablarlas, ni puede ser escrito por hombre alguno, ni pueden los corazones de los hombres concebir cosas tan grandes y maravillosas como las que vimos y oímos que Jesús habló; y nadie puede concebir el gozo que llenó nuestras almas en el momento en que lo oímos orar por nosotros al Padre”. En verdad, “tan grande fue el gozo de la multitud, que quedaron vencidos”, y no pudieron levantarse hasta que Jesús les mandó hacerlo. “Bienaventurados sois por causa de vuestra fe”, les dijo. “Y ahora, he aquí, mi gozo está lleno.”
Entonces lloró, y “tomó a sus pequeñitos, uno por uno, y los bendijo, y oró al Padre por ellos.” Luego lloró otra vez y dijo: “He aquí vuestros pequeñitos.” Entonces ocurrió el milagro que testifica de la pureza y perfección de los niños inocentes, niños que hace poco han dejado la presencia del Padre, niños cuyas vidas aún no están manchadas por el pecado, niños que, si murieran en su inocencia, regresarían en pureza al Padre y allí heredarían la vida eterna. Y así, mientras la multitud “miraba para ver, alzaron sus ojos al cielo, y vieron los cielos abiertos, y vieron ángeles que descendían del cielo como en medio de fuego; y descendieron y rodearon a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego; y los ángeles les ministraron.” Y de esto la multitud —los dos mil quinientos de ellos— dio testimonio.
Los nefitas reciben el don del Espíritu Santo
(3 Nefi 18:1–39; 19:1–36; 20:8–9)
Nuestro Bendito Señor hizo entonces que se trajeran pan y vino, los cuales dio a ellos para que comieran y bebieran en memoria de su carne quebrantada y de su sangre derramada. De estas ministraciones nefitas hemos escrito en relación con la misma ordenanza tal como fue administrada entre los que estaban en Jerusalén. Cuando la ordenanza sacramental concluyó, Jesús dijo a los Doce:
Bienaventurados sois si guardáis mis mandamientos, los cuales el Padre me ha mandado que os dé.
De cierto, de cierto os digo, debéis velar y orar siempre, no sea que seáis tentados por el diablo, y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre vosotros, así debéis orar en mi iglesia, entre mi pueblo que se arrepiente y es bautizado en mi nombre. He aquí, yo soy la luz; os he puesto un ejemplo.
Por encima de todos los demás, Satanás procura atrapar a los pastores del rebaño del Señor, preparando así el camino para la dispersión de las ovejas. Los oficiales de la Iglesia deben vivir y orar como Jesús vivió y oró, para que sean luz para los santos. Entonces, dirigiéndose a la multitud, Jesús dijo: He aquí, de cierto, de cierto os digo, debéis velar y orar siempre para que no entréis en tentación; porque Satanás desea poseeros, para zarandearos como a trigo. Por tanto, debéis orar siempre al Padre en mi nombre; y todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, que sea justo, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedido. Orad en vuestras familias al Padre, siempre en mi nombre, para que vuestras esposas y vuestros hijos sean bendecidos.
Nunca se ha expresado mejor. A menos que los santos vigilen su conducta y la mantengan en armonía con la voluntad divina, y a menos que oren al Padre en el nombre de Cristo, con toda la energía de sus almas, Satanás —no el Señor— cosechará sus almas. El segador sombrío de la muerte y la destrucción los cortará, y serán almacenados con los inicuos en los graneros de la desesperación. Pero —¡oh gloriosa promesa!— todos los justos deseos de los santos fieles serán concedidos. ¡Cualquier cosa que pidan, si es justa, les será dada! ¿Y por quién habrán de orar con más fervor y fe que por sí mismos, por sus esposas y por sus hijos? ¡Alabado sea Dios por el poder de la oración!
Y he aquí, os reuniréis a menudo; y no prohibiréis a nadie venir a vosotros cuando os reunáis, sino permitid que vengan a vosotros y no se lo impidáis; sino que oraréis por ellos, y no los echaréis fuera; y si acontece que vienen a menudo a vosotros, oraréis por ellos al Padre, en mi nombre.
Así como el cuerpo necesita pan, también el alma debe ser alimentada. El hombre no vive sólo de pan; si el alma no es nutrida, el hombre muere espiritualmente. Deben celebrarse banquetes espirituales con frecuencia; el alma del hombre debe recibir toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos orar por aquellos que asisten a nuestras reuniones deseando alimentarse de la buena palabra de Dios, pero cuyas almas, por ahora, sólo pueden digerir la leche y no la carne de la palabra.
Por tanto, levantad vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis levantar —aquello que me habéis visto hacer. He aquí, veis que he orado al Padre, y todos habéis sido testigos. Y veis que os he mandado que ninguno de vosotros se marche, sino que os he mandado que vengáis a mí, para que sintáis y veáis; así también haréis con el mundo; y cualquiera que quebrante este mandamiento permitirá que se le lleve a la tentación.
Jesús es la luz; su ejemplo es perfecto; todos los que hagan como él hizo serán como él es; y eso los coloca en el camino que conduce a la vida eterna. Y habiéndoles enseñado esto, Jesús dijo a los Doce: “He aquí, de cierto, de cierto os digo, os doy otro mandamiento, y luego debo ir a mi Padre para cumplir otros mandamientos que él me ha dado.” El otro mandamiento era que ellos, como sus administradores y representantes en la tierra, no permitieran que nadie participara conscientemente de su carne y de su sangre indignamente. Todos los que lo hicieran, dijo él, comerían y beberían condenación para sus propias almas. Todo esto lo hemos considerado en su contexto judío en el relato de Jerusalén.
A ello Jesús añadió el mandamiento de que no echaran a tales personas de sus sinagogas, sino que oraran por ellas, las exhortaran a arrepentirse, les ofrecieran las bendiciones del bautismo y las guiaran en todas las cosas hacia aquella salvación que el evangelio promete. Si seguían tal curso, no serían condenados por el Padre. Este consejo les fue dado, dijo él, por causa de disputas previas entre ellos. “Y bienaventurados sois si no tenéis disputas entre vosotros”, dijo.
Entonces anunció que debía ir al Padre, y tocó a cada uno de los Doce y “les dio poder para conferir el Espíritu Santo”, después de lo cual una nube cubrió a la multitud de modo que no pudieron ver a Jesús, pero los Doce vieron y testificaron que “ascendió nuevamente al cielo.”
Durante el resto de aquel día, y durante toda la noche, los mensajeros llevaron la noticia del ministerio de Jesús entre ellos y de su promesa de regresar al día siguiente; y “una multitud en extremo grande trabajó con gran empeño toda aquella noche” para poder estar en el lugar señalado al día siguiente. Su número fue tan grande —seguramente decenas de miles— que los Doce los dividieron en doce grupos para poder enseñarles. Todos —los discípulos y la multitud— se arrodillaron y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Luego los Doce —y el modelo establecido es perfecto— “ministraron aquellas mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada de las palabras que Jesús había hablado.” Así toda la multitud recibió un relato literal de todo lo que el Señor de la Vida había dicho y hecho ante la congregación menor de dos mil quinientas personas el día anterior. Luego los discípulos se arrodillaron y oraron nuevamente. “Y oraron por lo que más deseaban; y deseaban que se les diera el Espíritu Santo.”
Entonces bajaron hasta la orilla del agua; Nefi y los demás de los Doce fueron bautizados, y “el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego.” ¡Fue el Pentecostés del Nuevo Mundo! ¡Lenguas hendidas como de fuego, y aún más, reposaron sobre ellos! “Y he aquí, fueron rodeados como si fuera por fuego; y descendió del cielo, y la multitud lo presenció y dio testimonio; y los ángeles descendieron del cielo y les ministraron.”
Mientras los cielos estaban así abiertos; mientras los ángeles ministraban y el fuego sagrado limpiaba sus almas del pecado; mientras la rectitud caía como el rocío suave del cielo —“Jesús vino y se puso en medio de ellos y les ministró.” Mandó a todos, tanto a los discípulos como a la multitud, que se arrodillaran y oraran, “y oraron a Jesús, llamándolo su Señor y su Dios.” Jesús se apartó del grupo, se inclinó hasta la tierra y oró: Padre, te doy gracias porque has dado el Espíritu Santo a estos a quienes he escogido; y es por su creencia en mí que los he escogido del mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí; y ves que creen en mí porque los oyes, y me oran; y me oran porque estoy con ellos. Y ahora, Padre, te ruego por ellos, y también por todos los que creerán en sus palabras, para que crean en mí, para que yo esté en ellos como tú, Padre, estás en mí, para que seamos uno.
Por el poder del Espíritu Santo los santos son uno: ellos en Cristo, y Cristo en ellos; el Padre en ellos, y ellos en el Padre; y todos los santos entre sí, porque son uno. Esto ya lo hemos visto en nuestra consideración de la Oración Intercesora. Habiendo dicho esto, Jesús se acercó a los discípulos que continuaban orando, “y no multiplicaron muchas palabras, porque se les dio lo que debían orar, y fueron llenos de deseo.” Entonces, “Jesús los bendijo mientras oraban a él; y su semblante sonrió sobre ellos, y la luz de su semblante resplandeció sobre ellos, y he aquí, eran tan blancos como el rostro y también las vestiduras de Jesús; y he aquí, la blancura de ellos sobrepasaba toda blancura, sí, no podía haber cosa alguna sobre la tierra tan blanca como su blancura.” Jesús les dijo que continuaran orando, y se alejó un poco, se inclinó hasta la tierra y oró nuevamente:
Padre, te doy gracias porque has purificado a los que he escogido, por causa de su fe, y ruego por ellos, y también por los que creerán en sus palabras, para que sean purificados en mí, mediante la fe en sus palabras, así como ellos son purificados en mí. Padre, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me has dado del mundo, por causa de su fe, para que sean purificados en mí, para que yo esté en ellos como tú, Padre, estás en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos.
Estos conceptos, aunque no expresados con la misma claridad en la Oración Intercesora, los escuchamos allí. Habiendo dicho esto aquí, Jesús regresó a los Doce, sonrió sobre ellos mientras continuaban orando —“y he aquí, eran blancos, así como Jesús”— y luego “se apartó otra vez un poco y oró al Padre.” De lo que entonces ocurrió, el registro inspirado declara: “Y la lengua no puede hablar las palabras que oró, ni puede el hombre escribir las palabras que oró.” Pero la multitud escuchó y dio testimonio, “y sus corazones fueron abiertos y comprendieron en su corazón las palabras que oró. No obstante, tan grandes y maravillosas fueron las palabras que oró, que no pueden ser escritas, ni pueden ser expresadas por el hombre.” Después de su oración, Jesús dijo:
Tan grande fe nunca he visto entre todos los judíos; por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros, a causa de su incredulidad. De cierto os digo, ninguno de ellos ha visto cosas tan grandes como las que vosotros habéis visto; ni han oído cosas tan grandes como las que vosotros habéis oído.
A nuestro parecer, estos acontecimientos maravillosos —cuando el Espíritu Santo descendió con gran poder sobre el pueblo; cuando el poder santificador del Espíritu de Dios limpió sus almas; cuando los hombres mortales fueron vivificados por el Espíritu hasta que sus semblantes resplandecieron (como el de Moisés después de estar cuarenta días con el Señor en el monte santo); cuando Jesús pronunció palabras que no podían escribirse y sólo podían comprenderse por el poder del Espíritu— fueron el punto culminante del ministerio de Jesús entre sus “otras ovejas.” Rara vez, si acaso alguna, ha habido una escena semejante sobre la faz de la tierra. Tal vez en Sion de Enoc, cuando el Señor vino y moró con su pueblo; tal vez en Adán-ondi-Ahmán, en la asamblea de los sumos sacerdotes, cuando el Señor se apareció y consoló a Adán, y el Anciano de Días predijo todo lo que habría de acontecer a su posteridad hasta la última generación; tal vez en el Monte de la Transfiguración, cuando sólo Pedro, Jacobo y Juan estuvieron presentes; tal vez ha habido otros derramamientos semejantes de la bondad y la gracia de Dios, de los cuales no tenemos conocimiento, pero en ninguna parte de nuestras Escrituras se conserva con tanto detalle un relato tan prodigioso como el que aquí se registra. Verdaderamente, son una muestra y una ilustración de lo que sucederá en aquel gran día milenario cuando Aquel a quien pertenecemos reine personalmente entre los que permanezcan en la tierra después de que los inicuos y los impíos hayan sido consumidos como rastrojo.
Después de que los acontecimientos de aquella hora fueron plenamente saboreados, Jesús mandó a la multitud que cesara sus oraciones en voz alta, pero que continuara orando en sus corazones. Luego, como un sello sobre la experiencia espiritual que habían disfrutado, proveyó milagrosamente pan y vino, bendijo los sagrados emblemas y los distribuyó a los Doce. Por indicación suya, ellos a su vez partieron el pan y lo pasaron, junto con el vino, a la multitud. Entonces Jesús dijo —como ya hemos citado antes en relación con las ordenanzas sacramentales del Viejo Mundo— lo que probablemente constituye la mayor declaración de una sola frase sobre la Santa Cena que se encuentra en todas las Escrituras sagradas: El que come este pan come de mi cuerpo para su alma; y el que bebe de este vino bebe de mi sangre para su alma; y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena.
Y como un relato perfecto de las bendiciones que se derraman sobre aquellos que participan dignamente de los emblemas que representan la carne quebrantada y la sangre derramada, la escritura nefitas dice: “Y aconteció que cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu; y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús, a quien vieron y oyeron.”
Y así se registran estas cosas gloriosas en aquel libro santo, el Libro de Mormón, lo cual nos causa gran asombro y nos hace preguntarnos por qué todos los que se llaman cristianos no aceptan y creen en este volumen de Escritura americana con la misma disposición con que suponen creer en los relatos escriturales que se originaron en el Viejo Mundo. Ciertamente, por sus frutos se conoce el árbol.
Capítulo 115
La restauración del reino a Israel
Por un breve momento te abandoné, pero con grandes misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. . . . Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el convenio de mi pueblo será removido, dice el Señor que tiene misericordia de ti. . . . Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor; y grande será la paz de tus hijos. En justicia serás establecida; estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror porque no se acercará a ti. (3 Nefi 22:7–8, 10, 13–14.)
Israel Será Reunido
(3 Nefi 20:10–24)
Pronto oiremos a los Doce en Jerusalén preguntar al Resucitado: “Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?” y observaremos con gran interés la respuesta que Él les da.
Pero antes de volver a esa escena en el Monte de los Olivos, justo antes de que ascienda a su Padre, tenemos el privilegio de aprender acerca de la restauración del reino a Israel, tal como Él explicó las gloriosas verdades relacionadas a sus discípulos nefitas en las Américas.
Israel, la simiente escogida; Israel, el pueblo del Señor; Israel, la única nación desde Abraham que adoró a Jehová; Israel, los hijos de los profetas; Israel, que fue maldecido y esparcido por sus pecados; Israel, en cuyas venas fluye sangre creyente—el Israel de Dios será reunido, alimentado, nutrido y salvado en los últimos días.
Que no haya malentendido alguno sobre esto: la salvación proviene de los judíos, y si hay gentiles creyentes, serán adoptados en la familia creyente y heredarán con la simiente escogida.
“Y así todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad; y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.” (Romanos 11:26–27.)
Pero tristemente: “No todos los que descienden de Israel son Israel” (Romanos 9:6), y solo aquellos que se vuelvan a su Dios y lo acepten como el Mesías Prometido heredarán con la simiente escogida, sea en el tiempo o en la eternidad.
Mientras sus ovejas nefitas estaban llenas del Espíritu y cantaban alabanzas a su santo nombre —¡y bendito sea ese glorioso nombre para siempre!— Jesús dijo:
“He aquí, ahora termino el mandamiento que el Padre me ha mandado respecto a este pueblo, que es un remanente de la casa de Israel.”
Entonces comenzó a predicarles la doctrina que su Padre —el Padre de todos nosotros— deseaba que ellos (¡y nosotros!) escucharan:
“Recordad que os hablé y os dije que cuando se cumplieran las palabras de Isaías —he aquí, están escritas, las tenéis delante de vosotros, por tanto, escudriñadlas—, y de cierto, de cierto os digo, que cuando se cumplan, entonces se cumplirá el convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel.”
Recuérdese también que cuando registramos lo que Jesús citó de Isaías —cómo los atalayas verían ojo a ojo cuando el Señor trajera nuevamente a Sion; cómo el Señor consolaría a su pueblo y redimiría a Jerusalén; cómo desnudaría su brazo ante los ojos de todas las naciones, de modo que todos los confines de la tierra verían la salvación de Dios—, identificamos esas palabras como milenarias.
Es decir, que se cumplirán cuando el Hijo del Hombre venga a morar y reinar sobre la tierra.
A esto añadimos ahora que cierto cumplimiento inicial comenzará antes de ese temible y glorioso día de Su venida.
Como ahora veremos, cuando el evangelio sea restaurado, en preparación para el establecimiento de Sion y de la Jerusalén antigua, los hombres comenzarán a ver ojo a ojo, y el mensaje de salvación comenzará a salir a las naciones de la tierra.
La reunión de Israel debe comenzar antes de que Sion esté plenamente establecida, para que haya un pueblo que construya la ciudad, que guarde los muros y sirva en las torres de vigilancia.
“Y entonces los remanentes, que estarán esparcidos sobre la faz de la tierra, serán reunidos del oriente y del occidente, y del sur y del norte; y serán traídos al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido.”
La reunión de Israel es doble: es tanto espiritual como temporal. Consiste en (1) reunirse en la Iglesia y el reino de Dios en la tierra; en el verdadero redil donde se halla la verdadera fe; en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el reino de Dios en la tierra, y que administra el evangelio, el cual es el plan de salvación; y (2) reunirse en aquellas porciones de la superficie de la tierra que han sido designadas por revelación como lugares de reunión, de modo que haya congregaciones que puedan adorar juntas, cuyos miembros puedan fortalecerse unos a otros, y donde se puedan recibir todas las bendiciones de la casa del Señor. En nuestros días, la reunión de Israel ocurre en todas las naciones de la tierra; en todos los lugares donde se establecen estacas de Sion; en las tierras donde se edifican casas del Señor; en “todas las naciones”, para que “todos los confines de la tierra vean la salvación de Dios.”
A estos nefitas, sin embargo, Jesús les dijo: Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por vuestra herencia. América es la tierra de José. Los nefitas son de la casa de José; y ellos, junto con nosotros, que también tenemos esa ascendencia tribal, estamos destinados a heredar estas tierras que son más preciosas que todas las demás tierras.
Y os digo que, si los gentiles no se arrepienten después de la bendición que recibirán, después de haber esparcido a mi pueblo—
Entonces vosotros, que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos; y estaréis en medio de los que serán muchos; y estaréis entre ellos como un león entre las bestias del bosque, y como un leoncillo entre los rebaños de ovejas, que, si pasa por entre ellos, los pisotea y despedaza, y nadie puede librar. Tu mano se alzará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán cortados.
Esto es milenario; se refiere a la Segunda Venida de Cristo. No se trata de una guerra que unos pocos lamanitas o cualquier resto de Israel emprenderán contra los opresores gentiles; el Señor no obra de esa manera. Cuando él venga, los inicuos serán destruidos y los justos preservados; aquellos que no hayan escuchado a los profetas serán cortados de entre el pueblo; así, los “enemigos” de Israel “serán cortados.” Y ocurrirá con poder, como si un leoncillo saliera a despedazar un rebaño indefenso de ovejas. Y así, si los gentiles no se arrepienten ni creen en Cristo después de que el evangelio sea restaurado entre ellos, entonces, cuando venga el Señor, serán destruidos, y el triunfo de Israel —por haber guardado los mandamientos y recibido el evangelio— será completo.
Y reuniré a mi pueblo, como un hombre reúne sus gavillas en la era.
En todo esto, Jesús no hace sino citar y parafrasear lo que el Señor reveló a Miqueas con respecto a toda la casa de Israel. Después de que aquel antiguo profeta predijo el establecimiento de la casa del Señor en la cima de los montes en los últimos días, y habló de todas las naciones que acudirían a ella; después de profetizar acerca de la Segunda Venida y del día en que los hombres convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces; después de hablar de toda la tierra viviendo en paz y del Señor reinando en el Monte de Sion para siempre, entonces habló de la destrucción de las naciones gentiles en aquel día.
“Ahora también se han juntado muchas naciones contra ti” —refiriéndose a Israel— “que dicen: Sea profanada, y vean nuestros ojos a Sion.” A esto hay una respuesta; proviene del Señor; él dice: “Mas ellos no conocen los pensamientos de Jehová, ni entienden su consejo; porque los juntará como gavillas en la era.” Israel será recogida de entre las naciones babilónicas; regresará al verdadero redil. “Levántate y trilla, hija de Sion, porque yo haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce; y desmenuzarás a muchos pueblos; y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra.” (Miqueas 4:1–13.)
O, como Jesús lo expresa ahora a los nefitas: Porque yo haré a mi pueblo, con el cual el Padre ha hecho convenio, sí, haré tu cuerno de hierro, y haré tus cascos de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos; y consagraré su ganancia al Señor, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y he aquí, yo soy quien hace esto. Y acontecerá, dice el Padre, que la espada de mi justicia penderá sobre ellos en aquel día; y a menos que se arrepientan, caerá sobre ellos, dice el Padre, sí, sobre todas las naciones de los gentiles.
Nuevamente, el mensaje es el triunfo de su pueblo en el día de su venida. Es la destrucción de todos los inicuos en todas las naciones entre todos los gentiles en aquel grande y terrible día. Aquí la referencia es más amplia que a los restos nefitas de Israel; se refiere a todos aquellos de Israel con quienes se ha hecho el convenio; se refiere a toda la casa de Israel. Habla de la espada de la justicia cayendo “sobre todas las naciones de los gentiles,” no solo sobre aquellas naciones gentiles que esparcieron y persiguieron a la descendencia de Lehi.
Y acontecerá que estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel.
El pueblo del Señor —Israel— esparcido entre todas las naciones de la tierra, será, dondequiera que esté, reunido en el verdadero redil de Cristo dentro de sus propias naciones; luego el Señor vendrá y destruirá a los inicuos, que son sus enemigos, y entonces triunfarán plenamente. Pero con respecto a los nefitas, Jesús continuó: Y he aquí, a este pueblo estableceré en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con vuestro padre Jacob; y será una Nueva Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán en medio de este pueblo; sí, aun yo estaré en medio de vosotros.
En cuanto a la casa de José, su herencia está en las Américas, tal como lo prometió el padre Jacob en la bendición dada a José: que sería “rama fructífera, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro,” y que las bendiciones de José prevalecerían sobre las de todas las demás tribus y se extenderían “hasta el término de los collados eternos.” (Gén. 49:22, 26.) Todo esto hallará cumplimiento total únicamente en aquel día en que el Señor reine en medio de los hombres. Luego, teniendo aún presente la destrucción de las naciones gentiles que se opusieron a su pueblo —que son sus enemigos y los enemigos de Dios—, Jesús recordó a los nefitas las palabras de Moisés acerca de su Mesías.
He aquí, yo soy aquel de quien habló Moisés, diciendo: Un profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo; a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de entre el pueblo.
De cierto os digo, sí, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han testificado de mí.
Aquellos que no oigan la voz del Señor, tal como es proclamada por sus siervos los profetas, serán cortados de entre el pueblo cuando él venga nuevamente, venga, como expresa Pablo, “en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.” (2 Tes. 1:8.) Esta es la promesa de que “todos tus enemigos serán cortados.” No debe haber confusión ni malentendido alguno en cuanto a estos puntos.
“Vosotros sois los hijos del convenio”
(3 Nefi 20:25–46)
¿Por qué está reuniendo el Señor a Israel en estos últimos días? Es para cumplir el convenio hecho con Abraham y renovado con Isaac, Jacob y otros. ¿Cuál es ese convenio? No es la reunión de Israel en sí, sino algo mucho más importante que la mera congregación de un pueblo en Jerusalén o en el Monte de Sion o en cualquier otro lugar designado. No es la asignación de Palestina a la descendencia de Abraham, ni la designación de las Américas como herencia de José, aunque cada uno de estos arreglos tiene relación con el cumplimiento del convenio. La reunión de Israel, en cualquier lugar que la Deidad especifique, es una condición necesaria previa, algo que hace posible el cumplimiento del convenio antiguo. Entonces, ¿cuál es el convenio mismo?
Jehová prometió —hizo convenio con— su amigo Abraham que en él y en su descendencia, es decir, en la descendencia literal de su cuerpo, serían “benditas todas las familias de la tierra, aun con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, aun de vida eterna.” (Abr. 2:8–11.)
Jehová prometió —hizo convenio con— su amigo Abraham que su posteridad después de él, nuevamente refiriéndose a la descendencia literal de su cuerpo, tendría el derecho al sacerdocio y al evangelio, y serían los ministros del Señor para llevar estas bendiciones a todas las naciones y linajes.
Jehová prometió —hizo convenio con— su amigo Abraham que él y su posteridad después de él tendrían la ordenanza del matrimonio celestial, que abre la puerta a la continuación de la unidad familiar en la eternidad, lo cual constituye la vida eterna en el reino de nuestro Padre.
Jehová prometió —hizo convenio con— su amigo Abraham que su descendencia, el fruto de sus lomos, continuaría eternamente, “tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían siendo tan innumerables como las estrellas; o, si contases la arena que está a la orilla del mar, no podrías contarla.” (DyC 132:29–32.)
Estas mismas promesas fueron hechas a Isaac, a Jacob y a su posteridad después de ellos. Son “las promesas hechas a los padres,” las cuales, por medio de Elías el profeta, han sido plantadas en “el corazón de los hijos.” (DyC 2:1–3.) Estas son las promesas que nos hacen “los hijos del convenio,” el convenio hecho con nuestros padres, el convenio en el cual tenemos el privilegio de entrar, el convenio de la vida eterna, de las vidas eternas, de la continuación de la simiente por los siglos de los siglos.
Y para cumplir este convenio, Jehová prometió reunir a Israel; prometió traerlos al redil de Cristo, para que pudieran fortalecerse unos a otros en la santa fe; prometió prepararlos para las ordenanzas de su santa casa, por medio de las cuales vienen las bendiciones de la vida eterna. Y así, ahora Jesús dice al remanente de Jacob que ha reunido alrededor de sí en la tierra de los nefitas, en la meridiana del tiempo: Y he aquí, sois hijos de los profetas; y sois de la casa de Israel; y sois del convenio que el Padre hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El Padre, habiéndome levantado a vosotros primero, y enviado para bendeciros al apartar a cada uno de vosotros de sus iniquidades; y esto porque sois hijos del convenio.
Estos israelitas americanos eran herederos naturales según la carne de todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Era su derecho recibir, heredar y poseer la plenitud del reino del Padre mediante la continuación de la unidad familiar en la eternidad. Era su privilegio tener una continuación de la simiente por los siglos de los siglos, tener posteridad en la eternidad tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena a la orilla del mar. Y todo esto tendrá eficacia, virtud y poder porque Jesús expió los pecados del mundo, porque tomó sobre sí los pecados de todos los hombres bajo las condiciones del arrepentimiento, porque apartó a todo hombre obediente “de sus iniquidades.”
Y después que hayáis sido bendecidos, entonces el Padre cumplirá el convenio que hizo con Abraham, diciendo: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra—hasta el derramamiento del Espíritu Santo por medio de mí sobre los gentiles, la cual bendición sobre los gentiles los hará poderosos sobre todos, hasta el esparcimiento de mi pueblo, oh casa de Israel.
No solo será bendecida la descendencia de Abraham mediante el convenio hecho con su padre, sino que todas las familias de la tierra, aun las naciones gentiles, podrán ser bendecidas de igual manera, si creen en Cristo, reciben el Espíritu Santo y guardan los mandamientos; porque, como Jehová dijo a Abraham, “cuantos reciban este Evangelio serán llamados por tu nombre, y serán contados como tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como a su padre.” (Abr. 2:10.) Luego, hablando de los gentiles americanos y de su trato con la descendencia de Lehi, Jesús dijo: Y serán un azote para el pueblo de esta tierra. No obstante, cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio, entonces, si endurecen su corazón contra mí, haré que sus iniquidades recaigan sobre sus propias cabezas, dice el Padre.
Ni judío ni gentil serán limpiados del pecado por medio del evangelio y por el Espíritu Santo, sino bajo las condiciones del arrepentimiento y la obediencia. Las iniquidades de los rebeldes recaerán sobre sus propias cabezas. Habiendo hablado así de los israelitas americanos y de los gentiles americanos, Jesús se vuelve hacia su antiguo pueblo del convenio, los judíos, que están esparcidos entre todas las naciones: Y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo; y he hecho convenio con ellos de que los reuniría en mi propio debido tiempo, que les daría nuevamente la tierra de sus padres por herencia, la cual es la tierra de Jerusalén, que es la tierra prometida para ellos para siempre, dice el Padre.
Los convenios son para toda la casa de Israel; todos tienen derecho a las bendiciones del sacerdocio y del evangelio, y a esa vida eterna que consiste en la continuación de la unidad familiar en el reino celestial. Pero no todos se reunirán en las mismas tierras; no todos serán enseñados en las mismas sinagogas; no todos recibirán sus bendiciones en los mismos templos. Los judíos de Palestina regresarán a la tierra de Jerusalén, para ser allí bendecidos desde lo alto.
Y acontecerá que llegará el tiempo en que la plenitud de mi evangelio será predicada a ellos; y creerán en mí, que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre.
Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, comenzarán los tiempos de los judíos. Entonces el evangelio irá a la descendencia judía de Abraham, y ellos creerán; y, salvo unos pocos, el gran día de la conversión de los judíos será en el día milenario, después de haber visto a aquel a quien crucificaron y de haberlo oído testificar que las heridas en sus manos y en sus pies son aquellas con que fue herido en la casa de sus amigos. De ese día milenario, Jesús continúa diciendo: Entonces alzarán la voz sus atalayas, y con voz juntamente cantarán; porque verán ojo a ojo. Entonces el Padre los volverá a reunir, y les dará Jerusalén por la tierra de su herencia. Entonces prorrumpirán en gozo—Cantad juntamente, lugares desolados de Jerusalén; porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Padre ha descubierto su santo brazo a la vista de todas las naciones; y todos los confines de la tierra verán la salvación del Padre; y el Padre y yo somos uno.
Tal es la interpretación y paráfrasis de Jesús sobre las palabras de Isaías —un targum nefitas, si se quiere— que antes les había citado. Es la exposición de la gloria milenaria de los judíos, la gloria que será suya cuando acepten a su Mesías y lleguen a ser herederos de todas las promesas hechas a Abraham su padre. “Y entonces,” continúa Jesús —refiriéndose al día en que el reino haya sido restaurado en toda su plenitud a Israel; al día en que Sion haya sido redimida; al día en que reine aquel a quien pertenece el derecho— “entonces se cumplirá lo que está escrito” (y lo que cita es una versión ampliada de Isaías): Despierta, despierta de nuevo, vístete de poder, oh Sion; vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, la ciudad santa, porque de aquí en adelante no volverán más a ti los incircuncisos ni los inmundos. Sacúdete del polvo; levántate, siéntate, oh Jerusalén; líbrate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sion. Porque así dice el Señor: Os habéis vendido por nada, y sin dinero seréis redimidos. De cierto, de cierto os digo, que mi pueblo conocerá mi nombre; sí, en aquel día sabrán que yo soy el que habla.
Jerusalén —la Jerusalén de los judíos—, la antigua ciudad de David, será santa; ya no profanarán los perros gentiles sus calles sagradas con corazones incircuncisos. Ya no se gloriarán los judíos diciendo que la salvación es suya simplemente por la señal abrahámica marcada en su carne, porque entonces se cumplirá, como escribió el apóstol: “Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” (Rom. 2:25–29.)
En aquel día bendito, los que anden por las calles de la Ciudad Santa serán limpios, limpios porque han “salido de las aguas de Judá, o de las aguas del bautismo.” (1 Nefi 20:1.)
Jerusalén —la Jerusalén de los judíos—, aquella que se vendió por nada y fue llevada cautiva por sus pecados, se levantará del polvo y se sentará entre los poderosos. Sus hijas cautivas soltarán las ataduras de oscuridad con que han estado ligadas y volverán al Señor, quien se revelará a ellas. En aquel día conocerán a su Rey, a su Mesías, a su Señor. Y él es Cristo. Él es quien entonces les hablará.
Y entonces dirán: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz; del que trae buenas nuevas del bien, del que publica la salvación; del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!
Ciertamente, en ese día, como nunca antes, los corazones de los judíos —porque el Señor les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo—, ciertamente en ese día los judíos, con un nuevo corazón, aclamarán la hermosura de los pies de aquellos que les trajeron el evangelio. ¡Cuán gloriosos son los mensajeros que nos traen el evangelio de la paz! ¿Quién lo ha expresado mejor que Abinadí? “Y éstos son los que han publicado la paz,” dijo él, “los que han traído buenas nuevas de bien, los que han publicado la salvación, y han dicho a Sion: ¡Tu Dios reina! Y oh, ¡cuán hermosos fueron sobre los montes sus pies! Y otra vez, ¡cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que aún publican la paz! Y otra vez, ¡cuán hermosos serán sobre los montes los pies de los que en lo porvenir publicarán la paz, sí, desde este tiempo en adelante y para siempre! Y he aquí, os digo que esto no es todo. Porque oh, ¡cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, aun el Señor, que ha redimido a su pueblo; sí, aquel que ha concedido salvación a su pueblo! Porque si no fuera por la redención que él ha efectuado por su pueblo, la cual fue preparada desde la fundación del mundo, os digo que, si no fuera por esto, toda la humanidad habría perecido.” (Mosíah 15:14–19.)
Aquí es donde Isaías, en su discurso, habla de los atalayas que verán ojo a ojo cuando el Señor vuelva a traer a Sion, de Jerusalén siendo redimida, y de todos los confines de la tierra viendo la salvación de Dios. Como Jesús ya había citado estas palabras dos veces a los nefitas, ahora las pasa por alto y retoma el relato de Isaías diciendo: “Y entonces se oirá un clamor”: Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Porque no saldréis apresuradamente ni iréis huyendo; porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia.
Cuando el reino sea restaurado a Israel y comience la redención de Sion, entonces los judíos que están esparcidos entre todas las naciones deberán huir de sus moradas babilónicas y volver a su Dios. Que esto haya comenzado ya es nuestro testimonio, pues el reino eclesiástico ya ha sido establecido; los puros de corazón —que son Sion— ya están comenzando a edificar de nuevo la Sion de Dios, y el día milenario no está lejos. Entonces el reino político será restaurado a Israel, y Jerusalén se convertirá en una capital mundial desde donde la palabra del Señor saldrá a todas las naciones.
En este punto, el tema parece cambiar, y lo que Jesús continúa citando es mesiánico. Las palabras son la introducción de Isaías a su gran profecía sobre el Siervo Sufriente:
He aquí, mi siervo prosperará; será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos —de tal manera fue desfigurado su semblante, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres—, así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
En estas palabras vemos a un Cristo triunfante y milenario —aquel cuyo semblante fue desfigurado y cuya forma fue maltratada cuando habitó entre los hombres—; lo vemos ahora en gloria y dominio, ante cuya presencia los reyes guardan silencio y cierran sus bocas. Vemos su sangre purificadora rociando a todas las naciones, mientras los hombres devotos en todas partes se vuelven a las verdades salvadoras que antes no habían escuchado y a las palabras de verdad que hasta entonces no habían considerado.
Y habiendo terminado, por el momento, sus citas, Jesús dijo: De cierto, de cierto os digo, todas estas cosas ciertamente sucederán, tal como el Padre me ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo; y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será la tierra de su herencia.
Entonces los hijos del convenio heredarán, recibirán y poseerán —igualmente y plenamente— junto con sus padres antiguos. Entonces florecerán los lamanitas en las Américas; entonces prosperarán los judíos en Jerusalén; entonces Efraín —¡el primogénito del Señor!— conferirá a todas las tribus sus bendiciones eternas; y entonces se cumplirán todas las promesas relacionadas con Israel y con Sion.
¡Alabado sea el Señor por lo que aguarda a su pueblo!
Capítulo 116
La edificación de Sion
El Señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. . . . Y de Sion se dirá: Este y aquel han nacido en ella; y el Altísimo mismo la establecerá. (Sal. 87:2–5.)
Te levantarás y tendrás misericordia de Sion; porque el tiempo de tener compasión de ella, sí, el tiempo señalado, ha llegado.
Porque tus siervos aman sus piedras, y aún su polvo tienen en estima.
Entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando el Señor edificare a Sion, aparecerá en su gloria.
Habrá considerado la oración del menesteroso, y no habrá desechado su oración. Esto se escribirá para la generación venidera, y el pueblo que será creado alabará al Señor. (Sal. 102:13–18.)
Interpretar las señales de los tiempos
(3 Nefi 21:1–13)
¿Cuándo, oh cuándo, se cumplirán todas estas cosas? ¿Cuándo restaurará el Señor nuevamente el reino a Israel? ¿Cuándo será santa Jerusalén y Sion redimida? Las promesas son tan maravillosas, las glorias tan grandiosas, el triunfo tan espléndido, que todo corazón creyente clama: “¿Cuándo, oh Señor, será?” Y toda voz devota suplica que sea en su día. En un gran coro de adoración y anhelo, las oraciones de los santos se elevan al Gran Dios: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo”, dicen. (Mat. 6:10.)
“Así sea, ven, Señor Jesús, para que nosotros, los hijos del convenio, recibamos aquello que fue prometido a Abraham y a su descendencia; que en nosotros y en nuestra posteridad sean bendecidas todas las generaciones; que tengamos una continuación de la simiente por los siglos de los siglos; que nuestra posteridad sea tan numerosa como la arena a la orilla del mar o como las estrellas en el vasto firmamento de los cielos. Sea restaurado el evangelio; sea reunido Israel; sea redimida Jerusalén; sea establecida Sion; y reine el Señor Jesús en paz y gloria sobre la tierra por mil años.”
Para que los tiempos y las estaciones fueran conocidos; para que su antiguo pueblo del convenio pudiera saber cuándo y bajo qué circunstancias se cumplirían las gloriosas promesas; pero, más particularmente, para que su pueblo del convenio en los últimos días supiera, creyera y se preparara para las maravillas que habrán de venir, Jesús dijo a sus santos nefitas:
Y de cierto os digo que os doy una señal, para que sepáis el tiempo en que estas cosas estén por acontecer—que yo reuniré, de su larga dispersión, a mi pueblo, oh casa de Israel, y estableceré nuevamente entre ellos mi Sion.
La restauración del evangelio, la reunión de Israel y el establecimiento de Sion son una y la misma cosa; o, por lo menos, están tan inseparablemente entrelazadas que no pueden separarse, porque es el Señor quien da el evangelio, y es el evangelio lo que reúne a Israel, y es Israel quien edifica Sion. No es el plan del Señor ocultar sus propósitos a quienes lo buscan. Es cierto que el día y la hora de su Segunda Venida son asunto entre él y su Padre. Es sabiduría de ellos permitir que los santos de las sucesivas generaciones miren hacia adelante con expectación, en un espíritu de vigilancia y oración, hacia ese gran día. Pero los tiempos y las estaciones en los cuales habrán de ocurrir los grandes acontecimientos asociados con esa venida —en los que el evangelio será restaurado, Israel reunido y Sion establecida— deben ser conocidos, a fin de que los hombres en esos días sean más vigilantes y más fervientes en oración mientras esperan las maravillas que han de venir.
Y he aquí, esto es lo que os daré por señal, porque de cierto os digo que cuando estas cosas que os declaro, y que os declararé más adelante de mí mismo, y por el poder del Espíritu Santo que os será dado por el Padre, sean dadas a conocer a los gentiles para que sepan acerca de este pueblo que es un remanente de la casa de Jacob, y acerca de este mi pueblo que será esparcido por ellos.
(Para mayor claridad, debemos intercalar nuestro comentario en el sermón de Jesús, aun antes de que termine sus pensamientos, porque su exposición es tan profunda y sus expresiones tan amplias que podríamos no captar plenamente su significado.) Así, la señal prometida incluirá: (1) las cosas que Jesús está declarando ahora, (2) aquellas que declarará después, y (3) las que revelará más adelante por el poder del Espíritu Santo. Cuando todas estas cosas sean dadas a conocer a los gentiles en los últimos días (por medio de la venida del Libro de Mormón), los gentiles sabrán acerca de los antiguos nefitas y también acerca de los lamanitas de los últimos días, a quienes ellos habrán esparcido.
De cierto, de cierto os digo que cuando estas cosas sean dadas a conocer a ellos por el Padre, y procedan del Padre, de ellos vendrán a vosotros;
es decir, cuando toda la doctrina y todo el testimonio de la verdad contenidos en el Libro de Mormón salgan por el poder de Dios, y pasen de los gentiles a la descendencia de Lehi.
Porque es sabiduría del Padre que ellos sean establecidos en esta tierra y constituidos como un pueblo libre por el poder del Padre, a fin de que estas cosas salgan de ellos a un remanente de vuestra posteridad, para que se cumpla el convenio del Padre que él ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel;
es decir, en las providencias eternas de Aquel que gobierna en los asuntos de los hombres, que levanta naciones y derriba tronos, que da a una nación y luego a otra el dominio por un tiempo determinado: de acuerdo con sus propósitos eternos, se establecerá una gran nación (los Estados Unidos de América), con garantías constitucionales de libertad, por el poder de Dios, para que el evangelio sea restaurado, el Libro de Mormón salga a luz, su mensaje llegue al remanente americano de Jacob, todo ello con el fin de que los convenios eternos del Señor con su pueblo sean cumplidos.
Por tanto, cuando estas obras y las obras que se efectuarán entre vosotros más adelante salgan de entre los gentiles hacia vuestra posteridad, que se habrá reducido en incredulidad a causa de la iniquidad; es decir, cuando todo lo que entonces se hizo y lo que después se haría entre los nefitas salga en el Libro de Mormón y vaya de los gentiles a los hijos del padre Lehi, quienes para entonces habrán decaído en la incredulidad a causa de sus pecados.
Porque así conviene al Padre que salga de entre los gentiles, para que manifieste su poder a los gentiles, por esta razón: que los gentiles, si no endurecen su corazón, puedan arrepentirse y venir a mí y ser bautizados en mi nombre, y conocer los puntos verdaderos de mi doctrina, para que sean contados entre mi pueblo, oh casa de Israel; es decir: es el beneplácito del Padre que el Libro de Mormón salga por medio de los gentiles, para que ellos también conozcan su poder, reciban revelación y aprendan las maravillas de la eternidad, todo con el fin de que los gentiles, si lo desean, puedan arrepentirse, venir a Cristo, ser bautizados, aprender las doctrinas de salvación y ser contados con la casa de Israel.
Y cuando acontezcan estas cosas y tu posteridad comience a conocerlas, será señal para ellos, para que sepan que la obra del Padre ya ha comenzado en el cumplimiento del convenio que él ha hecho con el pueblo que pertenece a la casa de Israel.
¡Qué maravillas tiene el Señor reservadas para su pueblo! ¡Cuán glorioso es su plan; cuán maravillosos sus propósitos; cuán grandes las cosas que ha reservado para los últimos días! Israel —su pueblo escogido— será reunido de su larga dispersión; aunque hayan sido esparcidos por todas las naciones de la tierra, saldrán de las tinieblas a la luz admirable de Cristo cuando el Señor levante estandarte a las naciones. “Seréis reunidos uno por uno, oh hijos de Israel . . . y adoraréis al Señor en el monte santo en Jerusalén.” (Isaías 27:12–13.)
Sion —la Ciudad Santa, los puros de corazón, el pueblo del Altísimo— será establecida “en los montes de Adán-ondi-Ahmán y en las llanuras de Olaha Shinehah, o la tierra donde habitó Adán.” (DyC 117:8.) Una Nueva Jerusalén se levantará en las cumbres de los montes y en la tierra de Misuri; la Jerusalén antigua resplandecerá en los parajes desolados que por tanto tiempo fueron hollados por los gentiles; y el pueblo del Señor será redimido en todas las naciones de la tierra. El Señor Jehová “hará que los descendientes de Jacob echen raíces; Israel florecerá y brotará, y llenará de fruto la faz del mundo.” (Isaías 27:6.)
Los anhelos y deseos, las oraciones y súplicas de todos los profetas han sido que Israel salga triunfante; que pise el cuello de sus enemigos; que un remanente esté entre los gentiles como un leoncillo entre los rebaños de ovejas; que el Señor haga el cuerno de su pueblo de hierro y sus cascos de bronce; que resplandezca como una nación, “hermosa como la luna, clara como el sol, imponente como ejércitos en orden” (Cantares 6:10); y, en resumen, que todo Israel sea salvo. Todos los profetas miraron hacia el día en que el antiguo convenio sería renovado con la descendencia de Abraham; cuando el Señor haría de nuevo el antiguo pacto; cuando los hombres sabrían nuevamente que en ellos y en su simiente serían bendecidas todas las generaciones; cuando se regocijarían otra vez en la promesa profética de que su simiente —“fuera del mundo”— sería tan numerosa como las estrellas y como la arena.
En otras palabras: todos los profetas y todos los santos de los tiempos antiguos miraron hacia la “restitución de todas las cosas,” hacia la restauración de la plenitud del evangelio eterno. Todos ellos esperaban el día en que aquellos que no prestaran atención a las palabras de los apóstoles y profetas enviados entre ellos serían, como dijo Moisés, cortados de entre el pueblo.
La gran cuestión no era lo que el Señor se proponía hacer en los últimos días, sino cuándo habría de suceder. ¿Cuál sería la señal y cuándo se daría? Y ahora Jesús ha dado la respuesta, una respuesta que para nosotros es clara y evidente: la señal prometida es el Libro de Mormón. Cuando ese volumen de Escritura sagrada salga a la luz, entonces todos los hombres podrán saber que el Señor ya ha comenzado su obra.
Es el Libro de Mormón el que reúne a Israel. Cuando el Palo de Judá y el Palo de José, en manos de Efraín, se conviertan en uno en las manos de su pueblo, entonces el Señor Dios los reunirá; entonces saldrán de entre las naciones y recibirán el evangelio; entonces volverán a su propia tierra conforme al convenio. Y “así ha dicho Jehová el Señor: … Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con que pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios.” (Ezequiel 37:20–23.)
No podemos expresarlo con demasiada claridad; no podemos afirmarlo con demasiada certeza; no podemos proclamarlo con demasiado fervor: el Libro de Mormón es la señal dada por Dios para anunciar el cumplimiento de los convenios hechos desde la antigüedad. Y ahora ese libro sagrado está saliendo a la luz para la posteridad de Lehi y para todos los hombres, a fin de que todos sepan que la obra del Señor ha comenzado de nuevo y que todo lo que fue prometido pronto se cumplirá.
Ese libro santo ha salido “demostrando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas, y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta época y generación, al igual que en generaciones pasadas; mostrando así que es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre.” (DyC 20:11–12.)
Ha salido “para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el Dios Eterno, que se manifiesta a todas las naciones.” (Página del título, Libro de Mormón.)
Ha salido como un nuevo testigo de Cristo; como testigo de que el evangelio eterno ha sido restaurado; como testigo de que José Smith y sus sucesores llevan el manto profético; como testigo de que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra; como testigo de que el Señor ha levantado su estandarte de los últimos días a las naciones; como testigo de que el convenio hecho antiguamente con Abraham se está cumpliendo ahora.
Y cuando llegue ese día, acontecerá que los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
Jesús comienza ahora a hablar de las cosas que acontecerán después de la venida del Libro de Mormón, después de la restauración del evangelio. Lo que dice no es una lista cronológica de eventos sucesivos, sino más bien un anuncio y un comentario sobre varias cosas que habrán de suceder. Quedamos —como la sabiduría así lo dispone— con la responsabilidad de interpretar y aplicar sus palabras inspiradas. La primera es que los grandes y poderosos quedarán tan asombrados ante la obra del Señor en los últimos días, que no sabrán qué decir y se verán impulsados a considerar la maravillosa obra que se desplegará ante sus ojos. Hasta ahora ha habido un poco de esto; lo que el futuro depara es ilimitado.
Porque en ese día, por mi causa, obrará el Padre una obra, una obra grande y maravillosa entre ellos; y habrá entre ellos quienes no la creerán, aunque un hombre se la declare.
La restauración del evangelio, con todo lo que le pertenece, es una obra maravillosa y un prodigio. ¡Cuánto deberían los hombres asombrarse ante las maravillas que ya han ocurrido en estos últimos días! ¿Qué puede compararse con la aparición del Padre y del Hijo a un joven de quince años? ¿O con la venida del Libro de Mormón, que contiene un registro de los tratos de Dios con un pueblo que poseía la plenitud del evangelio eterno? ¿O con el ministerio de Moroni, de Juan el Bautista, de Pedro y de Santiago y de otros seres resucitados que nuevamente han venido a la tierra? ¿O con el restablecimiento de la verdadera Iglesia y reino de Dios sobre la tierra? ¿O con la reunión de millones de los hijos de nuestro Padre que han salido de Babilonia para entrar en el verdadero redil?
Y todo esto no es más que el comienzo; los prodigios y maravillas que aún están por venir superan las capacidades de comprensión y de imaginación de los mortales.
“Procederé a hacer una obra maravillosa en medio de este pueblo —dijo el Señor por boca de Isaías—, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.” (Isaías 29:14.)
Luego, al amanecer de nuestra dispensación, el Señor repitió tales palabras, diciendo: “Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres,” y “el campo ya está blanco para la siega; por tanto, todo aquel que desea segar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dura el día, a fin de atesorar para su alma salvación eterna en el reino de Dios.” (Doctrina y Convenios 6:1–4.)
Y también: “Por medio de vuestras manos haré una obra maravillosa entre los hijos de los hombres, para convencer a muchos de sus pecados, a fin de que se arrepientan y vengan al reino de mi Padre.” (Doctrina y Convenios 18:44.)
Implícito en todo esto, como Jesús acaba de declarar a los nefitas, está el hecho de que muchos no creerán el mensaje de salvación de los últimos días, aunque sea declarado por el hombre a quien Dios ha enviado para revelar su palabra. Sucederá entre nosotros como sucedió cuando Aquel cuyo evangelio es ministró personalmente en la tierra, de cuyo ministerio la palabra mesiánica pregunta: “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?” (Isaías 53:1.)
Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano; por tanto, no lo herirán, aunque será desfigurado por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo.
La profecía de Isaías acerca del siervo desfigurado es claramente mesiánica y se aplica a Jesucristo, quien fue crucificado y resucitó de entre los muertos para esparcir el poder salvador de su sangre entre todas las naciones. Es de Él de quien “los reyes cerrarán la boca” mientras meditan sobre el prodigio de su resurrección y sobre todo lo que Él hizo. (Isaías 52:13–15.)
Pero en todo este discurso, Jesús aplica la palabra profética a los últimos días, lo que significa que, como sucede con muchas profecías, la palabra divina tiene un cumplimiento dual. En este contexto, podemos decir con propiedad que José Smith —cuya voz proclamó la palabra para esta dispensación— fue desfigurado, como lo fue su Señor, y que será sanado, en el sentido eterno, como también lo fue su Señor. Y bien podría ser que haya aún otros siervos de los últimos días a quienes también se aplique esta profecía. Todos los siervos del Señor que son desfigurados, heridos o perseguidos en esta vida —y que permanecen fieles— recibirán la compensación de todas sus aflicciones multiplicada muchas veces en la resurrección.
Por tanto, acontecerá que cualquiera que no crea en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él traiga a los gentiles, y le dará poder para que las traiga a los gentiles (y será hecho tal como dijo Moisés), será cortado de entre mi pueblo, que es del convenio.
Aquellos que no creen en el evangelio restaurado, que rechazan a los mensajeros de salvación que son enviados a ellos, y que continúan viviendo según las costumbres del mundo, serán cortados de entre el pueblo del convenio. Ya hemos notado esto. Se refiere al regreso del Hijo del Hombre; al día en que toda cosa corruptible será destruida; al día en que los impíos serán quemados como rastrojo; al día en que la viña será quemada y no quedará nadie sino aquellos que puedan soportar ese día. Entonces, y de esa manera, el pueblo del Señor triunfará sobre sus enemigos.
Y mi pueblo, que es un remanente de Jacob, estará entre los gentiles, sí, en medio de ellos como un león entre las bestias del bosque, como un leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa por en medio de ambos, los pisa y despedaza, y nadie puede librar.
Su mano se alzará sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán destruidos.
La edificación de la Nueva Jerusalén
(3 Nefi 21:14–29)
Habiendo hablado de la venida del Libro de Mormón; habiendo anunciado la restauración del evangelio en los últimos días; habiendo prometido que Israel sería reunido nuevamente en el redil del Verdadero Pastor; habiendo asegurado a su pueblo que el Gran Jehová renovaría con su descendencia el convenio hecho con sus padres, Jesús se vuelve ahora al tema de la edificación de una Nueva Jerusalén.
Sion, como lugar y como ciudad, ha de ser establecida, para que Sion, como pueblo y como los puros de corazón, tenga una capital desde donde la ley pueda salir. La construcción de la Nueva Jerusalén surge naturalmente de las otras verdades que Él les ha enseñado, y debemos cuidar de estudiar sus palabras dentro del contexto en que las dio.
Jesús ha hecho repetidas referencias —tanto citando como parafraseando, según convino a sus propósitos— a las palabras de Miqueas. Aquel antiguo profeta dijo:
“Y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como el rocío que viene de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres.”
Es decir, el pueblo del Señor estará por doquier, esparcido entre todas las naciones, y su presencia será tan natural como el asentamiento del rocío o la caída de la lluvia; su influencia dará vida y fortaleza a las naciones, así como la humedad del cielo da vida y crecimiento a los campos de la tierra.
“Y el remanente de Jacob estará entre los gentiles, en medio de muchos pueblos, como un león entre las bestias del bosque, como un leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa por en medio de ambos, los pisa y despedaza, y nadie puede librar. Tu mano se alzará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán destruidos.”
Estos conceptos —incluyendo casi las mismas palabras— Jesús los ha citado y explicado, declarando que su cumplimiento será en el día en que los inicuos sean destruidos, tal como prometió Moisés. Después de que Miqueas pronunció tales palabras, añadió:
“Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que yo haré esto y aquello”, refiriéndose a las condiciones que prevalecerán durante el Milenio y después de la destrucción de los impíos en la Segunda Venida del Hijo del Hombre. (Miqueas 5:7–15.)
Del mismo modo, después de que Jesús dijo esas mismas cosas, también —usando en su mayor parte las mismas palabras de Miqueas— habló de estos acontecimientos milenarios:
“Sí, ¡ay de los gentiles si no se arrepienten!, porque acontecerá en aquel día, dice el Padre, que yo eliminaré tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus carros; y eliminaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas.”
Cuando venga el Señor y triunfe Israel, los ejércitos de las naciones gentiles serán destruidos, sus fortificaciones derribadas y sus ciudades dejarán de existir. Toda cosa corruptible —incluyendo al judío inicuo y al gentil malvado— será destruida.
Y eliminaré la hechicería de tu tierra, y no tendrás más adivinos; tus imágenes talladas también destruiré, y tus estatuas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tus manos; y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y así destruiré tus ciudades.
Toda doctrina falsa, todo rito falso, toda adoración falsa, toda religión falsa cesará. Las imágenes y los ídolos —en sus iglesias y en sus corazones— serán destruidos como cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Los bosques donde antiguamente se adoraba a Baal, y las catedrales donde se ha adorado al Baal de los últimos días, serán como cuando las murallas y los edificios de Jericó cayeron.
Y acontecerá que todas las mentiras, engaños, envidias, contiendas, sacerdocios falsos y prostituciones serán eliminados.
Porque acontecerá, dice el Padre, que en aquel día, todo aquel que no se arrepienta y venga a mi Hijo Amado, será cortado de entre mi pueblo, oh casa de Israel.
Estas palabras no se hallan en el registro de Miqueas; aquí Jesús las inserta para dar profundidad y entendimiento al relato del Antiguo Testamento del cual está citando. Ellas hablan de ese día en que la maldad, tal como la conocemos, cesará: el día en que los hombres habrán forjado sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; el día en que la paz prevalecerá y el Príncipe de Paz será Señor sobre toda la tierra. Y en ese día, ¡ay de los que no se arrepientan ni crean en el Hijo Amado! De ellos, la palabra divina declara:
Y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca se ha oído.
Con estas palabras terminan las citas de Miqueas, al menos según lo que nuestro texto bíblico ha conservado de sus palabras. El significado, por supuesto, es evidente, y concuerda con las palabras de Zacarías, quien enseñó que aquellas familias y naciones —después de la Segunda Venida— que no suban a Jerusalén para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, sobre ellas no caerá lluvia y serán heridas con una plaga. (Zacarías 14:16–19.)
Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras, y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio y serán contados entre este remanente de Jacob, a quienes he dado esta tierra por herencia;
y ayudarán a mi pueblo, el remanente de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, para que edifiquen una ciudad, la cual se llamará la Nueva Jerusalén.
Tanto judíos como gentiles edificarán la Nueva Jerusalén. El remanente de Jacob en las Américas (es decir, los lamanitas) y los reunidos de toda la casa de Israel —en verdad, todas las personas de todas las naciones que sean justas, puras y creyentes, todos los que guarden los mandamientos— se unirán para edificar la Ciudad Santa.
Y los judíos (distintos de los judíos lamanitas) que crean, se arrepientan y se purifiquen, edificarán nuevamente la Jerusalén antigua.
Todo esto fue declarado por Moroni, al escribir sobre Éter, con estas palabras:
“He aquí, Éter vio los días de Cristo, y habló acerca de una Nueva Jerusalén sobre esta tierra.
Y habló también acerca de la casa de Israel y de la Jerusalén de donde Lehi había de venir; después que fuera destruida, sería edificada nuevamente, una ciudad santa para el Señor; por tanto, no podría ser una Nueva Jerusalén, porque había existido en tiempos antiguos; pero sería edificada otra vez y se convertiría en una ciudad santa del Señor, y sería edificada para la casa de Israel.
Y que una Nueva Jerusalén sería edificada sobre esta tierra, para el remanente de la descendencia de José, de lo cual ha habido un símbolo.
Porque así como José hizo descender a su padre a la tierra de Egipto, y allí murió, así el Señor trajo un remanente de la descendencia de José fuera de la tierra de Jerusalén, para mostrar misericordia a la posteridad de José, de modo que no perecieran, tal como mostró misericordia al padre de José para que no pereciera.
Por tanto, el remanente de la casa de José será establecido sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia; y edificarán una ciudad santa al Señor, semejante a la Jerusalén antigua; y no serán más confundidos hasta que venga el fin, cuando la tierra haya de pasar.
Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva; y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán pasado, y todas las cosas habrán sido renovadas.
Y entonces vendrá la Nueva Jerusalén; y bienaventurados los que moren en ella, porque son aquellos cuyos vestidos son blancos por la sangre del Cordero; y son aquellos que son contados entre el remanente de la descendencia de José, que era de la casa de Israel.
Y también vendrá entonces la Jerusalén antigua; y los que habiten en ella, bienaventurados serán, porque han sido lavados en la sangre del Cordero; y son aquellos que fueron esparcidos y reunidos desde los cuatro puntos de la tierra y de los países del norte, y son partícipes del cumplimiento del convenio que Dios hizo con su padre Abraham.” (Éter 13:4–11.)
Y acerca de ese día en que Sion, la Nueva Jerusalén, sea establecida en el continente americano, Jesús dijo:
“Y entonces ayudarán a mi pueblo, para que sean reunidos los que están esparcidos sobre toda la faz de la tierra, para congregarse en la Nueva Jerusalén.
Y entonces descenderá entre ellos el poder del cielo; y yo mismo estaré en medio de ellos.”
Las profecías relativas a la reunión de Israel se cumplirán tanto antes como después de la Segunda Venida.
Los remanentes primero se reunirán, establecerán el reino eclesiástico y edificarán a Sion.
Luego vendrá el Señor, y la reunión y el triunfo final y glorioso de Israel se llevarán a cabo.
Será en el día en que el Señor esté en medio de los hombres.
Habiendo enseñado esto, Jesús vuelve a hacer un comentario general sobre la señal por la cual los hombres podrán saber que su obra extraña y maravillosa —la obra grande y maravillosa de los últimos días— ha comenzado nuevamente en la tierra:
Y entonces comenzará la obra del Padre en aquel día, aun cuando este evangelio sea predicado entre el remanente de este pueblo.
De cierto os digo que en ese día comenzará la obra del Padre entre todos los dispersos de mi pueblo, sí, aun entre las tribus que se han perdido, las cuales el Padre ha hecho salir de Jerusalén.
Sí, la obra comenzará entre todos los dispersos de mi pueblo, con el Padre, para preparar el camino por el cual puedan venir a mí, para que invoquen al Padre en mi nombre.
Sí, y entonces comenzará la obra, con el Padre, entre todas las naciones, preparando el camino por el cual su pueblo pueda ser reunido en la tierra de su herencia.
Y saldrán de entre todas las naciones; y no saldrán apresuradamente ni irán huyendo, porque yo iré delante de ellos, dice el Padre, y seré su retaguardia.
En este resumen se nos recuerda:
- Que cuando el evangelio vaya a los lamanitas, será una señal de que la gran obra de los últimos días ha comenzado.
- Que en ese día el evangelio irá a todos los dispersos de Israel, incluyendo las tribus perdidas.
- Que su propósito será traer a Israel a Cristo, para que invoquen al Padre en su nombre.
- Que la obra avanzará en todas las naciones, de modo que la simiente escogida sea reunida en las tierras de su herencia.
- Que saldrán no como fugitivos de la opresión ni por motivos políticos, sino en gloria, en belleza y en verdad—el mismo Señor irá delante de ellos, preparando el camino, y también será su retaguardia.
¡Sea alabado Dios por las maravillas que ya son y por las aún mayores que han de venir!
Capítulo 117
Explicando las Escrituras
Escudriñad las Escrituras; porque ellas son las que dan testimonio de mí. (Juan 5:39.) Las santas Escrituras… te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda Escritura dada por inspiración de Dios es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. (TJS 2 Timoteo 3:15–17.) Y cualquiera que atesore mi palabra, no será engañado. (JS–M 1:37.)
Escudriñando las Escrituras
(3 Nefi 22:1–17; 23:1–5)
Las enseñanzas de Jesús entre los judíos nefitas alcanzaron alturas mucho mayores que sus enseñanzas entre los judíos palestinos. Al menos los relatos bíblicos no se comparan en belleza doctrinal ni en exposición escritural con los del Libro de Mormón. Jesús no dio parábolas a los nefitas, pues no tuvo ocasión de ocultarles sus doctrinas ni de disimular sus conceptos. No dedicó tiempo a contender con ellos acerca de sus tradiciones y falsas creencias, ni en ningún momento se enfrentó con un espíritu de incredulidad o rebelión entre ellos. Cosas tales como el Sermón del Monte, la Oración Intercesora y la doctrina relativa a la Santa Cena fueron dadas con claridad en ambos continentes. Pero muchos conceptos doctrinales fueron dados a los nefitas de los cuales no hay registro alguno en el Nuevo Testamento. Es cierto, por supuesto, que en el monte de Galilea o en otras reuniones privadas Jesús dio a los judíos más de lo que se registra en el Nuevo Testamento. Pero por la naturaleza misma de las cosas —habiendo sido destruidos los inicuos e impíos entre los nefitas—, hay un tono más elevado y un sentimiento más apacible en lo que dijo a los nefitas que en lo que dio a la gente del Viejo Mundo. Y una de las cosas que hizo entre sus santos del Nuevo Mundo fue citar extensamente a los profetas, y hacerlo de tal modo que respaldaba y mostraba el verdadero significado e intención de la palabra profética.
Y así, después de haber presentado su doctrina relativa a la restauración del evangelio, la congregación de Israel y el establecimiento de Sion —todo en los postreros días—, Jesús dijo: “Y entonces se cumplirá lo que está escrito”, punto en el cual citó, con ligeras mejoras, todo el capítulo cincuenta y cuatro de Isaías. En lenguaje poético, usando figuras retóricas comunes en su época, Isaías proclamó que Israel —esparcido, estéril, sin descendencia nacida bajo el convenio— volvería a entonar cantos de gozo; que Sion ensancharía sus fronteras, fortalecería sus estacas, se extendería a diestra y siniestra y edificaría las ciudades antiguas y desoladas; y que los santos de los últimos días ya no se avergonzarían, ni recordarían el oprobio de sus días dispersos ni las penas de su viudez.
Él declaró que Jehová era su Esposo, su Marido, su Hacedor, su Redentor, y que Él era el Dios de Israel y de toda la tierra. Dijo cómo Israel había sido abandonado por un breve momento, pero sería reunido con grandes misericordias; y cómo, en un poco de ira, el Señor había escondido su rostro de ella, pero con misericordia eterna derramaría bondad sobre sus hijos. Dio la promesa del Señor: (1) que así como las aguas del diluvio de Noé fueron calmadas para no volver jamás, del mismo modo cesaría la ira de Jehová contra Israel; y (2) que aunque los montes y las colinas desaparecieran, el Señor no quebrantaría su convenio de mostrar misericordia a Israel. Sus hijos —“afligidos, azotados por la tempestad y sin consuelo”— serían recogidos en paz en Sion.
La Ciudad Santa sería edificada con riquezas y joyas, y todos sus hijos serían enseñados por el Señor que reinaría entre ellos. Los santos entonces morarían en paz, y prevalecería la justicia; la opresión cesaría, el terror huiría, y todos los que se opusieran a ellos caerían. Ninguna arma forjada contra el pueblo del Señor prosperaría, y toda lengua que se levantara contra ellos sería condenada. Tal, dijo Isaías, “es la herencia de los siervos del Señor”, porque su justicia proviene de Él. Y cuando Jesús hubo citado todas estas palabras, dijo: Y ahora, he aquí, os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, os doy el mandamiento de que escudriñéis estas cosas diligentemente; porque grandes son las palabras de Isaías.
Porque ciertamente habló de todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel; por tanto, es necesario que también hable a los gentiles.
Los estudiosos de las Escrituras suelen referirse a Isaías como el profeta mesiánico debido a sus muchas profecías sobre el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jehová. Y verdaderamente lo fue; ningún vidente del Antiguo Testamento nos ha dejado mayor riqueza de palabras acerca del Verbo Eterno que este hijo de Amoz, que profetizó en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, todos reyes de Judá, y que, según la tradición, fue aserrado por el consejo que dio y por el testimonio de Jesús que llevó. Pero lo que es de igual o incluso mayor importancia es que la palabra mesiánica de Isaías brilla mucho más allá del meridiano del tiempo; él es el gran profeta de la restauración. Es su voz la que habla de la restauración del evangelio en los últimos días, de la venida del Libro de Mormón, del alzamiento de un estandarte a las naciones, de la congregación de Israel, de la edificación de la casa del Señor en las cumbres de los montes, de la conversión de muchos gentiles, de la edificación de Sion, de la Segunda Venida del Hijo del Hombre y de la era milenaria de paz y rectitud. En verdad, “grandes son las palabras de Isaías.”
Y todas las cosas que él habló han sido y serán, conforme a las palabras que habló.
Por tanto, prestad atención a mis palabras; escribid las cosas que os he dicho; y conforme al tiempo y a la voluntad del Padre, saldrán a los gentiles.
Y cualquiera que escuche mis palabras y se arrepienta y sea bautizado, ése será salvo. Escudriñad a los profetas, porque muchos hay que testifican de estas cosas.
Cuando las palabras de Isaías salgan a los gentiles —y sean entendidas por ellos— creerán en Cristo, se arrepentirán de sus pecados, serán bautizados por los administradores legales enviados por Dios en este día, y llegarán a ser miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y con esto concuerda toda la palabra profética.
Añadiendo a las Escrituras
(3 Nefi 23:6–14; 24:1–18; 25:1–6; 26:1–2)
Ahora Jesús hizo algo entre los nefitas que nunca había hecho, hasta donde sabemos, entre los judíos. Él “les explicó todas las Escrituras que habían recibido”. ¡Qué cosa tan maravillosa debe haber sido esto! En el camino a Emaús, explicó a Cleofás y a Lucas “en todas las Escrituras lo que de él decían.” (Lucas 24:27.) Pero aquí, a miles y miles de santos que habían recibido el don del Espíritu Santo y estaban preparados para recibir los misterios del reino, les explicó todo lo que estaba escrito en sus libros sagrados.
Ellos tenían las planchas de bronce, que contenían los cinco libros de Moisés y las profecías de los profetas hasta el reinado de Sedequías, rey de Judá, incluyendo muchas profecías y convenios del Señor que se han perdido de nuestro Antiguo Testamento. Tenían las planchas de Nefi y otros registros que relataban lo que el Señor había revelado a sus padres durante los 634 años desde que Lehi salió de Jerusalén. Y, sobre todo, tenían las escrituras jareditas, esos relatos inspirados que se hallan en la parte sellada del Libro de Mormón. Cuando pensamos que todas estas cosas les fueron explicadas por Aquel que dio la palabra sagrada y de quien eran las Escrituras, nos sentimos espiritualmente algo insignificantes. Al comparar el pequeño arroyo de revelación que hemos recibido con los poderosos ríos de verdad revelada que fluyeron hacia los antiguos, anhelamos el día en que el Señor venga y nos revele todas las cosas, para que sepamos lo que nuestros semejantes de antaño sabían en sus días.
Entonces Jesús dijo al pueblo: “He aquí, quisiera que escribierais otras Escrituras que no tenéis.” A Nefi le mandó: “Trae el registro que habéis llevado”, lo cual hicieron. Al ver que no contenía la profecía de Samuel el lamanita, que muchos santos se levantarían de sus sepulcros después de la resurrección de Cristo, dijo: “¿Cómo es que no habéis escrito esto, que muchos santos se levantaron y aparecieron a muchos y les ministraron?” Las palabras proféticas de Samuel fueron entonces debidamente registradas, y Jesús “explicó todas las Escrituras en una”, y “les mandó que enseñaran las cosas que él les había explicado.”
Después de que los judíos regresaron de Babilonia, y después de los días de Esdras y Nehemías y de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el Señor envió al gran profeta Malaquías para dar su palabra a la simiente escogida. Para que la descendencia de aquellos que habían escapado de la Ciudad Santa antes de que Nabucodonosor llevara a sus padres al cautiverio —la descendencia de José, que había sido separada de sus hermanos— pudiera regocijarse en las palabras de un profeta tan grande como Malaquías, cuyas palabras cierran nuestro Antiguo Testamento, Jesús primero les dio muchas de ellas a sus santos en América, y luego les explicó sus profundos y maravillosos significados. Todo lo que sabemos de lo que entonces ocurrió es que les dio los capítulos 3 y 4 casi en el mismo lenguaje de nuestra Biblia.
Las palabras proféticas de Malaquías aquí citadas hablan del mensajero que preparará el camino delante del rostro del Señor, en cierto sentido para su ministerio mortal, pero principalmente para aquel gran día milenario cuando los inicuos serán destruidos y los hijos de Leví volverán a servir en sus funciones sacerdotales. Nos dicen que Judá y Jerusalén serán restauradas a su antigua gloria, y que su Señor —quien es Jehová—, viniendo a reinar en la tierra, destruirá a los impíos: los hechiceros, adúlteros, falsos juradores, aquellos que oprimen a sus semejantes y que no temen al Señor.
Hablan de robar a Dios y de ser maldecidos por ello, por no pagar los diezmos y las ofrendas, y de las bendiciones temporales y espirituales reservadas para los que diezman. A los que andan tristemente delante del Señor se les promete gran recompensa a su debido tiempo, aunque los soberbios y los malvados parezcan disfrutar de mayores recompensas en esta vida. Los que sirven al Señor serán suyos cuando venga a reunir sus joyas; Él los perdonará en aquel día, y entonces todos discernirán entre el justo y el impío.
Malaquías predice el día de la Segunda Venida cuando los soberbios y los malvados serán quemados como rastrojo; cuando el Sol de Justicia se levantará con sanidad en sus alas; cuando Israel crecerá como becerros en el establo, con todas sus necesidades provistas; y cuando hollarán a los impíos —a sus enemigos— como ceniza bajo las plantas de sus pies. Y luego, como un clímax apropiado, Malaquías habla del regreso del profeta Elías para revelar el sacerdocio antes del grande y terrible día del Señor y para plantar en los corazones de los hijos las promesas hechas a los padres, no sea que toda la tierra sea completamente asolada en aquel día. Entonces Jesús dijo:
Estas Escrituras, que no teníais con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera; porque fue sabiduría en Él que se dieran a las generaciones futuras.
Son principalmente para nuestro beneficio. Vivimos en el día del cual ellas hablan; somos los hijos en cuyos corazones se han plantado las promesas; somos los que nos esforzamos por vivir de tal manera que podamos resistir el día de Su venida. Y es en nuestro día que Elías ha venido, conforme a las promesas, trayendo nuevamente el poder de sellar, de modo que los administradores legales puedan atar en la tierra y hacer que sea sellado eternamente en los cielos —por todo lo cual, sea alabado el Señor.
Buscando Más Escrituras
(3 Nefi 26:3–21; Éter 4:1–19)
¿Quién ha visto cosas tan maravillosas como las que hizo Jesús entre los nefitas? ¿Y quién ha oído palabras tan prodigiosas de sabiduría divina como las que salieron de sus labios en el continente americano? Para nuestra vergüenza, conocemos solo la centésima parte. Nuestro amigo Mormón —el profeta-historiador que nos ha dado lo que tenemos—, en este punto de su escritura inspirada, dijo acerca de las enseñanzas del Bendito, que tan libremente dio a los oídos espiritualmente sintonizados en el Nuevo Mundo: Jesús “les explicó todas las cosas, aun desde el principio hasta el tiempo en que había de venir en su gloria; sí, aun todas las cosas que habrían de acontecer sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se fundieran con calor ferviente, y la tierra se enrollara como un pergamino, y los cielos y la tierra pasaran; y aun hasta el gran y postrer día, cuando todos los pueblos, y todas las tribus, y todas las naciones y lenguas se presentarán ante Dios para ser juzgados de sus obras, sean buenas o sean malas; si son buenas, para la resurrección de vida eterna; y si son malas, para la resurrección de condenación; estando en paralelo, el uno a un lado y el otro al otro lado, conforme a la misericordia, la justicia y la santidad que están en Cristo, quien existía antes que el mundo comenzara.”
Por disposición del Señor, solo tenemos fragmentos y retazos de lo que Jesús dio a los nefitas. Las secciones 29, 45, 63, 76, 77, 88, 93, 101, 107, 132, 133 y 138 de Doctrina y Convenios, y los libros de Moisés y de Abraham en la Perla de Gran Precio, contienen verdades de valor trascendente sobre las obras de la Deidad desde el principio hasta el fin. Pero lo que tenemos es solo la leche del presente, que nos prepara para la carne del futuro. No tenemos lo que Él dijo a los nefitas, ni tenemos lo que reveló al hermano de Jared, ni lo tendremos hasta que salga a luz la parte sellada del Libro de Mormón. “No se pueden escribir en este libro ni siquiera la centésima parte de las cosas que Jesús enseñó verdaderamente al pueblo”, dice Mormón. Las planchas de Nefi contienen la mayor parte de sus enseñanzas, pero en cuanto a la menor parte que nos ha llegado, Mormón dice: “Las he escrito con el propósito de que sean traídas nuevamente a este pueblo, de parte de los gentiles, conforme a las palabras que Jesús ha hablado.” Entonces Mormón nos da este concepto de valor infinito:
Y cuando hayan recibido esto, que es conveniente que reciban primero para probar su fe, y si acontece que creen en estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores.
Y si acontece que no creen en estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores, para su condenación.
He aquí, estaba a punto de escribirlas, todas las que estaban grabadas sobre las planchas de Nefi, pero el Señor me lo prohibió, diciendo: Probaré la fe de mi pueblo.
Junto con las enseñanzas dadas por Jesús en aquel día, los nefitas también tenían los escritos inspirados del hermano de Jared. Estos relatos habían estado sellados por unos dos milenios, para que no “llegaran a los hijos de los hombres hasta después” de que Jesús hubiera sido “levantado sobre la cruz.” Durante la era dorada de adoración nefita fueron abiertos ante todo el pueblo. Pero cuando estos israelitas, después de unos dos siglos de verdadera adoración, volvieron a decaer en la incredulidad, estas palabras sagradas fueron nuevamente selladas y sus glorias ocultadas a los hombres. Ahora se hallan en la parte sellada del Libro de Mormón, y acerca de ellas Moroni dijo: “Nunca se manifestaron cosas mayores que las que fueron manifestadas al hermano de Jared.” Y con respecto a ellas, el Señor dijo:
No saldrán a los gentiles hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan limpios delante del Señor.
Y en aquel día en que ejerzan fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que sean santificados en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, hasta el grado de revelarles todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay.
Sucede con los escritos del jaredita Moriáncumer lo mismo que con la mayoría de las enseñanzas nefitas de Jesús. Están reservados para los fieles, solo pueden ser comprendidos por el poder del Espíritu, y aún no se nos han revelado. Aunque la leche de la palabra, tal como se halla en la parte traducida del Libro de Mormón, nos ha sido dada para prepararnos para la carne de la palabra, contenida en la parte sellada de ese libro sagrado, es evidente que nuestra fe aún no es lo suficientemente grande para capacitarnos a recibir los misterios ocultos del reino.
Y el que contienda contra la palabra del Señor, sea maldito; y el que niegue estas cosas, sea maldito; porque a ellos no les mostraré cosas mayores, dice Jesucristo; porque yo soy el que habla.
Y por mi mandato los cielos se abren y se cierran; y por mi palabra la tierra temblará; y por mi mandato sus habitantes perecerán, así como por el fuego.
¿Cómo pueden aquellos que no creen ni obedecen la ley ya dada esperar recibir más revelación desde lo alto? Si los hombres no creen en el Libro de Mormón, cierran la puerta de sus vidas a las demás revelaciones que han venido en esta dispensación. Y si no creen en todo lo que Dios ya ha revelado, ¿qué justificación habría para que Él revelara otras cosas grandes e importantes relativas a sus asuntos terrenales y a su reino celestial?
Y el que no cree mis palabras no cree a mis discípulos; y si es que yo no hablo, juzgad vosotros; porque sabréis que soy yo quien habla, en el día postrero.
Mas al que crea en estas cosas que he hablado, lo visitaré con las manifestaciones de mi Espíritu, y conocerá y testificará. Porque por mi Espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas; pues persuade a los hombres a hacer el bien.
Y toda cosa que persuade a los hombres a hacer el bien es de mí; porque el bien no proviene de nadie sino de mí. Yo soy el mismo que guía a los hombres hacia todo lo bueno; el que no cree mis palabras no creerá en mí —que Yo Soy—; y el que no cree en mí no creerá en el Padre que me envió. Porque he aquí, Yo soy el Padre, Yo soy la luz, y la vida, y la verdad del mundo.
¡Cuán maravillosas son las palabras de Cristo! Su claridad, el razonamiento y la lógica que presentan, el testimonio evidente que dan de su origen divino —¿dónde más, en todo lo que se ha escrito, hay palabras como éstas? Verdaderamente, el que no cree en estas palabras y en otras semejantes no cree en Cristo; y el que cree recibirá las manifestaciones del Espíritu Santo y se preparará para recibir revelaciones aún mayores. Y así se eleva entre nosotros el llamado:
Venid a mí, oh gentiles, y os mostraré las cosas mayores, el conocimiento que ha sido ocultado a causa de la incredulidad.
Venid a mí, oh casa de Israel, y se os manifestará cuán grandes cosas ha preparado el Padre para vosotros desde la fundación del mundo; y no os ha llegado, a causa de la incredulidad.
El llamado es para nosotros; el llamado es para los judíos; el llamado es para los gentiles; el llamado es para todos los hombres: ¡Venid, creed, obedeced y preparaos para la revelación mayor que ha sido prometida!
He aquí, cuando rompáis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro terrible estado de maldad, y dureza de corazón, y ceguera de mente, entonces las grandes y maravillosas cosas que os han sido ocultadas desde la fundación del mundo —sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito— entonces sabréis que el Padre ha recordado el convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel.
¡Oh, que pudiéramos rasgar los cielos y conocer todo lo que los antiguos conocieron! ¡Oh, que pudiéramos atravesar el velo y ver todo lo que vieron nuestros antepasados! ¡Oh, que pudiéramos ver, saber y sentir lo que los escogidos entre los jareditas y entre los nefitas vieron, oyeron y sintieron! Aquel que no hace acepción de personas nos llama con Su propia voz; si tan solo afinamos nuestros oídos, oiremos Sus palabras.
Y entonces mis revelaciones, que hice escribir a mi siervo Juan, serán reveladas a los ojos de todo el pueblo. Recordad que cuando veáis estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca en que serán manifiestas verdaderamente.
Por tanto, cuando recibáis este registro, sabréis que la obra del Padre ha comenzado sobre toda la faz de la tierra.
Pronto el Apocalipsis de Juan aparecerá ante los hombres con claridad, porque las mismas verdades se hallan en las planchas selladas. Y sabemos que la obra del Padre ya ha comenzado entre los hombres.
Por tanto, arrepentíos todos los confines de la tierra, y venid a mí, y creed en mi evangelio, y bautizaos en mi nombre; porque el que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere será condenado; y señales seguirán a los que crean en mi nombre.
Y bienaventurado el que sea hallado fiel a mi nombre en el día postrero, porque será levantado para morar en el reino preparado para él desde la fundación del mundo. Y he aquí, yo soy quien lo ha hablado. Amén.
Al relatar estas enseñanzas nefitas, y al aprender así por qué Jesús ha reservado para unos pocos escogidos en los días pasados aquellas cosas grandes y maravillosas que ha retenido del común de los hombres, entendemos exactamente por qué nuestros amigos del Nuevo Testamento no registraron más de lo que ocurrió en el monte de Galilea. Lo que allí sucedió fue para los que estaban presentes en aquel momento. Las verdades que hallaron su camino en los relatos bíblicos fueron para preparar el camino para las verdades mayores que habrían de venir. El Señor está probando nuestra fe. Cuando creamos en la Biblia y en el Libro de Mormón y en las demás cosas que Él ha revelado en nuestros días, entonces las cosas mayores nos serán manifestadas.
Por ahora, sin embargo, al menos podemos regocijarnos en que Jesús ministró tan gloriosamente entre nuestros hermanos nefitas. Como lo relata Mormón, el Señor enseñó al pueblo durante tres días y después se les mostró a menudo, “y partía el pan a menudo, y lo bendecía, y se lo daba.” Sabemos que realizó sanaciones de toda clase entre ellos y que resucitó a un hombre de entre los muertos. Sabemos que enseñó a sus hijos y desató sus lenguas de modo que “hablaron a sus padres cosas grandes y maravillosas, aun mayores que las que había revelado al pueblo,” y que “aun los pequeñitos abrieron sus bocas y pronunciaron cosas maravillosas; y las cosas que pronunciaron fueron prohibidas, de modo que ningún hombre las escribiera.”
Sabemos también que los discípulos salieron predicando, bautizando y confiriendo el Espíritu Santo. “Y muchos de ellos vieron y oyeron cosas indecibles, que no es lícito escribir.” En aquellos días “tenían todas las cosas en común, cada uno obrando justamente con su prójimo.” Verdaderamente eran santos de Dios y dignos de su membresía en la Iglesia de Cristo.
Capítulo 118
El Santo Evangelio
El evangelio de Dios… acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne; y declarado Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos; por quien recibimos la gracia y el apostolado… Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; … porque en él se revela la justicia de Dios. (Romanos 1:1–5, 16–17.)
¿Cuál es el nombre de la Iglesia verdadera?
(3 Nefi 27:1–12)
¡Jesús, nombre de gloria maravillosa!
¡Jesús, nombre bendito, nombre santo, el nombre sobre todo nombre!
La salvación está en Cristo —¡cuántas veces lo hemos dicho!— Su es el único nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo.
Él “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” (Filipenses 2:7–11.)
Se nos manda arrepentirnos e invocar a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás.
Tomamos sobre nosotros Su nombre en las aguas del bautismo, y nuevamente cuando participamos de los emblemas de Su sufrimiento y muerte.
Todo lo que pidamos al Padre, en Su nombre, que sea justo y bueno, creyendo con fe que lo recibiremos, nos será concedido.
En Su nombre los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Su nombre levanta a los muertos, divide el Mar Rojo, apaga la violencia del fuego, cierra las bocas de los leones. Su nombre rasga los cielos, envía ángeles a la tierra, derrama revelación sobre los fieles, envía visiones a los videntes.
En Su nombre la muerte es abolida y la vida y la inmortalidad reinan. Por medio de Él, el Padre realiza la inmortalidad y la vida eterna del hombre.
El evangelio de Dios es también Su evangelio —Su evangelio eterno—, el plan de salvación revelado en todas las dispensaciones a todos los santos profetas.
Él es nuestro Rey, nuestro Legislador, nuestro Señor y nuestro Dios.
Entonces, ¿cómo y en qué nombre debe llamarse Su Iglesia? ¿Hay algún nombre, aparte del Suyo, que pueda identificar las verdades salvadoras administradas por la Iglesia y el reino de Dios en la tierra?
Desde nuestro punto de vista, es difícil entender por qué podría haber existido alguna duda sobre esto, ya sea entre los nefitas, entre los primeros cristianos del Viejo Mundo, o entre los primeros santos de los últimos días en esta dispensación. Es Su Iglesia; todas las cosas se hacen en Su nombre; y, por tanto, la Iglesia debe llevar Su nombre. Es cierto que Sus nombres son muchos y que Sus maneras de manifestarse a los hombres son diversas; un nombre enfatiza un aspecto de Su misión y obra, y otro nombre destaca otro aspecto de ellas. Él es el Creador porque creó; el Redentor porque redimió; el Salvador porque salva; el Hijo de Dios porque Dios es Su Padre. El conocimiento de Sus muchos nombres nos ayuda a vislumbrar la majestad y la amplitud de Sus obras.
Podría haber una pregunta legítima respecto a qué nombres seleccionar, o qué combinación de ellos usar, pero no puede haber duda alguna respecto a qué nombre debe llevar la Iglesia. No hay registro de que esta cuestión haya sido resuelta perfectamente en el Viejo Mundo —aunque debemos suponer que lo fue; de hecho, no podría haber sido de otro modo—, pero el registro nefita sí conserva tanto el razonamiento como la inspiración que subyacen al nombre por el cual debe ser llamado el pueblo del Señor.
El relato de Mormón nos dice que “los que fueron bautizados en el nombre de Jesús fueron llamados la iglesia de Cristo.” (3 Nefi 26:21.) Luego narra cómo les llegó este conocimiento. Los Doce estaban en su ministerio, viajando, predicando y bautizando en el nombre de Jesús. Y mientras “estaban reunidos y unidos en poderosa oración y ayuno,” Jesús se apareció nuevamente. “¿Qué queréis que os dé?”, preguntó. Ellos dijeron: “Señor, deseamos que nos digas el nombre con que debemos llamar a esta iglesia; porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto.” Jesús respondió: De cierto, de cierto os digo: ¿por qué ha de murmurar y disputar el pueblo a causa de esto?
¿Acaso no han leído las Escrituras, que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día; y todo aquel que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, ése será salvo en el postrer día.
Los hombres no pueden ser salvos a menos que tomen sobre sí el nombre de Cristo. Los santos son adoptados en su familia; llegan a ser sus hijos e hijas; nacen de nuevo; tienen un nuevo Padre; y llevan el nombre de su Padre, que es Cristo. “Tomad sobre vosotros el nombre de Cristo,” dijo el rey Benjamín a su pueblo, “y acontecerá que todo aquel que haga esto será hallado a la diestra de Dios, porque Él conocerá el nombre por el cual es llamado; pues será llamado por el nombre de Cristo.” Y aquellos que honran su nuevo nombre y conservan la membresía en su nueva familia morarán con su Padre en el hogar celestial que Él ha preparado para todos los que llevan Su nombre. Serán llamados por el nombre de Cristo aquí y ahora, y continuarán llevando ese nombre sagrado en la eternidad. Y si todos los individuos que son bautizados en Su Iglesia, y que así nacen de nuevo, llevan el nombre de Cristo, entonces la Iglesia es la familia de Cristo, o, en otras palabras, es la Iglesia de Cristo.
Por tanto, todo lo que hagáis, hacedlo en mi nombre; por tanto, llamaréis a la iglesia en mi nombre; y clamaréis al Padre en mi nombre, para que bendiga a la iglesia por mi causa.
En toda época desde Adán hasta el presente, y desde esta hora hasta que el tiempo no sea más, la familia de Cristo es la Iglesia de Cristo. Nosotros hoy —como nuestros hermanos creyentes en los días antiguos— somos miembros de “la Iglesia de Cristo.” (D. y C. 20:1.) Y dondequiera que se halle la verdadera Iglesia, allí también hay revelación; y así el Señor revela a Su pueblo las palabras específicas y formales por las cuales Su Iglesia debe ser conocida en cada época. Fuimos conocidos como “la Iglesia de Cristo” desde el 6 de abril de 1830 hasta el 26 de abril de 1838, cuando el Señor anunció el título formal: “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.” (D. y C. 115:3–4.)
¿Y cómo será mi iglesia si no se llama en mi nombre? Porque si una iglesia se llama en el nombre de Moisés, entonces será la iglesia de Moisés; o si se llama en el nombre de un hombre, entonces será la iglesia de un hombre; pero si se llama en mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están edificados sobre mi evangelio.
Si una iglesia es la iglesia de Moisés, puede ofrecer las recompensas que Moisés tenga poder para dar; y la salvación no viene por la ley de Moisés, sino mediante la expiación de Aquel que fue el Señor de Moisés. Si una iglesia es la de un hombre, puede ofrecer las recompensas que un hombre tenga poder para crear; y ningún hombre puede resucitarse a sí mismo ni crear un reino celestial donde los seres salvos puedan morar, porque la salvación está en Cristo y solo en Él. Si una iglesia es la iglesia del diablo, puede ofrecer las recompensas que Lucifer ha preparado para quienes andan por sendas carnales y le adoran, y su gran recompensa es un lugar en el reino del diablo. Y si una iglesia pretende ser la Iglesia de Cristo y llevar ese nombre, pero no lo es en realidad ni en verdad, el nombre por sí solo no añade nada. Así está escrito acerca de aquellos que irán a un reino telestial: “Porque éstos son los que son de Pablo, y de Apolos, y de Cefas. Éstos son los que dicen ser unos de uno y otros de otro —unos de Cristo y otros de Juan, y otros de Moisés, y otros de Elías, y otros de Isaías, y otros de Enoc—; pero [no] recibieron el evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio eterno.” (D. y C. 76:99–101.)
De cierto os digo, que estáis edificados sobre mi evangelio; por tanto, todo cuanto hagáis, hacedlo en mi nombre; por tanto, si invocáis al Padre por la iglesia, si es en mi nombre, el Padre os oirá.
Y si acontece que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará en ella sus propias obras.
La prueba definitiva de la verdad y divinidad de cualquier iglesia son sus frutos. ¿Acaso los hombres recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Las señales seguirán a los que creen. Aquellos que pertenecen a la verdadera Iglesia —la que está edificada sobre el verdadero evangelio— aumentan en justicia; adquieren los atributos de la divinidad; la virtud, la integridad y la moralidad resplandecen en sus rostros; sanan a los enfermos y levantan a los muertos, porque son el pueblo del Señor.
Mas si no está edificada sobre mi evangelio, y está edificada sobre las obras de los hombres o sobre las obras del diablo, de cierto os digo que tienen gozo en sus obras por un tiempo, pero pronto llega el fin, y son cortados y echados al fuego, de donde no hay retorno.
Porque sus obras los siguen, pues es a causa de sus obras que son cortados; por tanto, recordad las cosas que os he dicho.
Aquellas porciones de las palabras de Jesús que Mormón tuvo permiso de registrar, en el relato destinado a salir a luz en nuestros días, contienen las instrucciones y consejos necesarios para el mundo de hoy. Que el mundo, al aprender estas cosas, preste atención, no sea que los que están en el mundo se adhieran a aquellas iglesias que permiten a los hombres realizar obras de injusticia, las cuales no conducen al cielo, sino al infierno.
¿Qué es el evangelio de salvación?
(3 Nefi 27:13–22)
¡Cuán glorioso es el evangelio; cuán maravillosa es la palabra; cuán asombrosos son sus mensajeros; cuán bendito es el Señor!
El evangelio es el plan de salvación —el plan eterno del Padre Eterno—. Es el conjunto de leyes, verdades y poderes mediante cuya conformidad los hijos espirituales del Padre (Cristo incluido) pueden avanzar, progresar y llegar a ser como Él. Incluye la creación y el poblamiento de la tierra, las pruebas de la mortalidad y la muerte, la resurrección y el juicio eterno. Está fundado y cimentado sobre el sacrificio expiatorio de Cristo y es eficaz porque Él entregó Su vida por todos los hombres.
He aquí, os he dado mi evangelio, y éste es el evangelio que os he dado: que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió.
Es el evangelio de Dios; el plan se originó con el Padre; es Su evangelio. Se refiere a Jesucristo nuestro Señor porque fue escogido para venir a este mundo como el Hijo de Dios, para efectuar la expiación infinita y eterna, y para poner en plena vigencia todos los términos y condiciones del plan del Padre. El Hijo hace la voluntad del Padre; el Hijo no concibió un plan ni se lo propuso al Padre; el Hijo obedeció, se conformó y lo adoptó. Él abrazó y defendió la causa de Su Padre.
Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz; y después de haber sido levantado sobre la cruz, para atraer a todos los hombres hacia mí; de modo que, así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para presentarse ante mí, para ser juzgados de sus obras, sean buenas o sean malas.
Y por esta causa he sido levantado; por tanto, conforme al poder del Padre, atraeré a todos los hombres hacia mí, para que sean juzgados según sus obras.
Jesús vino a morir —a morir en la cruz—. Vino a rescatar a los hombres de la muerte temporal y espiritual introducida en el mundo por la caída de Adán; vino a abolir la muerte, tanto temporal como espiritual; vino a traer inmortalidad a todos los hombres y vida eterna a todos los que creen y obedecen. Por medio de Su sacrificio expiatorio, comenzado en Getsemaní y consumado en la cruz, Él tiene poder para atraer a todos los hombres hacia sí, para sacarlos del sepulcro, para presentarlos ante Su tribunal, para juzgarlos según sus obras. Anás promovió Su muerte; Caifás dictó el decreto del Sanedrín de que era digno de muerte; Pilato lo envió a la cruz; y los ancianos y príncipes de los sacerdotes se regocijaron en Su muerte. Todos éstos comparecerán ante Su tribunal. Él murió por ellos y por todos los hombres; murió por los judíos y por los gentiles; Él es el Redentor del mundo.
Y acontecerá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno; y si persevera hasta el fin, he aquí, lo tendré sin culpa ante mi Padre en aquel día en que yo me levantaré para juzgar al mundo.
Y el que no persevere hasta el fin, ése será también cortado y echado al fuego, de donde no podrá volver jamás, a causa de la justicia del Padre.
Y ésta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres. Y por esta causa Él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas Sus palabras.
Arrepentíos, bautizaos, sed llenos del Espíritu Santo, perseverad hasta el fin y sed salvos. Jesús juzgará al mundo. Aquellos que han entrado por la puerta del arrepentimiento y del bautismo, los que son miembros de la Iglesia, los que han comenzado por el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna —todos éstos, si no perseveran hasta el fin, serán cortados y echados al fuego. Serán condenados. Tal es conforme a la justicia del Padre; es parte de Su plan eterno.
Y ninguna cosa impura puede entrar en su reino; por tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestiduras en mi sangre, a causa de su fe, y del arrepentimiento de todos sus pecados, y de su fidelidad hasta el fin.
Los hombres caídos son carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza; son impuros; son mundanos. Para ser salvos deben llegar a ser limpios; Dios mismo es limpio y puro, y solo aquellos que llegan a ser como Él pueden morar en Su presencia. Ningún otro es salvo. De los santos, Juan dijo: “Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1:7.) Esta es la doctrina de la expiación mediante la sangre.
Ahora bien, este es el mandamiento: Arrepentíos, todos los extremos de la tierra, y venid a mí y bautizaos en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que os presentéis sin mancha ante mí en el día postrero.
¿Cómo pueden los hombres llegar a ser limpios y puros? ¿Cómo pueden ser santificados? ¿Qué poder puede consumir la escoria y el mal de un alma humana como por fuego? Para ser salvos, los hombres deben nacer de nuevo; deben ser santificados por el Espíritu; deben recibir el bautismo de fuego y del Espíritu Santo; deben llegar a ser limpios y sin mancha por la obediencia a la ley. El Espíritu Santo es un santificador; ningún hombre puede ser salvo a menos que reciba el don del Espíritu Santo. Los hombres se humillan y son bautizados por administradores legales enviados por Dios, de modo que, después de la imposición de manos, puedan recibir la compañía del Espíritu Santo de Dios.
De cierto, de cierto os digo, éste es mi evangelio; y sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia; porque las obras que me habéis visto hacer, ésas también haréis; porque aquello que me habéis visto hacer, eso mismo haréis. Por tanto, si hacéis estas cosas, bienaventurados sois, porque seréis levantados en el día postrero.
¡Éste es mi evangelio! Así como Jesús comenzó Su ministerio, así también lo concluyó: “predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio.” (Marcos 1:14–15.) El evangelio, el evangelio eterno, ¡el evangelio de Dios! Jesús lo llama “mi evangelio,” y así es, porque Él lo ha adoptado; y el Padre —para que todos los hombres honren al Hijo así como honran al Padre— ha llamado Su propio evangelio con el nombre de Su Hijo: El Evangelio de Jesucristo.
Su parte en el plan eterno fue efectuar la expiación infinita y eterna. La parte del hombre es creer y obedecer; en cuanto a cualquier acto de nuestra parte, el evangelio consiste en fe, arrepentimiento, bautismo, la recepción del Espíritu Santo y perseverar en justicia todos nuestros días. Tal es el mensaje que Jesús dio a los nefitas; y tal —sin duda— es el mismo mensaje, declarado con la misma claridad, que dio a las personas dignas en Su propia Galilea.
¿Por Quién Serán los Hombres Juzgados?
(3 Nefi 27:23–33)
¡Cuán glorioso es el Juez de toda la tierra! Y —si podemos parafrasear las palabras de Isaías sobre los mensajeros que nos predican el evangelio de paz— ¡cuán hermosos sobre los montes son los pies de aquellos que están con Él para juzgar a las naciones de los hombres! Sí, cuán gloriosos son los mensajeros que, primero, predican el evangelio, y luego se sientan en juicio en el Tribunal Eterno. Y así continúa Jesús:
Escribid las cosas que habéis visto y oído, excepto aquellas que se os prohíbe.
Escribid las obras de este pueblo, las cuales serán, así como ha sido escrito, de aquello que ha acontecido.
Porque he aquí, de los libros que se han escrito y que se escribirán será juzgado este pueblo, pues por ellos se darán a conocer sus obras a los hombres.
Y he aquí, todas las cosas son escritas por el Padre; por tanto, de los libros que serán escritos será juzgado el mundo.
Cuando se establezca el juicio y los libros sean abiertos, todos los hombres serán juzgados de acuerdo con lo que esté escrito en los libros. Serán juzgados por los relatos que allí se encuentren de sus propias obras. Los registros de los diezmos nombrarán a los que pagaron el diezmo completo; los libros sobre la observancia del día de reposo señalarán a aquellos que fueron a la casa de oración en el día del Señor para rendir adoración al Altísimo. Pero, más allá de esto, los libros especificarán los estándares que los hombres debieron haber alcanzado y describirán la manera en que debieron haber vivido.
Los cristianos serán juzgados de acuerdo con la Biblia, porque ese libro sagrado les dice cómo vivir para agradar al Señor. Aquellos a quienes llegue el Libro de Mormón serán juzgados conforme a él, y serán responsables de haber rechazado el testimonio que da del Señor Jesús y del profeta por medio del cual este testimonio de verdad de los últimos días fue revelado. Y, aún más allá de esto, cada hombre será juzgado según el libro de su propia vida, conforme al registro de obediencia o desobediencia que está escrito en la carne, en los nervios y en el alma de su propio cuerpo. Y aunque los registros mantenidos en la tierra puedan ser imperfectos, todas las cosas son escritas por el Padre, en el mismo cuerpo y espíritu de cada persona, de modo que nadie será juzgado erróneamente ni a partir de un registro defectuoso.
Y sabed que seréis jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por tanto, ¿qué clase de hombres debéis ser? De cierto os digo, así como yo soy.
Jesús es el Juez de todos. El Padre no juzga a ningún hombre, sino que ha entregado todo juicio al Hijo. Pero los Doce en Jerusalén se sentarán sobre doce tronos juzgando a toda la casa de Israel; los Doce nefitas, habiendo sido así juzgados, a su vez juzgarán a la nación nefita; y bien podemos concluir que la jerarquía del juicio se extiende a otros administradores legales en las diversas dispensaciones. Así como los nobles y grandes participaron con el Gran Creador en la creación, así también los escogidos y dignos participarán con el Gran Juez en el día del juicio. Que los jueces menores deban ser como el Gran Juez es una verdad evidente por sí misma.
Y ahora voy al Padre. Y de cierto os digo, todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os será dado.
Por tanto, pedid, y recibiréis; llamad, y se os abrirá; porque todo aquel que pide, recibe; y al que llama, se le abrirá.
¡Cuán a menudo debe repetirse: “Pedid, y recibiréis”! ¡Cuántas cosas podríamos saber si tan solo pidiéramos! ¡Cuántas puertas podrían abrirse si tan solo llamáramos! El Señor desea que busquemos luz, verdad y revelación.
Y ahora, he aquí, mi gozo es grande, hasta la plenitud, a causa de vosotros, y también de esta generación; sí, aun el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles, por causa de vosotros y de esta generación; porque ninguno de ellos se ha perdido.
He aquí, quisiera que entendieseis; pues me refiero a aquellos que ahora viven de esta generación; y ninguno de ellos se ha perdido; y en ellos tengo plenitud de gozo.
¿Cuándo más fue así? En Sion de Enoc, es la respuesta, pues los santos de aquel día fueron trasladados y llevados al cielo; pero no hay otro tiempo del cual tengamos conocimiento en que la rectitud haya prevalecido entre tantas personas en el grado aquí manifestado. ¡Y cuán grande es el gozo en los cielos cuando los justos viven de tal manera que merecen la vida eterna!
Mas he aquí, me causa tristeza a causa de la cuarta generación de esta generación, porque serán llevados cautivos por él, así como lo fue el hijo de perdición; pues me venderán por plata y por oro, y por aquello que la polilla corrompe y que los ladrones pueden perforar y robar. Y en aquel día los visitaré, haciendo recaer sus obras sobre sus propias cabezas.
Cuando los hombres ponen su corazón en las riquezas del mundo y en los bienes de la tierra en lugar de en las cosas del Espíritu, venden a Cristo por plata y oro, y pierden sus propias almas. Por eso Jesús dijo:
Entrad por la puerta estrecha; porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan; mas ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte, y muchos son los que por él entran, hasta que llega la noche, cuando nadie puede obrar.
Una vez más, el mensaje es principalmente para nosotros. La vida o la muerte están ante todos; la obediencia trae vida, la rebelión trae muerte; y para los rebeldes, aquellos que han rechazado el evangelio en esta vida, la noche de tinieblas no ofrece esperanza de salvación.
Capítulo 119
Los Tres Nefitas
Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? (Juan 21:22.) Tú permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. (D. y C. 7:3.)
Nunca Gustarán la Muerte
(3 Nefi 28:1–12)
Pareciendo que el tiempo señalado para Su ministerio entre los nefitas había llegado a su fin, Jesús se prepara para regresar a Su Padre. Antes de hacerlo, pregunta a los Doce: “¿Qué es lo que deseáis de mí, después que yo haya ido al Padre?”
Nueve de ellos responden: “Deseamos que, después de haber vivido hasta la edad del hombre, nuestro ministerio, en el cual nos has llamado, llegue a su fin, a fin de que vayamos prontamente a ti en tu reino.” Concluimos de esto que deseaban permanecer en el paraíso solo por un corto tiempo, después del cual resucitarían en gloria inmortal y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, para no salir jamás de allí.
Jesús concede su petición. “Bienaventurados sois por cuanto habéis deseado esto de mí,” dijo, “por tanto, después de que tengáis setenta y dos años de edad, vendréis a mí en mi reino; y conmigo hallaréis descanso.”
Jesús entonces se vuelve hacia los otros tres. “¿Qué queréis que haga por vosotros, cuando haya ido al Padre?”, pregunta. Aunque son gigantes espirituales y se sienten en íntima relación con el Señor, sienten tristeza en sus corazones y no se atreven a expresar con palabras sus deseos. “He aquí, conozco vuestros pensamientos,” dice Jesús, “y habéis deseado lo mismo que Juan, mi amado, que estuvo conmigo en mi ministerio antes de ser levantado por los judíos, me pidió.”
Estos tres discípulos nefitas, a causa de sus deseos, tenían reservadas para sí bendiciones que están más allá de nuestra comprensión, y el Señor no ha considerado conveniente revelar más que una pequeña fracción de lo que habría de ser en sus futuras vidas.
“Por tanto, más bienaventurados sois,” dijo Él, “porque nunca gustaréis la muerte; sino que viviréis para contemplar todas las obras del Padre para con los hijos de los hombres, hasta que todas las cosas sean cumplidas conforme a la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo.”
Vida eterna —no, no esa gloriosa inmortalidad en la cual los seres resucitados llegan a ser como su Dios—, sino vivir para siempre en la tierra, como mortales, sin enfermedad ni pesar, gozando de salud y vigor, predicando el evangelio y siendo testigos y participantes de todo lo que habría de acontecer. ¡Qué perspectiva tan maravillosa! ¡Cuántas almas fieles se regocijarían en una asignación ministerial semejante! Y, maravilla de maravillas, para ellos así habría de ser.
“Y nunca sufriréis los dolores de la muerte; sino que cuando yo venga en mi gloria seréis transformados en un abrir y cerrar de ojos de la mortalidad a la inmortalidad; y entonces seréis bienaventurados en el reino de mi Padre.”
¿Morirán alguna vez los seres trasladados? Recordemos las enigmáticas palabras de Juan con respecto a su propia traslación: “Se divulgó entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo: No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?” (Juan 21:23.) Nótese la distinción entre evitar la muerte como tal y vivir hasta que venga el Señor. Luego nótese que Jesús promete a los tres nefitas, no que no morirán, sino que “nunca gustarán la muerte” y que no “padecerán los dolores de la muerte.” Una vez más, es una declaración enigmática con un significado oculto. Hay una diferencia entre la muerte tal como la conocemos y el gustar la muerte o padecer sus dolores.
Como cuestión doctrinal, la muerte es universal; toda cosa mortal, sea planta, animal o ser humano, ciertamente morirá. Jacob dijo: “La muerte ha pasado sobre todos los hombres, para cumplir el misericordioso plan del gran Creador.” (2 Nefi 9:6.) No hay excepciones, ni siquiera entre los seres trasladados. Pablo dijo: “Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.” (1 Corintios 15:22.) Nuevamente, se proclama el dominio de la muerte sobre todos. Pero el Señor dice de todos Sus santos, no que no morirán, sino que “los que mueren en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce; y ¡ay de los que no mueren en mí!, porque su muerte es amarga.” (D. y C. 42:46–47.) La diferencia está entre morir, como tal, y gustar la muerte en sí misma.
Una vez más el Señor dice: “El que viva cuando venga el Señor, y haya guardado la fe, bendito es; no obstante, le está señalado morir a la edad del hombre. Por tanto, los niños crecerán hasta hacerse viejos; los viejos morirán; pero no dormirán en el polvo, sino que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos.” (D. y C. 63:50–51.) Así, este cambio de la mortalidad a la inmortalidad, aunque casi instantáneo, es tanto una muerte como una resurrección.
Por tanto, los seres trasladados no sufren la muerte tal como la definimos normalmente, es decir, la separación del cuerpo y el espíritu; ni reciben una resurrección como la describimos comúnmente, es decir, que el cuerpo se levanta del polvo y el espíritu entra nuevamente en su morada terrenal. Pero sí pasan por la muerte y son transformados de mortales a inmortales, en el sentido eterno; y así, tanto mueren como resucitan en el sentido eterno. Ésta, podríamos añadir, es la razón por la que Pablo escribió: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” (1 Corintios 15:51–52.)
“Y además, no tendréis dolor mientras moréis en la carne, ni tristeza, salvo por los pecados del mundo; y todo esto haré a causa de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer las almas de los hombres a mí, mientras el mundo permanezca.”
Durante el Milenio todos los hombres serán, por así decirlo, trasladados; en aquel día “no habrá tristeza, porque no habrá muerte. En aquel día un niño no morirá hasta ser viejo; y su vida será como la edad de un árbol; y cuando muera no dormirá, es decir, en la tierra, sino que será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado, y su descanso será glorioso.” (D. y C. 101:29–31.)
“Y por esta causa tendréis plenitud de gozo; y os sentaréis en el reino de mi Padre; sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo; y seréis así como yo soy, y yo soy así como el Padre; y el Padre y yo somos uno.
Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí; y el Padre concede el Espíritu Santo a los hijos de los hombres, a causa de mí.”
Estas palabras —las últimas registradas que Jesús pronunció en su ministerio entre los nefitas— contienen el concepto doctrinal más grandioso jamás revelado. Son la declaración del Libro de Mormón de que así como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser; son la proclamación del Libro de Mormón de que aquellos que alcanzan la vida eterna heredan, reciben y poseen todo lo que el Padre tiene; son el anuncio del Libro de Mormón de que el hombre —en gloriosa exaltación— llega a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y al escuchar tales palabras que caen de los labios del Hijo de Dios, no hay mejor momento para insertar nuestro testimonio de la verdad y divinidad de ese volumen de escritura sagrada —el Libro de Mormón— que contiene el relato del ministerio de Jesús entre los nefitas. Con palabras de sobriedad decimos: Ningún hombre que tenga el Espíritu del Señor como guía puede leer el relato del Libro de Mormón sin saber, en lo más profundo de su alma, que proviene de Dios y que es verdaderamente verdadero. Ningún tal hombre puede leerlo y pensar que José Smith, o cualquier otro hombre, escribió este relato por sí mismo. Vino de Dios por el poder del Espíritu Santo, y es la mente, voluntad y voz del Señor para todos los hombres. Y porque vino por medio del instrumento José Smith, se sigue que el libro mismo, siendo verdadero, es un testigo —más allá de toda duda razonable— de que José Smith fue llamado por Dios.
Pero volvamos a nuestro escenario nefita. Después de que Jesús hubo pronunciado aquellas palabras maravillosas, que arden con convicción eterna en nuestro corazón, tocó a los nueve apóstoles, pero no a los tres, con su dedo, “y luego se apartó.”
Su Transfiguración y Ministerio
(3 Nefi 28:13–40)
El hombre mortal —encadenado, por así decirlo, en un tabernáculo de barro; prisionero en un solo planeta que no es más que una mota de polvo en un universo sin fin; limitado por el tiempo y el espacio, y viviendo solo unos breves momentos—, el hombre mortal, un hijo espiritual de Dios, habita en las profundidades de la ignorancia, lejos de su Padre, sin conocimiento de las cosas eternas. Nacemos, vivimos, morimos, y en el proceso tenemos el privilegio —algunos de nosotros— de recibir unas pocas y pequeñas vislumbres de la verdad eterna por medio de la revelación.
Y son pocos entre nosotros, aun en momentos de sobriedad, los que ponderan las maravillas de la eternidad y buscan saber lo que está más allá del entendimiento humano. ¿Qué decir de la creación misma, de los mundos sin número, todos habitados, todos coronados con una infinita variedad de vida? ¿Cómo comenzaron los Dioses a existir, y de dónde vino el orden y el sistema en un universo cuyos límites exteriores nunca veremos?
¡Cuán poco sabemos de la preexistencia, tanto la nuestra como la de todas las formas de vida; o de la muerte y del mundo de los espíritus en espera; o de la resurrección que levanta el polvo dormido a una vida gloriosa! ¿Qué están haciendo Abraham, Isaac y Jacob hoy? ¿Cómo puede Moroni apresurarse hacia Kolob en un abrir y cerrar de ojos? ¿Dónde están Anás, Caifás y Pilato, y qué clase de vida llevan? ¡Cuán poco sabemos acerca de la creación, de la redención, y de la gloria inmortal!
Y, sin embargo, hay quienes —unos pocos favorecidos— rompen las ataduras del tiempo, ven más allá del velo y llegan a conocer las cosas de la eternidad. Parte de lo que aprenden se les permite revelarlo a los demás. Enoc, después de su traslación, fue elevado y exaltado, incluso hasta el seno del Padre y del Hijo, donde vio y oyó cosas de infinita maravilla y gloria, algunas de las cuales están registradas en el Libro de Moisés. Moriáncumer vio, contempló, conoció y registró cosas tan gloriosas que fueron retenidas de los hijos de los hombres hasta después de la resurrección de Cristo, y aun entonces se mostraron solo a los nefitas, y eso por una breve temporada. Desde entonces han sido selladas y, según suponemos, no se manifestarán de nuevo hasta después de la Segunda Venida del Hijo del Hombre. Juan el Revelador vio las maravillas de la eternidad, algunas de las cuales se le permitió registrar, en figuras, tipos y sombras, en el Libro de Apocalipsis. Otros profetas —y por todo lo que sabemos, su número puede ser grande— han visto, oído, sentido y conocido mucho más de lo que ha llegado a nosotros en cualquiera de nuestras Escrituras. Entre ellos están los tres discípulos nefitas.
No conocemos las grandes cosas que fueron reveladas a los tres escogidos, ni podríamos comprenderlas si estuvieran registradas en nuestros libros sagrados. La leche debe preceder a la carne, y aquellos que aún están aprendiendo los fundamentos de la aritmética difícilmente pueden comprender los misterios del cálculo. Por eso, como dijo Alma: “A muchos les es dado conocer los misterios de Dios; sin embargo, se les manda estrictamente que no los comuniquen, sino de acuerdo con la porción de su palabra que él concede a los hijos de los hombres, según la atención y diligencia que le presten.” (Alma 12:9.)
Con respecto a la experiencia de los tres nefitas, escribió Mormón: “Y he aquí, se abrieron los cielos, y fueron arrebatados al cielo, y vieron y oyeron cosas indecibles. Y se les prohibió que las declararan; ni se les dio poder para poder declarar las cosas que vieron y oyeron; y si estaban en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo pudieron decir, porque les parecía que era una transfiguración de ellos, de modo que fueron cambiados de este cuerpo de carne a un estado inmortal, para que pudieran contemplar las cosas de Dios.”
Fue con ellos como con Pablo, con José Smith y con otros profetas. No hay palabras que puedan transmitir los sentimientos espirituales o las verdades aprendidas por aquellos que reciben estas mayores manifestaciones del entendimiento divino. Hablando de sí mismo, Pablo dice que fue “arrebatado hasta el tercer cielo”, que es el reino celestial —“si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe”—, y que “oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.” (2 Corintios 12:1–4.) Después de registrar la visión de los grados de gloria, José Smith habló de manera semejante acerca de otras cosas que había visto y oído mientras estaba envuelto en la manifestación celestial que entonces se le había concedido.
Al registrar que los tres discípulos fueron arrebatados al cielo, Mormón primero escribió: “Si eran mortales o inmortales desde el día de su transfiguración, no lo sé.” Sin embargo, después de reflexionar y orar acerca de su estado, añadió: “Desde que escribí, he inquirido del Señor, y él me ha manifestado que es necesario que se haya efectuado un cambio en sus cuerpos, de otro modo sería necesario que gustasen la muerte; por tanto, para que no gustasen la muerte, se efectuó un cambio en sus cuerpos, de modo que no padecieran dolor ni tristeza, salvo por los pecados del mundo. Ahora bien, este cambio no fue igual al que tendrá lugar en el día postrero; pero se efectuó un cambio en ellos, de tal manera que Satanás no tuviera poder sobre ellos, que no pudiera tentarlos; y fueron santificados en la carne, de modo que fueron santos, y que los poderes de la tierra no pudieran sujetarlos. Y en este estado debían permanecer hasta el día del juicio de Cristo; y en aquel día recibirían un cambio mayor, y serían recibidos en el reino del Padre para no salir más, sino para morar con Dios eternamente en los cielos.”
Estas palabras se aplican igualmente a Juan el Amado, cuya misión y ministerio son los mismos que los de sus hermanos nefitas.
En cuanto a su ministerio entre los de aquella generación, salieron predicando el evangelio, bautizando, conferiendo el Espíritu Santo y edificando la Iglesia de Cristo, hasta que toda aquella generación fue bendecida según lo que Jesús había prometido.
En cuanto a su ministerio posterior entre los nefitas, aunque continuaron sirviendo con infatigable diligencia, surgió oposición. Fueron echados en prisiones, las cuales se abrieron a su palabra, y salieron libres. Fueron arrojados en fosas de la tierra y liberados por el poder de Dios. “Y tres veces fueron echados en un horno y no recibieron daño alguno. Y dos veces fueron echados en un foso de fieras salvajes; y he aquí, jugaron con las bestias como un niño con un corderito de leche, y no recibieron daño.” Finalmente, en los días de Mormón, alrededor del año 322 d.C., el Señor los retiró de entre el pueblo (Mormón 1:13), y en el año 401 d.C., Moroni registra que, aunque se desconocía su paradero, ellos habían ministrado a él y a su padre (Mormón 8:10–11).
En cuanto a su continuo ministerio mortal, solo sabemos que estarán entre los judíos, y entre los gentiles, y entre “todas las tribus dispersas de Israel,” y entre “todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y sacarán de entre ellos a muchos para el Señor.” Esto también se aplica a Juan el Amado. “Y son como los ángeles de Dios; y si oran al Padre en el nombre de Jesús, pueden mostrarse a cualquier hombre a quien les parezca bien. Por tanto, grandes y maravillosas obras serán hechas por ellos, antes del gran y venidero día en que todos los hombres deberán comparecer ante el tribunal de Cristo; sí, aun entre los gentiles se efectuará una gran y maravillosa obra por medio de ellos, antes de aquel día del juicio.”
En este punto de su escritura, Mormón, impulsado por el Espíritu Santo, nos da esta palabra del Señor:
“Y ¡ay de aquel que no escuche las palabras de Jesús, y también a aquellos a quienes él ha escogido y enviado entre ellos! Porque cualquiera que no reciba las palabras de Jesús y las palabras de aquellos a quienes él ha enviado, no le recibe a él; y, por tanto, él no los recibirá en el último día.
Y mejor les sería no haber nacido. Porque, ¿suponéis que podéis libraros de la justicia de un Dios ofendido, que ha sido hollado bajo los pies de los hombres, para que así la salvación pudiera venir?”
Jesús y sus siervos son uno; creer en aquellos a quienes Él ha enviado es creer en Él, y rechazar a Sus mensajeros es rechazarlo a Él.
Apostasía Nefita, Judía y Gentil
(3 Nefi 29–30; 4 Nefi; Mormón 1–9; Moroni 1–10)
No podemos concluir nuestro estudio de la vida de Aquel cuyo evangelio es el poder que salva, sin dejar constancia de lo que sucedió con las verdades salvadoras que Él dio a los hombres en ambos continentes. Jesús restauró el evangelio en el mundo antiguo y estableció su reino terrenal entre los hombres. En el nuevo continente añadió a las verdades del evangelio que ya poseían, perfeccionó su reino y derramó sobre ellos tales rayos de luz celestial como pocas veces han penetrado las tinieblas y la oscuridad de la tierra.
En el Viejo Mundo, la verdadera Iglesia fue establecida en medio de fuerzas mundanas, y después de un siglo aproximadamente, el mundo prevaleció, los santos se convirtieron en pecadores y las iglesias de los hombres y de los demonios reemplazaron a la verdadera Iglesia de Cristo. Entre los nefitas, todo el pueblo fue convertido, y durante unos 167 años, hasta el año 201 d.C., reinaron la paz perfecta y la rectitud. Luego comenzó la apostasía; surgieron iglesias falsas; la maldad se multiplicó; las guerras devastaron la tierra; y, salvo unos pocos santos, la verdadera Iglesia fue vencida por el mundo. Para el año 421 d.C., el triunfo de Satanás fue completo, y toda la civilización nefita había sido destruida, quedando solo Moroni fiel a la fe.
Apenas podemos imaginar las bendiciones del evangelio que en un principio prevalecieron entre los nefitas. Las contenciones y disputas cesaron; cada hombre trataba con justicia a su prójimo; tenían todas las cosas en común; no había ricos ni pobres; nadie estaba en servidumbre; todos eran libres y participaban del don celestial. “Y hubo grandes y maravillosas obras hechas por los discípulos de Jesús, tanto que sanaron a los enfermos, y levantaron a los muertos, e hicieron que los cojos anduvieran, y que los ciegos recibieran la vista, y los sordos oyeran; y toda clase de milagros obraron entre los hijos de los hombres.”
De estos santos americanos, dijo Mormón: “No había contención en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en los corazones del pueblo. Y no había envidias, ni disputas, ni alborotos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni ninguna clase de lascivia; y ciertamente no podía haber un pueblo más feliz entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna clase de ‘itas’; sino que eran uno, los hijos de Cristo, y herederos del reino de Dios. ¡Y cuán bendecidos eran! Porque el Señor los bendecía en todas sus obras.”
Pero a partir del año 201, algunos se ensoberbecieron; comenzaron a vestir ropas costosas; el pueblo ya no tenía todas las cosas en común; la sociedad se dividió en clases; y los hombres “comenzaron a edificar iglesias para sí mismos a fin de obtener ganancias, y empezaron a negar la verdadera iglesia de Cristo.” Pronto “hubo muchas iglesias que profesaban conocer a Cristo, y sin embargo negaban las partes más importantes de su evangelio, tanto que recibían toda clase de maldad y administraban lo que era sagrado a quienes se les había prohibido por causa de su indignidad.”
Y “hubo otra iglesia que negaba a Cristo; y perseguían a la verdadera iglesia de Cristo, por causa de su humildad y su fe en Cristo; y los despreciaban por los muchos milagros que se obraban entre ellos.” Estos fueron los días en que los tres discípulos fueron perseguidos, encarcelados y arrojados a hornos de fuego.
Para los días de Mormón, los milagros y las sanaciones habían cesado; “no había dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendía sobre ninguno, a causa de su iniquidad e incredulidad.” Una vez más, los ladrones gadiantones infestaban la tierra, y “había hechicerías, y brujerías, y magias; y el poder del maligno obraba sobre toda la faz de la tierra.” Había guerra, sangre, matanza y revolución por doquier; mujeres y niños eran sacrificados a ídolos, y los juicios de Dios reposaban sobre la tierra.
“Es imposible que la lengua describa,” dijo Mormón, “ni que el hombre escriba una descripción perfecta de la horrible escena de sangre y matanza que había entre el pueblo, tanto de los nefitas como de los lamanitas; y todo corazón se había endurecido, de modo que se deleitaban continuamente en derramar sangre. Y nunca había habido tanta maldad entre todos los hijos de Lehi, ni aun entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor, como la que había entre este pueblo.” Aquellos cuyos padres habían sido más justos y habían recibido mayores bendiciones que cualquier otro en todo Israel, ahora habían caído en una iniquidad más profunda y eran más severamente maldecidos que cualquiera de la simiente escogida lo había sido jamás.
Nuestros registros inspirados nos permiten hablar así —con precisión y verdad— de lo que ocurrió en las Américas. En principio, fue lo mismo entre los judíos y los gentiles del Viejo Mundo. Lobos rapaces atacaron el rebaño; hombres impíos y lascivos los desviaron del camino; el orgullo se hinchó en los corazones de muchos, y poco después de la muerte de los apóstoles la apostasía fue completa. Así como en el Nuevo Mundo “hubo muchas iglesias que profesaban conocer a Cristo, y sin embargo negaban las partes más importantes de su evangelio.” Toda clase de maldad prevaleció, y las ordenanzas sagradas fueron administradas a los indignos. Los dones y los milagros cesaron, y la oscuridad cubrió la tierra. Guerras, anarquía y desolación se han derramado sobre todas las naciones desde entonces, y así continuará hasta que venga el grande y terrible día del Señor.
En este contexto, volvemos a los escritos de Mormón. Él se refiere a la aparición del Libro de Mormón como una señal “de que el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, tocante a su restauración a las tierras de su herencia, ya ha comenzado a cumplirse.” Mormón dirige sus palabras a nosotros en este día, a los restos dispersos de Israel y a las naciones gentiles. Cuando el Libro de Mormón salga a la luz, dice él, “podréis saber que las palabras del Señor, que han sido habladas por los santos profetas, se cumplirán todas; y no necesitáis decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel.”
Y además: “No imaginéis en vuestros corazones que las palabras que se han dicho son vanas, porque he aquí, el Señor recordará su convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel. Y cuando veáis que estas palabras vienen entre vosotros, entonces no debéis ya despreciar las obras del Señor, porque la espada de su justicia está en su diestra; y he aquí, en aquel día, si menospreciáis sus obras, hará que pronto os alcance.”
Entonces vienen estas palabras supremas de poder e inspiración: ¡Ay de aquel que desprecie las obras del Señor; sí, ay de aquel que niegue a Cristo y sus obras!
¡Sí, ay de aquel que niegue las revelaciones del Señor, y diga que el Señor ya no obra por medio de revelación, ni de profecía, ni de dones, ni de lenguas, ni de sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo!
Sí, y ¡ay de aquel que diga en aquel día, para obtener ganancia, que no puede realizarse milagro alguno por medio de Jesucristo! Porque quien haga esto llegará a ser semejante al hijo de perdición, para quien no hubo misericordia, según la palabra de Cristo.
A continuación, él entrega un mensaje respecto a cuál debe ser nuestra actitud hacia los judíos:
“Sí, y no necesitáis ya silbar, ni despreciar, ni burlaros de los judíos, ni de ninguno de los restos de la casa de Israel; porque he aquí, el Señor recuerda su convenio con ellos, y hará con ellos conforme a lo que ha jurado. Por tanto, no debéis suponer que podéis volver la diestra del Señor a la izquierda, para que no ejecute juicio hasta el cumplimiento del convenio que ha hecho con la casa de Israel.”
Nuestro gran y bondadoso amigo, finalmente, emite una poderosa proclamación dirigida a los gentiles:
“Oíd, oh gentiles,” dice él, “y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que me ha mandado hablar concerniente a vosotros; porque he aquí, Él me manda que escriba, diciendo”:
“Volvéos, todos los gentiles, de vuestros caminos inicuos; y arrepentíos de vuestras malas obras, de vuestras mentiras y engaños, y de vuestras fornicaciones, y de vuestras abominaciones, y de vuestras idolatrías, y de vuestros homicidios, y de vuestras artimañas sacerdotales, y de vuestras envidias y contiendas, y de toda vuestra maldad y abominación; y venid a mí, y bautizaos en mi nombre, para que recibáis la remisión de vuestros pecados y seáis llenos del Espíritu Santo, a fin de que seáis contados entre mi pueblo que es de la casa de Israel.”
Capítulo 120
La Ascensión
Consumado es. (Juan 19:30.)
Subo a mi Padre y a vuestro Padre; a mi Dios y a vuestro Dios. (Juan 20:17.) Porque yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo,y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. (Job 19:25–27.)
Jesús Regresa a Su Padre
(Hechos 1:14; Marcos 16:19–20; Lucas 24:50–53)
Ha llegado el día; la hora está a la mano; el Señor Jesús, que descendió de los atrios de gloria, está a punto de regresar para siempre a la presencia del Padre. Aquel que “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,” está a punto de ser exaltado sobre todos los tronos y principados, y de sentarse “a la diestra de la Majestad en las alturas.” Aquel que fue “hallado en condición de hombre,” que “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz,” está a punto de ascender al trono del poder eterno y de ceñirse con una corona real. Aquel que, “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,” está a punto de recibir un nombre que es sobre todo nombre. (Filipenses 2:5–11; Hebreos 1:3.)
“Consumado es.” Su obra mortal ha concluido; la expiación ha sido cumplida; ¡que todos los hombres alaben su santo nombre para siempre!
“Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la alabanza.” (Apocalipsis 5:12.)
“He acabado la obra que me diste que hiciera.” Ha glorificado el nombre del Padre en la tierra. Su Oración Sumo Sacerdotal está a punto de ser respondida:
“Y ahora, oh Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” (Juan 17:4–5.)
Él va a su Padre; son uno; ¡que ambos nombres santos estén por siempre en cada corazón adorador y en cada labio que alabe!
“La bendición, y la honra, y la gloria, y el poder sean al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 5:13.)
¿Qué obra ha hecho? ¿Qué maravillas ha obrado? ¿Qué logros son ahora suyos? Por la gracia de Dios —por la condescendencia, misericordia y amor del Padre— vino a la tierra, porque su Padre lo envió, para morir en la cruz por los pecados del mundo. Por su propia bondad y gracia —por la condescendencia, misericordia y amor del Hijo— descendió del trono del poder eterno, para hacerse semejante al hombre, casi como uno de ellos, a fin de salvar a los hombres de sus pecados. Vino como la Luz del Mundo, para guiar a todos los hombres a la salvación.
Él marcó la senda y guió el camino,
y todo punto enseña,
hacia luz, vida y eterno día,
donde Dios en gloria reina.
— Himnos, núm. 68
Y por medio de Él viene la salvación. Pagó el precio por la caída de Adán; rescató a los hombres de la muerte y del infierno; dio su vida para que el hombre pudiera vivir.
Por nosotros la sangre de Cristo fue derramada,
por nosotros en la cruz del Calvario Él sangró,
y así disipó la densa oscuridad
que, de otro modo, habría sellado la condenación de la creación.
La ley fue quebrantada; Jesús murió
para que la justicia fuese satisfecha,
para que el hombre no permaneciera esclavo
de la muerte, del infierno ni de la tumba,
sino que se alzara triunfante del sepulcro,
y en eterno esplendor floreciera,
libre del poder de la muerte y del dolor,
con Cristo, el Señor, para reinar con Él.
— Himnos, núm. 217
Y ahora Su obra ha concluido. Un Dios ha muerto; un Dios ha resucitado; un Dios asciende a Su Padre.
El Señor resucitado dejó el sepulcro.
En vano el sepulcro prohibió Su ascenso;
legiones querúbicas lo escoltan a casa,
y le aclaman la bienvenida en los cielos.
— Himnos, núm. 263
Desde el domingo de Su resurrección hasta el día santo de Su ascensión transcurrieron cuarenta días, y desde el viernes de Su crucifixión hasta el día de Pentecostés, cincuenta días. Así, murió en un viernes; resucitó en un domingo (lo cual eran tres días según el cómputo judío del tiempo); ministró entre Sus discípulos, de tiempo en tiempo, por cuarenta días; luego ascendió a Su Padre; y en el día de Pentecostés recibieron el don del Espíritu Santo.
“Estaban todos unánimes juntos,” en el día de Pentecostés.
“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.”
Podrían haber estado en aquel mismo aposento alto memorable donde tantas maravillas de la eternidad se habían derramado sobre ellos.
“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.”
Notaremos en breve los nombres e identidades de aquellos que, con toda probabilidad, estaban presentes y que recibieron esta divina efusión de gracia desde lo alto.
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
Cuando se difundió la noticia de este derramamiento pentecostal de fuego celestial, se congregó una gran multitud. Entre ellos había “judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.” Y “estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo unos a otros: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?”
Entonces Pedro, el discípulo principal, predicó un poderoso sermón y dio un firme testimonio de Jesús, su Señor. Y culminó diciendo:
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”
Habiendo visto el milagro, habiendo oído el sermón y habiendo sentido el poder del Espíritu, como nos relata Lucas, “se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” La fe comenzaba a brotar en sus corazones. Eran creyentes en la Palabra Eterna; el Espíritu Santo cambia el corazón de los hombres. Pedro dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
“Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” (Hechos 2:1–47.)
Y así, por el poder del Espíritu Santo, la obra se extendió entre los judíos, tal como más tarde habría de extenderse entre los nefitas.
Pero volvamos a la Ascensión. Como nos dice Lucas, el Señor resucitado “se presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.” Hemos considerado algunas de esas pruebas infalibles de la resurrección que se hallan en las Escrituras. Y no existe prueba más infalible que el testimonio de quien ha visto con sus ojos, ha tocado con sus manos y ha sabido por el poder del Espíritu que el Resucitado posee un cuerpo de carne y hueso. ¿De qué otra manera podría probarse la resurrección, sino mediante el testimonio?
Así, Jesús estuvo con ellos “hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.” Entre esos mandamientos estaba el de que “no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.”
De modo que, habiendo cumplido con su cita en la montaña de Galilea, habiendo aprendido todo lo que les era necesario saber en ese momento, y habiendo sido mandados y comisionados para ir por todo el mundo, predicar el evangelio y edificar el reino, ahora se encuentran de regreso en Jerusalén, esperando recibir el don del Espíritu Santo.
Están reunidos. Jesús los conduce hacia Betania. Es su último paseo con Él, evocando todos los otros momentos en que habían recorrido ese mismo sendero. Llegan al Monte de los Olivos. Está a punto de ascender, pero aún hay algo que los inquieta. Preguntan:
“Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?”
¿Qué palabras son éstas? ¡Restaurar otra vez el reino a Israel! ¿Son acaso los Doce nefitas quienes hablan aquí? Invirtiendo el orden cronológico —para ofrecer un relato más coherente de la vida de nuestro Señor— ya hemos considerado extensamente la conversación de Jesús acerca de la restauración del reino a su pueblo en los últimos días. Sin duda, el reino será restaurado como en la antigüedad, pues así lo han profetizado todos los profetas.
En verdad, las meditaciones de sus corazones, los anhelos de sus almas y sus constantes peticiones a la Majestad en las Alturas buscaban la restauración de Israel. Además, todos los profetas sabían que los hijos de los profetas —los hijos del convenio— volverían a recibir la antigua promesa de vida eterna y la seguridad de que en ellos y en su descendencia serían benditas todas las generaciones. La palabra de Jehová a Abraham no volvería vacía.
Y hemos visto que la señal que permitiría a todos los hombres saber cuándo sucederían estas cosas sería la venida del Libro de Mormón. ¡Cuán claramente y cuán repetidamente se dijo esto entre los nefitas!
Ahora los apóstoles en Jerusalén desean aprender lo mismo. Pero los testigos del Viejo Mundo —cuya falta de fe les impidió saber de sus hermanos nefitas— no habrán de conocer la señal, al menos no con su claridad y perfección. Es cierto que Pedro y los demás hablarán después de la restauración de todas las cosas (incluyendo el reino de Israel); es decir, hablarán de una apostasía universal y de la reinstauración del reino de Dios en la tierra en los últimos días; pero no habrán de conocer, como mortales, el relato con la plenitud con que fue revelado a las “otras ovejas.”
Y así dijo Jesús: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Es decir, en un día posterior a los tiempos del Nuevo Testamento, el Señor realizará una obra poderosa con Israel. Les devolverá su reino como en la antigüedad; tendrán revelación, visiones y profetas; los cielos volverán a abrirse; los convenios y promesas hechas a los antiguos serán cumplidos; Israel será recogido en todas sus tierras de promisión; Sion será edificada de nuevo; una Nueva Jerusalén se levantará; los lugares desolados de la Jerusalén antigua serán redimidos; y los hijos de los profetas y del convenio se regocijarán en las antiguas promesas renovadas en sus tiempos.
Y el Señor —el Dios de Israel— reinará gloriosamente entre sus santos.
Pero ésta no es la obra de los apóstoles de aquel día; otros apóstoles deberán surgir para llevar a cabo la obra de los últimos tiempos. Los que estaban con Él entonces serían testigos de Su nombre “hasta lo último de la tierra.” Que prediquen, pues, a los que vivían en ese tiempo; sus sucesores en autoridad, poder y fe continuarían la obra cuando llegaran los tiempos y las sazones señalados.
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos”—y mientras alzaba sus manos y los bendecía—“fue alzado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas; los cuales también les dijeron…”
“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.”
Estos apóstoles —todos galileos (excepto Judas, el traidor, que era judeano)— quedaban ahora para cumplir la obra que se les había encomendado. Después de Pentecostés, con el Espíritu Santo como su guía, ¡cuán gloriosamente triunfaron! Pero no podemos abandonar esta escena en el Monte de los Olivos sin testificar que la ascensión de Jesús fue literal, personal y real.
Un Hombre con un cuerpo de carne y huesos —un Ser personal que caminó, habló y comió con Sus discípulos— ascendió corporalmente al cielo.
“El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre; así también el Hijo.” (D. y C. 130:22.)
Y Jesús, nuestro Señor, acaba de “ascender al cielo, para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con poder omnipotente conforme a la voluntad del Padre.” (D. y C. 20:24.)
Y tal como ascendió, así es ahora; y tal como es ahora, así será cuando venga otra vez a reinar en la tierra por mil años; y tal como será durante el Milenio, así permanecerá por toda la eternidad: un Hombre glorificado, perfecto, exaltado—el Hijo del Hombre de Santidad, que es Su Padre. ¡Alabad al Señor!
Después de la ascensión, como escribe Lucas en su evangelio: “Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.”
Naturalmente acudirían al templo, el lugar más sagrado que conocían, para continuar su adoración. La transición del antiguo orden al nuevo vendría gradualmente.
En su relato en Hechos, Lucas dice: “Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.”
Hemos supuesto, al hablar de la Última Cena, que este aposento alto se hallaba en la casa del padre de Juan Marcos, y hemos dado nuestras razones para ello. Ahora, todos los once se han reunido y viven en el mismo lugar mientras esperan el derramamiento pentecostal del Espíritu que pronto vendrá sobre ellos.
Nada más natural que volver a ese mismo edificio amplio y espacioso. Probablemente fue el mismo aposento alto donde los santos estaban reunidos a la mesa cuando Jesús —tras el camino a Emaús— se apareció y los invitó a palpar y comprobar que tenía un cuerpo de carne y hueso.
Asimismo, el día de Pentecostés —cuando el Espíritu descendió por primera vez sobre ellos— se hallaban reunidos en una “casa”; podemos suponer que era el mismo aposento alto de renombre.
Y cuando Pedro, en medio de unos ciento veinte discípulos, dispuso la elección del sucesor de Judas, también suponemos que fue en aquel mismo lugar de reunión.
Debemos recordar, además, que en todas estas ocasiones sagradas estaban presentes creyentes además de los apóstoles, incluyendo aquel día de Pentecostés cuando las lenguas de fuego se posaron sobre ellos. “María la madre de Jesús”, sus otros hijos —“sus hermanos”— y las mujeres piadosas, entre ellas María Magdalena, se cuentan entre los santos reunidos en esos momentos memorables.
El nuevo reino estaba comenzando, no como una iglesia exclusiva para apóstoles, sino como el nuevo redil para todos los creyentes, incluyendo los más de tres mil conversos bautizados en el día de Pentecostés.
Jesús es el Hijo de Dios
(Juan 20:30–31; 21:24–25)
Jesús ha ascendido al cielo para sentarse a la diestra de la Majestad en las alturas. “Cuando subió a lo alto,” dice Pablo, “llevó cautiva la cautividad” —es decir, rompió las ligaduras de la muerte, que hasta entonces tenían cautivos a todos los hombres— “y dio dones a los hombres.” (Efesios 4:8–16.)
¡Qué gloriosa doctrina!
Los efectos de la resurrección de Jesús se extienden a todos los hombres, de modo que todos resucitarán de entre los muertos, todos se volverán inmortales, todos vivirán para siempre con cuerpos de carne y hueso.
Y además, Él “dio dones a los hombres.” ¿Qué dones?
Pablo menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros —es decir, quienes enseñan el evangelio.
Nosotros añadimos: élderes, setentas, sumos sacerdotes, diáconos, maestros, sacerdotes y obispos, junto con todos los oficiales del reino de Dios en la tierra.
Los apóstoles, profetas y setentas en particular —y todos los oficiales en general— son llamados a ser testigos del nombre de Cristo, a dar testimonio de su filiación divina y a enseñar su evangelio al mundo.
Los dones del Espíritu
Nuestras revelaciones, al enumerar los dones del Espíritu, señalan como el primero el don de profecía, el cual, por definición, es tener el testimonio de Jesús, pues “el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.” (Apocalipsis 19:10.)
Y el Señor ha revelado: “A algunos les es dado por el Espíritu Santo saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que fue crucificado por los pecados del mundo.
A otros les es dado creer en las palabras de ellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles.” (D. y C. 46:13–14.)
Así, tenemos dos dones que proceden del Señor ascendido:
- El don de saber, por revelación personal y por el poder del Espíritu Santo, que Jesús es el Señor, el Hijo del Altísimo, cuya sangre expiatoria redime a los hombres de la muerte espiritual y temporal introducida en el mundo por la caída de Adán.
- El don de creer en el testimonio de aquellos oficiales que han sido llamados para dar testimonio de Su divinidad y de la salvación que Él ofrece.
Y quienes creen el testimonio de Sus testigos y permanecen fieles tendrán vida eterna en Su reino eterno.
El propósito de todas las Escrituras
En este contexto llegamos a las palabras del Amado Juan, quien dice acerca de su Evangelio (llamado por José Smith El Testimonio de San Juan):
“Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”
Ésta es la esencia y el corazón de todo nuestro mensaje: la razón de ser de todas las Escrituras dadas desde el principio; la causa por la cual existen administradores legales enviados de Dios para predicar el evangelio.
Todo cuanto el Señor nos ha concedido tiene un único propósito: dar testimonio y probar que Jesús, llamado el Cristo, es en verdad el Hijo del Dios viviente, y que fue crucificado por los pecados del mundo.
Nuestro propio testimonio
Y así hemos escrito esta obra —en agonía y en éxtasis; en sudor y en lágrimas; en desaliento y en gozo; en tiempos de dolor y en momentos de inefable felicidad— con el fin de que el hombre crea y sepa que el Hijo todopoderoso de Dios ministró como Hombre entre los hombres,
y que creyendo, permanezca fiel y alcance la vida eterna.
Sabemos que “Dios no hace acepción de personas”, y que “en toda nación, el que le teme y hace justicia, le es acepto.” Y, junto con Pedro, testificamos que la salvación es para “los hijos de Israel,” para los gentiles, y para los de toda nación, linaje, lengua y pueblo; y que la palabra de Dios—“predicando la paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos”—es para todos los hombres en todas partes.
Sabemos que “Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder;” que “anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él;” que fue muerto “colgándole de un madero;” que “a éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano;” y que “comieron y bebieron con Él después que resucitó de los muertos.”
Y testificamos que Él nos ha mandado —así como los mandó a ellos—“predicar al pueblo, y testificar que Él es el que Dios ha constituido por Juez de vivos y muertos.” “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por Su nombre.” (Hechos 10:34–43.)
Testificamos, con Pablo, que “Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.” (1 Timoteo 3:16.)
Nos regocijamos en saber que “Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio;” por tanto, no nos avergonzamos del testimonio de nuestro Señor, sino que lo consideramos un privilegio el participar de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios.
Nos gloriamos en saber que Él “nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos;” y, sobre todo, que “nuestro Salvador Jesucristo ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.” (2 Timoteo 1:7–10.)
Decimos con Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Mateo 16:16.)
Y con Marta: “Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.” (Juan 11:27.)
Y con María Magdalena: “¡Raboni!” (Juan 20:16.)
Y con Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 20:28.)
Y con José Smith: “Vi a dos Personajes, cuyo resplandor y gloria desafían toda descripción, de pie en el aire, sobre mí. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es Mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!” (José S. H. 1:17.)
Y nuevamente: “Vimos al Señor de pie sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros; y bajo sus pies había un pavimento de oro puro, de color semejante al ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura; su semblante brillaba más que el resplandor del sol; y su voz era como el estruendo de muchas aguas, la voz misma de Jehová, que decía: Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive; yo soy el que fue muerto; yo soy vuestro Abogado ante el Padre.” (D. y C. 110:2–4.)
Y aún otra vez: “Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él: ¡Que vive! Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos la voz testificando que Él es el Unigénito del Padre; que por Él, y por medio de Él, y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son hijos e hijas engendrados para Dios.” (D. y C. 76:22–24.)
Y todos estos testigos son también nuestro testimonio.
Con Juan lo hemos visto, por así decirlo, en el cielo, sobre un caballo blanco, llevando por nombre “Fiel y Verdadero”, y juzgando y peleando con justicia.
“Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas…
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones; y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” (Apocalipsis 19:11–16.)
Y, en fin, hagamos nuestras las palabras de Job: “Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo.” (Job 19:25.)
No necesitamos multiplicar testigos. Esta obra misma es nuestro testimonio. Ella testifica que
- Él fue Dios antes de que existieran los mundos;
- que nació de María en un establo, siendo Dios mismo su Padre;
- que ministró entre los hombres, predicando el evangelio y obrando milagros;
- que fue entregado en manos de hombres inicuos y colgado por ellos en un madero;
- que llevó sobre sí los pecados de todos los que creen y obedecen;
- que Él es la Resurrección y la Vida;
- que por medio de Él viene la inmortalidad y la vida eterna;
- que ha resucitado de entre los muertos;
- y que finalmente ascendió a su Padre, para reinar con poder omnipotente hasta que venga otra vez a reinar sobre la tierra.
El hecho de la resurrección es la certeza más firme de toda la historia. Una nube de testigos lo confirma —incluidos aquellos de nuestra propia dispensación que también lo han visto, sentido y tocado—, y todos los que quieran pueden recibir el mismo testimonio seguro mediante el Espíritu Santo de Dios. La resurrección de los muertos, más que cualquier otra cosa, prueba que Él es el Hijo de Dios. Este es nuestro testimonio; no hay duda alguna: Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, quien fue crucificado por los pecados del mundo.
Capítulo 121
“¡El Esposo viene!”
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:20.)
Que se oiga el clamor entre todos los pueblos: Despertad y levantaos y salid a recibir al Esposo; he aquí, el Esposo viene; salid a recibirle. Preparaos para el gran día del Señor. (Doctrina y Convenios 133:10.)
Jesús aún está con nosotros
He aquí, Él está con nosotros—¡siempre!
Aunque haya regresado a Su Padre, dondequiera que dos o tres se reúnan en Su nombre, teniendo perfecta fe y adorando al Padre en Su nombre, Él estará en medio de ellos—por el poder de Su Espíritu.
Algunos de los fieles y escogidos, en ocasiones, ven Su rostro y oyen Su voz. “Es vuestro privilegio, y una promesa que os doy”, dice Él a todos los élderes fieles de Su reino, “que en la medida en que os despojéis de celos y temores, y os humilléis ante mí, . . . el velo será rasgado y me veréis y sabréis que Yo soy—no con la mente carnal ni natural, sino con la espiritual.” (DyC 67:10.)
Su mandato a Sus ministros es: “Santificaos para que vuestras mentes se vuelvan singulares para con Dios, y llegarán los días en que lo veréis; porque Él descubrirá Su rostro ante vosotros, y será en Su propio tiempo, y a Su propia manera, y conforme a Su propia voluntad.” (DyC 88:68.)
Y Su promesa para todos es: “Y acontecerá que toda alma que abandone sus pecados y venga a mí, e invoque mi nombre, y obedezca mi voz, y guarde mis mandamientos, verá mi rostro y sabrá que Yo soy.” (DyC 93:1.)
Tal es Su ley, y Él no hace acepción de personas. La razón por la que más personas no penetran el velo y ven Su rostro es simplemente que no viven la ley que las calificaría para una experiencia espiritual tan trascendente. “Porque ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento en la carne, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni puede el hombre natural soportar la presencia de Dios, ni tampoco con la mente carnal. No podéis soportar ahora la presencia de Dios”—Él está hablando a algunos de los primeros élderes de esta dispensación, y las condiciones no han cambiado materialmente desde entonces—“ni el ministerio de los ángeles; por tanto, continuad con paciencia hasta que seáis perfeccionados.” Para la mayoría de nosotros, una nube lo ha recibido fuera de nuestra vista, una nube que solo puede ser penetrada por el ojo de la fe.
“Entre nosotros y Su presencia visible—entre nosotros y ese Redentor glorificado que ahora se sienta a la diestra de Dios—esa nube aún rueda. Pero el ojo de la fe puede penetrarla; el incienso de la verdadera oración puede elevarse por encima de ella; a través de ella puede descender el rocío de la bendición. Y si Él se ha ido, aun así nos ha dado en Su Santo Espíritu una sensación más cercana de Su presencia, un envolvimiento más estrecho en los brazos de Su ternura, de lo que podríamos haber disfrutado incluso si hubiéramos vivido con Él en los tiempos antiguos en el hogar de Nazaret, o navegado con Él en la pequeña barca sobre las aguas cristalinas de Genesaret. Podemos estar tan cerca de Él en todo momento—y más aún cuando nos arrodillamos para orar—como lo estuvo el discípulo amado cuando recostó su cabeza sobre Su pecho. La palabra de Dios está muy cerca de nosotros, aun en nuestra boca y en nuestro corazón. A oídos que han estado cerrados, Su voz puede parecer, en verdad, que ya no suena. Los ruidosos clamores de la guerra pueden sacudir al mundo; los llamados ansiosos de la avaricia y del placer pueden ahogar el suave murmullo que nos invita: ‘Sígueme.’…”
“Mas el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A todos los que escuchan, Él aún les habla. Prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo, y no hemos hallado que Su promesa falle. Fueron solo treinta y tres años de una vida breve los que Él vivió en la tierra; solo tres años quebrantados y turbados en los que predicó el Evangelio del Reino; pero para siempre, hasta que todos los eones se hayan cerrado, y la misma tierra, junto con los cielos que ahora son, hayan pasado, cada uno de Sus verdaderos e hijos fieles hallará paz, esperanza y perdón en Su nombre; y ese nombre será llamado Emmanuel, que traducido es, ‘DIOS CON NOSOTROS.’”
Jesús volverá otra vez
(Hechos 1:9–11)
Ha habido una Primera Venida de Cristo, y habrá una Segunda Venida del Hijo del Hombre. Vino una vez, nacido de María—para obtener Su propio cuerpo, ministrar entre los hombres y efectuar el sacrificio expiatorio infinito y eterno. Vendrá otra vez con toda la gloria del reino de Su Padre—para vivir nuevamente en la tierra, perfeccionar la salvación de Sus hermanos y entregar el reino, a su debido tiempo, sin mancha, a Su Padre. Después de unos treinta y tres años de vida mortal, mientras los ángeles le servían, ascendió para sentarse a la diestra del Poder Eterno. Este mismo Jesús—viviendo y siendo tal como fue, es y será por siempre—volverá, acompañado de decenas de millares de Sus santos angélicos, para vivir en la tierra mil años. Luego, tras un corto período, vendrá el fin, y esta tierra alcanzará su destino celestial.
Oye, oh Israel, tu Rey viene a ti; es glorioso en Su atavío y rojo en Su vestidura; cabalgando sobre las nubes, desciende en Su furor. Él es justo y trae salvación; Su palabra es ley; y reinará por los siglos de los siglos.
Vendrá en un día cuando muchos dirán: “No hay Cristo, y tal persona no vendrá. No necesitamos a otro que nos salve de nuestros pecados; solo Dios tiene todo poder, y no necesitamos un Abogado ni un Intercesor.” Dirán: “No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta; Alá solo tiene que hablar y algo se hace; no tiene necesidad de un Hijo.” Dirán: “Nuestro Mesías aún vendrá; Él nos salvará; Él es nuestro Rey y nuestro Libertador; esperaremos en Él.”
Pero así dijeron también de Jesús cuando vino en la antigüedad: “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre José y su madre, María? ¿Y no están sus hermanos y hermanas entre nosotros? ¿Por qué decís que es el Hijo de Dios? ¿Afirma predicar un evangelio? Sus dichos no pueden ser verdaderos; contradicen nuestras tradiciones; seguiremos a Moisés en su lugar. ¿Pretende hacer milagros? ¿Qué son sino obras hechas por Beelzebú, príncipe de los demonios? ¡Fuera con él! ¡Crucifíquenlo! No tenemos más rey que César; su sangre sea sobre nosotros y—¡Dios nos ayude!—sobre nuestros hijos.”
Pero, no importa, Él era el Hijo de Dios entonces, y es el Hijo de Dios ahora. Ministró entonces con poder y gloria; probó Su filiación divina al levantarse de entre los muertos; y vendrá otra vez con un poder y una gloria diez mil veces mayores que antes. En aquel día llevó una cruz, y en éste llevará una corona. Y aquellos que luchen contra Él y Su evangelio serán desterrados de Su presencia para siempre.
Vendrá en un día en que aun aquellos que se llamen a sí mismos cristianos dirán: “El Señor tarda en venir; comamos, bebamos y alegrémonos.
Si obramos mal, nos azotará con unos pocos golpes, pero al fin seremos salvos en el reino de Dios.”
Y así decían en tiempos antiguos aquellos que compraban manjares y vestidos enjoyados en los bazares de los hijos de Anás; así decían los que convirtieron la casa de Su Padre en una cueva de ladrones; así decían los que sembraban, y segaban, y almacenaban sus cosechas en grandes graneros, y que decían dentro de sí mismos: “Alma, descansa, porque somos ricos; vivimos con lujo; tenemos abundancia de los bienes de este mundo.”
Pero, no importa, Él vino entonces en el tiempo señalado, y vendrá otra vez cuando llegue Su hora. Vino entonces para destruir su reino y dejar su casa desolada; dijo entonces a los que confiaban en las riquezas: “Esta noche te pedirán tu alma; ¿y de quién serán todas estas cosas?” Y dirá cuando venga otra vez: “Todos aquellos que han acumulado tesoros en la tierra y que no son ricos para con Dios, sus tesoros serán probados como por fuego, y sólo aquellos que han acumulado tesoros en el cielo permanecerán en aquel día.”
Vendrá en un día en que muchos profesores de religión dirán: “Él ya ha venido; mora en los corazones de Su pueblo. La era prometida de paz llegará cuando los hombres aprendan a amarse unos a otros; entonces convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Los hombres crearán e inaugurarán su propio Milenio por medio de sus buenas obras. Todas esas cosas que los profetas han dicho acerca de un reino de Dios en la tierra son espirituales; no pueden tomarse literalmente.”
Pero, no importa, tales hombres no son diferentes de los saduceos de antaño, que no creían ni en la preexistencia, ni en los ángeles, ni en el matrimonio en el cielo, ni en la resurrección, ni en la gloria eterna, ni que Aquel que andaba entre ellos era el Hijo del Dios viviente. Lo que los hombres carnales piensen acerca de las cosas espirituales—por mucho que profesen ser religiosos— es de tan poca importancia que apenas vale la pena repetirlo. Jesús era el Hijo de Dios entonces, y es el Hijo de Dios ahora. Y a los saduceos modernos, que espiritualizan y disuelven la palabra profética, solo necesitamos decirles: “Juzgad vosotros, porque en aquel día temible y espantoso en que Él descienda, con la trompeta de Dios y la voz del arcángel, para tomar venganza de todos los que no conocen a Dios y que no obedecen Su evangelio— juzgad vosotros, porque en aquel grande y terrible día será eternamente demasiado tarde para prepararse para una Segunda Venida que ya habrá pasado.” Cuando “este mismo Jesús”, que fue “tomado… al cielo”, regrese “de la misma manera” en que subió, entonces se establecerá el juicio y se abrirán los libros, y todos los hombres se presentarán ante Su tribunal para ser juzgados según las obras hechas en la carne.
Cuando vino por primera vez—y después de que resucitó de entre los muertos—caminó, habló, comió y bebió con Sus discípulos, y así lo hará de nuevo en aquel gran día que está por venir. Cuando—como símbolo de su nación—Tomás dudó y no quiso creer, a menos que sintiera las marcas de los clavos en las manos y en los pies de Jesús, y la herida de la lanza en Su costado, el apóstol atribulado fue invitado a ver, a tocar, a saber, y a no ser incrédulo, sino creyente. Y así será en los postreros días, cuando un pueblo atribulado, largo tiempo en duda, le verá de nuevo cuando miren a Aquel a quien traspasaron. Entonces éstas serán Sus palabras:
He aquí las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies; mira mi costado herido; extiende tus manos; toca y sabe; y no seas incrédulo, sino creyente.
He aquí las heridas con que fui herido en casa de mis amigos; yo soy aquel que fue levantado; yo soy aquel que fue crucificado; yo soy Jesús de Nazaret, de Galilea; yo soy el Hijo de Dios. Venid a mí; morí por ti y por todos los hombres.
Pero antes de que el Señor Jesús venga otra vez, todas las señales y prodigios prometidos ciertamente se cumplirán. La nuestra es la generación en la cual están siendo derramados. Y nuestra necesidad es aprender a leer las señales de los tiempos, no sea que fallemos en reconocer y aceptar a nuestro Mesías Prometido, como tantos fallaron cuando Él vino en la meridiana dispensación del tiempo. Debemos escudriñar las Escrituras y atender al mensaje mesiánico. Los hijos de la luz no necesitan ser engañados; a ellos aquel día no tiene por qué sobrevenirles de repente. “Y cualquiera que atesora mi palabra,” dice Él, “no será engañado.” (José Smit—Mateo 1:37.) Aquel día será de venganza para los impíos, y de redención, gloria y salvación para los santos. Y después de Su venida, todas las cosas gloriosas dichas acerca de Israel y de Sion, y de la gloria y la paz eterna, tendrán su glorioso cumplimiento.
Levántate, oh Jerusalén; reúnanse, oh dispersos de Judá; oíd Su voz, oh esparcidos de José. Regocíjese todo Israel en Aquel que mora entre los querubines.
Sal, oh Sion, sobre el monte santo; sea Israel reunido en su hogar. Venid, todos los pueblos; edificad la ciudad de santidad; reúnanse los de corazón puro.
Abre tus puertas, oh Sion, porque dentro de ti entrarán los de todas las naciones; y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer; y hacia ti serán reunidos todos los que conocen el nombre del Señor y que adoran al Padre en espíritu y en verdad; y habitarán seguros dentro de tus muros.
¿Y qué más necesitamos decir ahora? Hemos hablado de Él; nuestro mensaje está registrado; nuestro testimonio ha sido dado. Cristo el Señor es el Hijo Todopoderoso de Dios. Él vino para que el hombre pudiera vivir, y viviendo, hallara un lugar con Él donde Él y Su Padre moran eternamente.
Y Él vendrá otra vez para recibirnos consigo.
¡Resonad, campanas, en cada campanario de toda la cristiandad! ¡Clamad, oh almas que esperáis vuestra redención! ¡Cantad juntas, huestes querúbicas; que la bóveda de los cielos se llene con himnos de alabanza eterna!
Santos de Dios, santos y justos—regocijaos. Almas nobles, fieles y verdaderas—regocijaos. Venid ahora, escogidos de Dios—levantaos: Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
¿Cuándo vendrá otra vez?
Así como testificamos de Su Primera Venida y damos testimonio de que moró entre los hombres en la meridiana dispensación del tiempo; así como estudiamos las obras que hizo en Su condición mortal y nos maravillamos de cuán prodigiosas fueron; así como arde nuestro corazón dentro de nosotros, asegurándonos de Su filiación divina— nuestros pensamientos se vuelven hacia el día de Su regreso. Anhelamos estar con Él entonces, así como los profetas de antaño anhelaron ver el día de Su ministerio mortal.
Al reflexionar sobre estas cosas, nos parece claro que estamos en una posición aún mejor para leer las señales de nuestros tiempos que la que tuvieron los judíos para leer las señales de los suyos. Ellos tenían la palabra profética que hablaba de Su nacimiento prometido; de las palabras que Él hablaría y las obras que haría; del sacrificio expiatorio que ofrecería; de Su salida del sepulcro; y de la consecuente resurrección de todos los hombres. Muchas fueron las señales y los presagios que entonces testificaban que el día de todas esas obras maravillosas estaba cerca, aun a las puertas.
De igual modo, nosotros tenemos las santas Escrituras, que nos hablan de los acontecimientos y nos describen las condiciones que precederán y acompañarán Su regreso triunfal. Sabemos que Él vendrá en las nubes de gloria en medio de esa gran era de restauración en la cual ahora vivimos.
Muchas son las evidencias—sí, las pruebas infalibles—de que la hora de Su venida está cercana, aun a nuestras puertas. Aunque no sabemos el día ni la hora exactos de Su venida, sí sabemos la generación; es nuestra generación, la generación (o dispensación, si se quiere) de la plenitud de los tiempos.
Así dice el Señor; porque yo soy Dios, y he enviado a mi Unigénito Hijo al mundo para la redención del mundo, y he decretado que el que lo reciba será salvo, y el que no lo reciba será condenado—
Y han hecho al Hijo del Hombre conforme a su voluntad; y Él ha tomado Su poder a la diestra de Su gloria, y ahora reina en los cielos, y reinará hasta que descienda a la tierra para poner a todos los enemigos debajo de Sus pies, cuyo tiempo está cercano—
Yo, el Señor Dios, lo he hablado; pero la hora y el día nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. . . .
Y otra vez, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no viene en la forma de una mujer, ni de un hombre que viaje sobre la tierra. Por tanto, no seáis engañados, sino permaneced firmes, esperando que los cielos sean sacudidos, y la tierra tiemble y se tambalee de un lado a otro como un borracho, y que los valles sean exaltados, y que las montañas sean abatidas, y que los lugares ásperos sean allanados— y todo esto cuando el ángel toque su trompeta. (Doctrina y Convenios 49:5–7, 22–23.)
Pero—repitámoslo—estamos en una mejor posición para leer las señales de los tiempos hoy que nuestros hermanos judíos en su época. La razón: hemos visto el cumplimiento de la palabra profética referente a la Primera Venida, y sabemos con certeza que Aquel que vino entonces era el Hijo de Dios. Sabemos que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Por lo tanto, estamos obligados a creer que vendrá otra vez, y que la palabra profética relativa a esa Segunda Venida se cumplirá “de la misma manera” que se cumplió la palabra referente a Su ministerio antiguo.
Y, sin embargo, ningún hombre puede saber que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, y ningún hombre puede leer las señales de los tiempos sino por ese mismo poder. Al escudriñar las Escrituras y procurar saber lo que está destinado a suceder en nuestra generación, debemos, por encima de todo, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos que han ejercido el poder de llegar a ser, por la fe, hijos de Dios tienen derecho a la compañía constante de ese miembro de la Deidad. Así dijo el Discípulo Amado:
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. (1 Juan 3:1–3.)
Capítulo 122
“Preparad el camino del Señor”
La voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; enderezad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y collado serán allanados; y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado. (Isaías 40:3–5.)
“Éste es mi Hijo Amado: ¡A Él oíd!”
“He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre—oídle a Él.” (3 Nefi 11:7.)
Con esta nota comenzamos, con esta nota concluiremos, y la clara dulzura de esta verdad eterna resonará para siempre en todos los mundos, entre todos los hijos del Padre Eterno.
El Hijo Amado ministró entre los mortales sobre este planeta tierra. Jesús nuestro Señor, amado y escogido desde el principio, vino del Padre para hacer Su voluntad, para glorificar Su nombre,
para salvar “todas las obras de Sus manos, excepto aquellos hijos de perdición que niegan al Hijo después de que el Padre se lo ha revelado.” (DyC 76:43.) Luego regresó a la gloriosa Majestad en lo alto. Y por medio de los relatos sagrados hemos visto Sus obras, aprendido Su ley y sentido Su Espíritu. ¡Cuán glorioso es el Verbo que descendió del cielo! ¡Qué maravillas nos ha mostrado, y qué refrigerio espiritual nos ha dado!
Le vimos hacer de la carne Su tabernáculo en un establo de Belén de Judea, y oímos a los coros celestiales proclamar Su filiación divina. Plantado así como raíz en tierra seca, le vimos crecer como tierno renuevo en un hogar judío en Nazaret; nos maravillamos cuando, siendo joven,
enseñó y confundió a los sabios en el templo; y nos regocijamos al saber que no necesitaba ser instruido por los hombres, pues Dios era Su Padre.
Fuimos con Él a Betábara, donde Su severo precursor lo sumergió en las turbias aguas del poderoso Jordán; y entonces, he aquí, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma corporal, sereno y manso como una paloma, y el Padre habló: “Éste es mi Hijo Amado, en quien me complazco. Oídle a Él.”
Luego le vimos vencer al mundo cuando fue tentado en el desierto; le oímos salir a predicar el evangelio del reino de Dios; nos regocijamos cuando limpió la Casa de Su Padre en la Primera Pascua, y de nuevo en la Cuarta; y le oímos decir repetidamente que Él era el Mesías Prometido.
Le oímos llamar a los Doce y a los Setenta; nos maravillamos ante la sabiduría de Su Sermón del Monte, Su discurso sobre la ley de Moisés y luego sobre los estándares del evangelio. ¡Cuán alimentadas fueron nuestras almas cuando pronunció el sermón sobre el Pan de Vida, el discurso sobre la limpieza, sobre la mansedumbre y la humildad, sobre el perdón y el poder sellador, sobre el buen pastor, y luego el sermón en el Monte de los Olivos, y finalmente los discursos en el aposento alto (el discurso sobre los dos Consoladores, sobre la ley del amor, y sobre el Espíritu Santo)! Y en cuanto a Sus parábolas, sólo necesitamos decir: “Nunca hombre alguno habló como este Hombre.”
¡Oh, y los milagros que le vimos realizar! Ante nuestros ojos los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos cargaban sus lechos, los leprosos eran limpiados, los demonios eran expulsados y los muertos resucitaban. El sereno mandato, “¡Lázaro, ven fuera!”, aún resuena en nuestra alma al recordar cómo aquel que había estado muerto cuatro día se puso en pie, aún envuelto en su mortaja, a la puerta de su sepulcro. Y todos estos milagros eran nada comparados con Su sanación de las almas enfermas de pecado; de decir al que estaba cargado de iniquidad:
“Hijo, tus pecados te son perdonados”; de llamar a los muertos espirituales a la vida espiritual.
Le vimos calmar tormentas, caminar sobre las olas tumultuosas del tempestuoso Genesaret, alimentar a millares con unos pocos peces pequeños y unos cuantos panes de cebada, y pasar ileso entre multitudes que buscaban apedrearlo.
¡Y oh, los testimonios que hemos oído! El Suyo propio: “Yo soy el Hijo de Dios”; el de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”; el de Marta: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo.” Los de almas creyentes de toda condición, pronunciados al unísono, ascendiendo como incienso hacia el Padre. Tú eres el Mesías Prometido, el Rey de Israel, nuestro Libertador, Salvador y Redentor. ¡Tú eres nuestro Dios!
¿Y no deberíamos mencionar el Monte de la Transfiguración, cuando Su rostro resplandeció con luz celestial y Sus vestiduras centellearon con brillo celestial, cuando Moisés y Elías vinieron a Él, y cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración de la tierra y recibieron las llaves del reino de Dios en la tierra?
Y luego está Getsemaní, el jardín del lagar de los olivos, donde sudó grandes gotas de sangre por cada poro, tan grande fue Su sufrimiento y tan intensa Su angustia al tomar sobre Sí los pecados de todos los hombres, bajo la condición del arrepentimiento.
Pero en nada hemos sentido tanta vergüenza, horror y repulsión como cuando fue llevado ante Anás y Caifás, y el Sanedrín, y Pilato, y Herodes, y otra vez ante Pilato; cuando el Inocente fue hallado culpable por las potestades eclesiásticas y civiles del mundo; cuando fue escarnecido, burlado, escupido, maldecido, golpeado, azotado y llevado para ser crucificado.
Allí, en el Calvario, vimos manos gentiles clavar clavos romanos en carne judía; le vimos alzado en agonía sobre el árbol maldito; y lloramos con Sus discípulos mientras bebía las heces del amargo cáliz que Su Padre le había dado.
Pero gloria sea al Padre, Él participó. El Amado terminó Su obra, voluntariamente entregó Su vida, y luego, al tercer día, la tomó de nuevo en gloriosa inmortalidad.
Estuvimos con Él en el sepulcro cuando María Magdalena se postró en adoración ante Su presencia, y cuando las otras mujeres le abrazaron los pies. Luego lloramos con Pedro cuando el Señor Resucitado se presentó gloriosamente ante el Apóstol Principal y lo comisionó de nuevo para presidir el reino terrenal en aquel tiempo.
¡Y oh, cómo ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando le oímos explicar las profecías mesiánicas en el camino a Emaús; cuando lo vimos, tocamos y sentimos (en dos ocasiones) en el aposento alto; cuando comimos y conversamos con Él en la orilla del mar de Tiberíades; y cuando nos arrodillamos y le adoramos en el monte de Galilea como parte de la gran congregación!
Todas estas cosas vimos—y no son ni una décima parte de todo; no, ni una diezmilésima parte de lo que vimos, sentimos y supimos— mientras Él ministraba como mortal entre los hombres. Y por tanto, sabemos y testificamos que Jesús de Nazaret era el Hijo del Dios viviente, y que fue crucificado por los pecados del mundo. Que la mayoría de los judíos no estaban preparados, ni mental ni espiritualmente, para recibir este conocimiento y todas las bendiciones que llegaron a los fieles, es motivo de profundo dolor y tristeza para ellos y para sus hijos. Y así como fue con ellos, así será con los de todas las naciones en los postreros días, a menos que se preparen para recibir a este mismo Jesús en Su Segunda Venida.
En cuanto a todas estas cosas—y a millares más— lo que hemos escrito, hemos escrito. Para bien o para mal, con palabras vacilantes y lenguaje entrecortado— profesando (como Pablo) no saber cosa alguna entre los hombres, sino a Jesucristo, y a éste crucificado; y aun así (lo decimos con humildad), con algo de inspiración y ocasionales vuelos de expresión fluida— hemos enseñado y testificado acerca de este Jesús judío en Su contexto judío. Nuestra labor en este respecto—refiriéndonos a esta obra—ha concluido. Y sólo queda una cosa más. Debemos, porque así se nos ha mandado— es nuestra comisión divina, nuestro deber sobrio y sagrado— debemos decir a todos aquellos a quienes lleguen estas palabras: Es verdad que Jesús ministró entre los hombres en la meridiana dispensación del tiempo, y también es verdad que pronto vendrá a reinar en esplendor milenario. Y a menos que nuestras palabras referentes a Su vida mortal preparen e inspiren a los hombres a alistarse para Su Segunda Venida, habremos fracasado en verdad.
“Mi mensajero: … él preparará el camino delante de m픲
Isaías proclama: “Preparad el camino de Jehová.” (Isaías 40:3.) Nuestras revelaciones dicen: “Preparaos para el gran día del Señor.” (Doctrina y Convenios 133:10.) Preparar el camino delante del Señor es llevar a cabo las cosas que deben suceder antes de Su venida. Es reunir a Israel, edificar a Sion, proclamar el evangelio a toda nación y pueblo; es preparar un pueblo para ese día temible y glorioso.
Prepararnos para ese gran día es unirnos a los santos, reunirnos con Israel, morar en Sion, y vivir de tal manera que podamos resistir el día de Su venida. Aquellos que preparan el camino delante del Señor, por ese mismo proceso se preparan a sí mismos para lo que ha de venir. Y los que están preparados serán salvos; permanecerán firmes en aquel día; su descendencia heredará la tierra de generación en generación. Aquellos que no estén preparados no tienen tales promesas.
Cuando Jesús moró entre los hombres, eligió a sus amigos con cuidado. Predicó a todos, invitó a todos a creer y obedecer, llamó a todos a abandonar el mundo y a unirse al reino. Pero escogió a sus amigos y asociados más cercanos de entre aquellos que procuraban hacer las cosas que Él decía. Aquellos que se recostaban sobre Su pecho, que comían, viajaban y vivían con Él—Sus amigos— eran un grupo selecto y escogido. En el mundo de los espíritus ni siquiera fue entre los inicuos e impíos; sólo los dignos oyeron las palabras de vida que caían de Sus labios. Y así será cuando venga otra vez. Su voz se levantará entre los fieles; Su semblante resplandecerá sobre los obedientes; Sus amigos—aquellos que resistan el día— serán los temerosos de Dios y los justos. Nuestra preparación para ese día es cuádruple:
1. Debemos creer lo que Jesús creyó.
Arrepentíos y creed en el evangelio. El que creyere será salvo; el que no creyere será condenado; señales seguirán a los que creen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él; cree en Sus profetas; cree las palabras de Sus apóstoles y élderes. Cree y serás bendecido; no creas y serás maldecido. La primera gran prueba de la mortalidad es si los hombres creerán la palabra eterna cuando les sea predicada. Aquellos que creen la verdad pueden ser salvos; los que creen la mentira serán condenados. A nuestro propio riesgo debemos escoger creer como Jesús creyó, y a menos y hasta que lo hagamos, nunca comenzaremos la preparación que nos calificará para ser Sus amigos.
Cuando creamos como Él cree; cuando obtengamos la mente de Cristo; cuando pensemos como Él piensa; cuando nuestros deseos sean armoniosos con los Suyos—entonces tendremos tanto en común con Él que podremos ser Sus amigos. Él creyó que era el Hijo de Dios, y nosotros debemos creer lo mismo. Él creyó que Su Padre lo envió, y no debemos tener reserva alguna respecto de ello. Él creyó todas las verdades del evangelio eterno, y nosotros debemos hacer lo mismo. Nadie aplica la verdad eterna en su vida hasta que cree y sabe que es lo que eternamente es—verdad eterna.
2. Debemos predicar, enseñar y testificar como Jesús lo hizo.
A todo hombre que ha sido advertido le corresponde advertir a su prójimo. Todo amigo del Señor debe hablar a otros de su Amigo Eterno. La causa del evangelio debe ir de boca en boca y de corazón a corazón hasta que el conocimiento de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Todos los que se unen a la Iglesia están bajo convenio, hecho en las aguas del bautismo, de ser testigos de Cristo en todo tiempo, en todo lugar y ante todo pueblo, aun hasta la muerte. No basta con creer y no hacer nada más; cada creyente está mandado a aprovechar toda oportunidad para dar a los demás razón de la esperanza que hay en él.
Así como Jesús proclamó la palabra de verdad y salvación, nosotros debemos hacer lo mismo, y en nuestro día es el glorioso mensaje de la restauración; de la reunión de Israel; de la redención de Sion; de la salvación para los muertos; del inminente retorno de “este mismo Jesús.” Debemos proclamar—con valentía y sin temor—cosas como éstas, pues son tan verdaderas como verdadero es Dios:
Ha habido hambre en la tierra—no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Ahora todos los que tienen hambre y sed de justicia pueden beber de las aguas de vida y banquetean en la buena palabra de Dios.
Ha habido una larga noche de tinieblas, oscuridad y apostasía. Ahora la gloria de un nuevo día amanece; la oscuridad huye; la luz del evangelio brilla nuevamente con esplendor; y el día milenario está sobre nosotros.
El pueblo del Señor ha sido esparcido, despreciado, maldecido; ha sido objeto de burla y proverbio en todas las naciones adonde Él los ha dispersado. Ahora oyen Su voz y atienden Su llamado; ahora se reúnen en torno a Su estandarte del evangelio en cada lugar donde éste se ha levantado.
Durante la larga noche de oscuridad— la noche en que la oscuridad cubría la tierra y densa oscuridad las mentes del pueblo— ¿quién había oído la voz del cielo, o visto un rostro angélico, o se había gloriado en los dones del Espíritu? Pero ahora los antiguos poderes han sido restaurados— la voz de Dios se oye nuevamente; los ángeles ministran entre nosotros los mortales; y las señales, los dones y los milagros abundan como en tiempos antiguos.
Una vez más los apóstoles y profetas moran entre nosotros; predican y profetizan. Una vez más los élderes de Israel salen a buscar a sus parientes dispersos; predican y ministran con poder y gran gloria. Una vez más el reino ha sido establecido en la tierra en toda su gloria, belleza y perfección; sus ministros, tanto hombres como mujeres, prosigan la obra como lo hicieron sus contrapartes entre los antiguos fieles.
¿Qué decimos, pues? Nuestra voz es la de uno que clama en el desierto—en el desierto del pecado, de la apostasía, de la mundanalidad: ¡Arrepentíos, arrepentíos! ¿Por qué habéis de morir, oh naciones? Volved al Señor, oh pueblos; abandonad el mundo, huid del pecado, volveos a la verdad. Venid a Cristo y sed salvos.
Nuestra voz es la de uno que llama desde los oscuros y áridos desiertos de la muerte— desde los lugares secos y sin agua de este mundo: Venid, bebed de las aguas de vida; bebed profundamente de los ríos que fluyen directamente de la gran Fuente. Venid a Él y bebed de los pozos de la salvación.
Nuestra voz es una voz de gozo y de alegría—una de acción de gracias y voz de melodía: Oíd, oh cielos, y escucha, oh tierra, porque el Señor ha hablado en nuestro día; ha dado nuevamente la plenitud de Su evangelio eterno; toda verdad, doctrina, poder, sacerdocio, llave, don y gracia— todas las cosas necesarias para salvar y exaltar a los hombres— se hallan ahora otra vez sobre la tierra.
Nuestra voz proclama—con palabras de verdad y sobriedad—que el Gran Dios ha llamado a Su siervo José Smith, hijo, y le ha hablado desde los cielos, y le ha dado mandamientos, conforme a los cuales La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido establecida entre los hombres como la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra.
Nuestra voz testifica—por el poder e influencia del Espíritu Santo de Dios— que esta Iglesia administra el evangelio, y que todos los que acudan a este estandarte, levantado de nuevo en los montes de Israel, pueden obtener paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero.
3. Debemos vivir como Jesús vivió.
Jesús guardó los mandamientos de Su Padre y de ese modo efectuó Su propia salvación, y además dio ejemplo del modo y los medios por los cuales todos los hombres pueden ser salvos. La salvación está disponible gracias a Su sacrificio expiatorio y se recibe mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. En cuanto a cómo, por qué y de qué manera debemos vivir para alcanzar la salvación, basta citar las enseñanzas del profeta José Smith según se presentan en las Lecciones sobre la Fe.
“¿Dónde hallaremos un prototipo a cuya semejanza podamos ser asimilados, a fin de llegar a ser partícipes de la vida y la salvación?”, preguntó el Profeta, “o, en otras palabras, ¿dónde hallaremos un ser salvo? Porque si podemos encontrar un ser salvo, podremos determinar sin mucha dificultad lo que todos los demás deben ser para poder ser salvos. Creemos que no será motivo de disputa el hecho de que dos seres que son diferentes el uno del otro no pueden ser salvos; pues todo aquello que constituye la salvación de uno constituirá la salvación de toda criatura que será salva; y si hallamos un ser salvo en toda la existencia, podremos ver lo que los demás deben ser, o de lo contrario no serán salvos.
“Preguntamos, entonces, ¿dónde está el prototipo? ¿Dónde está el ser salvo? Concluimos, respecto a la respuesta de esta pregunta, que no habrá disputa entre los que creen en la Biblia, que es Cristo; todos estarán de acuerdo en esto, que Él es el prototipo o modelo de salvación; o, en otras palabras, que Él es un ser salvo. Y si continuáramos nuestro interrogatorio y preguntáramos cómo es que Él es salvo, la respuesta sería—porque Él es un ser justo y santo; y si fuera diferente de lo que es, no sería salvo; porque Su salvación depende de que Él sea exactamente lo que es y nada más; pues si fuera posible que cambiara, aunque fuera en el más mínimo grado, seguramente dejaría de ser salvo y perdería todo Su dominio, poder, autoridad y gloria, que constituyen la salvación; porque la salvación consiste en la gloria, autoridad, majestad, poder y dominio que posee Jehová, y en nada más; y ningún ser puede poseerla sino Él mismo o uno semejante a Él.”
Luego, después de citar varios pasajes de las Escrituras, el Profeta continuó: “Estas enseñanzas del Salvador nos muestran claramente la naturaleza de la salvación y lo que Él propuso a la familia humana cuando propuso salvarla— que propuso hacerlos semejantes a Él mismo, y Él era semejante al Padre, el gran prototipo de todos los seres salvos; y que para cualquier parte de la familia humana ser asimilada a Su semejanza es ser salva; y ser diferentes de Ellos es ser destruidos; y sobre este punto gira la puerta de la salvación.” (Lección 7, citada en Doctrina Mormona, 2ª ed., págs. 257–258.)
- Debemos hacer las cosas que Jesús hizo.
Él predicó el evangelio, realizó las ordenanzas de salvación, obró milagros y guardó los mandamientos. Así debe ser también con nosotros. Él llevó Su cruz y puso todo sobre el altar. Así también nosotros, si se nos requiere, debemos hacerlo. Su promesa para nosotros es: “El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.” (Juan 14:12.) Y también: “Seréis aun como yo soy, y yo soy como el Padre; y el Padre y yo somos uno.” (3 Nefi 28:10.)
“¡Hosanna en las alturas!”
Y así decimos:
Él vino una vez y vendrá otra vez.
Si hemos aprendido bien las lecciones de Su Primera Venida,
también sabremos leer las señales de los tiempos
y estaremos listos para Su Segunda Venida.
He aquí, el Dios poderoso aparece;
desde lo alto Jehová habla.
Tierras del oriente oyen Su llamado,
y sobre el occidente resuena Su trueno.
¡Tierra, míralo! ¡Tierra, míralo!
Toda la naturaleza tiembla.
Sión, desplegando toda su luz,
a Dios en gloria mostrará.
¡He aquí, Él viene! sin guardar silencio;
fuego y nubes preparan Su camino.
¡Tempestades en derredor! ¡Tempestades en derredor!
Apresuran el día temible.
A los cielos asciende Su voz,
a la tierra debajo clama:
Almas inmortales, descendiendo,
que su polvo dormido se levante.
¡Levantaos al juicio! ¡Levantaos al juicio!
Que Tu trono adorne los cielos.
—Himnos, núm. 264
Y ahora, solo queda una cosa: dejar constancia escrita de nuestro testimonio sobre la filiación divina de Aquel de quien hemos hablado. A todo lo que hemos dicho, añadimos este sello de testimonio:
Del Hijo de María testificamos—y Dios es nuestro testigo—que Él es el Santo de Israel, el Mesías Prometido, el Hijo de Dios.
En cuanto a Jesús de Nazaret, declaramos: Él es el Dios de Israel, el Eterno, el Gran Jehová, quien hizo de la carne Su tabernáculo y vivió como los mortales en un mundo de pecado y dolor.
En cuanto al Crucificado, Aquel a quien tomaron y, por manos inicuas, colgaron en un madero, nuestro testimonio es: Él ha resucitado; salió del sepulcro de Arimatea; vive; ascendió a Su Padre; y reina a la diestra de la Majestad en las alturas.
De Aquel que es llamado Cristo, testificamos: Él es el Redentor del mundo, el Salvador de todos los que creen; ha abolido la muerte y ha manifestado la vida y la inmortalidad por medio del evangelio; Él es la Resurrección y la Vida; y en Él todos los hombres tendrán vida, y esa vida será eterna.
Y este mismo Jesús judío, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, pronto regresará como el Segundo David, para gobernar y reinar en el trono de Su Padre para siempre.
Dios conceda que podamos resistir aquel día. Y Dios conceda, además, que nuestra voz nunca deje de hablar—en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad, ahora y para siempre—dando testimonio de Aquel que nos rescató de la muerte, del infierno, del diablo y del tormento sin fin.
Lo escribimos aquí; que también quede inscrito en los registros eternos; que sea escrito en la tierra y en el cielo; y que todos los que lean sean iluminados por el poder del mismo Espíritu que aprueba la palabra escrita— que todos los hombres sepan (y así testificamos) que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente; que efectuó la expiación infinita y eterna; que fue crucificado por los pecados del mundo; que resucitó de entre los muertos al tercer día; que ascendió a Su Padre; que ha restaurado la plenitud de Su evangelio eterno en nuestros días; y que pronto vendrá a reinar con poder y gran gloria entre aquellos que resistan el día y que no sean consumidos por el resplandor de Su venida.
¡Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios! ¡Bendito sea Su grande y santo nombre, ahora y para siempre! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
El juicio judío formal (Capítulo 104)
Edersheim sostiene—erróneamente, nos atrevemos a afirmar—que Jesús nunca fue formalmente juzgado por el Sanedrín.
Al hacerlo, ofrece una exposición instructiva de las ilegalidades que habrían existido si los procedimientos de aquella noche hubieran sido un juicio.
Que en efecto lo fueron, lo afirman con confianza Talmage y muchos otros, y así nos parece a nosotros.
“Las evidencias tanto judías como cristianas establecen el hecho de que Jesús no fue formalmente juzgado ni condenado por el Sanedrín,” afirma Edersheim. “Se admite en todos los ámbitos que, cuarenta años antes de la destrucción del Templo, el Sanedrín dejó de pronunciar sentencias capitales. Esto por sí solo sería suficiente. Pero además, el juicio y la sentencia de Jesús en el palacio de Caifás habrían (como ya se ha dicho) violado todos los principios de la ley y el procedimiento penal judíos.”
(¡Y así fue!) “Causas de tal naturaleza solo podían ser juzgadas, y la sentencia capital pronunciada, en el lugar regular de reunión del Sanedrín, no, como en este caso, en el palacio del sumo sacerdote; ningún proceso, y menos uno de esta índole, podía iniciarse de noche, ni siquiera en la tarde, aunque si la discusión se había prolongado durante todo el día, la sentencia podía pronunciarse de noche.
“Además, ningún proceso podía tener lugar en sábados o días de fiesta, ni siquiera en sus vísperas, aunque esto no habría invalidado el procedimiento; y podría argumentarse, por otra parte, que un proceso contra alguien que había seducido al pueblo debía llevarse a cabo, y la sentencia ejecutarse, durante las grandes fiestas públicas, para advertencia de todos.
“Por último, en las causas capitales existía un sistema muy elaborado de advertencia y amonestación a los testigos, y puede afirmarse con certeza que en un juicio regular los jueces judíos, por muy prejuiciados que fueran, no habrían actuado como lo hicieron los miembros del Sanedrín y Caifás en esta ocasión.”
(Esto, según lo vemos nosotros, es precisamente lo que estos jueces prejuiciados y llenos de odio hicieron.)
“Pero al examinarlo más de cerca, percibimos que los relatos evangélicos no hablan de un juicio formal ni de una sentencia del Sanedrín. (…) Los cuatro Evangelios indican igualmente que todo el procedimiento de aquella noche se llevó a cabo en el palacio de Caifás, y que durante esa noche no se pronunció ninguna sentencia formal de muerte. (…) Y cuando por la mañana, tras una nueva consulta—también en el palacio de Caifás—llevaron a Jesús al pretorio, no fue como un prisionero condenado a muerte cuya ejecución pedían, sino como alguien contra quien presentaban ciertas acusaciones dignas de muerte; y cuando Pilato les mandó juzgar a Jesús según la ley judía, respondieron, no que ya lo habían hecho, sino que no tenían competencia para juzgar causas capitales.”
(Todo esto pasa por alto la condena de culpabilidad impuesta por blasfemia, cuya pena, según la ley judía, era la muerte por lapidación.
Para que Jesús hubiese muerto por lapidación, como en el caso de Esteban, se habría invalidado la palabra mesiánica referente a la cruz.
De ahí la providencia divina que guió a Sus enemigos a buscar una sentencia de muerte romana por un delito romano, como sedición o traición.
Jesús debía morir, no por lapidación judía, sino por crucifixión romana.
Así estaba escrito, y así debía ser.)
“Pero aunque Cristo no fue juzgado y sentenciado en una reunión formal del Sanedrín, ¡no cabe duda alguna de que Su condena y muerte fueron obra, si no del Sanedrín como tribunal, sí de los sanedristas—de todo el cuerpo de ellos (‘todo el concilio’)—en el sentido de expresar lo que era el juicio y el propósito de todo el Supremo Consejo y de los líderes de Israel, con solo muy pocas excepciones.
Recordemos que la resolución de sacrificar a Cristo había sido tomada desde hacía algún tiempo. Por terribles que fueran los procedimientos de aquella noche, parecen incluso una especie de concesión—como si los sanedristas hubiesen querido hallar alguna justificación legal o moral para lo que ya habían determinado hacer.” (Edersheim 2:556–558.)
En la cruz del Calvario (Capítulo 108)
Nuestro amigo Farrar nos ofrece su resumen de los sufrimientos del Señor Jesús con estas palabras: “Es difícil comprender adecuadamente la multitud y variedad de formas de angustia espiritual y sufrimiento mental, de burla y de tortura, a las que el Hijo del Hombre, sin pecado, fue sometido continuamente desde el momento en que salió del monte de los Olivos para entrar en Jerusalén para la Última Cena.
“1. En la Última Cena tuvo la profunda tristeza de leer el corazón del traidor y de pronunciar sus últimas despedidas—aquellas que se mezclaron con profecías de persecución como el camino hacia el triunfo final—a aquellos a quienes más amaba en la tierra.
“2. Luego vino la agonía en el huerto, que lo llenó de indecible asombro y estremecimiento, hasta que tuvo que arrojarse con el rostro a tierra en la tensa absorción de la oración, y Su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo.”
Ésta fue la hora de Su más grande agonía.
Fue allí donde tomó sobre Sí, de una manera que nos es incomprensible, los pecados de todos los hombres bajo la condición del arrepentimiento.
Fue allí donde sufrió, en cuerpo y en espíritu, más de lo que cualquier otro mortal podría sufrir.
Aquellas horas en el Jardín de Getsemaní no tienen paralelo entre los mortales de ninguna época.
Solo un Dios pudo sufrir o soportar la carga que allí y entonces fue Suya.
“3. Luego, el horror del beso traidor de Judas, exagerado en su falsedad; la aprehensión, el atamiento, el ser llevado preso, y la deserción de todos Sus discípulos en la hora de Su necesidad.
“4. Después, los largos juicios que, solo interrumpidos por insultos, duraron toda la noche; la sensación de absoluta injusticia; la prueba de que todos aquellos hierofantes, que debieron ser los primeros en recibirle con humilde pero triunfante gozo, estaban ferozmente empeñados en destruirle por cualquier medio, por vil que fuera.
“5. Luego, el insolente golpe en el rostro de parte de uno de los siervos.
“6. Luego, el oír a Su apóstol principal negarle con juramentos y maldiciones.
“7. Después, el juicio nocturno ante Caifás y sus más íntimos partidarios, con todos sus incidentes perturbadores, su tumulto de voces burlonas, su terrible adjuración, y la sentencia pronunciada contra Él como ‘Hombre digno de muerte’ por el tribunal ‘espiritual’.
“8. Luego, la acumulación de insultos brutales cuando la turba de viles sirvientes le escarnecía, le abofeteaba, le golpeaba, le escupía en el rostro, y, vendándole los ojos, le mandaba adivinar quién había sido el miserable que le había golpeado.
“9. Después, el juicio matutino ante todo el Sanedrín, con la continuación de las agitadas acusaciones, y la prueba final de que ‘vino a los suyos, y los suyos no le recibieron’.
“10. Luego, si leemos correctamente el relato, otra burla más por parte de los sacerdotes y sanedristas.
“11. Después, las largas y sobrecogedoras escenas del juicio ante Pilato, mientras Él permanecía en medio de una multitud sedienta de Su sangre, clamando por Su crucifixión; acumulando mentiras e insultos contra Él; prefiriendo a un ladrón y asesino por encima de Él; y frustrando, con su feroz obstinación, el evidente deseo del gobernador romano de ponerle en libertad.
“12. Luego, la conducción a través de la ciudad hasta Herodes, y el vano intento de aquel príncipe despreciable de arrancarle alguna respuesta o alguna señal.
“13. Después, la burla grosera de los esbirros de Herodes cuando, en fingido homenaje, le despojaron de Sus vestiduras y le vistieron con un manto resplandeciente, añadiendo toda clase de insultos despectivos y crueldades.
“14. Luego, la sentencia final de crucifixión, pronunciada por Pilato tras vanos intentos y apelaciones para vencer la furiosa animosidad de Sus acusadores.
“15. Después, la burla brutal de toda la cohorte de soldados romanos mientras Él permanecía indefenso entre ellos.
Estos toscos legionarios se alegraban en exceso de derramar sobre Él el desprecio y la aversión que sentían hacia todos los judíos, y aprovecharon la ocasión para descargar su cruel brutalidad sobre Aquel que, según se les había enseñado, afirmaba ser un Rey.
Este Rey debía tener los emblemas de la realeza: un viejo manto militar de color escarlata; una corona—trenzada únicamente con espinas punzantes; un cetro—una caña que podían arrebatar de Sus atadas manos de cuando en cuando para golpearle con ella, además de con varas; la burla de las rodillas dobladas en falso homenaje, alternada con execrable escupir, con golpes en la cabeza, bofetadas con la palma abierta y palabras del más absoluto desprecio.
“16. Luego fue despedazado y lacerado casi hasta la muerte por el horrible y extenuante flagellum, infligido por verdugos carentes de toda compasión, con látigos cargados con bolas de plomo y afilados fragmentos de hueso.”
“17. Luego vino el despojo de Sus vestiduras y el inclinarse bajo el peso de la cruz—o, más exactamente, del patibulum, el travesaño de la cruz—que Él, exhausto, era incapaz de llevar, mientras el heraldo iba delante proclamando el supuesto crimen por el cual había sido condenado.
“18. Después, la visión de las hijas de Jerusalén que lloraban y se lamentaban.
“19. Luego, el clavar los clavos desgarradores y aplastantes a través de Sus pies y de cada una de Sus manos, y el ser alzado sobre la cruz. (…)
“20. Luego, la visión de toda la vileza del mundo fluyendo ante Sus ojos en su ruidoso torrente, mientras los ancianos, con su crueldad, meneaban la cabeza ante Él, burlándose y blasfemando; y los soldados se mofaban; y la multitud aullaba sus insultos; y los dos miserables ladrones que compartían con Él aquella hora de vergüenza—aunque ellos eran culpables y Él inocente—se unían al continuo e implacable vituperio.
“21. Después, la visión de Su madre en su indecible desolación.
“22. Luego, el oscurecimiento, por la angustia, de Su alma humana, que arrancó de Él el clamor: ‘¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?’
“Y sin embargo, en medio de todas estas acumulaciones de tormento, solo una palabra de dolor físico se escapó de Sus labios—el clamor: ‘Tengo sed’;
y tan profunda fue la impresión causada por Su majestuosa paciencia, así como por los portentos que siguieron, que toda la multitud quedó sobrecogida y en silencio, y regresó a Jerusalén golpeándose el pecho y diciendo: ‘Verdaderamente, este era un hombre justo’;
y el ladrón arrepentido le imploró que le recibiera en Su reino;
e incluso el pagano centurión romano habló de Él como ‘un Hijo de Dios’.
“La profundidad extrema del sufrimiento sobrehumano parece revelarse en Su clamor:
‘¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?’”
(F. W. Farrar, The Life of Lives, págs. 506–511.)