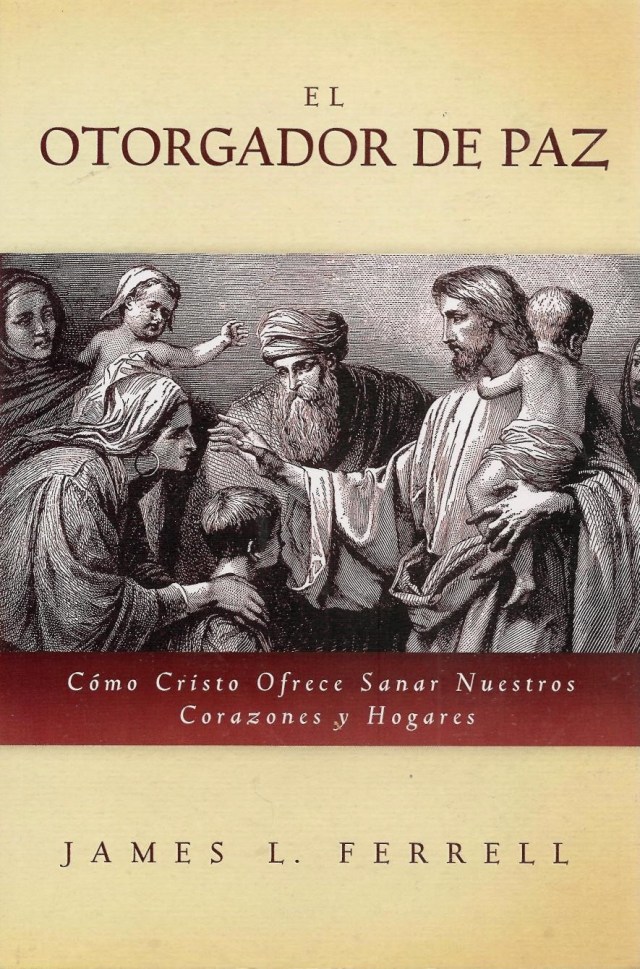PARTE I — EL REGALO DE ABIGAIL
1
UNA TORMENTA EN EL ALMA
La noche era fría en muchos sentidos. Afuera, un viento fuerte golpeaba gotas de lluvia contra las ventanas. Los aleros sobre la cama de Rick Carson rechinaban, como siempre durante las tormentas, y él podía oír los muebles del patio deslizándose lentamente sobre el suelo, como si cada silla tratara en vano de aferrarse a un puñado de cemento. A veces sentía que la estructura de madera de la casa se doblaba, un movimiento que Rick suponía podría medir si tuviera los instrumentos o la motivación para hacerlo. Quizá, en su propio e inútil esfuerzo por mantener la casa anclada a sus cimientos, Rick se presionaba aún más contra la cama intentando aferrarse a algo sólido.
Acostada detrás de él estaba su esposa desde hacía doce años. Cada uno abrazaba su respectivo borde de la cama—ella mirando hacia la ventana, él hacia la pared—evitando cuidadosamente tocarse. Llevaban tres días sin hablarse, excepto cuando era absolutamente necesario; un período tan largo e interminable como la lluvia que golpeaba su hogar. Rick no podía dormir y se preguntaba qué había hecho para merecer eso. “Nuestro matrimonio es un fraude”, pensaba él, aunque consideraba que había hecho todo lo posible por salvarlo. No había cariño ni entendimiento. Suspiró con desesperación.
Las cosas habían estado tan mal con Carol durante tanto tiempo, que Rick apenas recordaba los buenos momentos, si es que alguna vez los hubo. En los primeros años del matrimonio, Rick había creído que era feliz, y pensaba que Carol también lo era. Ahora ya no estaba seguro de qué tan felices habían sido en realidad. Las memorias del pasado y las esperanzas del futuro se tambaleaban bajo el peso de un presente deprimente.
A pesar de la nube de infelicidad que envolvía su matrimonio, hasta ese momento Rick había hecho lo posible por minimizar o ignorar los problemas. Para sobrevivir, recurría a una especie de distracción interior: apartaba de su mente los pensamientos sobre Carol, su matrimonio, las injusticias y el dolor acumulado, y trataba de concentrarse en otras cosas. “Todo estará bien si solo puedo aguantar”, se decía, esforzándose por mantener una apariencia feliz. “Carol cambiará”. Pero Carol no cambiaba, y su relación continuaba deteriorándose.
Acostado en la cama, Rick sentía que algo le ocurría a pesar de la paciencia que fingía ejercer. Cuanto más intentaba ser paciente, más amargado e impaciente se volvía. Se sentía como un adicto a las drogas o al alcohol que se consuela con la mentira: “este será el último trago”. Su matrimonio estaba en crisis, y lo que más le preocupaba era que ya no estaba seguro de que eso le importara.
Durante los últimos cinco años había derramado muchas lágrimas debido a la situación en la que se encontraba. Una noche, Carol sugirió que tal vez sería mejor que él se fuera de la casa por un tiempo. “Quizá estar separados nos ayude a apreciarnos más”, había dicho ella, aunque su voz carecía de convicción y esperanza. Era una voz que Rick conocía muy bien, pues también la había escuchado dentro de sí mismo.
Rick recordaba esa terrible noche mientras permanecía acostado, escuchando la tormenta. Cuando Carol insinuó que él debía marcharse, fue como si el mismo infierno abriera sus mandíbulas y le mostrara, de golpe, aquello que tanto se había esforzado por ignorar. Comenzó a temblar incontrolablemente, y sentía que las lágrimas brotaban desde lo más profundo de sus huesos. Las lágrimas, los estremecimientos y los sollozos llegaban en oleadas. Cuando parecía que un espasmo de dolor terminaba y su cuerpo empezaba a calmarse, una nueva ola de angustia lo invadía, reiniciando los gemidos. Con cada lágrima, Rick sentía cómo se deslizaba de sus manos la esperanza de felicidad a la que se había aferrado hasta entonces. Mientras tanto, Carol permanecía acostada junto a él, impasible, sin acercarse para consolarlo.
Al recordarlo ahora, Rick aún sentía el eco de aquellos estremecimientos en su interior. Las cosas se habían calmado un poco entre ellos durante los últimos dieciocho meses, pero los problemas fundamentales seguían intactos. Finalmente, él no se había marchado, pues Carol, probablemente por lástima, había retirado la sugerencia.
Pero sus palabras aún flotaban entre ellos: “Quizás necesitemos estar lejos el uno del otro… quizás eso ayude…”.
Rick sabía bien lo que implicaba esa idea. Con la indiferencia que sentía en su interior, temía descubrir que le agradaba estar lejos—disfrutar de un tiempo libre de demandas, expectativas, críticas y de la constante presión de la infelicidad de Carol que siempre parecía acusarlo cuando estaban juntos. Peor aún, Rick temía que a Carol también le gustara la separación, una posibilidad cuyas implicaciones él no podía soportar.
La lámpara de la calle frente a la casa proyectaba suficiente luz a través de la tormenta para iluminar la pintura de ambos que colgaba en la pared. El pintor había captado perfectamente a Carol, pensó él: la línea de sus labios, la determinación en su mandíbula, la frialdad en sus ojos. “Incluso el pintor lo vio”, pensó Rick con amarga desilusión. “¿Por qué yo no pude verlo antes de casarnos?”.