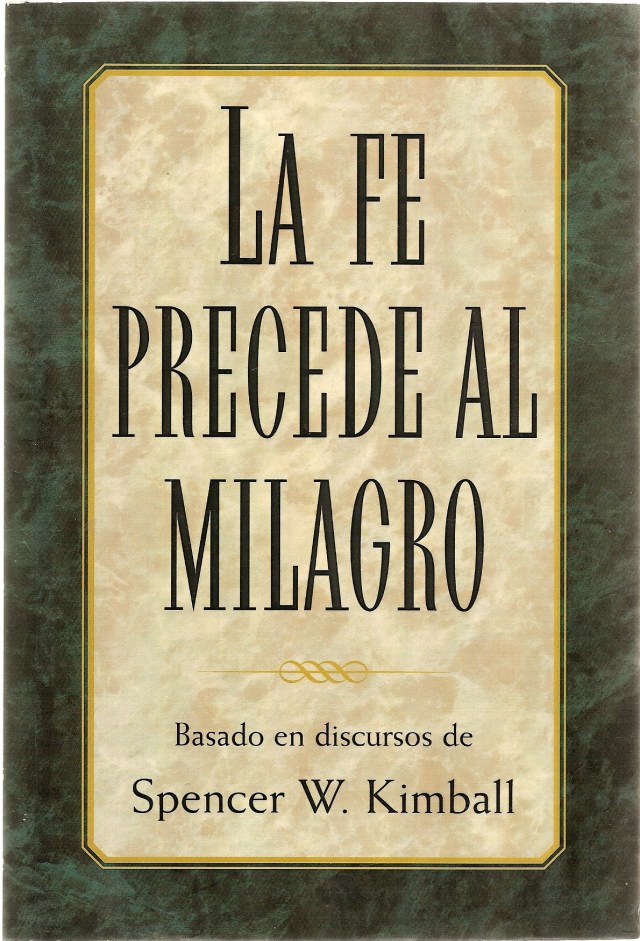
La Fe Precede al Milagro
Basado en discursos de
Spencer W. Kimball
Capítulo veintiuno
El autodominio
El muérdago
Este mundo está lleno de tentaciones, engaños y trampas imprevistas para la juventud. Son las mismas rebeliones y tentaciones de épocas pasadas, que hoy se manifiestan bajo nuevas formas. El automóvil, con su intimidad y propiedad de movilidad, ha multiplicado las posibilidades de maldad. La revolución que se ha producido en los recintos universitarios ha generado nuevas demandas por una liberación de las restricciones y limitaciones morales tradicionales.
Muchos adolescentes ya han agotado todos los placeres que parecieron satisfacer a sus predecesores y hoy, en su aburrimiento, demandan nuevas experiencias, nuevas “sensaciones”, las cuales a menudo acarrean actividades peligrosas, inmorales e indecentes, ocasionando la destrucción del cuerpo, de la mente y del alma.
La llamada “nueva moralidad” no es más que la antigua inmoralidad en un marco diferente, con la diferencia de ser tal vez menos reservada, menos restringida y menos inhibida. Se habla de libertad en cuanto al sexo, de beber y fumar, y de rebelarse y destruir —entrando todos en escena. Tales males como las drogas psiquedélicas están haciendo sentir sus efectos y los traficantes de drogas están induciendo a los adolescentes ingenuos al uso de los narcóticos. Los asaltos, la brutalidad y muchas otras aberraciones están haciendo su aparición por turnos, supuestamente para aliviar el aburrimiento con nuevas “sensaciones”. Todas estas plagas, así como muchas otras, se prenden a uno como sanguijuelas al principio, para luego convertirse en crueles amos. Lo que una vez fue un simple experimento se convierte luego en un hábito complicado, lo que antes fue un embrión se transforma en un gigante, la pequeña innovación se vuelve una dictadora, y la persona se convierte en un esclavo con un anillo en la nariz. La llamada libertad llega a ser una vil servidumbre.
La gran mayoría de nuestros jóvenes son valientes y espléndidos; no obstante, el mal se hace presente en todos lados y el demonio vive ansioso de tentar a nuestra juventud más selecta.
Un ejemplo de las crecientes presiones que aquejan a la juventud para hacerla caer presa de los pecados del mundo nos lo dio Wallace Sterling, Presidente de la Universidad de Stanford, pocos años atrás:
En un estudio sobre el desarrollo de los estudiantes de Stanford, realizado por un período de cinco años, se demostró que de cada cuatro estudiantes, más de tres poseen hábitos alcohólicos bien establecidos. . . al momento de entrar a la Universidad, hecho que parece ser de la aceptación de sus amigos, padres y la sociedad misma. (School and Society, 29 de octubre, 1966.)
Muchas personas jóvenes han sido atrapadas por el mal sin que pudieran darse cuenta plenamente del peligro que corrían —algo así como estar parado sobre un borde a punto de desmoronarse hacia un precipicio.
Jim Smith, un buen amigo mío, me relató una historia que más o menos dice así: Hace muchos años, cuando de niño viajaba a caballo por las praderas con los hombres adultos, ayudándoles a cuidar y a juntar el ganado, siempre esperaba ansioso el momento de llegar a la “parada de descanso” bajo las extensas y anchas ramas de uno de los árboles más bellos de aquel lugar llamado Ash Creek (Arroyo del Fresno).
¡Ah, cómo admirábamos y disfrutábamos de aquel árbol, con su figura tan uniforme y su espeso follaje verde! Cómo llegamos a extrañarlo, a depender de él y hasta a quererlo como a algo nuestro; era un árbol que había sido plantado en aquel lugar para nuestra comodidad y para satisfacer nuestras necesidades.
Su verde frondosidad era un refugio para los pájaros que hacían sus nidos entre sus ramas y se posaban en las orillas de las más pequeñas para ensayar sus trinos.
El ganado buscaba, para su descanso vespertino, la fresca sombra y el suave suelo pulverizado sobre el que se erguía aquel fresno.
Nosotros, los sedientos vaqueros, siempre hacíamos esa parada para tomar agua fresca de nuestras cantimploras y para estirar por un rato nuestros brazos y piernas tensos del cansancio, mientras que nos librábamos del sofocante sol veraniego de Arizona.
En una de nuestras paradas, al recostarnos de espaldas sobre la fresca y suave tierra y al fijar nuestros ojos en aquel árbol, observamos que en la parte superior de una de sus ramas estaba naciendo un pequeño retoño de muérdago. Se distinguía de entre el follaje más gris del árbol, no mirándose mal con su vestido verde oscuro y sus pequeñas bayas blanquecinas.
En aquel momento me imaginé al gigantesco árbol diciéndole al diminuto muérdago: “Cómo no, mi querido amiguito, bienvenido seas. En mi vitalidad, puedo muy bien regalarte un poco de la savia que produzco por medio del sol, del aire y del agua que recibo de la profundidad del lecho del arroyo. Hay suficiente para todos, y tú, en tu pequeñez, ¡no puedes causarme ningún daño!”
Años más tarde, y cuando era un hombre, volví por aquel mismo lugar de Ash Creek, de nuevo guiando al ganado. Cuál no serían mi consternación y tristeza al encontrar seco y muerto a aquel bello árbol, con sus largas y desiguales ramas estirándose como los dedos huesudos de un esqueleto. Ni siquiera un abandonado nido de aves adornaba sus horcaduras, ni había res que descansara más debajo de sus ramas, ni follaje que cubriera su grave desnudez, ni tampoco le atraía ya a ningún viajero o vaquero el refugiarse bajo su esquelética miseria. Hasta los leñadores le estaban derribando ya sus ramas.
El infinitamente hermoso árbol de mi juventud se había convertido entonces en el más espantoso de todos los árboles de Ash Creek.
Al tratar de averiguar la causa de aquella devastación, vi colgando de las ramas del árbol grandes racimos de muérdago —el parásito del mismo. Probablemente un pájaro o el viento habían depositado en sus ramas aquellas traslúcidas y glutinosas bayas. La viscosidad de las mismas les había servido para adherirse a la rama del árbol o planta anfitriona hasta que se había completado la germinación, mientras que el pequeño retoño continuó creciendo en dirección del punto de adhesión.
Al reflexionar sobre esta historia, vino a mi mente el siguiente pensamiento: ¡Cuánta semejanza hay entre el diminuto muérdago y el primer cigarrillo o la primera bebida alcohólica! ¡Cuánta semejanza hay entre esta planta rapaz y la primera mentira o el primer acto deshonesto! ¡Cuánta semejanza hay entre este crecimiento parasítico y el primer crimen —el primer acto inmoral!
¿Quién se hubiera imaginado que una diminuta y pegajosa fruta blanquecina de muérdago pudiera llegar a vencer y exterminar a un enorme y hermoso árbol, mil veces más grande que tal plantita?
Cierto grupo de jóvenes, similarmente, lejos estaba de imaginarse que una insignificante botella de bebida alcohólica tuviera el poder de lisiar y destruir el alma. Era sólo para experimentar ciertas “sensaciones”, dijeron, que habían llevado la botella a su fiesta. Las sensaciones no fueron del todo placenteras la primera vez, pero ellos sintieron que así habían probado que eran maduros y no “cobardes”. Sus fiestas y juntas posteriores no parecían ser tan interesantes sin aquel líquido. De modo que se convirtió en algo normal, un nuevo estímulo para salir del aburrimiento, un escape de la depresión y un refugio para sus problemas.
¿De qué otra manera, si no era por medio de los consejos y recomendaciones de los demás, podían esos jóvenes saber que la botella en mención era en sí un demonio que se convertiría en su amo y que, tal como el muérdago, se apoderaría de sus anfitriones y los consumiría, convirtiendo a algunos de ellos en alcohólicos y convenciendo a otros de que era una necesidad incesante?
¿Cómo podían saber esos muchachos que aquel primer trago de alcohol se convertiría más tarde en un hábito, en parte de ellos mismos? ¿Cómo iban, a imaginarse que aquel parásito les haría despilfarrar el dinero que tanto necesitaban, y arruinar sus hogares, hacerles perder el autor respeto, causar muertes accidentales, crear mundos de infelicidad y aun destruir el ama poderosa?
Ni el árbol ni el diminuto pájaro portador del muérdago podían saber de manera alguna que aquella pegajosa y transparente semillita podría ser capaz de acabar con el poderoso fresno. Sin embargo, el joven que empieza a tomar bebidas alcohólicas puede saber, si escucha las advertencias, que si permite que el tomar se convierta en un hábito que obstaculice su desarrollo espiritual, le esperan la destrucción final y la pérdida eterna, pues él es un hijo de Dios, creado a Su propia imagen, dotado de un linaje real y un heredero del reino, en tanto que sea capaz de continuar siendo limpio y digno.
Trabajé, cierta vez, con un hombre que en su juventud se reía de la sola idea de que él podría involucrarse alguna vez en algo superior a sus fuerzas. Se mofaba cuando se le comentaba que estaba perdiendo su poder de resistencia —se sentía ofendido cuando se le decía que se estaba convirtiendo rápidamente en un esclavo de un amo despiadado y cruel. No obstante, lo escuché un día en sus sobrios momentos maldecirse y clamar: “¡Qué desperdicio de toda cosa buena! ¡Qué absurdo y tonto he sido!”
De nuevo analicé: ¡Cuán semejante es el diminuto muérdago a la abominable práctica del fraude, al primer acto deshonesto! Esto me hace pensar en un muchacho que murió asfixiado en una cámara de gas. Antes se había erguido firme como el árbol de Ash Creek. Había sido limpio, honrado y respetado, pero se había convertido en una persona inútil y solitaria, constituyéndose en una amenaza para la sociedad, digno sólo de la desconfianza y de la falta de respeto. Todo había comenzado con las trampas, un pequeño vicio seductivo no mayor que una rama de muérdago, ni más pegajoso que una baya de esa planta. Empezó por hacer trampas en los juegos y las tareas escolares. Luego hubo algunas malversaciones de poca trascendencia seguidas por hurtos mayores y menores, que finalmente pasaron a robos armados, asesinatos deliberados y de ahí a la cámara de gas.
¿Quién dijo que el pecado no era divertido? ¿Reclamó alguien que Lucifer no era atractivo, persuasivo, acomodadizo y amigable? Contrario a lo que se piensa, el pecado es definitivamente atractivo y deseable. La transgresión se viste de elegantes trajes y de vistosos atavíos. Se perfuma copiosamente; posee rasgos atractivos y una suave voz. Se le puede encontrar en los círculos cultos y en los grupos de alta sociedad. Provee lujos agradables y placenteros. El pecado es fácil y tiene una gran compañía de agradables compañeros. Promete inmunidad contra restricciones o libertades temporales. Puede satisfacer momentáneamente el hambre, la sed, el deseo, los apetitos, las pasiones y los caprichos, sin tener que pagar ningún precio por ellos inmediatamente. Sin embargo, el pecado comienza diminuto y crece hasta proporciones monumentales —gota por gota, centímetro por centímetro.
Se duda sobre si Caín llevaba la idea de asesinato en su corazón cuando le cruzó por la mente el primer pensamiento de celos o cuando empezó a desarrollar el primer sentimiento de odio, pero el caso es que, de gramo en gramo y de minuto en minuto, el pequeño parásito creció para robarle toda su fortaleza, su equilibrio y su paz. El diablo venció, y Caín, como el árbol, cambió su apariencia, sus actitudes, su vida y se convirtió en un hombre errante, vicioso y solitario.
¡Cuán semejante es el primer cigarro a la voraz planta del muérdago! Simplemente por osadía furtiva, por evitar un momento de vergüenza o para llevárselas de listo o ser aceptado por los demás o por otras razones absurdas es que se prueba el primer cigarrillo.
Desde luego que el novato ni tiene la menor idea de que puede llegar a ser un adicto de los que se fuman un cigarrillo tras otro o de que puede llegar a morir de cáncer del pulmón. Por supuesto que piensa que va a poder controlarse. No cree que puede convertirse en un hábito —trata de convencerse a sí mismo de que él es su propio amo; mas el tiempo, el hábito y la repetición causan sus perniciosos efectos.
Así es como el pájaro, el viento u otro transportador lleva la diminuta semilla al árbol; ésta se adhiere a la rama y crece hasta extraer el fluido de vida del árbol; dejando finalmente muerto y seco al gigante.
El simple cigarrillo se multiplica de uno a una docena y a un centenar, sí, aun a un millar, hasta que se vuelve un hábito casi imposible de controlar.
“¿Puede dejar de fumar?” le pregunté a un adicto al tabaco. “¿Puede dejar la hierba antes de verse ‘enganchado’?”
Riéndose aquel fornido hombre, me contestó: “Por supuesto”, y luego agregó, tal como dijo en sentido figurado el gran árbol de Ash Creek: “¡Cómo no, pequeña hierbita! No tengo miedo de ti. Eres indefensa; yo soy fuerte”.
Años más tarde lo escuché decir disgustado: “No puedo romper el hábito. Me hace mucho daño; soy su esclavo. ¡Qué tonto he sido!”
¡Cuánta semejanza hay entre el muérdago y la inmoralidad! La planta mortífera empieza con su semilla dulce y pegajosa. Una vez enraizada, se adhiere y crece de hoja a rama y de rama a planta. Nunca empieza cuando ya está madura o totalmente desarrollada. Siempre se trasplanta cuando es infante todavía. Tampoco la inmoralidad empieza con el adulterio o la perversión. Estas son plantas ya desarrolladas completamente. Las pequeñas imprudencias son precisamente las semillitas —imprudencias como pensamientos sexuales, discusiones sexuales y los besos apasionados. Las hojas y las ramitas son la masturbación, las caricias impúdicas, y otras prácticas similares, las que se desarrollan con la repetición.
La planta ya desarrollada totalmente es el libertinaje sexual, que confunde, causa frustración y destruye como el parásito si no se corta o elimina, porque con el tiempo le roba y le extrae la vida al árbol, dejándolo estéril y seco y, por extraño que parezca, el parásito muere también junto con su anfitrión.
La pequeña imprudencia parece insignificante comparada con el cuerpo robusto, la mente poderosa y el dulce espíritu de la juventud que da paso a la primera tentación. Pero años más tarde, veo el gran cambio que se ha operado. El fuerte se ha vuelto débil; el amo se ha convertido en esclavo. Su crecimiento espiritual ha sido obstaculizado y se ha aislado de la Iglesia y de todas sus edificantes influencias. ¿Es que no ha sufrido una especie de muerte espiritual que lo ha dejado como el árbol, un mero esqueleto de lo que podía haber sido?
Si al primer acto deshonesto no se le deja enraizar y al muérdago nunca se le permite hospedarse, el árbol crecerá hacia una hermosa madurez y la vida de juventud se encaminará hacia Dios, nuestro Padre.
Ojalá que nuestros jóvenes y sus progenitores puedan fortalecerse a sí mismos contra cualquier indicio de esos perniciosos males del mundo, capaces de dominar y destruir el alma.

























