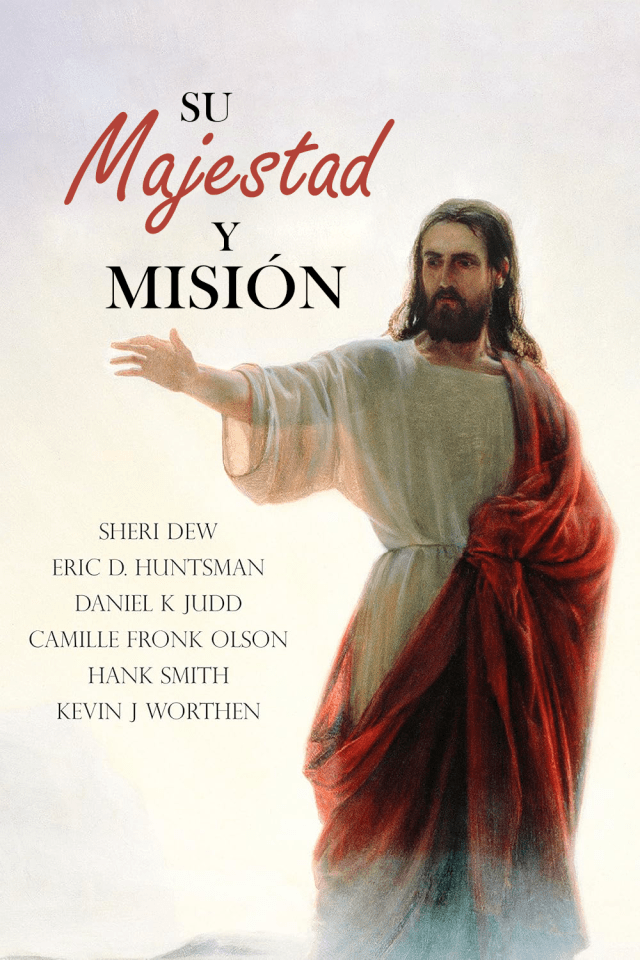Un nuevo mandamiento
El Poder Transformador del Amor Redentor
Camille Fronk Olson
Camille Fronk Olson era profesora de Escrituras Antiguas en la Universidad Brigham Young cuando se publicó este texto.
Antes de la flagelación y la cruz, estuvo Getsemaní. Y antes de Getsemaní, estuvo la Última Cena. En un aposento alto que Jesús había preseleccionado (véase Lucas 22:7-13 y Marcos 14:12-16), Él creó un ambiente para comunicar de manera conmovedora la importancia de lo que estaba a punto de sucederle, lo cual permitiría el don de la salvación eterna y bendiciones en la mortalidad para toda la humanidad.
En un testimonio dirigido a seguidores profundamente convertidos de Jesucristo, el apóstol Juan dedicó una cuarta parte de todo su Evangelio, cinco de veintiún capítulos (Juan 13-17), a eventos y enseñanzas que ocurrieron durante o poco después de la Última Cena. Anteriormente, Jesús había recordado a sus seguidores que su “hora” aún no había llegado. Su hora no fue ni cuando convirtió el agua en vino en Caná (véase Juan 2:4), ni en una Pascua anterior cuando muchos en Jerusalén querían matarlo (véase Juan 7:8), ni cuando enseñaba en el tesoro del templo, “que conocerlo a Él era similar a conocer al Padre y querían matarlo” (Juan 8:19-20). Ahora, con la cuarta y última fiesta de la Pascua marcando su ministerio acercándose, Él “sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Juan 13:1). Aquí, en este aposento alto, se preparó para mostrar su amor perfecto, derramado a través de acciones y palabras, un presagio del amor redentor infinito que derramaría a través del dolor y la agonía durante las siguientes veinticuatro horas.
En este entorno del aposento alto, Jesús les dio “un nuevo mandamiento” que requiere un cambio en la forma en que nos vemos unos a otros y en la manera en que lo reverenciamos a Él. Explicó: “Que os améis unos a otros; como yo os he amado… En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35). Quiero explorar cómo la obediencia a este nuevo mandamiento está en el corazón de nuestra transformación para siempre a través de la Expiación de Jesucristo. Al considerar seriamente cómo Jesús ilustró y describió cómo aprendemos a amar a los demás como Él los ama, podemos optar por progresar en este viaje espiritual transformador. Específicamente, me centraré en Jesús lavando los pies de los Doce en Juan 13, su imagen de nosotros como ramas en la verdadera vid en Juan 15, y la culminación de la experiencia en el aposento alto, cuando oró al Padre para que seamos hechos “uno” como el Padre está en Él y como Él está en el Padre (Juan 17:21).
LAVADO DE PIES
En lo que debió ser una sorpresa para los Doce, Jesús se levantó durante la cena para lavarles los pies. Los anfitriones a menudo proporcionaban agua para que los invitados se vertieran sobre los pies cuando llegaban por primera vez a su hogar o justo antes de comer, pero ver al anfitrión lavando los pies de los invitados y durante una comida habría sido completamente inesperado.
El texto indica que lo que Jesús haría a continuación fue intencionado y con plena conciencia de su papel como el Unigénito del Padre: “Jesús, sabiendo que el Padre había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba; se levantó de la cena” con la intención de lavarles los pies (Juan 13:3-4). Aquí se desarrolla la escena. Como el Enviado de Dios, Jesús reemplazó su vestimenta tradicional con una toalla colocada alrededor de Él, tomando la apariencia de un siervo y realizando una tarea propia de los siervos más humildes. La toalla que usó era lo suficientemente larga como para sujetarla al hombro, envolverla alrededor de Él, y permitir un excedente en el extremo para usarlo como secador. Comenzó a verter agua sobre los pies de los Apóstoles para lavarlos, probablemente recogiendo el agua en otro recipiente debajo de sus pies, y luego los secó con la toalla que llevaba puesta. Recordando que los hombres habrían estado reclinados alrededor de un triclinium, la mesa tradicional de tres lados que descansaba en o cerca del suelo, esta escena es más fácil de imaginar. Los pies de los hombres habrían estado descubiertos, con sus piernas extendidas detrás de ellos mientras Jesús pasaba con el agua y la toalla.
Uno solo puede imaginar la sorpresa, incluso el shock, que los Apóstoles experimentaron con este acto sin precedentes durante la comida. Sin embargo, solo se informa que Pedro objetó cuando Jesús se acercó a él. “Señor, ¿tú me lavas los pies?” (Juan 13:6) o en la Traducción de José Smith, “No necesitas lavarme los pies”. Poniéndonos en el lugar de Pedro, podemos entender su incomodidad. Ciertamente, Pedro habría lavado de buen grado los pies de Jesús, si se lo hubiera pedido, pero no al revés. Al igual que Pedro, luchamos por creer que Jesús puede rebajarse tanto. Lavar los pies se consideraba tan humillante que los aristócratas judíos no asignaban a sus siervos judíos la realización de la tarea; solo los esclavos no judíos podían ser encargados de ello.
¿Cómo, podemos preguntarnos, puede Jesús amar y sacrificarse por un pecador tan orgulloso y rebelde como yo? (véase Himnos, n.º 193). Podemos aceptar fácilmente a Jesús como nuestro Señor, Maestro, Redentor y Salvador, ¡pero no como nuestro siervo más humilde! Así que cuando Jesús responde a Pedro, “Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora; mas lo entenderás después”, Pedro aún estaba confundido y volvió a protestar: “No me lavarás los pies jamás”. Nuevamente, el texto nos recuerda que lo que Jesús está haciendo está relacionado con lo que le espera “después”. Los Apóstoles no podrán apreciar plenamente lo que Él está ilustrando hasta que su misión mortal esté completa. Dando a Pedro una mayor pista, Jesús advirtió: “Si no te lavare, no tendrás parte conmigo” (Juan 13:7-8). Pedro debe haber comenzado a comprender, porque en ese momento, pidió a Jesús que no se detuviera con sus pies, sino que lavara todo su cuerpo. He tratado de entender por qué Pedro resistió tanto y qué quería Jesús que él viera.
De manera no relacionada e inesperada, descubrí un aspecto del lavado de pies en este contexto que ilustra un aspecto de la Expiación de Jesucristo. Durante la temporada navideña hace varios años, se me ocurrió una idea brillante para un regalo para amigos que tienen de todo. Decidí darles una experiencia que proporcionaría un breve momento de mimos y conversación relajada. Sin cita previa, visité las casas de cada uno de ellos con una variedad de esmaltes de uñas, limas y una palangana para remojar los pies, y una oferta para una pedicura navideña. Cada visita comenzó con completa sorpresa y aprecio cauteloso, pero terminó con la evidencia de una dulce experiencia de unión. Todo esto creo que lo esperaba. Lo que no esperaba fue el número de mis amigas que de repente tenían una emergencia rápida en la otra habitación mientras yo llenaba la pequeña palangana con agua tibia. Ocurrió con tanta frecuencia que comencé a observarlo. ¿Adónde iban? ¿Cuál era la emergencia repentina? Sabiendo que cada pedicura comienza con el lavado de pies, percibí que optaban por lavar primero sus pies en privado antes de ponerlos en mi palangana de agua jabonosa.
Además del hecho de que Pedro no quería humillar al Salvador a la posición de esclavo y lavador de pies, ¿hay otras razones por las que podría haber resistido? Como sabía que sus pies estaban sucios, ¿esperaba esconder la suciedad de la vista de Jesús, pensando tal vez que Jesús no lo había notado? Recordando la objeción inicial de Pedro al acto de Jesús: “No necesitas lavarme los pies” (Traducción de José Smith, Juan 13:6), ¿pensaba Pedro que podía lavarse fácilmente sin necesitar ayuda o molestar al Maestro? Visto desde esta perspectiva, me pregunto si Jesús no estaba recordando a Pedro y a todos nosotros que Él sabe que estamos sucios, muy sucios, incluyendo hábitos, deseos y atributos impuros y mancillados que podemos esconder fácilmente del mundo, pero no de Él. Los pies cubiertos de polvo reflejan las dificultades y el cansancio del día, y pueden representar todas nuestras necesidades, incluso las más humildes.
El Salvador también sabe que, por mucho que nos guste pensar lo contrario, no podemos realmente limpiarnos de la suciedad del mundo y la mortalidad. Es solo a través del poder limpiador de la Expiación que alguna vez nos volvemos verdaderamente y completamente limpios. Cuando reconocemos y aceptamos esa verdad, correremos para entregar nuestra suciedad al Salvador, sin esconder nada en absoluto, y pediremos que su amor ilimitado nos lave a fondo. Su amor por nosotros se extiende incluso hasta convertirse en nuestro siervo. Puede ser difícil para nosotros aceptar eso, pero el Salvador nos está diciendo que debemos abrazar esta visión de la condescendencia de Dios. Considerado desde otro ángulo, mientras los Doce participaban del pan y el vino de la cena, el Pan de Vida y el Agua Viva los purificaba de maneras que ellos nunca podrían lograr por sí mismos. Un erudito bíblico interpretó la escena de esta manera: “[Jesús] se levanta del asentamiento de la cena y deja de lado la protección (y tal vez la atractiva) de la ropa. Y Él lava los pies”. Como su vestimenta que dejó de lado para verter agua para limpiar a otros, el Salvador entregó su vida, derramó o vació su ser, y tomó su vida de nuevo, todo para salvar a cada uno de nosotros.
Completando la tarea de lavar los pies, Jesús regresó a su lugar en la mesa y nuevamente se cubrió con sus vestiduras tradicionales, diciendo: “Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy” (Juan 13:13; énfasis añadido). Después de su descenso a un lugar de servidumbre, asciende a su lugar como Jehová, el Gran Yo Soy, para enseñar un segundo motivo por el cual lavarles los pies en ese entorno. Explicó: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió” (Juan 13:14-16). No es suficiente estar dispuesto y deseoso de lavar los pies del Salvador o incluso permitir que Él nos lave los pies. Necesitamos estar listos para lavarnos los pies unos a otros, para amarnos unos a otros como el Salvador nos ama, incluso humillarnos para servir desinteresadamente a los demás, incluidos aquellos que aún no conocen y siguen al Maestro. En resumen, cuando amamos a otros como Jesús ama, reconoceremos lo divino en cada hijo e hija de Dios y nos perderemos en el servicio a ellos.
En los evangelios sinópticos, Jesús enseñó: “¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27; véase también Mateo 20:26-27). Jesucristo nos ofrece su amor ilimitado, ya sea que aparezca como Siervo o Maestro. El apóstol Pablo registró una verdad similar a los filipenses, quizás ya conocida como un poema o cántico que Pablo aplicó a Jesús:
“El cual, siendo en forma de Dios,
no tuvo por usurpación ser igual a Dios,
sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres;
y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz”. (Filipenses 2:5-8)
Si aceptamos rápida y repetidamente que Jesús nos ama, reconoceremos con gracia nuestra deuda divina con Él, confiándole todos nuestros pecados y debilidades, sabiendo que solo Él puede limpiarnos. Luego, con nuestras almas llenas del amor de Jesucristo, mostraremos ese mismo amor a los demás en servicio humilde y desinteresado. De esta manera, los invitamos a encontrar el amor del Salvador. “Si sabéis estas cosas”, resumió Jesús, “bienaventurados seréis si las hiciereis” (Juan 13:17). En otras palabras, la felicidad no viene simplemente por saber y enseñar esta verdad; la felicidad es el don que recibimos cuando participamos activamente en ella.
LA VERDADERA VID
El sacrificio del Salvador por nosotros logró más que limpiarnos del pecado y del mal. Su sacrificio nos da poder para producir buenos frutos, y muchos de ellos. En los primeros siete versículos de Juan 15, Jesús ilustró cómo podemos permanecer fieles y ser discípulos fructíferos. En esta alegoría, se identificó a sí mismo como “la verdadera vid”, al Padre como el jardinero o labrador, y a nosotros como las ramas que tienen vida solo si “permanecen” o se mantienen completamente comprometidos con Jesús, el único apoyo verdadero, real o auténtico para una vida fructífera.
La imagen de la vid era común en el mundo antiguo, incluso entre los israelitas. Isaías, Jeremías y Ezequiel describieron al pueblo del pacto de Dios, o Israel, como una viña potencialmente fructífera que repetidamente decepcionó al Señor produciendo solo frutos amargos. Los profetas advirtieron que una vid que no produce frutos en absoluto o que produce consistentemente frutos amargos, finalmente es buena solo para combustible (Isaías 5:1-7; 27:2-6; Jeremías 2:21; 12:10-13; Ezequiel 15:1-8; 17:5-10).
Uno de los adornos más destacados en el templo de Jerusalén era la vid hecha de oro puro que adornaba la entrada al santuario. Josefo, un testigo ocular del magnífico templo de Herodes, señaló “la grandeza y la fina artesanía” de la vid de oro y que los racimos de oro que colgaban en la vid eran tan altos como un hombre. En contraste con los intentos fallidos de Israel por producir obediencia sostenida y lealtad a Dios, Jesús se proclamó a sí mismo como la “verdadera vid”, la única vid que produce frutos dulces. Israel, o el pueblo del pacto de Dios, no es la verdadera fuente de vida. Jesucristo es la única fuente. En contraste con una vid dorada de adorno que nunca puede reproducirse, Jesús se presentó como el único camino por el cual la nutrición espiritual sostenida se multiplica y satisface para siempre. Con su manera humilde y desinteresada, como la verdadera vid, Jesús entonces da todo el crédito y la gloria al Jardinero, su Padre, quien supervisa y autoriza todo el proceso de salvación eterna. Considerando la frase que precede inmediatamente a la imagen de la vid, “Levantaos, vamos de aquí” (Juan 14:31), tal vez Jesús y los Once habían salido del aposento alto y estaban caminando hacia Getsemaní, pasando por el templo y la masiva vid de oro, cuando dijo: “Yo soy la vid verdadera” (Juan 15:1).
Jesús explicó a los Once las consecuencias de no dar frutos y la poda necesaria para las ramas si continúan produciendo buenos frutos. “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado” (Juan 15:2-3). La palabra griega aquí, traducida como “limpiar”, en otros lugares se traduce como “purificar” o “purificar”, en el sentido de estar libre de mancha, o “pureza moral”. Estar moralmente libre de manchas mundanas requiere que nos arrepintamos a través de la fe en Cristo para que Él nos purifique o limpie del mal. La palabra también se ha considerado como “apoyar”. No importa cuán bajo caigamos, a través de la fe y el arrepentimiento en su nombre, Él nos levantará y nos hará fructíferos nuevamente. Finalmente, estos versículos indican que el purgar, apoyar y purificar se sustentan con la nutrición espiritual recibida al escuchar y seguir su “palabra” hablada.
Un viticultor sigue un proceso de dos pasos al podar para fomentar más frutos. En invierno, corta y elimina las ramas secas y marchitas, y cuando la vid brota nuevas hojas en la primavera, “limpia” o corta los brotes más pequeños de las ramas que dan fruto para concentrar la nutrición en las ramas buenas para producir aún más frutos. Para dar buenos frutos, debemos estar llenos cada vez más de su amor y desarrollar un deseo más profundo de seguir sus enseñanzas. Jesús es la encarnación de todo lo que Él enseña. Cuando Él vive en nosotros, sus palabras están “escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón” (2 Corintios 3:3). Cuando obedecemos sus mandamientos porque lo amamos, nos convertimos en extensiones continuas de Él. Cuando su palabra vive en nosotros, toda la planta, tallo y ramas, juntos se convierten en la verdadera vid sin ninguna evidencia que distinga dónde termina una parte y comienza la otra.
Elias Chacour, un cristiano palestino que vive cerca de Galilea, escribió sobre el fenómeno resultante cuando se introducen diversos injertos en los árboles de higo para explicar cómo los judíos y los palestinos, ya sean ramas naturales o injertadas, pronto se fusionan en el pueblo elegido de Dios por la fe. Describió que su “padre había injertado seis tipos diferentes de árboles de higo para hacer un nuevo árbol delicioso. Debajo de la corteza rugosa donde mi mano descansaba, sabía que la madera viva se había fusionado tan perfectamente que, si cortara el árbol, nunca podría ver dónde una variedad terminó y la otra comenzó”. La imagen de la unión de ramas en vides y árboles de higo hace eco de la representación del apóstol Pablo de la Iglesia como diversas partes de un solo cuerpo, pero ese cuerpo al que todos podemos pertenecer es el cuerpo de Cristo (véase 1 Corintios 12:12-27).
Hace varios años, leí un pequeño folleto escrito por un pastor cristiano que relató un intercambio con un dueño de un gran viñedo en el norte de California. El dueño del viñedo relacionó sus conocimientos a este pasaje de las Escrituras después de años de trabajar en los campos. “Las nuevas ramas tienen una tendencia natural a arrastrarse y crecer a lo largo del suelo”, explicó el dueño del viñedo, “pero no dan fruto allí. Cuando las ramas crecen a lo largo del suelo, las hojas se cubren de polvo. Cuando llueve, se ensucian de barro y se enmohecen. La rama se vuelve enferma e inútil”. A lo que el pastor preguntó: “¿Qué haces? ¿La cortas y la tiras?” El dueño del viñedo respondió rápidamente: “¡Oh, no! La rama es demasiado valiosa para eso. Pasamos por el viñedo con un balde de agua buscando esas ramas. Las levantamos y las lavamos… Luego las envolvemos alrededor del enrejado o las atamos. Muy pronto están prosperando”.
La experiencia del dueño del viñedo de lavar las ramas mancilladas hace eco de la representación del profeta del Antiguo Testamento Jeremías del pueblo de Dios como una viña potencialmente fructífera que con demasiada frecuencia produjo frutos amargos, incluso después de ser lavada con agentes de limpieza y “mucho jabón” (Jeremías 2:21-22; véase también Isaías 5:1-7). Como herederos de la tierra caída, tenemos la tendencia a inclinarse hacia abajo hacia el curso de menor resistencia, donde somos fácilmente contaminados por el mundo y perdemos el amor de Dios en nosotros. A través del arrepentimiento y el perdón purificador del Señor, podemos ser levantados nuevamente, nutridos y purificados, y regresar a ser fructíferos.
Jesús usó la palabra “permanecer” siete veces en cuatro versículos para describir la relación necesaria entre las ramas fructíferas y la vid.
“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:4-7; énfasis añadido).
La imagen intensifica el significado de “permanecer” para sugerir mucho más que simplemente mantener la lealtad o la conexión. Permanecer en Él significa que los discípulos se mantendrán firmes en sus enseñanzas, incluso cuando la persecución, las preguntas, las tentaciones o las tragedias intenten derribarlos. Permanecer en Él significa que los discípulos desean servirle eternamente más de lo que desean la alabanza del mundo. El resultado para la vid y las ramas es una vibrante interrelación mutua que produce la plenitud misma del gozo para todos. Explicó su resultado deseado a los Once, diciendo: “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo” (Juan 15:11).
En la conferencia general de octubre de 2016, el élder D. Todd Christofferson exploró la rica relación que resulta cuando permanecemos en el Salvador y Él permanece en nosotros.
“Permanecer en el amor del Salvador significa recibir Su gracia y ser perfeccionado por ella. Para recibir Su gracia, debemos tener fe en Jesucristo y guardar Sus mandamientos, incluyendo arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y continuar en el camino de la obediencia. Dios siempre nos amará, pero no puede salvarnos en nuestros pecados… Más allá de hacer a la persona penitente inocente e inmaculada… hay un segundo aspecto vital de permanecer en el amor de Dios. Permanecer en Su amor nos permitirá realizar nuestro potencial completo, llegar a ser incluso como Él es… Permanecer en el amor de Dios en este sentido significa someterse completamente a Su voluntad. Significa aceptar Su corrección cuando sea necesaria, “porque el Señor al que ama, disciplina” (Hebreos 12:6). Significa amar y servir a los demás como Jesús nos ha amado y servido (Juan 15:12). Significa aprender “a permanecer en la ley del reino celestial” para que podamos “permanecer en una gloria celestial” (D. y C. 88:22). Para que Él pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser, nuestro Padre Celestial nos suplica que cedamos “a las invitaciones del Espíritu Santo, y [que nos despojemos] del hombre natural y [nos convirtamos] en santos por medio de la expiación de Cristo el Señor, y [que nos convirtamos] como un niño, sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor, dispuestos a someterse a todas las cosas que el Señor vea necesario imponerles, así como un niño se somete a su padre” (Mosíah 3:19)”.
El fruto es el resultado deseado en la alegoría. El mayor propósito redentor de Dios es producir fruto. Nos ha invitado a participar en este glorioso proceso de dar frutos o transformación. “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”, declaró. Solo permaneciendo en Jehová, el Gran Yo Soy, y el Gran Yo Soy permaneciendo en nosotros, podemos llegar a ser como Él es. Solo como extensiones de la verdadera vid, internalizamos completamente Su palabra, producimos carácter y atributos semejantes a Cristo, y alcanzamos a todos los hijos de Dios para invitarlos a aprender de Él y probar la dulzura de Su palabra. Sin Su fuerza, nos marchitaremos y moriremos. Con Su poder vivificante, podemos hacer y llegar a ser todo lo que Él nos creó para hacer y ser. Como testificó el apóstol Pablo: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
LA GRAN ORACIÓN INTERCESORA
Habiendo completado su enseñanza a los Once en el aposento alto, ya sea aún en la habitación o en Getsemaní, Jesús “levantó sus ojos al cielo” para orar al Padre por ellos y por todos aquellos que los recibirían. En parte, el Salvador pidió al Padre lo siguiente:
“Y ahora vuelvo a ti; y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos… No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal… Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos; Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros: para que el mundo crea que tú me enviaste… Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17:13, 15, 20-21, 26).
En lo que debe ser una de las oraciones más desinteresadas y conmovedoras jamás pronunciadas, Jesús imagina algo similar a una cadena de amor perfecto que forma un círculo completo o un ciclo eterno. A través del perfecto amor de Dios, el Padre está gloriosamente unido al Hijo, quien hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera (Juan 17:4). Luego, debido al sacrificio de amor desinteresado del Salvador, podemos estar espléndidamente unidos al Hijo como sus hijos e hijas del pacto. Esta unidad poderosa y fructífera ocurre cuando (1) entregamos voluntariamente nuestra suciedad a Él, confiando en que solo Él puede limpiarnos y (2) permanecemos firmes en Él para dar el fruto de la alegría que proviene de la obediencia a Sus mandamientos y representar a Él en todo el mundo. Finalmente, debido a la gran e infinita Expiación de Jesucristo, podemos llegar a ser hijos e hijas engendrados por Dios y coherederos con Cristo (véase Romanos 8:14-17, Juan 1:12 y D. y C. 76:24). A través del poder del amor incomparable de Cristo y la aceptación voluntaria manifestada a través del arrepentimiento y la obediencia, somos nuevamente reconciliados con el Padre con caracteres transformados, deseos y capacidad para amarnos unos a otros como Jesús los ama.
Jesús enseñó que si queremos acercarnos a Él, necesitamos cambiar nuestra relación con el mundo sin salir de él. Al separar nuestros deseos de lo que el mundo glorifica, incluso cuando estamos rodeados de codicia, engaño y venganza, damos la bienvenida a la tutoría que viene exclusivamente a través del Espíritu Santo. Gracia por gracia, nuestros corazones y mentes se transforman gradualmente para ser como los del Salvador porque le hemos permitido estar en nosotros como el Padre está en Él. En una reunión familiar santa, nos convertimos en “uno” con el Padre y Su Hijo, incluso sellados a ellos como familia para siempre.
En la víspera antes de su crucifixión y poco antes de su sufrimiento en Getsemaní, plenamente consciente de que su “hora había llegado”, Jesús orquestó eventos en un aposento alto para enseñar a sus discípulos el poder transformador del amor perfecto. Les dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13). El hecho de que “aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros” hace que el poder de tal amor sea aún más trascendente (Romanos 5:8). Él nos ha dado a cada uno de nosotros la invitación de seguir su “nuevo mandamiento… que os améis unos a otros; como yo os he amado… En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35). Esta temporada de Pascua, oremos por una mayor fe para abrazar el amor que nos ofrece y, a su vez, multiplicar su amor en la forma en que respetamos y servimos unos a otros.
RESUMEN:
Camille Fronk Olson, profesora de Escrituras Antiguas en la Universidad Brigham Young, analiza el mandamiento de amar a los demás como Jesús nos ha amado, el cual fue dado por el Salvador durante la Última Cena. Olson explora cómo este mandamiento es fundamental para nuestra transformación espiritual a través de la Expiación de Jesucristo. Utiliza tres escenas clave de los capítulos 13 a 17 del Evangelio de Juan: el lavado de los pies de los Apóstoles, la alegoría de la vid y las ramas, y la Gran Oración Intercesora de Jesús.
Primero, Olson reflexiona sobre el acto de Jesús de lavar los pies de sus discípulos, un gesto de humildad y servicio que ilustra su amor y disposición para purificarnos. Pedro, sorprendido y confundido, inicialmente resiste que Jesús le lave los pies, reflejando cómo a menudo luchamos por aceptar que necesitamos la limpieza espiritual que solo el Salvador puede ofrecer. Jesús enseña que debemos permitirle que nos lave y también seguir su ejemplo de humildad al servir a los demás.
Luego, Olson examina la alegoría de la vid y las ramas en Juan 15, donde Jesús se identifica como la «verdadera vid» y los discípulos como las ramas. Esta imagen resalta la necesidad de permanecer en Cristo para producir fruto espiritual. Sin una conexión constante con Él, las ramas no pueden dar fruto y son cortadas. Olson explica que la poda necesaria para dar fruto se realiza a través de la obediencia y la purificación por medio de la palabra de Cristo.
Finalmente, Olson analiza la Gran Oración Intercesora en Juan 17, donde Jesús ora al Padre para que sus discípulos sean «uno» como Él y el Padre son uno. Esta unidad, lograda a través del amor redentor de Cristo, es el objetivo final de nuestra transformación espiritual.
El discurso de Olson nos lleva a una comprensión más profunda del mandamiento de amar como Jesús nos ama. Al explorar las enseñanzas de Jesús en la Última Cena, Olson destaca la importancia de la humildad, el servicio y la unidad como manifestaciones del amor redentor de Cristo. Estos principios no son solo conceptos teóricos, sino prácticas esenciales para vivir una vida cristiana auténtica y transformadora.
El lavado de pies es un acto profundamente simbólico que nos invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de ser limpiados por Cristo y nuestra responsabilidad de extender ese amor y servicio a los demás. Olson nos muestra cómo Jesús, a través de este acto, redefine las relaciones humanas, subrayando que la grandeza en el Reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir a los demás con humildad.
La alegoría de la vid y las ramas nos recuerda que nuestra capacidad de dar fruto depende completamente de nuestra conexión con Cristo. La imagen de las ramas que deben ser podadas para ser más fructíferas es una poderosa metáfora del proceso de purificación que todos debemos experimentar. La obediencia a los mandamientos de Cristo no es una carga, sino el medio por el cual permanecemos en Él y experimentamos el gozo completo que Él promete.
La Gran Oración Intercesora revela el deseo de Jesús de que sus seguidores estén unidos en amor y propósito. Esta unidad es el resultado de la transformación espiritual que ocurre cuando permanecemos en Cristo y nos dejamos guiar por Su amor. Olson nos invita a ver la unidad como el fruto supremo del amor redentor de Cristo, una unidad que trasciende las divisiones humanas y refleja la relación perfecta entre el Padre y el Hijo.
El discurso de Olson nos desafía a vivir el mandamiento de amar como Jesús nos ha amado en nuestra vida diaria. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción que transforma nuestras relaciones y nuestra propia naturaleza. Al permitir que Cristo nos limpie, al permanecer en Él y al buscar la unidad con los demás, participamos en el poder redentor de Su amor y somos transformados en Su imagen.
La aplicación de este mandamiento en nuestras vidas implica un compromiso continuo de humildad, servicio y amor desinteresado. Nos invita a revisar nuestras acciones y motivaciones, preguntándonos si realmente estamos siguiendo el ejemplo de Cristo en la forma en que tratamos a los demás. En última instancia, la verdadera transformación que buscamos como discípulos de Cristo solo se logra cuando permitimos que Su amor transforme nuestros corazones y mentes, llevándonos a ser uno con Él y con nuestros hermanos y hermanas.
Este llamado a amar como Jesús amó es, en efecto, un llamado a ser verdaderos discípulos, demostrando al mundo que somos seguidores de Cristo no solo por nuestras palabras, sino por nuestras acciones y por la manera en que nos amamos unos a otros. Es un recordatorio de que la esencia del evangelio es el amor redentor de Cristo, un amor que tiene el poder de transformar vidas y de unirnos en un propósito eterno.