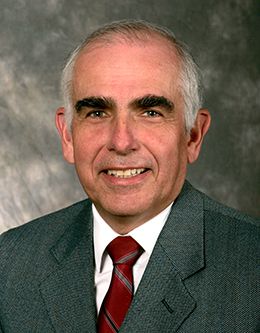“Y Vi las Huestes de los Muertos,
Tanto Pequeños como Grandes”
Joseph F. Smith, la Primera Guerra Mundial y Sus Visiones de los Muertos
por Richard E. Bennett
Richard E. Bennett era profesor de historia y doctrina de la Iglesia en la Universidad Brigham Young cuando se escribió este artículo.
“Mientras meditaba sobre estas cosas que están escritas, se me abrieron los ojos del entendimiento y reposó sobre mí el Espíritu del Señor; y vi las huestes de los muertos, tanto pequeños como grandes.” (Doctrina y Convenios 138:11)
Los discursos de Joseph F. Smith sobre la vida, la muerte y la guerra son hoy en día venerados por los Santos de los Últimos Días como contribuciones doctrinales de profunda importancia. Sexto presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (sirviendo desde 1901 hasta 1918) y sobrino de Joseph Smith, el fundador de la Iglesia, el presidente Smith proclamó algunos de sus discursos más reconfortantes y significativos sobre la muerte y el sufrimiento durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Su último sermón, titulado La Visión de la Redención de los Muertos, que ha sido canonizado como revelación por la Iglesia, se erige como una declaración escritural y autorizada de su tiempo.
Un estudio exhaustivo del proceso histórico que llevó a esta declaración doctrinal desde la oscuridad hasta convertirse en parte de la escritura moderna de los Santos de los Últimos Días aún está por escribirse. Sin embargo, el propósito de este artículo es situar este y otros sermones pronunciados por él durante la guerra dentro de su contexto histórico, sugerir su lugar dentro del pensamiento cristiano más amplio y argumentar su aplicación más completa como comentario sobre la obra del templo, la guerra y otras cuestiones críticas de la época. Así como a los líderes de la Iglesia les llevó años redescubrir la plena importancia de la visión de la redención de los muertos del presidente Smith y su significado como un apoyo vital para la obra del templo moderna, los historiadores Santos de los Últimos Días han sido lentos en verla como un comentario único de su tiempo. A las opiniones y comentarios de otros líderes religiosos de la época que compartieron sus propias visiones importantes al final de la guerra, debe ahora añadirse la de Joseph F. Smith.
A la “undécima hora del undécimo día del undécimo mes”, los escolares de Canadá y gran parte de la Mancomunidad Británica de Naciones inclinan sus cabezas en un acto de recuerdo agradecido por aquellos que murieron en la guerra. Hasta el día de hoy, el Día del Recuerdo, el 11 de noviembre, es una observancia solemne, un toque de campana en honor a aquellos que entregaron su “última y verdadera medida de devoción” por la causa de Dios, el rey y la patria. Los canadienses llevan amapolas escarlata en sus solapas y se congregan respetuosamente en los monumentos de guerra públicos en todo el país, cantan himnos, honran a las madres que perdieron hijos en la batalla y escuchan con reverencia el siguiente poema, escrito en 1915 por el médico canadiense, el teniente coronel John McCrae, durante la aterradora Segunda Batalla de Ypres, donde decenas de miles de hombres morían en los campos de amapolas florecientes en la región de Flandes, Bélgica:
En los campos de Flandes
En los campos de Flandes las amapolas ondean
Entre las cruces, fila tras fila,
Que marcan nuestro lugar; y en el cielo
Las alondras, aún valientes, cantan y vuelan
Apenas audibles entre los cañones abajo.
Somos los Muertos. Hace pocos días
Vivimos, sentimos el alba, vimos el resplandor del atardecer,
Amamos y fuimos amados, y ahora yacemos
En los campos de Flandes.
Retomen nuestra lucha con el enemigo:
A ustedes, desde nuestras manos que caen, arrojamos
La antorcha; que sea suya sostenerla en alto.
Si rompen la fe con nosotros, los que morimos,
No dormiremos, aunque las amapolas crezcan
En los campos de Flandes.
En efecto, “para que no olvidemos”, más de nueve millones de soldados y un número incontable de civiles perecieron en los campos de batalla, a bordo de acorazados y en las ciudades arrasadas por los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Otros veintiún millones quedaron marcados y desfigurados de manera permanente. Cualesquiera que hayan sido las causas de aquel conflicto, hace tiempo quedaron opacadas por “las nauseabundas neblinas de la matanza” que, como una peste, envolvieron al mundo durante cuatro años y medio. Las terribles batallas del Marne, Gallipoli, Verdún, el Somme, Jutlandia, Passchendaele, Ypres, Vimy Ridge y muchas otras son ahora sinónimos de un derramamiento de sangre humano sin paliativos, en lo que algunos han descrito como una guerra del siglo XIX librada con armamento del siglo XX.
Fue en este conflicto, recordemos, donde se atestiguó el atroz estancamiento de la guerra de trincheras prolongada, el combate cuerpo a cuerpo en las “tierras de nadie” de Europa occidental, la introducción de los letales ataques submarinos de Alemania, las masacres con gas químico y los bombardeos aéreos a una escala aterradora. Sin embargo, la Gran Guerra, aquella que se autodenominó la guerra para acabar con todas las guerras, no fue más que el catalizador y trampolín para un conflicto aún más mortífero una generación después. Y con su tan esperada conclusión el 11 de noviembre de 1918, vinieron las oraciones por una paz duradera, las esperanzas de una Liga de Naciones que garantizaría la paz mundial y los sermones y visiones que hablaban de nuevas esperanzas y sueños para un mundo devastado.
Las Respuestas de Joseph F. Smith ante la Guerra
En comparación con las otras grandes religiones de la época, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con una membresía entonces de solo unos pocos cientos de miles, la mayoría de los cuales vivían en Utah y en los estados circundantes, puede parecer una voz muy pequeña en una catedral abarrotada. Aunque hasta quince mil Santos de los Últimos Días participaron en la guerra, principalmente como soldados enlistados en el ejército de los Estados Unidos, fueron librados de la tragedia de matarse entre sí, a diferencia del espantoso espectáculo de católicos disparando contra católicos y luteranos abatidos por otros luteranos en algún campo de batalla remoto de Europa. Ubicada lejos, en las cimas de las Montañas Rocosas del oeste de los Estados Unidos, la Iglesia permaneció relativamente intacta frente al infierno íntimo y el horror de la guerra, tal como lo había hecho durante la Guerra Civil estadounidense cincuenta años antes. No obstante, sus líderes mantuvieron posturas definidas respecto a la guerra, algunas de las cuales evolucionaron con el tiempo.
Con el repentino e inesperado estallido de la guerra y en respuesta a la petición del presidente demócrata Woodrow Wilson de oraciones por la paz, Joseph F. Smith, un republicano convencido, junto con sus consejeros en la Primera Presidencia, el cuerpo eclesiástico más alto de la Iglesia, hizo un llamado a toda la membresía para que apoyara al presidente de la nación y orara por la paz. “Lamentamos las calamidades que han caído sobre los pueblos de Europa,” declaró, “la terrible matanza de hombres valientes, los sufrimientos atroces de mujeres y niños, y todos los desastres que están aconteciendo en el mundo a causa de estos conflictos inminentes, y esperamos y oramos fervientemente para que pronto lleguen a su fin.”
Su segundo consejero, Charles W. Penrose, hablando en nombre del presidente Smith, no condenó a ninguno de los bandos en la guerra: “Te pedimos, oh Señor, que mires con misericordia a esas naciones. No importa cuál haya sido la causa que haya provocado el tumulto y el conflicto que ahora prevalece, concédenos, te rogamos, que todo sea guiado para bien, para que llegue el tiempo en el que, aunque los tronos puedan tambalearse y los imperios caer, la libertad y la independencia lleguen a las naciones oprimidas de Europa y, en verdad, de todo el mundo.” Este espíritu de toda la Iglesia orando por la paz se mantuvo durante toda la guerra.
Hablando en la conferencia general de la Iglesia apenas un mes después del estallido de la guerra, el presidente Smith expresó por primera vez su interpretación pública sobre el conflicto y sus causas. Aún aturdido por la alarmante cantidad de bajas que ya se reportaban, reiteró su deseo de paz, señaló el “deplorable” espectáculo de la guerra y no culpó a Dios, sino directamente a la inhumanidad del hombre hacia el hombre, a la política deshonesta, a los tratados rotos y, sobre todo, a las condiciones apóstatas que, según él, eran endémicas del cristianismo moderno. “Dios no diseñó ni causó esto,” predicó. “Es deplorable para los cielos que tal condición exista entre los hombres.” Al optar por no interpretar el conflicto en términos económicos, políticos o nacionalistas, lo veía fundamentalmente como el resultado de la decadencia moral, la bancarrota religiosa y el rechazo del mundo a aceptar la plenitud del evangelio de Jesucristo. “Aquí tenemos naciones enfrentadas unas contra otras,” dijo, “y sin embargo, en cada una de estas naciones hay pueblos que se hacen llamar cristianos, que profesan adorar al mismo Dios, que proclaman su fe en el mismo Redentor divino… y aun así, estas naciones están divididas unas contra otras, y cada una ora a su Dios por ira sobre sus enemigos y por victoria sobre ellos.”
Fiel en todo sentido al mensaje del Libro de Mormón y a la Restauración del evangelio de Jesucristo, él lo veía de la siguiente manera:
¿Sería posible—podría ser posible que esta condición existiera si el pueblo del mundo poseyera realmente el verdadero conocimiento del Evangelio de Jesucristo? Y si realmente poseyeran el Espíritu del Dios viviente, ¿podría existir esta condición? No; no podría existir, sino que la guerra cesaría, y la contienda y la lucha llegarían a su fin… ¿Por qué existe? Porque no son uno con Dios ni con Cristo. No han entrado en el verdadero redil, y como resultado, no poseen el espíritu del verdadero Pastor lo suficiente como para gobernar y controlar sus actos en los caminos de la paz y la rectitud.
El único remedio real y duradero para el pecado de la guerra, creía él, era la promulgación del evangelio restaurado de Jesucristo “hasta donde tengamos el poder de enviarlo a través de los élderes de la Iglesia.” Aunque la guerra no era obra de Dios, el presidente Smith fue rápido en ver en ella un cumplimiento de la profecía divina, tanto antigua como moderna. En una carta privada a su familia en noviembre de 1914, escribió: “Los periódicos están llenos de guerras y rumores de guerras, que parecen estar siendo literalmente derramados sobre todas las naciones, tal como lo predijo el Profeta [Joseph Smith] en 1832. Los informes sobre la carnicería y la destrucción en Europa son nauseabundos y deplorables, y según los últimos reportes, el campo de matanza se está ampliando en lugar de reducirse.”
Unas semanas después, en su mensaje navideño anual a la Iglesia en diciembre de 1914, retomó este mismo tema: “El repentino ‘derramamiento’ del espíritu de guerra sobre las naciones europeas, que sorprendió al mundo entero y fue inesperado en el momento de su ocurrencia, había sido esperado desde hace mucho por los Santos de los Últimos Días, pues fue predicho por el Profeta Joseph Smith el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1832.”
Sin embargo, nadie encontraba placer en ver cumplirse una profecía tan ominosa. Tampoco podían equipararse las profecías a una imposición divina sobre los asuntos de los hombres. Lo que estaba en juego era el albedrío—y el mal—del hombre. A medida que la fría calamidad de la guerra se extendía por los campos de batalla de Europa, el presidente Smith enfatizaba continuamente este punto. “Dios, sin duda, podría evitar la guerra,” dijo en diciembre de 1914, “impedir el crimen, destruir la pobreza, disipar la oscuridad, vencer el error y hacer que todas las cosas sean luminosas, bellas y gozosas. Pero esto implicaría la destrucción de un atributo vital y fundamental de Sus hijos e hijas, el que lleguen a familiarizarse con el mal tanto como con el bien, con la oscuridad tanto como con la luz, con el error tanto como con la verdad, y con los resultados de la transgresión de las leyes eternas.” Así, la guerra se veía como un maestro severo, un juicio derivado de los propios actos del hombre, una terrible lección de lo que inevitablemente ocurre cuando el odio y la codicia dominan.
A pesar de estas transgresiones y del inevitable cumplimiento de profecías calamitosas, siempre corría, como un arroyo de agua clara a través de las enseñanzas del presidente Smith, la doctrina de la redención y la resolución última:
Por lo tanto, [Dios] ha permitido los males que han sido provocados por los actos de Sus criaturas, pero controlará sus resultados finales para Su gloria y para el progreso y exaltación de Sus hijos e hijas, cuando hayan aprendido la obediencia por las cosas que sufren… La presciencia de Dios no implica Su intervención para llevar a cabo aquello que Él prevé.
Al principio, el presidente Smith se comprometió a no tomar partido en el conflicto, pero le resultó cada vez más difícil mantenerse neutral. El terrible hundimiento del Lusitania en mayo de 1915 causó una fuerte conmoción en Estados Unidos, país que hasta entonces había intentado mantenerse al margen de la guerra. Su colega, James E. Talmage, miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles y británico de nacimiento, describió el hundimiento como “uno de los desarrollos más bárbaros de la guerra europea,” acusando a Alemania de manchar sus manos “con sangre inocente que jamás podrá ser lavada.”
A pesar de tales atrocidades de guerra, el presidente Smith mantenía la esperanza de que Estados Unidos pudiera permanecer alejado del conflicto. “Me alegra que hasta ahora nos hayamos mantenido fuera de la guerra, y espero y ruego que no nos veamos en la necesidad de enviar a nuestros hijos a la guerra, ni de experimentar como nación la angustia, el dolor y la tristeza que surgen de una condición como la que existe en el viejo continente.”
Sin embargo, a medida que Estados Unidos avanzaba, aunque a regañadientes, hacia la guerra, él llegó a verla como una necesidad. Las noticias de los bombardeos de los dirigibles Zeppelin sobre Inglaterra y su consiguiente preocupación por la seguridad de su hijo, quien servía como presidente de misión en Inglaterra, así como de los misioneros que estaban allí, lo inquietaban profundamente y lo llevaban a cuestionar cada vez más las tácticas de guerra de Alemania. “Me parece que el único objetivo de tales ataques es la destrucción gratuita y maligna de propiedades y la eliminación de vidas indefensas,” escribió.
Parece que el espíritu de asesinato, el derramamiento de sangre—no solo de combatientes, sino de cualquiera relacionado con el país enemigo—se ha apoderado del pueblo, o al menos de los gobernantes de Alemania. No sé qué pretenden lograr con ello. Es difícil creer que esperen intimidar a la población con tales acciones, y ciertamente no disminuyen las fuerzas de la oposición. Con estos ataques innecesarios e inútiles en nombre de la guerra, están perdiendo el respeto de todas las naciones de la tierra.
Firme patriota, pronto admitiría lo evidente: “Tengo un sentimiento en mi corazón de que los Estados Unidos tienen un destino glorioso que cumplir, y que parte de ese destino glorioso es extender la libertad a los oprimidos, en la medida de lo posible, a todas las naciones, a todos los pueblos.” Gradualmente, forjó una postura cautelosa pero no pacifista en nombre de toda la Iglesia: “No quiero la guerra; pero el Señor ha dicho que será derramada sobre todas las naciones, y si escapamos, será ‘por los pelos’. Preferiría que los opresores fueran eliminados o destruidos antes que permitir que ellos asesinen a los inocentes.”
Si los Santos de los Últimos Días debían luchar—y pronto miles de ellos se enlistaron en la causa—su actitud debía ser siempre de “paz y buena voluntad para con toda la humanidad… que no olviden que también son soldados de la Cruz, que son ministros de vida y no de muerte; y cuando salgan a la guerra, que lo hagan con el espíritu de defender las libertades de la humanidad y no con el propósito de destruir al enemigo… Que los soldados que salgan de Utah sean y permanezcan como hombres de honor.” Deseoso de demostrar la lealtad de los Santos de los Últimos Días a un Estados Unidos que aún veía con recelo a la Iglesia y algunas de sus enseñanzas, y de apoyar la entrada del presidente Wilson en la guerra, el presidente Smith lideró activamente campañas para enlistar a miembros de la Iglesia en las filas militares y para involucrar a la Iglesia y su membresía en las diversas campañas de bonos de guerra (Liberty Bonds) de la época, recaudando cientos de miles de dólares en el proceso.
Significativamente, sus escritos reflejan una ausencia de malicia o un espíritu de venganza hacia el agresor. Menos crítico que otros líderes más jóvenes, como James E. Talmage, quien, aunque no abogaba por la retribución, sentía que Alemania tenía una deuda que pagar, el presidente Smith siempre fue lento para condenar. Dijo: “Dejemos que el Señor ejerza venganza donde la venganza sea necesaria. Y no juzgue yo a mis semejantes, ni los condene, no sea que los condene erróneamente.”
Mientras tanto, hasta que terminó la guerra, los Santos de los Últimos Días se unieron a otros en oraciones por la paz y en la lucha por la victoria sobre el enemigo. La participación de Estados Unidos eventualmente cambió el rumbo de la guerra, llevando finalmente a la derrota de Alemania y de las demás potencias del Eje en Versalles. Y aunque se encontraban a medio mundo de distancia, la noticia de la paz inminente fue recibida con júbilo en Utah, al igual que en la mayoría del mundo libre.
Los Santos de los Últimos Días, por supuesto, no fueron los únicos en proclamar una visión de la guerra y de la paz. Un vistazo a lo que otros líderes religiosos percibieron a medida que la guerra avanzaba puede ser instructivo. Randall Thomas Davidson, arzobispo de Canterbury, cuando el conflicto finalmente terminó, aún intentaba encontrar un significado en una guerra sin sentido, discernir un propósito divino en la maldad del hombre y ofrecer una visión a un mundo que buscaba respuestas a tientas. En su sermón de gratitud por el fin de la guerra, pronunciado en la Abadía de Westminster en Londres el 10 de noviembre de 1918, declaró:
“Ahí está, entonces, con todo lo que la guerra nos ha traído de hogares oscurecidos y de esperanzas destrozadas para aquellos a quienes amamos… con todo su retraso e impedimento en nuestros esfuerzos y energías comunes para promover lo que es pacífico, hermoso y digno de elogio, [la guerra] ha sido, sin lugar a dudas, nuestro maestro para llevarnos a una visión más amplia del mundo como Dios lo ve. Es una de las grandes cosas que nuestros hijos, nuestros queridos hijos, han logrado para nosotros con su sacrificio indomable… Justamente ahora, esta semana, cuando la vida entera—no creo estar exagerando—la vida entera del mundo está siendo reconfigurada, restablecida y reajustada para el bien. Este es el momento crucial. Algo ha sucedido, está sucediendo, que solo puede describirse… como la palabra viva o el mensaje de Dios al hombre. Llega hasta el centro mismo de nuestro ser.”
Cerró un sermón posterior con su visión particular de un nuevo paradigma cristiano:
“Jesucristo es el verdadero centro y la fuerza de las mejores esperanzas y esfuerzos que el hombre puede hacer para mejorar e iluminar el mundo. Solo debemos, con calma, determinación y reflexión, tomar Su ley y Su mensaje como nuestra guía… La tarea es quizás más difícil cuando se trata de la relación más amplia de la vida: la relación entre los pueblos. ¿Podemos llevar allí el credo y la norma cristianos? ¿Quién se atreverá a decir que no podemos? Se necesita una visión aún más amplia… Seguramente es una visión desde lo alto.”
El Papa Benedicto XV, en su primera encíclica inmediatamente después del fin de la guerra, expresó su alegría porque “el estruendo de las armas ha cesado,” permitiendo que “la humanidad [pueda] respirar nuevamente después de tantas pruebas y sufrimientos.” Después de la gratitud, su sentimiento principal era uno de profundo pesar, rozando la disculpa, al reconocer que una de las principales causas de la guerra había sido el “deplorable hecho de que los ministros de la Palabra” no habían enseñado con mayor valentía la verdadera religión, sino que desde el púlpito habían predicado la política de acomodación. La conciencia del cristianismo había sido marcada por sus propios defensores. “La culpa, sin duda, debe recaer sobre aquellos ministros del Evangelio,” lamentó. Continuó con una reprimenda al púlpito, llamando a una nueva visión, un nuevo orden de portavoces cristianos valientes y justos que declararan la paz y la cruz sin temor: “Debe ser nuestro esfuerzo sincero en todas partes devolver la predicación de la Palabra de Dios a la norma e ideal a la que debe estar dirigida según el mandato de Cristo Nuestro Señor y las leyes de la Iglesia.”
La respuesta oficial de la Iglesia Católica en los Estados Unidos puede verse mejor en las cartas pastorales de sus obispos. En su esencia, la guerra reveló un profundo “mal moral” en el hombre, donde “el sufrimiento espiritual” y “el pecado abundaban.” A pesar de todos los avances de la humanidad—”el progreso de la civilización, la difusión del conocimiento, la libertad ilimitada de pensamiento, la creciente relajación de la disciplina moral… nos enfrentamos a un grave peligro.” El progreso científico y materialista, aunque significativo, no era suficiente. Sin disciplina moral y sin fe, el mundo solo se encaminaría hacia la destrucción. La única visión verdadera de esperanza es “la verdad y la vida de Jesucristo”, y la Iglesia Católica debe defender la dignidad del hombre, los derechos de las personas, aliviar el sufrimiento, consagrar el sacrificio y unir a todas las clases sociales en el amor del Salvador.
James Cardenal Gibbons de Baltimore, el principal portavoz del catolicismo estadounidense, llamó a los estadounidenses a “dar gracias a Dios por la victoria de los aliados y pedirle la gracia de ‘andar en los caminos de la sabiduría, la obediencia y la humildad.’” Ordenó a sus sacerdotes que, en la Misa, se sustituyera la oración habitual por una oración de acción de gracias. Además, instruyó que se celebrara un servicio solemne en todas las iglesias de la arquidiócesis el 28 de noviembre de 1918, en el que debía cantarse la oración oficial de acción de gracias de la Iglesia, el Te Deum. Escrito ya en el año 450 d.C., este es uno de los himnos más emblemáticos del catolicismo, que proclama la inmortalidad del hombre, la divinidad de Cristo y Su redención de los muertos:
Te alabamos, oh Dios, te
reconocemos como el Señor.
A Ti, Padre eterno,
toda la tierra te adora…
Tú, oh Cristo, eres el Rey de la gloria.
Tú eres el Hijo eterno del Padre.
No despreciaste el vientre de la Virgen
cuando tomaste sobre Ti la naturaleza humana
para liberar al hombre.
Cuando venciste el aguijón de la muerte,
abriste el reino de los cielos a los creyentes.
Tú te sientas a la diestra de Dios,
en la gloria del Padre.
Tú, creemos, serás el Juez que vendrá.
La visión protestante estadounidense sobre la guerra y, en especial, sobre las oportunidades que surgieron después de ella, fue variada y diversa, desafiando cualquier categorización o análisis simplista. Hubo casi tantas “visiones” como cientos de denominaciones. Mientras que la mayoría, como el obispo Charles P. Anderson de la Iglesia Episcopal Protestante, habló en términos de gratitud, muchos otros adoptaron un tono nacionalista extremo, clamando por un castigo inmediato y represalias contra los derrotados. The Christian Century, que representaba a una gran parte de la cristiandad, abogaba por un castigo severo contra Alemania. Asimismo, The Congregationalist editorializaba que “Alemania es un criminal ante el tribunal de la justicia.” El reverendo Dr. S. Howard Young, de Brooklyn, calificó la “retribución contra los señores de la guerra” como “divina” y como “la primera gran lección mundial derivada de la caída de Alemania.”
Mientras tanto, Billy Sunday, conocido como el “Granadero de Dios” y, con diferencia, el evangelista patriótico más popular de su tiempo, veía la guerra como una batalla entre el bien y el mal, Dios contra Satanás, “América y Cristo, indisolublemente unidos, avanzando en una gloriosa lucha.” Aunque algunos compartían su punto de vista, Billy Sunday siempre llevaba sus declaraciones un paso más allá. En una ocasión exclamó: “¡Oye, Jesús, tienes que enviar a un país así a la condenación! Yo mismo levantaré un ejército lo suficientemente grande para ayudar a sacudir el polvo de las hordas del Diablo.” También vio el final de la guerra como una oportunidad otorgada por Dios para revitalizar el evangelismo cristiano y fomentar un renacimiento espiritual individual. Para él, era un momento para enfrentarse al anticristo representado por enseñanzas extranjeras como la evolución, el darwinismo social, la crítica bíblica moderna y cualquier otra filosofía que considerara perniciosa en la época.
Otros clérigos más moderados, como el presbiteriano Robert E. Speer, con una mentalidad más optimista, vieron en la guerra una victoria moral y una nueva visión que surgía de las cenizas de Europa. “La guerra, sin duda alguna, ha elevado a la posición suprema aquellos principios morales y espirituales que constituyen el mensaje de la Iglesia,” declaró. “La guerra ha demostrado que estos valores son superiores a la pérdida personal y al interés material… Logramos el éxito en la guerra siempre y cuando este fuera nuestro espíritu… La guerra nos dice que lo que Cristo dijo es para siempre verdad.”
El rabino Silverman, hablando en la sinagoga Temple Beth-El de Chicago, reflejó los sentimientos de Speer. “El mundo está más cerca de su milenio hoy que nunca antes,” se le atribuye haber dicho. “La guerra ha acercado a la humanidad a la hermandad más de lo que lo hicieron siglos de enseñanzas religiosas… La guerra ha devuelto la religión a su tarea original: combatir la intolerancia, luchar contra el pecado y elevar a la humanidad.”
Tanto el reverendo Speer como Henry Emerson Fosdick, profesor del Union Theological Seminary en Nueva York, junto con otros destacados líderes religiosos, acogieron el fin de la guerra como una oportunidad para lanzar la Church Peace Union (Unión de Paz de la Iglesia), un nuevo orden religioso unido financiado, en parte, por Andrew Carnegie y su Carnegie Endowment for International Peace (Fundación Carnegie para la Paz Internacional). Su propósito era unificar múltiples denominaciones protestantes bajo un solo estandarte, lo que el obispo Samuel Fallows, de la Iglesia Episcopal Reformada, describía como “el nuevo cielo político que regenerará la tierra.” Sin embargo, este movimiento intereclesiástico, que buscaba la unidad entre protestantes, católicos y líderes judíos en los Estados Unidos, estaba condenado al fracaso debido a deudas opresivas, desacuerdos internos y la oposición del fundamentalismo protestante. No obstante, por un breve momento, pareció convertirse en “la voz principal de la religión institucional en favor del mantenimiento y la construcción de la paz” y prometía avanzar en la unidad eclesiástica, la reforma social y la mejora económica.
Fosdick, uno de los estadistas protestantes estadounidenses más elocuentes de su tiempo, había apoyado a regañadientes la entrada de Estados Unidos en la guerra, pero al final de ella se convirtió en pacifista convencido. Reflejando la profunda desilusión que la guerra dejó en muchos religiosos, enumeró varios puntos de advertencia para el futuro:
“La guerra ya no es algo glorioso.”
“La guerra ya no es una escuela de virtud.”
“No hay límites para los métodos de matar en la guerra.”
“No hay límites para el costo de la guerra.”
“Ya no es posible proteger a ninguna parte de la población de los efectos directos de la guerra.”
“No podemos reconciliar el cristianismo con la guerra.”
Para él, era imperativo evitar una futura calamidad como la que el mundo acababa de experimentar. Como muchos otros, quedó profundamente decepcionado por la negativa de Estados Unidos a ratificar el Tratado de Paz de Versalles y a unirse a la Liga de las Naciones, iniciativa por la que el presidente Wilson había luchado arduamente. Como comentó irónicamente un observador de la época: “Dios ganó la guerra, pero el diablo ganó la paz.”
Las Visiones de los Muertos de Joseph F. Smith
Agotado por una larga vida de servicio devoto a la Iglesia y desgastado por el dolor debido a las recientes muertes de varios miembros de su familia inmediata, Joseph F. Smith, aunque un hombre de gran amor, conocía profundamente el pesar. “Perdí a mi padre cuando era solo un niño,” dijo una vez. “Perdí a mi madre, el alma más dulce que jamás haya existido, cuando aún era un muchacho. He enterrado a una de las esposas más encantadoras que han bendecido la vida de un hombre, y he sepultado a trece de mis más de cuarenta hijos… Y me ha parecido que los más prometedores, los más serviciales, y, si es posible, los más dulces, puros y mejores, han sido llamados a descansar antes que los demás.”
Al hablar de la pérdida de una de sus esposas, Sarah E., y poco después de su hija Zina, añadió: “Aún no puedo reflexionar sobre las escenas del pasado reciente. Nuestros corazones han sido probados hasta lo más profundo. No porque la vida mortal haya llegado a su fin para dos de las almas más queridas en la tierra para mí, sino por el sufrimiento de nuestros seres amados, al cual fuimos completamente incapaces de aliviar. ¡Oh! ¡Qué impotente es el hombre mortal ante la enfermedad y la muerte!”
La muerte de su hija desencadenó cuatro de los discursos más reveladores jamás pronunciados por un líder Santo de los Últimos Días sobre la doctrina de la muerte, el mundo de los espíritus y la resurrección. Como señaló un erudito: “Es dudoso que en cualquier otro período de duración similar en toda la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se haya dado a otro profeta de esta dispensación tanto detalle sobre la naturaleza de la vida después de la muerte.”
Estos discursos fueron bien recibidos por los miembros de la Iglesia y ofrecieron esperanza y consuelo a quienes habían perdido seres queridos o que, en tiempos de paz o conflicto, podrían ser llamados a sacrificar a sus familiares. La guerra, aún en su apogeo con su crueldad y estruendo, sirvió como un telón de fondo vívido para estas doctrinas emergentes.
El 6 de abril de 1916, mientras las batallas de Verdún y el Somme dominaban las noticias diarias, pronunció un discurso titulado “En la Presencia de lo Divino”, en el que habló sobre el velo muy delgado que separa a los vivos de los muertos. Refiriéndose a Joseph Smith, Brigham Young, Wilford Woodruff y otros predecesores, enseñó la doctrina de que los muertos, aquellos que han partido antes que nosotros, “están tan profundamente interesados en nuestro bienestar hoy en día, si no con mayor capacidad, con mucho más interés, detrás del velo, de lo que lo estaban en la carne. Creo que ellos saben más… Aunque algunos puedan sentir y pensar que es un poco extremo tomar esta visión, creo que es verdad.” Continuó diciendo: “No podemos olvidarlos; no dejamos de amarlos; siempre los guardamos en nuestros corazones, en la memoria, y de este modo estamos asociados y unidos a ellos por lazos que no podemos romper.”
El presidente Smith enseñó que la muerte no era un estado de sueño ni una aniquilación; más bien, implicaba un cambio hacia otro mundo donde los espíritus de aquellos que habían vivido en la tierra podían preocuparse por nuestro bienestar y “comprender mejor que nunca antes las debilidades que pueden inducirnos a seguir caminos oscuros y prohibidos.”
Dos años después, en un discurso pronunciado en Salt Lake City en febrero de 1918, ofreció palabras adicionales de consuelo y esperanza, especialmente para aquellos que habían perdido hijos o cuyos jóvenes hijos estaban muriendo en el extranjero debido a la guerra. Comenzó diciendo: “Los espíritus de nuestros hijos son inmortales antes de venir a nosotros, y sus espíritus, después de la muerte del cuerpo, son como eran antes de venir. Son como habrían aparecido si hubieran vivido en la carne hasta la madurez o hasta desarrollar sus cuerpos físicos a la plenitud de la estatura de sus espíritus… Además, enseñó la doctrina revelada por José Smith, según la cual: ‘El niño que es puesto en la tumba resucitará como un niño’; y, señalando a la madre de un niño sin vida, le dijo: ‘Tendrás el gozo, el placer y la satisfacción de nutrir a este niño, después de su resurrección, hasta que alcance la plenitud de la estatura de su espíritu’… Concluyó diciendo: “Estas palabras llenan mi alma de felicidad, gozo y gratitud.”
Dos meses después, habiendo recuperado lo suficiente de su enfermedad para hablar en la conferencia general de abril de 1918, pronunció un discurso titulado “Un Sueño que fue una Realidad”. En él, relató un sueño particularmente conmovedor e inolvidable que había experimentado sesenta y cinco años antes, cuando era un joven misionero en Hawái. Esta visión en sueños tuvo un impacto profundo y duradero en el resto de su vida. Describió haber visto a su padre, Hyrum Smith, a su madre, Mary, a José Smith y a varias otras personas que lo recibieron en una mansión después de que se bañó y se purificó. Reflexionando sobre la importancia de este sueño, confesó: “Esa visión, esa manifestación y ese testimonio que recibí en aquel momento me han hecho ser lo que soy. Cuando desperté, sentí como si hubiera sido levantado de un estado miserable, fuera de la desesperación, fuera de la lamentable condición en la que me encontraba… Sé que eso fue una realidad, para mostrarme mi deber, para enseñarme algo y para imprimirme algo que no puedo olvidar.”
Semanas antes de este discurso, el 23 de enero de 1918, su hijo Hyrum, quien era miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles y presidente de la Misión Británica, falleció a los cuarenta y cinco años a causa de una apendicitis perforada. Esta pérdida devastadora dejó una marca indeleble en Joseph F. Smith, de la cual nunca se recuperó completamente. Su dolor se agravó aún más con la muerte de su nuera, Ida Bowman Smith, esposa de Hyrum, solo unos meses después. En nombre de los Doce, James E. Talmage escribió sobre la profunda preocupación que sentían por la salud de Joseph F. Smith: “Nuestra gran preocupación ha sido el efecto que este gran duelo tendrá sobre el presidente Joseph F. Smith, cuya salud ha estado lejos de ser perfecta en los últimos meses. Esta tarde pasó un poco de tiempo en la oficina de la Primera Presidencia, y lo encontramos soportando la carga con fortaleza y resignación.” Enfermo y con períodos de reposo en cama durante varios meses, logró recuperarse lo suficiente como para hablar brevemente en la conferencia general de octubre de 1918. A pesar de su estado de salud, pudo proclamar su mensaje particular de paz a un mundo agotado por la guerra.
En sus últimas palabras en la conferencia general de octubre de 1918, Joseph F. Smith habló de una visión que había recibido recientemente mientras meditaba sobre los escritos bíblicos del apóstol Pedro. En esta revelación, que sería la última y la más trascendental de su vida, relató que: “Vi las huestes de los muertos, tanto pequeños como grandes,” aquellos que habían fallecido “firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección”, esperando en un estado de paraíso su redención y resurrección final. De repente, “el Hijo de Dios apareció, declarando libertad a los cautivos que habían sido fieles”. Sin embargo, en lugar de ir personalmente a los inicuos y desobedientes que esperaban en las regiones más bajas del mundo de los espíritus, Cristo organizó una formidable fuerza misional entre sus seguidores más fieles, enviándolos a ministrar y enseñar el evangelio de Jesucristo a “todos los espíritus de los hombres”, aquellos que habían sido menos obedientes en la vida mortal. Entre ellos estaban, como escribe Pedro en el Nuevo Testamento, “aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes” en los días de Noé y el gran diluvio. Además, Joseph F. Smith vio a muchos de los antiguos patriarcas y profetas, incluidos Adán y Eva, participando en esta obra de redención en la prisión de los espíritus. De igual manera, “los élderes fieles de esta dispensación” y las “hijas fieles” de Eva fueron llamados a ayudar en la enseñanza y ministración a los muertos. La visión concluyó con la poderosa declaración de que: “Los muertos que se arrepientan serán redimidos, mediante la obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios… después de haber pagado la pena de sus transgresiones.”
Mientras que sus discursos anteriores han permanecido como sermones memorables, este documento de sesenta versículos fue reconocido de inmediato como “la Palabra del Señor” por sus consejeros en la Primera Presidencia y por el Cuórum de los Doce Apóstoles, según lo expresó James E. Talmage. Por razones no del todo claras, aunque ampliamente leído en la Iglesia, el documento no fue formalmente aceptado como escritura canonizada hasta cincuenta y ocho años después, cuando en 1976 el presidente Spencer W. Kimball ordenó que se añadiera a La Perla de Gran Precio. Más tarde, en junio de 1979, la Primera Presidencia anunció que la visión pasaría a ser la sección 138 de Doctrina y Convenios. Considerado un aporte indispensable para una comprensión más profunda de la obra del templo—especialmente en una época de intensa construcción de templos—y de la realización de ordenanzas vicarias por los muertos, este documento ha sido aclamado como “central en la teología de los Santos de los Últimos Días, porque confirma y amplía las revelaciones proféticas previas sobre la obra por los muertos.” Varios estudios han abordado la contribución de esta revelación a la obra del templo dentro del mormonismo y su impacto en la relación entre los vivos y los muertos.
Este documento es mucho más que un simple sermón dirigido a los Santos de los Últimos Días. Considerado la palabra y la voluntad del Señor—una de solo dos revelaciones canonizadas en el siglo XX—merece un análisis cuidadoso. Además, como documento surgido en tiempos de guerra, podría tener significados y aplicaciones que aún no han sido plenamente explorados.
Por ejemplo, aunque es un discurso sobre los muertos, su mensaje no tiene relación alguna con el espiritismo. Es un hecho documentado que el interés público por los muertos y la comunicación con ellos alcanzó su punto máximo durante y después de la guerra. En 1918, Arthur Conan Doyle, famoso por Sherlock Holmes, publicó New Revelation, un libro sobre fenómenos psíquicos en el que lamentaba el declive de la asistencia a las iglesias en Inglaterra y del cristianismo en general. En su obra, proclamó una nueva religión basada en una nueva revelación, no fundamentada en la caída del hombre ni en la redención de Cristo, sino en la validez de “escrituras automáticas,” sesiones espiritistas y otras prácticas de comunicación con los muertos. Doyle las consideraba “la única cosa comprobable en cada religión, cristiana o no cristiana, que constituye la base común sobre la que cada sistema levanta, si es necesario, su estructura particular que apela a las diversas mentalidades.”
En contraste, la visión de Joseph F. Smith estaba completamente centrada en Cristo y reiteraba la expiación del Salvador para un mundo caído. Si bien creía firmemente que “nos movemos y existimos en la presencia de mensajeros y seres celestiales” y que los muertos podían trascender el velo y aparecer a sus seres queridos si así se les autorizaba, él mantuvo a la Iglesia alejada de cualquier inclinación hacia el espiritismo. Para los Santos de los Últimos Días, buscar a los muertos significaba preocuparse por su bienestar espiritual, no tratar de contactarlos directamente.
Su revelación también reafirmó la creencia cristiana en Adán y Eva y en una creación divina. En palabras del presidente Smith, él vio a “nuestro Padre Adán, el Anciano de Días y padre de todos”, así como a “nuestra gloriosa Madre Eva” (Doctrina y Convenios 138:38–39). Aunque no se mencionó específicamente la evolución ni los debates de la época sobre el origen de las especies, estos versículos reafirmaron de manera simple y sin ambigüedad la posición doctrinal de la Iglesia al respecto.
Asimismo, en una época marcada por la crítica bíblica moderna, que cuestionaba la autenticidad y la autoridad de las Escrituras, esta revelación restableció para los Santos de los Últimos Días una creencia del siglo XX en la primacía, historicidad y autoridad de la Biblia. Reafirmó la autenticidad de los escritos de Pedro, la realidad histórica de Noé y el diluvio—no como una alegoría, sino como un evento real—y, por extensión, renovó la confianza en la totalidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para una Iglesia que a menudo ha sido criticada por su creencia en escrituras adicionales, la Sección 138 de Doctrina y Convenios se erige, si en nada más, como una poderosa declaración de la autoridad bíblica para los tiempos modernos.
La visión de Joseph F. Smith también es significativa por lo que no menciona. No habla de tratados de paz, ni hace referencias al ecumenismo o a los movimientos intereclesiásticos de la época. No hay llamados al evangelio social ni a un arrepentimiento colectivo de la sociedad. Tampoco adopta una postura a favor o en contra de la guerra, ni menciona superioridades culturales o nacionalistas. El problema del mal se reduce a límites redimibles: aunque el hombre siempre cosechará lo que siembre, la visión ofrece esperanza y redención. Mientras tanto, la Iglesia mantiene su misión divina como el evangelio de Jesucristo en la tierra, tal como fue establecido en su restauración un siglo antes.
Finalmente, la visión proclamó la participación íntima de Dios en los asuntos de la humanidad y su interés benevolente en sus hijos. En una época donde muchas religiones corrían el riesgo de verse envueltas en un secularismo creciente tras la guerra, el presidente Smith reafirmó con confianza, por encima de todo, la centralidad de Cristo y su victoria triunfante sobre el pecado y la muerte. A la devastación y el terror absoluto de la guerra recién concluida, la visión opuso una verdad eterna: la redención final. A quienes habían perdido la fe en Dios y en sus semejantes, les aseguró la restauración. Para el soldado caído en batalla, para el marinero ahogado en el mar y para un profeta que lloraba la pérdida de su propia familia, permanecía una realidad inquebrantable: la Resurrección.