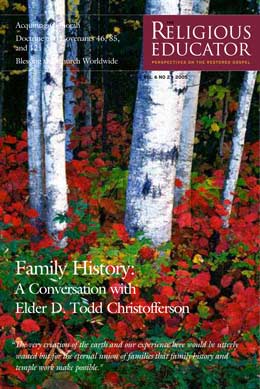
“Todas las cosas indican que hay un Dios”: Ver a Cristo en la creación
Bruce A. Roundy y Robert J. Norman
Religious Educator (2005)
Este artículo desarrolla una profunda reflexión sobre cómo toda la creación —desde las rocas y montañas hasta la luz, el agua y las plantas— testifica de Jesucristo. Los autores muestran que la naturaleza no es solo evidencia de un Creador, sino que es también un lenguaje simbólico escogido por Dios para enseñar Su evangelio. Las Escrituras, al presentar elementos naturales como tipos y sombras de Cristo, nos invitan a “mirarle en todo pensamiento” y a recordar que Él es nuestro fundamento, nuestra luz, nuestra fuente de vida y nuestro sustentador. La roca enseña firmeza ante las pruebas; la luz, verdad y guía; las aguas vivas, limpieza y renovación; y la siembra y el crecimiento, el proceso de nutrir la fe hasta producir fruto eterno. El mensaje central es que, si tenemos “ojos para ver”, todo a nuestro alrededor puede acercarnos más a Cristo e integrarnos en Su plan, convirtiéndose en recordatorios constantes de Su amor, poder y propósito para con nosotros.
“Todas las cosas indican que hay un Dios”:
Ver a Cristo en la creación
Bruce A. Roundy y Robert J. Norman
Bruce A. Roundy era profesor de ciencias de pastizales en el Departamento de Biología Integrativa de la Universidad Brigham Young cuando escribió este artículo.
Robert J. Norman era instructor en el Instituto de la Universidad de Salt Lake City cuando escribió este artículo.
El Señor dijo a José Smith y a Oliver Cowdery: “Miradme en todo pensamiento” (DyC 6:36). En la ordenanza de la Santa Cena, renovamos cada semana el convenio de “recordarle siempre”, para que “su Espíritu” esté “siempre con nosotros” (DyC 20:77). El Libro de Mormón testifica que “todas las cosas indican que hay un Dios; sí, aun la tierra, y todas las cosas que hay sobre la faz de ella” (Alma 30:44). Así, Dios ha dado todas las cosas como un tipo o representación de Cristo para ayudarnos a recordarlo (véase 2 Nefi 11:4; Helamán 8:24). La clave para comprender las cosas de Dios es ver a Cristo en ellas, incluidas Sus creaciones.
En las Escrituras se encuentran muchos tipos y sombras del evangelio. “Los símbolos son el lenguaje atemporal y universal que Dios, en su sabiduría, ha elegido para enseñar Su evangelio y testificar de Su Hijo. Es el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de la revelación, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la fe”. Estos incluyen “objetos, lugares, nombres personales, títulos, animales, acontecimientos, sentimientos, alimentos, personas, palabras, ritos y elementos”.
El Señor explicó el plan de salvación a Adán después de su bautismo y dijo que el Espíritu Santo sería testigo de toda verdad para los que se bautizaran. Luego hizo esta notable declaración sobre otros testigos: “Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y todas las cosas son creadas y hechas para dar testimonio de mí; tanto las cosas temporales como las espirituales; las cosas que están en los cielos arriba, y las cosas que están sobre la tierra, y las cosas que están en la tierra, y las cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo: todas las cosas dan testimonio de mí” (Moisés 6:63). Concluimos que el orden de los elementos físicos y la maravilla, el orden y la complejidad de los seres vivos dan testimonio de un Creador (véase Alma 30:44). Sin embargo, las Escrituras también nos conducen a ver elementos y procesos físicos y biológicos específicos del mundo natural como representaciones poderosas del Hijo de Dios y de Su trato con nosotros. El Salvador se identifica con elementos esenciales para la vida, incluido el sustento y el alimento para el crecimiento. Él es “la roca de [nuestra] salvación” (2 Nefi 9:45), “la luz y la vida del mundo” (Mosíah 16:9) y “las aguas vivas” (1 Nefi 11:25). A medida que fundamentamos nuestra vida en Él y Su influencia crece en nosotros, “crecemos en Él” (véase Helamán 3:21) como árboles de justicia (Isaías 61:3). Considera los siguientes ejemplos de estos testigos y luego descubre otros al leer las Escrituras y observar el mundo que te rodea.
La roca de nuestro Redentor
Las rocas, montañas y otras formaciones topográficas representan realidades espirituales. Profetas como el hermano de Jared, Moisés y Nefi buscaron al Señor en la cima de montañas, las cuales se comparan o asocian con los templos (véase Isaías 2:2–3; 56:7; 66:20; Miqueas 4:1–2). Cuando estamos en un valle, las montañas nos llevan a mirar hacia el cielo, tal como ocurre al contemplar las torres de un templo. Cuando estamos en la cima de una montaña, al igual que en un templo, podemos ver con mayor claridad “las cosas como realmente son” (Jacob 4:13), teniendo una perspectiva física o espiritual más amplia.
Las cimas de muchas montañas en todo el mundo están compuestas de rocas más antiguas y resistentes, debido a que las rocas más blandas que alguna vez estuvieron sobre ellas se han erosionado. Estas rocas deben su resistencia y fuerza al hecho de que fueron formadas a partir de rocas más blandas bajo una presión tremenda. Así también es la fuerza y resistencia que provienen de acudir a “el monte de la casa de Jehová” (Isaías 2:2), o al templo, y edificar la vida sobre “la roca de nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios, para que cuando el diablo envíe sus poderosos vientos, sí, sus flechas en el torbellino, sí, cuando toda su granizo y su furiosa tempestad golpeen sobre vosotros, no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y sin fin de aflicción, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, la cual es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán” (Helamán 5:12). A medida que las tormentas o pruebas de la vida llegan, quienes están cimentados en el Salvador son refinados y sostenidos por Él, y llegan a ser como joyas preciosas (véase Malaquías 3:17; DyC 60:4; 101:3) o como oro (véase Isaías 13:12; Apocalipsis 3:18).
El Salvador se declaró a sí mismo como la “piedra de Israel” (DyC 50:44). La fe en Jesucristo y en Su papel en el plan de redención es “ancla para las almas de los hombres, que los haría firmes y constantes” (Éter 12:4). La expresión infinita del amor personal del Padre y del Hijo por nosotros en la Expiación de Cristo es un fundamento del cual no se caerá cuando uno está verdaderamente convertido (véase Romanos 8:31–39). La expiación es “infinita y eterna” (Alma 34:10, 14) y no nos fallará. Mientras que la obediencia a Sus mandamientos se compara con edificar sobre este fundamento seguro, el rechazar, desobedecer o seguir nuestra propia doctrina se compara con edificar sobre un cimiento de arena (véase 2 Nefi 28:28; Mateo 7:24–27; 3 Nefi 11:40; 3 Nefi 18:12). Para los judíos incrédulos, cuyos corazones estaban más puestos en las honras de los hombres que en Dios (véase Juan 5:44), Cristo llegó a ser “piedra de tropiezo y roca que hace caer” (2 Nefi 18:14). Finalmente, todos los que no estén edificados sobre la roca verdadera caerán, tal como lo hizo el grande y espacioso edificio, porque no tenía un cimiento real (véase 1 Nefi 8:26; 1 Nefi 11:36).
Como la principal piedra del ángulo sobre la cual se edifica el reino de Dios, Cristo está simbolizado en la piedra angular principal del templo (véase Efesios 2:19–21). El presidente Hinckley nos recordó cómo antiguamente se colocaban las piedras angulares para proporcionar un fundamento y una guía para el resto del edificio. La piedra angular principal se colocaba en la esquina sureste, donde primero inciden los rayos del sol que sale por el oriente.
La Luz del Mundo
A Nicodemo, que vino en la oscuridad, Jesús le enseñó que la luz había venido al mundo (véase Juan 3:18–21). Durante la Fiesta de los Tabernáculos, en el monte del templo, cerca de donde se encendían los cuatro grandes candelabros o menorás, Jesús se declaró a Sí mismo como “la luz del mundo” (Juan 8:12). Tal como explicó a Nicodemo, esta luz ilumina tanto la verdad como el error, provocando que los malvados la odien porque los expone, mientras que los justos son atraídos a ella porque sus obras provienen de Dios y están en armonía con la verdad. Así como el sol sale cada día, la luz divide la oscuridad. Es natural considerar al sol, en el centro del sistema solar, como una representación de Cristo, quien debe estar en el centro de nuestras vidas. Él es llamado “el Sol de justicia” (Malaquías 4:2) y también “el Hijo de justicia” (2 Nefi 26:9). Se declaró a Juan como “la estrella resplandeciente de la mañana” (Apocalipsis 22:16). Está asociado con toda luz y verdad, tanto física como espiritual (véase DyC 88:6–13).
Una porción de esta luz es dada a todos los que vienen al mundo (véase Juan 1:9; DyC 93:2), pero también se nos dice que “el Espíritu alumbra a todo hombre que escucha la voz del Espíritu” (DyC 84:46). La venida de la luz al mundo ocurre con las venidas física y literal del Salvador —tanto la primera como la segunda—. También ocurre de manera personal en cada individuo, así como mediante la obra de ángeles, profetas, el sacerdocio y el Espíritu Santo para preparar al mundo para Su venida física. Por eso Pedro habló de confiar en la “palabra profética más segura… como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (Traducción de José Smith, 2 Pedro 1:19).

La Restauración del evangelio trajo un gran incremento de luz al mundo. Este mensaje se refleja claramente en los himnos de la Restauración, como “The Morning Breaks” de Parley P. Pratt (Himnos, n.º 1), con frases como “Amanece un día más radiante” y “Las nubes del error se disipan ante los rayos de la verdad divina”. El profeta José Smith oró en la dedicación del Templo de Kirtland para que “la Iglesia salga del desierto de tinieblas y resplandezca hermosa como la luna, limpia como el sol, imponente como ejércitos en orden” (DyC 109:73). Así como la luna refleja la luz del sol hacia un mundo oscuro, así la Iglesia y sus miembros reflejan la luz de Cristo a un mundo espiritualmente oscuro. El Salvador dijo a los nefitas: “Por tanto, alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto: aquello que me habéis visto hacer” (3 Nefi 18:24). Las fases reales de la luna y su representación en nuestros templos sugieren el aumento de esta luz tanto en los miembros individuales como en la Iglesia en su conjunto: “Lo que proviene de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz; y esa luz se hace más y más brillante hasta el día perfecto” (DyC 50:24).
El amanecer de un día más radiante también se simboliza en el motivo del sol naciente presente en y sobre nuestros templos, especialmente evidente en el Templo de Nauvoo. Cuando el Señor aparezca, eclipsará la luz del sol y de la luna (véase Isaías 60:19; DyC 133:49), pues Su luz y gloria sobrepasan con creces lo que normalmente experimentamos, siendo “más brillante que el sol”, como lo describieron Pablo (Hechos 26:13) y José Smith (José Smith—Historia 1:16).
El Salvador dijo que quienes le siguen tendrían “la luz de la vida” (Juan 8:12), recordándonos a los hijos de Israel que seguían la nube de día y la columna de fuego de noche (véase Éxodo 13:21). El sol proporciona la energía que impulsa los procesos físicos y biológicos que sostienen la vida en la tierra. Solo una cantidad muy pequeña de la energía radiante del sol se utiliza en la fotosíntesis, el proceso mediante el cual se producen carbohidratos a partir de agua y dióxido de carbono. Sin embargo, prácticamente toda la vida depende de este proceso para obtener el alimento básico y la energía química que sustentan la vida. La asociación de Cristo con la luz “que está en todas las cosas, la cual da vida a todas las cosas” (DyC 88:13) deja claro que dependemos de Él tanto para el sustento físico como espiritual de la vida (véase DyC 93:9). El Salvador enseñó con gran fuerza este concepto al proclamarse como el verdadero maná o pan del cielo —el pan de vida— (véase Juan 6:31–58). Así como el sol sostiene la vida en esta tierra, la Luz del Mundo sostiene la vida en la mortalidad y, finalmente, de forma eterna, mediante la Resurrección (véase DyC 88:14–17; Juan 6:50, 51, 54, 58).
La órbita de la tierra y su inclinación con respecto al sol crean las estaciones. Las estaciones también pueden representar fases en la historia de la humanidad en relación con el plan de redención. El otoño puede representar la caída de Adán y de la humanidad en un mundo destinado a la muerte. El invierno representa la muerte y la oscuridad espiritual del mundo. La primavera representa una vida nueva por medio de la redención y la resurrección, y el verano representa la cosecha de almas (véase Jeremías 8:20; DyC 45:2; 56:16).
La energía del sol fluye a través de los ecosistemas de la tierra y es la energía de la que toda vida obtiene su sustento. Otros elementos importantes para la vida, como el agua, el nitrógeno, el carbono y el fósforo, circulan en nuestros sistemas a escalas que van de lo microscópico a lo global. Tales ciclos en la naturaleza, junto con las vueltas del sol, la luna y otros cuerpos celestes, nos recuerdan que “el curso del Señor es un giro eterno” (1 Nefi 10:19). Al comprender mejor cómo funciona la Creación, se hace evidente que Dios tiene un “patrón en todas las cosas” (DyC 52:14). Él nos ha revelado ciertos patrones generales: “Mas recordad que todos mis juicios no son dados a los hombres; y así como las palabras han salido de mi boca, así serán cumplidas, que los primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros en todas las cosas que he creado por la palabra de mi poder, que es el poder de mi Espíritu” (DyC 29:30). El Señor creó todas las cosas “primero espirituales, luego temporales, lo cual es el principio de mi obra; y de nuevo, primero temporales, y luego espirituales, lo cual es el fin de mi obra” (DyC 29:32).
El patrón del Señor en la Creación es también Su patrón al crearnos como seres de vida eterna. Primero, somos hijos espirituales de Dios (véase Hebreos 12:9); luego llegamos a ser seres temporales mediante la caída y el nacimiento de nuestros cuerpos mortales (véase 2 Nefi 2:22–25). Volvemos a ser espirituales por naturaleza cuando nacemos de nuevo mediante el “trabajo” (Isaías 53:11) de la Expiación del Salvador y nuestro propio arrepentimiento (véase Mosíah 3:19; 4:2–3). Así como la tierra fue creada primero espiritualmente, luego temporalmente, después muere y es vivificada para llegar a ser eterna, así también nosotros renacemos mediante el nuevo nacimiento espiritual y somos vivificados en la Resurrección (véase DyC 88:25–32). En todos los vastos ciclos y procesos de la obra creadora del Señor, Él preserva todo, pues es la obra de Sus manos (véase DyC 29:23–25).
Las Aguas Vivas
Decenas de pasajes de las Escrituras comparan diferentes aspectos del agua con el Salvador y Su palabra —incluyendo la lluvia, la nieve, las fuentes, los ríos, los arroyos, los manantiales, las olas, los mares y los arcoíris—. Por ejemplo, la constancia de la paz que proviene de la obediencia se asemeja a un río que fluye, a un arroyo o a las olas del mar (véase Isaías 48:18; 66:12; 1 Nefi 20:18). Una de las declaraciones más impactantes del Señor fue durante el último y gran día de la Fiesta de los Tabernáculos: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37–38). Juan interpretó estas palabras así: “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado” (Juan 7:39).
Toda la vida depende del agua. En tierras semiáridas o áridas, como Israel y gran parte del Medio Oriente, la llegada de las lluvias y la recolección de agua en cisternas eran esenciales para la vida y el desarrollo de la civilización. La falta de lluvia significaba la pérdida de cosechas y hambre para el pueblo.
El Señor comparó Su palabra con esas lluvias esenciales: “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié” (Isaías 55:10–11). Cuando el pueblo aprecia la palabra, escucha y obedece, entonces, al igual que la lluvia, la palabra hace fructífera su vida. La paz, el gozo y el conocimiento de los obedientes en los últimos días y en el Milenio se describen con la abundancia de agua: “El desierto y la soledad se alegrarán; y el yermo se gozará y florecerá como la rosa” (Isaías 35:1). “Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación” (Isaías 12:3). “Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada; como el rocío que destila sobre la tierra” (Salmos 72:6). “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9).
A los justos que guardan los mandamientos de corazón, como la ley del ayuno, se les promete: “Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan” (Isaías 58:11). Por otro lado, a quienes en tiempos de Jeremías no escucharon a los profetas, se les dijo: “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua” (Jeremías 2:13).
Cuando Su pueblo rechaza la palabra o las aguas vivas, el Señor puede retener la lluvia de la tierra, lo que provoca hambre (véase Lucas 4:25; Helamán 11:1; Éter 9:25). Luego, cuando el pueblo se vuelve a Él, el Señor envía la lluvia para terminar con el hambre (véase 1 Reyes 18:1–2; Helamán 11:13, 17). Cuando el Señor retiene Su palabra de los hombres, también se describe como una hambruna: “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra; no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová” (Amós 8:11).
Cristo es la fuente de las aguas vivas, como se demuestra en las aguas que brotaron de la roca que Moisés golpeó (véase 1 Corintios 10:4). Él enseñó a la mujer en el pozo de Jacob, en Samaria: “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14). Para despertar espiritualmente a los nefitas, Alma les recordó: “He aquí, él dirige su invitación a todos los hombres, porque los brazos de la misericordia están extendidos hacia ellos, y dice: Arrepentíos, y yo os recibiré. Sí, dice: Venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida; sí, comeréis y beberéis gratuitamente del pan y de las aguas de la vida” (Alma 5:33–34). Esta invitación se ha extendido nuevamente por medio de la Restauración en los últimos días (véase DyC 10:66). Uno acepta la invitación al bautizarse en agua (véase Alma 5:62), lo cual es símbolo del poder limpiador de la Expiación.
Hay muchos otros símbolos de limpieza y pureza asociados con el agua y la sangre de la Expiación. Se nos dice que aunque nuestros “pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18). Bajo la dirección del Señor, Moisés convirtió el agua en sangre (véase Éxodo 7:19) y dividió las aguas del Mar Rojo para liberar a Israel de la esclavitud (véase Éxodo 14:16–30). De manera similar, somos liberados de la esclavitud del pecado por la sangre de la Expiación y las aguas del bautismo (véase 1 Corintios 10:2). Un tema central en la historia del pueblo del convenio es que la esclavitud espiritual del pecado conduce a la esclavitud física. La liberación de ambas formas de esclavitud viene cuando el pueblo se vuelve al Señor, cambia su corazón y entra en convenio con Él mediante el bautismo (véase especialmente Alma 5). Aquello que destruye el pecado en el pecador —o destruye al pecador que no se arrepiente— también purifica y salva al arrepentido. Por ello, de las ocho almas de la familia de Noé se dice que fueron “salvas por agua” (1 Pedro 3:20), agua que también destruyó a los inicuos que “no escucharon” (Moisés 8:20) a Noé.
Después que Moisés llevó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo al desierto del Sinaí, durante tres días no hallaron agua, sino aguas amargas o salobres en Mara. El Señor dijo a Moisés que cortara un árbol y lo echara en el agua, y el agua se volvió dulce para beber (véase Éxodo 23:25). De igual manera, la Expiación de Cristo, con Su victoria en la cruz o el madero (véase Hechos 5:30; 10:39), nos libra del pecado y de la muerte, y transforma nuestra experiencia mortal de amarga en dulce. Somos probados en el desierto de esta vida, donde hemos hecho convenio con Él y, por lo tanto, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Sin embargo, si seguimos al Señor, Él irá con nosotros como lo hizo con Israel y nos sostendrá con el pan y las aguas de vida, tal como los sustentó con maná y el agua que brotó de la roca.
Dios dijo a Noé que el arco iris representaba Su recuerdo del convenio eterno que hizo con Enoc. Cuando los hombres miren a Dios —así como miran al cielo para contemplar un arco iris— y luego obedezcan todos Sus mandamientos, Sion de Enoc volverá a la tierra para que la justicia y la verdad de lo alto se unan con las de abajo (Traducción de José Smith, Génesis 9:21–23; Salmos 85:11; Moisés 7:62). El arco iris nos recuerda mucho más que la promesa de no destruir la tierra con un diluvio (véase Génesis 9:11); nos llena de esperanza por el día en que Él “vendrá y lloverá justicia” (Oseas 10:12) y cuando “la justicia y la verdad… barrerán la tierra como con un diluvio” (Moisés 7:62).
Ezequiel tuvo una visión en la que aguas salían del altar en el templo y se convirtieron en “un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar” (Ezequiel 47:5). Estas aguas atravesaban el desierto hasta sanar las aguas saladas del Mar Muerto y hacían crecer árboles con fruto eterno a lo largo de las riberas (Ezequiel 47:12). Juan llamó a este río “un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero” (Apocalipsis 22:1). Vio que los árboles en las riberas eran “el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones” (Apocalipsis 22:2). Cristo limpia y sana un mundo espiritualmente muerto y pone fin a la muerte física por medio de la Resurrección.
En el Libro de Mormón, la fuente de aguas vivas que Nefi vio brotaba del árbol de la vida y formaba un río a lo largo del cual se extendía la barra de hierro (1 Nefi 11:25). La barra, o la palabra de Dios, conducía tanto al árbol de la vida como a las aguas vivas, que Nefi interpretó como el amor de Dios. Al seguir la palabra de Dios, somos guiados a Él en toda Su bondad, amor y pureza. El conocimiento, gozo y rectitud que provienen de la “fuente de toda rectitud” (1 Nefi 2:9) se convierten en “un pozo de agua viva que salta para vida eterna” (DyC 63:23).
La Plantación del Señor
Uno de los símbolos más poderosos en las Escrituras es el del Salvador alimentándonos por medio de Su palabra para que nosotros mismos demos fruto eterno. En la sinagoga de Nazaret, Jesús se declaró como el Mesías al afirmar que Él era el cumplimiento de Isaías 61:1 y parte del versículo 2. Estos versículos se refieren claramente a Su primera venida para ofrecerse a Sí mismo en la Expiación. Él detuvo la cita en el punto en que la profecía pasa a ser relevante para la Segunda Venida y la era Milenial, donde se declara: “A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya” (Isaías 61:3).
En la parábola del sembrador, la palabra de Dios se compara con una semilla sembrada en corazones que la reciben y la nutren, como en buena tierra, o que es devorada por las aves, o se marchita como plántula porque cayó en terreno poco profundo, pedregoso o lleno de espinos (véase Mateo 13:3–23). Alma 32 describe el proceso de nutrir cuidadosamente la semilla del testimonio mientras brota y se convierte en árbol, concluyendo: “Mas si nutrís la palabra, sí, nutrís el árbol a medida que comience a crecer, con vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante al fruto de él, echará raíz; y he aquí, será un árbol que brotará para vida eterna. Y por motivo de vuestra diligencia, y de vuestra fe y de vuestra paciencia con la palabra al nutrirla, para que eche raíz en vosotros, he aquí, de aquí a algún tiempo recogeréis el fruto de ella, que es sumamente precioso, lo cual es dulce por encima de todo lo que es dulce, y blanco por encima de todo lo que es blanco, sí, y puro por encima de todo lo que es puro; y comeréis de este fruto hasta que os saciéis, de modo que no tendréis hambre, ni tampoco sed” (Alma 32:41–42).
La casa de Israel es considerada como un olivo dentro del mundo, o viña del Señor (véase Jacob 5). A medida que el Señor y Su siervo trabajan en la viña, algunos árboles producen buen fruto, mientras que otros se corrompen y producen fruto silvestre. Después de tanto cuidado y trabajo, y ante la corrupción, el Señor hace la pregunta más relevante de la alegoría: “¿Quién es el que ha corrompido mi viña?” (Jacob 5:47). Para nosotros que vivimos en los últimos días, es vital saber qué llevó al pueblo del convenio, a lo largo de su historia, a corromperse y cómo evitar un destino similar. El siervo respondió: “¿No es la altura de tu viña? ¿Acaso no han sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y por haber sobrepujado las ramas a las raíces que eran buenas, he aquí, éstas crecieron más rápido que la fuerza de las raíces, apropiándose de fuerza para sí mismas. He aquí, digo yo, ¿no es ésta la causa de que los árboles de tu viña se hayan corrompido?” (Jacob 5:48). Finalmente, después de mucho injertar, nutrir y podar cuidadosamente, la viña produjo buen fruto. Tanto la alegoría del olivo como la parábola del trigo y la cizaña dejan en claro que lo malo se permitió crecer junto con lo bueno hasta la cosecha final (véase Jacob 5:65–66; Mateo 13:28–30). Podemos reflexionar sobre cuáles son las raíces fuertes y cómo éstas permiten que lo bueno venza a lo malo dentro de los individuos o dentro del reino de Dios.
El Señor nos planta en la tierra, como en una viña, para nutrirnos y podarnos, a fin de luego “plantar los cielos” (Isaías 51:16). Obedecer Sus mandamientos y hacer la voluntad del Padre, como Él lo ejemplificó, es la manera en que seguimos sintiendo Su amor nutritivo y el del Padre (véase Juan 15:10). Este amor fluye en nuestra vida, sustentándonos en los buenos y malos momentos. Las pruebas y los desafíos se convierten en la poda que corta nuestras debilidades, a medida que acudimos a Él con humildad. Entonces, nuestras debilidades se convierten en fortalezas (véase Éter 12:27). Nuestro refinamiento espiritual y el carácter divino que podamos llegar a tener son como fruto cosechado del cuidado y la poda del Señor.
El Salvador se comparó a Sí mismo con una semilla cuando dijo: “Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24).
El Salvador no solo hace posible que cosechemos el fruto de la vida eterna mediante Su Expiación y Resurrección, sino que Él mismo es quien nos da el fundamento o raíces profundas; Él es quien nos ayuda a crecer por medio de Su luz y Sus aguas vivas, que nos nutren. Así como Él entregó voluntariamente Su vida para darnos vida, nosotros debemos renunciar al hombre natural para obtener la vida eterna (véase Mosíah 3:19).
Conclusión
Ya sea en forma viva o en obras de arte, las flores, plantas, árboles, frutos y semillas que se ven en la naturaleza, jardines y paisajes nos recuerdan constantemente este gran potencial. Estos símbolos son sencillos pero profundos. Muestran el cuidado constante y el apoyo sustentador del Señor hacia Sus hijos. Nos invitan a ver al Señor como parte de todo lo que somos y hacemos en el mundo, e integrarnos plenamente en Su plan para nosotros. Si tenemos ojos para ver (véase Apocalipsis 3:18; Mosíah 27:22; DyC 76:12), no solo lo veremos como la Roca de nuestro Redentor, la Luz del Mundo y las Aguas Vivas, y a nosotros mismos como la Plantación del Señor, sino que contemplaremos todas las cosas a la luz del evangelio, con Cristo en el centro.

























