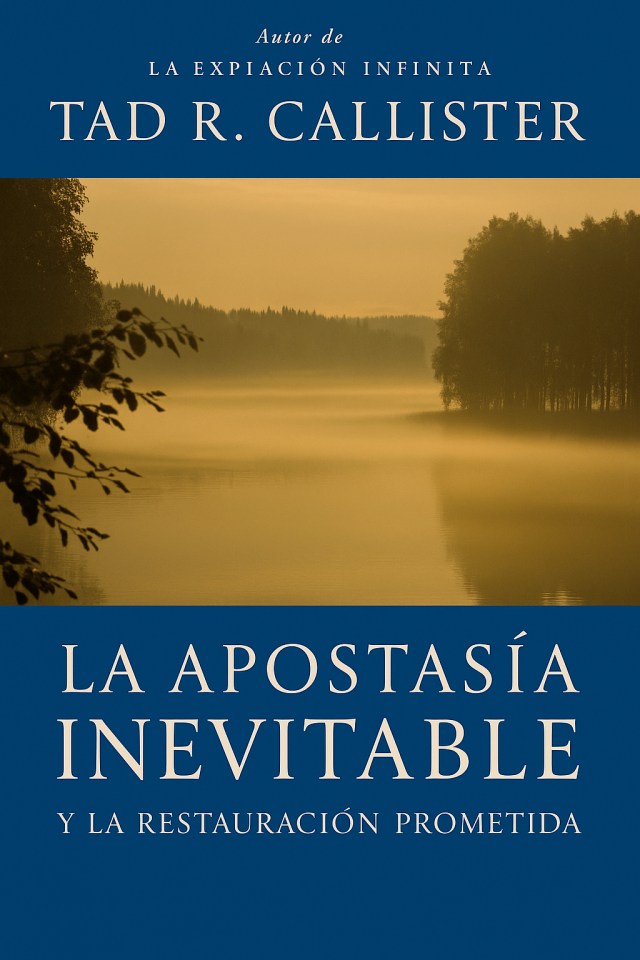La Apostasía Inevitable
y la Restauración Prometida
Tad R. Callister
En The Inevitable Apostasy and the Promised Restoration, Tad R. Callister ofrece una defensa detallada, erudita y profundamente doctrinal de la necesidad de una restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días. Con una perspectiva basada en las Escrituras, la historia y la revelación moderna, el autor traza con claridad el curso de la apostasía profetizada que se produjo tras la muerte de los apóstoles originales y la progresiva pérdida de las verdades del Evangelio.
Callister argumenta que esta apostasía no fue accidental ni evitable, sino un evento predicho por Cristo y Sus apóstoles, y necesario dentro del plan divino para que el mundo apreciara en mayor medida la luz del Evangelio restaurado. El libro documenta cómo se alteraron doctrinas esenciales, se perdió la autoridad del sacerdocio y se modificaron ordenanzas sagradas a lo largo de los siglos.
Pero no se queda allí. La segunda parte del libro es un testimonio del milagro de la Restauración: la venida del profeta José Smith, la traducción del Libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y el restablecimiento de la Iglesia de Jesucristo en su forma original. Callister presenta estas verdades con profundidad y claridad, haciendo uso de fuentes bíblicas, patrísticas y revelación moderna, mostrando cómo la Restauración es la respuesta divina a una larga noche de oscuridad espiritual.
¿Qué pasó con la Iglesia de Cristo? ¿Sobrevivió a la muerte de Cristo? ¿O se perdió, y si fue así, está presente hoy en la tierra?
El autor Tad R. Callister ha profundizado en los escritos tanto de los primeros escritores cristianos como de líderes Santos de los Últimos Días para presentar trece evidencias de que la Iglesia de Cristo cayó en apostasía, incluyendo la pérdida de los apóstoles, la revelación, el sacerdocio, los milagros, las escrituras y los dones del Espíritu, así como la corrupción de las enseñanzas doctrinales y las ordenanzas sagradas. Pero más allá de simplemente presentar la evidencia de una gran apostasía y la necesidad de una restauración celestial, el autor explora la igualmente importante pregunta del porqué.
- ¿Por qué fue inevitable una apostasía?
- ¿Por qué se corrompieron y cambiaron las enseñanzas de doctrinas básicas como la naturaleza de Dios, la caída de Adán, el bautismo, la gracia y las obras, y el matrimonio?
- ¿Por qué se alteraron, y en algunos casos se perdieron, las ordenanzas del sacramento y del templo?
- ¿Por qué algunos historiadores cristianos creen que la Iglesia de Cristo no se perdió?
- ¿Por qué la Iglesia de Cristo no fue restaurada inmediatamente en la tierra?
- ¿Por qué es importante comprender la doctrina de la apostasía y la restauración?
El hermano Callister invita al lector “a poner a prueba este libro con una mente abierta, a analizar su precisión histórica, a verificar su autenticidad escritural, a contempla su fundamento subyacente y, sobre todo, pide sinceramente a Dios una confirmación espiritual sobre si hubo o no una apostasía de la Iglesia de Cristo, seguida por una restauración en los tiempos modernos. Cuando yo ejercí personalmente ese derecho, la respuesta fue clara y profunda.»
La apostasía fue inevitable y la restauración prometida sí ocurrió —en la primavera de 1820, cuando el joven José Smith le preguntó a Dios el Padre, esencialmente: «¿Qué le pasó a la Iglesia de Cristo?»
Contenido
Agradecimientos
Gracias a los miembros de mi familia, quienes brindaron un tremendo apoyo, particularmente a mi esposa, Kathryn, quien revisó numerosos manuscritos, realizó investigaciones, sostuvo muchas discusiones conmigo y ofreció muchas sugerencias útiles. Estos miembros de la familia también incluyen a nuestros hijos (y sus cónyuges), Angela y Kenneth Dalebout, Richard T. y Heather Callister, Nathan y Bethany Callister, Rebecca y Robert Thompson, Jared y Yanni Callister, Jeremy Callister; a mi sobrino Paul Callister; y a mi primo Richard C. Callister.
Doy un agradecimiento especial a mi secretaria durante veintiséis años, Julia Dalton McLaren. Sin su ayuda, no habría podido escribir este libro. Durante más de cinco años, reescribió repetidamente los manuscritos, leyó muchos libros, realizó una extensa investigación, verificó cada una de las citas y editó el material. Su contribución fue invaluable y muy apreciada.
Gracias a mi hermano, el élder Douglas L. Callister, y a su esposa, Jan, quienes revisaron el manuscrito en múltiples ocasiones y me brindaron valiosos aportes sobre temas doctrinales y cambios editoriales.
A cada uno de los siguientes, que leyeron cuidadosamente el manuscrito y realizaron contribuciones sustanciales: Joseph Bentley, Kirk O. Broberg, Kenneth R. French, Carol Hounsell, Randall R. Huff, L. Tyler Jamison, Michael K. Parson, el élder Lynn G. Robbins, Howard y Joyce Swainston, Mark H. Willis, Larry y Linda Wilson.
A Shelley Dalton por su meticulosa revisión de cada escritura y por su ayuda en la revisión de las numerosas citas.
A Carol P. Baker, Sam R. Baker, Dolina Smith y J. Bruce Smith por la cuidadosa corrección del manuscrito final.
A Lou Anne Mallory por su asistencia en la localización de citas difíciles de encontrar.
A Cory H. Maxwell por sus muchas sugerencias útiles para facilitar la publicación de este libro.
A Jay A. Parry por sus meticulosas habilidades de edición y comentarios perspicaces.
Finalmente, a otros en Deseret Book que hicieron contribuciones significativas: Richard Erickson, director de arte; Laurie Cook, tipógrafa; y Lisa Mangum, asistente editorial.
Introducción
No todas las preguntas tienen la misma importancia. Algunas son divertidas; otras conducen al descubrimiento de detalles triviales; algunas abren puertas a descubrimientos significativos en campos como la ciencia, la historia y la música; y otras son de tal profundidad que exigen una reflexión del alma que, si se exploran, no solo nos informan, sino que nos transforman. Una de esas preguntas se ha planteado con frecuencia en el cristianismo moderno: “¿Qué pasó con la Iglesia de Cristo?” El propósito de este libro es ayudar a quienes buscan sinceramente una respuesta a esa interrogante.
Dado que Dios ama a todos sus hijos en todas las épocas, su evangelio fue introducido en la tierra desde el principio de los tiempos. Adán enseñó este evangelio a sus hijos, pero eventualmente fue rechazado debido a la maldad de su descendencia. Cuando el pueblo ablandó su corazón y volvió a ser receptivo a la verdad, el mensaje del evangelio fue restaurado. Este patrón se repitió en los días de Enoc, Noé, Abraham y Moisés (véase Marcos 12:1–9). Cada período en que el evangelio fue confiado a la tierra se denomina dispensación, y cada período en que fue rechazado y finalmente perdido de la tierra se llama apostasía. En la época meridiana, nuestro Salvador —el mayor de todos los profetas—, Jesucristo, restauró el evangelio en la tierra, solo para que luego fuera rechazado y pervertido, como en dispensaciones anteriores, lo que dio lugar a lo que se conoce como la gran apostasía. Este libro se enfoca en las evidencias de esa gran apostasía y en la restauración del evangelio a través del profeta José Smith, en lo que se conoce como “la dispensación del cumplimiento de los tiempos” (Efesios 1:10).
Tanto la gran apostasía como la restauración en los últimos días fueron inevitables, no en el sentido de que el albedrío del hombre estuviera restringido, sino en el sentido de que fueron eventos previstos en los consejos premortales del cielo y profetizados por los “santos profetas desde el principio del mundo” (Hechos 3:21).
Al presentar este material, me he basado ante todo en el testimonio de las Escrituras y los profetas, y, en segundo lugar, en los escritos de los primeros cristianos. Muchos de estos escritores son conocidos como los Padres Ante-Nicenos, porque vivieron después de la ascensión de Cristo, pero antes de la celebración del Concilio de Nicea, en el año 325 d. C. Una parte significativa de sus escritos se encuentra en un conjunto de diez volúmenes conocido como The Ante-Nicene Fathers (Los Padres Ante-Nicenos), al que se hace referencia con frecuencia a lo largo de este libro. Aunque algunos puedan desconocer nombres como Ireneo, Clemente de Alejandría, Hipólito, Tertuliano y Orígenes, estos fueron algunos de los hombres prominentes que fueron escritores y/o líderes de la Iglesia tras la muerte de los apóstoles. Una lista de muchos de estos escritores y antecedentes relacionados se encuentra en el Apéndice A. La primera vez que se menciona a cada uno en un capítulo, se indican las fechas de nacimiento y muerte del autor, en la medida en que se conocen.
En la mayoría de los casos, los primeros escritores cristianos parecen haber sido hombres buenos e inteligentes, pero no fueron profetas. Como resultado, aunque presentan una perspectiva histórica invaluable de la Iglesia primitiva y ofrecen muchas ideas sobre su teología, sus escritos no equivalen a las Escrituras.
Hace años, mi padre, que es abogado, llevó un juicio en el que presentó solo un caso para defender su posición: un caso antiguo emitido por la Corte Suprema. El abogado contrario presentó varios casos más recientes de tribunales de apelación y de primera instancia. Finalmente, el juez le preguntó a mi padre:
—Señor Callister, ¿no tiene un caso más actual que respalde su posición?
Mi padre respondió:
—Su Señoría, permítame recordarle que, cuando la Corte Suprema se pronuncia sobre un asunto, solo necesita hacerlo una vez.
El juez asintió con aprobación.
Las palabras de los profetas son la “Corte Suprema” en asuntos espirituales. Cualquier otra opinión de hombres —ya sean escritores cristianos antiguos, teólogos, ministros, psicólogos o de otro tipo— tiene poco o ningún valor si contradice las Escrituras en alguna manera. Así, los escritos de los primeros cristianos nos ayudan a entender mejor las Escrituras, pero no las anulan.
La experiencia nos ha enseñado que algunos historiadores y teólogos cristianos se aferran a una escritura particular o a una cita de un escritor antiguo que apoya su punto de vista, mientras que otros se aferran a una escritura o cita opuesta para sostener el suyo. Para presentar la verdad, y no solo un punto de vista, he procurado sinceramente presentar un patrón de Escrituras respaldado por un patrón de escritos de los primeros cristianos, de modo que ninguna escritura ni declaración individual de un escritor antiguo sea determinante. Esto parece coherente con la prueba del Señor para la verdad, que “por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto” (2 Corintios 13:1).
Reconozco que este libro probablemente será leído principalmente por miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (“SUD”). Sin embargo, tengo muchos buenos amigos que no pertenecen a la fe SUD y a quienes tengo el mayor respeto. Ellos aman al Salvador y se esfuerzan por guardar Sus mandamientos. Aunque tenemos diferencias doctrinales, como se discute en este libro, muchas de nuestras metas misionales son similares. Sus iglesias también están activas en ayudar a los sin hogar, cuidar a los ancianos, fomentar la moralidad y patrocinar ayuda humanitaria a nivel mundial. Por lo tanto, espero no haber dicho nada en este libro que pueda ofender a mis amigos no SUD u otros con creencias similares. Aunque he procurado hablar con franqueza y verdad sobre asuntos doctrinales e históricos, no ha sido mi intención menospreciar en modo alguno sus vidas ejemplares o su servicio semejante al de Cristo.
En una ocasión, un amigo me preguntó si los mormones creían que eran mejores que otras personas. Respondí que pensaba que había muchas personas de otras religiones que eran mejores que yo, incluido él, pero que creía que él sería aún mejor hombre si tuviera las verdades que yo poseo, y que yo sería menos hombre si esas verdades estuvieran ausentes de mi vida. Con suerte, este libro puede sumar a la luz y verdad que mis amigos no SUD ya poseen en parte.
Pablo dio la exhortación: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). En ese espíritu, se invita al lector a poner a prueba este libro con mente abierta: a analizar su precisión histórica, a verificar su autenticidad escritural, a contemplar su razonamiento subyacente y, sobre todo, a pedir sinceramente a Dios una confirmación espiritual sobre si hubo o no una apostasía de la Iglesia de Cristo, seguida por una restauración en tiempos modernos. Al ejercer personalmente esa prerrogativa, la respuesta fue clara y profunda. Oro para que lo sea también para el lector.
―
1
Pensando lo Impensable —
¿Podría haberse Perdido la Iglesia de Cristo?
La Tormenta de la Verdad
La tierra es el centro del universo, y el sol y la luna giran a su alrededor. Tal fue la declaración autoritaria de Ptolomeo alrededor del año 150 d. C. Fue un renombrado astrónomo de la antigüedad, y estaba de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles. Tenía todas las credenciales intelectuales. Su declaración fue universalmente aceptada. Pero había un problema mayor: estaba equivocado. Absolutamente equivocado. No obstante, esta teoría del universo centrado en la tierra prosperó durante mil cuatrocientos años como “verdad evangélica” tanto en las comunidades científicas como religiosas. Pensar de otro modo era pensar lo impensable.
No fue sino hasta 1543 que Copérnico, seguido algunos años después por Galileo y Kepler, desafiaron esta aparente “verdad” inquebrantable. En directa oposición a Ptolomeo, estos pensadores independientes enseñaron, y finalmente demostraron, que la tierra no era un cuerpo estacionario en el centro del universo, sino un planeta en movimiento que giraba, como todos los demás, alrededor del sol.
Tal revelación provocó una ola de conmoción en el mundo civilizado. Suposiciones largamente aceptadas comenzaron a ser socavadas. Se cuestionaba y comprometía el fundamento subyacente del cosmos y sus movimientos orbitales. La aparente base sólida de un universo centrado en la tierra se desintegraba con cada nuevo descubrimiento. La tormenta de la verdad había llegado, y la fachada de la falsedad no pudo resistir su embate.
Sin embargo, la reacción a la verdad, cuando finalmente fue propuesta por hombres valientes, fue violentamente negativa para muchos. Esa reacción se refleja en la actitud de un amigo de Galileo que se negó a mirar por su telescopio “porque realmente no quería ver aquello que había negado tan firmemente.” A estos creyentes errados se les decía que su precioso oro era pirita, sus diamantes, cuarzo, y su fundamento rocoso, un lodazal de arenas movedizas. No fue fácil de aceptar. La falsedad nunca huye fácilmente. No cede terreno sin luchar. Después de mil cuatrocientos años, sus raíces estaban profundamente arraigadas. No bastaría un pequeño tirón para desarraigarla. Se necesitarían hombres valientes, honestos y tenaces.
Uno de esos hombres fue Galileo. Con su telescopio recién descubierto, exploró los cielos y descubrió por sí mismo que la tierra no era un cuerpo estacionario en el centro del universo, sino un planeta que gira alrededor del sol. Por su adhesión a la verdad fue llevado ante la Inquisición. Bajo amenaza de tortura, renunció a su creencia en la tierra orbitante, pero al salir del juicio se le escuchó murmurar: “Y, sin embargo, se mueve.” La verdad había salido a la luz, para nunca más ser silenciada.
De manera similar, la mayoría de los teólogos e historiadores cristianos han enseñado durante siglos que la Iglesia de Cristo sobrevivió sin interrupción desde la época meridiana. Reconocen que enfrentó algunos percances embarazosos, lamentables e incluso trágicos, pero insisten en que la Iglesia continuó adelante. Tales defensores han estado revestidos con las más finas galas académicas. Su suposición subyacente de la perpetuidad de la Iglesia ha sido aceptada casi universalmente por el mundo cristiano. Pero hay un problema mayor con esa proposición: al igual que la teoría del universo centrado en la tierra, está equivocada. Absolutamente equivocada. El erudito SUD Hugh Nibley observó con precisión que la función del historiador cristiano con respecto a la viabilidad de la Iglesia primitiva ha sido “describirla, no cuestionarla.”
Creer en la perpetuación de la Iglesia a toda costa parecía la única postura segura para el historiador cristiano. Considerar que la Iglesia de Cristo pudo haber caído y dejado de existir en algún momento era pensar lo impensable. Pero la historia está llena de lo impensable.
En 1908, Wilbur Wright reflexionó: “Confieso que en 1901 le dije a mi hermano Orville que el hombre no volaría en cincuenta años.” Dos años después, el avión de Wilbur y Orville despegó. El 25 de febrero de 1967, el Dr. Lee De Forest, inventor del tubo Audion y uno de los padres de la radio, predijo: “El hombre nunca llegará a la luna, sin importar todos los avances científicos futuros.” Dos años después, el hombre aterrizó en ese “orbe inalcanzable.” En 1977, el presidente y fundador de una gran empresa de equipos informáticos declaró: “No hay razón para que un individuo tenga una computadora en su hogar.” Poco después, lo impensable se volvió lo ordinario.
Para algunos era impensable que alguien pudiera rechazar los numerosos y poderosos milagros del Salvador; sin embargo, la mayoría de sus contemporáneos lo hicieron. Para otros, era impensable que Cristo, siendo omnisciente, hubiera llorado, pero así fue. Para algunos más, era impensable que Cristo, siendo perfecto, hubiera seleccionado a Judas para el santo apostolado; pero con su omnisciencia, así fue.
En cada uno de los casos anteriores, lo “impensable” era la verdad. Uno podría recordar la observación del Señor a Isaías: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos” (Isaías 55:8). Durante siglos, los historiadores cristianos creyeron que la única posición defendible sobre el estado de la Iglesia de Cristo era abogar por su continuación ininterrumpida —aunque maltrecha, herida y quebrantada. Contemplar que la Iglesia de Cristo hubiera cesado o sido retirada de la tierra sería admitir que la Iglesia no está en la tierra hoy, a menos, claro está, que hubiera habido una restauración divina, una proposición que simplemente era impensable.
Afortunadamente, José Smith, con su telescopio espiritual, exploró los “cielos celestiales” y, al hacerlo, descubrió la verdad. Anunció al mundo que la doctrina de una iglesia continua era errónea; en cambio, afirmó que la Iglesia de Jesucristo había sido retirada de la tierra, y que una restauración era necesaria. Fue una declaración audaz y sorprendente, pero era verdad.
La Fuerza de Nuestra Posición
El élder Orson F. Whitney, apóstol de la Iglesia restaurada, contó una vez sobre un teólogo católico erudito que le habló de la siguiente manera:
“Ustedes los mormones son todos ignorantes. Ni siquiera conocen la fuerza de su propia posición. Es tan fuerte que solo hay otra posición defendible en todo el mundo cristiano, y esa es la posición de la Iglesia Católica. La cuestión es entre el catolicismo y el mormonismo. Si nosotros estamos en lo correcto, ustedes están equivocados; si ustedes están en lo correcto, nosotros estamos equivocados, y eso es todo. Los protestantes no tienen nada en qué apoyarse. Porque, si nosotros estamos equivocados, ellos están equivocados con nosotros, ya que formaron parte de nosotros y se separaron de nosotros; mientras que si estamos en lo correcto, ellos son apóstatas a quienes cortamos hace mucho tiempo. Si tenemos la sucesión apostólica de San Pedro, como afirmamos, no habría necesidad de José Smith ni del mormonismo; pero si no tenemos esa sucesión, entonces fue necesario un hombre como José Smith, y la actitud del mormonismo es la única coherente. Es o la perpetuación del evangelio desde tiempos antiguos, o la restauración del evangelio en los últimos días.”
Esa, en verdad, es la cuestión: ¿continuó la Iglesia de Cristo ininterrumpidamente durante dos mil años desde la época meridiana, o hubo una cesación de esa Iglesia seguida de una restauración? En nuestra búsqueda de la verdad, examinaremos las evidencias: el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los primeros escritores cristianos, los registros de la historia, el poder de la lógica y los susurros del Espíritu. A veces de manera aislada, pero más a menudo en conjunto, estos testigos tejerán un tapiz consistente y convincente de la verdad, por más impensable que pueda parecer.
―
2
¿Una Iglesia Formal o un
Cuerpo Informal de Creyentes?
¿Estableció Cristo una iglesia formal en la tierra, o simplemente enseñó a un cuerpo informal de creyentes? Algunas religiones enseñan que Cristo no organizó una iglesia temporal, sino solo una espiritual. Reconocen que Él enseñó doctrinas de salvación a través de siervos divinamente designados, pero afirman que una organización formal no era necesaria para tal propósito. Otros enseñan que Cristo no organizó personalmente una iglesia, sino que fueron sus discípulos quienes lo hicieron. Por supuesto, si los discípulos de Cristo lo hicieron bajo su dirección, entonces la organización resultante tendría su sello de aprobación. Para que no haya duda, las escrituras confirman que hubo una iglesia formal y que Cristo fue su fundador. A continuación se presentan evidencias de su existencia formal.
Referencias a La Iglesia en la era Cristiana Primitiva
El Salvador mismo hizo referencia a la Iglesia. Hablando con Pedro, dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Además, Pablo declaró que Jesús era “la cabeza del cuerpo, la Iglesia” (Colosenses 1:18). La palabra iglesia proviene del término griego ekklesia, que significa “una asamblea convocada.” Se menciona más de treinta veces en el Nuevo Testamento, la mayoría en el contexto de una congregación organizada. El Salvador y sus apóstoles hicieron múltiples referencias a “la Iglesia,” y tomaron numerosos pasos para organizarla formalmente. De hecho, los apóstoles establecieron ramas o congregaciones de la Iglesia y designaron líderes dondequiera que predicaban. Tertuliano (140–230 d.C.), un apologista cristiano temprano (quien escribió en defensa del cristianismo), habló de los apóstoles predicando el evangelio por todo el mundo y observó: “Luego fundaron iglesias en cada ciudad, de las cuales todas las demás iglesias, una tras otra, derivaron la tradición de la fe.”
Clemente (30–100 d.C.), el tercer obispo de Roma (conocido como Clemente de Roma), observó: “Así, predicando en todo campo y ciudad, ellos [los apóstoles] nombraron a sus primeros frutos, cuando los probaron por el Espíritu, para que fueran obispos y diáconos para los que habían de creer.” El Pastor de Hermas (90–150 d.C.), una colección de visiones y escritos de un cristiano temprano que fue ampliamente leída y valorada, hace referencia a “los ancianos que presiden la Iglesia.” Se sabe que Pablo y Bernabé “ordenaron ancianos en cada iglesia” (Hechos 14:23). La epístola escrita a Tito le recuerda que fue dejado en Creta para “poner en orden lo que falta, y nombrar ancianos en cada ciudad” (Tito 1:5). Tal mandato de “poner en orden” y “ordenar ancianos en cada ciudad” difícilmente parecería apropiado a menos que la Iglesia fuera una institución organizada y formal.
Se escribieron cartas o epístolas a las diversas congregaciones organizadas de la Iglesia, como las cartas de Pablo, que fueron dirigidas “a la Iglesia de Dios que está en Corinto” (1 Corintios 1:2), y “a las iglesias de Galacia” (Gálatas 1:2). Juan el Revelador escribió “a las siete iglesias que están en Asia” (Apocalipsis 1:4).
Esta iglesia formal organizada por el Salvador y sus apóstoles no fue un fin en sí misma, sino la organización a través de la cual Dios eligió salvar almas y edificar su reino. Las escrituras y los escritos cristianos tempranos son un testimonio claro y un registro histórico de que la Iglesia de Cristo no era un grupo amorfo de creyentes, sino un cuerpo organizado de Santos que fue establecido en cada ciudad donde el evangelio fue predicado y aceptado.
Método Formal de Entrada y Salida
No se llegaba a ser miembro de la Iglesia de Cristo solo por asentimiento intelectual. Había un método formal de membresía o entrada a la Iglesia de Cristo conocido como bautismo y, de igual manera, un método formal de salida o expulsión, conocido como excomunión, ambos los cuales evidenciaban que la Iglesia de Cristo constituía un cuerpo formal de creyentes. Cuando Nicodemo acudió a Jesús de noche, el Salvador le dio el medio por el cual podría ser salvo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). En el día de Pentecostés, Pedro dio las mismas instrucciones al cuerpo de creyentes que “fueron pricked in their heart” (a quienes se les “hincó una conciencia” en su corazón). Les dijo que “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38). Tres mil almas atendieron su mensaje. Este relato escritural concluye con esta observación: “Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).
El bautismo era la puerta de entrada a la membresía en la Iglesia de Cristo. La excomunión era la salida. En Mateo 18:15-17, el Salvador dio el proceso mediante el cual se debía actuar contra un miembro que transgrediera la ley de la Iglesia. Si el transgresor no estaba dispuesto a resolver el problema a nivel individual, entonces el asunto debía ser llevado “a la Iglesia.” Si el transgresor no “escuchaba a la Iglesia,” las escrituras indican que debía ser hecho “como un pagano y un publicano” (Mateo 18:17), lo que significa que debía ser excomulgado y, por tanto, removido del cuerpo formal de creyentes. Si la Iglesia no fuera una institución formal, entonces ¿por qué y cómo se suponía que la parte agraviada llevara su problema “a la Iglesia,” y de qué estaba siendo excomulgado? Eusebio (270-340 d.C.), obispo de Cesarea y el primer gran historiador cristiano, reconoció la excomunión como un procedimiento debidamente autorizado en la Iglesia: “Muchos de estos [herejes], en verdad, ya han sido expulsados [o excomulgados] cuando fueron atrapados en su maldad.”
Si solo existiera un grupo informal de creyentes, sería inconsistente tener un método formal de entrada (bautismo) y un método formal de salida (excomunión). Las referencias escriturales e históricas al bautismo y a la excomunión son indicadores positivos de un cuerpo organizado de Santos que constituía la Iglesia de Jesucristo.
Un Cuerpo Organizado de Oficiales
Al comienzo de su ministerio, Cristo “ordenó a doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios” (Marcos 3:14-15). Los doce apóstoles eran tan esenciales que Pablo dijo que la Iglesia estaba “edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). Una vez elegidos los apóstoles, el Señor llamó a otros oficiales llamados “setenta,” a quienes envió “de dos en dos delante de su rostro a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” (Lucas 10:1). El Salvador también “dio a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros” (Efesios 4:11). Más tarde, otros oficiales como obispos (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1; Tito 1:7), ancianos (1 Timoteo 5:17; Tito 1:5; Santiago 5:14) y diáconos (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:8) fueron llamados.
Pablo sabía que existía una estructura organizacional en la Iglesia (1 Corintios 12:28). En una ocasión comparó a los miembros de la Iglesia con el cuerpo humano. De igual manera, la organización de la Iglesia era como el cuerpo humano. Un miembro del cuerpo, o oficial de la Iglesia, no podía decir a otro: “No tengo necesidad de ti” (1 Corintios 12:21). En otras palabras, los apóstoles no podían decir a los diáconos u obispos que eran innecesarios, ni viceversa, porque, en verdad, todos los oficiales, desde los “más altos” hasta los “más bajos,” eran componentes esenciales de la Iglesia de Cristo. Pablo no solo hizo referencia a estos oficiales, sino que en algunos casos discutió sus cualificaciones y deberes (1 Timoteo 3:1-7). En otras palabras, estos oficiales no eran solo figuras decorativas; tenían deberes sustanciales que cumplir y cualidades espirituales que alcanzar. Eran una parte integral de la Iglesia de Cristo. Eran otra evidencia de su naturaleza formal y organizada.
¿Por qué era necesario que la Iglesia fuera un cuerpo organizado? Porque la bondad organizada supera constantemente a la bondad aleatoria. La Iglesia de Cristo no es solo un código de creencias; es un cuerpo de creyentes que está divinamente organizado de tal manera sinérgica que mantiene las doctrinas puras, las ordenanzas correctas y el crecimiento de los miembros. Es esta institución divina la que se convierte en el reino de Dios en la tierra.
Una Institución Divina
¿Cuáles eran las características distintivas de esta institución divina conocida como la Iglesia de Cristo?
Primero, las enseñanzas y doctrinas eran perfectas porque el Salvador era su fuente—la fuente de la cual brotaban. Esto no significa que Cristo revelara toda la verdad religiosa en un solo momento, porque no lo hizo. En cambio, reveló línea sobre línea, precepto sobre precepto, basado en la receptividad espiritual del pueblo.
Segundo, la Iglesia proveía las ordenanzas necesarias para salvar y exaltar al hombre. Estas ordenanzas incluían el bautismo, la confirmación del Espíritu Santo, la recepción del sacerdocio y la participación en ceremonias del templo divinamente ordenadas.
Tercero, la Iglesia poseía el sacerdocio—el poder y la autoridad para actuar en nombre de Dios. Con esa autoridad, los hombres tenían el derecho y la capacidad de alcanzar las verdades del evangelio de Cristo con un poder penetrante, de realizar las ordenanzas con sanción divina y de bendecir de otras maneras a la humanidad. Cuando el Salvador terminó el Sermón del Monte, las escrituras registran que sus oyentes “se maravillaban de su doctrina.” Luego las escrituras nos dicen por qué: “Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mateo 7:28-29). No era solo lo que decía, sino cómo lo decía lo que los maravillaba. El propio Pablo reconoció este poder demostrable del sacerdocio: “Mi palabra y mi predicación no consistieron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder” (1 Corintios 2:4).
Cuarto, la Iglesia era una institución divinamente organizada diseñada para ser la manera más efectiva y eficiente de (a) difundir las enseñanzas de Cristo, (b) realizar y supervisar sus ordenanzas sagradas y (c) regular su autoridad del sacerdocio de manera ordenada. Parece poco realista suponer que Dios intentaría administrar su Iglesia de una manera aleatoria y sin estructura. Pablo recordó a los Santos que “Dios no es Dios de confusión” (1 Corintios 14:33). Más bien, es un Dios de orden. Por eso Pablo instruyó a los Santos a “hacer todas las cosas decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40). La Iglesia de Cristo era una institución formal y organizada. Tenía diáconos, maestros, sacerdotes, obispos, ancianos, setentas, sumos sacerdotes, apóstoles y evangelistas, todos mencionados en el Nuevo Testamento y todos contribuyentes al orden de la Iglesia.
Cristo puso su nombre sobre esta institución divina en la época meridiana porque era su Iglesia. Las características que distinguían a la Iglesia de Cristo permanecieron por una corta temporada después de su ascensión, pero luego, una por una, desaparecieron. La mayoría de las enseñanzas se corrompieron o se perdieron; las ordenanzas perdieron gran parte de su simplicidad y simbolismo, y eventualmente el sacerdocio desapareció hasta que los líderes de la Iglesia ya no pudieron decir con autoridad, “así dice el Señor.” Una iglesia organizada continuó por un tiempo, pero no fue más que una mera sombra de la Iglesia original de Cristo. Sí, había algunas similitudes, algunas verdades que permanecían. Un marco externo todavía era visible. Pero la estructura interna—el corazón y el alma de la Iglesia de Cristo—se había ido.
―
3
Florece por una Temporada
Prosperó por una temporada
¿Qué ocurrió con la Iglesia organizada divinamente por Cristo después de su ascensión? Por una temporada, prosperó. Lucas escribió que “el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47), y en otra ocasión que “los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres” (Hechos 5:14). Tan desbordada fue la expansión del evangelio en la Ciudad Santa, que las escrituras registran: “El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” (Hechos 6:7).
La sede de la Iglesia permaneció en Jerusalén durante diez a doce años después de la ascensión del Salvador, pero en ese ínterin la persecución se había intensificado. Como resultado de esta persecución, los Santos fueron “esparcidos” y “fueron por todas partes predicando la palabra” (Hechos 8:1,4). Sobre esta dispersión, el élder B. H. Roberts señaló que “gran bien resultó de lo que se intentó como un mal, ya que el evangelio fue predicado más ampliamente.” Esta dispersión también ocurrió porque los Santos fieles salieron de los límites de Jerusalén, sabiendo de la inminente destrucción de la ciudad santa, tal como fue profetizado por el propio Salvador.
Después de la apedreación de Esteban y la persecución acompañante de los Santos, las escrituras registran que aquellos discípulos “que fueron esparcidos” predicaron el evangelio “y un gran número creyó y se volvió al Señor” (Hechos 11:19, 21). Después de que Pedro recibió su maravillosa visión, anunció la apertura del evangelio a los gentiles (Hechos 11:17-18), y a partir de entonces Pablo se convirtió en el poderoso mensajero para ellos—un “maestro de los gentiles” (2 Timoteo 1:11). Las escrituras denotan el tenor de los tiempos: “La palabra de Dios crecía y se multiplicaba” (Hechos 12:24). La propagación del evangelio fue tan expansiva y explosiva que las escrituras registran: “Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos… Así crecía poderosamente la palabra de Dios” (Hechos 19:10, 20).
En el año 64 d.C., Pablo declaró que “el evangelio… fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo” (Colosenses 1:23). Esto cumplía el mandato del Señor a sus apóstoles: “Id, pues, y enseñad a todas las naciones” (Mateo 28:19). Clemente de Roma (30-100 d.C.) observó que Pablo “enseñó la justicia a todo el mundo” y “alcanzó los confines más lejanos del Oeste.” El autor de El Pastor de Hermas (90-150 d.C.) tenía un entendimiento similar. Se refirió a los “apóstoles y maestros, que predicaron a todo el mundo.” Estas referencias a “todo el mundo,” por supuesto, significan el mundo tal como lo conocían entonces.
La Iglesia ya no era una institución local; se estaba convirtiendo rápidamente en una fuerza “mundial.” Pero había un precio que pagar—rápidamente estaba adoptando las costumbres del mundo.
Las “Luces Se Apagan”
Reconociendo el rápido crecimiento de la Iglesia de Cristo tras su ascensión, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace, no obstante, una declaración audaz y sorprendente. Declara que hubo un punto de inflexión poco después de la muerte de los apóstoles—una apostasía o caída que eventualmente resultó en la pérdida total de la Iglesia de Cristo de la tierra. Aunque una apostasía de la Iglesia no es lo mismo que una apostasía de individuos de la Iglesia, la primera no puede ocurrir sin la segunda. Los miembros individuales de la Iglesia de Cristo pueden rechazar sus enseñanzas y ordenanzas sin afectar la autoridad e integridad de la Iglesia. Sin embargo, cuando un número suficiente de individuos persuasivos apostatan, y en el proceso las doctrinas oficiales y ordenanzas de la Iglesia se pervierten, entonces, inevitablemente, se pierde el sacerdocio o poder divino que sostiene y distingue a la Iglesia de todas las demás organizaciones mundanas. Eso constituye una apostasía de la Iglesia. A partir de ese momento, la institución que continúa puede propagar algunas verdades; puede ser una fraternidad de algún tipo; puede brindar servicio y satisfacer ciertas necesidades sociales. Todo esto es bueno. Pero carecerá de la razón principal de su existencia—el poder para salvar y exaltar al hombre. El élder Boyd K. Packer describió la apostasía en la época meridiana de la siguiente manera: “Los apóstoles fueron martirizados, y con el tiempo ocurrió una apostasía. Las doctrinas de la Iglesia fueron corrompidas y las ordenanzas cambiadas. Las llaves de la autoridad del sacerdocio se perdieron.” Por más impensable que esta proposición pueda ser para algunos, la evidencia de su ocurrencia es abrumadora.
Esta apostasía no fue una caída en línea recta. Las cosas rara vez suceden así en la vida real. Durante un tiempo después de la muerte de los apóstoles, hubo islas aisladas de rectitud entre ciertas congregaciones. Había miembros dedicados de la Iglesia, algunos de los cuales se convirtieron en mártires justos, pero el nivel general de rectitud disminuía rápidamente. La espiritualidad estaba sucumbiendo a la secularidad, y las doctrinas puras del reino estaban siendo invadidas por la herejía. Las luces del evangelio se estaban apagando. William Manchester, un reconocido autor e historiador, observó: “El mandato misionero de Cristo había sido claramente establecido en Mateo (28:19-20), pero en los primeros siglos después de su crucifixión la llama de la fe parpadeaba débilmente.” Hugh Nibley observó que la Iglesia en ese tiempo “estaba cayendo rápidamente en el sueño; las luces se estaban apagando.»
¿Se Conocía De Antemano La Decadencia de La Iglesia de Cristo?
¿Sabía el Señor de antemano esta apostasía, este apagón espiritual, o lo tomó por sorpresa? Tal pregunta equivaldría a preguntar—¿sabía el Señor que Eva comería del fruto prohibido o acaso su transgresión trastocó el plan divino? ¿Sabía Jesús que Judas lo traicionaría o fue tomado desprevenido? ¿Anticipó el Salvador su crucifixión o le sobrevino inesperadamente? Por supuesto que el Señor sabía que Eva comería del fruto prohibido, que Judas lo traicionaría y que Él mismo sería crucificado. De igual manera, sabía que ocurriría la apostasía. Tanto Él como los profetas dieron testimonio de ello. No fue ninguna sorpresa en absoluto. En este sentido fue inevitable. Aunque Dios no la dictó ni la deseó, permitió el albedrío del hombre y así la tuvo en cuenta en su plan maestro. Justino Mártir (110-165 d.C.), uno de los primeros apologistas de la iglesia que finalmente dio su vida por la causa, entendió este principio:
“Porque las cosas que Él [el Salvador] predijo que sucederían en Su nombre, las vemos siendo realmente cumplidas ante nuestros ojos. Porque dijo: ‘Muchos vendrán en Mi nombre, vestidos exteriormente como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.’ Y ‘Habrá cismas y herejías.’ Y ‘Guardaos de los falsos profetas’… Por lo tanto, hay, y hubo muchos, amigos míos, que, presentándose en el nombre de Jesús, enseñaron a hablar y actuar cosas impías y blasfemas… Por lo que, como consecuencia de estos eventos, sabemos que Jesús previó lo que pasaría después de Él.”
Tertuliano (140-230 d.C.) hizo una observación similar: “El carácter de los tiempos en que vivimos es tal que nos llama incluso a esta advertencia, que no debemos asombrarnos de las herejías (que abundan), ni su existencia debe sorprendernos, porque se predijo que llegarían a suceder.” Un erudito del cristianismo primitivo, A. Cleveland Coxe, quien proveyó notas editoriales para The Ante-Nicene Fathers, observó: “Si sorprende al joven estudiante de los años vírgenes del cristianismo encontrar tal estado de cosas [la proliferación de herejías], que reflexione que también fue predicho por el mismo Cristo, y demuestra la malicia y el poder del adversario.”
Lehi, un profeta del Libro de Mormón, puso las cosas en su perspectiva eterna cuando observó: “He aquí, todas las cosas han sido hechas en la sabiduría de aquel que sabe todas las cosas” (2 Nefi 2:24). Cristo y sus apóstoles conocían la apostasía, profetizaron acerca de ella, y Dios en su sabiduría proveyó un remedio a través de la gloriosa restauración de su Iglesia.
―
4
Persecución Externa
Persecución Judía
Aunque la persecución externa fue una realidad histórica que tuvo un impacto sustancial en la Iglesia primitiva y sus miembros, no fue la causa de la gran apostasía. Dicha persecución externa fue ejercida tanto por las religiones judías de la época como por el gobierno romano.
Al hablar sobre la persecución por parte de líderes judíos, el élder Talmage hizo esta observación útil:
“El conflicto fue entre sistemas, no entre pueblos o naciones. Cristo era judío; sus apóstoles eran judíos, y los discípulos que constituían el cuerpo de la Iglesia en su establecimiento y durante los primeros años de su existencia eran en gran parte judíos… Por lo tanto, cuando leemos que los judíos se oponían a la Iglesia, entendemos que se refiere a los judíos judaizantes—defensores del judaísmo como sistema, defensores de la ley y enemigos del evangelio.”
El judaísmo, en todas sus formas, era una religión rival al cristianismo, compitiendo por conversos y poder. No tenía tolerancia para esta religión emergente que afirmaba que la ley mosaica se había cumplido y que las ordenanzas sacrificiales eran obsoletas. Sus líderes sabían que el cristianismo, si se permitía prosperar, diluiría su seguimiento y erosionaría su base de poder. Peor aún, si el cristianismo prevalecía, ciertos líderes judíos serían reconocidos como los atacantes del único Mesías verdadero.
Las escrituras nos dicen que los escribas y los principales sacerdotes “le temían [a Jesús], porque todo el pueblo estaba asombrado de su doctrina” (Marcos 11:18). Después de que Cristo resucitó a Lázaro, los principales sacerdotes y fariseos aconsejaron: “Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nación” (Juan 11:48). Respecto a esa confesión, B. H. Roberts observó acertadamente: “Fue el celo religioso lo que dictó la primera parte de la frase; y el miedo político el resto.”
La parábola de los labradores malvados estaba dirigida a los fariseos y principales sacerdotes. La viña (que significa el reino) estaba temporalmente en manos de los labradores (los líderes judíos). El Señor envió a sus siervos (los profetas) en repetidas ocasiones para recibir los frutos del campo. Cada vez fueron apedreados, heridos o muertos. Finalmente, envió a su hijo (el Salvador pensando: “Respetarán a mi hijo” (Mateo 21:37). Pero no fue así. En cambio, conspiraron: “Este es el heredero; venid, matémosle, y la heredad será nuestra” (Mateo 21:7). ¿Qué tan cortos de vista podían ser?
Tal estado de cosas recuerda al juicio de Sir Thomas More, tal como se relata en la famosa obra de teatro de Robert Bolt, Un Hombre para Todas las Estaciones. Sir Thomas se negó a jurar lealtad para apoyar al rey Enrique VIII en su deseado divorcio de la reina Catalina. More tenía gran influencia con el pueblo, y su aprobación era el último obstáculo para el nuevo matrimonio del rey. El rey sabía que debía convencer a Sir Thomas; de lo contrario, nunca ganaría el corazón de los plebeyos. Pero había un problema: More no podía ser comprado a ningún precio. Finalmente, el rey recurrió al perjurio. Richard Rich fue el “Judas” de la hora. Se celebró un juicio simulado. Sir Thomas fue condenado con el testimonio falso de Richard Rich.
Al final del juicio, Sir Thomas notó un medallón colgando del cuello de Rich. Sir Thomas preguntó al tribunal si podía indagar sobre la naturaleza del medallón. Le dijeron que Rich había sido nombrado Fiscal General de Gales. En un momento culminante, Sir Thomas mira al rostro de Rich y pregunta consternado: “¿Para Gales? ¡Richard, no le sirve de nada al hombre entregar su alma por todo el mundo… pero por Gales!”
Los fariseos y los principales sacerdotes eran de la misma calaña. Estaban dispuestos a perjurar sus testimonios, abandonar la verdadera fe y vender sus almas, incluso su herencia eterna, por la viña local.
Tan malvado era este cuerpo de fariseos que estaban dispuestos a detener el cristianismo a cualquier costo. Después de que Cristo sanó al hombre con la mano seca, los fariseos “se reunieron en consejo contra él para ver cómo podían destruirlo” (Mateo 12:14). Después de que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, un milagro incontestable presenciado por “muchos de los judíos” (Juan 11:45), los fariseos se reunieron en cuerpo. Las escrituras dicen: “Desde aquel día tomaron consejo para matarle” (Juan 11:53). Pero esto por sí solo no satisfizo su insaciable obsesión por erradicar el cristianismo. Debían silenciar cada milagro, aplastar cada testimonio divino, enterrar cada pista celestial. Así que Lázaro—un testigo vivo, caminante y hablante del poder sanador de Cristo—se convirtió en una presencia perturbadora en su reino. Las escrituras revelan su siniestra solución: “Los principales sacerdotes consultaron cómo matar también a Lázaro; porque por causa de él muchos de los judíos se iban y creían en Jesús” (Juan 12:10-11). En un momento de agonizante frustración, los fariseos admitieron que a pesar de su oposición, “He aquí, el mundo va tras él” (Juan 12:19).
Tan desesperados estaban los líderes judíos por destruir el cristianismo que a los guardias que vigilaban la tumba de Cristo se les pagaron grandes sumas de dinero si testificaban falsamente que los “discípulos vinieron de noche y lo robaron” (Mateo 28:12-13). Las escrituras documentan exhaustivamente el hecho de que ciertos líderes judíos intentaron quitarle la vida al Salvador en múltiples ocasiones (Juan 8:37, 40). Una vez que la sangre de Cristo estuvo sobre sus manos, no hubo vuelta atrás en sus malvados designios.
En un intento adicional por impedir el crecimiento del cristianismo, estos anticristos persiguieron activamente a los apóstoles y profetas. Clemente, obispo de Roma desde aproximadamente el año 88 hasta el 97 d.C., comprendió bien la razón por la cual los apóstoles sufrieron una persecución tan amarga por parte de los líderes judíos: “Por causa de los celos y la envidia, los pilares más grandes y justos de la iglesia fueron perseguidos, y lucharon incluso hasta la muerte.” Esta fue la misma conclusión a la que llegó Lucas cuando “casi toda la ciudad” fue a oír predicar el evangelio a Pablo y Bernabé. Bajo tales circunstancias, Lucas registra que “al ver los judíos las multitudes, se llenaron de envidia” (Hechos 13:45).
Cristo profetizó que sus discípulos serían entregados a los tribunales “y en las sinagogas seréis entregados para ser azotados; y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí” (Marcos 13:9). Después de que Pedro y Juan fueron encarcelados (Hechos 5:18), fueron llevados ante el Sanedrín, que “tomó consejo para matarlos” (Hechos 5:33). Cuando Pablo se convirtió al cristianismo, “los judíos tomaron consejo para matarlo” (Hechos 9:23). Para apaciguar a los judíos, Santiago (el hermano de Juan) fue asesinado por orden de Herodes (Hechos 12:1-2). Pablo habló de los judíos “que mataron tanto al Señor Jesús como a sus propios profetas, y nos persiguieron” (1 Tesalonicenses 2:15). Estos fueron tiempos traicioneros para la Iglesia y sus líderes. Los gobernantes judíos no tenían ninguna tolerancia hacia el cristianismo. Para ellos, el cristianismo era una amenaza creciente para su supervivencia religiosa y política. Desde su perspectiva, debía ser aplastado a cualquier costo.
Persecución Romana
Sin embargo, los líderes judíos no estaban solos en sus esfuerzos por perseguir a los cristianos. Es un hecho histórico indiscutible que los romanos infligieron una amarga persecución a los cristianos, comenzando aproximadamente en el tiempo de Nerón, en el año 64 d.C., y que generalmente concluyó con el reinado de Diocleciano alrededor del año 305 d.C.
La persecución fluctuó, dependiendo del gobernante romano de la época y de la región en la que vivían los cristianos. Firmiliano, obispo de Cesarea (alrededor del año 250 d.C.), escribió a Cipriano (obispo de Cartago): “Pero los fieles, estando en este estado de perturbación, y huyendo de un lugar a otro por temor a la persecución, abandonando su país y pasando a otras regiones… porque su persecución no era en todo el mundo, sino local.” Aunque hubo tiempos temporales de paz y refugios temporales de seguridad, la persecución fue, sin embargo, tan intensa en ocasiones, y tan generalizada, que el martirio fue una amenaza real para muchos cristianos.
Tácito (c. 56 d.C.-después del 113 d.C.), historiador romano, escribió sobre las brutales muertes que sufrieron algunos de los primeros mártires cristianos: “Algunos fueron clavados en cruces; otros cosidos en pieles de bestias salvajes y expuestos a la furia de los perros; otros, untados con materiales combustibles, fueron usados como antorchas para iluminar la oscuridad de la noche.” Frederic W. Farrar, un ministro muy respetado de la Iglesia de Inglaterra y autor de un libro sobre la vida de Cristo y los tiempos cristianos tempranos, relató las trágicas y brutales torturas que ocurrieron en los jardines de Nerón:
“A lo largo de los senderos de esos jardines, en las noches otoñales, había antorchas horribles, ennegreciendo el suelo debajo de ellas con chorros de pez sulfurosa, y cada una de esas antorchas vivientes era un mártir en su camisa de fuego. Y en el anfiteatro… a la vista de veinte mil espectadores, perros hambrientos despedazaban a algunos de los mejores y más puros hombres y mujeres, disfrazados horriblemente con pieles de osos o lobos. Así fue como Nerón bautizó con la sangre de los mártires la ciudad que sería por siglos la capital del mundo.”
Leer la letanía de torturas, insultos y tormentos que se acumularon sobre los primeros Santos cristianos es casi más de lo que uno puede soportar. Eusebio habló de “los santos mártires” que “soportaron torturas indescriptibles.” Tan depravados eran estos tormentadores satánicos que Eusebio comentó de un mártir que “cuando ya no tenían qué infligirle, finalmente le pegaron placas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles de su cuerpo.” “Otros,” dijo, “tuvieron masas de plomo fundido, burbujeante y hirviente, vertido sobre sus espaldas.” Continuó describiendo “la silla de hierro sobre la que asaban sus cuerpos” y a uno que fue “atado y suspendido en una estaca, y así expuesto como alimento para los ataques de bestias salvajes.”
Diocleciano, el emperador romano que reinó del 284 al 305 d.C., ordenó la destrucción general de todos los libros cristianos y decretó la pena de muerte contra cualquiera que poseyera tales libros. La persecución de Diocleciano fue tan amarga y exhaustiva que se erigieron monumentos en su honor conmemorando su extinción de la iglesia cristiana. El élder James E. Talmage observó que “en uno de ellos hay una inscripción que ensalza al poderoso Diocleciano ‘por haber extinguido el nombre de los cristianos que llevaron a la República a la ruina.’ Un segundo pilar conmemora el reinado de Diocleciano y honra al emperador ‘por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo; por haber extendido el culto de los dioses.’ Una medalla acuñada en honor a Diocleciano lleva la inscripción ‘El nombre de cristiano extinguido.’” Will Durant señaló que en el año 303 d.C. los gobernantes romanos “decretaron la destrucción de todas las iglesias cristianas, la quema de libros cristianos, la disolución de congregaciones cristianas, la confiscación de sus bienes, la exclusión de cristianos de cargos públicos y la pena de muerte para los cristianos encontrados en asambleas religiosas.”
Eusebio (270-340 d.C.) creía que los mártires de la causa fueron muchos. “La llama encendida de la persecución ardió poderosamente, y miles fueron coronados con el martirio.” Clemente de Alejandría (160-200 d.C.), testigo ocular de tales eventos, escribió: “Hemos visto ante nuestros ojos cada día abundantes fuentes de mártires que son quemados, empalados, decapitados.” Ireneo (115-202 d.C.) se refirió a “una multitud de mártires.” Muchos de estos mártires eran tan nobles que Eusebio registró: “Recibieron, de hecho, la sentencia final de muerte con alegría y exaltación, incluso cantando y elevando himnos de alabanza y gratitud hasta que exhalaron su último aliento.”
En ocasiones me resultaba imposible terminar de leer los relatos de estos martirios — la persecución era tan depravada, tan satánica, tan inhumana. Estos nobles mártires merecen nuestro máximo respeto y nuestra más profunda reverencia. Aunque muchos de ellos no poseían la verdad completa del evangelio, sin embargo se aferraron firmemente a la luz que tenían. Creían en Jesucristo, lo adoraban como su Salvador y, a pesar de las atrocidades más bárbaras que se les infligieron, no renegaron. Juan vio en visión profética a estos fieles hombres y mujeres que entregaron todo en el altar sacrificial. “Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían” (Apocalipsis 6:9). Luego describió su recompensa celestial en estos términos: “Y se les dio a cada uno de ellos vestiduras blancas; y se les dijo que reposaran todavía por un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos” (Apocalipsis 6:11). José Smith también rindió tributo a estos primeros mártires cristianos: “Muchos de los que sufrieron la muerte en la hoguera eran cristianos honestos y verdaderos conforme a la luz que poseían.” Luego añadió: “He visto a esos mártires con la ayuda del Urim y Tumim; Dios tiene salvación para ellos.”
¿Por Qué tal Persecución?
Los judíos, romanos y otros tenían sus razones declaradas para perseguir a los santos — blasfemia, insubordinación, deslealtad a la corona, traición y similares — pero en la mayoría de los casos estas razones eran solo cortinas de humo. No había blasfemia, poca o ninguna insubordinación, deslealtad o traición entre una secta que había sido enseñada a ser pacífica y respetuosa de la ley. Tertuliano (140-230 d.C.) escribió acerca de los primeros cristianos: “Oramos también por los emperadores, por sus ministros y por todos los que están en autoridad.”
Sin embargo, Tertuliano ofreció esta razón para tal persecución: “Esta es la razón, entonces, por la que los cristianos son considerados enemigos públicos: porque no rinden honores vanos, falsos ni necios al emperador.” En el año 112 d.C., Plinio el Joven, gobernador de una provincia romana, escribió una carta al emperador Trajano solicitando su opinión sobre cómo tratar a los cristianos: “He vacilado mucho sobre la cuestión… si aquellos que renuncian deben ser perdonados, o si un hombre que haya sido cristiano no debe ganar nada al dejar de serlo; si el nombre mismo —inocente de crimen— debe ser castigado, o solo los crímenes ligados a ese nombre.” Plinio explicó que daba a los acusados tres oportunidades para renunciar, pero si persistían, los condenaba a muerte. Luego añadió: “Porque no dudo que, sea cual sea el tipo de crimen al que hayan confesado, su pertinacia y obstinación inflexible deben ser castigadas.” Aquellos que negaban sus creencias cristianas eran liberados, siempre que rindieran homenaje a los dioses romanos y al emperador mismo, y además “maldijeran a Cristo.” Siendo la naturaleza humana lo que es, algunos renegaron, mientras que otros sellaron su testimonio con su sangre. Sin duda, este fue un tema recurrente durante los años de persecución cristiana.
El autor anónimo de La Epístola a Diogneto (c. siglo II) no podía ver una razón subyacente para la persecución: “Los judíos los combaten como extranjeros, y los griegos los persiguen, y sin embargo los que los odian no pueden decir la razón de su enemistad.” Cipriano (200-258 d.C.), obispo de Cartago, ofrece esta razón, que parece incluir a todas las demás: “Porque tanto gentiles como judíos amenazan, y herejes y todos aquellos de cuyos corazones y mentes el diablo se ha apoderado, atestiguan diariamente con voz furiosa su venenosa locura.”
Satanás siempre libra guerra contra la justicia, “siendo enemigo de toda justicia” (Mosíah 4:14). Nunca hay una buena razón detrás de sus diabólicos designios—por eso la razón es uno de sus peores enemigos. ¿Quiere acaso que las personas razonen de antemano las consecuencias de la venganza, la inmoralidad o la guerra? Al contrario, Satanás prefiere encender las emociones de ira, celos, orgullo y egoísmo. Estas son sus dardos ardientes, sus letales anestésicos para entumecer los poderes de la razón. Las “razones” que Satanás enuncia a través de los labios de sus peones mortales son transparentes—no son más que baratas farsas. Después de que María ungió los pies de Jesús con un costoso perfume, Judas se quejó: “¿Por qué no se vendió este ungüento por trescientos denarios y se dio a los pobres?” Con discernimiento espiritual, Juan vio a través de la hipocresía espiritual y dio la respuesta contundente: “Esto dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón” (Juan 12:5-6).
B. H. Roberts observó que el estudiante que se pregunta “por qué la suave y hermosa religión cristiana fue la única escogida para soportar la ira y sentir el poder vengativo de Roma, debe mirar más allá de las razones usualmente asignadas a esta extraña circunstancia.” Luego agregó esta visión: “La verdadera causa de la persecución fue esta: Satanás sabía que no había poder de salvación en la adoración idólatra de los gentiles… pero cuando Jesús de Nazaret y sus seguidores llegaron, en la autoridad de Dios, predicando el evangelio, reconoció en eso los principios y el poder contra los cuales se había rebelado en el cielo. Esta fue la verdadera causa de la persecución, aunque estuvo oculta bajo una variedad de pretextos.”
Clemente de Alejandría (160-200 d.C.) hizo una observación similar al escribir a los emperadores romanos y suplicar misericordia: “Pero con nosotros, que somos llamados cristianos, no habéis obrado de la misma manera; aunque no cometemos ningún mal—más bien… somos los más piadosos y justos de todos los hombres hacia la Deidad y hacia vuestro gobierno—permitís que seamos acosados, saqueados y perseguidos, la multitud haciéndonos la guerra solo por nuestro nombre.”
Las razones últimas de Satanás son siempre astutas y engañosas. Cuando se elimina todo el camuflaje, sus motivos se centran en los celos, el poder, la fama, la promoción de ideologías falsas y un amor por el mal sobre el bien. Los líderes judíos no pudieron ofrecer ninguna razón legítima para crucificar al Salvador. ¿Era realmente traidor aquel que solo días antes de su crucifixión aconsejó a sus seguidores: “Dad, pues, a César lo que es de César” (Mateo 22:21)? Incluso Pilato declaró acerca de Cristo: “Yo, después de examinarlo delante de vosotros, no he hallado en este hombre ningún delito” (Lucas 23:14). Después de que Pedro y Juan sanaron al hombre impotente, los frustrados saduceos no encontraron “ninguna manera de castigarlos” (Hechos 4:21). Agripa declaró sobre Pablo, quien había sido acusado de sedición: “Este hombre nada ha hecho digno de muerte ni de cadenas” (Hechos 26:31). Una y otra vez la verdad salió a la luz—no había razón legítima para la persecución de Cristo y los primeros Santos. Todos los cargos falsos con sus seudónimos fueron obra del Maligno. Todas las pistas conducían a Satanás. Sin embargo, Dios permitió que el albedrío del hombre prevaleciera, y por un tiempo la persecución siguió su curso. Pero esta no fue la causa de la apostasía.
―
5
La Verdadera Causa de
La Apostasía
El Enemigo Interno
La persecución externa de los primeros cristianos fue intensa. Sin embargo, tal persecución no causó la caída de la Iglesia de Cristo, así como tampoco la crucifixión del Salvador terminó con el cristianismo. No fue el mal o la persecución externa lo que destruyó la Iglesia de Cristo, sino la maldad interna—el enemigo interno. Eso fue lo que provocó su caída.
El autor de La Epístola a Diogneto (siglo II) se refirió a la persecución generalizada de los Santos, pero reconoció que tal persecución por sí sola no provocaría el colapso de la Iglesia de Cristo; al contrario, podría incluso fortalecer la misma organización que intentaba destruir: “¿No ves que cuanto más son castigados, tanto más abundan?” Justin Mártir (110-165 d.C.) también comentó: “Porque está claro que, aunque decapitados, crucificados, arrojados a bestias salvajes, encadenados, quemados y sometidos a toda clase de torturas, no renunciamos a nuestras confesiones; sino que cuanto más ocurren tales cosas, más se vuelven otros fieles, y adoradores de Dios en el nombre de Jesús.” Orígenes (185-255 d.C.), considerado una de las mentes más brillantes de su época y uno de los escritores cristianos más prolíficos, hizo una observación similar: “Porque cuanto más los reyes, gobernantes y pueblos los persiguieron [a los cristianos], en todas partes, más aumentaron en número y crecieron en fuerza.”
No existe ninguna fuerza externa, por poderosa que sea, que pueda destruir la Iglesia de Cristo. En última instancia, la destrucción solo proviene del interior. El élder James E. Talmage enseñó este principio confirmatorio:
“La cuestión de si la persecución debe considerarse como un elemento que tiende a producir apostasía merece consideración actual. La oposición no siempre es destructiva; al contrario, puede contribuir al crecimiento… Sin duda, la persecución persistente a la que fue sometida la Iglesia primitiva causó que muchos de sus adherentes renunciaran a la fe que habían profesado y volvieran a sus antiguas lealtades, ya fueran judaizantes o paganas. Así, la membresía de la Iglesia se redujo; pero tales casos de apostasía de la Iglesia pueden considerarse como deserciones individuales y de importancia comparativamente pequeña en su efecto sobre la Iglesia como cuerpo. Los peligros que asustaban a algunos despertarían la determinación de otros; las filas abandonadas por los débiles descontentos serían repuestas por conversos celosos. Que se repita que la apostasía de la Iglesia es insignificante comparada con la apostasía de la Iglesia como institución.”
Hugh Nibley expresó algo similar: “La apostasía descrita en el Nuevo Testamento no es una deserción de la causa, sino su perversión, un proceso por el cual ‘los justos son removidos, y nadie lo percibe.’ Las masas cristianas no se dan cuenta de lo que les sucede; están ‘hechizadas’ por algo que llega tan suavemente e insidiosamente como el lanzamiento de un lazo.” Durant hizo esta aguda observación con respecto a la caída del Imperio Romano: “Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se ha destruido a sí misma desde dentro.”
Existen ciertas escrituras que son anclas doctrinales—en cierto sentido, son nuestra brújula del evangelio, señalando el camino que debemos seguir. En una de esas referencias escriturales el Señor reveló la única manera en que su Iglesia podría ser destruida de la faz de la tierra: “Esta es mi iglesia, y la estableceré; y nada la derribará, sino la transgresión de mi pueblo” (Mosíah 27:13). Esa escritura es una piedra angular doctrinal—enseña una verdad central sobre la cual podemos construir—es decir, que solo la transgresión o la maldad desde dentro provocará la caída de la Iglesia de Cristo. Dios protegerá a su Iglesia contra todas las influencias externas mientras la Iglesia sea pura y justa. Pero si su pueblo se vuelve malvado, entonces, aunque el poder de Dios permanece intacto, parece no estar dispuesto a dar sanción divina y protección a una iglesia llena de iniquidad. De lo contrario, la integridad y pureza de su Iglesia se verían comprometidas.
Si Dios diera su sello divino de aprobación y prestara su nombre a una iglesia llena de maldad y herejía, la gente podría buscar excusas para su comportamiento perverso alegando que tal maldad era tolerada por el Señor. Por ejemplo, durante la época en que se vendían indulgencias, los miembros de la iglesia podrían haber dicho: “Puedo pecar impunemente, porque compré una indulgencia para absolver mis pecados. Las indulgencias están patrocinadas por la iglesia, y la iglesia está dirigida por Cristo; por lo tanto, Cristo debe sancionarlas.” Por eso el Señor no da su nombre ni su sacerdocio a una iglesia que no mantiene sus estándares y no preserva sus doctrinas puras.
Entonces, ¿cuál fue la maldad que provocó la caída de la Iglesia de Cristo? Es difícil señalar una sola fuente. Satanás usa todo su arsenal para combatir a la Iglesia, así como un ejército usa toda su fuerza militar—marina, infantería, fuerza aérea—para enfrentar al enemigo. Cada arma táctica y estratégica a su disposición—la inmoralidad, la pereza, la ruptura del convenio, el orgullo, la herejía y otras semejantes—ha sido y es desplegada. Quizás por eso el Señor se refiere a la artillería de Satanás con términos generales como transgresión o maldad.
Sin embargo, la maldad en la Iglesia primitiva parece haberse manifestado en dos formas principales, ambas relacionadas: primero, la desobediencia individual a los mandamientos, y segundo, la herejía. Desafortunadamente, ambos “cánceres” comenzaron a propagarse poco después de la ascensión del Salvador. Cuando la desobediencia entre los miembros se volvió tan generalizada y las herejías tan profundas, el Señor finalmente retiró su autoridad para que su nombre y poder ya no estuvieran asociados con el comportamiento corrupto y las enseñanzas pervertidas de los hombres. A continuación, se presentan ejemplos de la desobediencia y las herejías generalizadas que rápidamente infiltraron la Iglesia primitiva.
Desobediencia
Los apóstoles hablaron de la maldad que ocurría en su tiempo y de otra maldad que aún vendría. Pablo escribió a los gálatas: “¡Oh insensatos gálatas! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad?” (Gálatas 3:1). A Tito le habló de aquellos que profesaban a Dios (miembros de la Iglesia), pero que eran “abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra” (Tito 1:16). Pedro habló de aquellos “que han dejado el camino recto y se han extraviado” y “que amaron los caminos de la injusticia” (2 Pedro 2:15), y luego advirtió a los Santos: “Mirad que nadie os engañe y que no caigáis de vuestra firmeza” (2 Pedro 3:17). Eran tiempos peligrosos y Pablo afirmó que algunos Santos “ya se habían apartado tras Satanás” (1 Timoteo 5:15).
Pablo veía todo desenredarse ante sus ojos y apenas podía creerlo: “Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo” (Gálatas 1:6). Vio que algunos eran ociosos y chismosos: “Hay algunos que andan desordenadamente entre vosotros, no trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno” (2 Tesalonicenses 3:11). Santiago reprendió a los miembros por descuidar a los necesitados: “Pero vosotros habéis menospreciado al pobre” (Santiago 2:6). Juan registra la condena del Señor a quienes eran indiferentes en sus compromisos: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente; ¡Ojalá fueses frío o caliente! Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apocalipsis 3:15-16).
Sin embargo, el mal predominante que infectó a la Iglesia fue la inmoralidad. Los apóstoles la mencionan una y otra vez. Pablo escribió a los corintios: “Se oye comúnmente que hay fornicación entre vosotros” (1 Corintios 5:1). Luego los reprendió, pero aparentemente sin éxito, pues más tarde escribió a esos mismos Santos: “Lamentaré a muchos que ya han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que cometieron” (2 Corintios 12:21). Santiago habló a los Santos con términos de reprensión: “¡Adúlteros y adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?” (Santiago 4:4). Pedro habló de aquellos “con ojos llenos de adulterio, que no pueden cesar de pecar, que engañan a almas inconstantes” (2 Pedro 2:14). Judas notó que “han entrado algunos hombres secretamente,… impíos, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4), y además habló de “soñadores inmundos” que “contaminan la carne” (Judas 1:8). Para que no haya dudas sobre las múltiples advertencias acerca de estas condiciones decadentes, Judas recordó a los Santos: “Pero vosotros, amados, recordad las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían que en los últimos tiempos habría burladores que andarían según sus propias concupiscencias impías. Estos son los que causan divisiones, sensuales, que no tienen al Espíritu” (Judas 1:17-19).
Y finalmente, Juan, el último apóstol conocido, reprendió a los Santos en Tiatira porque habían permitido que una mujer llamada Jezabel (algunos creen que era la esposa del obispo local) “enseñara y sedujera a mis siervos a cometer fornicación” (Apocalipsis 2:20). Claramente, había una desobediencia generalizada en la Iglesia, reconocida por los apóstoles en frecuentes advertencias y reprensiones.
Herejía
Además de la desobediencia, evolucionó otra forma de maldad que fue tan devastadora que eventualmente minó y erosionó los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Fue la herejía. Satanás es como un pulpo con muchos tentáculos. No le importa cuál tentáculo nos enrede, mientras nos atrape. C. S. Lewis lo señaló así, desde el punto de vista de Satanás: “No importa cuán pequeños sean los pecados, siempre que su efecto acumulativo sea alejar al hombre de la Luz y llevarlo hacia la Nada. El asesinato no es peor que el juego de cartas si las cartas logran el objetivo.” Para los propósitos de Satanás, una herejía puede ser tan buena como otra—cualquier enseñanza que diluya o altere la palabra de Dios cuenta con su respaldo. Un hombre puede ser engañado por la falsedad de que no hay revelación después de la Biblia, otro por la alegación de que el Quórum de los Doce Apóstoles fue un cuerpo “único,” otro por la idea errónea de que Cristo resucitó sin cuerpo y que toda carne es mala, otro por la concepción equivocada de que el bautismo es una sugerencia y no un mandamiento. A Satanás no le importaba si el cebo era el gnosticismo, el neoplatonismo, el formalismo mosaico, el misticismo, la mitología, el tradicionalismo o la pura locura. ¿Qué diferencia le hacía al Maligno? Mientras el cebo atrajera y atrapara a su presa, estaba satisfecho. Y así comenzó el embate de herejías, que incluso se incubaban y crecían mientras los apóstoles vivían. Como lo describió un erudito, A. Cleveland Coxe: “Las herejías… vinieron como langostas para devorar las cosechas del Evangelio.” Algunas apelaban a un hombre, otras a otro, pero cada una tenía un propósito común: desviar a los hombres de la verdad.
Un retorno a la ley mosaica
En los primeros días de la Iglesia, la membresía estaba compuesta en gran parte por judíos, y por tanto los temas críticos giraban en torno a la ley de Moisés. Como resultado, las primeras herejías fueron provocadas por aquellos judíos que se habían unido a la Iglesia, pero que no podían liberarse de la ley formalista bajo la cual habían estado anteriormente atados. Un caso particular fue la ley de la circuncisión. Algunos conversos judíos enseñaban a los gentiles: “Si no sois circuncidados según el modo de Moisés, no podéis ser salvos.” En respuesta, Pablo y Bernabé tuvieron “una gran disputa y debate con ellos.” Finalmente, tras “mucho debatir” sobre el tema, los apóstoles anunciaron la voluntad del Señor, a saber, que la circuncisión (un ritual de la ley mosaica) no era requerida bajo el evangelio de Jesucristo (Hechos 15:1-2, 7, 25-28).
Uno hubiera pensado que esta decisión apostólica habría resuelto el asunto, pero no fue así. Al menos diez años después de esta histórica decisión, Pablo regresó a Jerusalén y descubrió que “muchos miles de judíos” conversos todavía “eran celosos de la ley” de Moisés (Hechos 21:20). Sin duda, esta fue una de las razones por las cuales se escribió la epístola a los Hebreos—para ayudar a los judíos a entender que la ley de Cristo era superior a la ley de Moisés y, de hecho, la había sustituido.
Pablo advirtió a los Santos en Galacia: “Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis otra vez a los elementos débiles y pobres, a los cuales otra vez queréis estar en esclavitud?” (Gálatas 4:9). El erudito bíblico Adam Clarke dio un comentario perspicaz sobre este versículo: “Después de haber recibido todo esto [el evangelio], ¿volveréis otra vez a los ritos y ceremonias ineficaces de la ley mosaica—ritos demasiado débiles para contrarrestar vuestros hábitos pecaminosos, y demasiado pobres para comprar perdón y vida eterna para vosotros?” Este regreso a las antiguas tradiciones fue tan amplio y penetrante que Pablo lamentó: “Temo por vosotros que mi trabajo haya sido en vano” (Gálatas 4:11). En otras palabras, Pablo temía que todas sus enseñanzas en Galacia fueran inútiles porque los Santos se habían desviado gravemente hacia la ley de Moisés.
Tal fue el grave retroceso del formalismo mosaico que Pablo tanto lamentó como advirtió a Tito que “hay muchos contenciosos, vanos habladores y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes se debe tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando cosas que no deben” (Tito 1:10-11). Tertuliano (140-230 d.C.) habló de falsos apóstoles que “se habían infiltrado… insistiendo en la circuncisión y las ceremonias judías.” Orígenes también reconoció la seriedad de esta herejía en su tiempo: “Hay que admitir, además, que hay algunos que aceptan a Jesús y se jactan de ser cristianos, y sin embargo regulan sus vidas, como la multitud judía, conforme a la ley judía.”
Muchos de los primeros Santos no pudieron soltar las tradiciones de sus antepasados. Desafortunadamente, no pudieron soltar a Moisés para aferrarse a Cristo. Pero, ¿qué de los conversos judíos que no cayeron en esa trampa, o los gentiles que no estaban tan apegados a la ley de Moisés? ¿Estaban libres de doctrinas heréticas? Lamentablemente, no. Nuevas oleadas de herejía golpearon con furia implacable los cimientos doctrinales de la Iglesia.
La herejía del hedonismo
Algunas herejías, como el hedonismo, abrazaron la inmoralidad y el placer mundano como una forma aceptable de adoración a Dios. Fue simplemente otro tentáculo del adversario—otra flecha en su carcaj de dardos letales. Por hipócrita que fuera esta filosofía, encontró audiencia entre aquellos que querían racionalizar sus actos inmorales bajo el manto de una apariencia religiosa. En consecuencia, prosperó en ciertos círculos de la Iglesia.
A los Santos en Pérgamo, el Señor dijo por medio de Juan: “También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas, la cual aborrezco” (Apocalipsis 2:15). A los Santos en Éfeso les dio una condena similar: “Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco” (Apocalipsis 2:6). Adam Clarke interpretó la frase “las obras de los nicolaítas” de la siguiente manera: “Estos eran, como comúnmente se supone, una secta de los gnósticos, que enseñaban las doctrinas más impuras, y seguían las prácticas más impuras… Los nicolaítas enseñaban que el adulterio y la fornicación eran cosas indiferentes… y mezclaban varios ritos paganos con ceremonias cristianas.”
La reprensión de Juan continuó contra los Santos en Pérgamo: “Tengo unas pocas cosas contra ti, porque allí tienes a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac… a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación” (Apocalipsis 2:14). No solo había individuos aislados dedicados a una inmoralidad seria, sino que, aún peor, había grupos enteros que la promovían como doctrina religiosa. Ireneo (115-202 d.C.), obispo de Lyon, atacó con gran furia las revueltas heréticas de su época. Al hacerlo, escribió sobre el grupo herético conocido como los simonianos (seguidores de Simón el Mago): “Los sacerdotes místicos pertenecientes a esta secta llevan vidas disolutas y practican artes mágicas.” Sobre otro grupo herético que seguía a Carpócrates, Ireneo escribió: “Pero llevan una vida licenciosa, y para ocultar sus doctrinas impías, abusan del nombre de Cristo como medio para ocultar su maldad.” Seguramente, estos debieron ser algunos de los “lobos rapaces” de los que Pablo profetizó que “entrarían en medio de vosotros, no perdonando al rebaño” (Hechos 20:29). Evidentemente, su número no era pequeño, pues Pablo escribió: “Porque muchos andan, de los cuales os hablé muchas veces, y ahora también lloro, que son enemigos de la cruz de Cristo: cuyo fin es perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal” (Filipenses 3:18-19).
Herejías del gnosticismo y otras filosofías griegas
A medida que la Iglesia se expandió a áreas alejadas y abarcó una población creciente de gentiles, la influencia de la filosofía griega se volvió profunda. Pablo advirtió específicamente a los Santos: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2:8). En este sentido, el presidente Ezra Taft Benson enseñó: “Desde el nacimiento anunciado por el cielo de Cristo, han ido infiltrándose en el cristianismo herejías destinadas a diluir o socavar las doctrinas puras del evangelio. Estas herejías, en gran medida, están patrocinadas por las filosofías de los hombres y, en muchos casos, promovidas por los llamados eruditos cristianos. Su intención es hacer que el cristianismo sea más aceptable, más razonable, y por ello intentan humanizar a Jesús.”
Edwin Hatch, reconocido historiador de Oxford especializado en el cristianismo primitivo, escribió sobre la masiva influencia de la filosofía griega en el cristianismo: “Es por tanto más notable que, dentro de siglo y medio después del primer contacto estrecho entre el cristianismo y la filosofía, las ideas y métodos de la filosofía hayan fluido en tan gran cantidad hacia el cristianismo, y hayan ocupado un lugar tan importante en él, que han hecho que este no sea menos una filosofía que una religión.”
Adolf von Harnack, un teólogo e historiador muy respetado, observó la asimilación del helenismo (filosofía griega), particularmente el gnosticismo, en la doctrina cristiana: “La afluencia del helenismo, del espíritu griego, y la unión del Evangelio con él, forman el hecho más grande en la historia de la Iglesia en el siglo II, y una vez establecido este hecho como fundamento, continuó durante los siglos siguientes.” Aunque el gnosticismo fue aparentemente superado por el cristianismo, Adolf von Harnack hizo esta evaluación: “Podemos casi decir que los vencidos [gnósticos] impusieron sus condiciones a los vencedores… Esta [la iglesia continua] toma la forma, no de un producto cristiano con apariencia griega, sino de un producto griego con apariencia cristiana.”
Will Durant escribió sobre esta trágica transformación: “El cristianismo no destruyó el paganismo; lo adoptó. La mente griega, en agonía, tuvo una nueva vida en la teología y la liturgia de la Iglesia… Los misterios griegos pasaron al impresionante misterio de la Misa… El cristianismo fue la última gran creación del antiguo mundo pagano.” William Manchester hizo una observación similar: “El cristianismo fue a su vez infiltrado, y en considerable medida subvertido, por el paganismo que se suponía debía destruir.” Durant añadió: “El cristianismo griego en particular estaba destinado a una avalancha de herejías por los hábitos metafísicos y argumentativos de la mente griega. El cristianismo solo puede entenderse en la perspectiva de estas herejías, porque incluso al derrotarlas tomó algo de su color y forma.” En otra ocasión Durant hizo esta triste observación: “Mientras el cristianismo convirtió al mundo, el mundo convirtió al cristianismo, y mostró el paganismo natural de la humanidad.”
¿Por qué historiadores como Durant y Manchester (así como muchos otros) sugieren que el cristianismo adoptó el paganismo? Durante dos o tres siglos después de Cristo, los cristianos pagaron un gran precio por llevar su nombre. La amenaza del martirio era real y la persecución intensa. Cuando Constantino (aproximadamente 275-337 d.C.) adoptó el cristianismo como una religión cuasi estatal, la mayoría del Imperio Romano estaba compuesta por paganos. Muchos de estos paganos se convirtieron en cristianos nominales para aprovechar los beneficios y el estatus preferencial que se ofrecía a los cristianos. Estos paganos adoraban ídolos que honraban a sus dioses, como Zeus, Mercurio o Diana. Sin querer abandonar sus ídolos, estos paganos “convertidos” simplemente cambiaron sus ídolos por Jesús, María o alguno de los mártires. Asimismo, continuaron quemando incienso en sus servicios de adoración, tal como lo hacían en sus rituales paganos. Además, muchos de estos paganos trajeron consigo su cultura griega y su trasfondo filosófico, lo que solo intensificó el proceso de helenización que ya estaba en marcha.
El gnosticismo fue una de esas herejías filosóficas griegas que se infiltraron en la Iglesia y se manifestó en muchas formas. Su nombre deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Durante cuarenta días después de su resurrección, Cristo enseñó en privado a sus apóstoles verdades sagradas. Como era de esperarse, la gente buscaba esas enseñanzas preciosas, pero con la pérdida de los apóstoles, ese conocimiento en su forma pura pronto desapareció. Los herejes llenaron ese vacío y afirmaron ser ellos los mensajeros de ese “conocimiento verdadero”, de ahí la difusión del gnosticismo, como se conoció en la era cristiana temprana.
Muchos de estos grupos apóstatas de supuestos cristianos fueron categorizados bajo el término “gnósticos” como un cajón de sastre. Tales grupos se habían multiplicado tanto que Ireneo notó: “Ha surgido una multitud de gnósticos, y se han manifestado como hongos que brotan del suelo.” James L. Barker, una autoridad en la Iglesia cristiana primitiva, estimó que existían “alrededor de sesenta sectas gnósticas.” El profesor Francis A. Sullivan, profesor emérito de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, observó: “La mayor amenaza a la unidad de la Iglesia en el siglo II vino de la propagación del gnosticismo.”
Estas sectas gnósticas creían que solo ellas tenían el entendimiento de las escrituras que los conduciría a la salvación. En el corazón de su filosofía estaba la siguiente cuestión preocupante: ¿Cómo podía un Dios perfecto crear un mundo lleno de maldad? En respuesta, generalmente enseñaban que un Dios inferior (el Dios del Antiguo Testamento), subordinado al Dios del Nuevo Testamento (el Padre de Jesús), creó este mundo material sin aprobación divina. Como resultado, afirmaban que era un mundo degenerado y, por lo tanto, toda materia era mala. De ahí concluían que el cuerpo humano era malo y, por lo tanto, el hombre estaba depravado. Como paso lógico siguiente, creían que las obras de ese cuerpo corporal eran malas y, por tanto, ningún hombre podía realizar obras buenas o que ayudaran en su salvación. Para remediar este dilema, el Dios superior, el Dios del Nuevo Testamento, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para traer salvación al hombre depravado. Sin embargo, dado que la materia era mala, el Hijo no podía tener un cuerpo de carne y huesos y, por lo tanto, Jesús solo parecía tener un cuerpo mortal. Algunos enseñaban que Cristo simplemente engañó a quienes lo veían como de naturaleza corpórea. Tertuliano escribió sobre un hereje llamado Marción (110-165 d.C.): “Marción eligió creer que Él [Cristo] era un fantasma, negándole la realidad de un cuerpo perfecto,” y que Cristo “no era lo que parecía ser, y fingía ser lo que no era—encarnado sin ser carne, humano sin ser hombre.”
Juan habló duramente de aquellos que negaban la naturaleza corpórea de Cristo: “Todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:3). Más adelante volvió a tratar el mismo tema: “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús Cristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo” (2 Juan 1:7).
Los gnósticos creían que, en última instancia, sus espíritus serían liberados de sus cuerpos, y que después todas las cosas materiales, incluyendo la tierra y sus cuerpos mortales, serían aniquilados. Tal creencia negaba la realidad de una resurrección corporal, pero la Iglesia tenía muchos testigos presenciales de la resurrección física de Cristo. De igual manera, había abundantes testigos de los Santos que “resucitaron de sus sepulcros después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos” (Mateo 27:53). A pesar de estos eventos, que eran centrales para la doctrina cristiana, algunos dudaban de la resurrección como un acontecimiento continuo. Pablo escribió a Timoteo acerca de aquellos que “se han desviado diciendo que la resurrección ya pasó; y derriban la fe de algunos” (2 Timoteo 2:18). Sorprendentemente, incluso había algunos Santos en Corinto que no creían en ninguna resurrección. Probablemente estos escépticos estaban repitiendo los principios filosóficos de su tiempo. Pablo había confrontado previamente a los filósofos de Atenas que “se burlaban” de la posibilidad de una resurrección de los muertos (Hechos 17:18, 33). Escribió a los corintios: “Ahora, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos?” (1 Corintios 15:12).
Justin Mártir habló de ciertos herejes “que dicen que no hay resurrección de los muertos.” Sin embargo, Justin confirmó la verdadera doctrina: “Pero yo y otros, que somos cristianos rectos en todos los puntos, estamos seguros de que habrá una resurrección.”
Obviamente, la difusión de las doctrinas gnósticas atacaba el núcleo mismo del cristianismo. El erudito SUD Kent Jackson ha observado: “No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de las consecuencias de este tipo de creencias… Esta doctrina niega la realidad de las experiencias mortales de Cristo, su sufrimiento y muerte en la Expiación, su resurrección física y la nuestra también.” Incluso durante el ministerio de los apóstoles, la expansión del gnosticismo era una preocupación, como lo evidencian las advertencias de Juan y Pablo. Frederic W. Farrar creía que los apóstoles eran plenamente conscientes de la devastadora influencia gnóstica que comenzaba a echar raíces en su tiempo, y que permearía la Iglesia una vez que ellos se fueran:
Se dice que cuando Carlomagno vio por primera vez los barcos de los piratas nórdicos, rompió en lágrimas, no porque temiera que le causaran problemas, sino porque previó las miserias que infligirían a sus súbditos en el futuro. Así fue con los apóstoles. Los errores que otros solo veían como germen, se alzaban enormes en el horizonte de su visión profética, aunque no fue hasta después de su muerte que alcanzaron su plena magnitud como las peligrosas herejías de la especulación gnóstica.
Algunos escritores cristianos, e incluso las escrituras, dicen que muchos llevaron el gnosticismo y otras doctrinas filosóficas a tal extremo que negaron incluso la divinidad del Salvador. Pedro advirtió sobre ello: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones” (2 Pedro 2:1-2).
A. Cleveland Coxe señaló que Clemente de Alejandría (160-200 d.C.), para contrarrestar el movimiento gnóstico, escribió sus Stromata “para evitar que el seguidor cristiano fuera desviado por las representaciones de los valentianos y otras sectas gnósticas.” Algunos años antes, Justin Mártir tenía preocupaciones similares. Hablando de los “muchos falsos cristos y falsos apóstoles que surgirán” y de aquellos que deberían seguirlos, dijo:
“Y estos son llamados por nosotros con el nombre de los hombres de quienes cada doctrina y opinión tuvo su origen… Los conocemos por ser ateos, impíos, injustos y pecadores, confesores de Jesús solo de nombre, en lugar de adoradores de Él… Algunos se llaman marcianos, otros valentianos, otros basilidianos, otros saturninos y otros con otros nombres; cada uno llamado así por el originador de la opinión individual, tal como cada uno de aquellos que se consideran filósofos… piensa que debe llevar el nombre de la filosofía que sigue.”
Pero el gnosticismo, manifestado en sus múltiples formas, no fue la única filosofía que se entrelazó e intoxicó las puras doctrinas del reino. Otras incluyeron el montanismo, el maniqueísmo y muchas que se solapaban con el gnosticismo, como el neoplatonismo. Para cada hombre que no estaba dispuesto a aferrarse a la barra de hierro, Satanás tenía una herejía personalizada para la debilidad espiritual de ese hombre. Con una habilidad astuta y camaleónica, Satanás moldeaba sus doctrinas para satisfacer cada filosofía deseada por el hombre.
Una multiplicidad de herejías
Historiadores cristianos y líderes de la Iglesia primitiva han reconocido la multiplicidad de herejías que confrontaron a la Iglesia. Los intentos por prevenir estas herejías recuerdan al niño que tapaba con su dedo el agujero en la presa. Desafortunadamente, a medida que las herejías prosperaban, había más agujeros que dedos. Cuando la magnitud de las herejías superó el “alcance apostólico,” se desató una inundación de herejía sobre los Santos. Surgieron divisiones y grupos disidentes por todas partes. El presidente Gordon B. Hinckley señaló: “Algún erudito u otro apareció con un nuevo trozo de filosofía que no cuadraba con la doctrina pura. En algunos casos, de ese pequeño comienzo creció un cuerpo de doctrina y una orden de práctica muy alejados de la verdad original.”
Pablo advirtió a los romanos: “Os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido” (Romanos 16:17). A los corintios, tristemente señaló que “hay entre vosotros envidia, contiendas y divisiones” (1 Corintios 3:3), y luego añadió: “Cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros… Porque también entre vosotros debe haber herejías” (1 Corintios 11:18-19). A los Santos en Tesalónica, Pablo advirtió: “Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad” (2 Tesalonicenses 2:7). Sobre este versículo, Adam Clarke comentó: “Ya existe un sistema de doctrina corrupta, que conducirá a la apostasía general.”
Los apóstoles hacían fervientes esfuerzos por advertir a los Santos y contener la avalancha de herejías, pero los “agujeros en la presa” aparecían con rapidez asombrosa. Pablo sabía que esto sucedería: “Pero los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados” (2 Timoteo 3:13). En otra ocasión, Pablo expresó temor, “no sea que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos se corrompan de la simplicidad que es en Cristo” (2 Corintios 11:3). Desafortunadamente, la naturaleza humana anhelaba algo más que fe en Cristo y la observancia de sus ordinancias simples pero sublimes. Por eso Pablo advirtió a Timoteo que “algunos se han desviado, siguiendo vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman” (1 Timoteo 1:6-7). En otras palabras, no solo su doctrina apóstata estaba espiritualmente equivocada—ni siquiera era racional, probablemente basada en creencias paganas, folclore, tradición o superstición; pero fuera lo que fuera, Pablo advirtió a Timoteo que evitara “palabras profanas y vanas, y opuestos de la ciencia falsamente así llamada, que algunos profesando se desviaron de la fe” (1 Timoteo 6:20-21). Pablo además aconsejó a Timoteo “rechazar fábulas profanas y de ancianas” (1 Timoteo 4:7).
Pablo profetizó que llegará un tiempo en que los Santos “no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4). Pablo claramente declaró que “algunos se apartarán de la fe, dando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que hablan mentiras con hipocresía, teniendo cauterizada su propia conciencia con un hierro caliente” (1 Timoteo 4:1-2).
El número de engañadores no era pequeño. Esto no era un problema menor o pasajero. La supervivencia de la Iglesia estaba en juego. Pablo señaló: “Hay muchos contenciosos, vanos habladores y engañadores” (Tito 1:10). En un momento, dio esta estadística impresionante: “Aunque tengáis diez mil maestros en Cristo” [refiriéndose a quienes profesan enseñar el cristianismo], “no tenéis muchos padres” [es decir, quienes espiritualmente los guíen hacia Cristo]… Por eso os ruego que seáis imitadores de mí.” Ya sea que el número diez mil fuera literal o figurado, el mensaje era claro: había muchos asalariados, pero pocos pastores. Pablo luego se refirió a algunos de estos pseudo-instructores como “inflados de orgullo” e informó a los Santos que “no conocerán la palabra de aquellos que están inflados, sino el poder” (1 Corintios 4:15-16, 19).
Pedro dio advertencias similares sobre “falsos profetas” y “falsos maestros” y agregó que “muchos seguirán sus perniciosos caminos” (2 Pedro 2:1-2). Juan escribió sobre falsificaciones eclesiásticas que afirmaban “que son apóstoles y no lo son, y [tú] has hallado que son mentirosos” (Apocalipsis 2:2).
La gran tragedia fue que muchas de las herejías y gran parte de la corrupción surgieron desde adentro. Juan reconoció que “aún hay muchos anticristos” (1 Juan 2:18). Durant sugirió que estos anticristos podrían ser ciertos emperadores romanos, como “Nerón, Vespasiano, Domiciano.” Ciertamente, estos hombres se opusieron al cristianismo con ferocidad, pero las escrituras dejan claro que los anticristos de los que habló Juan eran personas internas: “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros” (1 Juan 2:19). Obviamente, no podrían haberse apartado si antes no hubieran sido parte de ellos. Pablo advirtió que “de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para atraer a los discípulos tras sí” (Hechos 20:30), y habló de “falsos hermanos que entraron sin saberlo” (Gálatas 2:4).
Ireneo hizo referencia a multitud de grupos heréticos y nombró a sus líderes: Valentín, Ptolomeo, Colorbaso, Marcos, Simón, Vlagus, Minandro, Carpócrates, Nicolaítas, Tatiano, y muchos otros. En un momento observó: “Muchas ramas de numerosas herejías ya se han formado a partir de las herejías que hemos descrito.” Más que continuar con su lista de herejes, parece que finalmente arroja los brazos en señal de desesperación y dice: “¿Pero para qué seguir? Es un intento impracticable mencionar a todos aquellos que, de una u otra manera, se han apartado de la verdad.”
Los apóstoles no podían dejar de hablar de la apostasía que se estaba extendiendo por la Iglesia. Sus epístolas están saturadas de advertencias, precauciones y profecías sobre la apostasía creciente. Había desobediencia generalizada, surgían divisiones y se propagaban herejías con alarmante frecuencia. Tertuliano listó al menos seis herejías denunciadas por los apóstoles: “Estas son, como supongo, los distintos tipos de doctrinas espurias que (según nos informan los mismos apóstoles) existían en su época.”
Poco después de la ascensión del Salvador, las olas de apostasía comenzaron a golpear despiadadamente la orilla del reino; los apóstoles pudieron ver la ola gigante de herejía en el horizonte. Estaba ganando velocidad y tamaño. No sería detenida.
Razones de las herejías
¿Cuáles fueron las razones de tan generalizada herejía? Para algunos, fue el dinero. Pablo habló de aquellos que “enseñaban cosas que no debían, por ganancias deshonestas” (Tito 1:11). Pedro, reconociendo que esto era un problema, mandó a los líderes de la Iglesia que enseñaran “de buena gana; no por ganancia deshonesta” (1 Pedro 5:2). El dinero fue una de las principales causas de la caída de Simón de Samaria (conocido como el mago), quien se había unido a la Iglesia. Al presenciar que los apóstoles conferían el Espíritu Santo a nuevos miembros, “les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que a quien yo ponga las manos, reciba el Espíritu Santo.” En respuesta, Pedro le dio esta amarga reprensión: “Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto” (Hechos 8:18-21). En el Didajé (c. 80-140 d.C.), un manual de instrucción de la Iglesia sobre temas morales y ordenanzas, se advertía: “Que todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor… pero si pide dinero, es un falso profeta.” Reconociendo que algunos líderes enseñaban “por encargo,” se les aconsejaba: “Por tanto, elegid para vosotros obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y que no sean amantes del dinero.”
El orgullo y la arrogancia fueron otras causas fundamentales. Pablo habló de esos falsos maestros arrogantes y “inflados de orgullo” (1 Corintios 4:18-19). Cuando Simón el mago fue reprendido y rechazado por Pedro (Hechos 8:20-23), Ireneo observó que Simón “se entregó con afán a contender contra los apóstoles, para parecer él mismo un ser maravilloso.” Tan egocéntrico se volvió Simón que, según Ireneo, alegaba “que él mismo [Simón] se había presentado entre los judíos como el Hijo, pero que descendía en Samaria como el Padre, mientras que a otras naciones venía en el carácter del Espíritu Santo.” Valentín había sido rechazado para el oficio de obispo, que esperaba recibir. Hablando de ese rechazo, Tertuliano escribió: “Como esos espíritus inquietos que, cuando son despertados por la ambición, se inflaman con deseos de venganza, él [Valentín] se aplicó con todas sus fuerzas a exterminar la verdad.” Juan escribió sobre el líder renegado Diotrephes que no recibía ni a Juan ni a los líderes de la Iglesia designados porque “ama tener preeminencia entre ellos [los Santos]” (3 Juan 1:9). Evidentemente, su orgullo no le permitía ser el “número dos” cuando llegaban sus superiores en la Iglesia.
El orgullo también fue una causa subyacente de apostasía entre el pueblo del Libro de Mormón. Alma habla de los nefitas que “se hicieron orgullosos… por sus riquezas sumamente grandes” (Alma 45:24). Luego relata la consecuencia de tal orgullo: “Y muchos en la iglesia creyeron en las palabras lisonjeras de Amalickíah, y por eso se apartaron aun de la iglesia” (Alma 46:7).
Ireneo reconoció una de las causas principales de esta multiplicidad de grupos heréticos: “Muchos de ellos—de hecho, podríamos decir todos—desean ser maestros… Insisten en enseñar algo nuevo, declarándose inventores de cualquier tipo de opinión que hayan podido crear.” Luego, hablando en particular de un hereje, que sin duda era un reflejo de muchos otros, Ireneo observó: “Se apartó de la iglesia, y excitado y lleno de orgullo por pensar que era maestro, como si fuera superior a los demás, compuso su propio tipo peculiar de doctrina.” Judas hizo una observación similar sobre los herejes de su época, que “andan siguiendo sus propios deseos; y su boca habla grandes cosas arrogantes, teniendo a los hombres en admiración por ventaja” (Judas 1:16). Pablo advirtió contra aquellos que “con buenas palabras y halagos engañan los corazones de los simples” (Romanos 16:18).
Nefi profetizó que “el aplauso del mundo” destruiría a “los santos de Dios” (1 Nefi 13:9), que algunas iglesias serían “edificadas para obtener ganancia,” que ciertos líderes buscarían “poder sobre la carne” y “ser populares,” y que habría otros “que buscarían las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo” (1 Nefi 22:23). Basta decir que la historia confirma su profecía. Pablo señaló que el Salvador no vendría hasta “después de la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos” (2 Tesalonicenses 2:9). Para la muerte de los apóstoles, la obra de Satanás ya estaba en pleno desarrollo.
La Apostasía se Agrava
Como era de esperar, la apostasía fue un proceso, no un evento singular. Por un tiempo hubo algunos resistentes espirituales. Juan elogió a los Santos de Filadelfia: “[Tú] has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre” (Apocalipsis 3:8). Ignacio (35-107 d.C.), en su epístola a los efesios, elogió a los Santos por su resistencia a la herejía: “He sabido que ciertos individuos pasaron por vosotros trayendo doctrina mala; a quienes no permitisteis sembrar en vosotros, pues detuvisteis vuestros oídos para no recibir la semilla sembrada por ellos.” Sin duda hubo otras congregaciones y otros individuos que por un tiempo combatieron valientemente los males de la apostasía, pero las grietas en la presa aparecían con alarmante frecuencia. Ignacio, aunque elogió a los efesios por su firmeza, era dolorosamente consciente de la apostasía generalizada: “Porque muchos lobos engañosos con deleites funestos cautivan a los corredores en la carrera de Dios.” Los líderes de la Iglesia de Cristo vieron venir la ola de herejía y se refirieron a ella repetidamente y profetizaron al respecto. Refiriéndose a las condiciones a fines del primer siglo, Joseph Milner, un notable historiador de la Iglesia antigua, escribió: “Por la prevalencia de la corrupción humana y los artificios de Satanás, el amor a la verdad se debilitó, aparecieron herejías y varios abusos del Evangelio; y al estimarlos, podemos formarnos una idea del declive de la verdadera religión hacia el final del [primer siglo].” Es interesante notar que el principal argumento entre los historiadores de la Iglesia no es si la Iglesia de Cristo declinó, sino cuándo declinó. Incluso antes del primer siglo, Judas exhortaba a los miembros fieles restantes a “contender fervientemente por la fe que fue una vez dada a los santos” (Judas 1:3).
La apostasía se volvió tan audaz y abierta que Diotrephes, un líder rebelde de la Iglesia en los días de Juan el Revelador, habló contra Juan y los hermanos “con palabras maliciosas.” Igualmente malo, este déspota egocéntrico prohibió a los miembros locales recibir a los líderes de la Iglesia, y si lo hacían, entonces Diotrephes “los echaba fuera de la Iglesia” (3 Juan 1:9-10). En otras palabras, excomulgaba a quienes sostenían a los apóstoles y a los que ellos designaban. Esto no era menos que una abierta rebelión contra los siervos ungidos de Dios.
El erudito SUD Kent P. Jackson explicó que el significado raíz de apostasía proviene de la palabra griega original apostasia y “significa ‘rebelión’, ‘motín’, ‘revuelta’ o ‘revolución’, y se usa en contextos antiguos con referencia a levantamientos contra la autoridad establecida. La idea de un suave alejamiento que viene a la mente con la frase ‘un apartamiento’ no es uno de sus significados.” De hecho, era rebelión lo que estaba ocurriendo dentro de la Iglesia.
Las condiciones eran tan desesperadas en los días de Juan que él consideró necesario reprender al menos a cinco de las siete congregaciones restantes a las que escribió. La condena a los Santos de Laodicea fue punzante: “Por tanto, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca… Y dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que eres miserable, y desdichado, y pobre, y ciego, y desnudo” (Apocalipsis 3:16-17). ¿Qué desaprobación divina más clara podrían tener? Ya no eran el pueblo de Dios; por el contrario, como describió Juan, ahora eran espiritualmente pobres (es decir, sin las ricas doctrinas del reino), espiritualmente ciegos (sin la luz guía del Espíritu Santo) y espiritualmente desnudos (sin la protección del sacerdocio). ¿Será de extrañar que Dios dijera que eran miserables y desdichados?
Los Santos en Éfeso no tuvieron mucho mejor suerte. Recibieron una severa advertencia para arrepentirse “o si no vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar” (Apocalipsis 2:5). ¿Qué significaba que se les quitara el candelero? La referencia al capítulo anterior del Apocalipsis revela que el candelero era la Iglesia: “Los siete candeleros que viste son las siete iglesias” (Apocalipsis 1:20). Era una advertencia del Señor de que si no se arrepentían pronto, Él vendría y les quitaría la Iglesia, un testimonio asombroso de que la apostasía local ya era tan grave que Dios amenazaba con “desiglesiar” esa congregación. Adam Clarke explicó que esto no era una reprensión casual, sino una severa advertencia del Señor en la que amenazaba con: quitar sus ordenanzas, remover a sus ministros y enviarles una hambruna de la palabra. Así como hay aquí una alusión al candelero en el tabernáculo y templo, que no podía ser removido sin suspender todo el servicio levítico, la amenaza implica que, si no se arrepentían, Él los “desiglesiaría”; ya no tendrían pastor, ni palabra ni sacramentos, ni la presencia del Señor Jesús.
Fue una advertencia notable — un tipo y sombra de cosas que pronto ocurrirían a mayor escala. En su bondad, el Señor siempre está reprendiendo, amonestando, tratando de evitar un desastre espiritual, pero desafortunadamente en este caso no hay evidencia histórica ni escritural de arrepentimiento y, por tanto, el “desiglesiamiento” debió ocurrir finalmente.
Parecía que la Iglesia al final del primer siglo pendía de un hilo. Además de las reprensiones mencionadas arriba, Juan observó que sólo había “unos pocos nombres aún en Sardis que no han contaminado sus vestiduras” (Apocalipsis 3:4), y respecto a esos Santos luchadores de Filadelfia dijo: “porque tienes poca fuerza” (Apocalipsis 3:8). Algunos años antes, Pablo había escrito: “todos me han abandonado” (2 Timoteo 4:16) y, en su trágico recuerdo de sus labores misionales en Asia, relató: “Sabes esto, que todos los que están en Asia se han vuelto contra mí” (2 Timoteo 1:15). Esto no sorprendió a Pablo. Ya había profetizado que “entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño” (Hechos 20:29); y Juan había profetizado que Satanás “haría guerra contra los santos, y los vencería; y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación” (Apocalipsis 13:7). La apostasía era generalizada; también sería definitiva.
Quienes llegaron después de los apóstoles observaron este espíritu de rebelión y apostasía. J. B. Lightfoot, quien tradujo y editó los escritos de los padres apostólicos, notó: “Había estallado una disputa en la iglesia de Corinto. Presbíteros [o líderes de la iglesia como ancianos] nombrados por apóstoles, o sus inmediatos sucesores, habían sido depuestos ilegalmente. Un espíritu de insubordinación reinaba.” Clemente de Roma (30-100 d.C.) habló de una “sedición detestable e impía” que “unos pocos obstinados y testarudos habían encendido hasta un grado de locura.” Agregó que era un tiempo de “celos y envidias, contiendas y sedición, persecución y tumulto, guerra y cautiverio,” y luego señaló que los obispos de Corinto habían sido “injustamente expulsados de su ministerio.” Por si había dudas sobre las consecuencias de sus actos, los reprendió: “Vuestra división ha pervertido a muchos; ha traído a muchos a la desesperación, a muchos a la duda, y a todos nosotros a la tristeza.” En su respuesta a los filipenses, Policarpo (69-156 d.C.) escribió: “Por tanto, dejemos las vanas obras de muchos y sus falsas doctrinas, y volvamos a la palabra que se nos entregó desde el principio.” Policarpo vio el desvío de las enseñanzas de los apóstoles y quiso llevar a los Santos de regreso a la fuente original, pero sin la presencia apostólica fue en vano. El autor de la Epístola de Bernabé (c. 70-132 d.C.) se refirió a este período (poco después de la muerte de los apóstoles) como una “temporada de impiedad.”
Eusebio (270-340 d.C.) observó que Ignacio predicó a las diversas iglesias en Asia, “especialmente para advertirlas más contra las herejías que ya entonces estaban surgiendo y prevaleciendo. Los exhortó a adherirse firmemente a la tradición de los apóstoles.” Pero no había manera de detener la marea de la apostasía. Hegesipo, citado por Eusebio, nombró a muchos grupos heréticos, y luego observó: “cada uno introduciendo sus propias opiniones peculiares, unos diferentes de otros. De estos surgieron falsos Cristos, falsos profetas y falsos apóstoles, que dividieron la unidad de la iglesia mediante la introducción de doctrinas corruptas contra Dios y contra su Cristo.” Eusebio vio el cisma en la iglesia causado por estos herejes: “Estos, también, apartando a muchos de la iglesia, los sedujeron con sus opiniones, cada uno esforzándose por introducir por separado sus propias innovaciones respecto a la verdad.” En sus días, Eusebio hizo esta impactante observación sobre el desorden de la iglesia:
Nos [hundimos] en la negligencia y la pereza, unos envidiando y vituperando a otros de diversas maneras, y estábamos casi, por así decirlo, a punto de tomar las armas unos contra otros, y nos atacábamos con palabras como con dardos y lanzas; prelados arremetiendo contra prelados, y gente levantándose contra gente, y la hipocresía y la disimulación habían alcanzado la máxima altura de malignidad;… añadíamos una maldad y miseria a otra. Pero algunos que parecían ser nuestros pastores, abandonando la ley de la piedad, se inflamaban unos contra otros con disputas mutuas, acumulando solamente querellas y amenazas, rivalidades, hostilidades y odio entre ellos.
¿Eso suena como la Iglesia de Cristo? Pablo ya había advertido sobre tal condición: “Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:5). No es de extrañar que Tertuliano observara: “El evangelio fue predicado erróneamente; los hombres creyeron erróneamente; tantos miles fueron bautizados erróneamente… tantas funciones sacerdotales, tantos ministerios fueron ejecutados erróneamente.” Esta no fue una apostasía aislada, sino una avalancha de disensión, revuelta y herejía, evidenciada por las trágicas referencias de esos apóstoles y líderes tempranos de la Iglesia mencionados anteriormente.
Esta apostasía fue desencadenada por la desobediencia generalizada y por una proliferación de herejías. Por consiguiente, el martirio de los apóstoles no fue la causa de la apostasía; más bien, fue una consecuencia de la apostasía. Las semillas de la apostasía fueron plantadas y comenzaron a brotar durante el ministerio de los apóstoles. Luego florecieron plenamente cuando ya no quedaban apóstoles para arrancarlas. Sin duda, si hubiera habido una justicia significativa entre los Santos, el Quórum de los Doce Apóstoles habría continuado. La apostasía no ocurrió porque los apóstoles se fueron; los apóstoles fueron quitados porque la apostasía ya estaba en efecto. Evidentemente llegó el momento en que las transgresiones del pueblo eran tan evidentes, y las herejías tan profundas, que el Señor permitió la muerte de sus ministros apostólicos sin proveer un medio para la sucesión. No quiso anular el albedrío del pueblo.
Con el vacío de poder creado por la muerte de los apóstoles, los líderes locales llenaron rápidamente el vacío. Cada obispo local se volvió autónomo y gobernaba su propia región según sus propios dictados. Aunque hubo correspondencia entre obispos locales e intentos de armonizar ciertos asuntos doctrinales, la doctrina y los procedimientos de la Iglesia a menudo variaban de un lugar a otro. Uno puede imaginar fácilmente lo que sucedería si no hubiera Presidente de los Estados Unidos, ni Corte Suprema, ni Congreso. Si cada estado fuera dejado a gobernar sus propios asuntos, pronto habría desacuerdo en la interpretación de la ley federal. Las cortes de apelación federales estarían en oposición en ciertos temas sin un árbitro final. Los gobernadores podrían intentar comunicarse y aconsejarse entre sí, pero sin un líder designado, las diferencias de opinión persistirían. La naturaleza humana seguiría su curso y ciertos gobernadores de estados más grandes y poderosos afirmarían su dominio.
Por lo tanto, no debería sorprender que con la muerte de los apóstoles desapareciera la fuerza unificadora de la Iglesia. Las distancias para viajar, la falta de comunicación efectiva, la desaparición de una administración central y las debilidades de la naturaleza humana se combinaron para dictar el resultado inevitable: la fragmentación de la Iglesia de Cristo. Así comenzaron las luchas de poder, con Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén emergiendo como los centros de poder de la Iglesia. En los años siguientes, los obispos de Roma afirmaron su músculo político y eclesiástico hasta que finalmente manipularon y maniobraron para alcanzar la dominancia.
La muerte de los apóstoles no significó que no continuara una iglesia institucionalizada, sino que evolucionó una iglesia diferente, una sin revelación y sin autoridad del sacerdocio. Aunque existieron por un tiempo muchas filosofías concurrentes y aspirantes a ser la iglesia continua de Cristo, eventualmente prevaleció una doctrina compuesta entre la mayoría de las personas que se llamaban cristianos. En este sentido, el historiador SUD y profesor Milton V. Backman Jr. escribió: “La mezcla de verdad y error, la asimilación del evangelio de Cristo con las filosofías de los hombres produjo una nueva religión. Esta nueva religión era un compuesto atractivo de cristianismo del Nuevo Testamento, tradiciones judías, filosofía griega, paganismo grecorromano y las religiones misteriosas.” Paul Johnson, un respetado historiador de las sociedades cristianas y judías, hizo una observación similar: “La iglesia sobrevivió y penetró gradualmente todos los estratos sociales en una vasta área, evitando o absorbiendo los extremos, mediante el compromiso, desarrollando un temperamento urbano y erigiendo estructuras de tipo secular para preservar su unidad y conducir sus asuntos. Como consecuencia, hubo una pérdida de espiritualidad.” Lamentablemente, el precio de la unidad se pagó a un costo terrible: un compromiso con la doctrina pura de Cristo.
Adolf von Harnack comentó sobre un cristianismo muy cambiado después de un siglo de compromisos y asimilación mundana:
“Si nos situamos alrededor del año 200, unos cien o ciento veinte años después de la era apostólica… ¿qué tipo de espectáculo ofrece la religión cristiana?… La fe viviente parece haberse transformado en un credo… la devoción a Cristo, en cristología… la profecía, en exégesis técnica y aprendizaje teológico; los ministros del Espíritu, en clérigos… los milagros y curaciones milagrosas desaparecen por completo… El ‘Espíritu’ se convierte en ley y compulsión… Esta enorme transformación tuvo lugar en ciento veinte años.”
La iglesia emergente finalmente alcanzó cierta unidad doctrinal cuando Constantino, emperador de Roma, apoyó aquella secta del cristianismo que pensaba tenía el mayor beneficio potencial para el Imperio Romano. La llamó “la santísima iglesia católica (universal).” Y así, se forjó una alianza entre el estado y la iglesia. La iglesia en curso pasó a ser un cuerpo político-religioso. Antes del fin del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del estado del Imperio Romano. Todos los demás grupos cristianos escindidos fueron eventualmente destruidos, reducidos sustancialmente en influencia o simplemente asimilados en la iglesia en curso, que contaba con el apoyo y la bendición de Constantino y sus sucesores políticos.
Aunque la Iglesia de Jesucristo no continuó en su plenitud, hubo muchos dentro de las iglesias católicas y protestantes que fueron instrumentos para preservar para el mundo ciertas verdades fundamentales del evangelio, a saber, que Jesús es el Hijo de Dios, que fue crucificado y resucitó, y que es el Salvador del mundo. Asimismo, preservaron la Biblia para nosotros, por lo cual les estamos muy agradecidos. El élder Dallin H. Oaks les rindió este justo tributo: “Estamos en deuda con los hombres y mujeres que mantuvieron viva la luz de la fe y el aprendizaje a través de los siglos hasta el día de hoy. Solo tenemos que contrastar la menor luz que existe entre pueblos que desconocen los nombres de Dios y Jesucristo para darnos cuenta de la gran contribución hecha por los maestros cristianos a lo largo de las épocas. Los honramos como siervos de Dios.”
Pero por muy excelentes que fueran estos siervos, Pablo sabía con certeza que Cristo no volvería para su segunda venida “excepto que primero venga la apostasía” (2 Tesalonicenses 2:3). Esa profecía se cumplió. La Iglesia primitiva en su estado puro se perdió. Fragmentos de la Iglesia continuaron, algunas piezas del rompecabezas del evangelio permanecieron, pero el glorioso evangelio en su plenitud se fue. El élder LeGrand Richards señaló correctamente: “En el Diccionario Bíblico de Smith, escrito por setenta y tres eminentes divinos y estudiosos de la Biblia, se afirma que no se debe esperar encontrar hoy el evangelio de las Sagradas Escrituras en la tierra. No se encuentra así, perfecto, en los fragmentos totales del cristianismo, y mucho menos en un solo fragmento.” ¡Qué admisión! La Iglesia de Cristo, tal como fue organizada por Él, ya no estaba en la tierra.
―
6
¿Cuándo fue quitada
la Iglesia de Cristo?
La respuesta a la pregunta “¿Cuándo fue quitada la Iglesia de Cristo?” depende de la definición que se tenga de la apostasía. En un sentido amplio, la apostasía fue ese proceso general que resultó en la pérdida de la autoridad del sacerdocio, la pérdida de la revelación, la pérdida de los dones del Espíritu y una perversión de las enseñanzas y ordenanzas de Cristo. Ese proceso comenzó durante la vida de los apóstoles y continuó hasta que la Iglesia fue restaurada en 1830. En ese sentido, la apostasía duró dieciocho siglos. En un sentido más específico y comúnmente usado, la apostasía fue el proceso que resultó en la pérdida de las llaves del sacerdocio (que son el poder para dirigir el uso de la autoridad del sacerdocio) de la tierra, de modo que la iglesia ya no tenía el poder para salvar y exaltar al hombre. Esa pérdida ocurrió en dos etapas generales: primero, la pérdida de las llaves del sacerdocio que sólo tenían los apóstoles, que ocurrió con su muerte; y segundo, la pérdida de las restantes llaves del sacerdocio, que ocurrió con la muerte de aquellos a quienes los apóstoles les habían dado llaves y poderes limitados del sacerdocio.
Comentando sobre el periodo aproximado cuando ocurrió la apostasía, Brigham Young escribió: “Poco después de la ascensión de Jesús, mediante la mobocracia, el martirio y la apostasía, la iglesia de Cristo se extinguió de la tierra.” Refiriéndose al período inmediatamente posterior a la muerte de los apóstoles, el élder James E. Talmage señaló: “Como institución divina, la iglesia pronto dejó de existir, los poderes del santo sacerdocio fueron literalmente quitados de la tierra.” El élder Bruce R. McConkie estuvo de acuerdo con estas opiniones:
“Creo que tenemos la costumbre de extender erróneamente la extensión de la fe cristiana. Alguien pregunta: ‘¿Cuándo se completó la apostasía?’ y una respuesta común en la iglesia es que se completó en el año 325 d.C., en tiempos de Constantino y así sucesivamente. Bueno, fue obviamente completa para entonces, no había duda. Pero realmente, se completó mucho antes. Se completó cuando los apóstoles dejaron de ministrar entre los hombres, junto con el periodo que siguió en que todavía hubo algunos administradores legales autorizados para hacer algo. Se completó cuando se perdieron las llaves, porque una vez que se perdieron las llaves, ya no había nadie en la tierra que autorizara a alguien a conferir el sacerdocio a otro. Y siempre se necesitan dos cosas: se necesita sacerdocio y se necesitan llaves. Así que cualquier ordenación adicional supuesta al sacerdocio no habría sido válida.”
Los líderes de la Iglesia mencionados reconocieron que cuando murieron los apóstoles, se perdieron ciertas llaves del sacerdocio y la Iglesia en su plenitud ya no estaba en la tierra. Otros líderes de la Iglesia nos han recordado que ciertos otros poderes del sacerdocio (no únicos de los apóstoles) continuaron por un corto tiempo después. El punto importante es que los líderes actuales de la Iglesia han sido unánimes en afirmar que la Iglesia de Jesucristo fue quitada de la tierra poco después de la muerte de los apóstoles.
Quizás el proceso de quitar la Iglesia de Cristo de la tierra fue algo similar al proceso de restauración de la Iglesia. Comúnmente decimos que la Iglesia de Jesucristo fue restaurada el 6 de abril de 1830, pero en ese momento no existía el Quórum de los Doce Apóstoles, ni el Quórum de los Setenta, ni bautismos por los muertos, ni investiduras, ni sellamientos, ni llaves para reunir a Israel. Aunque la Iglesia restaurada de 1830 tenía ciertos poderes salvadores, manifestados en su capacidad para bautizar, confirmar y ordenar al sacerdocio, todavía no tenía las llaves para salvar a los muertos o exaltar a los vivientes. Era, en cierto sentido, la Iglesia “básica”, no la Iglesia “completa.” A medida que la Iglesia maduró y creció en número y justicia, el Señor la dotó de dones espirituales adicionales, hasta que finalmente tuvo todos los poderes necesarios para salvar y exaltar tanto a los vivientes como a los muertos. Así, el Quórum de los Doce Apóstoles y el Quórum de los Setenta fueron organizados en 1835, las “llaves de la congregación de Israel” (Doctrina y Convenios 110:11) y el trabajo del templo fueron otorgados en 1836, los primeros bautismos por los muertos se realizaron en 1842, ocurrieron las primeras investiduras en 1842, y los sellamientos matrimoniales se efectuaron posteriormente.
En verdad, la Iglesia en su plenitud fue restaurada en entregas designadas por el cielo—línea sobre línea, precepto sobre precepto. Una revelación importante concerniente a la doctrina de la Iglesia sobre la redención de los muertos (Doctrina y Convenios 138) no fue dada hasta casi cien años después de la primera visión de Joseph Smith, y otra revelación importante sobre la disponibilidad del sacerdocio y las ordenanzas del templo no fue revelada hasta casi 150 años después de que la Iglesia fue organizada.
La apostasía, de igual manera, ocurrió en entregas o etapas, siendo cada etapa el resultado de la creciente maldad del pueblo. Un primer paso importante fue la pérdida de los apóstoles. Ciertas llaves sólo podían ser transmitidas con su aprobación. Por lo tanto, dentro de una generación después de su muerte, ciertas llaves se perdieron de la tierra. En ese momento, la Iglesia en su plenitud ya no estaba en la tierra. Sin embargo, es probable que ciertos otros poderes y llaves básicos permanecieran por un corto tiempo—como el poder para bautizar y confirmar. A medida que aumentaba la maldad y proliferaban las herejías, la Iglesia que continuaba disminuía en verdad y poder, como si se estuvieran pelando las capas de una cebolla, hasta que quedaba muy poco. Eventualmente no quedaron llaves autorizadas del sacerdocio sobre la tierra. Fragmentos de las enseñanzas originales y restos de las ordenanzas originales permanecieron, pero el sacerdocio, el poder que daba a la Iglesia su vida espiritual y sustento, se había ido. Brigham Young pone esta pérdida del sacerdocio en su debida perspectiva: “Se dice que el Sacerdocio fue quitado de la Iglesia, pero no es así; la iglesia se apartó del Sacerdocio y continuó vagando en el desierto, se apartó de los mandamientos del Señor e instituyó otras ordenanzas.”
Al estimar la fecha de la apostasía, algunos evidentemente se refieren al momento cuando se quitaron las primeras llaves debido a la muerte de los apóstoles, y otros se refieren al momento cuando los últimos vestigios de autoridad del sacerdocio desaparecieron (es decir, cuando ya no quedaron llaves ni poderes). Puede que no podamos identificar el día exacto en que se quitó el sacerdocio, pero hubo un día en que el sacerdocio desapareció por completo. Quizás esto sea algo parecido a determinar la fecha en que el cabello de un anciano se volvió canoso. Puede que no podamos determinar con exactitud la fecha precisa, pero no hay discusión de que el evento ocurrió. De manera similar, lo más importante no es el día exacto de la pérdida, sino que la autoridad y las llaves de la Iglesia se perdieron finalmente de la tierra, y por eso fue necesaria una restauración.
La pérdida de la Iglesia de Cristo, sin embargo, no significó que la apostasía haya terminado. Con el sacerdocio ausente, todavía habría más perversión de las enseñanzas y ordenanzas por parte de la entidad que sucedió a la verdadera Iglesia. La apostasía continuó hasta que la Iglesia de Cristo fue restaurada, y la revelación una vez más reemplazó a la razón como el cetro gobernante de la Iglesia.
―
7
Diferentes Creencias
sobre la Apostasía
A pesar de todas las escrituras y escritos históricos antiguos sobre el tema, muchas personas no creen en una apostasía o pérdida de la Iglesia de Cristo de la tierra. La creencia de cada uno respecto al estado actual de la Iglesia primitiva generalmente caerá dentro de una de las siguientes cuatro categorías:
Primero, algunos sostienen que la Iglesia primitiva, tal como fue establecida por el Salvador, continuó en su plenitud. Es cierto que hubo múltiples herejías, persecuciones e incluso algunas rebeliones internas, pero ellos argumentan que estas fueron menores y de corta duración; el “árbol de la vida” (la Iglesia), con su perfección en enseñanzas, ordenanzas y dones, nunca se marchitó bajo el sol ni sucumbió a las tormentas presentes. La Iglesia permaneció firme, constante e inmutable a lo largo de los siglos.
Segundo, otros admiten que las herejías y persecuciones, tal como se registran en la historia, fueron sustanciales y tuvieron un efecto destructivo sobre la Iglesia, pero aun así creen que la Iglesia sobrevivió. Reconocen que muchas de las ramas del árbol desaparecieron, pero el “tronco principal” permaneció intacto. Si bien algunas herejías se infiltraron en la Iglesia y algunas doctrinas y ordenanzas fueron cambiadas o perdidas, quedó un núcleo suficiente de creyentes, con las verdades y ordenanzas “esenciales”, para que el Señor pudiera sancionar a la entidad existente y bendecirla como su Iglesia.
Tercero, algunos creen que la Iglesia continuó, pero reconocen que con el tiempo las doctrinas y ordenanzas se pervirtieron y el clero perdió su visión como hombres de Dios, por lo que fue necesaria una reforma. Inicialmente, los reformadores sólo querían hacer una corrección de rumbo y devolver a la Iglesia a las enseñanzas originales de la Iglesia primitiva. Sin embargo, cuando quedó claro que la Iglesia existente no estaba dispuesta a cambiar, los reformadores creyeron estar autorizados para hacer la corrección necesaria fundando sus propias iglesias.
Cuarto, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirma que las herejías fueron tan profundas, la maldad tan extendida, y las doctrinas y ordenanzas tan pervertidas que el Señor ya no pudo sancionar a la Iglesia existente, y por lo tanto retiró su aprobación divina y poder poco después de la muerte de los apóstoles. En ese momento, la Iglesia de Jesucristo desapareció de la tierra. Cristo aún podía dar luz a hombres y mujeres individuales que le buscaran, pero su Iglesia, que reflejaba su naturaleza perfecta y ofrecía todas las enseñanzas y ordenanzas necesarias para la salvación, ya no existía. En otras palabras, el Salvador no iba a ser la piedra angular de una Iglesia cuyo sacerdocio había sucumbido a las maneras del mundo, cuyas enseñanzas habían sido alteradas y cuyas ordenanzas habían sido cambiadas.
Todavía existían organizaciones que hacían algo de bien y enseñaban algunas verdades, pero el poder salvador asociado con las ordenanzas, el poder penetrante que fluye de doctrinas puras y no diluidas, y el poder supremo asociado con el sacerdocio de Dios, habían desaparecido por completo. Estos permanecerían ausentes de la tierra hasta que la Iglesia de Cristo fuese restaurada.
El Señor habló de estas trágicas condiciones: “Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne” (Doctrina y Convenios 84: 21). No se trataba sólo de reformar la Iglesia—no había nada que reformar porque la Iglesia ya no existía. No se puede injertar una buena rama en un árbol muerto y esperar que dé fruto. Era necesario plantar un nuevo árbol en la viña—se requería una restauración total de la Iglesia.
El Señor dio la prueba para la verdad: “Todo buen árbol da buenos frutos; pero el árbol corrupto da frutos malos… Así que por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 17, 20). Los capítulos siguientes presentan los frutos de la organización existente. Dejo al lector determinar si esos frutos son evidencias de la continuación de la Iglesia de Cristo o evidencias de su cesación.
―
8
Evidencias de la Apostasía
Hay un viejo dicho que afirma que nadie ha cometido un crimen perfecto—siempre hay pistas detectables por una mente observadora y entrenada—y lo mismo ocurre con la apostasía. Las huellas de Satanás están por todas partes. Esto no significa, sin embargo, que la apostasía resultó en una completa ausencia de hombres y mujeres temerosos de Dios en la tierra. Brigham Young explicó:
Siempre ha habido personas en la tierra que buscaron diligentemente con todo su corazón conocer los caminos del Señor. Esos individuos han producido bien, en la medida de su capacidad. Y creer que no ha habido virtud, verdad ni bien en la tierra durante siglos, hasta que el Señor reveló el Sacerdocio a través de José el Profeta, yo diría que es incorrecto. Ha habido más o menos virtud y rectitud en la tierra en todo tiempo, desde los días de Adán hasta ahora.
Aunque existía bondad aislada en la tierra, no había una iglesia organizada centrada en el sacerdocio. Algunas de las evidencias de esta apostasía, como se discuten en los capítulos siguientes, son las siguientes:
Primero, los apóstoles fueron asesinados y la revelación cesó, debilitando así el fundamento de la Iglesia de Cristo.
Segundo, las escrituras son un testigo histórico de que la apostasía estaba en curso y un testigo profético de que se consumaría antes de la segunda venida de Cristo.
Tercero, la Biblia terminó. Si la Iglesia hubiera continuado, la revelación habría continuado y la Biblia habría sido un libro en curso.
Cuarto, los dones del Espíritu se perdieron.
Quinto, la Edad Oscura se convirtió en un hecho histórico, simbolizando que la luz del evangelio de Cristo había sido extinguida. Si la Iglesia hubiera estado en la tierra y hubiera sido la fuerza predominante en la civilización occidental, esos años habrían sido un período de edades de luz, no de edades oscuras.
Sexto, muchas enseñanzas se pervirtieron, algunas se perdieron y otras nuevas fueron inventadas.
Séptimo, muchas ordenanzas del evangelio se pervirtieron, algunas se perdieron y otras nuevas fueron inventadas.
Octavo, la forma simple de oración fue cambiada, lo que diluyó el esfuerzo del hombre para comunicarse con Dios.
Noveno, las escrituras fueron removidas de las manos de los miembros laicos y retenidas únicamente en las manos del clero, a menudo en un idioma que el hombre común no podía entender.
Décimo, la maldad sancionada por la iglesia existente fue tan prolongada y tan atroz que ninguna persona espiritual podría creer que la Iglesia de Cristo, si estuviera en la tierra, permitiría tal comportamiento.
Décimo primero, hubo un declive discernible en los estándares morales y en la disciplina eclesiástica de la iglesia existente.
Décimo segundo, la iglesia ya no llevaba el nombre de Cristo.
Décimo tercero, el sacerdocio se perdió y, por lo tanto, nadie en la tierra estaba autorizado para realizar las ordenanzas salvadoras.
Las evidencias anteriores—de naturaleza espiritual, intelectual e histórica—aunque independientes por sí mismas, también se complementan y se suplementan mutuamente. Cuando se consideran en conjunto y no como hilos aislados, tejen un patrón coherente e inequívoco que muestra que la Iglesia de Cristo fue finalmente perdida de la tierra.
―
9
Primera Evidencia:
Pérdida de los Apóstoles
y de la Revelación
Los Apóstoles son el Fundamento de la Iglesia
¿Continuó la Iglesia después de la muerte de los apóstoles, o la muerte de los apóstoles determinó la desaparición de la Iglesia? Pablo explicó que la Iglesia fue “edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra del ángulo” (Efesios 2: 20). Luego añadió que necesitamos apóstoles y ciertos otros oficiantes “para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe” (Efesios 4: 12-13). En otras palabras, los apóstoles mantenían la doctrina pura y unificaban a los santos. Eran los filtros espirituales a través de los cuales fluían las doctrinas. Sin ellos, la Iglesia era como un barco sin timón, “sacudido por todo viento de doctrina” (Efesios 4: 14).
No es de extrañar que Satanás fuera tan intenso en su ataque contra los apóstoles, porque si los apóstoles podían ser extinguidos, la Iglesia perdería su fundamento. El Salvador mismo profetizó: “El mundo os aborrece [refiriéndose a los apóstoles]… Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15: 19-20). Luego les advirtió: “Vendrá la hora en que cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios” (Juan 16: 2). Por eso Pablo observó que “los apóstoles… fueron puestos para muerte” (1 Corintios 4: 9). Cumpliéndose esas profecías, los apóstoles fueron asesinados mientras salían a predicar el evangelio en tierras extranjeras. Al principio, se eligieron apóstoles sucesores como Matías (Hechos 1: 22-26), Santiago (Hechos 12: 7; Gálatas 1: 19), Bernabé (Hechos 14: 14) y Pablo (Hechos 14: 14; Romanos 1: 1; 1 Corintios 4: 9; 1 Corintios 9: 1). Sobre estos tres últimos, el erudito SUD Kent Jackson escribió:
Estos tres fueron llamados en la historia de la Iglesia — antes del año 50 d. C. Pero ni las escrituras ni otras evidencias históricas nos dan indicios de la convocatoria de otros. Por lo tanto, parece razonable sugerir que cerca de mediados del primer siglo, el llamamiento de apóstoles llegó a su fin y el apostolado murió. Hasta donde sabemos, para los años 90 solo quedaba Juan. Cuando él dejó su ministerio público alrededor del año 100 d. C., el apostolado cesó, y las llaves del reino fueron tomadas.
¿Pero por qué no se eligieron continuamente apóstoles de reemplazo para que el Quórum de los Doce Apóstoles permaneciera indefinidamente?
En el meridiano de los tiempos, la comunicación y el transporte eran lentos. Los apóstoles estaban esparcidos por todo el mundo predicando el evangelio como el Salvador les había ordenado (Mateo 28: 19-20), incluso “hasta lo último de la tierra” (Hechos 1: 8). Finalmente, los apóstoles sobrevivientes no pudieron regresar a la sede de la Iglesia con la rapidez necesaria para elegir sucesores como lo hicieron previamente con la muerte de Judas (Hechos 1: 23-26), y como resultado, el Quórum de los Doce fue eliminado gradualmente. Aunque no sepamos con certeza histórica cómo murió cada apóstol, parece haber consenso en que sus muertes fueron violentas. En el libro fundamental de John Fox titulado Fox’s Book of Martyrs, el autor lista sus muertes como sigue:
- Pedro, Felipe, Andrés, Judas, Bartolomé y Simón fueron crucificados;
- Santiago el Mayor fue decapitado;
- Mateo fue muerto a lanzazo y con un hacha de batalla;
- Santiago el Menor fue apedreado y golpeado por los judíos;
- Matías fue apedreado y luego decapitado;
- Tomás fue atravesado con una lanza.
- En cuanto a Juan el Amado, Fox observa, curiosamente, que “fue el único apóstol que escapó a una muerte violenta.”
Aunque no se conocen con exactitud las fechas de muerte en muchos casos, se cree que, con la excepción de Juan, todos murieron mucho antes del final del primer siglo.
¿Por qué permitió el Señor la muerte de sus apóstoles si ellos eran el fundamento de su Iglesia y necesarios para llevar al pueblo a la unidad de la fe? Porque el Señor nunca ha impuesto a sus profetas sobre el pueblo. Después de años de sucesión profética, los últimos cuatrocientos años del Antiguo Testamento carecieron de cualquier presencia profética registrada. La versión Reina-Valera del Antiguo Testamento concluye con esta frase enigmática: “El Fin de los Profetas.” Todavía había algunos hombres justos en la tierra, y el sacerdocio menor de Aarón continuaba, pero una presencia profética era notablemente ausente en la tierra. Como consecuencia, no hubo revelación del cielo, y el pueblo del Antiguo Testamento estuvo privado de nueva guía escritural durante los últimos cuatrocientos años antes del nacimiento del Salvador.
Tal ausencia fue una sombra de lo que vendría. Miqueas describió la trágica situación de un pueblo sin profetas: “Por tanto, noche será para vosotros, que no tendréis visión; y oscuridad será para vosotros, que no tendréis adivinación; y se pondrá el sol sobre los profetas, y el día se oscurecerá sobre ellos. Entonces se avergonzarán los adivinos, y se confundirán los videntes; ciertamente cubrirán sus labios, porque no habrá respuesta de Dios” (Miqueas 3: 6-7). Sin embargo, tal condición no fue consecuencia del deseo de Dios, sino de la impiedad del hombre.
Parece no haber disputa en cuanto a que la “edad apostólica” llegó a su fin. La verdadera pregunta es si hubo o no una sucesión apostólica equivalente (a través de obispos) que continuara.
¿Hubo Una Sucesión Apostólica?
Algunos sostienen que Pedro pasó su autoridad a un sucesor, llamado obispo, y que ese obispo hizo lo mismo, y así sucesivamente. El primero de estos sucesores es afirmado que fue Lino, pero como señala la Enciclopedia del Cristianismo Primitivo, “Nada se sabe de su vida o carrera.” Se alega que estos sucesores constituyen la línea papal de autoridad. En esencia, el papa (que significa “papa” o “padre”) es considerado el obispo supremo. La posición oficial del Vaticano es la siguiente: “La Iglesia Católica reconoce en la sucesión apostólica… una línea ininterrumpida de ordenación episcopal desde Cristo a través de los apóstoles hasta los obispos de hoy.”
Francis A. Sullivan, profesor de teología durante largo tiempo en la Universidad Gregoriana en Roma, escribió un libro titulado De los Apóstoles a los Obispos y reconoció que el argumento que afirma una línea directa de sucesión es históricamente defectuoso. Señaló: “Una conclusión parece obvia: ni el Nuevo Testamento ni la historia cristiana primitiva ofrecen apoyo para la noción de sucesión apostólica como una línea ininterrumpida de ordenación episcopal desde Cristo a través de los apóstoles hasta los obispos actuales.” Con franqueza histórica, este erudito admitió que no existía vínculo histórico verificable entre Pedro y sus supuestos sucesores papales. Hubo mucha extrapolación, conjeturas y propuestas, pero en el análisis final no hubo conexión histórica verificable.
Contrario a la afirmación de la sucesión papal, la Iglesia, después de la muerte de los apóstoles, operaba como congregaciones locales, y no bajo un mando centralizado. Firmiliano (230-268 d. C.), obispo de Cesarea, criticó a Esteban, obispo de Roma, porque afirmaba sucesión de Pedro: “Estoy justamente indignado por esta necedad tan abierta y manifiesta de Esteban,… quien se jacta tanto del lugar de su episcopado y sostiene que tiene la sucesión de Pedro.” Firmiliano escribió sobre la disputa de Esteban “con tantos obispos en todo el mundo” y dejó en claro que Esteban no tenía poder sobre otros obispos: “Porque mientras tú piensas que todos pueden ser excomulgados por ti, tú te has excomulgado a ti mismo de todos.”
En una ocasión, este mismo Esteban intentó afirmar su autoridad general sobre el Concilio Africano de Obispos respecto a si un hereje necesitaba ser rebautizado o no. En el año 258 d. C., Cipriano, obispo de Cartago, convocó un concilio de ochenta y siete obispos para discutir una respuesta a lo que Cipriano llamó “la amarga obstinación de nuestro hermano Esteban.” Como parte de su respuesta, estos obispos explicaron que no había sucesor de Pedro, no había papa ni obispo supremo. Escribieron: “Porque ninguno de nosotros se erige como obispo de obispos, ni por terror tiránico obliga alguno a sus colegas a la necesidad de la obediencia; pues cada obispo, según la libertad y el poder que se le concede, tiene su propio derecho de juicio, y no puede ser juzgado por otro, así como tampoco él puede juzgar a otro.” En otras palabras, ya en el año 258 d. C., la iglesia estaba dirigida por obispos locales, nada más.
En otra ocasión, cuando Cipriano habló sobre la sucesión de Pedro, reconoció que la iglesia se había convertido en una iglesia de soberanías locales bajo obispos individuales: “De ahí, a través de los cambios de tiempos y sucesiones, fluye el orden de los obispos y el plan de la Iglesia: de modo que la Iglesia está fundada sobre los obispos, y cada acto de la Iglesia está controlado por estos mismos gobernantes. Ya que esto, entonces, está fundado en la ley divina, me asombra que algunos, con temeridad osada, hayan decidido escribirme como si escribieran en nombre de la Iglesia.” Basta decir que estaba sorprendido de que alguien reclamara ser papa o tener autoridad general sobre la iglesia. Simplemente no era la manera en que la iglesia en curso operaba en la época de Cipriano (200-258 d. C.), más de dos siglos después de la ascensión de Cristo. Fue una clara admisión histórica por su parte de que no había papa y, por lo tanto, no había línea papal de autoridad.
En el momento del Concilio de Nicea (325 d. C.), Silvestre era el obispo de Roma. Si él fuera el sucesor de Pedro, cabe preguntarse por qué no convocó el concilio, ni presidió la reunión, ni tuvo influencia sustancial en la toma de decisiones, ni firmó el edicto. Muy al contrario, no fue consultado para la convocatoria de la conferencia; esta fue convocada por Constantino. Aunque Silvestre no pudo asistir debido a su edad, envió a sus representantes, pero no tuvieron ningún rol preponderante ni aportaron algo significativo a la decisión final. Además, Silvestre nunca fue llamado a ratificar la decisión ni a emitirla bajo su nombre. Si el obispo de Roma hubiera sido el presidente de la iglesia, ¿parece probable que el concilio más importante de la historia eclesiástica y la declaración doctrinal más significativa emitida por la iglesia carecieran de su presencia, influencia y ratificación?
Los obispos locales con autoridad igual, pero local, continuaron hasta aproximadamente el año 858 d. C. De vez en cuando, ciertos obispos de Roma afirmaron su poder político y espiritual como líderes supremos de la iglesia. ¿Por qué el obispo de Roma? ¿Por qué no el obispo de Jerusalén, Antioquía o Alejandría? Durante muchos años Roma fue la capital política del mundo. Se reconocía como el centro mundial de autoridad. No parecía haber una línea divisoria clara entre la autoridad política y la religiosa, especialmente después del tiempo de Constantino. Además, Roma era una ciudad metropolitana importante y uno de los centros dominantes de fortaleza eclesiástica, lo que se volvió más evidente tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d. C. Estos factores, junto con la probabilidad histórica de que Pedro murió en Roma y el hecho de que ciertas congregaciones locales escribían a Roma en busca de consejo, llevaron a algunos obispos aspirantes a reclamar que Pedro había dejado el legado religioso de la iglesia al obispo de Roma.
El cambio de poder desde las congregaciones locales hacia el obispo de Roma (o el papa) como autoridad suprema evolucionó con el tiempo. Al principio, uno o más obispos de Roma, como Clemente (30-100 d. C.), ayudaban a pequeñas congregaciones en dificultades, como cuando Clemente dio consejo fraternal a los Santos de Corinto. Más tarde, otros comenzaron a ejercer su músculo eclesiástico a nivel global, como Anacleto, un obispo de Roma que murió como mártir alrededor del año 90 d. C. Intentó imponer la fecha de celebración de la Pascua para todos los cristianos, pero finalmente alcanzó un compromiso pacífico con Policarpo (69-156 d. C.). Luego hubo algunos, como Esteban, un obispo de Roma a mediados del siglo III, que fueron abiertamente agresivos en su afán de poder y en su intento de dictar asuntos doctrinales a nivel de toda la iglesia, pero que fueron rechazados temporalmente por el Concilio Africano de Obispos. Peor aún, hubo quienes fueron intrigantes y que recurrieron al fraude para alcanzar su dominio. A. Cleveland Coxe resumió cómo el obispo de Roma finalmente logró la supremacía:
“Después del Concilio de Nicea, ellos (los obispos) fueron reconocidos como patriarcas, aunque iguales entre hermanos, y nada más. La ambición de Bonifacio III lo llevó a autodenominarse ‘obispo universal’. Al principio esto fue solo un mero título de orgullo intolerable, como lo había llamado su predecesor Gregorio, pero Nicolás I (858 d. C.) trató de hacerlo real y, por medio de los falsos decretales, se creó a sí mismo como el primer ‘Papa’ en el sentido moderno, imponiendo su despotismo en Occidente.”
Estos decretales (o decretos doctrinales emitidos por el papa) surgieron porque los arzobispos y reyes alemanes solo rendían un apoyo superficial a los aspirantes a papas de Roma. Para ganar su apoyo y lealtad, se crearon documentos falsificados que alegaban la preeminencia de Roma. En algún momento de la década de 840 d. C., un clérigo francés falsificó una serie de decretos eclesiásticos que otorgaban el poder supremo a los obispos de Roma. Will Durant explicó lo siguiente:
“Fue una compilación ingeniosa. Junto con una gran cantidad de decretos auténticos de concilios o papas, incluyó decretos y cartas que atribuía a pontífices desde Clemente I (91-100) hasta Melquíades (311-314). Estos documentos tempranos estaban diseñados para mostrar que, por las más antiguas tradiciones y prácticas de la Iglesia, ningún obispo podía ser depuesto, ningún concilio eclesiástico podía ser convocado, ni ningún asunto mayor podía ser decidido sin el consentimiento del papa. Incluso los primeros pontífices, según estas evidencias, reclamaban autoridad absoluta y universal como vicarios de Cristo en la tierra. El papa Silvestre I (314-315) era representado como habiendo recibido, en la ‘Donación de Constantino’, plena autoridad secular y religiosa sobre toda Europa occidental… La falsificación habría sido evidente para cualquier buen erudito, pero la erudición estaba en un bajo nivel en los siglos IX y X. El hecho de que la mayoría de las reclamaciones atribuidas por los Decretales a los primeros obispos de Roma hubieran sido hechas por uno u otro de los pontífices posteriores desarmó la crítica; y durante ocho siglos los papas asumieron la autenticidad de estos documentos y los usaron para apoyar sus políticas.”
En una nota al pie, Durant añadió: “Lorenzo Vallo, en 1440, expuso tan definitivamente las falsificaciones en los ‘Falsos Decretales’ que ahora todas las partes están de acuerdo en que los documentos disputados son falsificaciones.”
Reconociendo el problema histórico anterior sobre la sucesión papal desde los apóstoles, y además reconociendo que no había testimonio escritural de sucesión apostólica a través de los papas, el profesor Sullivan, un teólogo católico romano, propuso un enfoque alternativo sobre la sucesión para la iglesia vigente, de la siguiente manera:
Primero, propuso que los apóstoles compartieron su “mandato” (o su poder y autoridad) tanto con sus compañeros misioneros como con los líderes de las iglesias locales, y que cuando los apóstoles murieron, ambos grupos continuaron su ministerio. En consecuencia, afirmó que inicialmente hubo dos líneas de sucesión apostólica (la misionera y la pastoral), que, según su sugerencia, se fusionaron en una sola durante el siglo II. Aunque reconoció que esto fue un desarrollo posterior a los tiempos del Nuevo Testamento, explicó: “La mayoría de los estudiosos católicos… mantienen que este desarrollo fue tan evidentemente guiado por el Espíritu Santo que debe reconocerse como correspondiente al plan de Dios para la estructura de la iglesia.”
En segundo lugar, sostuvo que el nuevo “episcopado” (la organización del sacerdocio de los obispos) era necesario para combatir las herejías y proporcionar unidad en la iglesia. Es interesante notar que incluso aquellos que afirman que existió una forma de sucesión apostólica reconocen las principales herejías y la desunión que enfrentó la iglesia vigente.
En tercer lugar, propuso que “los fieles cristianos reconocieron a los obispos como los sucesores de los apóstoles en la autoridad de enseñanza.”
En resumen, el profesor Sullivan no cree que Pedro haya pasado su autoridad a un solo sucesor, sino que más bien todos los apóstoles transmitieron su autoridad a sus compañeros misioneros y a pastores o obispos locales. Finalmente, afirmó, los obispos obtuvieron el control de las congregaciones locales a medida que el Espíritu guiaba el desarrollo de la iglesia y, finalmente, un obispo emergió como el obispo supremo, que sería conocido de allí en adelante como el papa. Tras afirmar esta proposición histórica, matizada por lo que llamó “reflexión teológica,” admitió con franqueza: “Simplemente no tenemos evidencia documental sobre la cual basar un relato históricamente cierto de cómo sucedió.”
Quienes esperan suscribirse a la teoría de sucesión mencionada enfrentan muchos obstáculos insalvables. Uno de ellos es la falta de evidencia histórica, como el propio profesor Sullivan ha admitido más arriba. En este sentido, escribió además:
No cabe duda que probar que los obispos fueron sucesores de los apóstoles por institución divina sería más fácil si el Nuevo Testamento declarara claramente que, antes de morir, los apóstoles habían nombrado a un solo obispo para liderar cada una de las iglesias que fundaron. Asimismo, habría sido de gran ayuda que Clemente, al escribir a los corintios, dijera que los apóstoles pusieron a un obispo a cargo de cada iglesia y organizaron una sucesión regular en ese oficio. También estaríamos agradecidos con Ignacio de Antioquía si hubiera hablado de sí mismo no solo como obispo, sino como sucesor de los apóstoles, y hubiera explicado cómo entendía esa sucesión. Lamentablemente, los documentos disponibles no nos brindan tal ayuda.
Un segundo obstáculo es que la iglesia vigente creía que la revelación cesó con la Biblia; sin embargo, la teoría mencionada requiere que el Espíritu Santo guíe el desarrollo de la iglesia en la era posterior al Nuevo Testamento. Tal guía divina es, en verdad, otro nombre para la revelación.
Existe un tercer obstáculo. Si los obispos asumieron el poder o “mandato” de los apóstoles, uno asumiría que “tomarían el lugar” de los apóstoles. Pero los obispos eran ministros locales sobre iglesias locales, mientras que los apóstoles eran ministros generales sobre la iglesia general. Los obispos nunca se convirtieron en ministros generales. El profesor Sullivan lo reconoció así: “Un ‘obispo’ es un pastor residente que preside de manera estable sobre la iglesia en una ciudad y sus alrededores. Los apóstoles eran misioneros y fundadores de iglesias; no hay evidencia, ni es probable, que alguno de ellos haya tomado residencia permanente en una iglesia particular como su obispo.” Además, los obispos nunca fueron considerados iguales a los apóstoles en autoridad y poder. Ignacio (35-107 d. C.), obispo de Antioquía que finalmente dio su vida como mártir, reconoció esta distinción al escribir a los tralianos: “Viéndoos que os amo os ahorro, aunque podría escribiros con mayor dureza; … pero no me consideré competente para esto, para… ordenaros como si fuera apóstol.” Ignacio entendía claramente que ser obispo no era equivalente a ser apóstol.
¿Era Esencial el Quórum de los Doce Apóstoles para la Perpetuación de La Iglesia de Cristo?
En una ocasión, un cliente mío tocó el tema de la religión y mencionó el nombre de su iglesia. Pensé que su iglesia era una de las pocas que creía en ministros apostólicos hoy en día, así que pregunté:
—¿No creen en un ministerio apostólico?
—No —respondió—, somos un grupo fundamentalista. Solo creemos en lo que está en la Biblia. Cada congregación es independiente. Tiene ancianos, maestros, sacerdotes —solo esos oficios que se mencionan en la Biblia.
Algo sorprendido, respondí:
—¿No se mencionan apóstoles en la Biblia?
—Sí —dijo—, pero solo fueron un episodio único en la historia.
Sin embargo, las Escrituras no están de acuerdo con tal conclusión. Después de la muerte de Judas y la ascensión de Cristo, el primer acto oficial de la Iglesia fue seleccionar un apóstol sustituto para Judas:
“Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros, debe ser ordenado uno para que sea testigo con nosotros de su resurrección.” La palabra “debe” no dejaba espacio para ambigüedades. Por ello, los once apóstoles restantes propusieron a dos hombres para llenar la vacante. Oraron para saber “si de estos dos has escogido tú, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual Judas por transgresión cayó.” Luego las Escrituras registran que fue elegido Matías, quien fue contado entre los once apóstoles (Hechos 1: 22-26). Se había establecido un patrón: el Quórum de los Doce Apóstoles debía continuar como la base de la Iglesia de Cristo.
A pesar de esto, la mayoría de los cristianos creen que no había necesidad de un Quórum continuo de Doce Apóstoles. Afirman que la razón por la que cesaron los apóstoles no fue por la pérdida de la Iglesia de Cristo, sino porque ya no eran necesarios. En esencia, estos defensores creen que los apóstoles fundaron la Iglesia, completaron su misión, murieron, y ahí terminó la historia. No se necesitaban reemplazos.
En respuesta, uno podría preguntar:
“¿Una vez que una casa está terminada y el techo puesto, se puede remover la base sin consecuencias devastadoras, solo porque la base cumplió su propósito?”
Si los apóstoles, a quienes Pablo llamó la base de la Iglesia, ya no eran necesarios, habría que preguntar:
—¿Por qué fueron esenciales para el establecimiento de la Iglesia, pero no para su perpetuación?
Algunas respuestas posibles que algunos podrían dar son:
Quizás Dios deseó que este primer quórum apostólico fuera un evento único en la historia de la Iglesia. Sin embargo, esto parece improbable, pues un apóstol sucesor fue elegido para sustituir a Judas conforme a la directiva divina:
“Debe ser ordenado uno para que sea testigo con nosotros de su resurrección” (Hechos 1: 22).
Si la sucesión en el apostolado no estaba destinada a continuar, ¿por qué elegir un reemplazo para Judas después de la ascensión del Salvador al cielo? Además, ¿por qué Pablo, Bernabé y Santiago fueron luego seleccionados como apóstoles? No existe revelación que indique que la continuidad del apostolado debía cesar, pero sí existe un precedente establecido de que debía continuar.
¿Por qué, a la luz de tales eventos históricos, alguien sugeriría que el Quórum de los Doce Apóstoles no estaba destinado a ser una entidad permanente?
Otros podrían sugerir que no había necesidad continua de apóstoles porque Dios consideraba que los primeros Santos ya no requerían el beneficio continuo de la sabiduría apostólica ni necesitaban su madurez espiritual. En esencia, estas personas creen que los Santos habían avanzado más allá de aquellos primeros umbrales espirituales para los que los apóstoles fueron designados.
Pero la historia sugiere lo contrario. Los primeros Santos fueron bombardeados con tentaciones, cargados de persecuciones e inundados de herejías. Necesitaban toda la sabiduría apostólica y espiritual que pudieran obtener para guiarlos y sostenerlos en esos tiempos peligrosos.
Otros podrían opinar que no existió sucesión apostólica porque Dios consideró que los primeros Santos estaban en perfecta armonía con las doctrinas divinas y, por tanto, ya no necesitaban a los apóstoles, quienes habían sido llamados para llevar a los Santos a una “unidad de la fe” (Efesios 4:13). Sin embargo, como se indicó antes, existieron multitud de herejías y numerosos grupos disidentes, tanto durante la vida de los apóstoles como después. Los apóstoles eran desesperadamente necesarios para unir al pueblo y armonizar las doctrinas.
Supongamos que alguien cuenta una historia al principio de una fila de personas y ésta se transmite hasta el final. Con toda seguridad, la historia inevitablemente cambiará en el proceso. Mientras los apóstoles estaban vivos, corregían la “historia” o doctrina, ya sea por conversación, sermón o epístola, tan pronto como comenzaba a desviarse de la verdad, para que cuando la doctrina llegara al “final de la fila” estuviera pura e inmaculada. Esto se ilustra con la carta de Pablo a los corintios. Él les había enseñado la doctrina correcta de la resurrección, pero luego supo que algunos se habían apartado de ella, adoptando la posición de los saduceos de que no había resurrección. Por ello les escribió una carta contundente confirmando la realidad de la resurrección y dijo: “Ahora bien, si Cristo se predica que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?” (1 Corintios 15:12). Tan pronto como la doctrina comenzó a desviarse de la verdad, los apóstoles la devolvían al camino correcto. Con la muerte de los apóstoles no quedó ningún mecanismo autocorrector para la doctrina mientras se transmitía “a lo largo de la fila”; no existía un sistema de equilibrios y contrapesos. En cambio, la doctrina se difundió sin control por muchos frentes, y las herejías florecieron.
Sin los apóstoles no había esperanza de mantener la doctrina pura. Suponer que los obispos locales, que actuaban con gran independencia unos de otros, podían mantener una unidad doctrinal sería, en el mejor de los casos, un deseo irrealizable — especialmente en un ambiente donde las congregaciones estaban separadas por días y semanas con los medios de transporte y comunicación existentes entonces. Para su crédito, muchas congregaciones intentaron mantenerse unidas, pero fue una tarea imposible. ¿Cómo podrían multitudes de congregaciones, quizás cientos, separadas por cientos o miles de kilómetros, sin medios de comunicación instantáneos ni liderazgo central, mantener la unidad doctrinal? La respuesta sencilla es: no podían. Algunos hicieron esfuerzos heroicos; pero sin los apóstoles, el sistema estaba destinado al fracaso. Con la muerte de los apóstoles desapareció el liderazgo general de la Iglesia. Ya no había mando central — solo congregaciones locales con líderes y opiniones locales.
Orígenes (A. D. 185—255) solía expresar su opinión sobre un asunto doctrinal y luego concluía con algo como: “Si hay alguien que descubra algo mejor, que se reciba su opinión en preferencia a la mía.” Cipriano daba consejo local a sus feligreses, pero añadía que su decisión (incluso en asuntos doctrinales trascendentales como el aspersión versus inmersión en el bautismo) no estaba destinada a obligar a otros líderes. Era simplemente su opinión para sus congregaciones. Lamentablemente, ya no existían apóstoles que pudieran afirmar sin ambigüedad en nombre de la Iglesia: “Así dice el Señor.”
Algunos historiadores han señalado que estas unidades locales lograron una unidad notable. De hecho, en ciertos temas básicos mantuvieron unidad durante algunos años, a saber: que Jesús es el Salvador del mundo; que resucitó de entre los muertos; que la resurrección es la restauración de nuestros cuerpos físicos y espirituales; que el bautismo es esencial para la salvación; que el evangelio fue predicado por el Salvador a los muertos; que el aborto es semejante al asesinato; y que las obras son un componente esencial de la salvación.
Muchos de estos mismos historiadores sostienen que el proceso de desunificación no ocurrió realmente hasta después de Constantino, pero en realidad la dilución doctrinal ya estaba en marcha para entonces. Los primeros escritores cristianos escribieron extensamente tratando de explicar sus variadas opiniones sobre la naturaleza de Jesús, la relación entre el Padre y el Hijo, y si había un solo Dios o múltiples dioses. El Credo Niceno (adoptado en A. D. 325) simplemente codificó la ambigüedad que ya existía. La doctrina de la vida premortal estaba desapareciendo rápidamente. La necesidad del bautismo por inmersión daba paso al método más conveniente de aspersión. Se inventó la doctrina del pecado original, y como consecuencia, el bautismo infantil comenzó a introducirse en la iglesia. Los rituales simples, como el bautismo y la santa cena, se convertían en ceremonias formalistas. La doctrina del bautismo por los muertos era desconcertante para los líderes cristianos primitivos, al menos en tiempos de Tertuliano (A. D. 140-230).
Afirmar que los apóstoles no eran necesarios porque las iglesias locales estaban unidas sería una grave distorsión de la realidad histórica. Cuando Constantino apareció en escena, provocó una cuasi-unidad de la fe, pero desafortunadamente para entonces gran parte de la doctrina unificada ya era errónea. Además, la doctrina ahora era dictada por un líder político no bautizado, y no por un profeta de Dios.
Algunos han sugerido otra razón por la que los apóstoles podrían no haber sido necesarios de forma continua. Quizás Dios ya no necesitaba portavoces en la tierra porque toda la verdad había sido revelada, todos los problemas resueltos, y todas las directrices para los procedimientos de la Iglesia emitidas. Pero la necesidad de dirección divina a través de apóstoles vivos siempre ha sido esencial para el bienestar espiritual del hombre. Durante los cuatro mil años de historia bíblica, Dios reveló sus palabras a través de profetas — Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Isaías, Pedro y muchos otros. Esa fue su forma elegida de comunicarse con el hombre, como lo anunció Amós: “Ciertamente Jehová el Señor no hará nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). La Iglesia de Cristo es una iglesia viva, no una muerta, y la revelación es la savia que le da a la Iglesia su vitalidad, su poder y su vida. Quitarla, y solo queda una forma muerta.
La Necesidad de Revelación Continua a Través de Los Apóstoles
A pesar de cuatro mil años de revelación registrada, es sorprendente, incluso asombroso, que la mayoría de las iglesias crean que la revelación cesó con la Biblia — que toda la palabra de Dios necesaria fue dada al hombre en el meridiano de los tiempos y que no se necesita nueva revelación. En esencia, estas personas se han resignado a un Dios mudo. Rulon Howells, en su libro sobre religiones cristianas comparadas, His Many Mansions, resumió la creencia católica así: “La revelación cesó con la época de los apóstoles. No ha habido revelación de doctrina (como las escrituras) desde entonces.” En cuanto a los luteranos, escribió que “creen en las antiguas revelaciones registradas en la Biblia, pero no creen en ninguna revelación moderna o futura.” Y sobre los bautistas, señaló que “creen en la antigua revelación pero toda la revelación necesaria ya ha sido dada, por lo tanto no hay necesidad de profecía moderna o futura.”
Si Cristo es la cabeza de su Iglesia, ¿por qué no daría dirección y revelación continuas a sus siervos escogidos? Sin duda alguna, parte de la revelación vendría en forma de doctrinas más iluminadas conforme los Santos maduraran en rectitud, mientras que otras revelaciones surgirían como mejores procedimientos o métodos para edificar el reino conforme las circunstancias cambiaran. ¿Puede alguien imaginar a un padre diciendo a sus hijos: “A partir de hoy ya les he enseñado todo lo necesario para la vida — no habrá más consejos ni direcciones mías sin importar sus necesidades — mis labios están sellados.”? ¿O al presidente de una empresa diciendo a sus empleados recién entrenados: “Ahora han recibido toda la capacitación e instrucción que alguna vez recibirán de mí. No importa el problema, el cambio en la empresa o las condiciones del mundo, no importa cuánto tiempo trabajen aquí, están por su cuenta.”? Afortunadamente, el Nuevo Testamento revela el verdadero patrón del liderazgo de Dios para su Iglesia — revelación continua para necesidades continuas.
Mientras el Salvador estaba en la tierra, instruyó a sus apóstoles a no predicar el evangelio a los gentiles: “No vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos; antes bien, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 10:5-6). En estricta obediencia a ese mandato, los discípulos iban “predicando la palabra sólo a los judíos” (Hechos 11:19). Pero este no siempre sería el caso. Los cielos algún día revelarían un curso de acción diferente.
Cornelio era un gentil digno. Oraba frecuentemente; daba generosamente limosnas a los pobres. Entonces, un día, un ángel se le apareció y le dijo que enviara hombres a Pedro, y que “él [Pedro] te dirá lo que debes hacer” (Hechos 10:6). Al día siguiente, alrededor del mediodía, Pedro tenía hambre y “cayó en trance”. Los cielos se le abrieron y vio “un gran lienzo que bajaba del cielo, atado por las cuatro esquinas”, que contenía todo tipo de “bestias, reptiles y aves del cielo”. Una voz le dijo: “Pedro, mata y come”. Quedó atónito. Le habían enseñado que esas cosas eran inmundas, y respondió: “No, Señor, porque nunca he comido nada común ni inmundo”. El ángel replicó: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común”. La instrucción celestial se repitió tres veces (Hechos 10:10-16). Poco después, Pedro entendió el significado de la visión: el evangelio debía ser predicado también a los gentiles, considerados anteriormente “inmundos” ante los ojos de los judíos (Hechos 10:28). Fue un cambio radical respecto a las instrucciones que él y los demás apóstoles habían recibido; fue nada menos que una revelación directa desde el cielo.
Algunos han afirmado inocente pero erróneamente que no hubo revelación después de la ascensión de Cristo. Sin embargo, tal afirmación se opone totalmente a la revelación dada a los apóstoles sobre la necesidad de un ministerio entre los gentiles. Otros sostienen que no hubo revelación después del tiempo de los apóstoles (aunque incluyen a Pablo, lo que es una prueba más de que el apostolado no estaba destinado a cesar con la muerte de los Doce originales). Estas personas argumentan que los apóstoles enseñaron toda la doctrina del reino y que nada más fue necesario.
El debate sobre la revelación continua fue un punto focal del segundo siglo. Edwin Hatch, historiador de Oxford sobre el cristianismo temprano, escribió:
“La batalla del segundo siglo fue entre quienes afirmaban que existía una única y definitiva tradición de la verdad, y quienes sostenían que el Espíritu Santo les hablaba tan verdaderamente como había hablado a los hombres en los días de los apóstoles. La opinión victoriosa fue que la revelación era final, y que lo contenido en los escritos de los apóstoles era el conjunto suficiente de la enseñanza cristiana: de ahí el énfasis en la doctrina apostólica.”
En esencia, el hombre había cerrado las puertas a la revelación del cielo. Orígenes, testigo presencial de la Iglesia primitiva y uno de los hombres más brillantes de su época, argumentó indirecta pero poderosamente la necesidad de la revelación actual. Compartió algunas doctrinas de la iglesia que no estaban claras en su tiempo (c. 225 d. C.). Dijo que la doctrina acerca del origen del alma “no está suficientemente clara en la enseñanza de la iglesia.” La doctrina sobre el diablo y sus ángeles y cómo existen “no ha sido explicada con suficiente claridad.” Respecto a la doctrina de la existencia premortal y de “lo que existirá después [del mundo]”, observó que “[no] es conocida con certeza por muchos, pues no hay una declaración clara al respecto en la enseñanza de la iglesia.” También indicó que no estaba claro si Dios tenía un cuerpo corpóreo o no, o si el Espíritu Santo era un Hijo de Dios o no. Anhelaba lo que llamó “un cuerpo único de doctrina”, pero reconocía que había grandes lagunas.
Si Orígenes estaba en lo cierto, entonces o bien los apóstoles nunca conocieron o enseñaron esas doctrinas faltantes, lo cual es poco probable, o bien las enseñaron pero se perdieron con el tiempo. En cualquier caso, los apóstoles eran necesarios para proveer o restaurar la doctrina; de otro modo, las piezas faltantes quedarían ausentes del cuerpo de la teología cristiana hasta que finalmente serían reemplazadas por filosofías humanas. Si no hubiera apóstoles o profetas en la tierra, ¿a quién se le darían las revelaciones que completaran esas doctrinas faltantes? ¿Sería a un obispo local, quien no tenía autoridad para hablar en nombre de toda la iglesia?
La teofanía de Cornelio y la revelación resultante sobre el trabajo misionero a los gentiles abrió la puerta a revelaciones adicionales. El Señor obra de esta manera: “precepto sobre precepto; línea sobre línea” (Isaías 28:10). Con la expansión del evangelio entre los gentiles, surgieron “muchas disputas” respecto a la necesidad de la circuncisión entre estos nuevos creyentes. Finalmente, los apóstoles, mediante revelación del cielo, llegaron a “un solo parecer” y unificaron a la Iglesia en este asunto doctrinal (Hechos 15:7, 25). El autor de El Pastor de Hermas (90-150 d. C.) señaló que los apóstoles y otros líderes de la Iglesia “siempre estaban de acuerdo entre sí, tenían paz entre ellos y se escuchaban unos a otros”.
Las revelaciones sobre la predicación del evangelio a los gentiles y la dispensa de la circuncisión no terminaron la necesidad de revelación adicional. Surgieron otras preguntas serias después de la muerte de los apóstoles: ¿Podía ser asperjado el enfermo en lugar de ser bautizado por inmersión? ¿Necesitaba un hereje arrepentido ser bautizado nuevamente en la Iglesia o su primer bautismo era suficiente? Si alguien fuera de la Iglesia era bautizado en el nombre de Cristo, ¿necesitaba ser rebautizado en la verdadera Iglesia? ¿Se predicó el evangelio a todos los muertos o sólo a los profetas justos que murieron antes de Cristo? ¿Cómo fue engendrado el Hijo por el Padre? Surgieron estas y muchas otras cuestiones, pero en lugar de ser decididas por revelación dada a los apóstoles, fueron resueltas por razonamientos humanos de obispos locales y eruditos o, alternativamente, quedaron sin resolución doctrinal. No es de extrañar que Edwin Hatch observase: “La profecía [incluyendo la revelación] murió cuando se formó la Iglesia Católica. En lugar de la profecía vino la predicación”.
John Sanders, escritor cristiano contemporáneo, abordó esta cuestión teológica: “¿Cuál es el destino de aquellos que mueren sin haber escuchado el evangelio de Cristo?” Al intentar responder, hizo esta reveladora admisión: “Los cristianos nunca han alcanzado un consenso sobre este importante y difícil tema. Desde los padres de la iglesia primitiva hasta hoy, los cristianos no han llegado a un acuerdo sobre el destino de quienes mueren sin oír el evangelio de Jesucristo.” Tal reconocimiento sobre esta doctrina teológica crítica, que afecta la salvación de miles de millones de personas, sólo subraya la necesidad de apóstoles y revelación adicional para llevarnos a la unidad de la fe en este asunto tan importante.
Hace algunos años conocí a un abogado de Harvard que había dejado su trabajo para convertirse en ministro en una fe cristiana. Coordinaba un programa de almuerzos con varias iglesias cristianas de nuestra comunidad para ayudar a personas sin hogar. Estaba realizando un servicio maravilloso. Sin embargo, había necesidad de ayuda adicional, por lo que nuestra iglesia local ofreció apoyo. Para mi sorpresa, rechazó la oferta. Le pregunté por qué. Respondió: “Porque ustedes no son verdaderamente cristianos”.
Sorprendido, respondí: “¿Qué quieres decir?”
Con algo de vacilación, contestó: “Porque ustedes todavía creen en la revelación hoy. La revelación para la iglesia terminó con la Biblia.”
Pensé: qué trágico si eso fuera cierto. Le pregunté si creía que la Biblia respondía claramente todas las preguntas doctrinales necesarias para nuestra salvación y nos daba toda la dirección necesaria para nuestra felicidad eterna. Respondió afirmativamente. Entonces le pregunté si su iglesia estaba en contra del aborto.
—“Absolutamente,” respondió.
Le pregunté además: “¿Dónde en la Biblia dice que el aborto es un pecado?”
Pensó por un momento y respondió: “Bueno, dice que no debemos matar.”
Le respondí: “¿No dice también que debemos tener agencia para tomar decisiones? ¿No sería útil que hoy tuviéramos revelación adicional, para que no hubiera confusión en este asunto —para que cada cristiano de toda fe supiera inequívocamente que el aborto es un pecado?” Hubo poca respuesta.
Luego le pregunté sobre el bautismo. “Si la Biblia contiene claramente toda la revelación necesaria para nuestra salvación, ¿por qué las diferentes iglesias cristianas que participan en el programa de almuerzos que usted organiza están en desacuerdo en este asunto vital? Algunas creen que el bautismo es esencial, otras que es opcional. Algunas creen que es necesario el bautismo por inmersión; otras creen que asperjar o verter es suficiente. ¿No son estos desacuerdos sustanciales sobre el tema central de la salvación? ¿No sería útil la revelación para aclarar esto?” Nuevamente, hubo poca respuesta.
Obviamente, la lista de preguntas podría haber continuado: ¿Es apropiado que las mujeres ocupen cargos del sacerdocio? ¿Por qué los corintios bautizaban por los muertos? ¿Nacemos contaminados con el pecado de Adán, o fue automáticamente removido por la expiación de Jesucristo? Si los niños no son bautizados antes de morir, ¿están condenados? ¿Debe ser llamado al sacerdocio uno que haya recibido la imposición de manos, o es suficiente la sinceridad y el auto nombramiento? ¿Tiene Cristo actualmente un cuerpo de carne y huesos en el cielo, o su cuerpo resucitado es sólo una manifestación temporal de esos elementos materiales? ¿Cuál es el papel del templo, al que el Salvador se refirió como “la casa de mi Padre” (Juan 2:16)?
¿Permanece el Señor mudo ante estas cuestiones críticas? Si no es así, ¿cómo obtiene la Iglesia las respuestas — por la razón del hombre o por revelación de Dios? La revelación fue absolutamente esencial para la unidad y edificación de la Iglesia, y los apóstoles fueron los instrumentos a través de los cuales se transmitió.
Origen criticó a los judíos porque aceptaban a los profetas y la revelación de épocas pasadas, pero no podían aceptar a Jesucristo, la fuente de toda revelación y profecía. Observó acertadamente que los judíos no podían despreciar a Cristo sin despreciar a los profetas que predicaron su palabra: “Pero al no creer en Él [Jesucristo] tampoco creen en ellos [todos los profetas anteriores], y cortan y confinan en prisión la palabra profética, y la mantienen muerta.” En otras palabras, no podían tener la verdad completa porque rechazaban la palabra actual de Dios y trataban la revelación como si estuviera confinada y muerta (es decir, consignada a épocas pasadas). Los judíos sufrían del mismo mal que ciertas iglesias modernas, que creen que la revelación está confinada a épocas pasadas. En esencia, quienes tratan la revelación como algo del pasado han tapado el pozo que calma su sed espiritual.
Papías, quien escribió a principios del segundo siglo, anhelaba escuchar las palabras de los profetas vivientes: “Porque imaginaba que lo que se podía obtener de los libros [las escrituras] no me era tan provechoso como lo que provenía de la voz viva y permanente.” Los profetas vivientes siempre tienen prioridad sobre los muertos. La Iglesia de Cristo es una iglesia viva y dinámica que necesita revelación para sostenerse. El pueblo del Libro de Mormón aprendió que una de las consecuencias de la apostasía era la incredulidad en la revelación: “Y a causa de su iniquidad la iglesia había comenzado a decaer; y comenzaron a no creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación” (Helamán 4:23).
El élder Jeffrey R. Holland se refirió a la evaluación de Ralph Waldo Emerson sobre la necesidad crítica de la revelación hoy en día:
“El incomparable Ralph Waldo Emerson sacudió los cimientos mismos de la ortodoxia eclesiástica de Nueva Inglaterra cuando dijo a la Escuela de Divinidad de Harvard: ‘Es mi deber decirles que la necesidad nunca ha sido mayor [de] nueva revelación que ahora. La doctrina de la inspiración se ha perdido… Los milagros, la profecía,… la vida santa, existen solo como historia antigua… Los hombres han llegado a hablar de… la revelación como algo dado y concluido hace mucho tiempo, como si Dios estuviera muerto… Es la función de un verdadero maestro,’ advirtió, ‘mostrar que Dios es, no fue; que Él habla, no habló.’”
La improbabilidad de un Dios mudo fue expresada además por el ardiente predicador Jonathan Edwards: “Me parece algo… irracional suponer que exista un dios… que se preocupe tanto [por nosotros]… y sin embargo que nunca hable… que no haya palabra [de Él].” Edwin Hatch detectó lo que sucedió en la iglesia cristiana primitiva—con el tiempo cambió la certeza de la revelación divina por las filosofías siempre cambiantes y la retórica del hombre. Eso, creía él, fue la caída de la Iglesia:
“Su [la Iglesia] progreso se detiene ahora, porque muchos de sus predicadores viven en un mundo irreal… Pero si el cristianismo ha de volver a ser el poder que fue en sus primeros tiempos, debe renunciar a su costoso precio… La esperanza del cristianismo es… que el elemento sofístico en la predicación cristiana se disuelva, como una niebla pasajera, ante la predicación de los profetas de las edades venideras, quienes, como los profetas de las edades ya lejanas, hablarán sólo ‘según les dé el Espíritu expresarse.’”
Jordan Vajda, sacerdote católico que después de un intenso estudio se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reconoció que la pérdida de los apóstoles y la revelación desencadenó la apostasía:
“Y para volver a mi preocupación original—la gran apostasía. He llegado a reconocer que realmente tiene que ver con la pérdida de apóstoles vivientes para guiar a la Iglesia. Lo que encuentro en la Iglesia SUD es una restauración, una plenitud: una vez más hay apóstoles vivientes para guiar y dirigir la Iglesia, para recibir revelación que nos alcance e instruya.”
Las Devastadoras Consecuencias tras la Muerte de los Apóstoles
Sin el Quórum de los Doce Apóstoles no había “respuesta de Dios” (Miqueas 3: 7), no había revelación para la iglesia en general, no había fuerza unificadora en la iglesia. En consecuencia, las falsas doctrinas y filosofías de los hombres se propagaron como incendio forestal. El proceso de fragmentación floreció. Los “intelectuales” de la iglesia buscaron seguidores. Durant observó: “Aparte de estos principios básicos, los seguidores de Cristo, en los primeros tres siglos, se dividieron en cien credos.” Durant entendió la razón de esta división: “Cuando las primeras generaciones del cristianismo habían pasado, y la tradición oral de los apóstoles comenzó a desvanecerse… cien herejías desordenaron la mente cristiana.”
Con la desaparición de los apóstoles, la influencia de Satanás fue profunda. Muchos cayeron en sus tácticas divisivas. Finalmente, Ireneo (120-202 d.C.), según lo resumido por Durant, vio cómo el cristianismo se fragmentaba en mil pedazos a menos que se tomara alguna unificación:
“La única manera de evitar que el cristianismo se desintegrara en mil sectas… era que todos los cristianos aceptaran humildemente una autoridad doctrinal—los decretos de los concilios episcopales de la iglesia.” Así, los concilios hechos por hombres, primero locales y luego universales, reemplazaron al quórum apostólico, y la razón suplantó a la revelación como la “roca” sobre la que se construyó la iglesia. Como resultado, la institución conocida como iglesia se convirtió más en un cuerpo político que espiritual.
Durant señaló esta politización de la iglesia: “La Iglesia romana siguió los pasos del Estado romano; conquistó las provincias, embelleció la capital y estableció disciplina y unidad de frontera a frontera. Roma murió al dar a luz a la Iglesia; la Iglesia maduró heredando y aceptando las responsabilidades de Roma.” El historiador Paul Johnson observó esta misma tendencia hacia el secularismo: “La Iglesia… había cambiado mucho. Se había adaptado a su función estatal e imperial; había adoptado maneras y actitudes mundanas, y aceptado un rango de responsabilidades seculares… El proceso de integración de Iglesia y Estado, comenzado por Constantino, continuó hasta que ambos se hicieron inseparables.”
Y así, el remanente de la Iglesia de Cristo se convirtió en gran parte en un cuerpo político vestido con ropajes eclesiásticos.
Es un tema común entre los historiadores señalar la metamorfosis del Imperio Romano en el Imperio Romano Católico. Adolf von Harnack escribió así:
“La Iglesia Romana… se introdujo secretamente en el lugar del Imperio Mundial Romano, del cual es la continuación real.” Luego von Harnack habló del precio espiritual que tuvo que pagarse por tal prominencia política: “Es un grave malentendido de las instrucciones de Cristo y los apóstoles pretender establecer y edificar el reino de Dios por medios políticos. Las únicas fuerzas que este reino conoce son fuerzas religiosas y morales, y descansa sobre una base de libertad… El curso de desarrollo que esta iglesia ha seguido como Estado terrenal estaba, por tanto, destinado lógicamente a conducir a la monarquía absoluta del Papa y su infalibilidad; porque en una teocracia terrenal la infalibilidad significa, en el fondo, nada más que plena soberanía significa en un Estado secular. Que la iglesia no haya rehuido sacar esta última conclusión es prueba del grado en que el elemento sagrado en ella se ha secularizado.”
Poco después del Concilio de Nicea, una colección de escritos cristianos primitivos sobre el orden y la administración eclesiástica, conocida como las Constituciones de los Santos Apóstoles, advertía contra cualquier tipo de convivencia ilícita entre el Estado y la iglesia:
“Si algún obispo usa a los gobernantes de este mundo, y por medio de ellos llega a ser obispo de una iglesia, que sea privado y suspendido, y todos los que comulguen con él.”
Era una severa advertencia de que si algún hombre que afirmaba tener el sacerdocio de Dios era un nombramiento político o secular, él y sus seguidores debían ser cortados de la iglesia. Con la pérdida de los apóstoles, los líderes de la iglesia en curso a menudo fueron nombrados por figuras políticas o por líderes eclesiásticos que se habían vuelto cuasi-líderes políticos.
Sabemos lo que sucede cuando se quita el fundamento de un edificio. Con la desaparición de los apóstoles, el colapso de la Iglesia de Cristo fue inevitable. Los apóstoles no estaban destinados a ser un episodio aislado en la historia o un “arranque” temporal para poner en marcha la Iglesia. Eran el pegamento espiritual que mantenía unida a la Iglesia, la brújula moral que la mantenía en curso, los filtros espirituales por los cuales pasaban las doctrinas, y las bocas por las que Dios hablaba. Sin ellos, la preservación de la doctrina existente era imposible, y la revelación de nueva doctrina, inconcebible.
Sin los apóstoles no quedó ancla doctrinal, ni quórum que hablara en nombre de Dios. Cada obispo local quedó a su suerte y recursos. Para la época de Agustín (354-430 d.C.) algunas doctrinas habían desaparecido completamente de la teología eclesiástica, y solo un pequeño puñado de doctrinas originales permanecía sin contaminar. Si alguien cree que los apóstoles no eran necesarios de forma continua, solo debe comparar las doctrinas enseñadas por la iglesia en el siglo V con las enseñanzas del Nuevo Testamento, y luego preguntarse: “¿Por qué este abismo de diferencia?” Esta disparidad presenta un dilema espiritual para muchos. ¿Están dispuestos a reconocer que la Iglesia de Jesucristo fue quitada de la tierra y, por tanto, una restauración fue necesaria? O, alternativamente, ¿están dispuestos a aceptar la iglesia en curso como la Iglesia de Cristo a pesar de sus profundas diferencias teológicas con la Iglesia primitiva?
Quizás Pierre Van Paassen, quien escribió una biografía sobre la vida del reformador Girolamo Savonarola (1452-1498 d.C.), resumió la situación tan bien como puede hacerse. Comentando sobre las condiciones depravadas de la iglesia y las circunstancias miserables del hombre común en la época de Savonarola, observó:
“Un mundo sin profetas es un mundo que no conoce sus señales. Es como un barco sin timón ni brújula que se tambalea indefenso, a la deriva hacia la perdición.”
La pérdida de los apóstoles dejó a la iglesia como un Titanic espiritual—rumbo a la destrucción.
―
10
Segunda Evidencia:
El Testimonio de las Escrituras
Las escrituras son tanto un testigo histórico del proceso de la apostasía como un testigo profético de que esta culminaría antes de la segunda venida de Cristo. Estos registros divinos dan testimonio de la apostasía una y otra vez. De hecho, hay más de setenta escrituras en la Biblia que hablan de la apostasía, la mayoría citadas en el capítulo 5. Es un tema recurrente a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento.
Con visión telescópica, los profetas del Antiguo Testamento miraron a lo largo del tiempo y vieron desplegarse la apostasía. Isaías vio el tiempo en que los hombres profesarían a Dios con los labios, pero no con el corazón: “Por tanto, el Señor dijo… este pueblo se acerca a mí con la boca, y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí es enseñado por el precepto de los hombres” (Isaías 29: 13). Amós tuvo la misma visión clara de una futura apostasía. Profetizó que Dios enviaría “un hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor; y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, correrán de aquí para allá para buscar la palabra del Señor, y no la hallarán” (Amós 8: 11-12).
Estas visiones de un tiempo en que los cielos estarían cerrados y la gente sufriría hambre espiritual no se limitaron a los profetas del Antiguo Testamento. Cristo sabía que sus apóstoles serían martirizados por causa de su nombre, y conocía las consecuencias que seguirían:
“Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos serán escandalizados, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24: 9-12). El Salvador sabía que la futura apostasía no sería de poca magnitud: “Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán…. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios” (Mateo 24: 5, 24). Con respecto a las profecías de Cristo, y con la ventaja de la retrospección, Justin Martir (110-165 d.C.) observó: “Porque Él [el Salvador] dijo que seríamos puestos a muerte y odiados por causa de su nombre; y que muchos falsos profetas y falsos cristos aparecerían en su nombre y engañarían a muchos; y así ha sucedido. Porque muchos han enseñado doctrinas impías, blasfemas e impías, forjándolas en su nombre.”
Después del ministerio mortal de Cristo, las advertencias continuaron surgiendo. Pablo habló de una “apostasia” antes de que Cristo viniera por segunda vez. Advertía y profetizaba:
“No seáis pronto perturbados en vuestro sentir, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2: 2-3). Adam Clarke hizo esta observación sobre esta escritura: “El apóstol, para corregir su error [el de los santos] y disipar sus temores [de que el fin del mundo estaba cerca], les asegura que debe haber una gran apostasía, o defección de los cristianos de la verdadera fe y adoración, antes de la venida de Cristo.”
Cirílo, obispo de Jerusalén que sirvió a mediados y finales del siglo IV, fue testigo de esta “apostasia”: “Así escribió Pablo, y ahora es la apostasía. Porque los hombres han apostatado de la verdadera fe… Y antes los herejes eran manifiestos; pero ahora la Iglesia está llena de herejes disfrazados. Porque los hombres han apostatado de la verdad y tienen orejas que pican… La mayoría han partido de las palabras correctas y prefieren el mal antes que desear el bien. Esto, pues, es la apostasía.”
Pablo escribió a Timoteo “que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe” (1 Timoteo 4: 1) y “que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3: 1). Pedro profetizó “que en los postreros días vendrán burladores, andando conforme a sus propias concupiscencias” (2 Pedro 3: 3) y Judas advirtió sobre “murmuradores en los postreros tiempos, que andarán según sus propias concupiscencias impías… que no tienen al Espíritu” (Judas 1: 18-19). ¿Qué quisieron decir los profetas cuando se referían a los últimos días o tiempos postreros? ¿Se restringía este periodo al tiempo inmediatamente previo a la segunda venida del Salvador, o tenía implicaciones más amplias? Adam Clarke opinó que la frase “en los últimos tiempos”, como la usó Pablo, “no implica necesariamente las últimas edades del mundo, sino cualquier tiempo subsecuente a aquellos en que la iglesia entonces vivía.”
Al hablar de la apostasía, Judas recordó a los santos que “recordaran las palabras que antes habían sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1: 17). Comentando sobre este versículo, Farrar señaló: “Las advertencias contra tales apóstatas, blasfemos e impíos debieron haber sido frecuentes en las enseñanzas de los apóstoles.”
Juan el Revelador habló de la dominación total de Satanás por un período: “Y se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos; y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación” (Apocalipsis 13: 7). Esta escritura no dijo que Satanás detendría la iglesia por una temporada, ni impediría su progreso, sino que vencería a los santos y tendría poder sobre todas las naciones.
Los profetas del Antiguo Testamento, el Salvador, sus apóstoles —todos lo vieron venir— la apostasía de la Iglesia de Cristo, la pérdida de las luces del evangelio.
―
11
Tercera Evidencia:
El Fin de la Biblia
La Biblia termina alrededor del año 100 d.C. ¿Por qué terminó? Si la Iglesia de Cristo hubiera continuado, ¿habría terminado la Biblia, o habría continuado con epístolas adicionales de los apóstoles a las diversas congregaciones —advirtiéndolas y guiándolas según fuera necesario— tal como lo hizo desde la ascensión de Cristo hasta aproximadamente el año 100 d.C.? Muchos no comprenden que la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento fueron escritas para corregir algún error que se estaba infiltrando en la Iglesia, para resolver algún problema disputado o para aclarar algún punto doctrinal en controversia. El élder Mark E. Petersen observó:
“El cristiano promedio no se da cuenta que las mismas escrituras que lee son evidencias de que ha habido una gran apostasía de la verdad. Particularmente las epístolas del Nuevo Testamento son tal evidencia. Casi todas estas epístolas fueron escritas para contrarrestar alguna forma de apostasía que se estaba infiltrando en la Iglesia cristiana en los días mismos en que vivían los Doce Apóstoles originales.”
El élder Petersen dio algunos ejemplos: En 1 Corintios, Pablo reprendió a miembros de la Iglesia por sus pecados —“La inmoralidad se había vuelto rampante… y muchos ahora negaban la resurrección…” Efesios fue escrita para advertir contra “todo viento de doctrina.” Filipenses fue escrita debido a “la discordia entre el pueblo” y “su vanidad.” Colosenses fue escrita para advertir “contra falsos maestros que se levantaban entre los santos.”
Frederic W. Farrar también resumió algunas de las condiciones apostatas destacadas en las epístolas del Nuevo Testamento:
“La Epístola a los Corintios nos muestra una Iglesia cuya disciplina estaba en desarrollo y cuya moralidad era deplorable. La Epístola a los Colosenses prueba que había habido una infiltración de herejías gnósticas, que ilustraban la afinidad fatal del error religioso con la degradación moral. Las Epístolas Pastorales muestran que estos gérmenes de prácticas pecaminosas y teorías erróneas habían florecido con rapidez fatal. En la Epístola de Santiago y la Segunda Epístola de Pedro podemos ver quizás desarrollos aún más tardíos de estas tendencias.”
Hablando del libro de Hebreos, Farrar agregó: “El principal objeto del escritor era evitar que los cristianos judíos apostataran bajo la presión de la persecución.”
Las epístolas fueron escritas en gran parte para corregir, reprender y “enderezar” los errores que se infiltraban rápidamente en la Iglesia. Fueron diseñadas para aclarar la doctrina e inspirar a los santos a una vida más semejante a Cristo. Eran las obras estándar para la Iglesia primitiva.
¿Parece probable que hubo algún momento mágico en el tiempo —alrededor del año 100 d.C. (cuando terminó la Biblia)— en que todos los errores hubieran sido eliminados de la Iglesia, toda doctrina aclarada, todos los santos perfeccionados y por lo tanto no se necesitaran más epístolas? Si la Biblia representara la palabra final de Dios para el hombre, el cierre de los cielos, el árbitro final y claro sobre todos los asuntos doctrinales, entonces ¿por qué no hay unanimidad en el mundo cristiano hoy en día sobre temas como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el papel de la mujer y el sacerdocio, la gracia versus las obras y la necesidad del bautismo? La respuesta es contundente: porque los apóstoles fueron muertos, la Biblia terminó y no se recibieron nuevas epístolas para llevarnos a “un Señor, una fe, un bautismo” (Efesios 4:5).
El Libro de Mormón habla con dureza de aquellos que intentan limitar la palabra de Dios:
“Tonto, tú que dices: Tenemos una Biblia, y no necesitamos más Biblia… Porque yo he hablado una palabra no debes suponer que no puedo hablar otra; porque mi obra no está aún terminada; ni lo estará hasta el fin de los hombres, ni desde entonces en adelante para siempre.”
Por tanto, porque tenéis una Biblia, no debéis suponer que contiene todas mis palabras; ni debéis suponer que no he hecho que se escriban más cosas (2 Nefi 29: 6, 9-10).
Mientras que muchas personas creen que el Nuevo Testamento es “el capítulo final de la palabra revelada de Dios,” la evidencia apunta a una conclusión contraria:
Primero, Juan el Amado explicó que “hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribiesen” (Juan 21: 25). Juan estaba explicando que había mucha revelación adicional que el mundo no tenía en forma escrita en su tiempo. Seguramente esas enseñanzas y actos del Salvador nos darían nuevos conocimientos y una renovada motivación para vivir mejor. ¿Alguien querría excluir ese tesoro de revelación alegando que la Biblia es el fin de la palabra de Dios?
Segundo, hay al menos quince libros, profecías, cartas o visiones que se mencionan en la Biblia como auténticos, pero que no se encuentran en nuestra Biblia actual. Por ejemplo, Pablo se refirió a una epístola adicional a los Corintios que no tenemos (1 Corintios 5: 9) y Judas mencionó profecías de Enoc que no se hallan en la Biblia (Judas 1: 14-15). Además, Clemente de Roma (30-100 d.C.) citó “escrituras” que no están localizadas actualmente en nuestra Biblia. Cuando estas aparezcan, ¿algunos las rechazarán porque ya tenemos una Biblia y no puede haber más palabra de Dios?
Tercero, el Nuevo Testamento contiene solo algunas de las palabras de algunos de los apóstoles. ¿Parece probable que Pedro, el apóstol principal, tenga solo ocho capítulos, o doce páginas (1 y 2 Pedro), de enseñanzas después de treinta años de ministerio? ¿O que Andrés, Felipe, Bartolomé, Simón y otros que también fueron apóstoles de Jesús no tengan nada digno de ser registrado? La verdad es que deben existir volúmenes de la palabra de Dios que están ausentes de la Biblia — todos los cuales son fuentes de revelación.
Cuarto, ¿parece razonable que no hubiera nuevos problemas después de que terminó la Biblia, que no fuera necesaria aclaración doctrinal ni revelación adicional para arrojar luz a una Iglesia creciente en un clima cambiante?
Si la Iglesia de Cristo hubiera continuado, la Biblia no habría terminado alrededor del año 100 d.C., sino que las epístolas apostólicas habrían continuado a través de las edades para llevar a los Santos a la unidad de la fe, resolver disputas continuas y sofocar cualquier discordia. La Iglesia de Cristo no era una iglesia estática; era una iglesia dinámica, vibrante y viva — y la revelación era su savia vital. No es de extrañar que el élder Bruce R. McConkie concluyera: “El hecho mismo de que la Biblia dejó de crecer a través de los siglos es una prueba positiva de la gran apostasía.”
―
12
Cuarta Evidencia:
La Pérdida de los Milagros
y los Dones del Espíritu
Durante su vida, Cristo realizó frecuentes sanaciones y milagros. Sanaciones y milagros similares continuaron durante la época de los apóstoles. A ellos se les había dado “poder contra espíritus inmundos, para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia” (Mateo 10:1). Tertuliano (140-230 d.C.) señaló que Cristo había dado a sus apóstoles el “poder… de realizar los mismos milagros que Él mismo hizo.” Al hombre cojo desde su nacimiento, Pedro declaró: “Ni plata ni oro tengo; mas lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (Hechos 3:6). Y así fue. Lucas observó que “por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo” (Hechos 5:12). La fe del pueblo en el poder sanador de Pedro era tan grande que llevaban a sus enfermos a las calles para que “la sombra de Pedro, al pasar, cayese sobre alguno de ellos” (Hechos 5:15). Lucas explicó que las multitudes salían de las ciudades “trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y eran sanados todos” (Hechos 5:16). El poder de Pedro fue tan grande que no solo sanó enfermos, sino que resucitó a muertos (Hechos 9:26-41).
Las escrituras registran además que “Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo” (Hechos 19:11). En una ocasión Pablo mandó a “un paralítico de nacimiento” que “se pusiera derecho sobre sus pies.” El hombre inmediatamente “saltó y anduvo.” Tan asombrada estaba la gente que presenció el milagro que exclamaron: “Los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres” (Hechos 14:8, 10-11). Los milagros se manifestaban generalmente en forma de bendiciones; pero en una ocasión Pablo dejó ciego a un mago malvado porque intentó frustrar la palabra de Dios (Hechos 13:6-11). No había duda de que los apóstoles tenían el poder de Dios.
Este poder para realizar milagros, sin embargo, no estaba restringido solo a los apóstoles. Se dio a todos los que habían recibido el sacerdocio mayor. Las escrituras nos dicen que “Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes maravillas y señales entre el pueblo” (Hechos 6:8). Muchos en Samaria “prestaban atención a lo que decía Felipe, al oír y ver los milagros que hacía.” Él expulsó demonios y sanó a muchos paralíticos o cojos, “y había gran gozo en aquella ciudad” (Hechos 8:6-8). Pablo habló de los muchos dones que estaban disponibles para los miembros de la Iglesia (1 Corintios 12:7). La manifestación de estos dones era testimonio de la autenticidad de los discípulos de Dios: “Dios también da testimonio de ellos, con señales y prodigios, con milagros y dones del Espíritu Santo” (Hebreos 2:4).
Por un corto tiempo después de la muerte de los apóstoles, todavía hubo Santos de Dios que ejercían los dones del Espíritu. Justin Martir (110-165 d.C.) escribió: “Ahora, es posible ver entre nosotros hombres y mujeres que poseen dones del Espíritu de Dios.” De hecho, Justin discutió con un judío que los cristianos debían ser bendecidos de Dios porque los cristianos, no los judíos, poseían esos dones en su tiempo: “Porque los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Y por tanto debéis entender que esos dones, antes entre vuestra nación, han sido transferidos a nosotros.” Eusebio (270-340 d.C.) también escribió sobre las manifestaciones generalizadas del Espíritu en la Iglesia primitiva: “El Espíritu Santo también obró muchos milagros a través de ellos, de modo que apenas se escuchaba el evangelio, multitudes voluntariamente y con entusiasmo abrazaban la verdadera fe con todo su ser.”
Los escritores cristianos tempranos sabían que los milagros y dones del Espíritu eran evidencia de la verdadera Iglesia, y con frecuencia mencionaban tales dones para probar su punto. Ireneo (115-202 d.C.), al contrastar a los gnósticos con los cristianos, observó: “Porque ellos (los gnósticos) no pueden ni dar vista a los ciegos, ni oído a los sordos, ni expulsar todo tipo de demonios… ni curar a los débiles, cojos o paralíticos… como a menudo se ha hecho respecto a la enfermedad corporal… Y están tan lejos de poder resucitar a los muertos… como se ha hecho con frecuencia en la hermandad por alguna necesidad.” Hablando nuevamente de los dones del Espíritu que abundaban por un tiempo, Ireneo escribió:
Sus [de Cristo] discípulos… realizan [milagros], para promover el bienestar de otros hombres… Algunos ciertamente y verdaderamente expulsan demonios… Otros tienen conocimiento anticipado de cosas venideras: ven visiones y expresan profecías. Otros aún sanan a los enfermos imponiéndoles las manos, y son sanados. Sí, además, como ya he dicho, incluso los muertos han sido resucitados y permanecieron entre nosotros por muchos años.
¿Y qué más puedo decir? No es posible enumerar la cantidad de dones que la Iglesia, [dispersa] por todo el mundo, ha recibido de Dios.
Las anteriores reflexiones de Ireneo, escritas alrededor del año 185 d.C., son un testimonio significativo de que los milagros y los dones del Espíritu no se limitaron a los tiempos apostólicos, sino que continuaron por algún tiempo después. Orígenes (185-255 d.C.) señaló que incluso en su tiempo (principios a mediados del siglo III), los dones del Espíritu aún eran visibles: “Y el nombre de Jesús aún puede remover las distracciones de la mente de los hombres, expulsar demonios y también quitar enfermedades.”
En un punto temprano de la historia de la Iglesia, un hereje llamado Montano (c. 170 d.C.) y dos compañeras femeninas, llamadas Priscila y Maximila, afirmaron tener el don de profecía, evidentemente profetizando durante agitados movimientos corporales violentos y demostraciones teatrales del supuesto espíritu. Aunque sus acciones eran inconsistentes con la naturaleza del don divino, los primeros cristianos sabían que el don de profecía debía estar presente en la Iglesia de Cristo y para su consternación, los montanistas lo reclamaban. En una condena profética a la iglesia en curso, Eusebio citó a Apolinario de Hierápolis (un elocuente defensor de la fe) quien reprendió a los montanistas así:
“Si después de Cuadrato y Amias en Filadelfia, las mujeres que siguieron a Montano tuvieron éxito en el don de profecía, que nos muestren qué mujeres entre ellos sucedieron a Montano y sus mujeres. Porque el apóstol muestra que el don de profecía debe estar en toda la iglesia hasta la venida del Señor, pero no pueden mostrar a nadie en este tiempo, el año catorce desde la muerte de Maximila.”
Los primeros escritores cristianos sabían que el don de profecía debía continuar hasta la Segunda Venida. Este don y otros dones del Espíritu permanecieron por un tiempo después del Salvador, pero desafortunadamente desaparecieron gradualmente hasta que rara vez, o casi nunca, se vieron. Orígenes notó en su época que, aunque los cristianos todavía tenían los dones del Espíritu, no parecían estar en la misma abundancia que en tiempos apostólicos. Fue el primer indicio de que los dones estaban en declive: “Porque los [judíos] ya no tienen profetas ni milagros, vestigios de los cuales en considerable medida aún se encuentran entre los cristianos… y estos nosotros mismos los hemos presenciado.”
Los dones del Espíritu pasaron de abundancia a vestigios hasta casi desaparecer.
Con rara excepción, después del segundo o tercer siglo d.C., no hay mención de milagros, sanaciones, profecías, hablar en lenguas u otros dones del Espíritu. Paul Johnson, autor de Historia del Cristianismo, estaba consciente de este vacío: “Se había reconocido al menos desde los tiempos imperiales que la ‘era de los milagros’ había terminado, en el sentido de que los líderes cristianos ya no podían difundir el evangelio, como los apóstoles, con la ayuda del poder sobrenatural —al menos, como regla general.”
Los supuestos milagros y dones de la era post-apostólica carecían tanto de frecuencia como de autenticidad en comparación con aquellos milagros y dones característicos de la Iglesia de Cristo. Pablo profetizó “que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe,… hablando mentiras con hipocresía” (1 Timoteo 4:1-2). Adam Clarke comentó sobre esta profecía: “Multitudes de mentiras se forjaron acerca de milagros realizados por las reliquias de santos fallecidos, como se les llamaba.” Paul Johnson añadió: “Las reliquias se convirtieron rápidamente, y durante unos 800 años permanecieron, en el elemento más importante en la devoción cristiana. Eran la única defensa práctica del cristiano contra el sufrimiento inexplicable.” ¿Por qué? Porque los milagros divinos ya no eran comunes entre la gente.
Como señaló William Manchester: “Los peregrinos se dirigían a más de mil santuarios cuyos milagros habían sido reconocidos por Roma… Un destino popular era la tumba de Pierre de Luxemburgo, un cardenal que murió a los dieciocho años de anorexia; dentro de los quince meses posteriores a su muerte se atribuyeron 1,964 milagros a la magia que había dejado en sus huesos.” Sería difícil negar que manifestaciones místicas como esta estaban motivadas por el lucro y florecían en culturas de ignorancia y superstición. ¿Dónde estaban los milagros nacidos del poder y la fe, milagros que sanaban el cuerpo, nutrían el espíritu y refinaban el alma humana?
Erasmo, un respetado sacerdote del siglo XVI, reprendió a sus compañeros monjes porque creían que “hacer milagros es anticuado, pasado de moda, completamente fuera de sintonía con los tiempos.” ¿Es de extrañar que Nefi viera en visión el tiempo cuando las iglesias “abandonarían el poder y los milagros de Dios” (2 Nefi 26: 20)? ¿O que Moroni profetizara sobre tiempos apostáticos diciendo, “Vendrá un día en que se dirá que los milagros han cesado” (Mormón 8: 26)? Doscientos años después del establecimiento de la Iglesia de Cristo en la antigua América, “había muchas iglesias en la tierra” y Mormón observó: “Había otra iglesia que negaba a Cristo;… y despreciaban [la verdadera iglesia] por los muchos milagros que se obraban entre ellos” (4 Nefi 1: 27, 29).
Uno podría preguntar apropiadamente: “¿Qué pasó con los milagros auténticos, las sanaciones, los dones del Espíritu, todos los cuales son frutos del evangelio? ¿De qué sirve el árbol si no da fruto?” Fue el Salvador quien dio la prueba de la verdad: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 16). En otra ocasión dijo, “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15: 5). John Wesley (1703-1791), fundador del metodismo, describió esta pérdida de frutos en la iglesia antigua:
“No parece que estos dones extraordinarios del Espíritu Santo [hablando de 1 Corintios 13] fueran comunes en la Iglesia por más de dos o tres siglos. Rara vez se oyen después de ese período fatal cuando el emperador Constantino se declaró cristiano… Desde entonces estos dones casi desaparecieron totalmente; se encuentran muy pocos casos de ese tipo. La causa no fue, (como vulgarmente se supone,) porque ya no hubiera ocasión para ellos, porque todo el mundo se hubiera hecho cristiano. Esto es un error miserable; ni una vigésima parte era entonces nominalmente cristiana. La verdadera causa fue que el amor de muchos, casi de todos los cristianos, se había enfriado. Los cristianos ya no tenían más del Espíritu de Cristo que los demás paganos. El Hijo del Hombre, cuando vino a examinar su Iglesia, difícilmente “encontró fe sobre la tierra.” Esta fue la verdadera causa por la que los dones extraordinarios del Espíritu Santo ya no se encontraban en la Iglesia cristiana; porque los cristianos volvieron a ser paganos, y solo quedó una forma muerta.”
Casi sin excepción, los historiadores cristianos reconocen la multiplicidad de dones y milagros en la Iglesia primitiva, contrastados con la alarmante ausencia de tales testimonios divinos en siglos posteriores. ¿Por qué tal distinción? Un historiador que notó esta disparidad racionalizó la desaparición de tales dones y milagros de la siguiente manera: “Estos milagros eran credenciales externas y sellos de la misión divina de los apóstoles en una época y entre un pueblo que requería tales ayudas sensibles para la fe. Pero a medida que el cristianismo se estableció en el mundo, pudo señalar sus continuos efectos morales como la mejor evidencia de su verdad, y la necesidad de milagros físicos externos cesó.” En esencia, defendió la postura del “racimo amargo”: “Como no tenemos milagros, debe ser que no los necesitamos.” Tal argumento afirma que los santos de siglos posteriores alcanzaron eventualmente una superioridad moral sobre los santos de la Iglesia primitiva, y que por tanto esta superioridad moral trascendió la necesidad de sanaciones, profecías o milagros.
¿De verdad alguien cree que los Santos de los últimos días fueron moralmente superiores a aquellos de la Iglesia primitiva de Cristo, que lo entregaron todo—hasta sus vidas—en el altar del sacrificio, y a quienes Juan el apóstol les prometió que “se les dieron ropas blancas a todos ellos” (Apocalipsis 6:11)? La triste verdad es que la moralidad de la iglesia no aumentó desde los días de la Iglesia primitiva, sino que disminuyó, especialmente después del tiempo de Constantino.
La verdadera razón para la cesación de los milagros y los dones del Espíritu no tuvo nada que ver con una supuesta superioridad moral. Contrario a la afirmación de los historiadores mencionados, es la superioridad moral la que genera milagros, no la que los suprime.
La verdadera razón por la que los milagros cesaron fue dada por Moroni: “Y la razón por la que él [Dios] cesa de hacer milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos disminuyen en incredulidad, y se apartan del camino correcto, y no conocen al Dios en quien deberían confiar” (Mormón 9:20). Mormón habló la misma verdad: “¿Por qué, mis amados hermanos, han cesado los milagros porque Cristo ha ascendido al cielo?… ¿O han dejado de aparecer los ángeles a los hijos de los hombres? ¿O ha retenido él el poder del Espíritu Santo de ellos? ¿O lo hará mientras dure el tiempo, o la tierra permanezca, o haya un solo hombre sobre la faz de ella que sea salvo?” Y luego vino la respuesta correcta, no de un historiador desorientado, sino de un profeta de Dios: “He aquí, os digo que no; porque es por la fe que se hacen los milagros; y es por la fe que los ángeles aparecen y ministran a los hombres; por tanto, si estas cosas han cesado, ¡ay de los hijos de los hombres!, porque es por incredulidad, y todo es vano” (Moroni 7:27, 36-37).
Mormón describió las tristes condiciones de su tiempo: “La maldad prevaleció en toda la faz de la tierra, tanto que… cesó la obra de los milagros y de las sanaciones por causa de la iniquidad del pueblo. Y no había dones del Señor” (Mormón 1:13-14). Moroni dio testimonio de que, porque Dios es inmutable, los dones del Espíritu “nunca serán abolidos, mientras el mundo permanezca, solo de acuerdo a la incredulidad de los hijos de los hombres” (Moroni 10:19).
No fue la superioridad moral, sino la falta de fe lo que resultó en una notable ausencia de milagros y dones en la iglesia que permaneció.
Pablo reveló un elemento esencial de la Iglesia de Cristo: “Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” (1 Corintios 4:20). Donde hay fe, donde está el poder del sacerdocio de Dios sobre la tierra, habrá milagros y manifestaciones de los dones del Espíritu. Así ha sido siempre, y así será siempre. Esto es una señal segura y cierta de la Iglesia de Cristo. Pero cuando la fe disminuyó y la Iglesia desapareció, también lo hicieron los dones del Espíritu. Su ausencia habló por sí sola.
―
13
Quinta Evidencia:
La Edad Media Oscura
Si la Iglesia de Cristo está diseñada para perfeccionarnos física, espiritual, intelectual y socialmente (Efesios 4:12), y si la Iglesia de Cristo hubiera sido la fuerza dominante en la civilización occidental tras la caída del Imperio Romano (476 d.C.), entonces uno podría preguntarse: “¿Hubo un período conocido como la Edad Media Oscura? ¿O habría sido más bien un período de ‘edades de luz’?” Aunque existe cierto movimiento académico para desmentir la existencia de un período conocido como las “Edades Oscuras,” sería difícil justificar que la segunda mitad del primer milenio fuera un período ilustrado en la civilización occidental. Parte del debate sobre el término “Edad Media Oscura” puede deberse a diferencias en las definiciones, parte a un intento de corrección política, y parte a una diferencia honesta de opinión. Un historiador, Warren Hollister, escribió lo siguiente:
“El hombre occidental fue pensado como si hubiera caído en un profundo sueño con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 d.C., despertando finalmente, como Rip Van Winkle, en el brillante amanecer del Renacimiento italiano… Fue… un milenio de oscuridad — mil años sin baño. Hoy en día este punto de vista poco generoso está desacreditado, aunque persiste entre los semi-instruidos. Varias generaciones de riguroso estudio histórico han demostrado que el período medieval fue una época de inmensa vitalidad y profunda creatividad. La era que produjo a Tomás de Aquino y Dante, Notre Dame de París y Chartres, el Parlamento y la universidad, difícilmente puede ser descrita como ‘oscura’ o ‘bárbara’.”
Si Hollister sugiere que el Renacimiento y la Reforma realmente comenzaron antes de los siglos XV y XVI, o que las semillas de estos movimientos fueron plantadas con anticipación, probablemente tiene razón. Dios usualmente obra de manera natural y progresiva. Sin embargo, las referencias de Hollister a la Catedral de Notre Dame (siglo XII), la Catedral de Chartres (siglo XII), el establecimiento de universidades (siglo XII), Tomás de Aquino (siglo XIII) y Dante (siglo XIII) simplemente adelantan el día de la iluminación hasta el siglo XII, cuando ya se podían ver algunos rayos de luz en el horizonte. Pero, ¿qué hay de los siglos VI al X en la civilización occidental? Fue un período de quinientos años de estancamiento relativo, incluso retroceso en muchos casos. ¿Dónde están los nombres históricos, los inventos, los avances científicos, el progreso económico? ¿Cuántos podían leer o escribir? ¿Dónde están las grandes obras de arte, música y poesía; los filósofos, estadistas y teólogos; las señales de civilidad que marcan estos cinco siglos por toda Europa occidental? Los períodos ilustrados de las culturas griega y romana deberían haber sido bases sobre las que construir, pero en cambio fue un período sombrío en el progreso del hombre—espiritualmente, intelectualmente y socialmente.
Por supuesto, hubo algunas personas buenas y progresistas, algunos avances aquí y allá, y algunas estrellas brillantes en el horizonte, pero en comparación con otras épocas el cielo estaba visiblemente ausente de luminarias. No se está sugiriendo que fuera una época de “edades negras,” sin luz ni verdad alguna. El término “oscura” es un término comparativo, y por tanto la frase “Edades Oscuras” parece describir acertadamente el período desde el 500 d.C. hasta el 1000 d.C., comparado con las culturas griega y romana previas y, aún más, con el Renacimiento posterior. Fue oscuro en términos de avances intelectuales, oscuro en términos de costumbres sociales, oscuro en términos de progreso económico y oscuro en términos de libertades políticas. Ninguna cantidad de historia revisionista puede convertirlo en una época ilustrada. Como escribió Paul Johnson, el reconocido historiador de las sociedades cristianas y judías: “Las expectativas del hombre en la Edad Media no eran altas. La época carolingia fue en sí un episodio relativamente breve de orden entre repetidas crisis sociales. El profundo pesimismo que los cristianos extrajeron de los escritos de Agustín parecía reflejar las incertidumbres de la vida tal como la conocían. En ese tiempo surgió un fuerte sentido de la futilidad de la vida terrenal.”
Si alguien negara la existencia de la Edad Media Oscura (al menos tal como se define entre los años 500 y 1000 d.C.) solo porque hubo algunos pocos puntos brillantes aislados, sería como decir que el mundo no era malvado en la época de Noé porque vivían ocho almas justas que Dios eligió para salvar. Puede ser políticamente correcto afirmar que el mundo no era malvado en los días de Noé o que no hubo Edad Media Oscura en la civilización occidental, pero simplemente no parece concordar con los hechos históricos, con las palabras de los profetas vivientes, ni con las escrituras.
William Manchester criticó a ciertos historiadores que han abandonado cualquier referencia a la frase “las Edades Oscuras” porque, según uno de ellos, “implica un juicio de valor inaceptable.” En respuesta a esa línea de razonamiento, Manchester replicó:
“Sin embargo, no quedan supervivientes que puedan sentirse ofendidos. Tampoco el término es necesariamente peyorativo… La vida intelectual había desaparecido de Europa… La alfabetización era despreciada… Prácticamente no se levantaron edificios de piedra, salvo las catedrales, durante diez siglos… El nivel de violencia cotidiana era chocante… El cristianismo medieval tenía más en común con el paganismo de lo que sus adoradores reconocerían… Exceptuando la introducción de ruedas hidráulicas en los 800 y molinos de viento a finales del siglo XII, no hubo inventos significativos. No aparecieron ideas nuevas sorprendentes, no se exploraron territorios fuera de Europa… Todo el conocimiento ya era conocido. Y nada cambiaría jamás.”
Quizá Manchester lo resumió mejor, así: “Las Edades Oscuras fueron severas en todas sus dimensiones.” Ciertamente no estaba solo en esa opinión. Paul Johnson y Jonathan Hill (un filósofo y teólogo de Oxford, autor de The History of Christian Thought en 2003) usaron repetidamente el término “las Edades Oscuras” para describir el declive de la civilización occidental tras la caída del Imperio Romano.
Norman F. Cantor, un eminente erudito en historia medieval, reconoció muchos avances literarios, sociales y culturales antes del Renacimiento, pero también admitió que fue precedido por un período sombrío en la civilización occidental conocido como las “Edades Oscuras”:
“A pesar de la variedad de percepciones y debates, podemos afirmar los hechos básicos sobre la Edad Media de manera que reflejen un amplio, aunque no universal, consenso entre los medievalistas académicos. El magnífico Imperio Romano en Europa occidental entró en un declive económico, político y militar irrevocable poco después de la mitad del siglo IV… El otrora gran Imperio Romano, sus bellas ciudades, su gobierno y tribunales eficientes, sus escuelas y bibliotecas profundamente eruditas, descendieron hacia el crepúsculo de las Edades Oscuras de los siglos VI y VII, en las cuales la civilización alfabetizada sobrevivió solo en un puñado de centros eclesiásticos, en su mayoría monasterios benedictinos amurallados.”
En resumen, Cantor describió este período de retroceso como “cuatrocientos años de declive, fragmentación y debilitamiento.”
No obstante, algunos historiadores han tratado de encontrar un lado positivo en esta nube de oscuridad. Manchester mencionó a uno de esos historiadores que reconoció “las brutalidades de la vida medieval” y “los bajos niveles de ignorancia y superstición predominantes,” pero indicó que su libro se centraba en “el espíritu más informado y constructivo de la época medieval.” A esto Manchester respondió: “Por más que agite mi caleidoscopio, no logro ver lo que él vio.” En otras palabras, todo seguía saliendo oscuro. Luego añadió: “Pero no veo cómo ese [entendimiento de la influencia de la fe cristiana en la Edad Media] puede lograrse sin un estudio cuidadoso de la brutalidad, la ignorancia y las ilusiones en la Edad Media, no solo entre el pueblo, sino también en los más altos altares cristianos. El cristianismo sobrevivió a pesar de los cristianos medievales, no gracias a ellos. Si no se comprende eso, nunca se entenderá su milenio.”
Fue una evaluación bastante dura, pero honesta, del triste estado al que habían caído el cristianismo y la sociedad.
El presidente Spencer W. Kimball habló de manera similar sobre esos tiempos: “Esta tierra, ya muy oscura, cayó en las Edades Oscuras cuando el Espíritu Santo no estaba disponible para los hombres, cuando no había profetas que guiaron al pueblo, cuando las mentes de los hombres se oscurecieron, cuando pocas invenciones beneficiaron a la humanidad.” Al describir aún más este período oscuro en la historia, el presidente Kimball escribió:
“Cuando se apagó la luz de ese siglo [el primero], la oscuridad fue impenetrable, los cielos estaban sellados, y llegaron las ‘Edades Oscuras’. La densidad de esta oscuridad espiritual no era muy diferente de esa oscuridad física en la historia nefita cuando ‘ni velas, ni antorchas; ni se podía encender fuego con su leña fina y sumamente seca’ (3 Nefi 8: 21). El vapor espiritual de la oscuridad era impenetrable, y pasarían siglos casi sin ni siquiera la tenue e incierta luz de una vela que rompiera su austera oscuridad.”
Otros profetas modernos también han reconocido la realidad de un período en la historia conocido como las Edades Oscuras. El presidente Ezra Taft Benson escribió: “Así, el mundo entró en esa larga noche de apostasía, las Edades Oscuras. La iglesia, ya no sancionada por Dios, ejerció una tiranía opresiva sobre las mentes de los hombres y los encadenó con tradiciones falsas.” El presidente Gordon B. Hinckley escribió: “La ignorancia y el mal envolvieron al mundo, resultando en lo que se conoce como las Edades Oscuras…. Durante siglos, la enfermedad fue rampante y la pobreza reinó.” El élder Jeffrey R. Holland confirmó la existencia de un período tan sombrío en la civilización occidental: “Seguramente las Edades Oscuras fueron adecuadamente nombradas, y ninguno de nosotros estaría ansioso por ser transportado siquiera a esos años posteriores de, digamos, la Guerra de los Cien Años o la Peste Negra.” Note que cada uno de estos profetas habla de la apostasía no solo en términos de un declive espiritual, sino también de su efecto negativo en la sociedad en general.
Las Edades Oscuras, por su mismo nombre, son evidencia de que “la luz del glorioso evangelio de Cristo” (2 Corintios 4: 4) había sido apagada. Isaías vio este período trágico, pues profetizó: “Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad grossa los pueblos” (Isaías 60: 2). Las palabras de Miqueas son tan inquietantes: “Por tanto, noche será para vosotros, que no tengáis visión… y se pondrá el sol sobre los profetas, y el día será oscuro sobre ellos” (Miqueas 3: 6). Cristo se refirió a sí mismo como la luz del mundo, y luego declaró que cuando Él se fuera “vendrá la noche” (Juan 9: 4). En los últimos días, el Señor declaró que traería a la Iglesia “fuera de la oscuridad y las tinieblas” (Doctrina y Convenios 1: 30). Una y otra vez, las escrituras y los profetas vivientes se refieren a este período de apostasía como un tiempo de oscuridad.
Algunos podrían argumentar que estas escrituras se refieren únicamente a la oscuridad espiritual, pero nuestras vidas y culturas no están divididas en compartimentos ordenados—uno para lo espiritual, otro para lo intelectual, otro para lo social, etc. Estos se superponen e integran entre sí. La pérdida en uno afecta negativamente a los demás. El historiador Paul Johnson reconoció esto:
“Estos eruditos de las Edades Oscuras creían que Dios había impuesto límites definidos sobre el conocimiento que el hombre podía adquirir en este mundo sin pecar. Al aceptar estos límites estaban motivados por el miedo… Eran, en verdad, hombres temerosos y supersticiosos… Si el cristianismo fue ‘imperializado’ en el siglo IV, fue hasta cierto punto ‘barbarizado’ en Occidente, durante los tres siglos que comenzaron alrededor del año 500. No se creó nada exactamente nuevo.”
Algunos, aunque reconocen una apostasía espiritual, sugieren que no causó un declive concurrente en las búsquedas morales, culturales o educativas. De algún modo, fue como una piedra arrojada en el estanque de la sociedad que no produjo ondas. Pero ese argumento estaría en contra de las realidades de la vida. Nuestra profundidad espiritual es la fuerza impulsora de nuestra cultura—tiene un efecto profundo en la naturaleza inspiradora de nuestra música, el refinamiento de nuestro arte, el humor y la pureza de nuestro drama, la belleza de nuestra danza y la integridad de nuestros negocios. Es la base de nuestros valores educativos y el tema de nuestras búsquedas literarias. El presidente Brigham Young habló sobre la interrelación entre el aprendizaje secular y el avance espiritual:
¿Cree alguien que el Señor Todopoderoso revelará los grandes avances en las artes y ciencias que se van haciendo conocidos constantemente y no hará revivir una religión pura? Si algún hombre imagina que con los poderosos avances que las ciencias han hecho en los últimos años no habrá mejora en la religión, ese hombre es vano en su imaginación. Dios mejorará la religión de las naciones de la tierra en proporción al progreso hecho en las ciencias. Esto es cierto, lo creas o no.
Si la Iglesia de Cristo hubiera continuado y sido una fuerza dominante durante varios siglos, entonces el curso de la historia habría sido sustancialmente distinto. Una fuerza tan poderosa para el bien habría fomentado la educación en lugar del analfabetismo, la libertad en lugar de la servidumbre, la tolerancia religiosa en lugar de la persecución, las simpatías refinadas en lugar del hambre cultural. La luz del evangelio habría inspirado a poetas y autores, dado nueva visión a los artistas, plantado melodías divinas en los corazones de los músicos, iluminado la tierra con libros y aprendizaje, promovido la paz y combatido la hechicería y la superstición. Pero no fue así. En cambio, las condiciones de las Edades Oscuras—socialmente, intelectualmente y espiritualmente—fueron sombrías, un recordatorio contundente de que la Iglesia de Jesucristo en su plenitud había desaparecido. En verdad, poco importa cómo se llame el período entre el año 500 y 1000 d.C. Lo importante es que debió haber sido una era de gran iluminación si la Iglesia de Jesucristo estuviera en la tierra en su plenitud, particularmente si la Iglesia fuera la fuerza política, social, espiritual e intelectual dominante en la sociedad. Pero ningún período ilustrado así surgió en la civilización occidental durante la segunda mitad del primer milenio.
La luz siempre ha sido un símbolo preeminente de Cristo y de su Iglesia. Pablo enseñó: “Cristo os despertará” (Efesios 5:14). En otra ocasión, recordó a los santos en Tesalónica: “Vosotros sois todos hijos de luz, e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5:5). En otras palabras, dondequiera que la Iglesia y sus santos justos se encontraran, repelían la oscuridad y la reemplazaban con luz.
Juan registró estas palabras descriptivas del Santo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). No hay oscuridad en Cristo, así como no hay luz divina en Satanás. Una y otra vez, Cristo y su evangelio se asocian con la luz. Juan lo resumió bien: “Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad” (1 Juan 1:5-6). Estas son palabras poderosas. Qué inconsistente sería presentar a Cristo y su evangelio como el símbolo supremo de la luz, y luego sugerir que los miembros de su Iglesia caminaron en tinieblas durante siglos en lo que se conoce como las Edades Oscuras.
Es una cosa o la otra—o la Iglesia de Cristo fue una fuerza dominante en la tierra y no existieron las Edades Oscuras, o las Edades Oscuras son un hecho histórico y la Iglesia de Cristo con su luz acompañante estuvo visiblemente ausente de la tierra.
―
14
Sexta Evidencia:
Muchas Enseñanzas fueron pervertidas,
otras perdidas y muevas inventadas
Muchas enseñanzas que habían sido mantenidas puras por los apóstoles se corrompieron o se perdieron con la muerte de ellos. Eusebio (d.C. 270-340) citó a Hegesipo (d.C. 110-180), otro autor cristiano temprano, al respecto:
La iglesia continuó hasta entonces [poco después de la muerte de los apóstoles] como una virgen pura e incorrupta; mientras que si hubo algunos que intentaron pervertir la sana doctrina del evangelio de salvación, aún se ocultaban en oscuros escondites; pero cuando el coro sagrado de apóstoles se extinguió, y la generación de aquellos que habían tenido el privilegio de escuchar su sabiduría inspirada desapareció, entonces surgieron también las combinaciones de impíos errores mediante el fraude y las ilusiones de falsos maestros. Estos, al no quedar apóstoles, intentaron desde entonces sin vergüenza predicar su falsa doctrina contra el evangelio de la verdad.
Mientras los apóstoles estaban en la tierra, había “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” (Efesios 4:5). Con la pérdida del Quórum de los Doce, la razón suplantó a la revelación como la fuente de la cual la iglesia bebería. John Fox, autor de Fox’s Book of Martyrs, lo resumió bien: “La mayoría de los errores que se infiltraron en la Iglesia en ese tiempo surgieron de poner la razón humana en competencia con la revelación.” Pablo advirtió a Timoteo: “Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1). Adam Clarke explicó lo que Pablo quiso decir cuando advirtió que algunos “se apartarían de la fe”:
Apostatarán de la fe, es decir, del cristianismo; renunciando en efecto a todo el sistema, trayendo doctrinas que anulan sus verdades esenciales o negando y repudiando tales doctrinas esenciales para el cristianismo como sistema de salvación. Un hombre puede sostener todas las verdades del cristianismo y aun así anularlas al sostener otras doctrinas que contrarrestan su influencia; o puede apostatar negando alguna doctrina esencial, aunque no traiga nada heterodoxo.
Con visión profética Pablo advirtió: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas” (Colosenses 2:8). A la luz del tiempo, su advertencia fue muy necesaria pero mayormente ignorada. Edwin Hatch observó:
Gran parte de lo que a veces se llama doctrina cristiana, y muchas prácticas que han prevalecido y continúan prevaleciendo en la Iglesia Cristiana, son en realidad teorías y prácticas griegas cambiadas en forma y color por la influencia del cristianismo primitivo, pero en esencia siguen siendo griegas.
No es de extrañar que William Manchester se refiriera a la iglesia como “irremediablemente en desacuerdo con las predicaciones de Jesús, cuya existencia fue la única razón de su existencia.” En otras palabras, la iglesia había perdido su visión; su propósito principal ahora era sostenerse a sí misma. Savonarola (d.C. 1452-1498), fraile dominico y ferviente reformador del siglo XV, observó igualmente:
“Si no hay un cambio pronto… la Iglesia de Italia será castigada por no predicar el evangelio puro de salvación.”
Cuando Thomas Jefferson apareció en escena, reconoció la gran perversión de las doctrinas cristianas, pero también creía que habría una restauración de las doctrinas originales si la libertad de religión podía florecer, no solo en teoría, sino en la práctica. Escribió lo siguiente:
“Considero los preceptos de Jesús, tal como él los entregó, como los más puros, benevolentes y sublimes que jamás hayan sido predicados al hombre. Me adhiero a los principios de la primera era; y considero todas las innovaciones subsecuentes como corrupciones de esta religión, sin fundamento en lo que vino de él…. Si la libertad religiosa, garantizada por ley en teoría, puede alguna vez prosperar en la práctica frente a la imponente inquisición de la opinión pública, la verdad prevalecerá sobre el fanatismo, y las genuinas doctrinas de Jesús, tan largamente pervertidas por sus pseudo-sacerdotes, serán nuevamente restauradas a su pureza original. Esta reforma avanzará junto con otros avances de la mente humana, pero para mí será demasiado tarde para presenciarla.”
La declaración de Jefferson resultó profética. Escribió lo anterior en 1820 —el mismo año en que José Smith tuvo la Primera Visión—. Jefferson murió en 1826, cuatro años antes de que la Iglesia de Cristo con sus enseñanzas originales fuera restaurada en la tierra.
A continuación se presenta una muestra de algunas de las doctrinas puras enseñadas originalmente en la Biblia que con el tiempo fueron pervertidas o perdidas. En algunos casos, doctrinas sustitutas de origen humano llenaron el vacío. En otros, la doctrina simplemente desapareció. Afortunadamente, en el calendario del Señor la verdad sería restaurada en su forma pura y sin diluir.
Naturaleza de Dios
¿Qué tan importante es para nosotros entender la naturaleza de Dios? Juan el Amado enseñó la necesidad imperativa de conocer a Dios cuando escribió: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). La Iglesia del Nuevo Testamento y los primeros escritores cristianos enseñaron que Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo eran tres seres separados, distintos, con unidad y propósito. Desafortunadamente, esta sencilla creencia doctrinal pronto evolucionó a un misterio, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran un trino inexplicable — tres dioses que de alguna manera eran una sola sustancia y un solo Dios. Además, los primeros escritores cristianos llegaron a la errónea conclusión de que Dios era alguna esencia inmaterial. Tertuliano (d.C. 140-230) reconoció que había una influencia corruptora en acción: “No hay duda que, después del tiempo de los apóstoles, la verdad respecto a la creencia de Dios sufrió corrupción, pero es igualmente cierto que durante la vida de los apóstoles su enseñanza sobre este gran artículo no sufrió en absoluto.”
Desafortunadamente, hoy hay mucha confusión en el mundo cristiano acerca de la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre si son seres materiales o inmateriales. Si alguien no está al tanto de esta incertidumbre, solo necesita preguntar a diez o veinte cristianos de distintas denominaciones, al azar, las siguientes preguntas: ¿Crees que Dios el Padre y Jesucristo son el mismo ser o seres separados? ¿Crees que Dios tiene un cuerpo material o que es alguna entidad inmaterial e indefinible? ¿Crees que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado de carne y huesos y, de ser así, todavía tiene un cuerpo material en el cielo hoy? Si Cristo conservó su cuerpo resucitado, ¿acaso Dios el Padre también tiene un cuerpo glorificado de carne y huesos, puesto que Jesús es la imagen expresa de su Padre? Pero si Jesús no tiene un cuerpo físico glorificado en el cielo hoy, ¿qué pasó con su cuerpo resucitado y cuál fue el propósito de su resurrección? Más aún, pregúntale a una niña pequeña cómo se imagina a su Padre Celestial: ¿lo ve como un ser amorfo o como un Padre amable y amoroso que es a la imagen de Jesús mortal?
¿Un solo Dios o tres dioses?
Si los miembros de la Divinidad son diferentes manifestaciones de la misma persona o sustancia, como algunos afirman, entonces muchos eventos y pasajes de las Escrituras no tienen ningún sentido. Gran parte de la confusión gira en torno a Juan 10:30: “Yo y el Padre somos uno.” A partir de esto, muchos han asumido que Dios el Padre y Jesucristo son una misma persona. A menudo incluyen también al Espíritu Santo en esta “unidad.” Las Escrituras afirman, y muchos de los primeros escritores cristianos testificaron, sin embargo, que eran tres personas separadas y distintas que compartían una unidad, no en identidad de persona, sino en propósito, unidad y voluntad. Las referencias escriturales a su separabilidad son numerosas. A continuación se muestran solo algunos ejemplos.
¿Por qué Jesús habría orado a sí mismo? ¿Por qué habría suplicado a sí mismo que se apartara de él aquella copa? ¿Por qué, en agonía, habría dicho: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46) si él y el Padre fueran el mismo? ¿Qué valor tendría esa súplica si solo se la hiciera a sí mismo? Si fueran la misma persona —el mismo Dios— ¿por qué Jesús habría declarado: “Mi Padre es mayor que yo” (Juan 14:28)? ¿Cómo podría su Padre ser “mayor” que él si fueran la misma persona? Fue Jesús quien dijo: “No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió” (Juan 5:30). Sin duda, esta fue una magnífica declaración de sumisión. Pero ¿qué sumisión habría habido si simplemente estuviera siguiendo su propia voluntad bajo un nombre diferente?
El Salvador dijo: “Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero” (Juan 5:31). Luego expuso una lista de testigos independientes de su divinidad, citando a Juan el Bautista, sus propias obras milagrosas y “el Padre mismo, que me envió, ha dado testimonio de mí.” Si él y el Padre fueran el mismo ser, entonces sería contraproducente incluir al Padre como testigo de su divinidad, porque el Salvador precedió su testimonio afirmando que si daba testimonio de sí mismo, “mi testimonio no es verdadero” (Juan 5:33-37).
En el principio Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen” (Génesis 1:26). ¿Quién es la otra persona que forma el “nosotros” y “nuestro” si Dios y Jesús son la misma persona? Tertuliano se refirió a esta escritura como prueba de la naturaleza distinta del Padre y del Hijo: “Os pregunto, ¿cómo es posible que un Ser que es solo y absolutamente Uno y Singular, hable en plural, diciendo ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza’, cuando debería haber dicho ‘Haré al hombre a mi imagen y semejanza’, siendo un Ser único y singular?” Tertuliano habló además de la naturaleza distinta del Padre y del Hijo. Refiriéndose a 1 Corintios 15:24-25, observó: “Ahora, a partir de este solo pasaje de la epístola del apóstol inspirado, ya hemos podido mostrar que el Padre y el Hijo son dos Personas separadas… Aquel que entregó el reino, y aquel a quien se le entregó —y de igual manera, Aquel que sujetó todas las cosas, y aquel a quien fueron sujetadas— deben necesariamente ser dos seres diferentes.”
Justin Martir (d.C. 110-165) reconoció que Jesús era el Hijo engendrado de Dios, y luego concluyó acertadamente que “el que es engendrado (Cristo) es numéricamente distinto de aquel (el Padre) que engendra.” Dionisio de Alejandría (c. d.C. 264) reconoció que Cristo era el Hijo de Dios y observó que este hecho argumenta la conclusión de que Cristo y su Padre deben ser dos personas separadas: “Los padres se distinguen absolutamente de sus hijos por el mero hecho de que ellos mismos no son sus hijos.” La lógica parece tan convincente —y tan simple y directa— que es difícil, si no imposible, refutarla.
Las Escrituras presentan una razón similar para la separación entre el Hijo y el Espíritu Santo, y para la distinción del Espíritu Santo como un dios. Si el Hijo fuera el mismo que el Espíritu Santo, ¿por qué el hombre que habla “palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará” (Mateo 12:32)? Si fueran uno y el mismo, ¿por qué habría consecuencias diferentes para el mismo pecado? No hay duda de que el Espíritu Santo también es un dios por derecho propio, como lo evidencia la reprensión de Pedro a Ananías: “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios” (Hechos 5:3-4).
La naturaleza separada y distinta de los tres miembros de la Divinidad quedó evidenciada en el bautismo del Salvador. En esa ocasión, Jesús estaba en el agua, el Espíritu Santo descendió sobre él, y el Padre habló desde los cielos: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:16-17). Los tres miembros de la Divinidad se manifestaron nuevamente en la lapidación de Esteban. Mientras “estaba lleno del Espíritu Santo,” Esteban vio “a Jesús que estaba a la diestra de Dios” (Hechos 7:55). Para aquellos que intentaron diluir o mistificar la realidad de tres dioses, Dionisio de Alejandría (c. d.C. 264) escribió: “Si del hecho de que hay tres hipóstasis (partes esenciales), dicen que están divididos, hay tres les guste o no, o de lo contrario, que se deshagan de la divina Trinidad por completo.” En otras palabras, argumentó que o hay una Trinidad o no la hay —pero que no le digan tonterías de que son tres personas separadas y distintas y sin embargo, de algún modo, solo un ser o sustancia.
Aunque existen algunas escrituras que sugieren que el Padre y el Hijo son uno (Juan 10:30; Juan 17:21; 1 Juan 5:7), se clarifica lo que se quiere decir con “uno” cuando se leen en contexto. De igual manera, hay escrituras que sugieren que un esposo y una esposa son uno: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24). Por consiguiente, la verdadera pregunta es: “¿Qué significa ser uno, tal como se usa ese término en las escrituras?” Nadie afirmaría que un esposo y una esposa son un solo cuerpo físico, o la misma persona manifestada en distintas formas. Sin embargo, un esposo y una esposa pueden ser uno en propósito, en mente y en voluntad.
Al hablar del trabajo misional, Pablo declaró: “Ahora el que planta y el que riega son una cosa.” Luego explicó cómo son uno: “Porque nosotros somos colaboradores de Dios” (1 Corintios 3:8-9). Nuevamente, las escrituras no se refieren a una unidad en persona, sino a una unidad en propósito. Así es con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Son dos individuos separados y distintos con unidad de propósito, mente y voluntad.
Jesús oró para que ese tipo de unidad se extendiera a todos sus discípulos: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti” (Juan 17:21). Ciertamente no estaba predicando que todos los creyentes se fusionaran en una sola masa física, sino que fueran uno en propósito y mente. Hipólito (d.C. 170-236) dio esta misma interpretación de Juan 10:30:
“Entended que Él [Jesús] no dijo: ‘Yo y el Padre soy uno’, sino ‘somos uno’. Porque la palabra ‘somos’ no se dice de una persona, sino que se refiere a dos personas y un poder. Él mismo lo aclaró cuando habló a su Padre sobre los discípulos: ‘La gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno.’ … ¿Somos todos un solo cuerpo en cuanto a sustancia, o es que nos hacemos uno en el poder y disposición de la unidad de mente?”
Orígenes (d.C. 185-255) coincidió con esta interpretación: “Por lo tanto, adoramos al Padre de la verdad, y al Hijo, que es la verdad; y estos, aunque son dos, considerados como personas o subsistencias, son uno en unidad de pensamiento, en armonía y en identidad de voluntad.”
Los primeros escritores cristianos sabían que había tres dioses separados que eran uno en propósito. Esta era una conclusión ineludible derivada de las escrituras, como se ha discutido arriba. Pero hubo un problema. El crecimiento explosivo de la Iglesia se dio entre los gentiles, cuya cultura estaba dominada por la filosofía griega. Ciertos filósofos griegos clave, como Platón, enseñaban que solo existía una causa para todo ser, y que esa causa era Dios. Él escribió: “Dios es la idea absoluta,… la primera y última causa de todo ser, y en consecuencia, superior y anterior al mismo ser.” De aquí se concluyó que todos los demás seres debían ser subordinados a la causa original y, por lo tanto, solo podía existir un Dios. Este dogma único tuvo una poderosa influencia en el pensamiento cristiano.
Edwin Hatch señaló la afinidad del cristianismo por la filosofía griega: “Las ideas de los hombres marchaban en un vasto ejército proclamando con voz unida que no hay muchos dioses, sino solo Uno, una Primera Causa por quien todas las cosas fueron hechas,… un Ser Supremo.” Esto formó la base de la batalla teológica por varios siglos — tres dioses como dictaban las escrituras versus un solo Dios como dictaban los filósofos. ¿Cómo terminó la batalla? Como observó correctamente Edwin Hatch: “La lucha realmente terminó, como casi todos los grandes conflictos, en un compromiso.” Pero al evaluar este compromiso, añadió: “La filosofía teísta dominante de Grecia se convirtió en la filosofía dominante del cristianismo. Prevaleció tanto en forma como en sustancia.”
El Credo Niceno, adoptado en el año 325 d.C., fue un paso crucial en la integración de las escrituras con la filosofía griega. El propósito de este libro no es discutir en profundidad el Concilio de Nicea. Se han escrito muchos libros excelentes sobre el tema. Sin embargo, es importante entender la necesidad subyacente de por qué se convocó tal concilio. Alrededor del año 319 d.C., Ario lideraba una de las iglesias de Alejandría. Era un hombre inteligente e influyente. Enseñaba que Dios Padre era increado y, por tanto, siempre existió. El Hijo, sin embargo, era creación del Padre y por lo tanto tenía un comienzo. Esto significaba que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, y por tanto no podía ser igual al Padre en divinidad. En otras palabras, el Hijo era subordinado al Padre porque había sido creado por él y, a diferencia del Padre, no existía desde toda la eternidad. En resumen, Jesús era superior al hombre, pero sin embargo tenía menor divinidad que el Padre. Por otro lado, el obispo Alejandro de Alejandría y su diácono Atanasio enseñaban que Jesús era co-igual al Padre durante toda la eternidad—que Jesús no era un dios menor ni subordinado. Esto presentaba un profundo problema teológico: ¿existían dos dioses o un solo Dios?
En el año 324 d.C., Constantino, con su victoria sobre Licinio, se convirtió en emperador de todo el Imperio Romano. Creía que el cristianismo era la religión del futuro, pero sabía que estaba terriblemente dividido en ese momento por la “disputa Ario-Atanasio.” Constantino parecía tener poco interés en el dogma teológico. Lo que quería era paz y armonía en el imperio. Siendo un consumado político, sabía que no podía tener lo segundo sin lo primero, de ahí la razón principal del Concilio de Nicea. Aunque hubo otros concilios antes, a este se le llama a veces el primer concilio ecuménico, porque fue el primero con una amplia representación de obispos de todo el imperio.
Motivado por el espíritu de compromiso y conveniencia política, alguien en el concilio propuso usar la palabra homoousios (dos palabras griegas combinadas que significan “de la misma sustancia”) para describir la relación entre el Hijo y el Padre. En esencia, se consideró que eran consustanciales, o de la misma sustancia. No importaba que tal palabra nunca hubiera sido usada en las escrituras ni por los primeros escritores cristianos; servía a las exigencias del momento. El concepto de consustancialidad era lo suficientemente ambiguo como para que la gran mayoría de los obispos asistentes estuvieran dispuestos a aceptarlo. Podía significar que Dios y Jesús eran iguales (es decir, que tenían la misma sustancia) pero al mismo tiempo dos personas, porque nadie puede ser consustancial consigo mismo.
No mucho después del Concilio de Nicea —al menos para el siglo V— la iglesia continuadora había adoptado extraoficialmente lo que comúnmente se llama el Credo Atanasiano. Fue un intento humano, sin ayuda de la revelación, para elaborar más sobre la naturaleza de Dios. El producto final fue una letanía de contradicciones. El “credo” eventualmente se convirtió en la postura oficial de la iglesia continuadora. La verdad simple y sublime acerca de Dios se había convertido en un misterio total. Si alguien duda de la autenticidad de esta afirmación, solo necesita leer el lenguaje del credo y luego intentar explicarlo a otro con sus propias palabras. Casi siempre, después de seguir una línea de razonamiento enrevesado, el participante termina diciendo: “Pero es un misterio.” El lenguaje pertinente del credo dice así:
Adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia; porque la persona del Padre es una, la del Hijo es otra, la del Espíritu Santo es otra; pero la Divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una…. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado; el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito; el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno; sin embargo, no son tres seres eternos, sino un solo ser eterno, así como no son tres seres increados o tres seres infinitos, sino un solo ser increado y un solo ser infinito…. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios; sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor; sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor…. De igual modo, la religión católica nos prohíbe hablar de tres dioses o señores.»
Supón que alguien te dijera que uno más uno más uno es igual a uno (tres dioses separados que de alguna manera equivalen a un solo Dios). Supón que además te dijera que algo es simultáneamente luz y oscuridad, o que algo existe y no existe al mismo tiempo. Sin duda, negarías con la cabeza incrédulo; pero ese es el razonamiento del credo anterior. No es de extrañar que el Élder James E. Talmage, después de leer el Credo Atanasiano, haya observado: “Sería difícil concebir un mayor número de inconsistencias y contradicciones expresadas en tan pocas palabras.”
¿Cómo llegó la doctrina de la Divinidad a enredarse en semejante maraña de contradicciones? Los líderes de la iglesia se enfrentaron a dos conclusiones irreconciliables — tres dioses, por un lado, como enseñaban las escrituras, y un solo Dios, por otro, como enseñaban los filósofos. Finalmente, la conveniencia política dictó el resultado, y ambas conclusiones se consideraron verdaderas. Cuando se preguntaba cómo podía ser posible, se respondía con la frase estándar: “Es un misterio.” La verdad es que fue un compromiso político que terminó en un laberinto de contradicciones que solo podía defenderse disfrazándolas con el manto de un misterio divino. A los que no creían, el Credo Atanasiano les pronosticaba esta consecuencia terrible: “A menos que uno lo crea fiel y firmemente, no puede salvarse.” Las escrituras y las filosofías humanas se habían fusionado en un lodazal doctrinal.
Afortunadamente, la verdad acerca de la Divinidad fue restaurada por el Profeta José Smith. Él declaró que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, cada una miembro de la Divinidad y, por tanto, cada una un dios en derecho propio. En este sentido, existen tres dioses. Sin embargo, las escrituras a veces se refieren a un solo Dios, lo cual puede causar confusión a menos que se entienda el contexto en que se usa. Como ya se ha discutido, los tres dioses separados que componen la Divinidad son uno en propósito y unidad. En este sentido son uno. Pero hay otro sentido en que es apropiado referirse a un Dios singular. Los dioses tienen una jerarquía entre ellos, lo que significa que, aunque todos poseen poder divino y omnisciencia, uno preside sobre los otros por orden y respeto, y es ante él a quien finalmente rendimos cuentas. José Smith habló de esta jerarquía u orden de prioridad entre los dioses: “Cualquier persona que haya visto los cielos abiertos sabe que hay tres personas en los cielos que poseen las llaves del poder, y uno [Dios el Padre] preside sobre todos.” La afirmación de que los tres dioses distintos de la Divinidad también son uno en persona y sustancia (“sin confundir las personas ni dividir la sustancia”) fue una doctrina humana que no está respaldada ni por las escrituras ni por la lógica. Simplemente fue otra herejía de la apostasía.
¿Un Dios inmaterial o material?
Origen habló de las identidades separadas y distintas de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero reconoció que en la iglesia de su tiempo no existía un entendimiento claro acerca de si Dios era material o inmaterial: “También hay que investigar cómo debe entenderse a Dios mismo —si es corpóreo y formado según alguna forma, o de naturaleza distinta a los cuerpos—, un punto que no está claramente indicado en nuestra enseñanza, y las mismas preguntas deben hacerse respecto a Cristo y al Espíritu Santo.”
¡Qué admisión tan reveladora! La doctrina acerca de la naturaleza física de Dios se perdió. En su lugar, fue sustituida por opiniones humanas. Aunque Origen reconoció que en su época la iglesia no tenía una postura doctrinal clara sobre la corporeidad de Dios, él mismo expresó su opinión de que Dios era inmaterial:
“Es un atributo exclusivo de la naturaleza divina —es decir, del Padre, Hijo y Espíritu Santo— existir sin ninguna sustancia material y sin participar en ningún grado de un complemento corporal… Y si se declara que Dios es un cuerpo, entonces también será considerado material, ya que todo cuerpo está compuesto de materia. Pero si Él está compuesto de materia, y la materia es indudablemente corruptible, entonces, según ellos, Dios estaría sujeto a corrupción.”
Lo interesante es que, después de dar esta opinión sobre la inmaterialidad de Dios, Origen añadió con honestidad intelectual:
“Lo anterior, mientras tanto, son pensamientos que se me han ocurrido, al tratar asuntos tan difíciles como la encarnación y la deidad de Cristo. Si alguien puede descubrir algo mejor, y puede fundamentar sus afirmaciones con pruebas más claras de las Sagradas Escrituras, que se acepte su opinión en lugar de la mía.”
¿Qué pasó con las doctrinas firmes de los apóstoles, que no estaban sujetas a las caprichosas opiniones humanas?
Como resultado de esta incertidumbre teológica sobre la existencia corpórea de Dios, surgió una doctrina falsa: que Dios es inmaterial. Esta herejía se basó en algunas o todas las siguientes suposiciones:
- Dios es invisible, y por lo tanto no tiene forma ni sustancia.
- Toda materia es corruptible y, por tanto, un dios eterno no puede estar compuesto por una sustancia corruptible.
- Dios es un espíritu y por lo tanto no puede tener un cuerpo material.
Sin duda, gran parte de esta idea fue influenciada por la filosofía griega. Aristóteles enseñaba: “El Ser Supremo es inmaterial; no puede tener impresiones, sensaciones, apetitos, voluntad en el sentido de deseo, ni sentimientos en el sentido de pasiones; todas estas cosas dependen de la materia.” Edwin Hatch explicó el impacto abrumador que esta filosofía tuvo en la doctrina cristiana sobre Dios: “Sería difícil sobreestimar la importancia de los conceptos mediante los cuales el pensamiento griego elevó a los hombres de la concepción de Dios como un Ser con forma humana y pasiones humanas, a la elevada altura donde pueden sentir a su alrededor una Presencia terrible e infinita.” En otra ocasión Hatch agregó que los griegos preferían un dios que “no estuviera limitado por partes ni por forma corporal.” Y añadió: “Pero probablemente la concepción en su forma original [es decir, Dios] era más bien de una unidad material que ideal.”
B. H. Roberts respondió a esta visión inmaterialista con esta argumentación:
“Es notable cuán claramente razonan los hombres sobre lo absurdo del inmaterialismo en todo, excepto en lo que respecta a Dios. Por ejemplo, el reverendo John Wesley razonaba así sobre la supuesta inmaterialidad del fuego en el infierno: ‘Pero algunos se han preguntado si hay fuego en el infierno; es decir, fuego material. No, si hay fuego, es indudablemente material. ¿Qué es el fuego inmaterial? ¿Es lo mismo que el agua o la tierra inmaterial? Ambos, el uno y el otro, son un sinsentido absoluto, una contradicción en términos. Por lo tanto, o afirmamos que es material, o negamos su existencia.’ Ahora apliquemos ese razonamiento correcto al Dios inmaterial del cristianismo ortodoxo, y ¿cuál es el resultado? Probemos el experimento sustituyendo la palabra Dios por la palabra fuego en la cita: ‘Pero algunos se preguntan si hay Dios; es decir, Dios material. No, si hay Dios, es indudablemente material. ¿Qué es un Dios inmaterial? ¿Es lo mismo que el agua o la tierra inmaterial? Ambos, el uno y el otro (es decir, tanto Dios inmaterial como tierra inmaterial) son un sinsentido absoluto, una contradicción en términos. Por lo tanto, o afirmamos que Él es material, o negamos su existencia.’”
Dios declaró su materialidad en el primer libro de la Biblia: “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó” (Génesis 1:26-27). Unos capítulos después, Moisés confirmó que Adán fue “a semejanza de Dios,” y luego, para ayudarnos a entender cómo usaba las palabras “semejanza” e “imagen,” Moisés observó que Adán “engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen; y le puso por nombre Set” (Génesis 5:3). La comparación era clara: el hombre está en la semejanza física e imagen de Dios, así como Set estaba en la imagen física de su padre.
¿Cómo fue creado el hombre a imagen de Dios si no tenía la forma de su persona? Ezequiel creyó que debía ser así, porque escribió que la “semejanza [era] como la apariencia de un hombre” (Ezequiel 1:26). En las Homilías Clementinas (probablemente escritas en el siglo III), se cita a Pedro diciendo que el hombre está a imagen de Dios: “Y Simón dijo: ‘Quisiera saber, Pedro, si realmente crees que la forma del hombre ha sido moldeada según la forma de Dios.’ Y Pedro dijo: ‘Estoy realmente bastante seguro, Simón, que así es… Es la forma del Dios justo.’”
Es de interés adicional notar que Pablo declaró que Cristo es “la imagen misma de su [Dios] persona” (Hebreos 1:3), lo que significa que se parece a Dios Padre, tal como un hijo es a la imagen de su padre mortal. ¿Qué significa la palabra imagen en estos versículos si Dios no tiene forma, ni sustancia, ni materialidad? Santiago reafirmó que el hombre fue “hecho a semejanza de Dios” (Santiago 3:9). Pero ¿cómo podría el hombre ser hecho a la semejanza de Dios si Dios no tenía forma o imagen para imitar? Uno debe preguntarse por qué hay una búsqueda tan activa de cambiar el simple significado de palabras como semejanza, imagen y similitud por algún significado erudito y místico que no tiene relación con sus significados comunes. Sin embargo, casi todas las iglesias cristianas enseñan hoy que Dios es un espíritu, sin cuerpo, partes ni forma. Al menos una iglesia importante declara que Dios también está sin pasiones, de ahí la frase que dice “Dios es sin cuerpo, partes ni pasiones.”
¿Qué tipo de relación podría desarrollar alguien con un dios que es inmaterial, invisible e indefinible? Debe ser difícil, si no imposible, para el corazón y la mente humanos contemplar y consumar plenamente una relación con un “algo” misterioso que no puede ser ni imaginado ni definido. Contrario a tal creencia, Pablo declaró: “Porque también nosotros somos linaje suyo.” Luego añadió: “Por tanto, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres” (Hechos 17:28-29). ¿Cuál era el punto de Pablo? Que lo semejante engendra lo semejante, y por lo tanto, si somos su linaje, debemos ser como él. Un mensaje similar se registra en Hebreos, que nos recuerda estar “sujetos al Padre de los espíritus y vivir” (Hebreos 12:9). Hay múltiples pasajes que se refieren a Dios como nuestro Padre en los cielos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos espirituales, creados a su imagen.
Dios no es un “eso,” como afirman muchos cristianos. Él no es una cosa. No es una fuerza neutra ni una insustancia etérea. Las escrituras no solo se refieren a Dios como nuestro Padre en los cielos, sino como “él” o “él” en verso tras verso. ¿Por qué? Porque Dios es una personificación masculina.
De acuerdo con ser una personificación masculina, Dios tiene un cuerpo corporal. Jacob declaró: “He visto a Dios cara a cara” (Génesis 32:30). Pablo habló de un encuentro “cara a cara” con el Señor (1 Corintios 13:12), y Juan vio el día cuando los dignos se acercarían al trono de Dios y “verían su rostro” (Apocalipsis 22:4). Los setenta de Israel “vieron al Dios de Israel; y debajo de sus pies había como una obra de zafiro labrada” (Éxodo 24:10). Los diez mandamientos fueron “escritos con el dedo de Dios” (Éxodo 31:18). Dios le dijo a Moisés: “Apartaré mi mano, y verás mis espaldas; pero no se verá mi rostro” (Éxodo 33:23). El Señor dijo acerca de Moisés: “Con él hablaré boca a boca” (Números 12:8). Fue el Salvador resucitado a quien Esteban vio “de pie a la diestra de Dios” (Hechos 7:55). Ezequiel vio “la apariencia de sus lomos” (Ezequiel 1:27). Juan vio la venida del Señor y declaró que “sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas… y de su boca salía una espada aguda” (Apocalipsis 19:12, 15). Además reveló que Jesús “cabalgaba sobre un caballo blanco” y “vestía una ropa teñida en sangre” (Apocalipsis 19:11, 13). Las escrituras también nos dicen que “Enoc caminó con Dios” (Génesis 5:24) y que Abraham “se presentó ante el Señor” (Génesis 18:22). Isaías “también vio al Señor sentado sobre un trono” (Isaías 6:1). ¿Esto suena a un ser amorfo e inmaterial—uno a quien las escrituras declaran que tiene cabeza, rostro, ojos, boca, mano, dedo, espaldas, lomos, que se sienta en un trono, cabalga un caballo, usa ropa, y con quien varios profetas han hablado, caminado y visto? Algunos descartarían esto como afirmaciones figurativas y no literales, pero ¿por qué hacer referencia repetida al cuerpo, persona, imagen y semejanza de Dios si no tiene cuerpo, no es persona, no tiene imagen y carece de semejanza?
Pero hay evidencia adicional en las Escrituras sobre la naturaleza corpórea de Dios. No hay duda legítima sobre la naturaleza física de la resurrección del Salvador. A sus discípulos les testificó: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpadme y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo” (Lucas 24:39). Para disipar cualquier duda sobre la naturaleza corpórea de su cuerpo resucitado, el Salvador comió “un pedazo de pescado asado y un panal de miel” (Lucas 24:42). Tertuliano sabía que Cristo tenía un cuerpo físico en el cielo: “Jesús aún está sentado a la diestra del Padre,… carne y sangre, pero [su cuerpo es] más puro que el nuestro.” El relato del Salvador resucitado pone al “inmaterialista” en una posición difícil, porque Jesús dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9), y el libro de Hebreos declaró que el Salvador resucitado está en la “imagen misma de su persona [del Padre]” (Hebreos 1:3). En otras palabras, el Padre también debe tener un cuerpo de carne y huesos, ya que su Hijo está en su imagen exacta.
Para contrarrestar esta conclusión, los inmaterialistas sostienen que el cuerpo resucitado de carne y huesos de Jesús fue solo una manifestación temporal para atraer al hombre mortal. Dicen que Jesús no está “restringido” a un cuerpo físico, sino que es un espíritu (excepto en sus breves apariciones a los hombres). Orígenes lo dio a entender así:
Él mismo [el Salvador] está en todas partes, y pasa rápidamente a través de todas las cosas; ni debemos ya entenderlo como existiendo en esos límites estrechos en los que una vez estuvo confinado por nuestro bien, es decir, no en ese cuerpo circunscrito que ocupó en la tierra, cuando habitaba entre los hombres, según el cual podría ser considerado como encerrado en algún lugar.
Sin embargo, tal conclusión alcanzada por Orígenes carece de cualquier apoyo escritural. No hay ninguna escritura que sugiera que Cristo tenga, o vaya a “despojarse” de su cuerpo físico resucitado. De hecho, tal conclusión es directamente contraria a las enseñanzas de Pablo y opuesta al propósito fundamental de la resurrección. Pablo enseñó que el Señor resucitado “ya no muere más” (Romanos 6:9). ¿Qué quiso decir Pablo con eso? No se refería a la muerte del cuerpo espiritual, porque este no puede morir, ni mucho menos “ya no morir más.” Más bien, hacía referencia a la muerte del cuerpo físico. Por lo tanto, esta escritura prometía que Jesús resucitado no sufriría muerte física otra vez. ¿Qué es la muerte física? Santiago la definió diciendo: “el cuerpo sin el espíritu está muerto” (Santiago 2:26). Tal explicación significa que el cuerpo físico de Cristo nunca más será separado de su espíritu; de lo contrario, sufriría la muerte física, el mismo evento que Pablo dijo que “ya no podrá ocurrir.” Esto significa que Cristo tendrá su cuerpo resucitado por toda la eternidad. Por eso Juan enseñó que cuando resucitemos “seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Juan 3:2).
El propósito total de la resurrección es reunir el cuerpo (en un estado glorificado) con el espíritu para siempre. El Salvador fue el gran ejemplo. Él fue “las primicias de los que durmieron” (1 Corintios 15:20). Resucitó con un cuerpo físico para toda la inmortalidad, como prototipo de la resurrección para todos los mortales. Un cuerpo físico glorificado en su estado resucitado no es una maldición ni una restricción; por el contrario, es un aumento de nuestros poderes divinos, un elemento indispensable para la plenitud de gozo, porque “espíritu y elemento [el cuerpo], inseparablemente conectados, reciben una plenitud de gozo” (Doctrina y Convenios 93:33).
Con un cuerpo resucitado, el Salvador penetró las paredes sólidas de la habitación donde estaban reunidos los apóstoles. Las escrituras dicen: “Cuando se cerraron las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros” (Juan 20:19). Después de viajar con los dos hombres en el camino a Emaús, fue este cuerpo resucitado el que “desapareció de su vista” (Lucas 24:31), y fue este mismo cuerpo resucitado el que ascendió al cielo y aparecerá con gran gloria en su Segunda Venida. Fue el cuerpo físico del Salvador el que caminó sobre el agua. ¿Suena esto a restricciones — un cuerpo que puede penetrar paredes, transportarse instantáneamente a través del espacio, venir en gloria y caminar sobre el agua? El escritor ortodoxo oriental Vladimir Losky escribió: “Después de la Resurrección, el mismo cuerpo de Cristo se burla de las limitaciones espaciales.” La verdad es que el cuerpo espiritual sin su contraparte física está restringido, pues las escrituras nos dicen que los muertos anhelan sus cuerpos: “Porque los muertos consideraban la larga ausencia de sus espíritus de sus cuerpos como una esclavitud” (Doctrina y Convenios 138:50). Hay algo en nuestros cuerpos físicos que perfecciona nuestras pasiones, aumenta nuestro poder y maximiza nuestro gozo.
¿Por qué se corrompió la doctrina de un Dios corpóreo?
¿Por qué la doctrina de un Dios material se perdió? La siguiente explicación y las malas interpretaciones de las escrituras evolucionaron con el tiempo.
En varias ocasiones las escrituras se refieren a un Dios “invisible” (Colosenses 1:15; 1 Timoteo 1:17; Hebreos 11:27). Algunos asumen que estas escrituras significan que Dios no puede ser visto por nadie y, por lo tanto, debe carecer de cualquier elemento de materialidad. Lo que estas escrituras quieren decir es que Dios no puede ser visto por el hombre natural o carnal. Este principio fue enseñado muchos años antes en el Antiguo Testamento. Daniel tuvo una visión gloriosa en presencia de otros, pero escribió: “Yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no la vieron” (Daniel 10:7). ¿Por qué los demás estaban ciegos a la manifestación celestial? Porque no estaban en la misma sintonía espiritual que Daniel. El libro de Hebreos revela que Moisés estaba en esa sintonía espiritual, porque “por fe… soportó, como viendo al invisible” (Hebreos 11:27). Esto es consistente con la promesa del Señor a Aarón y Miriam, que “la semejanza del Señor la verá [Moisés]” (Números 12:8). Obviamente, si Dios tenía una “semejanza,” tenía una imagen o forma que podía ser vista. En otras palabras, Dios era invisible o estaba oculto para el hombre natural, pero no para hombres espirituales como Abraham, Jacob, Moisés y Esteban, quienes declararon solemnemente que habían visto al Dios viviente.
A pesar de las claras y múltiples referencias a las apariciones de Dios al hombre, como se discutió anteriormente, hay varias escrituras que dicen que “ningún hombre ha visto a Dios” (Juan 1:18) o usan frases similares (1 Timoteo 6:15-16; 1 Juan 4:12; Éxodo 33:20). ¿Cómo se pueden reconciliar estas escrituras con los testimonios de aquellos que afirmaron haber visto a Dios? Afortunadamente, José Smith, mientras “retraducía” la Biblia, aclaró cada una de estas escrituras para ponerlas en conformidad con su traducción original. Por ejemplo, Juan 1:18 fue corregido para decir: “Y ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino el que es hijo unigénito, el cual está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (JST Juan 1:19); y Éxodo 33:20 fue aclarado para decir: “No podrás ver mi rostro en ningún tiempo… y ningún hombre pecador ha visto mi rostro ni lo verá y vivirá en ningún tiempo” (JST Éxodo 33:20). El mensaje era claro: ningún hombre pecador, ningún hombre carnal podía ver a Dios, pero hombres espirituales sí, como testimonian repetidamente las escrituras. Uno tiene dos opciones razonables: o (1) aceptar un aparente conflicto entre las escrituras que registran las múltiples visitas de Dios al hombre y las escrituras que sugieren que ningún hombre ha visto a Dios, o (2) aceptar la traducción inspirada de José Smith y no tener conflicto entre las escrituras.
Algunos han argumentado que Dios no puede ser corpóreo porque la materia es corruptible, y por lo tanto Dios, si fuera material, sería corruptible. Por ejemplo, Orígenes enseñó: “Si Él [Dios] está compuesto de materia, y la materia indudablemente es corruptible, entonces, según ellos, ¡Dios está sujeto a la corrupción!” Pero, ¿y si existiera un tipo de materia que no fuera corruptible? ¿Y si existiera una materia glorificada que fuera en verdad indestructible (inmune a la enfermedad, al dolor y a la muerte)? ¿No socavaría esto completamente la premisa de Orígenes para un Dios no corpóreo? Curiosamente, el argumento de Orígenes es completamente antitético a la creencia cristiana más básica—es decir, que todos los hombres serán resucitados con cuerpos físicos glorificados, que son incorruptibles (no sujetos a dolor, enfermedad o muerte). Pablo abordó este asunto claramente: “Los muertos serán resucitados incorruptibles… porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:52-53). La doctrina de la resurrección física de un cuerpo incorruptible fue tan universalmente aceptada en la Iglesia primitiva que Tertuliano escribió: “Por lo tanto, no será cristiano quien niegue esta doctrina [de la resurrección corporal] que es confesada por los cristianos.»
Surge una pregunta obvia: si los mortales pueden tener cuerpos físicos resucitados que son incorruptibles, entonces, ¿por qué el cuerpo físico de Dios no podría estar compuesto del mismo material y, por lo tanto, ser incorruptible? Por supuesto, la respuesta es que sí puede y lo es. De hecho, eso es exactamente lo que enseñó Pablo: “[Jesús] transformará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, conforme al poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Filipenses 3:21). Esta escritura fue un reconocimiento simple de que nuestros cuerpos resucitados de carne y huesos serán modelados como el cuerpo glorioso del Salvador, cuerpo que puede “someter todas las cosas a sí mismo.” En otras palabras, un cuerpo resucitado en su estado más glorificado no tiene restricciones ni limitaciones. Si ese es el caso, entonces el argumento de Orígenes, que Dios no puede tener un cuerpo material porque necesariamente sería corruptible, fracasa completamente. Orígenes sabía que los cuerpos podrían ser glorificados, porque escribió: “Otro… podría decir que al final, toda sustancia corporal será tan pura y refinada como el éter, y de pureza y claridad celestial. Cómo serán las cosas, sin embargo, solo Dios lo sabe con certeza.” Pero Orígenes sabía más de lo que reveló, porque entendía y enseñaba que los hombres serían resucitados con un cuerpo incorruptible.
Si un cuerpo físico es algún tipo de limitación, ¿por qué todos los hombres serían resucitados con cuerpos físicos? La doctrina de la resurrección física fue tan básica para la iglesia cristiana primitiva que fue incorporada en el Credo de los Apóstoles (alrededor del año 150 d.C.) y posteriormente adoptada por la iglesia católica y casi todas las denominaciones protestantes. La línea pertinente del credo dice: “Creo en… la resurrección del cuerpo, y la vida eterna.” Si solo un espíritu es mejor que un cuerpo y espíritu juntos, ¿por qué Dios no dejó todos nuestros cuerpos físicos en la tumba y permitió que el espíritu del hombre continuara “sin impedimentos” por un cuerpo resucitado? La respuesta sencilla es que un cuerpo glorificado no nos impide, sino que nos mejora. De lo contrario, el propósito central de la resurrección estaría equivocado.
Otros han argumentado que Dios no puede tener un cuerpo físico porque limitaría su presencia a un solo lugar. Con un cuerpo, dicen, Dios no podría estar en todas partes. El sol, un orbe material, está en un lugar, pero sus rayos o influencia se sienten en todas partes. Entonces, ¿por qué Dios no podría tener un cuerpo físico y, al igual que el sol, hacer que su influencia se sienta en todas partes?
La mayor parte de la confusión acerca de la naturaleza física de Dios se centra en una escritura en Juan 4:24, en la cual se cita a Juan diciendo: “Dios es Espíritu.” Esta escritura podría interpretarse al menos de tres maneras:
Primero, podría interpretarse en un sentido exclusivo para significar que Dios es una entidad espiritual y nada más (es decir, que no tiene cuerpo). Sin embargo, tal interpretación estaría en conflicto con las múltiples escrituras mencionadas anteriormente.
Segundo, esta escritura podría interpretarse en el sentido de que Dios tiene un espíritu, pero que su espíritu es solo un elemento de su ser. En otras palabras, Juan 4:24 no fue destinado a ser una descripción total de Dios, sino que fue dado en un sentido no exclusivo. No excluía la posibilidad de que también tuviera un cuerpo físico. Otras escrituras ilustran el concepto de descripciones no exclusivas de Dios. Por ejemplo, Moisés registró que el Señor dijo: “Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso” (Éxodo 20:5). Debe ser evidente que esta escritura se refería solo a un elemento de la personalidad de Dios. No significaba que no fuera también amoroso, bondadoso y misericordioso. En una ocasión el Señor dijo: “El hombre es espíritu” (Doctrina y Convenios 93:33). Esto también se dio en un sentido no exclusivo. No significaba que el hombre no tenga también un cuerpo físico. Cuando se lee en un sentido no exclusivo, la escritura anterior “Dios es Espíritu” no es inconsistente con la multitud de otras escrituras que se refieren a la naturaleza física de Dios y, además, no es inconsistente con la doctrina de la resurrección física de Cristo.
Tercero, José Smith observó que Juan 4:24 es una de las malas traducciones de la Biblia. En consecuencia, corrigió esta escritura para que leyera conforme a su lenguaje original: “Porque a tales Dios ha prometido su Espíritu” (JST Juan 4:26). Esta traducción tiene sentido cuando la escritura anterior se lee en contexto. La mujer samaritana había preguntado al Salvador dónde debía uno adorar (en el monte Gerizim donde adoraban los samaritanos o en Jerusalén donde adoraban los judíos). En respuesta, el Salvador enfatizó que el lugar de adoración no era el asunto; lo que importaba más era la manera de adorar, y debíamos adorar “en espíritu y en verdad” (Juan 4:23). En otras palabras, como deja claro la traducción de José Smith, la pregunta no era sobre la naturaleza de Dios, sino dónde debemos adorarlo. Refiriéndose a Juan 4:24, el élder Bruce R. McConkie añadió: “¡Qué maravillas de maldad ha hecho una frase mal traducida! Jesús nunca, nunca, nunca dijo: ‘Dios es Espíritu,’ sino que Dios había prometido su Espíritu a los que le adoraban en espíritu y en verdad.”
Aunque muchos de los primeros escritores cristianos creían que Dios era un espíritu, luchaban para describir a Dios como tal. Tertuliano escribió: “Dios también (refiriéndose a Jesús) es un Espíritu. Incluso cuando el rayo es disparado desde el sol, sigue siendo parte de la masa originaria; el sol estará en el rayo, porque es un rayo del sol — no hay división de sustancia, sino simplemente una extensión [de ella].” Las mismas palabras que Tertuliano usó para describir un espíritu, de hecho, describen una entidad material (masa originaria, división de sustancia, extensión de la sustancia). Tal descripción sugiere que Dios es algún tipo de sustancia, pero de alguna manera no una sustancia material.
Para complicar aún más las cosas, Orígenes simplemente repitió los sentimientos de otros, cuando dijo: “El Verbo y la Sabiduría fueron engendrados de lo invisible e incorpóreo sin ninguna sensación corpórea.” En otras palabras, algo que es inmaterial (pero no nada) fue engendrado de algo más que era inmaterial (pero no nada). Como resultado, algunos credos cristianos han descrito a Dios como sin cuerpo, partes ni pasiones. Afirman que es inmaterial, invisible e indefinible. No es de extrañar que el élder LeGrand Richards haya observado: “Para mí parece que su descripción del dios en el que creen es aproximadamente la mejor descripción de la nada que se pueda escribir.” Es como si intentaran abrazar una nube esquiva en lugar de un Padre amoroso en los cielos, a cuya imagen fuimos creados.
La Verdad Revelada sobre Dios
A pesar del testimonio repetido en las Escrituras de un Dios material, hubo un intento, después de la pérdida de los apóstoles, de inmaterializar, despersonalizar y mistificar la naturaleza de Dios. Ya no era nuestro Padre en los cielos, a cuya imagen fuimos creados. Ya no era el Salvador el Hijo literal de Dios con un cuerpo glorificado de carne y huesos. Esto era demasiado simple, demasiado directo, demasiado materialista para que lo aceptaran los esotéricos religiosos. Más bien, muchos herejes creían que la simplicidad y la verdad eran mutuamente incompatibles. Ignacio (35-107 d.C.) criticó a ciertos herejes porque “introducen a Dios como un Ser desconocido.” Sin embargo, ese es precisamente el tipo de Dios que eventualmente fue adorado por la iglesia en curso.
La verdad sobre la naturaleza de Dios Padre y su Hijo, Jesucristo, es sencilla. Esto no quiere decir que podamos entender todo sobre ellos con nuestras mentes mortales, porque no podemos; pero cualquier elaboración destinada a añadir un manto de misticismo solo resta valor a aquello que ya es perfecto.
Después de haber leído aproximadamente cinco mil páginas de escritos cristianos antiguos, cientos de las cuales están dedicadas a intentos arduos de describir la naturaleza de Dios (a menudo con el lenguaje más arcano y frecuentemente en desacuerdo entre sí), fue muy refrescante para mí releer la revelación dada a José Smith sobre la naturaleza de Dios — simplemente y claramente expresada en una oración: “El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre; también el Hijo; pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de Espíritu” (Doctrina y Convenios 130:22). Tal es la diferencia entre las revelaciones de Dios y las filosofías de los hombres. El presidente Gordon B. Hinckley subrayó esto cuando escribió:
Para mí es algo significativo y maravilloso que al establecer y abrir esta dispensación nuestro Padre lo hiciera con una revelación de sí mismo y de su Hijo Jesucristo, como si dijera a todo el mundo que estaba cansado de los intentos de los hombres, aunque fueran sinceros, de definir y describirlo… La experiencia de José Smith en unos pocos momentos en el bosque en un día de primavera en 1820, trajo más luz, conocimiento y entendimiento de la personalidad, realidad y sustancia de Dios y de su Amado Hijo que todo lo que los hombres habían alcanzado durante siglos de especulación.
Existencia Premortal
La Biblia Habla de una Vida Premortal
La mayoría de las iglesias cristianas creen que Cristo existió como espíritu antes de su nacimiento mortal. Asimismo, creen que personificaciones divinas en forma de ángeles existieron en esa vida premortal, y que Satanás fue un ser premortal. Pero por alguna razón no creen que los espíritus de los mortales existieran en ese reino premortal. Más bien, creen que el espíritu de cada hombre es creado en su nacimiento mortal. Desafortunadamente, la doctrina de la existencia premortal para el hombre fue prohibida por la iglesia en curso. Sin embargo, las escrituras y algunos escritores cristianos antiguos enseñan lo contrario.
Cuando habló con Jeremías, el Señor enseñó claramente la doctrina de que el hombre existió antes de su nacimiento mortal: “Antes que te formase en el vientre, te conocí; y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5). Obviamente Jeremías tuvo que haber vivido antes de su nacimiento si el Señor lo conocía y lo había ordenado antes que estuviera en el vientre de su madre. Esto también es consistente con los escritos de Pablo, que dicen: “Porque a los que antes conoció, también los predestinó” (Romanos 8:29), y con las palabras de Pablo a Timoteo, señalando que Dios “nos salvó y llamó con llamamiento santo… antes que comenzaran los siglos” (2 Timoteo 1:9). Los discípulos también sabían que existía una vida premortal, como se evidencia en su pregunta acerca del hombre que “había sido ciego desde su nacimiento.”
Preguntaron: “Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?” (Juan 9:1-2). ¿Por qué los apóstoles habrían preguntado si el pecado premortal fue la causa de su ceguera al nacer, a menos que él existiera de alguna forma antes de la mortalidad y, además, tuviera la capacidad de pecar en esa vida premortal?
El libro de Eclesiastés da una idea de la forma en que existíamos en nuestra vida premortal: “Entonces el polvo volverá a la tierra, como era; y el espíritu volverá a Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7). Ciertamente nuestros espíritus no podrían volver a Dios en el momento de la muerte si no hubieran estado previamente allí antes de nuestro nacimiento mortal, así como un hombre no puede regresar a un lugar donde nunca ha estado. El Salvador enseñó la misma doctrina: “Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo” (Juan 3:13).
Nuestros espíritus residían en la presencia de Dios, como sus hijos e hijas, antes de nuestro nacimiento mortal. Como observó Pablo: “Porque linaje suyo somos también” (Hechos 17:28), refiriéndose a sus hijos espirituales. Además se refirió a nuestra herencia divina cuando dijo: “Porque hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigieron, y les tuvimos respeto; ¿no nos sujetaremos mucho más al Padre de los espíritus, y viviremos?” (Hebreos 12:9). En la vida premortal, Dios era el padre de nuestros espíritus. Formábamos parte de su familia, como señaló Pablo: “De quien toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre” (Efesios 3:15). En su papel paternal, Dios nos cuidó, entrenó y preparó para la mortalidad. Se le reveló al presidente José F. Smith que “incluso antes que nacieran [los nobles y grandes], ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus” (Doctrina y Convenios 138:56). William Wordsworth debe haber vislumbrado este hogar celestial cuando escribió:
Nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido:
El alma que se levanta con nosotros, la estrella de nuestra vida,
Ha tenido su ocaso en otro lugar,
Y viene de lejos;
No en olvido total,
Ni en desnudez absoluta,
Sino que venimos arrastrando nubes de gloria
De Dios, que es nuestro hogar.
En este escenario primordial, Juan el Revelador dijo que hubo una “guerra en el cielo” (Apocalipsis 12:7). Satanás y “una tercera parte de las estrellas del cielo,” simbolizando a los hijos espirituales de Dios, fueron “arrojados… a la tierra” (Apocalipsis 12:4). Judas mencionó a esos “ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada” (Judas 1:6), refiriéndose a su caída del cielo. Isaías también vio la caída de Lucifer, pues dijo: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!” Luego explicó por qué ocurrió esa caída: “Porque dijiste en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono” (Isaías 14:12-13). Sin embargo, dos tercios de esas “estrellas de Dios” (los hijos espirituales de Dios) no siguieron a Satanás y sus secuaces. Job declaró que cuando se estaban poniendo los cimientos de la tierra “cantaban juntas las estrellas de la mañana, y todos los hijos de Dios daban voces de alegría” (Job 38:4,7). Esas estrellas de la mañana y los hijos de Dios fueron los dos tercios de los hijos espirituales de Dios que siguieron al Salvador. Tenían fe en él, confiaban en él, y ahora gritaban de alegría por la oportunidad de entrar en su “segunda condición”—la mortalidad.
Algunas personas se han confundido pensando que los ángeles del cielo, tal como se refieren en las escrituras, son diferentes de los hijos de Dios que son enviados a la tierra. Pero Clemente de Roma (30-100 d.C.), en su epístola a los corintios, nos ayuda a entender que son uno y lo mismo: “Cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, fijó los límites de las naciones conforme al número de los ángeles de Dios” (es decir, las personas que constituirían las naciones de la tierra). Moisés dejó claro que la frase “ángeles de Dios” (como se refiere Clemente arriba) significaba aquellos mortales que se convertirían en la casa de Israel, equiparando a los ángeles del cielo con ciertos espíritus premortales. Él afirmó que Dios “estableció los límites de los pueblos conforme al número de los hijos de Israel” (Deuteronomio 32:8). En cuanto a esos espíritus premortales que habitarían la tierra, Pablo enseñó que Dios “determinó los tiempos previamente establecidos, y los límites de su habitación” (Hechos 17:26). En otras palabras, Dios conoce tanto la fecha como el lugar de nuestro nacimiento mortal, basándose en gran medida en nuestra vida en la existencia premortal.
Los primeros escritores cristianos hablaron de una vida premortal
Una de las referencias post-Nuevo Testamento más antiguas a la doctrina de la vida premortal se encuentra en los Reconocimientos de Clemente, probablemente escritos a finales del siglo II o principios del III. El autor, hablando como si fuera Pedro, disertó sobre la creación y luego comentó: “Pero después de todas estas cosas [la creación de la tierra] hizo al hombre, por quien había preparado todas las cosas, cuya especie interna es más antigua, y por cuya causa fueron hechas todas las cosas que existen.” El traductor, refiriéndose a la frase “cuya especie interna es más antigua,” añadió esta esclarecedora nota al pie: “Es decir, su alma, según la doctrina de la preexistencia de las almas.”
Orígenes reconoció que la doctrina de la existencia premortal se había vuelto oscura a comienzos del siglo III: “Lo que existió antes de este mundo, o lo que existirá después, no ha llegado a ser ciertamente conocido por muchos, porque no hay declaración clara al respecto en la enseñanza de la Iglesia.” Sin embargo, Orígenes creía que existía un reino premortal, no solo para Cristo, sino para todos los mortales. Entendía que cada uno de nosotros trae a la mortalidad aquellos rasgos que desarrollamos en esa esfera premortal. Sospechaba que la razón por la que algunas personas eran más receptivas al bien y otras al mal tenía que ver con eventos “más antiguos que el nacimiento corporal del individuo.” Citó como base para su creencia en la existencia premortal el salto de Juan el Bautista en el vientre de su madre ante el saludo de María, y la proclamación del Señor de que conocía a Jeremías y lo había ordenado profeta antes de que naciera. Orígenes dio la siguiente opinión sobre por qué las personas nacen con ciertas disposiciones:
Me parece, [para] no dar otra respuesta, y mostrar que ninguna sombra de injusticia pesa sobre el gobierno divino, sostener que existieron ciertas causas de existencia previa, en consecuencia de las cuales las almas, antes de su nacimiento en el cuerpo, contrajeron cierta cantidad de culpa en su naturaleza sensible, o en sus movimientos, por lo cual han sido juzgadas dignas por la Providencia Divina de ser colocadas en esta condición. Porque el alma siempre posee libre albedrío, tanto cuando está en el cuerpo como cuando está fuera de él; y la libertad de voluntad siempre se dirige hacia el bien o el mal… Y es probable que estos movimientos proporcionen motivos para mérito incluso antes de hacer algo en este mundo; por lo que, debido a estos méritos o motivos, son, inmediatamente al nacer, e incluso antes de eso, por así decirlo, determinados por la Providencia Divina para soportar bien o mal.
Luego añadió: “Debemos suponer que a veces existieron ciertas causas anteriores al nacimiento corporal.”
Origen debió sentir con gran fuerza la realidad de una existencia premortal para el hombre, porque escribió además: “Él [Dios] creó a todos a quienes hizo iguales y semejantes.” (Ciertamente Orígenes no se refería a la creación física, porque todos los mortales no son iguales ni semejantes al nacer.) Luego continuó:
Pero dado que esas criaturas racionales mismas… fueron dotadas del poder del libre albedrío, esta libertad de voluntad incitó a cada uno ya sea a progresar por imitación de Dios, o lo redujo al fracaso por negligencia. Y esto, como ya hemos dicho, es la causa de la diversidad entre las criaturas racionales [algunos avanzaron más que otros en la vida premortal]… Ahora Dios, que juzgó justo arreglar a sus criaturas conforme a sus méritos, hizo descender estos diferentes entendimientos a la armonía de un solo mundo.
Origen explicó además que Dios envió varios vasos (o almas) a la tierra — algunos eran como oro y plata, para ser honrados; otros eran como madera o barro, para ser deshonrados, basándose en sus acciones en la vida premortal. Como resultado, Orígenes concluyó que Dios es justo porque cada uno nace “conforme a sus méritos; ni la felicidad ni la infelicidad del nacimiento de cada uno, o cualquiera que sea la condición que le toque, será considerada accidental.” ¿Por qué? Porque su estatus en esta vida será en parte un reflejo de sus elecciones premortales. Con este entendimiento, Orígenes razonó que Jacob fue honrado por encima de Esaú debido “a los méritos de su vida anterior.”
La doctrina de la existencia premortal es prohibida por la iglesia en curso
La doctrina de la existencia premortal continuó teniendo cierta viabilidad hasta mediados del siglo VI, cuando las enseñanzas de Orígenes sobre la vida premortal fueron condenadas por un edicto eclesiástico conocido como anatema contra Orígenes. Fue un evento trágico. Un concilio compuesto por aproximadamente 165 obispos, los mismos hombres encargados de predicar el evangelio de Cristo, denunciaron precisamente la doctrina que era una de las piedras angulares del plan del evangelio. La doctrina de la existencia premortal había sido oficialmente prohibida. Al respecto, el élder Boyd K. Packer observó: “Esta doctrina de la vida premortal era conocida por los antiguos cristianos. Durante casi quinientos años se enseñó la doctrina, pero luego fue rechazada como herejía por un clero que había caído en la Edad Oscura de la apostasía.”
El erudito Barry Robert Bickmore sugirió tres posibilidades para tal prohibición, resumidas y parafraseadas como sigue: Primero, la doctrina fue promulgada por los gnósticos y, por lo tanto, pudo haber caído en desgracia entre los cristianos principales; segundo, la doctrina pudo haber sido parte de las tradiciones secretas de los cristianos (es decir, era sagrada y, por lo tanto, no se enseñaba públicamente, sino que se discutía solo en privado entre los espiritualmente maduros); y tercero, en un mundo dominado por el helenismo, pudo haber caído presa de la doctrina platónica de que el espíritu era no creado. Cualquiera que sea el argumento avanzado, la falsedad tomó el primer plano por encima de la verdad.
Con la proclamación de dicho edicto, Satanás debió estar exultante. Fue la disolución de una doctrina divina más. Se descartaron piezas adicionales del rompecabezas del evangelio, haciendo aún más difícil para el hombre común entender el plan de Dios — de dónde vino, por qué está aquí y a dónde va. Pero la verdad es resistente. No se desecha fácilmente. Puedes calumniarla, difamarla, suprimirla temporalmente, incluso ignorarla — pero no puedes enterrarla. Ejércitos pueden combatirla, magistrados legislar contra ella, papas y clérigos denunciarla, pero como el inmortal fénix, siempre resurgirá. Está ansiosa por ser descubierta, deseosa de derramar su luz iluminadora sobre un mundo en tinieblas. No tiene igual — sobrepasa a la filosofía, supera a la ciencia, dicta al dictador. Liberada en su plenitud, aplasta la falsedad con un poder implacable. Así que la doctrina de la existencia premortal no pudo ser extinguida por un simple edicto. Tan bien se podría declarar por un edicto que la tierra es plana, o que el mundo es el centro del universo, o que Dios está muerto. El tiempo siempre está del lado de la verdad, y dado el tiempo suficiente, la doctrina de la existencia premortal triunfaría una vez más.
Aunque la doctrina de la existencia premortal ya no se enseñaba en la iglesia en curso, no obstante, surgía en fragmentos dispersos a lo largo de la literatura apócrifa cristiana. Estas fueron las semillas que un día florecerían en su plenitud en la era de nutrición de la Restauración. Por ejemplo, en los Secretos de Enoc leemos: “Todas las almas están preparadas para la eternidad, antes de la formación del mundo.” Del libro de Nag Hammadi conocido como el Evangelio de Tomás, el autor escribió: “Bienaventurados los solitarios y elegidos, porque encontrarán el Reino. Porque ustedes son de él, y a él volverán.” Refiriéndose a la relación entre las acciones en la existencia premortal y el nacimiento en esta vida, el autor de la Sabiduría de Salomón, hablando como si fuera Salomón, escribió: “De hecho fui un niño bien dotado, habiendo tenido por suerte un alma noble; o más bien, siendo noble, entré en un cuerpo inmaculado.” Y así como Jeremías sabía de su estatus preordenado como profeta de Dios, lo mismo ocurrió con Moisés, como se declara en la Asunción de Moisés: “Él [Dios] me diseñó y me preparó antes de la fundación del mundo, para que fuera el mediador de su pacto.”
La idea del conocimiento previo de Dios y su familiaridad con los mortales en la vida premortal es un tema recurrente en la literatura cristiana antigua. Las Odas de Salomón son otro ejemplo: “Porque no aparto mi rostro de los que son míos; porque los conozco, y antes que vinieran a ser tuve conocimiento de ellos, y en sus rostros puse mi sello.” En medio de la oscura noche de la apostasía, hubo algunas pocas estrellas brillantes de verdad.
La experiencia humana confirma una vida premortal
Hace años, mi esposa dio a luz a hijos gemelos idénticos. Con el tiempo, fue evidente que tenían muchas similitudes. También era evidente que tenían algunas diferencias distintas, aunque compartían la misma estructura genética y fueron criados en un ambiente similar. Se hizo obvio que traían consigo ciertas disposiciones, actitudes e inclinaciones que no fueron inducidas por el ambiente. Estas cualidades tenían raíces mucho más profundas y orígenes más distantes que sus breves años mortales. De manera similar, uno podría preguntar: ¿Por qué Mozart fue un genio musical en su infancia? ¿Desarrolló esas habilidades notables en unos pocos años de infancia? ¿O desarrolló la mayoría de esas habilidades durante un largo período en una existencia premortal y luego las trajo consigo al nacer? Algunas verdades espirituales deberían ser deducciones evidentes de nuestras experiencias mortales.
Por qué la doctrina necesitaba ser restaurada
A pesar de la enseñanza de los profetas, a pesar de los escritos de los primeros autores cristianos y a pesar del poder de observación del hombre sobre el desarrollo humano, la doctrina de la existencia premortal desapareció del horizonte de la teología cristiana. Puede haber algunos individuos en sectas particulares que creen en tal doctrina hoy en día, pero como doctrina de la iglesia fue totalmente perdida. El presidente Joseph Fielding Smith observó la ausencia de esta doctrina en el cristianismo moderno: “Creo que somos el único pueblo en el mundo que cree en la preexistencia de la familia humana. Muchos creen en la preexistencia de Jesucristo, pero no creen que nosotros, individualmente, hayamos vivido antes de venir a esta vida.”
¿Por qué importa que se enseñe tal doctrina? Porque esta doctrina nos ayuda a entender que somos los hijos literales en espíritu de Dios, que vivimos en su presencia y fuimos instruidos en su hogar celestial. Nos ayuda a entender que vinimos a la tierra para obtener un cuerpo físico para que pudiéramos llegar a ser más como Dios físicamente y para guardar sus mandamientos para llegar a ser más como él espiritualmente. Esta doctrina es una piedra angular para comprender quiénes somos realmente y en qué podríamos llegar a convertirnos. Su pérdida fue un retroceso monumental para comprender el plan divino y una pista significativa de que una apostasía estaba en efecto. Pero, como toda verdad, el tiempo estaba de su lado. Llegaría el día de la restauración de todas las verdades de la Iglesia primitiva y, entre ellas, la doctrina de la existencia premortal.
La Caída de Adán
Aunque todas las doctrinas del cristianismo son fundamentales para comprender el evangelio de Jesucristo, hay dos doctrinas que forman el núcleo del cristianismo: la caída de Adán y la expiación de Jesucristo. No se puede entender la Expiación sin primero comprender la Caída, así como no se puede entender cálculo sin primero comprender álgebra. Una es requisito previo para la otra. En este sentido, el presidente Benson dijo: «Nadie conoce adecuada y propiamente por qué necesita a Cristo hasta que entiende y acepta la doctrina de la Caída y su efecto sobre toda la humanidad.» Así, la Caída y la Expiación se convierten en el centro del cristianismo.
Crecí pensando que lo que yo creía acerca de la Caída era lo mismo que creían mis amigos en otras iglesias cristianas, pero con los años descubrí que no era así. Muchos de los principios básicos y fundamentales de la Caída se perdieron o distorsionaron durante los tiempos de la gran apostasía. Como resultado, surgieron las siguientes ideas erróneas acerca de la Caída:
Primera idea errónea: Gran parte del mundo cristiano cree que Adán y Eva habrían tenido hijos en el Jardín del Edén si se les hubiera permitido quedarse. ¿Por qué creen esto? Después de que Adán y Eva transgredieron en el Jardín, la Biblia registra esta declaración del Señor a Adán y Eva: “Con dolor darás a luz hijos” (Génesis 3:16). Muchos interpretan esto como que si no hubieran pecado, se les habría permitido tener hijos “sin dolor” en el Jardín del Edén. Evidentemente, Tertuliano tenía esta idea errónea. Hablando de la caída de Adán, opinó: “La mujer está al mismo tiempo condenada a dar a luz con dolor y a servir a su marido, aunque antes había escuchado sin dolor el aumento de su raza proclamado con la bendición: Creced y multiplicaos.» Pero afortunadamente el Libro de Mormón nos ilumina. Refiriéndose a las condiciones en el Jardín, registra: “Y no habrían tenido hijos” (2 Nefi 2:23). Eva confirma esto, como está registrado en una escritura moderna conocida como la Perla de Gran Precio: “Si no fuera por nuestra transgresión, jamás habríamos tenido simiente” (Moisés 5:11). Asimismo, la lógica nos confirma que habría violado el plan de Dios que Adán y Eva tuvieran hijos en el Jardín, pues tales hijos, por necesidad, serían inmortales (como sus padres en el Jardín) y por lo tanto estarían privados de todas las experiencias de crecimiento que se asocian con un cuerpo mortal.
Segunda idea errónea: Muchos cristianos creen que Adán y Eva, mientras estaban en el Jardín, experimentaban una alegría sin igual en la presencia de Dios, pero el Libro de Mormón revela su verdadera condición: “Habrían permanecido en un estado de inocencia, sin tener gozo, porque no conocían la miseria; sin hacer el bien, porque no conocían el pecado” (2 Nefi 2:23). Habrían estado atrapados, por así decirlo, en un estado de neutralidad espiritual. Sería como pedirle a alguien en Nueva York que conduzca hasta California, pero pidiéndole que lo haga estando en punto muerto. No importa cuán fuerte el conductor pisara el acelerador, su auto simplemente no avanzaría. Era necesario que Adán y Eva fueran expulsados del Jardín, para que pudieran ser puestos en “movimiento espiritual” y así tener la oportunidad de avanzar y llegar a ser como Dios. El profesor John Fiske, filósofo de Harvard, comprendió el dilema de su condición con esta notable reflexión:
Claramente, para hombres y mujeres fuertes y decididos, un Edén no sería más que un paraíso de necios. ¿Cómo podría haberse producido allí algo digno de llamarse carácter?… Al menos podemos comenzar a entender claramente que, a menos que nuestros ojos se hubieran abierto en algún momento, para que pudiéramos conocer el bien y el mal, nunca habríamos sido formados a imagen de Dios. Habríamos sido habitantes de un mundo de marionetas, donde ni la moral ni la religión podrían haber encontrado lugar o significado.
Como resultado de estas ideas erróneas, gran parte del mundo cristiano ha concluido que si Adán y Eva no hubieran caído, todos los hijos de Adán habrían nacido en un estado de dicha, para vivir felices para siempre en condiciones edénicas. Así concluyen que la Caída no fue parte del plan maestro de Dios, sino más bien un paso trágico hacia atrás. Por supuesto, este no es el caso, porque si no hubiera habido Caída, no habría habido Expiación; sin embargo, el Señor decretó en los concilios premortales que el Salvador sería el “Cordero inmolado desde la fundación del mundo” (Apocalipsis 13:8), evidenciando así que la Caída y la Expiación eran parte del plan divino original.
Gracia Versus Obras
De igual manera, surgieron ideas erróneas acerca de la expiación de Jesucristo y la relación entre gracia y obras. La iglesia en curso sabía que las obras piadosas eran un componente esencial para la salvación, pero desafortunadamente estas obras piadosas muchas veces se evidenciaban con actos mecánicos. En lugar de enfocarse en visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, vivir vidas moralmente limpias o leer las escrituras, la iglesia se fijó en peregrinaciones a lugares sagrados, la adoración de reliquias, la quema de incienso y el pago de indulgencias. Fue un triunfo de la forma sobre la sustancia, lo mecánico sobre lo espiritual. Harry Emerson Fosdick, un conocido ministro bautista, escribió: “Ni en la Carta a los Romanos, ni en ninguna carta que escribió, San Pablo se preocupó por reliquias sagradas, peregrinaciones religiosas, confesión a un sacerdote, purgatorio y cómo salir de él, actos de penitencia, ni todos los castigos autoimpuestos comunes en los monasterios.”
¿Es de extrañar que los Reformadores estuvieran desencantados con estas obras sin Dios que supuestamente salvaban? Pero desafortunadamente, como suele pasar, los Reformadores exageraron y crearon una nueva doctrina de salvación solo por gracia, que rechazaba todas las obras, incluso las piadosas, como requisito necesario para la salvación. El péndulo simplemente osciló de una herejía a otra.
Como resultado de la Reforma, muchos cristianos enseñan que por medio de la expiación de Jesucristo podemos ser salvos solo por gracia, sin importar ninguna obra de nuestra parte. Muchos que enseñan esta doctrina aún realizan muchas buenas obras. Sin embargo, no creen que las obras sean condición para la salvación; ven las buenas obras como una evidencia de su salvación. Generalmente, estos defensores citan las palabras de Pablo: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). Por otro lado, los partidarios de la salvación por obras a menudo citan a Santiago, quien dijo: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma… También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:17, 19-20). Desafortunadamente, en algunos casos la discusión se ha reducido a una especie de “duelo eclesiástico,” enfrentando una escritura contra otra. ¿Parece razonable que Pablo y Santiago, ambos apóstoles de Dios, enseñaran doctrinas contradictorias sobre el tema básico de la salvación?
¿Quién tiene razón — los partidarios de la salvación solo por gracia o los partidarios de la salvación por obras? ¿Son irreconciliables las escrituras mencionadas? Martín Lutero evidentemente pensó que sí, pues escribió: “Muchos se esfuerzan por reconciliar a San Pablo y a Santiago… pero en vano. ‘La fe justifica’ y ‘la fe no justifica’ se contradicen rotundamente. Si alguien puede armonizarlas, le daré mi título de doctor y le dejaré llamarme tonto.” Tan molesto estaba por esta aparente inconsistencia en las escrituras que propuso: “¡Deberíamos arrojar la Epístola de Santiago fuera de esta escuela [la Universidad de Wittenberg]!” Incapaz de reconciliar las escrituras, Lutero decidió permitir que las enseñanzas de Pablo prevalecieran sobre las de Santiago.
Lutero fue un gran hombre en muchos aspectos, pero tal curso de conducta estableció un precedente espiritualmente peligroso. Eligió “tirar fuera el libro de Santiago porque una parte de él hablaba de obras, contrariamente a su creencia en la salvación solo por gracia.” Basado en esa misma lógica, ¿descartaría ahora el libro de Apocalipsis porque insiste en que respecto a los muertos “sus obras los siguen” (Apocalipsis 14:13), y que los muertos serían “juzgados cada uno según sus obras” (Apocalipsis 20:13)? Peor aún para Lutero, el libro de Apocalipsis registra que un ángel del cielo reprendió a los Santos en Sardis porque sus “obras” no eran “perfectas delante de Dios.” Este ángel luego prometió a los fieles de Sardis que “andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos” (Apocalipsis 3:2,4). Esas terribles palabras para Lutero, “obras” y “dignos,” estaban siendo usadas por un ángel de Dios. ¿Descartaría Lutero estas palabras angélicas como inconsistentes con esa porción de las Santas Escrituras que eligió seguir? Pero si Lutero hubiera tirado fuera el libro de Apocalipsis, entonces debería descartar con justicia todos los escritos de su autor, Juan. Esto implicaría la remoción de las epístolas Primera, Segunda y Tercera de Juan, especialmente porque Juan escribió lo siguiente: “El que dice: ‘Yo le conozco,’ y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado” (1 Juan 2:4-5). Incluso requeriría la eliminación del Evangelio de Juan, ya que afirma que aquellos que “han hecho el bien, vienen a la resurrección de vida” (Juan 5:29). Pedro tampoco estaría exento del proceso de poda de Lutero, porque Pedro declaró que el Padre “juzga conforme a la obra de cada uno” (1 Pedro 1:17), y que era “la voluntad de Dios” que los hombres se dedicaran a “hacer bien” (1 Pedro 2:15).
Pero la pendiente resbaladiza de Lutero solo empeora. Pablo, que es el principal defensor de la afirmación de Lutero de salvación solo por gracia, es también su principal opositor. Pablo declaró que Dios “pagará a cada uno conforme a sus obras” (Romanos 2:6) y luego elaboró: “Porque no son los que oyen la ley los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley serán justificados” (Romanos 2:13). Pablo elogió a los Santos en Filipos por su obediencia y luego les instruyó: “Trabajad vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12). Más tarde informó a Tito que algunos eran “abominables” porque “profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan” (Tito 1:16). Pablo explicó entonces a Tito que el Salvador quería purificar a un pueblo que fuera “celoso de buenas obras” (Tito 2:14). ¿Qué pasó con ser salvos solo por gracia? ¿Ahora Lutero arranca de su Biblia cada epístola de Pablo, excepto algunos versículos seleccionados que se refieren a la salvación por gracia?
Pero surgió un dilema aún mayor para Lutero. Después de que el Salvador dio el magistral discurso conocido como el Sermón del Monte, exponiendo cómo deben vivir los hombres (no solo creer), ¿concluyó diciendo: “Creed y seréis salvos”? ¡No! En cambio, advirtió a los oyentes: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” Para que no quedaran dudas sobre la intención del Salvador, añadió: “Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena” (Mateo 7:21,26). ¿Podría alguien perder el punto? Solo escuchar, solo creer, no era suficiente. De hecho, confiar solo en la fe fue declarado por el Salvador como insensatez.
Una y otra vez el Salvador predicó la necesidad de las obras y la obediencia: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15), y “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Juan 15:10). Jesús dio entonces la verdadera prueba del discipulado: “Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31). El Salvador dejó claro que solo creer no era suficiente para la salvación, pues declaró: “El que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:13).
No fue solo la gracia, sino que las obras, la dignidad y la perseverancia también fueron elementos esenciales para la salvación, tal como enseñó el mismo Salvador. ¿Acaso Lutero, sin embargo, borraría estos escritos del Salvador del Nuevo Testamento porque aparentemente contradecían el mensaje de Pablo sobre la gracia?
Contrario a la conclusión sugerida por el desafío de Lutero, las escrituras anteriores sobre la gracia y las obras pueden armonizarse, como se discute a continuación. Afortunadamente, ningún escritor del evangelio corre el riesgo de que sus escritos sean descartados del Nuevo Testamento porque supuestamente estén en oposición a otros. Cada uno fue un instrumento en las manos del Señor y cada uno enseñó la misma doctrina.
David W. Bercot, un ardiente estudioso de los primeros autores cristianos, escribió un libro titulado Un Diccionario de Creencias Cristianas Primitivas. Es una colección de más de siete mil citas de escritores cristianos antiguos categorizadas en más de setecientos temas. En otro libro relacionado titulado ¿Que se levanten los verdaderos herejes? relató su algo sorprendente introducción a estos escritos cristianos antiguos:
Cuando comencé a estudiar los escritos cristianos antiguos, me sorprendió lo que leí. De hecho, después de unos días de lectura, guardé sus escritos y decidí abandonar mi investigación por completo. Después de analizar la situación, me di cuenta de que el problema era que sus escritos contradecían muchas de mis propias opiniones teológicas… Frecuentemente enseñaban lo opuesto a lo que yo creía, e incluso etiquetaban algunas de mis creencias como heréticas…
Si hay alguna doctrina que esperaríamos encontrar enseñada por los fieles asociados de los apóstoles, es la doctrina de la salvación solo por fe. Después de todo, esa es la doctrina fundamental de la Reforma. De hecho, frecuentemente decimos que quienes no sostienen esta doctrina no son realmente cristianos. La historia que usualmente escuchamos sobre la historia de la iglesia es que los primeros cristianos enseñaban nuestra doctrina de la salvación solo por fe. Pero después de que Constantino corrompió la iglesia, esta gradualmente comenzó a enseñar que las obras juegan un papel en nuestra salvación… La mayoría de los escritores evangélicos dan la impresión de que la creencia de que nuestros propios méritos y obras afectan nuestra salvación fue algo que se coló gradualmente en la iglesia después del tiempo de Constantino y la caída de Roma. Pero eso no es realmente así. Los primeros cristianos creían universalmente que las obras u obediencia juegan un papel esencial en nuestra salvación. Probablemente esto sea una revelación bastante sorprendente para la mayoría de los evangélicos. Pero… no hay lugar para dudas sobre este asunto.
Bercot citó luego numerosos escritores cristianos antiguos, en orden cronológico, cada uno de los cuales afirmaba que las obras son un componente esencial de la salvación. A continuación, una muestra de sus citas:
- Clemente de Roma, quien fue compañero del apóstol Pablo,… escribió: “Por tanto, es necesario que seamos prontamente diligentes en la práctica de buenas obras. Porque Él nos advierte: ‘He aquí, el Señor viene y su galardón está delante de su rostro, para dar a cada uno conforme a sus obras.’”
- Policarpo, el compañero personal del apóstol Juan, enseñó: “El que lo levantó de entre los muertos también nos levantará, si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos.”
- La carta de Bernabé dice: “El que guarda estos [mandamientos] será glorificado en el reino de Dios.”
- Hermas, que escribió entre los años 100 y 140, afirmó: “Solo aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos tienen vida con Dios… Pero os ruego que obedezcáis sus mandatos, y tendréis cura para vuestros pecados pasados.”
- En su primera apología, escrita antes del año 150 d.C., Justino Mártir dijo a los romanos: “Y así hemos recibido [esta enseñanza] de que si los hombres por sus obras se muestran dignos de su designio, serán considerados dignos de reinar en compañía con Él.”
Clemente de Alejandría, escribiendo alrededor del año 190, dijo: “Quien obtenga [la verdad] y se distinga en buenas obras ganará el premio de la vida eterna… Algunas personas comprenden correcta y adecuadamente cómo [Dios provee el poder necesario], pero, al dar poca importancia a las obras que conducen a la salvación, no hacen la preparación necesaria para alcanzar los objetivos en su esperanza.”
Orígenes, que vivió a principios del siglo III, escribió: “El alma… será recompensada según lo que merece, estando destinada a obtener… una herencia de vida eterna y bendición, si sus acciones la han procurado.”
Hipólito, un supervisor cristiano que vivió en la misma época que Orígenes, escribió: “Los gentiles, por la fe en Cristo, se preparan para la vida eterna mediante buenas obras… Los justos recordarán solo las obras justas por las cuales alcanzaron el reino celestial.”
Cipriano escribió: “Una persona no alcanza el Reino de los Cielos aunque se la encuentre en todas estas cosas, a menos que ande en la observancia del camino correcto y justo… Debemos obedecer sus preceptos y advertencias para que nuestros méritos reciban su recompensa.”
Finalmente, Lactancio, escribiendo a principios del siglo IV, explicó a los romanos: “Por esta razón nos ha dado esta vida presente, para que podamos perder la verdadera y eterna vida por nuestros pecados, o ganarla por nuestra virtud.”
Hay muchas otras referencias similares de los primeros escritores cristianos. Por ejemplo, Cipriano (200-258 d.C.) se centró en el mismo tema:
Pero ¿cómo puede un hombre decir que cree en Cristo, si no hace lo que Cristo le mandó hacer? ¿O cómo alcanzará la recompensa de la fe quien no guarda la fe del mandamiento? Es necesario que vacile y divague, y, atrapado por un espíritu de error, como polvo que es sacudido por el viento, sea llevado de un lado a otro; y no avanzará en su camino hacia la salvación, porque no guarda la verdad del camino de la salvación.
Bernabé, también citado anteriormente, escribió: “El camino de la luz, entonces, es el siguiente. Si alguien desea viajar al lugar señalado, debe ser diligente en sus obras.” Ireneo (115-202 d.C.) nos ayuda a entender que la palabra “creer” no debe entenderse como un principio pasivo, pues escribió: “Creer en Él [Cristo] es hacer Su voluntad.” En otras palabras, uno no creía verdaderamente si no obedecía.
No es sorpresa que David Bercot concluyera: “De hecho, cada escritor cristiano antiguo que discutió el tema de la salvación presentó esta misma visión.” Bercot tuvo el cuidado de señalar que los escritores cristianos antiguos también enseñaron que no podemos ser salvos sin la gracia de Cristo. En otras palabras, señaló que la gracia y las obras están inextricablemente unidas. Luego explicó la relación entre ambas, como sigue:
Puedes estar diciéndote a ti mismo: “Estoy confundido. Por un lado dicen que somos salvos por nuestras obras, y por otro dicen que somos salvos por fe o gracia. ¡Parece que no saben lo que creen!”
Oh, pero sí lo sabían. Nuestro problema es que Agustín, Lutero y otros teólogos occidentales nos han convencido de que existe un conflicto irreconciliable entre la salvación basada en la gracia y la salvación condicionada por las obras u obediencia. Han usado una forma falaz de argumentación conocida como el “falso dilema,” al afirmar que solo hay dos posibilidades respecto a la salvación: o es (1) un don de Dios o (2) algo que ganamos por nuestras obras.
Los primeros cristianos habrían respondido que un regalo no deja de ser un regalo simplemente porque esté condicionado a la obediencia. Supongamos que un rey le pide a su hijo que vaya al huerto real y traiga una canasta llena de las manzanas favoritas del rey. Después de que el hijo cumple con la tarea, supongamos que el rey le da a su hijo la mitad de su reino. ¿Fue esa recompensa un regalo, o fue algo que el hijo se ganó? La respuesta es que fue un regalo. Obviamente, el hijo no se ganó la mitad del reino de su padre por realizar una tarea tan pequeña. El hecho de que el regalo estuviera condicionado a la obediencia del hijo no cambia el hecho de que seguía siendo un regalo.
Los primeros cristianos creían que la salvación es un regalo de Dios, pero que Dios da su regalo a quien Él elige. Y Él elige darlo a aquellos que le aman y le obedecen.
Esta observación de Bercot es consistente con la doctrina de la Iglesia restaurada: “Y si guardáis mis mandamientos y perseveráis hasta el fin, tendréis la vida eterna, la cual es el mayor de todos los dones de Dios” (Doctrina y Convenios 14:7).
La conclusión de David Bercot también es un resumen de la doctrina enseñada repetidamente por los primeros escritores cristianos. Ellos sabían que las doctrinas de obras y gracia no solo eran compatibles, sino mutuamente dependientes. Por ejemplo, Clemente de Alejandría (160-200 d.C.) enseñó: “Porque por gracia somos salvos; no, ciertamente, sin buenas obras.” Tertuliano entendía que no podía haber perdón sin algunas obras (en este caso, el arrepentimiento):
Además, ¡qué inconsistente es esperar el perdón de los pecados a un arrepentimiento que no han cumplido! Esto es como extender la mano por mercancía, pero no producir el precio.
Porque el arrepentimiento es el precio por el cual el Señor ha determinado conceder el perdón: Él propone la redención del rescate de la pena a este intercambio compensatorio del arrepentimiento.
Afortunadamente, no es un quid pro quo igual que Dios requiere (es decir, Dios no requiere que nuestras obras sean iguales a su gracia). Orígenes destacó las contribuciones desiguales hechas por el hombre y Dios en el proceso de salvación. Habló de ciertos marineros que ejercieron gran esfuerzo y demostraron las más altas habilidades de navegación para evitar una tormenta peligrosa, pero que finalmente fueron salvados por la misericordia de Dios. Concluyó su relato semejante a una parábola diciendo: “Ni siquiera los marineros o el piloto se atreven a decir, ‘Yo he salvado el barco,’ sino que atribuyen todo a la misericordia de Dios; no porque sientan que no han contribuido con habilidad o esfuerzo para salvar el barco, sino porque saben que aunque contribuyeron con el trabajo, la seguridad de la embarcación fue asegurada por Dios.” Luego Orígenes hizo esta analogía: “Así también en la carrera de nuestra vida nosotros mismos debemos gastar esfuerzo y aportar diligencia y celo; pero es de Dios de quien se debe esperar la salvación como fruto de nuestro trabajo. De lo contrario, si Dios no exige ningún trabajo nuestro, Sus mandamientos parecerán superfluos.” Otra traducción del mismo pasaje por Orígenes dice: “Así también nuestra propia perfección se logra, no como si nosotros mismos no hiciéramos nada; porque no es completada por nosotros, sino que Dios produce la mayor parte de ella… Y en cuanto a nuestra salvación, lo que hace Dios es infinitamente mayor que lo que hacemos nosotros mismos.”
Reconocemos que no ganamos nuestra salvación — todas las buenas obras del mundo no pueden salvar a un solo hombre. Pero por pequeño que sea en la ecuación total, debemos contribuir con lo mejor que tenemos para ofrecer. Nefi puso la gracia y las obras en su justa perspectiva cuando escribió: “Porque sabemos que por gracia somos salvos, después de todo lo que podemos hacer” (2 Nefi 25:23). Su observación fue quizás el resumen más perfecto que se puede hacer de los primeros escritores cristianos sobre este tema. C. S. Lewis también dio en el clavo cuando dijo que el debate entre gracia y obras es “como preguntar cuál de las dos hojas de unas tijeras es más necesaria.” En otras palabras, las obras y la gracia son mutuamente dependientes.
Si se aplican los siguientes principios, las escrituras sobre la gracia y las obras pueden encontrarse en armonía, no en conflicto:
Primero, el reconocimiento de que nadie puede ser salvo sin la gracia de Dios (las obras por sí solas nunca pueden salvar a una sola persona).
Segundo, la comprensión de que las obras son necesarias para hacernos elegibles para la gracia de Dios. Nuestras obras no nos ganan el derecho a recibir la gracia de Dios, pero sí nos hacen elegibles para recibirla, porque Dios así lo ha decretado.
Tercero, la comprensión de que las escrituras que sugieren que no somos justificados por la ley generalmente se refieren a la ley de Moisés, no a la ley de Cristo. Por ejemplo, Pablo enseñó: “No podéis ser justificados por la ley de Moisés” (Hechos 13:39).
Cuarto, la disposición a aplicar algo de sentido común, del cual la teología no está exenta. Isaías dijo: “Venid luego, y razonemos” (Isaías 1:18). ¿Qué doctrina tiene más sentido: que todo hombre es salvo solo por profesar fe en Cristo, sin importar su estilo de vida, o que somos salvos por la gracia de Jesús, siempre que guardemos los mandamientos dados por Dios? ¿Cuál de estas doctrinas haría a los hombres más piadosos? ¿Cuál haría un mundo mejor? ¿Cuál apelaría más a Satanás? Responde esas preguntas y sabrás cuál es la doctrina enseñada en la Iglesia antigua.
Es de cierto interés que David Bercot señaló que existía un “grupo religioso, etiquetado como herejes por los primeros cristianos, que disputaba fuertemente la postura de la iglesia sobre la salvación y las obras.” Este grupo, dijo, enseñaba “que somos salvos únicamente por gracia. Que las obras no juegan ningún papel en nuestra salvación.” Luego observó con perspicacia: “Sé lo que estás pensando: este grupo de ‘herejes’ eran los verdaderos cristianos y los cristianos ‘ortodoxos’ eran realmente herejes. Pero tal conclusión es imposible. Digo que es imposible porque el grupo al que me refiero son los gnósticos.” Bercot señaló que un creyente en la filosofía gnóstica fue etiquetado por Juan el Amado como “engañoso y anticristo” (2 Juan 1:7). Luego concluyó su mensaje con esta observación algo condenatoria: “Así que, si nuestra doctrina evangélica de la salvación (la creencia de que somos salvos solo por gracia) es verdadera, nos enfrentamos a la incómoda realidad de que esta doctrina fue enseñada por engañadores y anticristos antes de ser enseñada por la iglesia.” Y así, la doctrina de la salvación solo por gracia, primero inventada por los gnósticos y erróneamente reinstaurada por los reformadores, reemplazó la verdadera doctrina en gran parte del mundo cristiano. Fue otra desviación de la verdad—otra evidencia de doctrina apóstata.
La Doctrina de la Deificación (Llegar A Ser como Dios)
Con la llegada de la Restauración vinieron algunas doctrinas que corrigieron ciertas enseñanzas cristianas que habían sido corrompidas con la apostasía, algunas que llenaron un vacío creado por doctrinas perdidas, y otras, particularmente una, que confrontó y desafió tanto a la teología cristiana principal que ha sido etiquetada como blasfema por muchos. Esta es la doctrina de que el hombre puede llegar a ser un dios mediante la expiación de Jesucristo. Se alega que tal doctrina rebaja a Dios al estatus de hombre, y por lo tanto priva a Dios tanto de su dignidad como de su divinidad. Algunos detractores afirman que la búsqueda del hombre por la divinidad carece de respaldo escritural y que ninguna persona temerosa de Dios, con buen juicio y orientada por la Biblia, suscribiría tal filosofía. En ocasiones, a los miembros de la Iglesia restaurada se les llama despectivamente “Fabricantes de Dios.” Sin embargo, la evidencia de esta gloriosa verdad y su corrección divina no solo es sustancial sino convincente. Si hubiera un juicio, los testigos se alinearían para testificar a su favor. Primero, estaría el testimonio de la Biblia y las escrituras modernas; segundo, el testimonio de los primeros escritores cristianos; tercero, las obras de nobles poetas y autores; cuarto, la voz de la historia; y quinto, el poder de la lógica.
La Biblia y las Escrituras Modernas
La Biblia y las escrituras modernas están repletas de referencias al potencial del hombre para la perfección y, en última instancia, la divinidad. Ya en el libro de Génesis, un ángel apareció a Abraham y le extendió este mandato celestial: “Anda delante de mí, y sé perfecto” (Génesis 17:1). ¿A qué tipo de perfección se refería el ángel? ¿A la perfección en comparación con otros hombres? ¿Ángeles? ¿Dios? Durante el Sermón del Monte, el Salvador dio la respuesta inequívoca: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). Este desafío fue consistente con la oración sacerdotal del Salvador. Hablando de los creyentes, pidió al Padre “que sean uno, como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno” (Juan 17:22-23). Pablo enseñó que una razón vital para la Iglesia era “para perfeccionar a los santos… hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:12-13). Nótese la vara de medir — no un hombre, ni alguna forma de mini-Cristo o quasi-Dios, sino “la plenitud de Cristo.” El estándar de perfección no eran otros hombres o ángeles, sino el mismo Cristo. Afortunadamente, el plazo para alcanzar esta noble meta se extiende más allá de estos límites mortales.
Las escrituras que apoyan esta doctrina continúan fluyendo con testimonio repetido y poderoso. En un momento, el Salvador estuvo a punto de ser apedreado por los judíos por blasfemia. Les recordó sus buenas obras y luego preguntó: “¿Por cuál de esas obras me apedreáis?” Ellos respondieron que no lo apedreaban por sus buenas obras, sino “porque, siendo hombre, te haces Dios.” Irónicamente, es exactamente el mismo argumento hecho hoy por sus detractores — al Salvador se le acusó de ser un “Fabricante de Dios.” A esto él reconoció fácilmente que lo era, y declaró que ellos deberían ser igualmente: “¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?” (Juan 10:32-34). En otras palabras, dijo: no solo soy un dios, sino que todos ustedes son potenciales dioses. Se refería a su propia declaración en el Antiguo Testamento, con la cual los judíos deberían estar familiarizados: “Yo dije: dioses sois; y todos vosotros hijos del Altísimo” (Salmos 82:6). El Salvador solo estaba reafirmando una enseñanza del evangelio de que todos los hombres son hijos de Dios y, por lo tanto, podrían llegar a ser como él. Pablo entendió este principio, pues al hablar a los hombres de Atenas, dijo: “Ciertamente también vosotros sois linaje de él” (Hechos 17:28).
Pablo conocía las consecuencias de ser hijos de Dios, pues al hablar a los romanos, declaró: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos con Cristo” (Romanos 8:16-17) — no herederos subordinados, ni juniors, ni contingentes, sino coherederos, iguales con Cristo, para compartir todo lo que él recibirá. Juan el Revelador vio en visión cuán inclusiva podría ser esta herencia, incluso para un mortal en lucha: “El que venciere heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo” (Apocalipsis 21:7). No hay calificativos aquí. El Señor no promete “algunas cosas” ni siquiera “muchas cosas,” sino “todas las cosas.” Timoteo también conocía esta posibilidad, pues Pablo le prometió: “Si padecemos, también reinaremos con él” (2 Timoteo 2:12). La palabra “reinar” sugiere un reino, un dominio sobre el cual tendríamos poder. Las palabras “reinar con él” sugieren una posición de igual poder y gobierno. Esto es consistente con la promesa del Salvador: “Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21). ¿A qué trono se refería? Nada menos que al trono de la divinidad.
¿Es de extrañar que Pablo escribiera a los santos de Filipos: “Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14)? Pablo, que entendía esta doctrina, luchaba por el premio de la divinidad. Luego extendió esta invitación universal a todos los santos: “Por tanto, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma disposición” (Filipenses 3:15). Pedro reconoció que Dios “nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,” y declaró en consecuencia que “podamos ser partícipes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:3-4), es decir, receptores de la divinidad.
Sabiendo que los hombres podrían llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, David habló de una multiplicidad de dioses: “Dios está en la congregación de los poderosos; en medio de los dioses juzga” (Salmos 82:1). Más tarde escribió: “Delante de los dioses cantaré alabanzas a ti” (Salmos 138:1). No obstante, algunos sostienen que otras escrituras se refieren a un solo Dios y, por lo tanto, el hombre no puede llegar a ser un dios — de lo contrario estaría violando tales escrituras. Por ejemplo, citan a Pablo, quien enseñó: “Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas… y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por él” (1 Corintios 8:6). Sin embargo, la escritura anterior no dice que no existen múltiples dioses, sino que sugiere que hay una jerarquía u orden de dioses, y por lo tanto existe un solo Dios a quien debemos rendir cuentas. La conmovedora y provocativa exhortación del Salvador a “sed, pues, perfectos” fue más que un sonido de bronces o el tintineo de címbalos. Fue un mandato celestial para levantarnos a nuestro máximo potencial y llegar a ser como Dios nuestro Padre.
Escritores Cristianos Primitivos
La doctrina anterior también fue enseñada por muchos de los primeros escritores cristianos. Es interesante que Jordan Vajda, un ex sacerdote católico, llegó a una conclusión similar mientras escribía su tesis de maestría. Escribió lo siguiente: “La doctrina histórica cristiana de la salvación — la theósis, que significa, divinización humana [llegar a ser como Dios] — por demasiado tiempo ha sido olvidada por demasiados cristianos, a pesar de que esta aspiración es parte de la herencia común — del cristianismo del primer milenio.” Vajda luego citó a algunos escritores cristianos antiguos que apoyaban esta visión: “San Ireneo de Lyon,… quien conoció a San Policarpo, que conoció a los Apóstoles — escribió, ‘la Palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que por su amor inconmensurable se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que él es.’ San Atanasio de Alejandría [295-373 d.C.] también explicó que ‘Dios se hizo hombre para que podamos llegar a ser dioses.’”
Muchos otros escritores cristianos abordaron el tema. Hablando del más allá, Bernabé escribió: “Nosotros mismos seremos perfeccionados para que podamos ser herederos del pacto del Señor.” Justino Mártir reconoció que los hombres mortales podrían eventualmente ser deificados: “Hemos aprendido que solo se deifican aquellos que han vivido cerca de Dios en santidad y virtud.” Teófilo (siglo II d.C.) escribió que si un hombre guarda el “mandamiento de Dios, debe recibir como recompensa de Él la inmortalidad y debe llegar a ser Dios.” Hipólito elaboró aún más sobre este mismo tema: “Si, por lo tanto, el hombre ha llegado a ser inmortal, también será Dios. Y si es hecho Dios por el agua y el Espíritu Santo después de la regeneración del lavacro, también será coheredero con Cristo después de la resurrección de los muertos.” Cipriano reafirmó que los hombres pueden llegar a ser como Cristo: “Lo que Cristo es, nosotros los cristianos seremos, si imitamos a Cristo.”
El proceso de llegar a ser como Dios es posible, pero es un camino largo y arduo. Ireneo notó: “No hemos sido hechos dioses desde el principio, sino al principio solo hombres, y después, al fin, dioses.” Clemente de Alejandría habló de la “gran preparación y entrenamiento previo” que ello requeriría. Luego habló de la recompensa de la divinidad que le seguiría:
“Esto [la instrucción y preparación] nos conduce al fin eterno y perfecto, enseñándonos de antemano la vida futura que llevaremos, conforme a Dios y con dioses; después de ser libres de todo castigo y pena que sufrimos… Después de esa redención, la recompensa y los honores son asignados a los que se han hecho perfectos; cuando han terminado la purificación… el Señor les espera con la restauración a la contemplación eterna; y son llamados con el apelativo de dioses, siendo destinados a sentarse en tronos con los otros dioses que primero han sido puestos en sus lugares por el Salvador.”
Clemente de Alejandría añadió entonces: “Al ser bautizados somos iluminados; iluminados, nos convertimos en hijos; siendo hechos hijos, somos hechos perfectos; siendo hechos perfectos, somos hechos inmortales. Él dice, yo he dicho que sois dioses, y todos hijos del Altísimo.” Arnobio (260-330 d.C.) fue aún más lejos, como resume la Enciclopedia del Cristianismo Primitivo: “Los dioses fueron originalmente seres humanos que fueron deificados tras la muerte.”
Algunos han sostenido que las referencias de los primeros escritores cristianos a la deificación y la divinidad significaban solo inmortalidad y perfección moral, no una adquisición de poder divino; pero las escrituras y escritores mencionados arriba hablaron de que el hombre logra la “plenitud de Cristo,” siendo uno como Cristo y el Padre, convirtiéndose en “coheredero con Cristo,” reinando con Cristo, llegando a ser como Cristo, y sentándose “en tronos con los otros dioses.” ¿Suena esto a algo menos que la plenitud de la divinidad?
Ireneo dejó claro que el hombre exaltado no sería relegado a algún tipo de ángel glorificado, sino que literalmente se convertiría en un dios: “Pasando más allá de los ángeles y siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios.” Clemente de Alejandría añadió esta afirmación inequívoca sobre el hombre que vive una vida justa: “Conociendo a Dios, será hecho como Dios… y ese hombre se convierte en Dios, pues Dios así lo quiere. Heráclito dijo correctamente: ‘Los hombres son dioses y los dioses son hombres.’”
Hipólito habló del potencial ilimitado de los Santos fieles en esta vida: “Y serás compañero de la Deidad, y coheredero con Cristo, ya no esclavo de las pasiones ni deseos, y nunca más consumido por la enfermedad. Porque te has convertido en Dios,… has sido deificado y engendrado para la inmortalidad. Esto constituye el significado del proverbio, ‘Conócete a ti mismo;’ es decir, descubre a Dios dentro de ti, pues Él te ha formado a su propia imagen.” ¿Por qué referirse a la imagen de Dios dentro de nosotros si no podemos llegar a ser como el gran prototipo mismo?
Afortunadamente, algunos de los primeros escritores cristianos, así como profetas modernos, fueron lo suficientemente amables para elaborar más sobre el tema de los múltiples dioses, y al hacerlo hablaron de una jerarquía de dioses. Esto nos ayuda a entender la relación entre un hombre exaltado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la cúspide de esta jerarquía está el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, y después los mortales exaltados. Orígenes escribió: “Y así el primogénito de toda la creación, que es el primero en estar con Dios, y en atraer a sí mismo la divinidad, es un ser de rango más exaltado que los otros dioses junto a Él, de quienes Dios es el Dios… El Dios verdadero, entonces, es ‘El Dios,’ y aquellos que son formados a su semejanza son dioses, imágenes, por así decirlo, de Él el prototipo.” Orígenes luego reconoció que algunos podrían no gustarles su referencia al potencial del hombre para la divinidad, debido a su admisión de “otros seres además del Dios verdadero, que se han convertido en dioses por tener una parte de Dios. Pueden temer que la gloria de Aquel que supera toda la creación pueda ser rebajada al nivel de esos otros seres [hombres exaltados] llamados dioses.” Para eliminar tal temor, Orígenes no repudiaba el potencial del hombre para la divinidad, sino que reforzó la verdad de que en la jerarquía de dioses “hay un solo Dios el Padre” y “para nosotros hay un solo Señor, Jesucristo.” En otras palabras, podemos llegar a ser dioses, pero aún así honraremos y adoraremos al Padre, tal como un hijo que llega a ser padre puede aún honrar a su propio padre. En consecuencia, esta jerarquía celestial permite el potencial divino del hombre sin sacrificar la divinidad o preeminencia de Dios. El presidente Gordon B. Hinckley escribió: “Este elevado concepto [la deificación] de ninguna manera disminuye a Dios el Padre Eterno. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador y Gobernador del universo. Él es el más grande de todos y siempre lo será.”
Jordan Vajda, mientras era monje católico, concluyó su tesis de maestría con esta observación, que puede resultar inquietante para muchos: “Parece que si la soteriología de alguien (creencias teológicas sobre la salvación) no puede acomodar una doctrina de la divinización humana [el hombre llegando a ser como Dios], entonces al menos implícita, si no explícitamente, ha rechazado la herencia de la iglesia cristiana primitiva y se ha apartado de la fe del cristianismo del primer milenio.”
Perspectivas Literarias (Poetas y Autores)
También podemos encontrar un testimonio del potencial divino del hombre en la sabiduría de poetas y autores selectos que bebieron del manantial divino. C. S. Lewis fue uno que reafirmó esta proposición divina en múltiples ocasiones. Comentando sobre Mateo 5:48, escribió:
“El mandato ‘Sed perfectos’ no es un gas idealista. Ni es un mandato para hacer lo imposible… Él dijo (en la Biblia) que éramos ‘dioses’ y va a cumplir sus palabras… El proceso será largo y en partes muy doloroso; pero eso es lo que nos espera. Nada menos. Él quiso decir lo que dijo… Aquellos que se ponen en Sus manos llegarán a ser perfectos, como Él es perfecto—perfectos en amor, sabiduría, gozo, belleza e inmortalidad.”
En otra ocasión abordó el mismo tema:
“Es algo serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas, recordar que la persona más aburrida e insignificante con la que hablas puede algún día ser una criatura que… te tentaría fuertemente a adorar, o bien un horror y una corrupción como los que ahora encuentras, si acaso, solo en una pesadilla. Todo el día estamos, en cierto grado, ayudándonos mutuamente hacia uno u otro de estos destinos. Es a la luz de estas posibilidades abrumadoras, es con el asombro y la circunspección propios de ellas, que debemos conducir todas nuestras relaciones, todas las amistades, todos los amores, todos los juegos, toda política. No hay personas ordinarias. Nunca has hablado con un mero mortal. Naciones, culturas, artes, civilización—estas son mortales, y su vida es a la nuestra como la vida de un mosquito. Pero son inmortales con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, despreciamos y explotamos—horribles inmortales o esplendores eternos.”
“No hay personas ordinarias—no hay cifras ni ceros, solo posibles dioses y diosas en medio nuestro.” C. S. Lewis enseñó este principio a través de una experiencia de infancia. Recordó sus repetidos dolores de muelas y su deseo de alivio—pero también el persistente temor de que si confesaba su dolor, su madre lo llevaría al dentista. Dijo, “Conocía a esos dentistas; sabía que empezaban a meterse con otros dientes que aún no dolían… [Si les das un centímetro, toman una vara.]” Luego hizo esta comparación:
“Nuestro Señor es como los dentistas… Docenas de personas van a Él para ser curadas de algún pecado particular del que se avergüenzan… Bien, Él lo curará: pero no se detendrá allí. Eso puede ser todo lo que pediste; pero si una vez lo llamas, Él te dará el tratamiento completo. ‘No te equivoques,’ dice Él, ‘si me dejas, te haré perfecto. En el momento en que te pongas en mis manos, eso es lo que te espera. Nada menos, ni otra cosa. Tienes libre albedrío, y si quieres, puedes rechazarme. Pero si no me rechazas, entiende que voy a llevar a cabo este trabajo. Cualquiera que sea el sufrimiento que me cueste en esta vida terrenal, cualquiera que sea la purificación inconcebible que me cueste después de la muerte, cualquiera que sea el costo para mí, nunca descansaré ni te dejaré descansar hasta que seas literalmente perfecto — hasta que mi Padre pueda decir sin reservas que está complacido contigo, como dijo que estaba complacido conmigo. Esto puedo hacerlo y lo haré. Pero no haré nada menos.’… Debes entender desde el principio que la meta hacia la cual Él comienza a guiarte es la perfección absoluta; y ningún poder en todo el universo, excepto tú mismo, puede impedir que Él te lleve a esa meta. Eso es lo que te espera. Y es muy importante entenderlo.”
Victor Hugo, el magistral autor francés, ofreció este pensamiento poderoso y sublime: “La sed de lo infinito prueba la infinitud.” Quizás la sed de divinidad también pruebe la divinidad. ¿Acaso el Dios que tú y yo conocemos plantaría la visión y el deseo de la divinidad en el alma de un hombre para luego frustrarlo en su capacidad de alcanzarla?
Robert Browning, cuya visión a menudo atravesaba el velo mortal, conocía la respuesta, como se revela en estos versos de su poema “Rabí Ben Ezra”:
La lucha de la vida, habiendo alcanzado ya su término,
De ahí pasaré, aprobado
Un hombre, para siempre apartado
Del bruto desarrollado—un dios, aunque en germen.
La Voz de la Historia
La voz de la historia es otro testigo que testificará del destino divino del hombre. Sin duda, todos nos sentimos insuficientes cuando miramos la distancia entre Dios y nosotros, pero podemos consolarnos al contemplar lo que puede lograrse en el breve espacio de una vida mortal. B. H. Roberts lo expresó en estos términos elevados:
Piensa por un momento el progreso que un hombre hace dentro de los estrechos límites de esta vida. Obsérvalo mientras yace en el regazo de su madre,… ¡un bebé recién nacido! Desde ese bebé indefenso puede surgir uno como Demóstenes, o Cicerón, o Pitt, o Burke, o Fox, o Webster, que obligará a los senados escuchantes a oírle, y con su mente maestra dominará su inteligencia y su voluntad, y los obligará a pensar en los canales que él les marque… Del bebé indefenso puede surgir un Miguel Ángel, que de alguna masa cruda de piedra en la ladera de una montaña creará una visión nacida en el cielo que capturará la atención de los hombres por generaciones, y les hará maravillarse de los poderes casi divinos del hombre que creó una estatua casi viva y respirante. O un Mozart, un Beethoven o un Händel puede surgir del bebé, y sacar del silencio esas melodías y armonías más ricas que elevan el alma fuera de su prisión estrecha presente y le dan compañerismo por un tiempo con los dioses…
¡Y todo esto puede hacerlo un hombre en esta vida! No, se ha hecho, entre la cuna y la tumba — en el corto lapso de una vida. Entonces, ¿qué no podrá hacerse en la eternidad por uno de estos hombres-dioses?
Contempla por un momento lo que puede lograrse en el mero lapso de una vida mortal. Supón ahora que removieras del hombre la barrera de la muerte, le concedieras inmortalidad y a Dios como guía; ¿qué límites entonces querrías atribuir a sus logros mentales, morales o espirituales? De nuevo, B. H. Roberts lo expresó bien cuando dijo:
Si dentro del corto espacio de la vida mortal hay hombres que se levantan de la infancia y se convierten en maestros de los elementos fuego, agua, tierra y aire, de modo que casi los gobiernan como dioses, ¿qué no les será posible hacer en cientos o miles de millones de años? ¿Qué no harán en la eternidad? ¿A qué alturas de poder y gloria no podrán ascender?
C. S. Lewis añadió este recordatorio: “El trabajo no se completará en esta vida: pero Él quiere llevarnos tan lejos como sea posible antes de la muerte.” Un vistazo más allá del velo revela que los registros de la historia no terminan con la muerte, sino que continúan marcando los logros ilimitados del hombre. Victor Hugo intuyó las posibilidades ilimitadas en la otra vida:
Cuanto más me acerco al final, más claramente escucho a mi alrededor las sinfonías inmortales de los mundos que me invitan… Durante medio siglo he estado escribiendo mis pensamientos en prosa, verso, historia, sátira, oda y canción. He probado todo, pero siento que no he dicho ni la milésima parte de lo que hay en mí. Cuando vaya a mi tumba podré decir como muchos otros, «He terminado mi trabajo del día,» pero no puedo decir que he terminado mi vida. El trabajo de mi día comenzará en la mañana siguiente. La muerte no es un callejón sin salida. Es una vía principal. Cierra el crepúsculo; abre el amanecer.
Las escrituras sugieren que la búsqueda no es ni fácil ni rápida. Pedro exhortó a los santos a «humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo» (1 Pedro 5:6). Las escrituras modernas también advierten: «No podéis soportar ahora la presencia de Dios… Por tanto, perseverad con paciencia hasta que seáis perfectos» (Doctrina y Convenios 67:13). ¿Hay algunos para quienes la posibilidad divina se ha convertido en una realidad divina? Hablando de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor dijo: «Porque no hicieron otra cosa que aquello que les fue mandado, han entrado en su exaltación… y se sientan en tronos, y no son ángeles sino dioses» (Doctrina y Convenios 132:37). La historia había seguido su curso: los hombres se habían convertido en dioses.
Lógica
El poder de la lógica debería convencernos de que la doctrina de la deificación es consistente con verdades fundamentales científicas y religiosas. ¿No nos enseñan las leyes de la ciencia que lo semejante engendra lo semejante, cada uno según su especie? La ciencia ha descubierto que un código genético complejo transferido de padre a hijo es responsable de que el hijo adquiera los atributos físicos de sus padres. Si esto es así, ¿sería ilógico concluir que la descendencia espiritual recibe un código espiritual que les da el potencial divino de su padre — incluso Dios mismo? No, es simplemente el cumplimiento de la ley de que lo semejante engendra lo semejante. Esta es la misma verdad enseñada por el profeta Lorenzo Snow, quien por revelación personal conocía tan bien este principio:
“Nacimos a imagen de Dios nuestro Padre: Él nos engendró a su semejanza. Existe la naturaleza de la Deidad en la composición de nuestra organización espiritual. En nuestro nacimiento espiritual, nuestro Padre nos transmitió las capacidades, poderes y facultades que Él poseía, tanto como el niño en el regazo de su madre posee, aunque en un estado no desarrollado, las facultades, poderes y susceptibilidades de su progenitor.”
El élder Boyd K. Packer contó que un día llegó a casa y fue recibido por sus pequeños hijos, quienes estaban ansiosos por mostrarle algunos polluelos recién nacidos. Cuando su hija de cuatro años levantó uno de ellos, el élder Packer dijo, “Eso será un buen perro guardián cuando crezca, ¿no?” Su hija lo miró con una expresión que sugería que él no sabía mucho. Entonces él dijo, “¿No será un perro guardián, verdad?” Ella negó con la cabeza y respondió, “No, papá.” Entonces añadió, “Será un buen caballo de montar.” Su hija le lanzó esa mirada de “¡Ay, papá!” Luego dijo, “Incluso una niña de cuatro años sabe que un polluelo no crecerá para ser un perro, ni un caballo, ni siquiera un pavo. Será un pollo. Seguirá el patrón de su ascendencia.” El Evangelio de Felipe, uno de los descubrimientos de Nag Hammadi, hace esta simple afirmación de hecho: “Un caballo engendra un caballo, un hombre engendra hombre, un dios engendra un dios.” Eso es exactamente lo que enseñó John Taylor: “Como el caballo, el buey, la oveja y toda criatura viviente, incluyendo al hombre, propaga su propia especie y perpetúa su propia clase, así Dios perpetúa la Suya.”
La diferencia entre el hombre y Dios es significativa, pero es una cuestión de grado, no de especie. Es la diferencia entre una bellota y un roble, un capullo de rosa y una rosa, un hijo y un padre. En verdad, todo hombre es un dios en embrión, en cumplimiento de esa ley eterna que dice que lo semejante engendra lo semejante. Sugerir lo contrario es sugerir que Dios engendró descendencia inferior, en directo conflicto con toda ley científica conocida por el hombre. Pero de alguna manera la mayoría del mundo sigue fallando en comprender esto. En El paraíso perdido, John Milton refleja los sentimientos del mundo: “El hombre ha ofendido la majestad de Dios al aspirar a la divinidad.” Pero, ¿por qué habría de ofenderse la majestad de Dios? ¿Qué escrituras apoyan, qué lógica evidencian, o qué espíritu dicta una proposición así?
Milton hace que Satanás presente el argumento para la divinidad mediante un sueño a Eva, sugiriendo así que la búsqueda divina es contraria al plan de Dios. Satanás presenta su mejor argumento para la divinidad. Curiosamente, Milton nunca lo refuta con éxito. Las líneas clave son las siguientes:
“Oh fruto divino,
dulce por ti mismo, pero mucho más dulce así cortado.
Prohibido aquí, parece, como solo adecuado
para dioses, ¡pero capaz de hacer dioses de los hombres!
¿Y por qué no dioses de los hombres, ya que el bien, cuanto más
se comunica, más abundante crece,
¿no es el autor menoscabado, sino más honrado?”
La última línea es el punto focal. ¿Está Dios menoscabado, degradado, disminuido, destronado porque ha dado a otros la capacidad de llegar a ser como Él? ¿O es honrado más? ¿Quién puede honrar o adorar con mayor fuerza, una criatura de estatus inferior o más exaltado? ¿Puede una planta ofrecer la misma honra o adoración con el mismo sentimiento que un animal? ¿Puede un animal tener la misma carga emocional y los mismos impulsos espirituales que un humano? ¿Puede un mero mortal experimentar los sentimientos empíreos o el fervor espiritual de un dios potencial? La capacidad de uno para honrar y adorar se magnifica con el crecimiento intelectual, emocional, cultural y espiritual. Por lo tanto, cuanto más nos volvemos como Dios, mayor es nuestra capacidad de rendirle homenaje. En ese proceso de elevar a los hombres hacia el cielo, Dios simultáneamente multiplica su propio honor y así es “honrado más,” no menos.
La creación suprema de Dios posee el poder último para honrarle y, además, llegar a ser como Él. El propósito de esta creación y la razón del sacrificio de Dios eran obvios para C. S. Lewis: “(Dios) no creó a los humanos — no se convirtió en uno de ellos y murió entre ellos mediante tortura — para producir candidatos para el Limbo, humanos ‘fallidos’. Él quería hacer Santos; dioses; cosas como Él.”
El crítico, incapaz de entender, responde: “Pero tal concepto rebaja a Dios al estatus de hombre y así le roba su divinidad.” “Al contrario,” viene la respuesta, “¿no eleva al hombre en su potencial divino?” Pablo anticipó el argumento del crítico y dio la respuesta que debería haberlo silenciado de una vez por todas. Hablando a los santos de Filipos dijo: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse” (Filipenses 2:5-6). El Salvador sabía que para Él ser un dios no le robaría la divinidad a Dios. Pablo llevó esto un paso más allá. Sugirió que cada uno de nosotros debería ver estas cosas como Jesús lo hizo, porque si lo hacemos, también sabremos que es posible que lleguemos a ser como Dios sin robarle su divinidad. Esa es buena lógica. Después de todo, ¿quién es mayor, el ser que limita o el ser que mejora el progreso eterno del hombre?
Brigham Young abordó este tema: “(La divinidad del hombre) no restará nada a la gloria y poder de nuestro Padre Celestial, porque Él seguirá siendo nuestro Padre, y nosotros seguiremos sujetos a Él, y a medida que progresamos en gloria y poder, eso [sic] más realza la gloria y poder de nuestro Padre Celestial.” Esa es la ironía del argumento del crítico: la divinidad para el hombre no disminuye el estatus de Dios; al contrario, lo eleva al producir Santos más inteligentes, más sensibles y más respetuosos que tienen mayor capacidad para entenderle, honrarle y adorarlo.
¿Acaso no todas las iglesias cristianas abogan por un comportamiento semejante a Cristo? Si es así, ¿somos mejores cristianos si solo deseamos ser un 90 por ciento como Cristo, en lugar de un 100 por ciento? Si es blasfemo pensar que podemos llegar a ser como Dios ahora es, ¿entonces en qué punto no sería blasfemo llegar a ser como Dios — ¿un 90 por ciento, un 50 por ciento, un 20 por ciento, un 1 por ciento? ¿Es más honorable buscar una divinidad parcial que una divinidad total? ¿Debemos recorrer el camino de la divinidad sin esperanza de alcanzar jamás el destino?
Las escrituras, los primeros escritos cristianos, la poesía, la historia y la lógica testifican no solo de la posibilidad divina sino de la realidad divina de que el hombre puede llegar a ser como Dios. Si no estamos destinados a la divinidad, el crítico debe responder: “¿Por qué no?” Quizás las siguientes sean respuestas para su consideración.
Quizás el hombre no puede llegar a ser como Dios porque Dios no tiene el poder para crear una descendencia celestial. Está más allá de su nivel actual de comprensión e inteligencia. “Blasfemo,” responde el crítico. “Él tiene todo conocimiento y todo poder.”
Quizás Dios no crea tal descendencia divina porque no nos ama. “Ridículo,” responde el crítico. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito” (Juan 3:16).
Bueno, quizás Dios no ha plantado en nosotros la chispa divina porque quiere reservarse la divinidad para sí mismo; se siente amenazado por nuestro progreso; solo puede conservar su superioridad afirmando la inferioridad del hombre. “No, no,” insiste el crítico. “¿Alguna vez has conocido a un padre amoroso y bondadoso que no quisiera que sus hijos llegaran a ser todo lo que él es y más?”
Así es con Dios, nuestro Padre. Él tiene el poder, el amor y el deseo de hacernos como Él es, y por estas mismas razones ha plantado en cada uno de nosotros las semillas de la divinidad. Creer lo contrario es sugerir que Dios no tiene el poder para hacernos como Él, o peor aún, que elige no hacerlo. Sin embargo, esta es la proposición que sostiene gran parte del mundo.
Afirmar que la doctrina de la deificación del hombre es blasfema es nadar contra la corriente de las escrituras, los primeros escritores cristianos, la poesía, la historia y la lógica — todos los cuales se combinan en una unidad notable para enseñar que el hombre puede llegar a ser como Dios. Tal fue la enseñanza de la Iglesia primitiva, y tal es la aspiración de la Iglesia restaurada. Su eventual ausencia en la teología de la iglesia continua fue otra evidencia de que la verdadera Iglesia estaba ausente de la tierra.
Bautismo
La Doctrina Tal Como Fue Enseñada Originalmente
Hubo algunas doctrinas que fueron universalmente enseñadas por los primeros escritores cristianos. Una de ellas era que el bautismo es una condición esencial para la salvación. No había error sobre la postura de la Iglesia primitiva en este asunto. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, este mandato inequívoco se degradó a una recomendación por muchos en el cristianismo. David W. Bercot, un erudito destacado especializado en la iglesia cristiana primitiva, inicialmente creyó, como muchos otros cristianos, que el bautismo era un símbolo de la conversión espiritual de uno, pero no una necesidad para la salvación. Sin embargo, revirtió completamente su posición después de leer a los primeros escritores cristianos y releer las escrituras sobre el tema. Hizo esta reveladora evaluación:
“Una persona no era vista [por los primeros escritores cristianos] como salva o nacida de nuevo hasta que se completaba todo el proceso, incluyendo el bautismo con agua y la recepción del Espíritu Santo. Eso, en resumen, es lo que creía la iglesia primitiva, y cuando digo que la iglesia lo creía, me refiero a que era una creencia universal. En todo el conjunto de Los Padres Ante-Nicenos — en los diez volúmenes — creo que casi todos esos escritores en algún lugar hablan del bautismo, y todos ellos presentan esta misma visión — sin excepciones.”
Esas son palabras poderosas. En la Iglesia primitiva el bautismo no era opcional; no era un gesto simbólico realizado después de la conversión. Era una parte inseparable del proceso de salvación. De hecho, no había salvación sin él.
Las escrituras y los primeros autores cristianos hablaban del bautismo como (1) esencial para la salvación y la entrada al reino de Dios, (2) necesario para la remisión de los pecados, (3) testimonio de la fe de uno, y (4) símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cuya resurrección equivalía a un nuevo nacimiento — un nacimiento espiritual.
Esencial para la Salvación
En términos inequívocos, el Salvador enseñó a Nicodemo la necesidad del bautismo: “Si uno no nace de agua [bautismo] y del Espíritu [el Espíritu Santo], no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). Así como uno no puede entrar en este reino terrenal sin nacer en él, tampoco puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo mediante el bautismo. En esencia, el bautismo es el pasaporte para la entrada al reino de Dios. Alguien podría preguntar: “¿Cómo podría hacerse más clara la doctrina del bautismo y su absoluta necesidad?” Este mismo mensaje fue expuesto en los escritos del Pastor de Hermas (90-150 d.C.): “Era necesario para ellos [los santos]… levantarse por medio del agua para ser vivificados; porque de otra manera no podían entrar en el reino de Dios.” Este ordenanza era la puerta indispensable al reino de Dios. Era la evidencia del hombre de que había rechazado el reino secular y elegido el reino celestial. Cipriano escribió al respecto: “Habíamos renunciado al mundo cuando fuimos bautizados.” Hipólito enfatizó el mismo tema: “Venid todos vosotros, pueblos de las naciones, a la inmortalidad del bautismo… Venid a la libertad de la esclavitud, al reino de la tiranía, a la incorruptibilidad de la corrupción. Y ¿cómo, dice uno, vendremos? Por agua y el Espíritu Santo.”
Sería difícil leer el Nuevo Testamento y los primeros escritores cristianos y no notar el patrón distintivo que evidencia la necesidad del bautismo. En consonancia con sus instrucciones a Nicodemo, el Salvador enseñó: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Marcos 16:16). Tertuliano también observó que la fe y el bautismo estaban inextricablemente ligados: “Por lo tanto, todos los que después se convirtieron en creyentes fueron bautizados.” Este fue el curso seguido por los discípulos de Felipe: “Cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban” (Hechos 8:12). Eso fue exactamente lo que ocurrió con el eunuco que encontró Felipe. Tan pronto como declaró: “Creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios,” Felipe “lo bautizó” (Hechos 8:37-38). Y fue el curso seguido por Pablo tras su visión celestial. Incluso la visita del Señor mismo a Pablo (Hechos 9:5) no fue suficiente para la salvación. Él aún sería bautizado por manos de Ananías, quien le preguntó: “¿Por qué tardas? Levántate, bautízate y lava tus pecados” (Hechos 22:16). Ananías sabía que los pecados de Pablo no serían limpiados hasta que entrara en las aguas del bautismo.
Lidia, que había “adorado a Dios,” fue bautizada, junto con su familia, después de escuchar el evangelio predicado por Pablo (Hechos 16:14). En la misma hora en que el carcelero confesó su fe en Cristo, “fue bautizado” (Hechos 16:33). De igual forma “muchos de los corintios que oyeron creyeron y fueron bautizados” (Hechos 18:8). Pablo dijo a los gálatas cómo aceptar a Cristo: “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido” (Gálatas 3:27). Más tarde les dijo a Tito cómo llega la salvación: “Nos salvó según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo” (Tito 3:5).
El patrón es tan repetitivo, tan consistente, tan claro — la fe en Cristo seguida del bautismo — que es difícil imaginar a alguien que sostenga que el bautismo es una ordenanza opcional. Tal posición sería totalmente incompatible con la multitud de testimonios escriturales en el Nuevo Testamento.
Para que no quede ninguna duda sobre la necesidad de esta ordenanza, el propio Salvador fue bautizado “para cumplir toda justicia” (2 Nefi 31:5). Tertuliano señaló: “El Señor mismo, aunque no le debía arrepentimiento, fue bautizado.” Y concluyó: “[Por lo tanto] el bautismo no era necesario solo para los pecadores.” El Salvador fue el gran ejemplo. Nuestra obligación es seguir sus pasos — hacer como Él hizo. El Salvador dijo a Pedro: “Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15). Comprendiendo este concepto, Hipólito parafraseó las palabras del Salvador así: “Bautízame, Juan, para que nadie desprecie el bautismo. Yo soy bautizado por ti, el siervo, para que ninguno entre reyes o dignatarios desprecie ser bautizado por manos de un pobre sacerdote.” No obstante, las escrituras registran que desafortunadamente “los fariseos y los escribas rechazaron el consejo de Dios… no fueron bautizados por él [Juan el Bautista]” (Lucas 7:30). Por lo tanto, quien no se bautice por alguien que tenga la autoridad adecuada, como la que tenía Juan el Bautista, rechaza el consejo de Dios. Tal persona no puede ser miembro del reino de Dios porque ha elegido no someterse a las leyes de Dios.
El bautismo y la recepción del Espíritu Santo nunca fueron ordenanzas opcionales. Tertuliano señaló que no podemos vivir con Dios a menos que hayamos sido bautizados: “De ahí se sigue que aquellos que por fe han alcanzado la resurrección, están con el Señor después de haberse revestido de Él en su bautismo.” Clemente de Alejandría dejó claro que quien fuera obediente, era bautizado: “Y en los Hechos de los Apóstoles encontraréis esta frase, palabra por palabra, ‘Entonces los que recibieron su palabra [de Cristo] fueron bautizados; pero los que no querían obedecer, se mantenían alejados.’” Las Constituciones de los Santos Apóstoles (siglo III o IV) fueron severas con aquellos que se negaban a bautizarse: “El que por desprecio no quiera ser bautizado, será condenado como incrédulo y reprochado como ingrato y necio.” El Salvador afirmó inequívocamente que sin las ordenanzas del bautismo y el don del Espíritu Santo, un hombre “no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). No dejaba espacio para excepciones ni para doctrinas sustitutas.
David W. Bercot ilustró la necesidad del bautismo con este ejemplo esclarecedor:
Supongamos que un hombre y una mujer se enamoraron locamente; se regocijaban en la presencia mutua; eran inseparables. Ahora supongamos además que, sin tomar ninguna otra acción, anunciaran a sus amigos y conocidos que estaban casados. Los amigos responderían: “No, pueden amarse, pero no están casados hasta que pasen por un proceso legal llamado matrimonio.” De igual manera, alguien puede enamorarse de Cristo y de su iglesia; puede recibir una confirmación y transformación espiritual, pero ni sus pecados serán limpiados ni será miembro del reino de Dios hasta que pase por el proceso divino conocido como bautismo.
Tan esencial fue la ordenanza del bautismo que en un momento de la historia temprana de la iglesia surgió la cuestión de si una persona bautizada en el nombre de Jesús en una secta herética debía ser rebautizada en la “verdadera” iglesia. La necesidad del bautismo fue aceptada por todas las partes sin cuestionamiento. El único debate fue si debía hacerse nuevamente por el iniciando. Cipriano, obispo de Cartago, convocó un concilio de obispos y otros líderes de la iglesia, que resolvieron lo siguiente: “Se observa y sostiene que todos los que se convierten de cualquier herejía a la Iglesia deben ser bautizados por el único y legítimo bautismo de la Iglesia.” En otras palabras, no bastaba con ser bautizado, sino que además debía ser por la autoridad adecuada. Eusebio citó a Cipriano con la siguiente opinión: “No deben ser admitidos bajo ninguna condición antes de ser purificados primero de su error mediante el bautismo.”
Parece lógico que, habiendo enseñado la necesidad del bautismo, el Salvador luego instruyera a sus apóstoles a “id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Cipriano confirmó la validez de este mandato: “El Señor ha dicho que las naciones deben ser bautizadas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que sus pecados pasados sean eliminados en el bautismo.” Pedro, entendiendo esta ordenanza global, preguntó a los gentiles: “¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos?” La implicación era clara: nadie estaba exento. Por eso Pedro “les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor” (Hechos 10:47-48). Nótese que Pedro no “sugirió” ni “recomendó” que fueran bautizados, ni lo mencionó como una cortesía posterior a la conversión, sino que lo ordenó. Cipriano enseñó de forma similar: “El Señor, cuando vino, manifestó la verdad del bautismo… al ordenar que se diera a los creyentes ese agua fiel, el agua de la vida eterna, en el bautismo.”
Como prueba adicional de la necesidad del bautismo, Ireneo reprendió a los gnósticos porque enseñaban que “es superfluo llevar a las personas al agua.” Quizás Tertuliano resumió el tema tan sucintamente como pudo: “El precepto está establecido de que ‘sin bautismo, nadie puede alcanzar la salvación.’” Cipriano transmitió el mismo mensaje: “Por lo tanto, a menos que reciban el bautismo salvador no pueden ser salvos.” Es notable que tantos hombres, en tantos lugares y en tantos periodos de tiempo, fueran tan consistentes en la doctrina de la esencialidad del bautismo. ¿Puede haber alguna duda razonable sobre cómo los líderes de la Iglesia primitiva veían el bautismo? Sugerir que el bautismo no es un componente necesario para la salvación es contradecir el mandato claro y repetido de las escrituras y los primeros escritores cristianos; es ignorar por completo los registros históricos y canónicos sobre el tema.
Remisión de los Pecados
Pero, ¿por qué era esencial el bautismo? Porque era el método elegido por Dios para remitir los pecados y proveer entrada a su reino. Juan el Bautista enseñó la doctrina fundamental con su ejemplo: “Juan bautizaba en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados” (Marcos 1:4). En el día de Pentecostés, Pedro habló a un grupo de personas que creyeron en sus palabras. En un momento le preguntaron a Pedro y a sus hermanos: “¿Qué haremos?” — queriendo decir, ¿qué curso de acción debemos tomar para ser salvos? Reconociendo que estas personas tenían fe, Pedro respondió: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).
Justino Mártir declaró que “obtenemos en el agua la remisión de los pecados cometidos anteriormente.” También sabía que no había otra forma de ser limpiado: “No hay otro [modo] sino este — conocer a este Cristo, ser lavados en la fuente de la que habló Isaías para la remisión de los pecados.” Hasta que ocurriera el bautismo, el hombre no estaba libre de sus pecados. Tertuliano escribió que el bautismo era imperativo porque tenía el poder de “liberar al hombre.” Además agregó que sin bautismo el hombre “no puede ser santo.”
Ireneo comparó el sumergimiento de Naamán el leproso en el río Jordán con el bautismo: “Así como somos leprosos en pecado, somos limpiados mediante el agua sagrada… siendo regenerados espiritualmente… tal como el Señor declaró: ‘Si uno no nace de nuevo por agua y Espíritu, no entrará en el reino de los cielos.’” Justino Mártir conocía la misma interpretación de Juan 3:5, pues escribió:
“Todos los que están persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdad, y se comprometen a vivir conforme a ello, son instruidos a orar y suplicar a Dios con ayuno por la remisión de sus pecados pasados… Entonces son llevados por nosotros a donde hay agua, y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados.”
En una ocasión Cipriano escribió: “En el bautismo se concede la remisión de los pecados de una vez para siempre.” Para que no quede ninguna duda, el agua en sí misma no tiene poder limpiador. Es simbólica del poder redentor de la sangre y la expiación de Jesucristo. Como escribió Juan: “[Él] nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre” (Apocalipsis 1:5).
Justino Mártir dejó claro que un creyente no participaba del sacramento hasta después de haber sido bautizado. ¿Por qué? Porque primero debía ser limpiado en las aguas del bautismo, para ser digno de participar de los emblemas que simbolizan la expiación del Salvador. Al respecto, Justino Mártir escribió: “Nadie tiene permitido participar [del sacramento] excepto el hombre que cree que lo que enseñamos es verdad y que ha sido lavado con el lavado para la remisión de los pecados, y para la regeneración.”
Cipriano habló de los poderes purificadores del bautismo como si ocurriera un nuevo nacimiento — un nacimiento espiritual —: “Todos los que alcanzan el don e herencia divinos mediante la santificación del bautismo, con la gracia del lavamiento salvador se quitan al hombre viejo, y renovados por el Espíritu Santo de la suciedad de la antigua contagión, son purificados por una segunda natividad.” Los primeros cristianos sabían que a menos que ocurriera este segundo nacimiento, no podía haber remisión de pecados ni salvación.
Un Testimonio de Nuestra Fe
Juan el Bautista realizaba bautismos como requisito para entrar en el reino de los cielos (Mateo 3:2, 5-6). El Salvador dio el ejemplo del bautismo (Mateo 3:15-17) y así enseñó su necesidad (Juan 3:5). Las escrituras actúan como testimonio de los bautismos realizados por el Salvador y sus discípulos (Juan 3:22, 26; JST Juan 4:1, 3). Además, los apóstoles enseñaron que el bautismo precedía tanto la entrada a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:41, 47) como la recepción del Espíritu Santo (Hechos 2:38). Pero las sutiles filosofías humanas comenzaron a erosionar la palabra segura de Dios y de la revelación. Si un hombre tenía fe, decían algunos, eso era suficiente. El bautismo, decían, no era más que un testimonio externo de la fe de un hombre — una expresión externa de su compromiso interior. Después de todo, lo que primaba eran los sentimientos del corazón. Era un argumento elegante y ordenado reducir el bautismo a una evidencia de nuestra fe, en lugar de parte de nuestra fe, pero ese argumento era completamente contrario a las instrucciones escriturales. No podemos divorciar nuestras expresiones externas de nuestros sentimientos internos más de lo que podemos separar nuestras palabras de nuestros pensamientos. Son un todo integrado que define al hombre entero. Tertuliano anotó: “Ese lavado bautismal es un sello de la fe.” De hecho, no solo es una confirmación de nuestra fe — es un acto de nuestra fe.
El Señor sabe que el hombre necesita participar en actos físicos, como el bautismo, tanto como testimonio físico de su compromiso espiritual como para fortalecer su resolución. El bautismo es una ordenanza externa que fortalece nuestro compromiso interior. Una vez que hemos realizado el acto físico del bautismo en presencia de testigos, no hay vuelta atrás — hemos puesto nuestra mano en el arado (Lucas 9:62). Todas nuestras contemplaciones y compromisos mentales no pueden reemplazar la necesidad de participar en la ordenanza física. El bautismo es una línea espiritual que Dios ha trazado en la arena. O la cruzamos o no. O aceptamos su evangelio en sus términos o no. Cuando llegamos al otro lado, ninguno de nosotros puede debatir acerca de nuestra aceptación del evangelio de Cristo. Si estábamos suficientemente comprometidos, nos bautizamos — si no, nos abstuvimos.
De igual modo, quien fue bautizado frente a testigos no puede argumentar más tarde, “No me juzguen severamente según los estándares del evangelio — pensé en comprometerme, lo consideré seriamente, pero nunca decidí entregar completamente mi corazón a Dios.” El bautismo es nuestro compromiso irrevocable, nuestra firma vinculante en el contrato espiritual del que no hay retiro. No es solo evidencia de nuestro compromiso interno; es parte integral de ese compromiso. Sin él, nuestro compromiso queda corto frente a las repetidas exhortaciones de Cristo. Intentar “suavizar” el requisito del bautismo es un intento imprudente del hombre para eludir el mandato directo de Dios: “Si uno no nace de agua,… no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5).
Cristo nunca suavizó el requisito del bautismo: nunca sugirió un camino alternativo; nunca lo hizo una ordenanza opcional. En cambio, proveyó un medio para que todos los hombres pudieran oír su evangelio y ser bautizados antes del juicio final. Desafortunadamente, en el torbellino de la apostasía, muchos convirtieron el bautismo de un mandamiento a una recomendación. Fue una desviación monumental de la doctrina de la Iglesia original.
Predicar El Evangelio a los Muertos
Las teorías de los hombres versus la doctrina de Dios
Pedro habló con valentía a los saduceos sobre Cristo y su papel exclusivo como Salvador del mundo: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Esta doctrina crea un dilema para la mayoría del cristianismo: ¿Qué se debe hacer con los miles de millones de personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír acerca de Jesucristo y ser bautizados en su nombre? ¿Van al infierno? ¿Deberían los cristianos diluir la doctrina del papel exclusivo salvador de Cristo para acomodar a quienes nunca escucharon su mensaje? ¿Existe alguna otra solución? ¿Fue esta la respuesta enseñada en la Iglesia primitiva?
Un escritor cristiano evangélico moderno, John Sanders, observó que la pregunta: “¿Cuál es el destino de los que mueren sin haber oído el evangelio de Cristo?” es “de lejos… la pregunta apologética más formulada en los campus universitarios de EE.UU.” Por ello surge la pregunta inevitable: “¿Benefició el evangelio de Cristo solo a quienes tuvieron la suerte de vivir en esos tiempos y lugares donde se enseñó?” Si es así, entonces es probable que la gran mayoría de la población mundial nunca sea salva — de hecho, la mayoría ni siquiera tuvo oportunidad de ser salva. En este sentido, John Sanders señaló:
“Una gran proporción de la raza humana ha muerto sin haber oído jamás las buenas nuevas de Jesús. Se estima que en el año 100 d.C. había 181 millones de personas, de las cuales 1 millón eran cristianos… Para el año 1000 había 270 millones de personas, de las cuales 50 millones eran cristianos… En 1989 había 5.2 mil millones de personas con 1.7 mil millones de cristianos… Aunque no hay manera de saber exactamente cuántas personas murieron sin haber oído sobre Israel o la iglesia, parece seguro concluir que la gran mayoría de los seres humanos que han vivido caen en esta categoría.”
A la luz de lo anterior, ¿cómo reconciliar la naturaleza única y exclusiva del poder salvador de Cristo con la clara declaración de Pedro de que “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34)? En otras palabras, ¿cómo puede Cristo ser nuestra única fuente de salvación y amar a todos por igual, mientras que muchas personas nunca tienen oportunidad de conocer su mensaje salvador? La Iglesia primitiva enseñó la respuesta simple y directa. Está registrada en la Biblia y fue enseñada por muchos escritores cristianos antiguos, pero, trágicamente, las filosofías de los hombres han corrompido la doctrina pura enseñada por los apóstoles. Tres escritores cristianos modernos han sugerido diversas respuestas a la crítica pregunta: “¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Jesucristo?” como sigue:
Primero, el exclusivismo. Los defensores de la doctrina conocida como exclusivismo o restrictivismo sostienen que las únicas personas salvas son aquellas que oyen y aceptan el evangelio de Jesucristo mientras están en la carne. Para todos los demás, ya es demasiado tarde y qué pena. Esta teoría se basa en la premisa de que Dios ha predestinado a sus elegidos y, en consecuencia, estos elegidos están en posición de oír el evangelio en la tierra. Tal enfoque ciertamente reconoce una absoluta dependencia del Salvador, pero (1) entra en conflicto con los principios divinos de que todos somos hijos de Dios y que Dios desea que “todos los hombres sean salvos” (1 Timoteo 2:4); (2) se opone a la misericordia y justicia de Dios; y (3) socava el propósito de la mortalidad, porque si todos están “predestinados” y no hay excepciones, ¿cuál es el propósito de la vida terrenal? (o, dicho de otra manera, ¿por qué no salvar o condenar a todos al nacer, si el “dado ya está echado”?) Una forma de esta doctrina fue enseñada por los apóstatas zoramitas: “Tú nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los demás están elegidos para ser lanzados por tu ira al infierno” (Alma 31:17). En esencia, esta doctrina de exclusivismo condena a personas, incluso inocentes, que nunca tuvieron la oportunidad de oír de Jesucristo. Esto difícilmente es consistente con la naturaleza de un Dios amoroso, que no hace acepción de personas y que desea la salvación de todos los hombres.
Segundo, la oportunidad antes de la muerte. Los defensores de esta doctrina sostienen que todos tienen la oportunidad en algún momento de oír y luego aceptar o rechazar el evangelio de Cristo antes de morir. Para algunos, esta oportunidad puede presentarse en forma de una visita angélica; para otros, en sueños; para otros más, en alguna forma de “iluminación divina” que les permite tener fe en Cristo, aunque sea solo por un breve momento antes de morir. Por eso algunos la llaman la “teoría de la opción final.” El problema con esta teoría es que las escrituras no la apoyan y la historia no la verifica. ¿Qué evidencia hay en las escrituras, en los escritos cristianos antiguos o en la historia de la humanidad que sugiera que todos hayan oído hablar de Jesucristo antes de morir? Suscribirse a tal filosofía es ignorar los anales de la historia y negar la naturaleza salvadora de las ordenanzas del evangelio, tales como el bautismo y el don del Espíritu Santo, reemplazándolas con la creencia en una “salvación en el lecho de muerte,” todo lo cual está en directa oposición a las escrituras.
Tercero, el inclusivismo. Los proponentes de esta doctrina reconocen que Cristo es el Salvador y Redentor exclusivo del mundo, pero argumentan que una vez que Él realizó su expiación, esta fue eficaz para todos los hombres, incluso si nunca oyeron de Cristo o tuvieron fe en Él, siempre que hayan vivido “vidas buenas” y hayan sido fieles a la luz que recibieron. En esencia, estas personas “buenas” se convierten en “cristianos anónimos.” Esto es algo parecido a la teoría del “bautismo por deseo,” en la cual algunos creen que quienes viven vidas buenas pero no han oído hablar de Jesús son figurativamente bautizados en el reino debido a sus buenas obras. Esta fue en esencia la falsa doctrina enseñada por el hereje nehorita del Libro de Mormón: “Porque el Señor había creado a todos los hombres, y también había redimido a todos los hombres; y al fin, todos los hombres deberían tener vida eterna” (Alma 1:4).
Bajo estas teorías, la Expiación se vuelve inclusiva para todas las personas morales sin importar su fe en Jesús. Para sustentar su posición, estos proponentes se apoyan en parte en una declaración hecha por Justin Martir: “Nos han enseñado que Cristo es el primogénito de Dios, y hemos declarado antes que Él es el Verbo del cual todas las razas de hombres fueron partícipes; y aquellos que vivieron razonablemente son cristianos, aunque hayan sido considerados ateos.”
Tal respuesta aparentemente compasiva y justa, sin embargo, socava muchas doctrinas y ordenanzas centrales del cristianismo. Aceptar la filosofía del inclusivismo es negar el principio básico de la fe en Jesucristo, así como cada ordenanza y doctrina de la Iglesia, excepto el acto expiatorio de Cristo. No hay duda de que la expiación de Jesucristo es el punto focal de todo el cristianismo y está disponible para todos, pero la eficacia de ese acto en nuestras vidas está basada en la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la sumisión a todas las ordenanzas del evangelio. Lo que hizo Cristo fue crucialmente importante, pero también lo es nuestra aceptación de su modo de vida; de lo contrario, nunca podremos realmente conocerlo o ser como Él.
Cuarto, el universalismo. Esta doctrina declara que hay bien en todas las religiones del mundo, sin importar si son cristianas o no, y que Dios acepta todo lo bueno; por lo tanto, todas las personas morales serán salvas, sin importar la expiación de Jesucristo. Tal argumento reconoce que Dios no hace acepción de personas, pero también socava completamente el papel exclusivo de Cristo como Salvador. Convierte el papel de Cristo de Salvador y Redentor a filósofo moral y maestro. C. S. Lewis abordó apropiadamente a quienes defienden tal posición:
Estoy tratando de prevenir que alguien diga esa cosa realmente tonta que la gente suele decir sobre Él: “Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios.” Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático — al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado — o sería el Diablo del Infierno. Puedes callarlo y decir que es un loco, puedes escupirle y matarlo como un demonio; o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con esas tonterías condescendientes de que Él fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. No lo quiso.
Quinto, el evangelismo postmortem. Existe al menos otra doctrina: la del evangelismo postmortem. Esta doctrina se enseña en el Nuevo Testamento y en las enseñanzas de los primeros escritores cristianos. Asimismo, es confirmada por profetas modernos. Esta doctrina enseña que el evangelio de Cristo será predicado en la otra vida a aquellos que no tuvieron una oportunidad justa de oírlo en la tierra. En otras palabras, todos tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo y recibir sus ordenanzas salvadoras, ya sea en la mortalidad o en la otra vida, y así todos serán juzgados por los mismos estándares divinos. Donald Bloesch, un reconocido evangélico, observó: “No deseamos poner cercas alrededor de la gracia de Dios… Podemos afirmar la salvación del otro lado de la tumba, ya que esto tiene respaldo escritural.” De hecho, tiene respaldo escritural. Y fue enseñado en la Iglesia primitiva — una y otra vez. Fue enseñado con tal frecuencia y fervor que cuesta creer que todas las iglesias cristianas no proclamen esta gloriosa doctrina desde todos los púlpitos a todas las congregaciones.
¿A dónde van los espíritus de los muertos?
Para entender la doctrina del evangelismo postmortem, primero hay que entender a dónde van los espíritus de los muertos cuando se separan de sus cuerpos mortales. No van directamente a su morada final en la otra vida, comúnmente llamada por muchos cristianos como cielo o infierno. Esta era una doctrina apóstata enseñada por los gnósticos y desafortunadamente es creída por muchos cristianos hoy. Más bien, los espíritus de los muertos van a un lugar de espera hasta el momento de su resurrección corporal. Este lugar de espera es conocido como el “mundo de los espíritus” o “paraíso.” Los primeros escritores cristianos a veces lo llamaban las “partes bajas de la tierra” o “Hades” (una palabra griega que se refiere al lugar de espera de los muertos).
Fue este lugar a donde fue el espíritu del Salvador inmediatamente después de su muerte. Mateo enseñó: “Porque como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra” (Mateo 12:40). Está claro por las escrituras que Cristo no ascendió directamente al cielo en su muerte, como lo evidencia su comentario a María en el jardín: “No me toques; porque aún no he subido a mi Padre” (Juan 20:17). De igual forma, Pablo señaló que antes de ascender, “descendió a las partes bajas de la tierra” (Efesios 4:9). ¿A dónde había descendido? Al mundo de aquellos espíritus cuyos cuerpos estaban en la tumba. Esta creencia sobre la visita de Cristo al mundo de los espíritus es tan fundamental que forma parte del Credo de los Apóstoles (adoptado quizás tan temprano como en el año 150 d.C. por las iglesias cristianas primitivas) y es recitado hoy por muchas iglesias católicas romanas y protestantes. La parte pertinente dice así: “Descendió al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos.” Algunas iglesias protestantes (como los episcopales) usan la palabra “Hades” en lugar de “infierno” en sus libros de oración, porque creen que describe más precisamente su descenso al mundo de los espíritus.
Otras enseñanzas cristianas antiguas también son instructivas. Ireneo señaló que si el espíritu de Cristo fue al mundo de los espíritus, entonces el nuestro también debe hacerlo:
“Así como nuestro Maestro, por lo tanto, no partió de inmediato, huyendo (al cielo), sino que esperó el tiempo de su resurrección prescrito por el Padre,… así también nosotros debemos esperar el tiempo de nuestra resurrección.”
Tertuliano sabía que cada alma iba al mundo de los espíritus antes de la resurrección:
“Todas las almas, por lo tanto, están encerradas en el Hades: ¿lo admites? (Es verdad, digas que sí o no).”
Lactancio (250–325 d.C.) enseñó de manera similar:
“Pero nadie imagine que las almas son juzgadas inmediatamente después de la muerte. Pues todas son detenidas en un solo y común lugar de confinamiento, hasta que llegue el tiempo en que el gran Juez haga una investigación de sus méritos.”
El mundo de los espíritus está dividido en regiones
La parábola del hombre rico y Lázaro explica que este lugar de confinamiento (el mundo de los espíritus) está dividido en dos regiones. Una de ellas se llama infierno (Lucas 16:23) o prisión espiritual (1 Pedro 3:19), o en ocasiones los primeros escritores cristianos la denominaron “la cárcel.” La otra es llamada el seno de Abraham (Lucas 16:22) o paraíso (Lucas 23:43). Entre estas dos regiones hay un gran abismo fijado: “de modo que los que quisieran pasar de aquí (el paraíso) a vosotros [el hombre rico en el infierno] no pueden, ni tampoco pasar de allá a nosotros” (Lucas 16:26). Hablando de esa región llamada paraíso, Victorino (304 d.C.) escribió que es “un lugar de reposo para los santos, donde en verdad los justos son vistos y oídos por los malvados, pero no pueden ser llevados hasta ellos.” En otras palabras, no era posible pasar de una región a otra.
Hipólito se refirió a estas dos regiones: “Ahora debemos hablar del Hades, en el cual las almas tanto de los justos como de los injustos son detenidas. Este lugar ha sido destinado para ser como una especie de cárcel para las almas…. Pero los justos obtendrán el reino incorruptible e imperecedero, quienes ahora están detenidos en el Hades, pero no en el mismo lugar que los injustos…. Y lo llamamos [el lugar donde residen los justos] el seno de Abraham.” Justino Mártir también habló de estos distintos lugares: “Las almas de los piadosos permanecen en un lugar mejor, mientras que las de los injustos y malvados están en uno peor, esperando el tiempo del juicio.” Origen enseñó exactamente la misma doctrina: “Aquellos que, partiendo de este mundo por virtud de la muerte común a todos, son dispuestos conforme a sus obras y méritos — según sean considerados dignos — algunos en el lugar llamado infierno, otros en el seno de Abraham, y en diferentes lugares o mansiones.”
Hablando del Hades, Tertuliano señaló que tenía “dos regiones, la región de los buenos y la de los malos.” Tertuliano también escribió: “¿Por qué entonces no se puede suponer que el alma sufre castigo y consolación en el Hades durante el intervalo, mientras espera su juicio, anticipando en cierta forma ya sea la tristeza [en la prisión espiritual] o la gloria [en el paraíso]?”
Afortunadamente, tenemos escrituras adicionales que apoyan estos principios. Alma habló clara y concisamente sobre el estado de los muertos: “Los espíritus de los que son justos son recibidos en un estado de felicidad, que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde reposarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y tristeza…. Los espíritus de los impíos… serán arrojados a las tinieblas exteriores…. Así permanecen en este estado, tanto los justos en el paraíso como los malos en las tinieblas, hasta el tiempo de su resurrección” (Alma 40:12-14).
¿Qué hacen estos espíritus en el mundo de los espíritus?
¿Qué hacen estos espíritus durante este estado intermedio mientras esperan su resurrección y juicio final? El hecho de que estén asignados a dos regiones diferentes, y experimenten ya sea tristeza o gozo, indica que están cosechando, en parte, las recompensas o castigos atribuibles a su vida en la tierra. Tertuliano señaló: “En resumen, en tanto entendemos que ‘la prisión’ señalada en el Evangelio es el Hades, y también interpretamos ‘la última moneda’ como la ofensa más pequeña que debe ser compensada allí antes de la resurrección, nadie dudará en creer que el alma sufre en el Hades cierta disciplina compensatoria, sin perjuicio del proceso completo de la resurrección.”
Pero, ¿es eso todo lo que hace el espíritu—sufrir o regocijarse?
Tertuliano planteó una pregunta que invita a la reflexión: “¿Qué ocurre entonces en ese intervalo [el mundo de los espíritus]? ¿Dormiremos? Pero las almas no duermen ni siquiera cuando los hombres están vivos: en realidad, dormir es cosa de los cuerpos.” Tertuliano estaba en lo cierto. Los espíritus de los hombres están eternamente activos. Mientras están en la tierra, los hombres piensan, reflexionan y toman decisiones. Cuando mueren, sus espíritus continúan pensando, reflexionando y tomando decisiones.
Origen comprendió la naturaleza activa de estos espíritus. Él creía que los espíritus que han partido de la tierra “permanecerán en algún lugar situado en la tierra que la Santa Escritura llama paraíso, como en algún lugar de instrucción, y, por así decirlo, un aula o escuela de almas, en la cual serán instruidos respecto a todas las cosas que vieron en la tierra, y también recibirán información acerca de las cosas que seguirán en el futuro,… todo lo cual se revela más clara y distintamente a los Santos en su tiempo y lugar apropiados.” Esto tiene sentido. Los espíritus de los muertos tienen la capacidad de progresar mental y espiritualmente, tal como lo hacían en la tierra. La idea de que estos espíritus (que son eternos por naturaleza) estén en algún estado de animación suspendida, o flotando perezosamente en nubes esponjosas escuchando música de arpas, es contraria a las escrituras y antitética al impulso innato de cada alma de progresar y desarrollarse constantemente. Muchos de estos espíritus fueron hombres y mujeres buenos en la mortalidad que nunca escucharon el evangelio de Jesucristo; muchos eran creyentes que deseaban escuchar más; y por eso Dios proveyó un camino para lograr ambas cosas en el mundo de los espíritus.
Cristo predicó el evangelio en el mundo de los espíritus
El Jesús mortal anunció el glorioso tiempo cuando el evangelio sería llevado a los muertos:
“La hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios…. No os maravilléis de esto; porque la hora viene en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz” (Juan 5: 25, 28). En verdad, la hora estaba próxima. Pedro explicó adónde fue el espíritu de Cristo cuando su cuerpo fue puesto en la tumba: “siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados… los cuales en otro tiempo fueron desobedientes… en los días de Noé” (1 Pedro 3: 18-20).
¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados, y por qué fue el Salvador allí? Eran personas que habían muerto pero que nunca habían escuchado o aceptado plenamente la verdad. Juan había enseñado: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8: 32). Hasta que escucharan y abrazaran la verdad no estaban libres de ignorancia, pecado o maldad y, por tanto, eran prisioneros espirituales. Isaías señaló que estos prisioneros “serán encerrados en la prisión, y después de muchos días serán visitados” (Isaías 24: 22). Isaías también relató que el Salvador sería quien los visitaría, y él “proclamará libertad a los cautivos” (Isaías 61: 1) y “abrirá los ojos a los ciegos, para sacar de la prisión a los presos y a los que están en tinieblas de la cárcel” (Isaías 42: 7). Eusebio habló de este momento histórico cuando el Salvador abrió las prisiones espirituales: “Fue crucificado, descendió al infierno (Hades), y rompió las cadenas que nunca antes se habían roto.” Debe haber sido un momento glorioso de liberación.
El Salvador estaba haciendo que el evangelio fuera enseñado a los que estaban en el mundo de los espíritus, para que pudieran oír la verdad y ser libres. Las Odas de Salomón, que algunos creen son los cantos de conversos cristianos del primer siglo, enseñaron esta misma doctrina:
“Y yo [Cristo] hice una congregación de hombres vivos entre sus muertos, y hablé con ellos con labios vivos; porque mi palabra no será vacía; y los que habían muerto corrieron hacia mí; y clamaron y dijeron: Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, y haz con nosotros según tu bondad, y sácanos de los lazos de las tinieblas; y ábrenos la puerta por la cual salgamos a ti. Porque vemos que nuestra muerte no te ha tocado. Permítenos también ser redimidos contigo, porque tú eres nuestro Redentor. Y oí su voz; y mi nombre sellé sobre sus cabezas; porque son hombres libres y son míos.”
Tertuliano elaboró sobre el descenso de Cristo cuando dijo: “No ascendió Él [Cristo] a las alturas del cielo antes de descender a las partes bajas de la tierra, para hacer allí partícipes de Sí mismo a los patriarcas y profetas.” Aunque algunos estudiosos han interpretado este comentario de Tertuliano como que el evangelio del Salvador fue predicado sólo a los patriarcas y profetas de épocas pasadas, la referencia a las escrituras anteriores, más los escritos de otros líderes cristianos antiguos y las seguras palabras de profetas modernos (todos discutidos en detalle más adelante) revelan que el ministerio de Cristo y sus representantes hacia los muertos fue para todas las personas, no solo para los justos.
Los santos antiguos tenían plena conciencia de esta doctrina de la evangelización postmortal. Hipólito enseñó: “Él [el Salvador] también fue contado entre los muertos, predicando el Evangelio a las almas de los santos.” Ireneo observó: “Fue por esta razón también que el Señor descendió a las regiones debajo de la tierra, predicando su venida allí también, y declarando el perdón de los pecados recibido por los que creen en Él.” En otra ocasión escribió: “Pero fue así, que por tres días Él [el Salvador] habitó en el lugar donde estaban los muertos, como dice el profeta respecto de Él: Y el Señor recordó a sus santos muertos que dormían en la tierra del sepulcro; y descendió a ellos, para rescatarlos y salvarlos.” No cabe duda de la convicción de Ireneo de que el Salvador predicó a los muertos. Citó a profetas que escribieron sobre la vida del Salvador así: “El santo Señor recordó a sus muertos que dormían en el polvo, y descendió a ellos para levantarlos, para salvarlos.” Ireneo explicó por qué los muertos deben escuchar el evangelio: “No fue únicamente para los que creyeron en Él en el tiempo de Tiberio César que Cristo vino, ni el Padre ejerció su providencia solo para los hombres que ahora están vivos, sino para todos los hombres en conjunto, que desde el principio, según su capacidad, en su generación, han temido y amado a Dios.”
La lista de testigos cristianos antiguos continúa. Orígenes enseñó: “Afirmamos que no solo mientras Jesús estaba en el cuerpo ganó a no pocos personas, sino también, que cuando se convirtió en alma, sin la cobertura del cuerpo, habitó entre aquellas almas que estaban sin cobertura corporal, convirtiendo a aquellos que quisieron acercarse a Él.”
Clemente de Alejandría declaró inequívocamente que “el Señor predicó el Evangelio a los que estaban en el Hades,” y luego testificó que todos los que se arrepintieron y creyeron serían salvos: “Si entonces el Señor descendió al Hades para nada más que para predicar el Evangelio, como efectivamente descendió; fue para predicar el Evangelio a todos o solo a los hebreos. Si fue para todos, entonces todos los que creen serán salvos,… ya que los castigos de Dios son salvíficos y disciplinarios, conduciendo a la conversión, y prefiriendo más el arrepentimiento que la muerte del pecador…. Es evidente que aquellos que estaban fuera de la Ley, habiendo vivido rectamente, debido a la peculiar naturaleza de la voz, aunque estén en el Hades y encarcelados, al oír la voz del Señor, sea la de su persona o la que actúa por medio de sus apóstoles, con toda rapidez se volvieron y creyeron.”
Clemente también expresó su opinión de que Dios “salva con una justicia e igualdad que se extienden a todos los que se vuelven a Él, ya sea aquí o en otro lugar. Porque no es solo aquí donde el poder activo de Dios está de antemano, sino que está en todas partes y siempre está en acción.” Luego dio la razón convincente por la cual el evangelio debe ser predicado a los muertos:
“No es justo que estos [los que nunca escucharon el evangelio] sean condenados sin juicio, y que solo aquellos que vivieron después de la venida tengan la ventaja de la justicia divina… Si, entonces, Él predicó el Evangelio a los que estaban en la carne para que no fueran condenados injustamente, ¿cómo es concebible que no haya predicado el Evangelio por la misma causa a los que habían partido de esta vida antes de Su venida? Porque el Señor justo ama la justicia.”
Justin Martirio intentó convencer a un judío llamado Trifo de la divinidad mesiánica de Jesucristo. Durante su conversación, Justin observó que ciertas profecías sobre Cristo habían sido “eliminadas” de las escrituras judías, y que Trifo debía saber de esto, porque todavía permanecían en algunas sinagogas. Hablando de una profecía de Jeremías sobre la crucifixión, añadió casi como posdata esta valiosa nota histórica: “Y de nuevo, de los dichos del mismo Jeremías han sido eliminados estos: El Señor Dios recordó a su pueblo muerto de Israel que yacía en las tumbas; y descendió a predicarles su propia salvación.”
¡Qué notable reconocimiento de que esta gloriosa doctrina de predicar el evangelio a los muertos ya estaba siendo eliminada de las escrituras poco después de la muerte del Salvador! Pero, afortunadamente, la doctrina se conservó en algunos relatos sagrados y por muchos de los primeros escritores cristianos.
¿Anunció Juan el Bautista a Cristo en el Mundo de los Espíritus?
Así como Juan el Bautista anunció y preparó el camino para el Salvador en la mortalidad, también, según los primeros escritores cristianos, anunció y preparó el camino para que el Salvador enseñara el evangelio en el mundo de los espíritus. Hipólito escribió: “Él [Juan el Bautista] también predicó primero a los que estaban en el Hades, convirtiéndose en precursor allí cuando fue ejecutado por Herodes, para que también allí insinuara que el Salvador descendería para rescatar las almas de los santos de la mano de la muerte.” La nota a pie de página de esta cita observa: “Era opinión común entre los griegos que el Bautista fue el precursor de Cristo también entre los muertos.” Orígenes enseñó de forma similar: “Juan es en todas partes testigo y precursor de Cristo. Anticipa Su nacimiento y muere poco antes de la muerte del Hijo de Dios, y así da testimonio no solo para los que estaban en el tiempo del nacimiento, sino para aquellos que esperaban la libertad que vendría para el hombre mediante la muerte de Cristo. Así, en toda su vida, está un poco antes que Cristo, y en todas partes prepara al Señor un pueblo preparado para Él.”
Los Apóstoles y Otros Predican el Evangelio en el Mundo de los Espíritus
Los primeros escritores cristianos enseñaron que la predicación del evangelio a los muertos no se limitó a los pocos días del Salvador en la prisión espiritual. El Pastor de Hermas nos informa que los apóstoles y otros siguieron al Salvador al mundo de los espíritus después de sus respectivas muertes, y también enseñaron el evangelio a los espíritus en prisión:
“Los apóstoles y los maestros que predicaron el nombre del Hijo de Dios, después de haber caído dormidos en el poder y la fe del Hijo de Dios, predicaron también a los que habían muerto antes que ellos… Así por medio de ellos [los muertos] fueron vivificados y llegaron al pleno conocimiento del nombre del Hijo de Dios.” Clemente de Alejandría enseñó que los apóstoles predicaron en el mundo de los espíritus de manera semejante al Salvador, tal como predicaron en la mortalidad siguiendo el ejemplo del Salvador: “Y también se ha demostrado en el segundo libro de los Stromata que los apóstoles, siguiendo al Señor, predicaron el Evangelio a los que estaban en el Hades. Porque era necesario, en mi opinión, que así como aquí, así también allí, los mejores discípulos fueran imitadores del Maestro.”
La obra misional en la mortalidad es un prototipo de la obra misional en el mundo de los espíritus
La predicación del evangelio en la mortalidad fue un prototipo para la predicación del evangelio en el mundo de los espíritus. Así como Juan el Bautista había introducido el ministerio del Salvador en la mortalidad, parece que también lo hizo en el mundo de los espíritus. Así como el Salvador trabajó en la mortalidad para predicar el evangelio, también lo hizo en el mundo de los espíritus. Y así como el Salvador organizó sus fuerzas para predicar el evangelio en la mortalidad (a través de apóstoles, setentas, etc.), también organizó sus fuerzas en el mundo de los espíritus. Allí comisionó a sus “apóstoles y maestros,” como enseñó Hermas, y a “los mejores discípulos,” como enseñó Clemente de Alejandría, para ser predicadores de justicia en el mundo espiritual.
El presidente Joseph F. Smith tuvo una visión notable de la redención de los muertos que ayuda a aclarar cómo Cristo organizó sus fuerzas misioneras durante su tiempo limitado en el mundo de los espíritus. El presidente Smith se preguntó “cómo era posible que Él [Cristo] predicara a esos espíritus y realizara la labor necesaria entre ellos en tan poco tiempo.” Luego le fue revelada la respuesta: “El Señor no fue en persona entre los impíos y desobedientes… Pero he aquí, entre los justos organizó sus fuerzas y nombró mensajeros, revestidos de poder y autoridad, y los comisionó para que salieran y llevaran la luz del evangelio a los que estaban en tinieblas, aun a todos los espíritus de los hombres” (D. y C. 138: 28-30).
Así como el Salvador y sus apóstoles no fueron los únicos emisarios del evangelio en la tierra, tampoco fueron los únicos predicadores de justicia en el mundo espiritual. Muchos otros miembros dignos de la Iglesia de Cristo participaron en la difusión del evangelio, tanto en la mortalidad como después. El presidente Smith agregó: “Vi que los fieles ancianos de esta dispensación, cuando dejan la vida mortal, continúan sus labores predicando el evangelio del arrepentimiento y la redención, mediante el sacrificio del Unigénito Hijo de Dios, entre los que están en tinieblas y bajo la esclavitud del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos” (D. y C. 138: 57). ¿Qué enseñan? Fe, arrepentimiento, bautismo vicario y el don del Espíritu Santo, “y todos los demás principios del evangelio que fueron necesarios para que ellos [los muertos] supieran a fin de calificarse para ser juzgados según los hombres en la carne, pero vivir según Dios en el espíritu” (D. y C. 138: 34).
Refiriéndose a la obra misional en el mundo de los espíritus, Brigham Young observó: “Los espíritus de los hombres buenos… están reuniendo todas sus fuerzas y van de lugar en lugar predicando el Evangelio.” Joseph F. Smith comentó: “Las cosas que experimentamos aquí son típicas de las cosas de Dios y la vida que hay más allá de nosotros.” El evangelio se proclama con fervor y celo en el mundo espiritual, tal como se hace aquí.
La gloriosa noticia: Todos escucharán el evangelio
Como se discutió arriba, la doctrina de predicar el evangelio a los muertos fue enseñada indudablemente en la Iglesia primitiva por muchos escritores cristianos antiguos. No obstante, algunas personas han planteado la siguiente pregunta:
“¿Se enseñó el evangelio solo a los patriarcas y profetas que habían muerto, como mencionan algunos escritores cristianos antiguos, o fue enseñado a todos, como indican otros escritores antiguos?”
Pedro enseñó que el evangelio fue predicado en el mundo de los espíritus a los que fueron desobedientes en los días de Noé (1 Pedro 3: 18-20). Obviamente, si el evangelio fue predicado a los desobedientes por un lado, y a los justos (como los patriarcas y profetas) por el otro, se debe preguntar: “¿No habría sido predicado también a los que estaban en medio?”
Juan declaró que “todos los que están en los sepulcros oirán su voz” (Juan 5: 28).
No sea que haya alguna duda sobre la amplitud de la misión del Salvador a los muertos en el mundo de los espíritus, esta se explica por el propósito de dicha misión tal como enseñó Pedro:
“Por esta causa también fue predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan según Dios en el espíritu” (1 Pedro 4: 6).
Nótese que no hubo ninguna limitación sobre quiénes recibirían el evangelio—se predicaría a todos los muertos. ¿Por qué? Para que todos los hombres puedan ser juzgados por los mismos estándares divinos que gobiernan a aquellos que lo oyeron en la mortalidad. ¿Puede haber algo más justo? Todos tendrían la oportunidad de oír el evangelio y aceptarlo o rechazarlo antes de ser juzgados.
Pedro, en las Reconocimientos de Clemente, reprendió al dios de Simón Magno porque su poder salvador se extendía solo a aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo:
“Él [Dios] salva a los adúlteros y homicidas, si lo conocen; pero a las personas buenas, sobrias y misericordiosas, si no lo conocen, como consecuencia de no tener información acerca de Él, ¡no las salva! Grande y bueno es verdaderamente aquel a quien ustedes proclaman, que no es tanto el salvador de los malos, sino que no muestra misericordia a los buenos.”
Uno de los libros apócrifos que se cree fue escrito en el siglo III, Los Hechos de Zantipo y Polixena, habla de la extensión inclusiva del evangelio de Cristo, incluso a los pecadores en el Hades: “Cristo, el proveedor del mundo, el buscador de los pecadores y de los perdidos,… no solo recordó a los que están en la tierra, sino que por su propia presencia ha redimido también a los que están en el Hades.”
Así como el mensaje del evangelio se enseña a todos en la mortalidad (tanto a judíos como a gentiles), también se enseña a todos en el mundo de los espíritus. El presidente Joseph F. Smith habló directamente sobre este asunto. Declaró que las fuerzas misioneras del mundo de los espíritus fueron comisionadas para llevar el evangelio a “todos los espíritus de los hombres” (D. y C. 138: 30), tanto “a los injustos como a los fieles” (D. y C. 138: 35). En otras palabras, dijo que el evangelio sería predicado “a todos los que se arrepintieran de sus pecados y recibieran el evangelio” (D. y C. 138: 31). Como resultado, todos, sin excepción, ya sea que hayan vivido en el año 2000 a.C. o en tiempos modernos, en las zonas remotas de Australia o en las montañas de Nepal, escucharán el evangelio de Jesucristo. Esto es justo, equitativo y misericordioso. Fue el plan de Dios en la Iglesia primitiva; es el plan de Dios en la Iglesia restaurada.
Preocupaciones sobre la evangelización postmortal
Algunos están preocupados de que la doctrina de la evangelización postmortal pudiera dar una segunda oportunidad para los espiritualmente rezagados y, por lo tanto, ser injusta, o quizás incluso desalentar la evangelización en la mortalidad. Al responder a esas preocupaciones, las siguientes observaciones pueden ser útiles:
Primero, ¿quién entre los mortales sabe qué constituye una segunda oportunidad? Si oímos el nombre de Jesucristo en la televisión o la radio, ¿fue eso una oportunidad? Si un misionero de Jesucristo tocó a nuestra puerta y lo rechazamos, ¿fue eso una oportunidad? ¿O importa que estuviéramos apresurándonos al hospital para ver a un hijo herido, o que hubiéramos tenido un mal día en la oficina y quisiéramos estar solos? Si Pablo, quien consintió en la muerte de Esteban y sostuvo las ropas de los que lo mataron (Hechos 22: 20), hubiera muerto poco antes de su viaje a Damasco, ¿habría sido condenado al infierno porque rechazó el testimonio de Esteban? Si Brigham Young hubiera muerto después de diecisiete meses de estudiar el evangelio, pero antes de aceptarlo, ¿habría recibido su única y única oportunidad?
Una mujer una vez dijo al presidente Harold B. Lee, “No puedo aceptar esa parte de sus enseñanzas sobre el evangelio de una segunda oportunidad.” Él respondió, “Usted malinterpreta nuestras enseñanzas. No creemos en el evangelio de la segunda oportunidad. No creemos en el evangelio de la primera oportunidad, sino que creemos en una oportunidad o plena oportunidad para que todos escuchen y acepten el evangelio.”
Parece que Dios, en su sabiduría y misericordia, proveerá un camino para que todos reciban una oportunidad plena y justa de escuchar el evangelio de Jesucristo, ya sea en la mortalidad, en el mundo de los espíritus, o en ambos.
Mientras todos reciban una oportunidad completa para escuchar el evangelio, entonces nadie debería quejarse sobre cuándo o dónde otra persona recibe el mensaje del evangelio. Esto parece ser el espíritu de la parábola de los obreros en la viña. Ya sea que se les dé la oportunidad de trabajar en la primera hora o en la undécima hora, el salario (recibir las bendiciones de oír y obedecer el evangelio) fue el mismo. Cuando algunos de los primeros obreros se quejaron porque recibieron el mismo salario que los que trabajaron menos horas, el Salvador les recordó que Él no les había hecho “ningún agravio” (Mateo 20:13). Les había pagado exactamente como había acordado. Al recordar que su salario es “todo lo que él [Dios] tiene” (Lucas 12:44), entonces se nos recuerda rápidamente que nuestro trabajo es insignificante comparado con el salario de Dios. Si un empleado fuera pagado un billón de dólares por trabajar ocho horas, y otro empleado recibiera el mismo salario por una hora de trabajo, ¿tendría el primer empleado derecho a quejarse? El salario fue tan desproporcionado al trabajo realizado que ambos empleados deberían estar eternamente agradecidos. No es de extrañar que el Salvador reprendiera a los quejosos con esta reprensión: “¿Está enojado tu ojo, porque yo soy bueno?” (Mateo 20:15). El mensaje de la parábola fue que todos los que quisieran trabajar (escuchar el evangelio y vivirlo) recibirían el mismo salario espiritual, ya sea que lo escucharan a los ocho años o a los ochenta, o en el mundo de los espíritus.
Segundo, oír el evangelio en el mundo de los espíritus no mitiga las consecuencias negativas de la postergación. De hecho, el profeta Amulek dejó claro que no hay ventaja en postergar; en realidad, es un riesgo espiritual considerable: “No podéis decir, cuando seáis llevados ante aquel terrible juicio, que os arrepentiréis, que volveréis a vuestro Dios. No podéis decir esto; porque el mismo espíritu que posee vuestros cuerpos en el momento en que salís de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno” (Alma 34:34).
En otras palabras, si alguien tuvo una oportunidad justa para recibir el evangelio en la mortalidad y lo rechazó, no existe una varita mágica que transforme tal espíritu en uno más receptivo en el mundo de los espíritus. Por el contrario, si alguien hubiera sido receptivo al evangelio en la tierra, pero nunca recibió la oportunidad, entonces seguirá teniendo esa actitud receptiva en el mundo de los espíritus. Su espíritu simplemente seguirá siendo lo que siempre ha sido.
El Salvador enseñó este principio en la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico, que estaba en el infierno, suplicó a Abraham la oportunidad de volver brevemente a sus cinco hermanos en la mortalidad y advertirles “para que no vengan también ellos a este lugar de tormento.” Abraham le respondió que “tienen a Moisés y a los profetas; que los oigan a ellos.” El hombre rico replicó en esencia, “No entiendes, si alguien regresara de entre los muertos, sería tan dramático que se arrepentirían.” Entonces Abraham le dio la verdad contundente: “Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien resucite de entre los muertos” (Lucas 16:27-31).
Si alguien no aceptó el evangelio en la mortalidad, no será más fácil aceptarlo en el mundo de los espíritus, aunque alguien resucitado se lo predique. De hecho, será más difícil.
Es como la persona que promete hacer dieta mañana, pero con cada día que pospone, gana más peso, lo que hace aún más difícil perder ese peso en el futuro.
Jacob habló con dureza de aquellos que recibieron la luz del evangelio en la mortalidad pero no la abrazaron: “¡Pero ay de aquel a quien se le dio la ley, sí, que tiene todos los mandamientos de Dios, como nosotros, y que los transgrede, y que malgasta los días de su probation, porque horrible es su estado!” (2 Nefi 9:27).
El mensaje es claro. Dios es misericordioso y todos tendrán una oportunidad justa para oír el evangelio; pero si postergamos el día de nuestro arrepentimiento, entonces podemos tener sobre nosotros la trágica condena:
“La siega se acabó, se terminó el verano, y no se ha salvado mi alma” (D. y C. 56:16).
Tercero, algunos podrían sentir que los espíritus en el mundo de los espíritus tienen una ventaja injusta sobre los mortales, porque disponen de un mejor punto de vista desde donde escuchar y aceptar el evangelio. Si ese fuera el caso, entonces también podría argumentarse que las personas que vivieron en la época del Salvador tenían una ventaja injusta sobre las que viven ahora. Después de todo, ellos escucharon el evangelio directamente de sus labios y fueron testigos presenciales de sus milagros. Sin embargo, a pesar de todo eso, pocos abrazaron el evangelio durante su vida mortal (D. y C. 138:26). Por supuesto, el ateo sabrá que está equivocado sobre la vida después de la muerte cuando llegue al mundo de los espíritus, pero el conocimiento y la perspectiva por sí solos no traen conversión. Los demonios sabían que Jesús era el Cristo (Hechos 19:15; Santiago 2:19), pero esa verdad no cambió su estilo de vida. Los sumos sacerdotes conocían los milagros de Cristo; incluso sabían que había resucitado de entre los muertos (habiendo pagado dinero a los soldados que presenciaron el evento para que guardaran silencio), pero eso no tuvo ningún poder para convertirlos. La causa principal de la conversión no será el entorno, sino el cambio de corazón.
La confesión en el lecho de muerte, o la aceptación de último minuto de Cristo en el mundo de los espíritus, está muy lejos de una vida de buenas obras. Después de todo, al final, “toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará” que Jesús es el Cristo (D. y C. 88:104), pero la confesión sola nunca será un sustituto de una vida de servicio valiente. La doctrina de la evangelización postmortal de ninguna manera reemplaza ni suaviza la necesidad de una vida de buenas obras en respuesta a la luz que hemos recibido.
Cuarto, algunos están preocupados de que predicar el evangelio a los muertos pueda tener un efecto disuasivo sobre la evangelización en la mortalidad. Pero si la justicia trae felicidad, ¿por qué esperaríamos para compartir el evangelio con nuestros amigos y vecinos hasta una fecha posterior? Samuel declaró la verdad eterna que su malvado público del Libro de Mormón no quería escuchar: “Habéis buscado la felicidad haciendo la iniquidad, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que está en nuestra gran y Eterno Cabeza” (Helamán 13:38).
Nadie se sale con la suya porque haya vivido una vida de pecado. Como dijo Harold B. Lee, “No hay pecadores exitosos.” Es no entender nada sugerir que alguien que “vivió a su antojo en esta vida y luego aceptó el evangelio en el mundo de los espíritus, de alguna manera estará mejor que aquellos que siempre vivieron buenas vidas.” Postergar la justicia es impedir la felicidad. En consecuencia, si amamos a nuestros vecinos, desearemos que tengan el evangelio lo antes posible, para que puedan acelerar el tiempo de su felicidad eterna.
Hay otra razón por la que la doctrina de la evangelización postmortal no tiene efecto adverso sobre la evangelización en la mortalidad. El evangelio de Cristo nos exige hacer todo lo posible para avanzar su reino. Si alguien no escuchó el evangelio en la mortalidad, el plan de Dios proveerá misericordiosamente para esa persona en el mundo de los espíritus, pero mientras tanto no estamos excusados de compartir el evangelio con toda persona viva que podamos. Dios ha enseñado este principio repetidamente.
El levantar a Lázaro de entre los muertos es solo un ejemplo. El Salvador se acercó a la tumba donde Lázaro había estado por cuatro días. Ordenó a los presentes que removieran la piedra que cubría la entrada. Entonces, en voz alta, clamó: “Lázaro, ¡sal fuera!” (Juan 11:43), y las escrituras registran que “el que había muerto salió, atado de pies y manos con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario” (Juan 11:44). En ese momento Jesús mandó a los presentes que lo desataran. Podría uno preguntarse, “¿Por qué Jesús no removió la piedra? ¿Por qué no desenvolvió el cuerpo revivido? ¿Por qué no ordenó que sucedieran esos eventos? ¿Acaso le faltaba poder?” Por supuesto que no. Fue solo una demostración de la ley divina de la economía, a saber, que el hombre debe hacer todo lo que pueda, y cuando haya alcanzado sus límites, cuando haya ejercido todas sus energías mentales, morales y espirituales, entonces intervendrán los poderes celestiales. El hombre podía remover la piedra y desenvolver el cuerpo, así que debía hacerlo; pero solo el poder de Dios podía llamar a los muertos a la vida.
De igual manera, los mortales tienen el deber de compartir el evangelio con todas sus energías mentales, morales y espirituales, y si algunos son omitidos en el proceso o no reciben una oportunidad completa, entonces Dios proveerá una oportunidad en el mundo de los espíritus. Por lo tanto, predicar el evangelio a los muertos no debería tener ningún efecto disuasorio sobre la obra misional en la mortalidad. Por el contrario, debería aumentar el fervor de la evangelización, porque el misionero ahora tiene una visión mayor del poder universal salvador del evangelio y, por lo tanto, un mayor deseo de predicarlo.
¿Por qué se perdió esta doctrina?
¿Puede alguien dudar seriamente que si los apóstoles hubieran permanecido, la maravillosa doctrina de la evangelización postmortal habría permanecido en la vanguardia de la teología cristiana? Sin embargo, la historia confirma que esta doctrina central y crítica, que fue enseñada con fuerza y claridad en la Iglesia primitiva, se perdió, y las filosofías hechas por el hombre del exclusivismo, inclusivismo y otras teorías mencionadas anteriormente se convirtieron en los tristes sustitutos. Hablando de la doctrina de la salvación para los muertos, David W. Bercot preguntó: “¿Por qué la mayoría de nosotros nunca ha oído esta enseñanza antes? … Hemos pasado por la Escuela Dominical o catecismo o lo que sea, y tan a menudo nunca hemos escuchado nada de esto explicado antes.” Luego dio la razón de este vacío doctrinal en dos charlas tituladas «El descenso de Cristo a los infiernos» y «La vida después de la muerte.» Resumo sus conclusiones de la siguiente manera:
Los primeros cristianos creían que cuando un hombre moría, su espíritu iba a los infiernos (el lugar de los muertos). Si aún no había escuchado el evangelio de Cristo mientras estaba en la tierra, entonces podría recibir la oportunidad en los infiernos. Contrariamente a esta enseñanza, los gnósticos creían que al morir el alma de un hombre iba inmediatamente al cielo o al infierno. Estas doctrinas opuestas presentaron un dilema para la iglesia en curso. Muchos santos cristianos primitivos estaban dedicados al reino. Debido a sus creencias y estilo de vida, fueron marginados del mundo y, además, muchos soportaron intensa persecución, incluso el martirio. Como resultado, hicieron tremendo sacrificios y compromisos para pertenecer a la fe. Esto cambió sustancialmente cuando Constantino hizo del cristianismo una religión legal. En el transcurso de unas pocas décadas, casi todos en el imperio se llamaban cristianos, con la posible excepción de los judíos. La mayoría de las personas se habían convertido en cristianos nominales. Aún vivían vidas paganas e inmorales; de hecho, sus vidas tenían poca relación con las enseñanzas del cristianismo. La iglesia sabía que la gran mayoría de estas personas no se dirigían al cielo, pero la iglesia no quería decirles a sus feligreses que estaban condenados al infierno, así que la iglesia comprometió y inventó la doctrina del purgatorio. Propuso que las almas de los hombres que no iban al cielo inmediatamente después de la muerte iban a un lugar intermedio llamado purgatorio, un lugar donde sus almas eran purificadas, un lugar donde tenían una “segunda oportunidad”, por así decirlo. Allí sufrirían por sus pecados terrenales y, después de sufrir lo suficiente para pagar por sus pecados, sus almas serían liberadas al cielo. Si ellos o sus familiares tenían la suerte de ser ricos, el tiempo pasado en el purgatorio podría reducirse mediante una generosa contribución a la iglesia.
¿Es de extrañar que Bercot observe que “la doctrina del purgatorio produjo una iglesia, un tipo de iglesia, una iglesia que no estaba encendida por Dios, una iglesia que no estaba separada del mundo…. Produjo… una religión que solo remotamente se parecía al cristianismo de los apóstoles y de la iglesia primitiva”? La doctrina del purgatorio no requería un cambio de corazón; en cambio, sustituía el sufrimiento por la conversión. Una vez que uno había sufrido lo suficiente, supuestamente había ganado el derecho a ir al cielo.
Bercot añadió que los Reformadores vieron “el purgatorio como una corrupción mayor de la fe que estaba produciendo cristianos tibios, no regenerados y sin Dios.” ¿Entonces qué hicieron los Reformadores? David Bercot respondió proponiendo su “Ley de la Teología de Newton.” Para cada acción, dijo, hay una reacción opuesta e igual. Luego añadió que por cada error en la Iglesia Católica, los Reformadores a menudo propagaron un error igual en la dirección opuesta. En vez de volver a la doctrina enseñada por los primeros cristianos, en este caso el estado intermedio de los muertos, los Reformadores volvieron a la doctrina de los gnósticos, a saber, que cuando morimos vamos inmediatamente al cielo o al infierno. En el proceso destruyeron una doctrina cristiana básica: la existencia del Hades (el mundo de los espíritus). Bercot concluyó sus comentarios con esta notable observación:
“Es una maravillosa enseñanza que nos ayuda a amar a Dios mucho más… Esto es lo que los cristianos originalmente creían… Debería enseñarse regularmente en la iglesia. Es un tema, una doctrina para regocijarse. Saben, me da mucha curiosidad por qué nunca se enseña en la mayoría de las iglesias hoy en día. Sin embargo, la buena noticia es que Dios, en Su misericordia, ha extendido la oportunidad de la vida eterna incluso a algunos de los que están en la tumba. Tal vez esto fue solo para aquellos que vivieron antes de Cristo, o tal vez es para todos los que mueren sin escuchar el Evangelio. De cualquier manera, podemos consolarnos sabiendo que adoramos a un Dios tan amoroso y misericordioso.”
Frederic W. Farrar, un ministro ilustrado de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XIX, conocido por su libro emblemático sobre la vida de Cristo, reconoció este gran vacío en la doctrina cristiana y habló de ello con ardiente pasión:
“Santo Pedro tiene una doctrina que es casi peculiar a él, y que es invaluablemente preciosa. En ella no solo ratifica algunas de las esperanzas más amplias que… se habían dado a su hermano apóstol… sino que también complementa estas esperanzas con el nuevo aspecto de un artículo del credo cristiano mucho menospreciado y, de hecho, hasta tiempos recientes medio olvidado; —me refiero al propósito del descenso de Cristo al Hades. En esta verdad está involucrado nada menos que la extensión de la obra redentora de Cristo a los muertos… Por supuesto, me refiero al famoso pasaje… que dice ‘Cristo… fue y predicó a los espíritus encarcelados.’”
El distinguido canónigo Farrar aludió entonces a 1 Pedro 4:6, donde se dice que el evangelio fue predicado a los muertos, “para que sean juzgados según los hombres en la carne.” Comentando sobre esta escritura, observó:
“Pocas palabras de las Escrituras han sido tan retorcidas y vaciadas de su significado como estas… Se han hecho todos los esfuerzos para explicar el significado claro de este pasaje. Es uno de los pasajes más preciosos de las Escrituras, y no implica ambigüedad, salvo la que crea el escolasticismo de una teología prejuiciada… Porque si el lenguaje tiene algún significado, este lenguaje significa que Cristo, cuando Su Espíritu descendió al mundo inferior, proclamó el mensaje de salvación a los muertos que antes eran impenitentes.”
Farrar no dejó este tema de lado. Era como si una adrenalina espiritual estuviera impulsando su alma y apretando su mano para escribir más y más hasta que esta doctrina fuera restaurada en su lugar legítimo. Continuó:
“Ningún hombre honesto que acuda a las Santas Escrituras para buscar la verdad, en vez de buscar los errores que pueda traer como parte de su creencia teológica, puede negar que aquí hay fundamentos para mitigar ese elemento de la enseñanza popular del cristianismo contra el que muchos de los más grandes santos y teólogos han levantado sus voces [refiriéndose a que aquellos que no escucharon el mensaje del cristianismo en la mortalidad están irremediablemente condenados por la eternidad]… Así rescatamos la obra de redención de la apariencia de haber fallado en alcanzar su fin para la gran mayoría de aquellos por quienes Cristo murió. Al aceptar la luz que así se arroja sobre ‘el descenso al Infierno’, extendemos a aquellos muertos que no se han endurecido finalmente contra ella la bendición de la obra expiatoria de Cristo. Así completamos el circuito divino y abarcador de la gracia universal de Dios.”
Farrar luego concluyó por qué esta doctrina se ha perdido — porque tenemos “teólogos cristianos, tan hábiles en torturar la letra, y tan ciegos para captar el espíritu.”
A pesar de la apasionada y razonada explicación del Canónigo Farrar sobre 1 Pedro 4:6, a pesar de las escrituras, a pesar de la multitud de escritos cristianos antiguos sobre el tema, a pesar de la justicia subyacente de la doctrina, es algo impactante que un conocido escritor evangélico opinara: “Ninguna lectura responsable de los capítulos 3-4 de 1 Pedro puede sostener una creencia en la salvación después de la muerte.” Tal declaración podría recordar las palabras del Señor: “Están caminando en la oscuridad a mediodía” (D. y C. 95:6).
Esta doctrina está en todas nuestras Biblias
Hace años, el Élder LeGrand Richards fue invitado a hablar en una clase bíblica en Holanda, donde servía en misión. Le pidieron que hablara sobre “la predicación del evangelio en el mundo de los espíritus, y el bautismo por los muertos.” Comentó sobre la inusual conclusión de esa reunión:
“Hasta donde puedo recordar, no me hicieron ninguna pregunta durante esa discusión. Cuando terminé, cerré mi Biblia, la puse sobre la mesa, crucé mis brazos y esperé un comentario.” El primer comentario vino de la hija de la casa. Ella dijo: “Padre, ¡no puedo entender! Nunca he asistido a una de estas clases bíblicas en la que no hayas tenido la última palabra sobre todo, y esta noche no has dicho ni una palabra.”
El padre respondió: “Hija, no hay nada que decir. Este hombre nos ha estado enseñando cosas que nunca habíamos escuchado, y nos las ha enseñado con nuestra propia Biblia.”
Esta gloriosa doctrina de la salvación para los muertos está en todas nuestras Biblias y fue enseñada por los líderes tempranos de la Iglesia primitiva. Sin embargo, con la pérdida de los apóstoles y el paso del tiempo, la razón humana causó estragos hasta que llegó el día en que la doctrina ya no existía.
Como resumió José Smith, “No es más increíble que Dios salve a los muertos, que que resucite a los muertos.” Algunas doctrinas no solo satisfacen la mente, sino que también apelan al corazón. No solo razonan bien, sino que hacen sentir bien. En este sentido, José Smith enseñó: “Yo puedo saborear los principios de la vida eterna, y ustedes también.” Ciertamente, la gloriosa doctrina de la predicación del evangelio a los muertos es un ejemplo claro. Su ausencia en la iglesia continua fue una “bandera roja” de que las cosas estaban en estado de apostasía.
La Resurrección Física de Los Muertos
La mayoría, si no todas, las religiones cristianas reconocen la realidad de la resurrección. Pablo enseñó: “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos entró por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:21-22). No obstante, con el tiempo surgió la herejía entre muchos cristianos de que la carne era mala y, por lo tanto, la resurrección era solo de un cuerpo espiritual glorificado. Sin embargo, las escrituras y los escritores cristianos antiguos hablaron universalmente de una resurrección física.
Mateo registró los eventos después de la muerte del Salvador: “Los sepulcros se abrieron; y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron” (Mateo 27:52). Pablo predicó: “Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales” (Romanos 8:11). Job dio un ferviente testimonio de esta resurrección física: “Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios” (Job 19:25-26).
El día de su martirio, se reporta que Policarpo (69–156 d. C.) dijo: “Te bendigo porque me has concedido hoy… una porción entre el número de los mártires en la copa de [Tu] Cristo para la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo.” Commodianus (alrededor del año 240 d. C.) estuvo en completo acuerdo con sus colegas cristianos tempranos: “Esto ha complacido a Cristo, que los muertos resuciten, sí, con sus cuerpos.” Justin Martir argumentó que la carne debe tener valor porque Dios la creó, y concluyó:
“La resurrección es una resurrección de la carne que murió… Además de todas estas pruebas, el Salvador en todo el Evangelio muestra que hay salvación para la carne, ¿por qué seguimos soportando esos argumentos incrédulos y peligrosos, y no vemos lo que retrocedemos cuando escuchamos un argumento como este: que el alma es inmortal, pero el cuerpo mortal e incapaz de ser revivido?”
Ireneo enseñó que cuando morimos vamos “al lugar invisible asignado por Dios, y allí permanecemos hasta la resurrección esperando ese evento; entonces reciben sus cuerpos, y resucitan en su totalidad, es decir corporalmente, así como el Señor resucitó.” Alma predicó sobre la restauración total de nuestro cuerpo y alma: “El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma,… sí, ni siquiera un cabello de la cabeza se perderá” (Alma 40:23).
Tertuliano entendía que resucitaríamos con esencialmente los mismos cuerpos con los que fuimos sepultados: “Que nuestro propio pueblo tenga esto en cuenta, que las almas recibirán en la resurrección los mismos cuerpos en los que murieron… Y así la carne resucitará, completamente en cada hombre, en su propia identidad, en su integridad absoluta.” Hipólito estuvo de acuerdo: “Él [Dios] realizará la resurrección de todos, no transfiriendo almas a otros cuerpos, sino resucitando los cuerpos mismos… Dios también puede levantar el cuerpo, que está compuesto de los mismos elementos, y hacerlo inmortal… Por eso creemos que el cuerpo también es resucitado.”
Es asombroso que en una época en la que los principios del ADN eran desconocidos, estos primeros escritores cristianos anunciaran sin vergüenza esta verdad espiritual, sujetándose al ridículo de los incrédulos que niegan que los elementos que se descomponen en un cuerpo físico puedan ser reconstituídos. No se pretende dictar cómo el Señor lo logra, pero ciertamente los principios subyacentes del ADN hacen que tal propuesta no solo sea posible, sino plausible.
La doctrina de la resurrección física estaba tan arraigada en la doctrina cristiana temprana que Tertuliano escribió: “No será cristiano quien niegue esta doctrina [de la resurrección corporal] que confiesan los cristianos.”
Tan claras como son las escrituras y los escritos cristianos antiguos sobre la naturaleza física del ser resucitado, de alguna manera esta doctrina se distorsionó con el tiempo. En lugar de reconocer el cuerpo como el “templo de Dios” (1 Corintios 3:16), se llegó a ver como carnal y materialista — condenado a disolverse en esta madre tierra — sin volver a resucitar. Fueron los gnósticos quienes propagaron esta última doctrina. En consecuencia, Ireneo describió a los gnósticos como “herejes, que despreciaban la obra de la mano de Dios, y no admitían la salvación de su carne.” Esta doctrina gnóstica, o versiones de ella, lamentablemente se ha infiltrado en las creencias de muchos cristianos hoy que tienen dificultad en aceptar la noción de una resurrección física.
Hablar de una resurrección solo del espíritu, sin embargo, es absurdo, ya que el espíritu nunca muere y, por lo tanto, no necesita ser resucitado. La resurrección es una reunión permanente del espíritu con un cuerpo glorificado, físico, de carne y huesos, que no está sujeto a la muerte, la enfermedad ni el dolor. Esta fue la doctrina enseñada en la iglesia temprana de Cristo y es la misma doctrina que se enseña hoy en la iglesia restaurada de Cristo.
Los Múltiples Cielos
Las iglesias que llenaron el vacío con la pérdida de la Iglesia de Cristo eventualmente desarrollaron una doctrina de un “único” cielo, pero no fue así con la Iglesia original. Juan, en su visión de los eventos futuros y la vida después de la muerte, vio a los muertos y observó: “Fueron juzgados cada uno según sus obras” (Apocalipsis 20:13). En la Epístola de Bernabé el autor observó de manera similar: “El Señor juzga al mundo sin respetar personas; cada hombre recibirá según sus obras.” Justin Martir sabía que existía una relación entre las obras y las recompensas celestiales. Poco antes de su martirio, fue examinado por el prefecto romano Rústico, quien le preguntó: “¿Acaso crees que ascenderás al cielo para recibir alguna recompensa [un premio en retorno a tus obras]?” Justin respondió: “No lo creo, sino que lo sé y estoy plenamente persuadido de ello.” Orígenes confirmó que tal era la enseñanza de los apóstoles: “La enseñanza apostólica es que el alma… después de su partida del mundo, será recompensada según sus méritos.”
Si somos juzgados según nuestras obras y hechos, entonces debe haber múltiples recompensas en la vida venidera. Tal razonamiento es consistente con lo que enseñó Jesús: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas” (Juan 14:2). Tertuliano entendía que nuestras moradas celestiales diferían porque estaban predicadas en nuestras obras: “¿Cómo habrá muchas moradas en la casa de nuestro Padre, si no es para concordar con una diversidad de méritos?”
Pablo nos ayuda a entender que estas muchas moradas se encuentran dentro de tres cielos o grados: “Hay un solo esplendor del sol, y otro esplendor de la luna, y otro esplendor de las estrellas; porque una estrella difiere de otra estrella en esplendor. Así también es la resurrección de los muertos” (1 Corintios 15:41-42). Pablo habló de tres posibles glorias para el hombre resucitado. Más adelante explicó que “conocí a un hombre en Cristo hace más de catorce años, (si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé; Dios lo sabe), tal fue arrebatado hasta el tercer cielo” (2 Corintios 12:2). Eusebio corroboró este relato bíblico: “Él [Pablo] había llegado incluso a la visión del tercer cielo, había sido llevado hasta el mismo paraíso de Dios.” Obviamente no podría existir un tercer cielo si no existieran primero el primero y el segundo. Aunque Orígenes no intentó definir el número exacto de cielos, sí reconoció que la Iglesia temprana enseñaba una multiplicidad de cielos: “Las Escrituras que circulan en las iglesias de Dios no hablan de ‘siete cielos’ ni de un número definido, pero parecen enseñar la existencia de cielos.”
Quizás Cristo se refería a esta jerarquía de recompensas celestiales cuando enseñó: “El que recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo en nombre de justo recibirá recompensa de justo” (Mateo 10:41). Lógicamente parece seguir que quien reciba conscientemente a un hombre injusto recibirá la recompensa del hombre injusto. Así, podemos ver tres niveles de recompensas: la recompensa del profeta, la recompensa del hombre justo y la recompensa del hombre injusto. Tal división de recompensas está en conformidad con la revelación moderna, que habla de los que están en el reino celestial (comparado con el sol) como valientes en sus testimonios (D. y C. 76:79). Estos son los que siguieron a los profetas y sus consejos. Luego está el reino terrestre (comparado con la luna). Los asignados a este reino “son hombres honorables de la tierra” (D. y C. 76:75), hombres, como describió Cristo, que siguen a un hombre justo. Finalmente, está el reino telestial (comparado con las estrellas). Los asignados a este último reino son “mentirosos, hechiceros, adúlteros y fornicarios” (D. y C. 76:103), hombres que son injustos. De manera notablemente similar, Clemente de Alejandría se refirió a tres tipos de obras, que dictan el grado de gloria que uno heredará. Luego especificó el tipo de comportamiento asociado con quienes van al grado más alto de gloria: “Y la herencia perfecta pertenece a los que alcanzan a un hombre perfecto según la imagen del Señor.”
Hablando de la recompensa celestial del hombre, Papías (principios del siglo II) escribió: “Existe esta distinción entre la morada de los que producen cien por uno, y la de los que producen sesenta por uno, y la de los que producen treinta por uno; porque los primeros serán llevados al cielo, la segunda clase habitará en el Paraíso, y los últimos vivirán en la ciudad, y por eso el Señor dijo: ‘En la casa de mi Padre hay muchas moradas.’” El concepto de tres cielos o recompensas fue un motivo dominante en la iglesia cristiana primitiva. Clemente de Alejandría enseñó que “estas moradas escogidas [glorias celestiales], que son tres, están indicadas por los números en el Evangelio — los treinta, los sesenta, los cien.” Aunque no hay apoyo escritural que vincule estos números con un reino de gloria, el punto esencial es que Clemente y otros como él estaban convencidos de un cielo con múltiples niveles.
Es de cierto interés notar que la revelación moderna enseña que los asignados al cielo más alto moran con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo (D. y C. 76:92). Los que están en el “cielo medio” no disfrutan de la “plenitud del Padre,” pero “reciben la presencia del Hijo” (D. y C. 76:77), y los que están en el reino más bajo son ministrados por el Espíritu Santo, y por lo tanto no gozan de la presencia de Dios ni de Cristo (D. y C. 76:112). Papías (principios del siglo II), quien se refirió a tres grados de gloria, aludió a varias administraciones de seres divinos para cada reino: “Los discípulos de los apóstoles dicen que esta es la gradación y ordenación de los que son salvos… y que, además, ascienden por el Espíritu [en el reino telestial] al Hijo [en el reino terrestre], y por el Hijo al Padre [en el reino celestial].” Orígenes también conocía que existían diferentes administraciones para los diversos cielos: “Y algunos hombres están conectados con el Padre, siendo parte de Él, y junto a estos, aquellos que nuestro argumento ahora pone más en claro, aquellos que han llegado al Salvador y se sostienen enteramente en Él. Y en tercer lugar están los que hablamos antes, que consideran al sol, la luna y las estrellas como dioses, y se apoyan en ellos. Y en cuarto y último lugar, aquellos que se someten a ídolos sin alma y muertos.”
Las escrituras y las palabras de los primeros escritores cristianos están llenas de referencias a múltiples recompensas y varios reinos de gloria, pero esa doctrina desapareció en los años posteriores a la muerte de los apóstoles. Pronto surgió la errónea doctrina de un solo cielo. Se puede imaginar fácilmente por qué Satanás se regocijaría en tal doctrina. Minimiza la necesidad de buenas obras — solo cree en Cristo y serás salvo igual que los hombres y mujeres que dedicaron toda su vida a servirle. Solo alguien tenía que creer, y luego “comer, beber y regocijarse,… porque mañana moriremos; y si es que somos culpables, Dios nos azotará con unas pocas reprensiones, y al fin seremos salvos en el reino de Dios” (2 Nefi 28:7-8). Fue un intento furtivo de socavar la necesidad de buenas obras — hábilmente comercializado por el Maligno. Pero al final, fue simplemente una herejía más.
Matrimonio
Al principio Dios anunció que el matrimonio fue ordenado por Él: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18), y además, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer” (Génesis 2:24). El matrimonio no se habló en términos de “puede” sino de “debe.” Esto era comprensible, porque el mandato primordial era “sed fructíferos, y multiplicaos, y llenad la tierra” (Génesis 1:28).
No solo los líderes de la Iglesia primitiva enseñaban la doctrina del matrimonio y la procreación, sino que la vivían. De hecho, los requisitos para ser obispo incluían que fuera “marido de una sola mujer” y que “gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad” (1 Timoteo 3:2, 4). Se esperaba que dicha experiencia fuera un campo de entrenamiento para obispos que gobernaran una “casa de Dios” mayor.
No hay duda de que Pedro estuvo casado. Mateo registra: “Y cuando Jesús vino a casa de Pedro, vio a la suegra de éste acostada, y enferma de fiebre” (Mateo 8:14). Clemente de Alejandría habló de los apóstoles que vivían en estado matrimonial. Eusebio registró las palabras de Clemente en respuesta a quienes rechazaban el matrimonio: “‘¿Y acaso ellos?’ dice, ¿rechazarán incluso a los apóstoles? Pedro y Felipe, de hecho, tuvieron hijos; Felipe también dio en matrimonio a sus hijas; y Pablo no duda en cierta epístola en mencionar a su propia esposa, a quien no llevaba consigo para acelerar mejor su ministerio… Tal era el matrimonio de estos benditos, y tal era su perfecto afecto.” Clemente también escribió: “Ahora bien, que la Escritura aconseja el matrimonio y no permite la disolución de la unión, está expresamente contenido en la ley.”
Matrimonio Eterno
Desde el principio de los tiempos, los profetas han enseñado que el matrimonio no es solo para la mortalidad, sino para la eternidad. El matrimonio terrenal es un prototipo, un patrón del matrimonio celestial; es una preparación para el estado celestial del que habló el Señor: “Esa misma socialidad que existe entre nosotros aquí existirá allá, solo que estará acompañada de gloria eterna, gloria que ahora no disfrutamos” (D. y C. 130:2). Hace años, siendo joven misionero, toqué la puerta de un hombre que dijo respetar a los mormones pero que no podía aceptar algunas de sus doctrinas, pues creía que contradecían la Biblia. Le pregunté cuáles eran esas doctrinas. Respondió diciendo que la Biblia no enseñaba la doctrina del matrimonio eterno. Le dije que Pablo enseñó: “Ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, en el Señor” (1 Corintios 11:11). Rápidamente replicó: “Esa escritura no está en mi Biblia.” Le sugerí que buscara su Biblia y que la revisáramos juntos. Cuando regresó, le invité a leer 1 Corintios 11:11. Lentamente leyó la escritura y, para su evidente asombro e incomodidad, también estaba en su Biblia. Algo atónito por el descubrimiento, finalmente exclamó: “No creo que eso sea lo que realmente significa esta escritura.” Con mi juvenil entusiasmo respondí: “Si ese fuera el caso, ¿por qué no hiciste ese argumento antes de buscar tus escrituras, en vez de después?” Con más reflexión, hubiera servido mejor a la causa si simplemente hubiera dado mi testimonio. Sin embargo, la escritura permanecía.
Como suele ocurrir, el Señor no dejó a los santos del Nuevo Testamento ni a los santos de los últimos días con una sola escritura para verificar su doctrina. Pablo enseñó: “En boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra” (2 Corintios 13:1). Hablando a esposos y esposas, Pedro observó que serían “herederos juntos de la gracia de la vida” (1 Pedro 3:7). Fíjese en el lenguaje: “herederos juntos” — no individualmente, no separadamente, ni cada uno siguiendo su propio camino, sino trabajando conjuntamente en su salvación. Quizás esa sea una de las razones por las que esposos y esposas son llamados “uno” en las escrituras (Génesis 2:24; Mateo 19:6)—porque la exaltación es un esfuerzo cooperativo entre esposos y esposas (D. y C. 131).
Algunos se han confundido por una respuesta que el Salvador dio a los saduceos (ese grupo que negaba la realidad de la resurrección) y han asumido, a partir de esa respuesta, que no hay matrimonio en el cielo. Los saduceos preguntaron a quién estaría casada una mujer en la resurrección si su marido moría, y luego ella se casaba con el hermano de éste, que también moría, y así sucesivamente hasta casarse con el tercero hasta el séptimo hermano. Los saduceos estaban sin luz en ese asunto, porque como señaló el presidente Joseph F. Smith: “No comprendían el principio del sellamiento para el tiempo y para toda la eternidad… Se habían apartado de ese principio. Había caído en desuso entre ellos.” Por lo tanto, el Salvador respondió: “Erráis, no entendiendo las escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo” (Mateo 22:29-30). La respuesta del Salvador se refería a personas como los saduceos que no creían en la resurrección ni en el “poder de Dios” (específicamente, el poder para sellar a las parejas para la eternidad). En otras palabras, para aquellos que no estuvieron casados con el “poder de Dios” mientras estaban en la tierra, sino que eligieron casarse con el poder del hombre solamente (y por ende solo para el tiempo), sí existía la realidad de que no habría matrimonio en el cielo. Sin embargo, hay evidencia de que en la época meridiana del tiempo muchos judíos creían en el matrimonio en el cielo, junto con la capacidad de tener hijos allí. El estudioso bíblico J. R. Dummelow hizo la siguiente observación:
El libro precristiano de Enoc dice que los justos después de la resurrección vivirán tanto que engendrarán miles. La doctrina aceptada es la que establece el rabino Saadia, quien dice: “Como el hijo de la viuda de Sareptá, y el hijo de la sunamita, comieron y bebieron, y sin duda se casaron, así será en la resurrección; y Maimónides dice, ‘Los hombres después de la resurrección comerán y beberán, y engendrarán hijos, porque, dado que el Sabio Arquitecto no hace nada en vano, se sigue necesariamente que los miembros del cuerpo no son inútiles, sino que cumplen sus funciones.’” El punto planteado por los saduceos fue debatido a menudo por los doctores judíos, quienes decidieron que “una mujer que se casó con dos esposos en este mundo será restaurada con el primero en el próximo.”
Pero ¿cómo es posible que los cónyuges estén casados por la eternidad? ¿Quién tiene el poder de atar a esposos y esposas más allá de la tumba? Los apóstoles tenían ese poder dado por el Salvador mismo: “Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo” (Mateo 18:18). Por eso el Salvador dijo: “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Marcos 10:9). Esto fue solo un recordatorio de la misma verdad enseñada en el Antiguo Testamento: “Todo lo que Dios hace, será para siempre” (Eclesiastés 3:14). Hipólito reprendió a algunos herejes porque intentaban “disolver matrimonios que han sido cementados por la Deidad.”
El matrimonio no fue concebido como una institución temporal, sino para la eternidad. Los matrimonios realizados por quienes tienen el poder del sacerdocio están sellados en el cielo para siempre (por supuesto, basado en la dignidad de los cónyuges), mientras que los matrimonios realizados por quienes no tienen tal poder son válidos solo para esta vida mortal—“hasta que la muerte los separe.”
El matrimonio eterno no solo es correcto doctrinalmente, sino que también es una de esas doctrinas que se siente correcta. La prueba de la verdad espiritual no se encuentra solo en la mente, sino también en el corazón. El Señor habló directamente a este punto: “Sí, he aquí, os lo diré en vuestro corazón y en vuestra mente… He aquí, este es el espíritu de revelación” (D. y C. 8:2-3). En otra ocasión reprendió a Oliver Cowdery (un escriba de José Smith que quería participar en la traducción del Libro de Mormón) porque no “lo estudió en su mente.” El Señor entonces le informó que la respuesta a la verdad no le sería dada solo por medio de un razonamiento cerebral, sino también por un sentimiento del corazón: “Por tanto, sentiréis que es correcto. Pero si no es correcto, no tendréis tales sentimientos” (D. y C. 9:8-9).
Pablo advirtió a los efesios que no fueran como ciertos gentiles que tenían una “vanidad (orgullo) de su mente”, quizás refiriéndose a aquellos que en nuestros días serían conocidos como pseudo-intelectuales. Dijo que tales hombres en realidad tienen sus mentes o intelecto oscurecidos en cuanto a asuntos espirituales porque no pueden sentir la verdad cuando se les da. La perspicaz advertencia de Pablo previene contra aquellos que tienen “el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón; quienes, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza” (Efesios 4:18-20). Pablo dio en el talón de Aquiles de los pseudo-intelectuales—cuando desestiman un método de la verdad espiritual (los sentimientos del corazón), disminuyen su capacidad para responder a otros métodos. Los hombres no pueden seleccionar y escoger entre las verdades de Dios con impunidad. Abinadí abordó precisamente ese tema: “No habéis aplicado vuestros corazones para entender; por tanto, no habéis sido sabios” (Mosíah 12:27).
La advertencia de Pablo sobre los pseudo-intelectuales tiene cierta afinidad con la historia alegada de un profesor universitario que estaba orgulloso de su agnosticismo. Desafió a unos misioneros retornados con gran vigor: “Dicen que tienen testimonio; pues entonces, muéstrenmelo; déjenme verlo, tocarlo, diseccionarlo, ponerlo bajo el microscopio, someterlo al método científico.”
Un día un estudiante vio a este profesor cruzando el campus. Lo detuvo y le dijo: “Lamento escuchar que usted y su esposa tienen serios problemas matrimoniales.”
“Eso es mentira,” respondió el profesor. “Nos amamos.”
“Ah,” dijo el estudiante, “si es así, entonces muéstrenmelo. Déjenme verlo, tocarlo, diseccionarlo, ponerlo bajo el microscopio, someterlo al método científico.”
El mensaje era claro. Algunas cosas no las sabemos porque las vemos o las escuchamos o porque razonan bien, sino porque se sienten correctas.
El élder LeGrand Richards contó sobre una entrevista con un ministro prominente de otra fe que admitió que su iglesia no creía en lazos familiares más allá de la tumba. Pero luego el ministro agregó:
“Pero en mi corazón encuentro una obstinada objeción. Tome por ejemplo a un gatito. Cuando lo separas de la gata, en unos pocos días la madre gata lo ha olvidado por completo. Separa al ternero de la vaca y en unos pocos días la vaca ha olvidado al ternero. Pero cuando separas a un niño de su madre, aunque ella viva hasta los cien años, nunca olvida al hijo de su seno. Me cuesta creer que Dios haya creado un amor así para que se pierda en la tumba.”
Este ministro prominente no estaba solo en su instinto espiritual. Elizabeth Barrett Browning sentía que el amor entre esposos no se marchitaría en la tumba. En sus “Sonetos desde el portugués,” compartió esa creencia:
¿Cómo te amo? Déjame contar las formas,
Te amo hasta la profundidad, anchura y altura
Que mi alma puede alcanzar, cuando siente sin ver…
Te amo con el aliento,
Las sonrisas, las lágrimas, de toda mi vida — y, si Dios quiere,
Te amaré aún más después de la muerte.
Afortunadamente, Dios así lo quiere para que podamos amar “aún mejor después de la muerte.”
Tras el fallecimiento de Elizabeth Barrett Browning, su amado esposo, Robert Browning, anhelaba la hora de la reunión con su alma gemela. En anticipación de ese glorioso día escribió:
¡Oh alma de mi alma! Te abrazaré de nuevo.
Y que Dios sea el resto.
Los Padres Fundadores de América no estaban exentos de estos sentimientos de amor y compañía eternos. Benjamin Rush, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, quien ayudó a facilitar la reconciliación de John Adams y Thomas Jefferson después de años de distanciamiento, escribió estos versos poéticos acerca de su esposa, Julia:
Y cuando mi cuerpo mortal repose,
Esperando con esperanza el día final,
¿Quién llorará sobre mi polvo dormido, mi Julia?
Y cuando el río del tiempo termine,
Y la última trompeta abra mi tumba,
¿Quién conmigo al Cielo ascenderá? mi Julia.
El amor entre esposos no fue destinado a perecer en la tumba, sino a continuar por mundos sin fin. Tal amor emana del “alma interior”, ese alma que nunca muere. ¿Por qué, entonces, cuando nuestra carne descansa temporalmente y el espíritu vive, no debería amar y atesorar como lo hizo en la mortalidad? Cuando el élder LeGrand Richards tenía noventa y tres años, su esposa, Ina, falleció después de casi setenta años de matrimonio feliz. En una ocasión dijo: “Cuando llegue al otro lado, voy a abrazar a mi Ina, y entonces ella será mía por siempre, para siempre y para siempre.” Y así puede ser para cada pareja sellada por el poder de Dios.
De vez en cuando leemos algo que conecta con nuestra alma interior. No siempre podemos explicar cómo o por qué, pero hay algo en la nobleza y majestad del lenguaje, algo en el tono del mensaje que toca nuestras pasiones más profundas y confirma nuestras convicciones más verdaderas. Es uno de esos fenómenos en la vida que verifica la realidad de un sexto sentido: nuestro sentido espiritual. Tal fue el caso para mí al leer la carta de Sullivan Ballou a su esposa. Fue casi como si los mismos ángeles hubieran escrito las palabras y transmitido los sentimientos a la sagrada página. Ballou tenía treinta y cuatro años. Fue uno de los primeros de los seiscientos mil soldados que murieron en la Guerra Civil. Fue mortalmente herido en la Batalla de Bull Run. Poco antes de su muerte, escribió a su esposa estas tiernas palabras de naturaleza tanto profética como inspirada:
Mi muy querida Sarah: Las señales son muy fuertes de que nos moveremos en pocos días—quizás mañana. Para que tal vez no pueda escribir de nuevo, me siento impulsado a escribir unas líneas que quizás caigan bajo tu mirada cuando yo ya no esté… Mi querida Sarah, nunca olvides cuánto te amo, y cuando mi último aliento escape en el campo de batalla, susurrará tu nombre… Pero, ¡oh Sarah! si los muertos pueden volver a esta tierra y volar invisibles alrededor de quienes amaron, siempre estaré cerca de ti… siempre, siempre, y si hay una suave brisa en tu mejilla, será mi aliento; como el aire fresco que acaricia tu sien palpitante, será mi espíritu pasando cerca. Sarah, no me llores muerto; piensa que me he ido y espérame, porque nos volveremos a encontrar.
¿Y por qué no volver a encontrarnos y abrazarnos como esposos, si el Señor ha declarado la naturaleza eterna de la unión matrimonial?
Celibato del Sacerdocio
Pablo entendía hasta qué punto la gente se desviaría de la doctrina del matrimonio tal como fue enseñada en la Iglesia de Cristo. No solo perderían de vista su naturaleza eterna, como lo evidencian la mayoría de las ceremonias matrimoniales (que incorporan las palabras: “hasta que la muerte los separe”), sino que, aún más preocupante, Pablo advirtió que “en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe… prohibiendo casarse” (1 Timoteo 4:1, 3). El Señor habló en tiempos modernos sobre aquellos que abogarían por el celibato: “De cierto os digo que el que prohibiere casarse no es ordenado de Dios” (D. y C. 49:15). El celibato, en directa contradicción con el mandato de Dios, se convirtió en una virtud profesada en la iglesia en curso. A. Cleveland Coxe, en sus notas de capítulo a los escritos de Tertuliano, observó que el matrimonio era común entre el clero en la iglesia primitiva: “Cientos de su sacerdocio, por tanto, viven en honorable matrimonio. Miles viven en matrimonio secreto… No fue hasta el siglo XI que se impuso la vida célibe.” La revista Newsweek explicó el origen de esta doctrina corrompida:
“Históricamente, no falta precedentes. Los sacerdotes estuvieron casados durante los primeros mil años del cristianismo. Los apóstoles de Jesús tenían esposas y familias; Pedro, a quien Roma reclama como el papa fundador, probablemente también. Las fuerzas que impulsaron a la iglesia hacia su posición del siglo XII sobre el celibato fueron tanto políticas como espirituales, incluyendo la preocupación de que los hijos del clero heredaran los títulos y propiedades de la iglesia… Así, el clero se volvió célibe.”
Un buscador honesto de la verdad podría preguntar: “¿Dónde estuvo la revelación que permitió aprobar el celibato y así cambiar el mandato de Dios, ‘Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer’ (Génesis 2:24)?” Sin la mano guiadora de los apóstoles, otra doctrina cayó presa de las filosofías de los hombres. Frederic W. Farrar sabía que el matrimonio fue sancionado por Dios en la Iglesia original: “En el mundo, el matrimonio era detestado como una necesidad desagradable, y su verdadero significado fue destruido por la frecuencia y facilidad del divorcio; en la Iglesia fue consagrado y honorable—la institución que sola había sobrevivido a la pérdida del Paraíso—y era casi sacramental en su bendición designada por el Cielo.” Al hablar de ciertas doctrinas apóstatas que se infiltraron en la iglesia, Farrar se enfocó en el celibato: “La tendencia a despreciar el estado conyugal, y a exaltar el celibato como un consejo de perfección—no solo es desalentada en las Escrituras sino que tuvo su raíz en herejías peligrosas, y va en contra de las enseñanzas expresas y repetidas de la Santa Escritura.”
No debe sorprender que Satanás siempre esté manipulando la doctrina de Dios. Si no puede convencer a la gente para que sean célibes, al menos puede susurrar a quienes insisten en casarse, “hasta que la muerte los separe.” Las iglesias en curso compraron su propaganda “con anzuelo, línea y plomada,” pero no fue así en la Iglesia original de Cristo. ¿Qué diferencia hace esta doctrina del matrimonio eterno en nuestro comportamiento, nuestra felicidad y nuestras esperanzas? Parley P. Pratt, un apóstol de los últimos días que no comprendió plenamente la doctrina hasta que le fue revelada por el Profeta José Smith, respondió a esa pregunta:
“Fue de él [José Smith] que aprendí que la esposa de mi corazón podría ser asegurada para mí por el tiempo y por toda la eternidad, y que las afinidades y afectos refinados que nos unían emanaban de la fuente del amor eterno divino. Fue de él que aprendí que podríamos cultivar estos afectos, y crecer y aumentar en los mismos para toda la eternidad; mientras que el resultado de nuestra unión sin fin sería una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de la orilla del mar.”
La doctrina del matrimonio eterno es una de esas verdades sublimes por las cuales anhela el corazón humano. Para aquellos no atrapados por las filosofías de los hombres ni inmersos en las tradiciones de épocas pasadas, es recibida con entusiasmo. Su poder es profundo. Solo reflexionar sobre ella fortalece la resolución cuando los compromisos comienzan a flaquear; contemplar su eternidad eleva nuestras visiones y esperanzas más allá de las pruebas del día que a menudo nos confrontan y ciegan a nuestras posibilidades eternas. Con la esperanza de la compañía eterna viene una mayor devoción y fidelidad, un amor más puro que trasciende las fragilidades de la mortalidad, y una pasión urgente por ser un compañero más celestial—sin importar el costo que ello implique. Con el entendimiento de esta divina doctrina llega un impulso convincente para invitar a Dios—quien ordenó y sancionó este glorioso principio—a nuestras uniones matrimoniales. Su pérdida en la teología de la Iglesia no fue una consecuencia menor. Fue un golpe severo para cada esposo y esposa que anhelaba el amor más allá de la tumba, pero que, con la pérdida de esta doctrina, no tenía una base segura sobre la cual edificar esa esperanza. Fue una costosa baja de la apostasía.
Aborto
Existen ciertos temas candentes hoy que también lo fueron en la Iglesia primitiva. Uno de esos temas es el aborto. Quienes lo apoyan hoy se llaman a sí mismos “pro-elección,” mientras que quienes se oponen se llaman “pro-vida.” El derecho a elegir y el derecho a la vida son pilares de nuestra democracia, y por esta razón existen sentimientos tan intensos sobre cuál causa es correcta y cuál debería prevalecer.
Surgen preguntas difíciles, como ¿cuándo comienza la vida? ¿En la concepción? ¿Diez semanas después? ¿Con el primer latido del corazón? ¿Con la primera respiración? Se presentan otras preguntas complicadas: ¿existen circunstancias bajo las cuales el aborto podría ser apropiado (como cuando la vida de la madre está seriamente en peligro)? Y la lista de preguntas que exigen profunda reflexión continúa.
Hay personas sinceras e inteligentes que defienden la causa pro-elección, así como las hay que defienden la causa pro-vida. Cada lado argumenta con pasión y aparentemente con exactitud en sus razonamientos. Cada lado tiene sus propias estadísticas y encuestas en las que se apoya. Jueces y legisladores están divididos en el tema. Incluso algunos líderes eclesiásticos, aun dentro de la misma fe, no logran ponerse de acuerdo.
Pero, en verdad, no es muy diferente de la gran discusión sobre la esclavitud. También contó con estadistas, juristas, filósofos y ministros en ambos lados del debate. Aunque hubo dueños de esclavos que eran hombres buenos y sinceros, la perspectiva añadida del tiempo ha hecho la respuesta clara. ¿Qué observador honesto hoy no sabe con absoluta certeza moral que la esclavitud está mal? Toda la lógica de todos los estadistas, juristas, filósofos y ministros que argumentaron a favor de la esclavitud—que parecía tan atractiva y convincente en su tiempo—se ha derretido bajo la luz de la historia y ha sido silenciada por la poderosa certeza moral de que la esclavitud es un grave error.
Por perspicaz que sean los poderes de la razón, la historia ha demostrado que la razón por sí sola ni ha resuelto ni resolverá problemas como el aborto. ¿Por qué? Porque el tema del aborto es moral, al igual que la esclavitud, y como la esclavitud, el aborto requiere que el mismo Dios que habló en el Monte Sinaí y entregó los Diez Mandamientos hable con autoridad sobre este asunto hoy. No obstante, aquellos que eligen caminar a la luz de su propia razón caminan como a la luz de las estrellas, rechazando el brillo del sol.
Afortunadamente, el Señor nos da ciertas montañas morales que no podemos cruzar impunemente, que no pueden ser racionalizadas ni evitadas. Al contrario, se alzan con una estatura gigantesca en el horizonte—siempre visibles, siempre presentes. Son nuestro punto de referencia para los asuntos espirituales y morales.
Imagina por un momento que no hubieran existido los Diez Mandamientos — ¿cuáles serían las consecuencias hoy? Los defensores de la causa pro-elección podrían argumentar con sus poderes de razón que el adulterio es aceptable porque involucra a dos adultos que consienten y, por lo tanto, sería solo una manifestación de su libertad de elección dada por Dios. De igual manera, podrían sostener que codiciar a la esposa del prójimo no causa daño alguno, ya que sería solo una forma de libertad de expresión “garantizada” por la Constitución. Sin este código moral dado en el Monte Sinaí y otros mandamientos dados por Dios, no existirían puntos de referencia para la sociedad — no habría controles ni balances contra los poderes de la pasión y la razón. Cada hombre viviría según sus propios deseos carnales y código de conducta.
Aunque es cierto que no todos los errores morales son castigados bajo nuestra sociedad legal moderna (por ejemplo, el adulterio y codiciar a la esposa del prójimo no se castigan en los Estados Unidos), el papel del verdadero cristiano es vivir no solo una vida legal, sino también una vida moral. Siendo así, el verdadero cristiano debe preguntarse: “¿Ha hablado Dios sobre el asunto moral del aborto y, de ser así, qué ha dicho?”
A través de los profetas, Dios ha revelado su ley moral (Amós 3:7). El tema moral del aborto no es una excepción. Dios no dejó un vacío en su ley moral al no abordar este asunto de importancia monumental. Aunque la Biblia en sí no resuelve concluyentemente el tema del aborto (lo que, sin duda, resulta en parte de la confusión actual), tenemos la fortuna de que los escritores cristianos primitivos preservaron la posición de la Iglesia primitiva en este asunto. Hablaron clara, inequívoca y repetidamente sobre este tema sensible. No hay ambigüedad en su lenguaje, no hay suavización del tema, ni racionalización de la doctrina, sino una unidad y franqueza notables al respecto. Por ejemplo, La Didaché (80-140 d.C.), un manual de la iglesia de la cristianidad primitiva, instruía al nuevo prosélito antes de ser bautizado: “No matarás a un niño mediante aborto ni lo matarás después de nacido.” Luego, entre otros, lista a los que “matan niños” como sujetos a la muerte espiritual. El autor de La Epístola de Barnabás es igualmente claro en su condena del aborto: “No matarás a un niño mediante aborto, ni tampoco lo matarás después de nacido.” Las Constituciones de los Santos Apóstoles (siglo III o IV) registran una advertencia similar: “No matarás a tu hijo causando aborto, ni matarás lo que ha sido concebido.”
Atenágoras (150-190 d.C.) escribió a los emperadores romanos Marco Aurelio Antonino y Lucio Aurelio Cómodo, suplicando por una restricción contra la persecución cristiana. Al hacerlo, argumentaba contra la falsa acusación de que algunos cristianos eran asesinos. Como parte de su defensa, se refirió a la gran reverencia que los cristianos tenían por la vida y luego observó: “Y cuando decimos que aquellas mujeres que usan drogas para provocar abortos cometen asesinato, y tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto, ¿en qué principio se basa matar?”
Tertuliano escribió también a los emperadores romanos defendiendo a los cristianos contra la falsa afirmación de que eran asesinos. Siguió una lógica similar a la de Atenágoras para probar su punto:
“En nuestro caso [el de los cristianos], estando el asesinato prohibido una vez para siempre, no podemos destruir ni siquiera al feto en el vientre, mientras aún el ser humano recibe sangre de otras partes del cuerpo para su sustento. Impedir un nacimiento es simplemente acelerar el asesinato del hombre; no importa si quitas una vida ya nacida o destruyes una que está por nacer. Eso es un hombre que va a ser uno; ya tienes el fruto en la semilla.”
En otro lugar, Tertuliano abordó el mismo tema: “Considera los vientres de las mujeres más santas, llenos de la vida que llevan dentro, y sus bebés que no solo respiraban allí, sino que incluso poseían intuición profética… Incluso estos (los fetos) tienen vida, cada uno de ellos en el vientre de su madre… Ahora aceptamos que la vida comienza con la concepción, porque sostenemos que el alma también comienza desde la concepción.” Tertuliano entonces reforzó su punto para que nadie pudiera malinterpretarlo:
El alma, siendo sembrada en el vientre al mismo tiempo que el cuerpo, recibe igualmente con él su sexo… Por lo tanto, el embrión se convierte en un ser humano en el vientre desde el momento en que su forma está completa. La ley de Moisés, de hecho, castiga con las penas correspondientes al hombre que cause un aborto, en tanto ya existe el rudimento de un ser humano, al cual se le imputa desde ahora la condición de vida y muerte.
Minucio Félix (170-215 d.C.), un abogado cristiano, condenó a los paganos por su postura proaborto: “Hay algunas mujeres que, bebiendo preparaciones médicas, extinguen la fuente del hombre futuro en sus mismos entrañas, y así cometen un parricidio antes de dar a luz. Y estas cosas, sin duda, proceden de las enseñanzas de vuestros dioses.” Los escritores cristianos primitivos enfatizaban que una marca distintiva del cristiano era su creencia en la protección del infante desde la concepción. Un sello característico de la iglesia cristiana primitiva era su postura antiaborto, “pro-vida.”
Clemente de Alejandría dio la razón fundamental por la cual el aborto era tan aborrecido: “Porque el hombre que no deseaba engendrar hijos no tenía derecho a casarse al principio; ciertamente no a convertirse, mediante la indulgencia licenciosa, en el asesino de sus propios hijos. Además, la ley humana prohíbe matar a la descendencia.” Hipólito enseñó el mismo principio: “Las mujeres, reputadas creyentes, comenzaron a recurrir a drogas para producir esterilidad, y a ceñirse, para expulsar lo que se concebía, debido a que no deseaban tener hijos, ni de un esclavo ni de ningún sujeto indigno… ¡He aquí a qué gran impiedad ha llegado ese impío, al inculcar adulterio y asesinato al mismo tiempo!” Otro traductor ofreció esta versión de la primera frase de Hipólito: “Las mujeres comenzaron a atarse con ligaduras para provocar abortos, y a utilizar drogas para destruir lo concebido.”
Clemente de Alejandría explicó que esta santidad de la vida del no nacido era respetada en cierta medida incluso por los romanos: “Por eso también los romanos, en el caso de que una mujer embarazada sea condenada a muerte, no permiten que sea castigada hasta que dé a luz.” No es de extrañar que Will Durant señalara: “El aborto y el infanticidio, que estaban diezmando la sociedad pagana, fueron prohibidos a los cristianos como equivalentes al asesinato.”
Qué reconfortante es saber que hay profetas en nuestros tiempos que han hablado como la voz de Dios sobre este tema, en perfecta armonía con los líderes de la iglesia primitiva de Cristo. El presidente Spencer W. Kimball declaró: “Hermanos y hermanas, quiero que sepan que el aborto está mal. Aconsejamos a las jóvenes y mujeres nunca considerar hacerse un aborto… Amonestamos a los padres y líderes del sacerdocio a oponerse firmemente a esta práctica repugnante y maligna.” En 1991, la Primera Presidencia de la Iglesia declaró: “En vista del amplio interés público en el tema del aborto, reafirmamos que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha opuesto consistentemente al aborto electivo… Hemos aconsejado repetidamente a las personas en todas partes que se alejen de la devastadora práctica del aborto por conveniencia personal o social.” La seriedad del aborto puede incluirse en el mandamiento del Señor: “No matarás… ni harás nada semejante” (D. y C. 59:6).
Como consejero en la presidencia de misión, realicé entrevistas seleccionadas antes del bautismo. Algunas de las personas entrevistadas habían participado en abortos antes de haber recibido la plenitud de la verdad del evangelio. En casi todos los casos, sentían un intenso dolor por su acción. Reconocían haber sentido culpa, depresión, tristeza y la pérdida del Espíritu desde el momento en que ocurrió el trágico evento. No fueron solo los poderes de la razón los que les dijeron que estaba mal. Fue mucho más. Fue el poder del Espíritu, y ahora que el Espíritu se había hecho aún más presente en sus vidas, acentuaba aún más la necesidad del arrepentimiento y el deseo de aprovechar los poderes limpiadores de la Expiación.
El Señor es la Corte Suprema en asuntos morales. Ha dejado clara su posición sobre el aborto, tanto en la Iglesia primitiva, como la registraron los primeros escritores cristianos, como a través de profetas modernos hoy en día. Su mensaje no ha cambiado: el aborto es un pecado atroz. Dios lo ha decretado, y la historia lo vindicará. Cualquier sugerencia contraria por parte de consejeros, maestros, legisladores o incluso clérigos, no son más que opiniones de tribunales inferiores—carecen de cualquier peso si contradicen a la Suprema Deidad en cualquier forma. Es sorprendente que todas las iglesias cristianas no estén en perfecta concordancia sobre este tema, que fue enseñado con fuerza y frecuencia en la Iglesia primitiva. Es sorprendente que en cada congregación de cada iglesia cristiana no se proclame y tenga grabado en su doctrina que el aborto es un pecado terrible. Cualquier desviación de la doctrina unánimemente enseñada en la Iglesia primitiva, o el “guiño eclesiástico” (predicarlo, pero no exigir la abstinencia de su práctica entre los miembros laicos), es simplemente otra manifestación de la gran apostasía.
Homosexualidad
Desde los tiempos más remotos, la homosexualidad ha sido condenada por el Señor. Una de las razones por las que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego fue porque la homosexualidad era tan prevalente entre sus habitantes (Génesis 19: 5-9; Judas 1:7).
Tan grave era la ofensa de la homosexualidad bajo la ley de Moisés que la pena capital era el juicio para el infractor: “Si un hombre se acuesta con otro hombre como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación; seguramente serán muertos” (Levítico 20:13). El mandato contra la homosexualidad se mantuvo claramente en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo escribió: “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza; y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres” (Romanos 1:26-27). Refiriéndose a esta escritura, Orígenes escribió acerca de los que incurrían en tal conducta no cristiana: “Los que se llaman a sí mismos sabios han despreciado estas virtudes, y se han revolcado en la inmundicia de la sodomía, en la lascivia desordenada, ‘hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos.’” Pablo advirtió al pueblo de Corinto que no fueran “afeminados, ni los que se echan con varones” (1 Corintios 6:9). También advirtió a los santos en una carta a Timoteo que no “se contaminaran con varones” (1 Timoteo 1:10). El mandato fue claro y repetido—la homosexualidad era una abominación ante Dios. Algunos han intentado racionalizar las escrituras anteriores, sugiriendo que se referían solo a hombres que tenían lujuria hacia otros hombres, no a hombres que “amaban” a otros hombres, pero al final no es más que un intento vano de eludir la palabra inequívoca de Dios. No hubo tales excepciones, ni interpretaciones retorcidas ofrecidas jamás por los líderes cristianos primitivos.
La Iglesia primitiva continuó durante algún tiempo enseñando el mandato claro de las escrituras. Policarpo escribió: “Absteneos de las pasiones del mundo, porque toda pasión lucha contra el Espíritu, y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se contaminan con varones heredarán el reino de Dios.” Tertuliano señaló: “Supongo que la unión de dos varones es cosa muy vergonzosa,” y añadió: “El cristiano se limita al sexo femenino.” Tertuliano también habló de esa “monstruosa abominación tanto del adulterio como del pecado antinatural con hombre y bestia.” Las Constituciones de los Santos Apóstoles (siglos III-IV) hablaron de la relación divinamente ordenada entre hombre y mujer. Luego comentaron: “Pero no decimos lo mismo de aquella mezcla contraria a la naturaleza… Porque el pecado de Sodoma es contrario a la naturaleza.” Cipriano (200-258 d.C.) habló de esas almas impuras que tienen una “locura de vicio,… hombres con deseos frenéticos abalanzándose sobre hombres.” Aristides (alrededor del 125 d.C.) escribió de los que “se contaminaron acostándose con varones.” Atenágoras condenó a aquellos “que ni siquiera se abstienen de varones, varones con varones cometiendo abominaciones espantosas, ultrajando los cuerpos más nobles y hermosos de todas las maneras, deshonrando así la hermosa obra de Dios.” Y Orígenes habló del “gran pecado(s)” que “cometen los fornicarios, adúlteros, los que se echan con varones, los afeminados, idólatras, asesinos…»
Desde el principio de los tiempos, cualquier relación sexual entre hombre y hombre, o mujer y mujer, fue considerada antinatural y condenada por el Señor en los términos más severos. No hay sugerencia, ni insinuación, ni resquicio que ofrezca posibilidad alguna ni prueba de que la homosexualidad haya sido alguna vez aprobada por el Señor. La evidencia de su condena, expresada por los líderes de la Iglesia primitiva, es abrumadora. No debería sorprender que Durant escribiera en términos concluyentes: “Las prácticas homosexuales fueron condenadas con un fervor poco común en la antigüedad.” La Enciclopedia del Cristianismo Primitivo llegó a la misma conclusión: “Los padres de la iglesia condenaron universalmente el comportamiento homosexual masculino…. Claramente lo consideraban contrario a la constitución y función creadas para hombres y mujeres…. Toda la evidencia indica que la mente doctrinal de la iglesia primitiva condenó sin reservas la actividad homosexual.” En consecuencia, si alguien decide incurrir en tal conducta, elige voluntariamente desobedecer a Dios. Ninguna cantidad de racionalización, ninguna sumisión a la corrección política, ninguna mascarada de los hechos con reclamos de tolerancia puede cambiar el decreto de Dios. La conducta homosexual fue considerada tan errante que los líderes de la Iglesia primitiva “la consideraron un índice del desorden moral de la humanidad.” No es de extrañar que Pablo hablara de aquellos “sin afecto natural” como una de las señales que precederían la segunda venida de Cristo, cuando “vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:3).
Tan fuerte fue la prohibición contra la homosexualidad que la Iglesia también prohibió que los hombres se vistieran como mujeres, o viceversa. La ley de Moisés abordó este asunto: “La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre llevará ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace” (Deuteronomio 22:5). La misma prohibición continuó en la Iglesia primitiva y fue mencionada por Tertuliano: “No encuentro vestimenta maldita por Dios sino la vestimenta de mujer en hombre: porque ‘maldito sea todo hombre que se vista con ropa de mujer,’ dice Él.” Clemente de Alejandría dio la razón fundamental para tal mandato: “¿Qué razón tiene la ley para prohibir que un hombre ‘lleve ropa de mujer’? ¿No es para que seamos varoniles, y no afeminados ni en persona ni en acciones, ni en pensamiento ni en palabra?” Cipriano añadió su conformidad: “Pues puesto que en la ley se prohíbe a los hombres ponerse vestiduras de mujer, y los que ofenden de esta manera son juzgados malditos, ¿cuánto mayor será el crimen no solo usar vestiduras de mujer, sino también expresar gestos bajos, afeminados y lujuriosos?”
Desafortunadamente, los teatros de la antigüedad intentaron afeminar a los hombres para que pudieran representar papeles femeninos. Cipriano escribió sobre este mal: “Los hombres son emasculados, y todo el orgullo y vigor de su sexo es afeminado en la deshonra de su cuerpo debilitado; y el que más agradaba allí era el que más completamente había descompuesto al hombre en la mujer…. ¡Tal persona es mirada con vergüenza!” Lactancio fue igualmente vehemente en su condena de tal conducta: “¿Y qué otro efecto producen los gestos immodestos de los actores, sino que enseñan y excitan las pasiones? cuyos cuerpos debilitados, afeminados por la forma de andar y vestir de las mujeres, imitan a mujeres impuras con sus gestos vergonzosos.”
Con unanimidad, los líderes de la Iglesia primitiva condenaron la homosexualidad y toda conducta asociada a ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aborrecimiento de esta práctica evolucionó hasta la aceptación por muchos líderes cristianos. Incluso surgió una actitud desafiante que, a pesar de las escrituras y del claro mandato de los primeros escritores cristianos, sostenía que de alguna manera era poco caritativo, poco cristiano no condonar la homosexualidad. Tal postura, sin embargo, no es más que una retirada a Sodoma. Recuerda la observación hecha por Abraham Lincoln sobre las condiciones de su época: “Los pecadores llamaban a los justos al arrepentimiento.”
Si todos eligieran una vida de homosexualidad, entonces el primer mandamiento de Dios, “Sed fecundos, y multiplicaos, y henchid la tierra” (Génesis 1:28), sería completamente frustrado. A veces, la mejor manera de determinar la validez de una ley moral es preguntarse: “¿Cuál sería la consecuencia si todos siguieran la forma de vida propuesta?” Esta respuesta ayuda a visualizar cómo dicha conducta promueve o frustra los propósitos de Dios. En este caso, la civilización sería aniquilada en una sola generación. Todo el propósito de la creación de Dios sería frustrado. ¿Puede alguien creer que tal doctrina sería sancionada por Dios? A pesar de las reiteradas prohibiciones de Dios contra la homosexualidad y las repetidas directivas que ordenan el matrimonio entre hombre y mujer, la homosexualidad gradualmente obtuvo tolerancia y luego aceptación, hasta que hubo muchos homosexuales, incluso en la iglesia continua, que se infiltraron en las filas del clero. Mientras que los eventos actuales han revelado el asombroso número de homosexuales en ciertos rangos clericales hoy en día, la Enciclopedia del Cristianismo Primitivo señaló que tales problemas (quizás en menor escala) existían ya desde el siglo V: “La frecuencia con que Juan Crisóstomo [ca. 347-407 d.C.] atacó el comportamiento homosexual muestra que algunos en la iglesia, incluidos monjes, se entregaban a ello.” La aparición de la homosexualidad dentro de la iglesia, particularmente en el clero, constituyó un estado trágico de cosas. Fue otra señal más de la apostasía.
Conclusión
Durante el período de la apostasía se eliminaron “muchas cosas sencillas y preciosas” de la Biblia. Nefi describió la consecuencia de tales omisiones espirituales: “Muchos tropezarán en gran manera” (1 Nefi 13:28-29). Afortunadamente, a Nefi se le prometió que en los últimos días tendría lugar una restauración, incluida la restauración de la palabra original de Dios: “Y el ángel me dijo: Estos últimos registros que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros [la Biblia], que son los doce apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas sencillas y preciosas que se han quitado de ellos” (1 Nefi 13:40). El Libro de Mormón es el registro principal para restaurar tales doctrinas perdidas. El élder Bruce R. McConkie ofreció esta prueba significativa para quienes puedan cuestionar esa afirmación:
Aquí… se sugiere un programa de estudio personal que abrirá los ojos de los espiritualmente ciegos y destapará los oídos de los espiritualmente sordos. Escoge las cien doctrinas más básicas del evangelio, y bajo cada doctrina haz dos columnas paralelas, una encabezada “Biblia” y la otra “Libro de Mormón.” Luego coloca en esas columnas lo que cada libro de escritura dice sobre cada doctrina. El resultado final mostrará, sin lugar a dudas, que en noventa y cinco de las cien doctrinas, la enseñanza del Libro de Mormón es más clara, sencilla, más amplia y mejor que la palabra bíblica. Si alguien tiene alguna duda, que realice esta prueba, una prueba personal.
He realizado esta prueba respecto a la doctrina central de todo el cristianismo: la expiación de Jesucristo. Basta decir que sin el Libro de Mormón, el resto del mundo cristiano queda con muchos conceptos erróneos acerca de esta doctrina fundamental.
El presidente Ezra Taft Benson explicó la necesidad de una restauración de la palabra de Dios:
Gran parte del mundo cristiano hoy rechaza la divinidad del Salvador. Cuestionan su nacimiento milagroso, su vida perfecta y la realidad de su gloriosa resurrección. El Libro de Mormón enseña de manera clara e inequívoca la verdad de todo esto. También ofrece la explicación más completa de la doctrina de la Expiación. En verdad, este libro divinamente inspirado es la piedra angular para dar testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo.
En ausencia de tal restauración, no había esperanza de recuperación de la apostasía. Thomas Jefferson observó el terrible estado de confusión en el que estaba sumido el cristianismo:
“Los constructores de religiones han distorsionado y deformado tanto las doctrinas de Jesús, las han envuelto en misticismos, fantasías y falsedades, las han caricaturizado en formas tan monstruosas e inconcebibles que escandalizan a los pensadores razonables… Feliz ante la perspectiva de una restauración del cristianismo primitivo, debo dejar a atletas más jóvenes la tarea de enfrentar y cortar las ramas falsas que han sido injertadas en él por los mitólogos de la época media y moderna.”
Harry Emerson Fosdick (1878-1969), un conocido ministro bautista y autor, debió sentirse de manera similar cuando lamentó:
“Está en marcha una reforma religiosa, y en el fondo es el esfuerzo por recuperar para nuestra vida moderna la religión de Jesús, en contraposición a la vasta, intrincada, en gran medida inadecuada y a menudo positivamente falsa religión acerca de Jesús. El cristianismo hoy ha abandonado en gran medida la religión que Él predicó, enseñó y vivió, y ha sustituido por completo otra clase de religión. Si Jesús regresara ahora a la tierra, escuchara las mitologías que se han construido a su alrededor, viera el credalismo, el denominacionalismo, el sacramentalismo llevados a cabo en su nombre, ciertamente diría: ‘Si esto es cristianismo, yo no soy cristiano.’”
Erasmo (1466-1536 d.C.), un respetado monje, observó lo enredada que se había vuelto la doctrina en su época debido al proceso humano para resolver disputas:
“Si debe tomarse una decisión, me gustaría que se hiciera con reverencia, no con arrogancia, y basada en la Sagrada Escritura, no en razones triviales fabricadas por los hombres. Pero hoy en día no hay fin a las preguntas rebuscadas… Decretos tras decretos se emiten cada día, unos engendrando otros. En resumen, las cosas han empeorado tanto que el punto principal de cualquier asunto ya no depende del mandato de Cristo, sino de las definiciones de los escolásticos y del poder de los obispos, sin importar cuáles sean sus cualificaciones. Todo está tan enredado con estas preguntas y decretos que ni siquiera nos atrevemos a esperar llamar al mundo de nuevo al cristianismo verdadero.”
¡Qué admisión! Las enseñanzas de la iglesia se habían corrompido tanto que Erasmo sabía que no había esperanza de volver al cristianismo primitivo bajo las circunstancias existentes. El Señor señaló la causa subyacente de tal tormento doctrinal: “Satanás suscita la contención entre el pueblo sobre los puntos de mi doctrina; y en estas cosas ellos se equivocan, porque retuercen las escrituras y no las entienden” (Doctrina y Convenios 10:63). La apostasía había cobrado su precio: muchas doctrinas se habían contaminado, algunas incluso se habían perdido.
Para minimizar la pérdida, algunos han sugerido que la verdadera prueba del cristianismo no está en la doctrina, sino en el estilo de vida. Por supuesto, el estilo de vida es importante, pero no puede divorciarse de la doctrina, porque son las doctrinas las que cambian los corazones y moldean los estilos de vida. Son las doctrinas a las que nos aferramos para apoyo, las doctrinas en las que confiamos para esperanza, las doctrinas que fortalecen nuestra resolución. Si se diluye la doctrina, se diluye el estilo de vida. Por lo tanto, cuando las doctrinas se corrompieron, los estilos de vida se corrompieron. Por eso la maldad del clero y de los miembros laicos durante siglos es una evidencia tan significativa de doctrinas corruptas.
Distinguir entre las doctrinas de la iglesia primitiva de Cristo y las de la iglesia del siglo V es algo parecido al dilema del granjero que no podía distinguir un caballo de otro. Corrían a la misma velocidad; cargaban la misma carga; sus dientes tenían la misma apariencia. Finalmente, como último recurso, los midió, y efectivamente, el caballo blanco era seis manos más alto que el negro. Tal era la diferencia entre las doctrinas del cristianismo del primer siglo comparadas con las del siglo V. La apostasía había cobrado un alto precio en la verdad.
―
15
Séptima Evidencia:
Muchas Ordenanzas Fueron Pervertidas,
Otras Perdidas y se inventaron nuevas
Isaías profetizó: “También la tierra está contaminada debajo de sus moradores; porque han quebrantado las leyes, cambiado el estatuto, quebrantado el pacto eterno” (Isaías 24:5). Isaías sabía que llegaría el tiempo en que las santas ordenanzas serían alteradas. Pablo intuyó lo que sucedería con las ordenanzas en el futuro cuando exhortó a los santos: “Guardad las ordenanzas, como os las he entregado” (1 Corintios 11:2). Lamentablemente, las ordenanzas no se mantuvieron en su estado puro. Clemente de Roma (30-100 d.C.) notó que los santos de Corinto “ni andan en las ordenanzas de sus mandamientos ni viven conforme a lo que conviene a Cristo.” Sorprendentemente, incluso el Papa Adriano VI en 1522 d.C. reconoció la corrupción de las ordenanzas: “Sabemos bien que desde hace muchos años se han acumulado cosas dignas de aborrecimiento alrededor de la Santa Sede. Las cosas sagradas han sido mal usadas, las ordenanzas transgredidas, de modo que en todo ha habido un cambio a peor.”
Fue una confesión sincera del cumplimiento de la profecía de Isaías. A continuación, algunas de las ordenanzas que fueron cambiadas, perdidas o inventadas después de la muerte de los apóstoles.
Bendición de Los Niños
Jesús es “el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). Cristo siempre dio el ejemplo a sus discípulos para que lo siguieran. Consciente de esta responsabilidad, y en presencia de aquellos a quienes deseaba instruir, “tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo” (Marcos 10:16). Al principio, los discípulos reprendían a quienes traían a sus hijos al Salvador y le pedían que “pusiera las manos sobre ellos y orara,” pero el Salvador respondió, “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis.” Mateo entonces registró que “les puso las manos” (Mateo 19:13-15). Se estableció el patrón: un niño pequeño debía recibir la imposición de manos y ser bendecido para comenzar su jornada mortal con la bendición de Dios sobre él.
¿Pero dónde está hoy esta ordenanza? Los bebés son nombrados, se les bautiza, se les hace la ceremonia de la cristiandad, pero ¿quién, siguiendo el patrón del Salvador, los toma en brazos, les impone las manos y con el sacerdocio de Dios los bendice? Esa ordenanza se perdió en la oscura nube de la apostasía. Afortunadamente, fue restaurada por el Profeta José Smith: “Todo miembro de la iglesia de Cristo que tenga hijos los llevará ante los ancianos de la iglesia, quienes les impondrán las manos en el nombre de Jesucristo y los bendecirán en su nombre” (Doctrina y Convenios 20:70).
Bautismo de Infantes
Por qué algunos creen en el bautismo infantil
En lugar de la ordenanza divinamente inspirada de bendecir a los niños, surgió una nueva ordenanza que no se practicaba en la iglesia cristiana original: el bautismo de infantes. Algunos han sostenido que el bautismo infantil debe haber existido en la iglesia primitiva porque en cinco ocasiones la Biblia menciona el bautismo de un individuo y de su casa, o palabras semejantes (Hechos 11:14-16; 16:15, 33; 18:8; 1 Corintios 1:16). Seguramente, argumentan, algunos de esos hogares debieron tener infantes, y por lo tanto, si se bautizaba a toda la casa, los infantes también debieron haber sido incluidos. Uno de estos defensores reconoció que el bautismo infantil no se encuentra explícitamente en las escrituras, pero basó su visión teológica en la “probabilidad” de que la teoría del hogar antes mencionada sea correcta: “Aunque el bautismo infantil… no puede demostrarse a partir de la Biblia,… [está] en perfecta conformidad…. En primer lugar, cuando, como era frecuente (Hechos 16:15; 1 Corintios 1:16), se bautizaban familias enteras, es probable que ocasionalmente hubiera niños pequeños entre ellas.”
Esta afirmación, sin embargo, requiere dos supuestos: primero, que uno o más de estos hogares tuvieran un infante, y segundo, que aun si hubiera un infante presente, la frase «bautismo de un hogar» sea tan inclusiva como para abarcar incluso a aquellos sin la capacidad de creer. Tal interpretación, sin embargo, es contraria a la multitud de escrituras que requieren la fe como requisito previo para el bautismo.
Un examen más detallado de las escrituras citadas por los defensores del bautismo infantil revelará que esas escrituras, en lugar de aumentar, disminuyen la posibilidad del bautismo infantil. Por ejemplo, Pedro dijo a Cornelio que «toda tu casa será salva» (Hechos 11:14). Pero un análisis más profundo de este relato revela que Pedro precedió sus palabras diciendo: «todo aquel que en él creyere, recibirá perdón de pecados» (Hechos 10:43). Obviamente, los infantes no pueden creer y, por lo tanto, no debieron haber sido bautizados. De manera similar, Hechos 18:8, otra de las escrituras citadas por los defensores del bautismo infantil, habla de Crispus, quien «creyó en el Señor con toda su casa,» y luego se dice que «muchos de los corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados.» Aunque hubiera infantes en la casa de Crispus, no podían creer y, por ende, no debieron ser bautizados. De igual forma, Hechos 16:33 (otra escritura citada por tales defensores) registra que el carcelero y su casa fueron bautizados, pero esos defensores suelen omitir el siguiente versículo, que señala que estos nuevos miembros de la iglesia «se regocijaron, creyendo en Dios con toda su casa» (Hechos 16:34). ¿Cómo podrían los infantes regocijarse o creer? No podrían, por lo que claramente no había infantes en ese hogar que fueran bautizados.
La dilución del argumento del «hogar» continúa. En 1 Corintios 1:16 (otra escritura usada por estos defensores), leemos que Pablo «bautizó también la casa de Estéfanas»; sin embargo, Pablo se refiere más adelante a esta familia fiel así: «Vosotros sabéis la casa de Estéfanas… que se han dedicado al ministerio de los santos» (1 Corintios 16:15). ¿Cómo podrían los infantes dedicarse al ministerio? Por lo tanto, la interpretación racional de esta escritura sugiere que no había infantes bautizados en la casa de Estéfanas.
Contrario a la afirmación de estos defensores del bautismo infantil, el lenguaje de cuatro de las cinco escrituras citadas por ellos excluye específicamente, más que incluir, a los infantes en el bautismo. ¿Por qué? Porque solo aquellos que creían, se regocijaban o estaban dedicados al ministerio se unieron a la iglesia.
Este análisis implica que los defensores del bautismo infantil tienen una sola escritura (Hechos 16:14-15), y ninguna más (que se refiere a Lidia y su casa), de la cual extraer la inferencia de que el término “hogar” debió incluir a infantes bautizados. Basta decir que este es un argumento débil y tenue en el que basar una “doctrina eterna.” Esto es especialmente cierto cuando se considera que Lidia probablemente no estaba casada y no tenía hijos (pero sí tenía sirvientes en su hogar, como era común en la época). Si estuviera casada, las escrituras en una sociedad dominada por hombres se habrían referido al hogar de su esposo, no a “su hogar,” y a la ocupación de él, no a la suya como “vendedora de púrpura.” Si fuera viuda con hijos, las escrituras fácilmente la habrían identificado como tal, como se hizo en múltiples ocasiones anteriores (Rut 4:15; 1 Reyes 17:9; Marcos 12:43; Lucas 2:37). Para quienes creen que estaba casada y su esposo estaba temporalmente en un viaje de negocios, el profesor Kurt Aland de la Universidad de Münster, autor del libro ¿Bautizaba la Iglesia Primitiva a los Infantes?, ofreció esta respuesta esclarecedora: “Pero eso es un consejo desesperado; él [el esposo] volvería y encontraría que toda su familia — incluyendo a sus sirvientes — había renunciado a su antigua religión y se había convertido al cristianismo. Una sorpresa de ese tipo, y una acción tan independiente de una esposa a cargo del hogar temporalmente, puede ser descartada.”
¿Dónde, entonces, están las escrituras que hablan del bautismo infantil? No se encuentran.
Una y otra vez las escrituras se refieren al bautismo después de que alguien haya ejercido fe y se haya arrepentido, ninguno de los cuales actos es posible para un niño infante. Por lo tanto, alguien puede basar su fe y testimonio en la posibilidad hipotética de que cierto hogar pudiera haber tenido infantes, multiplicada por la posibilidad adicional desconocida de que tales infantes fueran bautizados (aunque no tenían capacidad para creer), multiplicada por el hecho histórico de que no se conocen bautismos infantiles en la Iglesia primitiva. O, alternativamente, alguien puede basar su testimonio en las claras y concisas afirmaciones de las escrituras repetidas: a saber, que la fe y el arrepentimiento son prerrequisitos para el bautismo, y por lo tanto los infantes no fueron bautizados.
Es de cierto interés notar que cuando Felipe predicó el evangelio a la gente en la ciudad de Samaria, hubo “gran gozo en aquella ciudad” (Hechos 8:8). Evidentemente, muchos oyeron el mensaje y creyeron. Las escrituras luego registran que “fueron bautizados hombres y mujeres” (Hechos 8:12). Si el bautismo infantil hubiera estado en vigor, ¿por qué esta escritura descriptiva no habría dicho “hombres, mujeres e infantes”? Ciertamente, habría habido infantes pertenecientes a los padres convertidos en toda una ciudad que abrazó con entusiasmo el evangelio.
Las debilidades fatales del argumento a favor del bautismo infantil son tanto históricas como doctrinales. Primero, no se ha citado ni un solo caso de un bautismo infantil real antes del final del segundo siglo. Segundo, la doctrina del pecado original, que se convirtió en el trampolín para el bautismo infantil, no fue “inventada” ni adoptada por la iglesia hasta finales del segundo siglo. Fue la adopción de esta doctrina apóstata lo que dio origen a la ordenanza herética del bautismo infantil. Cada uno de estos asuntos se discute con mayor detalle más adelante.
No hay evidencia histórica del bautismo infantil en la Iglesia de Cristo
Los eruditos han ido a grandes extremos para probar que el bautismo infantil se practicaba en la Iglesia primitiva. Varios citan a Policarpo (69-156 d.C.), quien en el momento de su martirio respondió a quienes le pedían negar su fe, diciendo: “Ochenta y seis años he sido su siervo, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey que me salvó?” De este testimonio, los defensores del bautismo infantil concluyen que Policarpo probablemente no tenía más de ochenta y seis años (ya que pocas personas vivían más allá de esa edad) y, por lo tanto, debió haber sido bautizado en la infancia y haber sido siervo de Dios desde ese día. Tal conclusión parece un estiramiento desesperado por dos razones: primero, parece irrazonable que una persona se refiera a sí misma como siervo de Dios cuando era un infante. Segundo, la debilidad de tal argumento se expone aún más cuando se aplica exactamente el mismo razonamiento a Ana, la profetisa. Las escrituras indican que Ana estuvo casada siete años y después “fue viuda cerca de ochenta y cuatro años” (Lucas 2:36-37). Esto sugiere que desde la fecha de su matrimonio había vivido noventa y un años. Si se aplicara la misma lógica anterior, sería: “Como Ana probablemente no tenía más de noventa y un años (es decir, pocas personas vivían más allá de esa edad), entonces debió haberse casado en la fecha de su nacimiento.”
Joachim Jeremías escribió un libro titulado El Bautismo Infantil en los Cuatro Primeros Siglos. Propuso cinco argumentos para sostener que el bautismo infantil se predicaba en la Iglesia original, siendo una de sus principales evidencias para apoyar tales argumentos la “teoría del hogar” mencionada antes. Poco después de que se publicara el libro de Jeremías, Kurt Aland, profesor en la Universidad de Münster, decidió escribir una obra sobre el mismo tema. Dijo que comenzó con una mente abierta, “sin muchas ideas sobre los resultados a los que conduciría un estudio de la historia temprana del bautismo infantil.” Estaba al tanto del trabajo clave de Joachim Jeremías y reconoció que Jeremías “parecía hacer esta posición [bautismo infantil en la Iglesia primitiva] inexpugnable.” En el prefacio de su libro ¿Bautizaba la Iglesia Primitiva a los Infantes?, el profesor Aland observó: “El resultado del trabajo del presente autor fue sorprendente, de hecho desalentador. Cuanto más avanzaba en su trabajo sobre el tema, mayor era su desconcierto.” ¿Por qué tal desconcierto? Porque Aland descubrió que las fuentes supuestamente respaldaban los cinco argumentos propuestos por Jeremías a favor del bautismo infantil en la Iglesia primitiva en realidad apoyaban la proposición de que no había bautismo infantil en la Iglesia original. Fue una revelación sorprendente para él.
No cabe duda de que el profesor Jeremías y el profesor Aland fueron ambos hombres brillantes. Cada uno, quizás, fue sincero en su creencia. Ambos revisaron las mismas fuentes, pero cada uno llegó a conclusiones totalmente opuestas en los cinco puntos. Tal estado de cosas es un recordatorio poderoso de que el genio y la razón son insuficientes por sí solos para descubrir verdades espirituales. En algún lugar, de alguna manera, uno debe pagar el precio para recibir una confirmación espiritual si desea una convicción absoluta de la verdad.
Después de un estudio profundo de todas las fuentes disponibles, Aland llegó a esta conclusión:
“No puede ser un accidente… que toda nuestra información acerca de la existencia del bautismo infantil provenga del período entre el año 200 y 250 d.C. Para el tiempo anterior a esto no poseemos una sola pieza de información que dé testimonio concreto de la existencia del bautismo infantil…. Hasta hoy [1963] nadie puede probar un caso real de bautismo de un infante en el período anterior al año 200 d.C…. Que todas nuestras fuentes, al menos cuando se les permite su sentido literal, solo contemplen el bautismo de adultos, o en el mejor de los casos, de niños mayores, tampoco puede ser disputado.”
La conclusión anterior también fue alcanzada por Menno Simons (1496-1561), uno de los reformadores de un grupo conocido como los anabautistas, quien escribió:
“Ya que, entonces, no encontramos en toda la Escritura una sola palabra por la cual Cristo haya instituido el bautismo de infantes, ni que Sus apóstoles lo enseñaran y practicaran, decimos y confesamos con razón que el bautismo infantil no es sino una invención humana, una opinión de hombres, una perversión de la ordenanza de Cristo.”
Martín Lutero coincidió: “No se puede probar por las Sagradas Escrituras que el bautismo infantil fuera instituido por Cristo o comenzado por los primeros cristianos después de los apóstoles.”
John Winebrenner, un estudioso apasionado sobre el tema, lo resumió bien cuando dijo:
“Mientras que desde los primeros tiempos el bautismo de los creyentes aparece en todas las páginas de la historia, su voz está muda respecto al bautismo infantil durante doscientos años después de Cristo. A lo largo de los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y todos los escritos de los Padres, hasta Tertuliano [140-230 d.C.], no hay ni siquiera una alusión a este tema.”
Will Durant sabía que el bautismo infantil no era una ordenanza en la Iglesia primitiva de Cristo. Escribió: “La antigua costumbre de diferir el bautismo hasta los años posteriores de la vida fue reemplazada ahora por el bautismo infantil.”
Cómo comenzó la doctrina del bautismo infantil
¿Por qué entonces surgió la doctrina del bautismo infantil? Durante muchos años, el gran crecimiento de la Iglesia fue a través de sus esfuerzos misioneros, que resultaron en muchas conversiones de adultos. Pero en algún momento, su crecimiento interno (por nacimientos de cristianos existentes) comenzó a ser un factor significativo. Surgió el tema de la membresía para este grupo emergente de infantes. Sin los apóstoles, este tema se convirtió en terreno fértil para la herejía. Algunos líderes de la iglesia reconocían que los infantes eran inocentes de pecado individual, pero argumentaban que los recién nacidos heredaban el pecado de Adán (pecado original) y por tanto requerían el bautismo para la remisión de este pecado heredado.
El profesor Aland citó tanto a Cipriano como a Orígenes como patrocinadores de esta doctrina:
“Cipriano declara que un niño recién nacido ‘no ha pecado, excepto que, nacido según la carne según Adán, ha contraído el contagio de la antigua muerte en su primer nacimiento. … No se le perdonan sus propios pecados sino los pecados de otro [Adán].”
Aland continuó citando a Orígenes como otro defensor del pecado original: “Nadie está puro de mancha, aun cuando tenga solo un día de nacido.”
Desafortunadamente, el origen de la falsa doctrina del pecado original (que todos los hombres heredan el pecado de Adán) surgió hacia finales del segundo siglo y rápidamente condujo a la ordenanza igualmente herética del bautismo infantil.
Por qué no se bautizaban los infantes en la Iglesia de Cristo
Sin embargo, la doctrina del pecado original no fue enseñada en la Iglesia de Cristo. Cristo enseñó que los niños pequeños son puros e inocentes en todo sentido: “De cierto os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3). Bernabé escribió en su epístola: “Porque así que nos renovó en la remisión de los pecados, nos hizo ser un nuevo tipo, para que tuviésemos el alma de los niños, como si nos recreara de nuevo.” ¿Qué sentido tendría que un hombre reciba la “remisión” de sus pecados y adquiera el alma de un niño como si fuera un recién nacido (“re-creándonos,” usando el lenguaje de Bernabé) si los recién nacidos poseyeran el pecado de Adán? Al contrario, Bernabé estaba diciendo que los miembros bautizados que reciben remisión de los pecados no tienen pecado alguno por el que sean responsables, y por lo tanto son como bebés recién nacidos. En otra ocasión, Tertuliano sugirió que los niños pequeños deberían posponer el bautismo hasta “que sean capaces de conocer a Cristo,” y luego añadió esta significativa declaración sobre su condición espiritual ante Dios: “¿Por qué la inocente etapa de la vida se apresura a la ‘remisión de los pecados’?” Esto fue una clara declaración de que los niños pequeños son inocentes y, por lo tanto, no necesitan bautismo.
La iglesia primitiva enseñó claramente que el bautismo era solo para el iniciado que creía y estaba preparado. La Didaché (80-140 d.C.) establece una lista de enseñanzas que deben ser “primero recitadas” al candidato al bautismo. Como observó el profesor Aland, “La presunción misma de la instrucción bautismal automáticamente excluye a los infantes y niños pequeños.” Cipriano habló del “interrogatorio bautismal” que precedía a la inmersión en el agua para asegurar la fe en Cristo. Se podría preguntar apropiadamente, “¿Podría un infante responder a una serie de preguntas como condición requerida para su bautismo?”
El profesor Aland resumió la descripción que Justin Mártir hizo del bautismo en la Iglesia primitiva así:
“Solo se permite ser bautizados a aquellos que están convencidos de la verdad de la enseñanza cristiana y que se comprometen a llevar una vida conforme a ella (‘Todos los que están persuadidos y creen que las cosas que nosotros enseñamos y declaramos son verdaderas, y que prometen que pueden vivir conforme a ellas, son instruidos. Los candidatos al bautismo buscan con ayuno y perdón de Dios las ofensas que han cometido antes. Luego son llevados al agua y después a la reunión de los creyentes, donde después de la oración, el dar y recibir el beso de fraternidad, la ofrenda de los elementos y la acción de gracias, finalmente reciben la eucaristía en pan, vino y agua. Todas estas características hacen que la participación de infantes en el evento bautismal parezca impensable.’”
La Didaché prescribía: “Mandarás al que se bautiza a ayunar uno o dos días antes”—algo poco apropiado o incluso imposible para un infante. Aland también señaló que el Orden de la Iglesia de Hipólito (escrito poco después del año 200 d.C.) establece un período de prueba de tres años antes del bautismo. Durante este período de prueba, se evaluaba la vida anterior de los candidatos al bautismo, se requerían testigos para garantizar la resolución del investigador, y el candidato debía vivir la ley de la iglesia como si ya fuera miembro pleno.
Tertuliano entendía la inocencia de los niños y la necesidad de la fe antes del bautismo. Advirtió:
“Sepan que el bautismo no debe ser administrado apresuradamente.” Habló de la necesidad de preparación espiritual y fe, y concluyó:
“Así, según las circunstancias y disposición, e incluso la edad, de cada individuo, es preferible la demora del bautismo; principalmente, sin embargo, en el caso de los niños pequeños.” También dio la sencilla pero comprensible razón para tal demora:
“Que se conviertan en cristianos [mediante el bautismo] cuando sean capaces de conocer a Cristo.”
El argumento de Satanás para el bautismo de infantes no se limitó a una región geográfica, ni a un pueblo particular, ni a una edad designada. Siglos antes de los tiempos del Nuevo Testamento, cuando vivió el gran patriarca Abraham, la práctica del bautismo infantil alzó su fea cabeza. Las escrituras registran que ciertos herejes “se apartaron de los mandamientos y tomaron para sí el lavado de los niños” (Génesis 17:6, JST).
El bautismo infantil volvió a surgir en el Nuevo Mundo. Mormón escribió a su hijo Moroni: “Porque, si he aprendido la verdad, ha habido disputas entre vosotros acerca del bautismo de vuestros niños pequeños.” Luego añadió: “Deberíais esforzaros diligentemente para que este grave error sea quitado de en medio de vosotros.” Mormón entonces dio la razón doctrinal subyacente por la cual el bautismo infantil es aborrecido por el Señor: “Yo he venido al mundo no para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento; los sanos no necesitan médico, sino los enfermos; por tanto, los niños pequeños están sanos, porque no pueden pecar; por tanto, la maldición de Adán es quitada de ellos en mí” (Moroni 8:5,6,8). En otras palabras, “los niños pequeños están vivos en Cristo” (Moroni 8:12); no heredan la transgresión de Adán.
Bautizar a los niños pequeños es negar el poder purificador de la Expiación. Mormón elaboró sobre este punto: “El que diga que los niños pequeños necesitan bautismo, niega las misericordias de Cristo y menosprecia la expiación y el poder de su redención” (Moroni 8:20). Mormón declaró con condena mordaz: “Sé que es una solemnidad burlesca ante Dios que vosotros bauticéis a niños pequeños” (Moroni 8:9).
¿Qué sucede cuando se cambia una doctrina?
Cada vez que una doctrina u ordenanza se corrompe, parece que otras doctrinas también se corrompen. La herejía es un virus que infecta y contamina todo lo que toca. La doctrina del pecado original y la introducción del bautismo infantil no fueron la excepción. Una vez que la puerta a la herejía se abrió un poco, Satanás metió su cuña y la puerta se abrió de par en par. Como el efecto dominó, una herejía llevó a otra. La doctrina del pecado original y el bautismo infantil negaron el poder de la Expiación aplicado a los niños pequeños; condenaron inadvertidamente al infierno a todo niño no bautizado; socavaron completamente la necesidad de la fe y el arrepentimiento como requisitos previos para el bautismo; y, finalmente, propagaron la falsa doctrina de que un hombre puede ser espiritualmente responsable por los pecados de otro (Adán). Durant resumió esta triste situación de la siguiente manera:
San Agustín concluyó a regañadientes que los infantes que morían sin ser bautizados iban al infierno. San Anselmo pensaba que la condenación de los infantes no bautizados (vicarialmente culpables por el pecado de Adán y Eva) no era más irracional que el estatus de esclavo de los hijos de esclavos —lo que él consideraba razonable. La Iglesia suavizó la doctrina enseñando que los infantes no bautizados no iban al infierno sino al limbo, …donde su único sufrimiento era la pena de la pérdida del paraíso.
¿Puede alguien creer en su corazón que los infantes que mueren sin bautismo no pueden ir al cielo—que de alguna manera estos niños inocentes están excluidos de la presencia de Dios? ¿Suena esto a la doctrina de un Dios amoroso y misericordioso? Mormón concluyó: “Porque terrible es la maldad de suponer que Dios salva a un niño por el bautismo y que otro debe perecer porque no tiene bautismo” (Moroni 8:15).
Un teólogo, John Jansen (quien escribió el prefacio al libro del profesor Aland), hizo esta aguda observación: “De hecho, la cuestión del bautismo infantil es un problema de teología. No se resolverá definitivamente mediante la demostración histórica —incluso si se obtienen más pruebas. Se resolverá por el significado del bautismo, porque es en última instancia una decisión doctrinal.” La doctrina sobre este asunto fue clara y directa en la Iglesia original de Cristo: solo se bautizaba a los que tenían fe y se arrepentían. El bautismo infantil fue otra perversión que evidenció la apostasía.
Bautismo Por Inmersión
La Forma de Bautismo en la Iglesia Primitiva Era la Inmersión
La necesidad del bautismo como doctrina se discutió en el capítulo anterior, pero el modo de bautismo como ordenanza es igualmente importante. Pablo enseñó que hay “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” (Efesios 4:5). Pablo explicó por qué la naturaleza de esta ordenanza es tan crítica. Cuando somos bautizados, somos “bautizados en su [Jesucristo] muerte.” Luego añadió, “Fuimos sepultados con él por medio del bautismo para muerte.” Esta analogía del entierro requiere que nuestros cuerpos sean sumergidos bajo el agua; de otro modo, la analogía estaría equivocada. Pablo explicó que “así como Cristo resucitó de los muertos,… así también nosotros debemos andar en novedad de vida” para que “seamos también en la semejanza de su resurrección” (Romanos 6:3-5).
Cuando estamos de pie en el agua, representamos al “hombre viejo” (el hombre carnal); cuando somos sumergidos bajo el agua, es simbólico de enterrar o matar a ese hombre viejo; y cuando salimos del agua, es simbólico del “hombre nuevo” (el hombre espiritual) que “resucita” a una nueva vida en Jesucristo. Por eso el bautismo se hacía por inmersión en la Iglesia de Cristo, para que el simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo quedara grabado en el corazón y la mente del iniciado. En consonancia con este simbolismo, Cipriano, obispo de Cartago, escribió: “Entonces, nosotros que en el bautismo hemos muerto y sido sepultados respecto a los pecados carnales del hombre viejo, que hemos resucitado con Cristo en la regeneración celestial, pensemos y hagamos las cosas que son de Cristo.”
El autor de La Epístola de Bernabé también habló de la necesidad de ser sumergidos: “Bienaventurados los que ponen su esperanza en la cruz y descienden al agua,… porque bajamos al agua cargados de pecados y suciedades, y de ella resucitamos dando fruto en el corazón, poniendo nuestro temor y esperanza en Jesús en el espíritu.” Más adelante, este mismo autor confirmó que “no hay otro arrepentimiento, salvo aquel que tuvo lugar cuando bajamos al agua y obtuvimos la remisión de nuestros pecados anteriores.”
Cada ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento confirma que la inmersión era el modo adoptado por la Iglesia de Cristo. El Salvador fue bautizado en el río Jordán, donde “subió luego del agua” (Mateo 3:16). ¿Cómo podría salir inmediatamente del agua a menos que primero hubiera entrado bajo el agua? Siendo el Salvador el gran ejemplo, ¿quién tendría derecho a cambiar este modo de bautismo? Juan el Bautista bautizó a los nuevos conversos “en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua allí” (Juan 3:23). ¿Por qué habría sentido la necesidad de ir a un lugar con mucha agua si el aspersión o el derramamiento fueran suficientes? El eunuco pidió a Felipe el privilegio de ser bautizado. La escritura dice: “Bajaron los dos al agua” (Hechos 8:38). ¿Suena eso a aspersión o derramamiento?
Como se explica en el Diccionario Bíblico de la Iglesia, la palabra bautismo proviene de un término griego que significa “sumergir o mojar completamente.” No importa desde qué punto de vista se analice —el significado de la palabra bautismo (sumergir), el texto de las escrituras (bajaron al agua o salieron del agua), las circunstancias factuales en que se practicó (Juan bautizaba “en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua”), el simbolismo del acto (la muerte, sepultura y resurrección de Cristo) o la confirmación histórica de escritores cristianos primitivos como Tertuliano (“somos… sumergidos” en el agua)—todo conduce a la misma conclusión: el bautismo en la Iglesia original se realizaba por inmersión.
Lutero entendió esto, pues escribió: “El término bautismo es una palabra griega. Puede traducirse como sumersión, como cuando sumergimos algo en agua, para que quede completamente cubierto.” En otra ocasión dijo: “Por esta razón, desearía que aquellos que han de ser bautizados fueran completamente sumergidos en el agua, conforme al significado de la palabra y la significación de la ordenanza, como sin duda fue instituido por Cristo.” Calvino coincidió: “La misma palabra bautizar… significaba sumergir; y es seguro que la práctica de la antigua Iglesia era la inmersión.” Y Juan Wesley anotó en su diario: “María Welch fue bautizada, conforme a la costumbre de la primera iglesia, y a las reglas de la Iglesia de Inglaterra, por inmersión.”
Por qué la Doctrina del Bautismo por Inmersión se Corrompió
No muchos años después de la muerte de los apóstoles, ciertos líderes eclesiásticos cedieron a otras formas de bautismo, principalmente por conveniencia. La Didaché instruía a los santos a ser bautizados “en agua viva (corriente),” pero luego añadía que si no había agua disponible, “se debe derramar agua sobre la cabeza.”
Hacia el año 250 d.C., Cipriano fue consultado con una pregunta difícil: ¿Podrían aquellos que estaban enfermos y débiles merecer la gracia de Dios y ser “considerados cristianos legítimos” si sólo habían sido asperjados y no sumergidos? Es probable que la iglesia no hubiera practicado el aspersión antes de esa fecha (250 d.C.), o no habría surgido tal pregunta. Este parecía ser un asunto novedoso para Cipriano. Sin estar seguro de la respuesta, comenzó su respuesta así: “Según mi pobre entendimiento,… ¿debería preocupar a alguien que a los enfermos se les asemeje asperjar o verter agua sobre ellos?” Para fundamentar su opinión citó algunas escrituras del Antiguo Testamento, que observan que el rociar agua tiene poder purificador. Sin embargo, estas escrituras no tienen relación con la ordenanza del bautismo enseñada por el Salvador. Más bien, se refieren a rituales hebreos de purificación usados en sacrificios o en el cuidado de los muertos.
Pero Cipriano estaba en una situación difícil. Sabía que la única forma legítima de bautismo en la iglesia durante sus más de doscientos años de existencia era la inmersión. Sabía que el Salvador había sido sumergido. Sabía que cada ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento era por inmersión, y que el simbolismo subyacente requería que el iniciado fuera enterrado en el agua. Sabía que no había ninguna escritura en el Nuevo Testamento que autorizara un cambio del modo prescrito de inmersión. Pero su corazón estaba con el creyente discapacitado que parecía incapaz de pasar por el proceso de inmersión — y por eso sacrificó la ley de Dios por la razón humana.
Pero el hombre no necesitaba inventar una solución. Dios había provisto una solución, no solo para los enfermos que tal vez no tendrían la oportunidad de ser sumergidos en la mortalidad, sino también para los millones y miles de millones de almas buenas que nunca escucharon de Jesucristo en esta vida y, por tanto, nunca recibieron la oportunidad de bautismo por inmersión en esta vida.
Cipriano concluyó su carta sobre la aspersión con esta advertencia: “He respondido, querido hijo, a tu carta, hasta donde mi pobre capacidad me permitió; y he mostrado, en la medida de lo posible, lo que pienso; sin imponer a nadie, para impedir que cualquier prelado [líder eclesiástico de alto rango] decida lo que él considere correcto, pues dará cuenta de sus acciones ante el Señor.” La puerta se había abierto solo un poco. Pronto se abrió completamente. Es sorprendente que, con tal advertencia de Cipriano y una desviación de más de doscientos años de historia, la aspersión se convirtiera rápidamente en el método principal de bautismo en la iglesia posterior. En resumen, Cipriano sancionó una nueva ordenanza en la iglesia, de origen humano, que nunca fue adoptada ni aprobada por el Salvador o sus apóstoles. ¿Dónde estuvo la revelación para hacer un cambio tan drástico?
Will Durant no fue engañado por el cambio. Observó: “Para el siglo IX, el método cristiano primitivo del bautismo por inmersión total había sido gradualmente reemplazado por la aspersión—rociado—como menos peligroso para la salud en los climas del norte… La antigua costumbre de postergar el bautismo hasta años posteriores de la vida había sido reemplazada por el bautismo infantil.” La introducción de la aspersión fue resistida durante un tiempo por muchos que sabían que la única forma verdadera de bautismo era la inmersión. En una ocasión surgió el problema de si un hombre que había sido “bautizado” por aspersión podía luego recibir el sacerdocio. Eusebio (270-340 d.C.) citó a Cornelio, un obispo de Roma, al respecto: “Todo el clero y muchos de los laicos lo resistieron, porque no era lícito que alguien bautizado en su lecho de enfermo por aspersión, tal como estaba, fuera promovido a cualquier orden del clero.” Incluso aquellos que “aspersaban” sabían que no era equivalente a la inmersión. La aspersión había sido introducida por conveniencia—para acomodar a los enfermos y ancianos—pero era solo eso—una invención humana. Como suele ocurrir, la excepción se convirtió en la regla.
Una vez que la mano purificadora de los apóstoles desapareció, los mortales no pudieron resistir el impulso de añadir a esta simple pero hermosa ordenanza del bautismo por inmersión. B. H. Roberts observó que después del bautismo algunos nuevos conversos eran “decorados con una corona y un manto blanco,” se requerían largos periodos de preparación para otros, en lugar de la simple necesidad de fe y arrepentimiento, y “en el siglo IV se había vuelto costumbre… poner sal—un emblema de pureza y sabiduría—en la boca del bautizado, y en todas partes se administraba una doble unción.” John Laurence Mosheim, historiador respetado y autor de seis volúmenes titulados An Ecclesiastical History, Ancient and Modern (publicados en 1755), señaló que incluso se empleaban exorcistas para preparar a uno para el bautismo: “El expulsar a este demonio era considerado ya una preparación esencial para el bautismo, después de la cual, los candidatos regresaban a casa, adornados con coronas y vestidos con ropas blancas.” Tertuliano anotó que inmediatamente antes del bautismo “renunciamos al diablo… Luego somos sumergidos tres veces… y desde ese día nos abstenemos del baño diario durante toda una semana.” En otra ocasión añadió: “En verdad no es una sola vez, sino tres veces que somos sumergidos.”
Edwin Hatch escribió acerca de un ritual bautismal registrado en el siglo IX que requería ritos de exorcismo y renuncia, una procesión formal de sacerdotes, bendición del agua, señal de la cruz y círculos de luces. Luego comentó: “El bautismo había sentido el influjo del ritual griego.” La simple y sagrada ordenanza del bautismo había sido enredada en una multitud de adornos distrayentes.
Una vez que la forma de la ordenanza cambió, el significado cambió. ¿Cómo podría el verter o rociar simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como habló Pablo (Romanos 6:3-5)? Quizá inocentemente, pero incorrectamente, el hombre cambió una ordenanza de Dios, y al hacerlo destruyó el simbolismo y la eficacia de la ordenanza. No se borra la línea de Dios en la arena sin revelación divina para hacerlo. Tampoco se suavizan las reglas del cielo ni se adornan las ordenanzas de Dios porque la sabiduría humana lo dictamine. Y así, otra ordenanza cayó presa de la apostasía.
Bautismo por Los Muertos
Mientras Pedro predicaba el día de Pentecostés, sus oyentes “fueron pricked in their heart” (convencidos profundamente) al escuchar su mensaje sobre Cristo resucitado. Con las semillas de fe sembradas en sus corazones, preguntaron qué debían hacer para salvarse. Pedro respondió: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38). En ese breve intercambio se establecieron los primeros principios y ordenanzas del evangelio: fe, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Son estos principios y ordenanzas los necesarios para la salvación—por los cuales todos los hombres en la carne serán juzgados.
Después que los hombres mueren, sus espíritus van a un mundo de espíritus para residir. Los individuos en ese mundo espiritual pueden tener fe y arrepentirse (Doctrina y Convenios 138:33), pero no pueden ser bautizados. ¿Por qué es así? Primero, porque son espíritus y no tienen cuerpos físicos que puedan ser sumergidos; y segundo, porque el mundo de los espíritus no tiene el elemento físico del agua para limpiar simbólicamente al candidato. Zacarías escribió: “Por la sangre de tu pacto [a causa de la expiación del Salvador] he sacado a tus presos de la fosa en que no hay agua” (Zacarías 9:11). En referencia a esta escritura, el élder Bruce R. McConkie señaló: “Qué acertada y sucintamente cristaliza esto el pensamiento de que el agua salvadora, que es el bautismo, es una ordenanza terrenal y no puede ser realizada por seres espirituales mientras moran en el mundo de los espíritus.” Pero el Salvador tenía la solución—es decir, el bautismo por los muertos, hecho en representación por los vivos.
El bautismo por los muertos fue practicado por los Santos en Corinto. Sin embargo, estos santos habían cuestionado momentáneamente la resurrección. Para reavivar su testimonio de la resurrección, Pablo les preguntó: “¿Qué, pues, harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?” (1 Corintios 15:29). En otras palabras, Pablo les preguntaba por qué realizaban el bautismo por los muertos (una ordenanza correcta), si no existía la resurrección. Pablo no atacó el acto del bautismo por los muertos como incorrecto, sino su comprensión de la resurrección. Y así usó su entendimiento correcto de una doctrina (el bautismo por los muertos) para probar otra doctrina correcta, es decir, la resurrección.
La imagen estaba completa: si los espíritus en prisión tenían fe y se arrepentían, entonces los bautismos vicarios realizados por ellos en la tierra serían válidos. Tales espíritus tienen, por supuesto, su libre albedrío para aceptar o rechazar la obra que se hace por ellos, así como cualquier hombre o mujer en la mortalidad tiene la agencia para aceptar o rechazar la redención del Salvador. Hasta que esos bautismos ocurran, sin embargo, existe un “gran abismo fijado” (Lucas 16:26) entre los bautizados y los no bautizados. Joseph Fielding Smith explicó que después que Cristo visitó a los espíritus en prisión, el abismo mencionado en las escrituras fue “puenteado de modo que los cautivos, después de… haber aceptado el evangelio de Cristo, habiendo tenido las ordenanzas [bautismo por los muertos, etc.] realizadas en su nombre por sus parientes o amigos vivos, reciben el pasaporte que les permite cruzar el abismo.” Pablo entendió la absoluta necesidad de estas ordenanzas vicarias, pues declaró que “ellos [los espíritus en prisión] sin nosotros [los mortales] no pueden ser perfectos” (Hebreos 11:40).
El autor de El Pastor de Hermas (90-150 d.C.) testificó que los apóstoles fueron bautizados en nombre de los muertos y luego, después de su propia muerte mortal, predicaron el evangelio a aquellos espíritus por quienes habían realizado el bautismo vicario:
“Era necesario para ellos [los santos] ‘levantarse a través del agua’ para que pudieran vivir: porque de otro modo no podrían entrar en el reino de Dios… Así, también, aquellos que habían dormido [muerto] recibieron el sello [bautismo por agua] del Hijo de Dios y entraron en el reino de Dios. Porque antes que un hombre… haya llevado el nombre del [Hijo de] Dios, está muerto; pero cuando ha recibido el sello, deja su muerte y retoma la vida. El sello entonces es el agua, así ellos bajan [los vivos en nombre de los muertos físicos que no han sido bautizados] al agua muertos y suben vivos. Así también a ellos [los muertos físicamente] se les predicó este sello, y se aprovecharon de él para que pudieran entrar en el reino de Dios.
Luego el Pastor explicó más:
Los apóstoles y los maestros que predicaban el nombre del Hijo de Dios, después de haber dormido [muerto] en el poder y fe del Hijo de Dios, predicaron también a los que habían dormido antes que ellos, y les dieron el sello de la predicación. Por lo tanto, ellos bajaron con ellos al agua y subieron de nuevo. Pero estos [los apóstoles mientras vivían en mortalidad] bajaron vivos [y volvieron a subir vivos]; mientras que los otros que habían dormido antes que ellos [es decir, murieron antes que los apóstoles] bajaron muertos [por medio de una persona viva en representación de los muertos no bautizados] y subieron vivos. Así, por medio de ellos [los muertos] fueron vivificados, y llegaron al pleno conocimiento del nombre del Hijo de Dios.
Clemente de Alejandría (160-200 d.C.) sabía que El Pastor de Hermas enseñaba la doctrina del bautismo por los muertos, y asimismo Clemente debió haber aceptado su corrección como doctrina de la Iglesia, pues escribió: “Como Dios no hace acepción de personas, los apóstoles también, aquí y allá (en el mundo de los espíritus), predicaron el Evangelio a aquellos gentiles que estaban preparados para la conversión. Y está bien dicho por el Pastor: ‘Por tanto, descendieron con ellos al agua, y luego ascendieron de nuevo. Pero éstos descendieron vivos, y ascendieron vivos. Pero los que habían dormido, descendieron muertos, pero ascendieron vivos.’”
Nuestras leyes seculares entienden y aceptan este principio de obra vicaria. Hace años tuve un amigo en el ejército que, mientras estaba en el extranjero, se casó con su prometida (que entonces vivía en Estados Unidos) por poder (un amigo representó al novio durante la ceremonia matrimonial). Las leyes espirituales también reconocen y aceptan el principio de la obra vicaria. De hecho, tal principio está en el corazón del cristianismo. Fue por poder que el Salvador sufrió por nuestros pecados. Conforme a este principio divino, los santos en la tierra pueden realizar bautismos vicarios por los fallecidos que nunca tuvieron ese privilegio. No hay necesidad de “suavizar” o disminuir los requisitos del bautismo ni de sentirse apenados por la postura de la Iglesia respecto a aquellos que nunca escucharon el mensaje del evangelio. Como observó Hugh Nibley, no estamos “obligados a elegir entre una ley débil que permita que los no bautizados entren al cielo, y un Dios cruel que condene a los inocentes.” El plan es simple, hermoso y justo: todos tendrán el privilegio de escuchar la verdad; todos tendrán la oportunidad de ser bautizados—para que todos los hombres puedan “ser juzgados según los hombres en la carne, pero vivir según Dios en el espíritu” (1 Pedro 4:6). Porque Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34), no podría ser de otro modo sin negar la necesidad de las ordenanzas del evangelio.
Algunos autores han tratado de argumentar que el bautismo por los muertos, tal como enseñó Pablo en 1 Corintios 15:29, no puede tomarse literalmente. En particular, el erudito católico Bernard M. Foschini, quien escribió un extenso tratado sobre el tema, utilizó la siguiente lógica como piedra angular de su argumento:
Si los mormones suponen que los muertos no bautizados ahora desean aceptar el Evangelio y ser bautizados por la obra de sus representantes, contradicen las Escrituras que enseñan que “está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27); y que las vírgenes insensatas fueron excluidas para siempre del banquete de bodas… Ni las palabras de Hermas ni las de ningún otro escritor privado prueban la necesidad de un bautismo por los muertos porque, como hemos demostrado, según las Escrituras el tiempo para hacer buenas obras termina después de la muerte.
Para justificar tal postura, Foschini argumentó que Cristo no predicó el evangelio a los muertos (como Pedro claramente afirmó y como numerosos escritores cristianos aseguraron), sino que sólo anunció su redención a los muertos, “ya que la condición de los muertos es inalterable.” Lamentablemente, este autor ha perdido completamente el punto. Por supuesto, no hay arrepentimiento en el lecho de muerte ni después de la muerte para los insensatos que recibieron las verdades del evangelio en la mortalidad pero las rechazaron inequívocamente. Sin embargo, la predicación del evangelio a los muertos es primordialmente para aquellos que no tuvieron una oportunidad justa de oír el evangelio en la mortalidad. No es una “segunda oportunidad” sino una oportunidad justa y completa para esas almas que nunca escucharon completamente. Por eso Pedro y un grupo de escritores del evangelio temprano confirmaron que el evangelio debe ser enseñado a los espíritus de los muertos para que puedan “ser juzgados según los hombres en la carne, pero vivir según Dios en el espíritu” (1 Pedro 4:6). Clemente de Alejandría expresó algo similar: “Si, entonces, Él predicó el Evangelio a los que están en la carne para que no sean condenados injustamente, ¿cómo es concebible que no predicara por la misma causa el Evangelio a los que habían partido de esta vida antes de Su advenimiento?”
Casi todos los autores de tratados sobre el tema del bautismo por los muertos, que no aceptan la interpretación literal, han concluido que 1 Corintios 15:29 es una escritura extremadamente difícil de interpretar. Bernard M. Foschini supuso: “Después de haber explicado y evaluado críticamente todas las opiniones (¡más de cuarenta!) ofrecidas en explicación de [1 Corintios] 15:29, nuestras conclusiones pueden resumirse así: Los exégetas han considerado este versículo de San Pablo oscuro y lleno de dificultades y, en consecuencia, las explicaciones ofrecidas para él han sido numerosas y en gran desacuerdo unas con otras.” Warren Dane, otro autor sobre el tema, añadió: “Es evidente que la decisión respecto a la interpretación de 15:29 es en el mejor de los casos difícil. Las soluciones propuestas y analizadas tienen todas problemas.” Dane luego sugirió como solución que la palabra “martirio” debería ser sustituida en lugar de “bautismo”. ¿Hasta qué extremos llegarán las personas para manipular la palabra de Dios? Uno podría preguntar apropiadamente: “¿Dónde está la autorización divina para cambiar la Sagrada Escritura? ¿Dónde está el respaldo bíblico para insertar la palabra ‘martirio’ en lugar de ‘bautismo’? ¿Dónde está la evidencia histórica que sugiera que sea una alternativa plausible? La verdad es que no existe. Es simplemente un caso clásico de teología revisionista.”
Si la Iglesia de Cristo hubiese permanecido en la tierra, ¿sería confusa la interpretación de 1 Corintios 15:29? ¿Sería la doctrina del bautismo por los muertos malinterpretada, incomprendida e incluso calumniada? Sin la mano firme de los apóstoles, esta gloriosa doctrina de la salvación se perdió miserablemente en el tumulto de opiniones hechas por el hombre.
Sin embargo, los sinceros buscadores de la verdad han sentido una afinidad espiritual con esta doctrina. El élder LeGrand Richards contó sobre un nuevo miembro que instantáneamente captó la verdad después de buscar fervientemente respuestas divinas. La historia fue registrada por el élder Richards así:
Ella fue criada como bautista, y perdió a un hijo de veintiún años que murió sin bautismo. Según las enseñanzas de su iglesia, él había perdido toda oportunidad de salvación. Estaba muy preocupada y angustiada. Una mañana, mientras hacía las labores de la casa, entró en su dormitorio, se arrodilló y le pidió al Señor que si había algo que pudiera hacer por su hijo que había muerto sin bautismo, por favor se lo hiciera saber. Mientras todavía oraba, alguien tocó la puerta. Cuando fue a abrir, allí estaban dos hermanas misioneras de nuestra iglesia, una de ellas con un folleto en la mano titulado “Bautismo por los muertos.” Esta mujer leyó el título y dijo, “Entren — cuéntenme todo acerca de eso — eso es justo lo que quiero saber.” Después de unas cuantas visitas de las misioneras, ella se unió a la Iglesia.
Con la pérdida del bautismo por los muertos como una ordenanza de la iglesia, uno se ve obligado a aceptar una u otra de las siguientes alternativas, ninguna de las cuales es atractiva. O debe concluir que el bautismo no es esencial para la salvación, y así estar en desacuerdo con la gran cantidad de escrituras y escritores cristianos primitivos sobre el tema, o debe concluir que todos los que no han sido bautizados, incluso los inocentes y buenos, están condenados. El último dilema fue ilustrado por Virgilio en El Infierno de Dante. Virgilio, al acompañar a Dante a través del infierno, comentó con remordimiento acerca de un grupo de buenas personas, incluyendo a sí mismo, que vivieron antes del Salvador y nunca fueron bautizados:
Quiero decirte que ellos no han pecado.
Aunque son dignos, esto no basta,
Porque nunca recibieron la alegría
Del santo bautismo, esencia de vuestra fe.
Pero aquellos que vivieron antes del tiempo de Cristo,
Nunca pudieron adorar dignamente a su Dios:
Y yo mismo soy de esta compañía.
Las líneas finales son escalofriantes:
Por este defecto [falta de bautismo], y por ningún otro mal,
Nuestras almas están perdidas: por esto debemos soportar
Una vida sin esperanza de deseo cumplido.
¿Parece razonable que un Dios misericordioso permita que suceda lo segundo? ¿O puede alguien que lea honestamente las escrituras y los escritos de los primeros cristianos creer que el bautismo es opcional? Sin embargo, con la pérdida del bautismo por los muertos como una ordenanza sagrada, los miembros de la iglesia vigente se vieron forzados a abrazar trágicamente una u otra de las siguientes opciones: negar la necesidad del bautismo o condenar a los inocentes que nunca tuvieron la oportunidad. Ese era precisamente el dilema que Satanás quería. Es algo parecido a la historia del hombre que podía elegir si quería ser fusilado o ahorcado. Ambas consecuencias eran devastadoras. Fue otra doctrina perdida, otra victoria asombrosa para el Maligno, otra evidencia de la apostasía.
El Sacramento
El sacramento, también conocido como la eucaristía o comunión, no tuvo mejor suerte que la mayoría de las otras ordenanzas. Tal como fue instituido por el Salvador, era simple y solemne: se tomaba el pan y el vino y se bendecían en recuerdo de Él.
En el siglo III se introdujeron (1) largas oraciones sacramentales, (2) pompa y ceremonia, (3) vasos de oro y plata, (4) disputas sobre a qué hora —mañana, mediodía o tarde— debía administrarse el sacramento, y (5) la doctrina de la transubstanciación. Esta última doctrina enseñaba que el pan y el vino se transformaban mística y literalmente en la carne y la sangre de Cristo, y que tal transformación de alguna manera aumentaba la espiritualidad del participante. Esta doctrina parece aún más misteriosa cuando se considera que la iglesia que propagaba la creencia en la transubstanciación era la misma que afirmaba que Jesús no tenía cuerpo de carne y sangre, sino que era un espíritu. Podría uno preguntar apropiadamente: “¿Cómo se convirtió el pan y el vino en la carne y la sangre de un ser que no tenía carne ni sangre?” Esta doctrina desconcertante fue discutida por Lanfranc, abad de Bec, de la siguiente manera:
“Creemos que la sustancia terrenal… es, por la operación inefable e incomprensible del poder celestial, convertida en la esencia del cuerpo del Señor, mientras la apariencia y ciertas otras cualidades de esas mismas realidades permanecen, para que los hombres se ahorren el choque de percibir cosas crudas y sangrientas, y para que los creyentes reciban la plena recompensa de la fe. Sin embargo, al mismo tiempo, el mismo cuerpo del Señor estaba en el cielo… inviolable, entero, sin contaminación ni daño.”
Desafortunadamente, las escrituras bíblicas, tal como existen hoy, y los escritos de los primeros líderes cristianos no siempre distinguieron claramente entre el uso literal y figurativo de términos como carne y sangre cuando se usaban en el contexto del sacramento. Jesús dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna…. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida” (Juan 6:54-55). ¿Hablaba literalmente o figurativamente? Pablo, citando a Jesús, implicó que los símbolos sacramentales eran simbólicos, no representaciones literales de la carne y sangre de Cristo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí” (1 Corintios 11:25). En una ocasión, Ignacio (d. c. 107) escribió: “Ellos [los gnósticos] se abstienen de la eucaristía (acción de gracias) y de la oración, porque no admiten que la eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre, por su bondad, resucitó.” En otra ocasión, sin embargo, escribió: “Deseo la bebida de Dios, es decir, su sangre, que es amor incorruptible y vida eterna.” La primera cita podría fácilmente dar lugar a una interpretación literal; la segunda, sin duda, era figurativa.
Surgió confusión porque a muchos les resultaba difícil saber cuándo los profetas y los primeros escritores cristianos hablaban literalmente y cuándo hablaban figurativamente. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: “¿Se convierte literalmente el pan y el vino del sacramento en la carne y la sangre de Cristo o, más bien, son símbolos dados para recordarnos el sacrificio expiatorio de Cristo?” Para responder a esta pregunta, uno podría indagar más: “¿Cuál ha sido históricamente el propósito divino de los símbolos, como el pan y el vino, y existe alguna revelación moderna que aclare este asunto?”
Los símbolos suelen ser cosas que representan una verdad o realidad espiritual, pero no son la realidad misma. Por ejemplo, la sangre del cordero en los dinteles de las casas de los israelitas, que salvó a los primogénitos de la muerte física, fue un símbolo (es decir, un signo) de la sangre de Cristo que los salvaría de la muerte espiritual, pero no fue la sangre real de Cristo (Éxodo 12:5-14). Los corderos sacrificados en Israel eran símbolos del Cordero de Dios y su sacrificio, pero no se convertían en el Salvador mismo. Un ángel le dijo a Adán: “Esta cosa [es decir, el sacrificio] es una semejanza del sacrificio del Unigénito” (Moisés 5:7). Los símbolos mencionados eran solo eso: símbolos y nada más. De la misma manera, el pan y el vino son símbolos o representaciones de la carne y sangre de Cristo—nada más.
Al tomar el pan, se recuerda la carne de Cristo, que fue crucificada y resucitada, trayendo inmortalidad para todos. Al beber de la copa, se recuerda la sangre de Cristo que fue derramada en el Jardín y en la cruz, trayendo la oportunidad de la vida eterna (vida en la presencia de Dios) para todos. Así, el pan nos recuerda el triunfo de Cristo sobre la muerte física, y el agua (o vino) nos recuerda su triunfo sobre la muerte espiritual. Al extender la mano para tomar estos símbolos o emblemas, nos comprometemos de nuevo a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a seguir su ejemplo. Este proceso ayuda a alinearnos espiritualmente con Cristo. Estos actos de recordar a Cristo y comprometernos a ser más como Él invitan al Espíritu de Dios a nuestras vidas. Por lo tanto, no hay necesidad de una transformación mística de los símbolos.
El enfoque del sacramento no fue cambiar la naturaleza del pan y el agua; fue cambiar la naturaleza del corazón de la persona. Pero, desafortunadamente, las mentes supersticiosas e inventivas de las personas se desbocaron sin la mano contenedora de los apóstoles. Con la recién creada doctrina de la transubstanciación, los símbolos del sacramento se volvieron “más grandes que la vida”—mucho más que símbolos—y en el proceso restaron valor a la simple belleza de la ordenanza.
Afortunadamente, las escrituras modernas han aclarado claramente este asunto. El Salvador instituyó el sacramento en la Última Cena, y enseñó a sus discípulos: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo” (Mateo 26:26). José Smith aclaró este versículo en la traducción de José Smith, diciendo: “Tomad, comed; esto es en memoria de mi cuerpo que yo entregué por vosotros” (Mateo 26:22, JST).
De igual modo, el Salvador instruyó a los nefitas: “Y esto haréis en memoria de mi cuerpo” (3 Nefi 18:7). En 1830, el Señor enseñó a José Smith el verdadero propósito de los símbolos sacramentales: “No importa lo que comáis o bebáis cuando participéis del sacramento, si es que lo hacéis con un solo propósito para mi gloria—recordando ante el Padre mi cuerpo que fue entregado por vosotros, y mi sangre que fue derramada para la remisión de vuestros pecados” (D. y C. 27:2).
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ezra Taft Benson visitó a los Santos devastados por la guerra en Alemania. Notó que numerosas prácticas falsas se habían infiltrado en las unidades locales durante años de aislamiento de la sede de la Iglesia. Finalmente lamentó que si la guerra hubiera persistido mucho más, habría habido “coronas y cruces” en cada púlpito, y todo esto tras solo unos pocos años de ausencia apostólica. Cuando no hay revelación del cielo, las filosofías de los hombres rápidamente llenan el vacío. La observancia del sacramento no fue la excepción.
La Imposición De Manos
En la iglesia original de Cristo existía una doctrina y ordenanza conocida como “la doctrina… de la imposición de manos” (Hebreos 6:2). Esta doctrina incluía al menos tres ordenanzas que se realizaban mediante la imposición de manos: primero, la confirmación (la entrega del don del Espíritu Santo); segundo, las ordenaciones del sacerdocio y la designación de quienes tenían diferentes llamamientos en el ministerio; y tercero, la sanación de los enfermos y otras bendiciones relacionadas con el consuelo y dirección personal. En cada caso, la imposición de manos simbolizaba que las manos del Señor eran puestas sobre la cabeza del receptor (D. y C. 36:2) y la dispensación del poder y dirección divinos al receptor.
El Don del Espíritu Santo
Felipe había sido enviado a predicar el evangelio en Samaria. Bautizó a los que creyeron, pero solo el bautismo no confería el don del Espíritu Santo. Las escrituras registran: “Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo; solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús” (Hechos 8:16). Luego las escrituras nos informan del mecanismo divino para desbloquear el don del Espíritu Santo—Pedro y Juan “les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo” (Hechos 8:17). El mismo procedimiento se siguió en Éfeso. Pablo bautizó a un grupo de creyentes y “cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo” (Hechos 19:6). Este mismo patrón fue reconocido por Tertuliano: “A continuación [después del bautismo] se nos impone la mano, invocando e invitando al Espíritu Santo mediante la bendición.” Orígenes (ca. 185-255 d.C.) habló de esta misma ordenanza: “En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo fue dado mediante la imposición de manos de los apóstoles en el bautismo.” Cipriano (ca. 200-258 d.C.) fue otro testigo de esta santa ordenanza: “Por tanto, en el nombre del mismo Cristo, ¿no se imponen manos a los bautizados entre ellos para la recepción del Espíritu Santo?” Durant reconoció que esta era una práctica común en la iglesia primitiva: “Aparentemente era la costumbre de los primeros cristianos añadir al bautismo una ‘imposición de manos’ mediante la cual el apóstol o sacerdote introducía el Espíritu Santo en el creyente; con el tiempo esta acción se separó del bautismo y se convirtió en el sacramento de la confirmación.”
A pesar de este procedimiento divino iniciado por el Salvador y sus apóstoles, rápidamente cayó en desuso. Pocas referencias se hacen a ello después de los primeros siglos tras Cristo. Solo basta preguntar: “¿Alguna iglesia hoy transmite el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y, de ser así, posee el sacerdocio de Dios para conferir esa ordenanza con validez divina?”
Ordenación del Sacerdocio
También se imponían las manos para ordenar a una persona al sacerdocio y/o para apartarla para un llamamiento específico en el ministerio. El Señor mandó a Moisés imponer sus manos sobre Josué y apartarlo como el próximo profeta de Israel: “Y puso sobre él sus manos, y le dio mandamiento, como el Señor había mandado por mano de Moisés” (Números 27:23). A medida que aumentaban los conversos en la iglesia primitiva, los apóstoles vieron la necesidad de llamar a “siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo” que pudieran atender las necesidades de las viudas. Después de elegir a estos siete hombres, los apóstoles “les impusieron las manos” (Hechos 6:3,6) para apartarlos en sus nuevos llamamientos. Pablo y Bernabé también recibieron la imposición de manos (Hechos 13:3) al ser apartados como misioneros para predicar el evangelio. Pablo recordó a Timoteo que debía ser “buen ministro de Jesucristo” y lo exhortó a “no descuidar el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero” (1 Timoteo 4:6,14). Tan sagrado era el llamamiento al ministerio que a Timoteo se le advirtió: “No impongas las manos a nadie precipitadamente” (1 Timoteo 5:22). En otras palabras, no debía ordenar rápidamente a nadie al sacerdocio sin asegurarse primero de que estuviera calificado.
Parece que no hay mucha duda sobre cuál fue el procedimiento seguido en la iglesia primitiva para conferir el sacerdocio a un hombre: se le imponían las manos sobre la cabeza por parte de alguien que tenía la autoridad. Eusebio así lo señaló: “También fueron designados [los líderes del sacerdocio], con oración y la imposición de manos, por los apóstoles, hombres aprobados, para el oficio de diáconos.” Esto es un recordatorio más de que la ordenación al sacerdocio solo se realiza mediante la imposición de manos. Restos de esta ordenanza se encuentran hoy día, pero en la iglesia de Cristo no era un evento ocasional, sino el único medio divinamente autorizado para conferir el sacerdocio de Dios.
Bendiciones del Sacerdocio
En la iglesia antigua, se imponían las manos sobre los enfermos y fieles para darles bendiciones de salud, consuelo y dirección. El Salvador impuso sus manos sobre los enfermos y ellos fueron sanados (Marcos 6:5; 8:23; Lucas 13:13). De igual manera, el Salvador instruyó a sus apóstoles a “imponer las manos sobre los enfermos, y sanarán” (Marcos 16:18). Con este poder y mandato divino para sanar, las escrituras nos dicen que “por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo” (Hechos 5:12). Con este poder, Pablo visitó al padre de Publio, que estaba “enfermo de fiebre y de flujo de sangre… y le impuso las manos, y lo sanó” (Hechos 28:8). Este poder de sanación y la forma de ejercerlo (mediante la imposición de manos) no se restringía solo a los apóstoles. Otros poseedores dignos del sacerdocio tenían el mismo poder y recibieron el mismo mandato para sanar. Cuando Pablo fue cegado en el camino a Damasco, fue guiado de la mano hasta la casa de Ananías, quien “le impuso las manos… y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista” (Hechos 9:17-18). Tan accesible era este poder que Santiago aconsejó a los miembros de la iglesia: “¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor” (Santiago 5:14). Ireneo (ca. 120-202 d.C.) estaba al tanto de este maravilloso poder en la iglesia: “Por eso, también, aquellos que son verdaderamente sus discípulos… sanan a los enfermos imponiéndoles las manos, y quedan sanos.”
¿Qué pasó con la imposición de manos para sanar a los enfermos por parte de hombres que tenían el poder de Dios? La verdad es que esta simple pero hermosa ordenanza, que se realizaba con frecuencia en la iglesia primitiva, desapareció en el abismo espiritual de la apostasía. La imposición de manos para sanar fue reemplazada por los falsos remedios de Satanás — reliquias que supuestamente curaban, imágenes talladas, cuentas con supuestos poderes místicos, y santuarios que supuestamente curaban. Fueron sustitutos lamentables para la ordenanza decretada por Dios y un poderoso testimonio de que otra ordenanza de la iglesia de Cristo había quedado abandonada.
Ordenanzas y Convenios del Templo
Una ordenanza es un acto físico, simbólico de una verdad espiritual, que Dios requiere para hacer a un hombre o mujer elegible para recibir bendiciones adicionales del cielo. El Nuevo Testamento se refiere a ciertas ordenanzas, tales como bendecir a los niños, bautizar, conferir el don del Espíritu Santo, imponer manos sobre los enfermos, ordenaciones al sacerdocio, y el sacramento, todas ellas discutidas previamente. Además, existían otras ordenanzas en la iglesia primitiva de una naturaleza tan sagrada que no fueron mencionadas o solo se aludió brevemente a ellas en las escrituras y por los primeros escritores cristianos. Estas ordenanzas incluían los bautismos por los muertos y, además, podrían haber incluido las ordenanzas de lavamientos y unciones, investiduras y sellamientos (que incluyen casar a los esposos para la eternidad y ligar a los hijos con los padres para la eternidad). Parece que al menos algunas de estas ordenanzas, todas las cuales se realizan actualmente en los templos de los Santos de los Últimos Días, estuvieron disponibles desde los días de Adán.
Cuando no había templos físicos en la tierra o cuando éstos no funcionaban bajo la dirección del Sacerdocio de Melquisedec (como fue el caso en la época del Salvador), entonces, bajo tales circunstancias, ciertas ordenanzas del templo se realizaban en otros lugares aprobados por el Salvador. Por ejemplo, el élder Bruce R. McConkie creía que “Pedro, Santiago y Juan, mientras estaban en este monte santo [el Monte de la Transfiguración], recibieron sus investiduras y fueron capacitados desde lo alto para hacer todas las cosas para la edificación y avance de la obra del Señor en su día y dispensación.” Mientras los Santos de los Últimos Días estaban en Nauvoo, el Señor permitió que los bautismos por los muertos se realizaran en el río Misisipi y las investiduras tuvieran lugar en lo que hoy se conoce como la Tienda de Ladrillo Rojo, hasta que el templo fue terminado. Cuando los Santos entraron por primera vez en el Valle del Lago Salado, algunas ordenanzas del templo durante un tiempo se realizaron en Ensign Peak, y luego las ordenanzas del templo se realizaron en un edificio especial conocido como la Casa de Investiduras, hasta que se terminó el primer templo en Utah.
En la época del Salvador, el templo estaba dirigido por aquellos que tenían el Sacerdocio Aarónico (el sacerdocio preparatorio), no el Sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, parece probable que aquellas ordenanzas normalmente asociadas hoy día con los templos de los Santos de los Últimos Días (que requieren el Sacerdocio de Melquisedec) se hayan realizado en otros lugares aprobados por el Salvador y sus apóstoles, como en ríos o estanques disponibles para los bautismos por los muertos, y en montañas o lugares apartados para las otras ordenanzas.
Tanto el Nuevo Testamento como los escritos cristianos antiguos hablan de un cuerpo de teología de la Iglesia que se reservaba para aquellos que estaban espiritualmente preparados. Pablo se refirió a estas personas como “mayordomos de los misterios de Dios” (1 Corintios 4:1). Celso, un pagano, acusó a los cristianos de tener una tradición o doctrina secreta. Orígenes respondió diciendo que tal acusación era cierta pero sin sentido, porque otras filosofías también tenían sus doctrinas secretas: “En estas circunstancias, hablar de la doctrina cristiana como un sistema secreto es completamente absurdo. Pero que haya ciertas doctrinas, no dadas a conocer a la multitud, que se revelan después que las doctrinas exotéricas [públicas] han sido enseñadas, no es una peculiaridad exclusiva del cristianismo, sino también de los sistemas filosóficos, en los cuales ciertas verdades son exotéricas y otras esotéricas.” Orígenes explicó luego que estas doctrinas “superiores” veneradas en círculos paganos se enseñaban a algunos, sin importar preparación o madurez, pero en círculos cristianos se reservaban y enseñaban solo a aquellos que se habían probado dignos: “Quien sea puro no solo de toda contaminación, sino de lo que se considera transgresiones menores, que sea iniciado con valentía en los misterios de Jesús, que propiamente se dan a conocer solo a los santos y puros.”
Si los misterios eran solo para los santos y puros, ¿qué pasó con ellos cuando la maldad prevaleció en la iglesia y florecieron las herejías? Desafortunadamente, las doctrinas y ordenanzas más elevadas y los convenios asociados en la iglesia, conocidos como los “misterios”, fueron lenta pero seguramente removidos del pueblo. Nefi, uno de los primeros profetas del Libro de Mormón, vio este triste suceso: “Han quitado del evangelio del Cordero muchas partes que son claras y muy preciosas; y también muchos convenios del Señor han quitado” (1 Nefi 13:26). A medida que la justicia del pueblo decayó, los misterios espirituales desaparecieron.
¿Por qué ciertos doctrinas fueron tratadas como misterios y reservadas solo para los espiritualmente preparados? Parece que existen varias razones. Primero, el Señor advirtió a sus discípulos que no arrojaran sus “perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas” (Mateo 7:6). Por respeto y reverencia a estas doctrinas sagradas, no debían ser dadas a aquellos que no las apreciarían o a quienes no estaban espiritualmente preparados para comprenderlas. Hacerlo sería equivalente a entregar una preciada herencia familiar a un niño que descuidaría su cuidado, o a una persona que no podría esperar para venderla. Segundo, ciertas ordenanzas y doctrinas espirituales se realizaban en un entorno no público para que no fueran fácilmente alteradas o corrompidas por aquellos que no tenían la autoridad espiritual para administrarlas o la madurez espiritual para respetarlas. Y tercero, tal vez el Señor, en su misericordia, no las hizo disponibles a los no preparados espiritualmente porque podrían haber resultado una maldición en lugar de una bendición.
Como se puede imaginar, fragmentos o remanentes de los “misterios” (las ordenanzas y convenios del templo) se transmitieron de una generación a otra. En la época de José Smith algunos de estos fragmentos estaban disponibles. Después de su tiempo, muchos otros aparecieron. ¿Acaso José Smith simplemente reconstruyó los fragmentos en su día en una ceremonia templaria integrada y coherente, que reintrodujo las ordenanzas del templo del pasado, o adquirió una comprensión de estos antiguos misterios por revelación? Hugh Nibley dio esta respuesta esclarecedora:
Muy pocos fragmentos estaban disponibles en su época, y la tarea de unirlos comenzó… solo en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso cuando están disponibles, esos pobres fragmentos no se unen por sí solos para formar un todo; hasta hoy los eruditos que los recopilan no saben qué hacer con ellos. El Templo no debe derivarse de ellos, sino al revés. Si el Templo tal como lo conocen los Santos de los Últimos Días hubiese sido introducido en alguna fecha posterior, o en algún gran centro de aprendizaje, podría haber sido sospechoso como una invención humana; pero que algo de tanta plenitud, consistencia, ingenio y perfección haya sido presentado en un solo momento y lugar—de la noche a la mañana, por así decirlo—es prueba suficiente de una dispensación especial.
No se discuten en detalle las ordenanzas y convenios sagrados que tienen lugar dentro de las paredes del templo. Sin embargo, están disponibles para todos aquellos que desean hacerse dignos. A quienes lo hacen, llega un testimonio silencioso pero cierto de que estas ordenanzas son, en verdad, las más sagradas en las que un mortal puede participar. Las ordenanzas del templo se encuentran en su plenitud en la Iglesia restaurada de Jesucristo. En muchos sentidos constituyen una restauración de lo que Pablo llamó los “misterios de Dios” (1 Corintios 4:1).
Otras Corrupciones de Las Ordenanzas
Una vez que se perdió el fundamento de los apóstoles, comenzaron a aparecer grietas por doquier en la iglesia institucional. Tras el paso de algunos siglos, era difícil encontrar una doctrina u ordenanza que no hubiese sufrido algún tipo de corrupción. A continuación, algunos ejemplos adicionales.
Servicios de Adoración
En la Iglesia antigua, los Santos eran humildes, los servicios de adoración simples y el espíritu poderoso. Pero con el tiempo, hombres equivocados cambiaron esto. Por alguna razón creyeron que la complejidad era mejor que la simplicidad, lo místico más celestial que lo sencillo, lo ostentoso más divino que lo despojado. Aparecieron, como señaló B. H. Roberts, “espléndidos vestidos del clero… pompa de altares rodeados de velas encendidas, nubes de incienso” y “la adoración de los mártires.” Edward Gibbon, quien escribió su obra maestra sobre la caída del Imperio Romano, ofreció la siguiente comparación oportuna: “Si, a comienzos del siglo V, Tertuliano o Lactancio hubiesen sido levantados repentinamente de la muerte para asistir a la festividad de algún santo o mártir popular, hubieran mirado con asombro e indignación el espectáculo profano que había sucedido a la pura y espiritual adoración de una congregación cristiana.” Erasmus (A.D. 1466-1536) comentó…
La Iglesia añadió al evangelio original muchas cosas, de las cuales algunas pueden omitirse sin perjuicio de la fe… ¡Qué reglas, qué supersticiones tenemos sobre las vestimentas!… ¿Qué diremos sobre los votos,… el abuso de absoluciones y dispensaciones…? ¡Ojalá los hombres se contentaran con dejar que Cristo gobernara por las leyes del Evangelio, y que ya no buscaran fortalecer su tiranía oscurantista mediante decretos humanos!
La adoración a Dios había sido corrompida por los decretos y la pompa de los hombres.
La excomunión se convirtió en un arma política
La excomunión estaba destinada a ser un proceso disciplinario formal llevado a cabo por los líderes del sacerdocio apropiados, mediante el cual un ofensor grave de las reglas de la Iglesia perdía su membresía en ella. Este proceso afectaba solamente sus derechos eclesiásticos. Sin embargo, a medida que la iglesia se convirtió en un cuerpo secular además de religioso, la excomunión se convirtió, además, en un arma política. B. H. Roberts abordó esta corrupción gradual del poder religioso:
Al principio, la excomunión significaba la pérdida de la comunión de los Santos, y otros castigos que Dios mismo pudiera considerar apropiados… Pero gradualmente llegó a significar, en algunos casos, el destierro del hogar y del país, la confiscación de propiedades, la pérdida no solo de la comunión religiosa con los Santos, sino la pérdida de derechos civiles y el derecho a un entierro cristiano.
Esta transformación de una disciplina eclesiástica a un castigo político se manifestó en el Concilio de Nicea. Constantino, el emperador romano, se proclamó presidente autoproclamado de este concilio ecuménico. Las semillas de la fusión entre iglesia y estado habían sido sembradas. Fue notable que pocos, si es que alguno, de los obispos asistentes objetaran el proceder de un concilio eclesiástico presidido por un emperador romano. Este concilio, bajo el poder persuasivo de Constantino, emitió el Credo Niceno. Fue este credo el que declaró la postura doctrinal de la iglesia sobre la naturaleza de la Divinidad. Ya era bastante malo que un líder político influenciara la teología religiosa, pero existía evidencia adicional condenatoria de que la iglesia había sido secularizada. Constantino ordenó que se quemaran los libros de Arrio (el obispo que enseñaba doctrina opuesta a la del Credo Niceno). Además, ordenó la muerte para cualquiera que enseñara la doctrina de Arrio. La pena por herejía había pasado de ser la excomunión a la pena capital, de un castigo eclesiástico a uno político. Uno podría preguntarse: “¿Dónde estaban las objeciones de los trescientos obispos presentes en el Concilio de Nicea, esos hombres que supuestamente eran vicarios de Dios en la tierra?” La separación entre iglesia y estado había sido obliterada.
Lamentablemente, el verdadero propósito de la excomunión, que era preservar la integridad de la Iglesia, proteger a los inocentes y transformar al transgresor, se había perdido. Para la época de la Inquisición apenas había diferencia entre la disciplina civil y eclesiástica. La iglesia, en esencia, se había convertido en el estado. La metamorfosis de un cuerpo religioso a uno político se había consumado en gran medida.
Conclusión
Machiavelli (1469-1527), estadista italiano y uno de los pensadores políticos más poderosos de su época, hizo la siguiente evaluación categórica de la iglesia existente y sus ordenanzas:
Si la religión del cristianismo se hubiera presentado conforme a las ordenanzas del Fundador, el estado y la comunidad de la cristiandad habrían estado mucho más unidos y felices de lo que están. Y no puede haber una prueba mayor de su decadencia que el hecho de que, mientras más cerca están las personas de la Iglesia Romana, cabeza de su religión, menos religiosas son. Y quien examine los principios sobre los cuales está fundada esa religión, y vea cuán ampliamente diferentes son de esos principios su práctica y aplicación actuales, juzgará que su ruina o castigo está cerca.
Hay un viejo dicho que dice: donde hay humo, hay fuego. El drástico cambio en las ordenanzas desde los días de la Iglesia primitiva levantó una ominosa nube de humo que cualquiera que observe con atención puede notar, señal clara de que un fuego ardía fuera de control. Ese fuego, la apostasía, que estalló con la muerte de los apóstoles, estaba completamente encendido en la época de Constantino—y no había indicios de que pudiera ser contenido.
―
16
Octava Evidencia:
Se Cambió la Manera de Orar
Si alguien intentara cortar la línea vital entre Dios y los mortales, ¿qué mejor manera que diluir el poder de la oración? Las estrategias de la guerra moderna guardan notables similitudes con el enfoque de Satanás. Uno de los objetivos primarios de la guerra actual es destruir el sistema de comunicaciones del enemigo, de modo que el comandante no pueda comunicarse con sus tropas—dejando así a sus fuerzas en desorden. Y así, Satanás lanzó un ataque frontal contra la oración.
El marco para una oración significativa fue claramente definido en el Nuevo Testamento. Era sencillo, directo y poderoso:
Primero, oramos a Dios el Padre. En el Sermón del Monte, el Salvador dijo a sus discípulos: “Ora a tu Padre que está en secreto” (Mateo 6:6). Luego les dio el ejemplo a seguir: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos” (Mateo 6:9). Tertuliano observó: “La oración comienza con un testimonio hacia Dios, y con la recompensa de la fe, cuando decimos ‘Padre nuestro que estás en los cielos’”. En consecuencia, nuestras oraciones comienzan con una súplica a nuestro Padre Celestial porque Él es quien escucha y responde nuestras oraciones.
Segundo, oramos en el nombre de Jesucristo y mediante Su mediación, porque Él es nuestro Salvador y nuestro “mediador entre Dios y los hombres” (1 Timoteo 2:5). Jesús aconsejó: “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará” (Juan 16:23). En otra ocasión dijo: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Orígenes (185–255 d.C.) señaló que “los cristianos… oran solo a Dios a través de Jesús”. Eusebio (270–340 d.C.) reconoció que los miembros de la Iglesia primitiva oraban a Dios el Padre por medio del Hijo, exactamente como el Señor enseñó. En otras palabras, no había necesidad de la intervención de santos patronos. Señaló: “Pero gracias sean dadas a Dios, el soberano omnipotente y universal, gracias también al Salvador y Redentor de nuestras almas, Jesucristo, por medio de quien oramos”.
Tercero, decimos nuestras oraciones personales con sinceridad de corazón—no como una recitación memorizada. Las palabras de uno de los himnos sagrados enseñan el principio correcto: “La oración es el sincero deseo del alma”. En este sentido, el Salvador instruyó: “Y orando, no uséis vanas repeticiones” (Mateo 6:7). Ireneo (115–202 d.C.) enseñó que debemos orar “con un espíritu puro, sincero y directo”. Clemente de Alejandría (160–200 d.C.) añadió: “Pero [el verdadero cristiano] no usa oraciones llenas de palabras con su boca: ha aprendido a pedir al Señor lo que es necesario”. Cipriano (200–258 d.C.) habló de aquellos cuya “palabra era eficaz y poderosa, porque una oración pacífica, sincera y espiritual merecía bien del Señor”. Nuestros sentimientos del corazón son nuestro pasaporte para ascender al cielo. Afortunadamente, siempre somos elegibles para orar—el pecado no cierra las puertas del cielo, no se requieren citas, no hay señales de ocupado, no hay cargos por larga distancia, no se requieren recomendaciones. Solo hay un ingrediente esencial: sinceridad de corazón y mente.
La oración estaba destinada a ser simple y directa. No había nada complicado, elaborado o enrevesado en ella. Pero el hombre siempre está manipulando, complicando y oscureciendo los caminos de Dios. Y la Iglesia posprimitiva no fue la excepción. Al principio, hubo oraciones dirigidas a ciertos ángeles. Orígenes advirtió a los santos contra cualquier acción de este tipo: “Este conocimiento, al darnos a conocer su naturaleza [la de los ángeles], y los oficios a los cuales están cada uno asignado, no nos permite orar con confianza a ningún otro que no sea el Dios Supremo, quien es suficiente para todas las cosas, y eso por medio de nuestro Salvador, el Hijo de Dios”.
Con el tiempo, la iglesia en desarrollo promovió oraciones a santos patronos en lugar de al Padre de todos nosotros, oraciones a través de santos patronos en lugar de por medio del Hijo, y oraciones memorizadas en lugar de oraciones nacidas del corazón. Es asombroso que la manera sencilla de orar, establecida tan cuidadosamente por el Señor, pudiera ser tan torcida y pervertida por el hombre. Erasmo (1466–1536) observó: “¿No es… un absurdo cuando regiones particulares reclaman un cierto santo, cuando asignan funciones particulares a santos particulares, y designan a ciertos santos ciertos modos de adoración: uno ofrece alivio de un dolor de muelas, otro ayuda a las mujeres en el parto, otro devuelve objetos robados… y así con los demás, pues tomaría demasiado tiempo enumerarlos a todos?”. No había escasez de santos a quienes uno pudiera orar, ya que, como observó Durant, “25,000 santos habían sido canonizados para el siglo X”. Durant además anotó: “Las oraciones oficiales de la Iglesia eran dirigidas a menudo a Dios el Padre; algunas pocas al Espíritu Santo; pero las oraciones del pueblo se dirigían mayormente a Jesús, María y los santos”.
William Manchester ofreció una perspectiva histórica sobre cómo la herejía de las oraciones a los santos se infiltró en la Iglesia:
Ni Jesús ni sus discípulos mencionaron la santidad. La designación de santos surgió durante los siglos segundo y tercero después de Cristo, con la persecución romana de los cristianos. Los sobrevivientes de las catacumbas creían que aquellos que habían sido martirizados habían sido recibidos directamente en el cielo… Los reverenciaban como santos, pero nunca veneraban ídolos de ellos. Todos los primeros cristianos despreciaban la idolatría, reservando un desprecio especial para las esculturas que representaban a los dioses paganos… Sin embargo, a medida que aumentó el número de santos, también creció el anhelo medieval de darles identidad; los adoradores querían imágenes de ellos, imágenes de la Virgen y réplicas de Cristo en la cruz. Las estatuas de Horus, el dios egipcio del cielo, y de Isis, la diosa de la realeza, fueron rebautizadas como Jesús y María. Los artesanos produjeron otras imágenes y retratos para satisfacer la demanda de los cristianos que los besaban, se postraban ante ellos y los adornaban con flores.
C. S. Lewis comprendía el efecto devastador que tal idolatría tendría en el debilitamiento de la oración. En su libro Cartas del Diablo a su Sobrino, Screwtape (el diablo maestro) dio este consejo a Wormwood (un aprendiz novato): “He conocido casos en los que lo que el paciente llamaba su ‘Dios’ en realidad se encontraba… arriba y hacia la esquina izquierda del techo de su dormitorio… o en un crucifijo en la pared. Pero sea cual sea la naturaleza del objeto compuesto, debes mantenerlo orando a eso—al objeto que ha hecho, no a la Persona que lo ha hecho a él.” Erasmo escribió de manera contundente sobre el tema: “Porque a veces estos [ídolos] son un obstáculo para la adoración de… los dioses—es decir, cuando estúpidos ignorantes adoran las figuras en lugar de las divinidades.” También criticó el hecho de que: “un boceto a carboncillo dibujado en una pared sea adorado con la misma adoración que a Cristo mismo.” Roger Williams (1603–1683) también habló de los errores que se introdujeron en la Iglesia, incluyendo: “la doctrina de orar a los santos y adorar imágenes.” Sobre estas herejías, escribió:
Esta doctrina [de orar a los santos y adorar ídolos] ataca la raíz del gran mandamiento (el cual los papistas llaman parte del Primero): ‘No te inclinarás a ellas ni las honrarás’—es decir, a ninguna imagen en absoluto. Es una idolatría burda, abierta y palpable, que no puede ser ni negada ni excusada; y tiende directamente a destruir el amor a Dios, que es, en verdad, el Primer y gran mandamiento.
Los primeros cristianos condenaban la adoración de ídolos y las oraciones a ángeles o santos. Orígenes escribió: “El Evangelio requiere que [los miembros] no se ocupen de estatuas ni de imágenes.” Luego advirtió: “No es posible conocer a Dios y al mismo tiempo dirigir oraciones a imágenes.” Refiriéndose a los herejes, Tertuliano (140–230 d.C.) también condenó la adoración de ídolos: “Sabemos que los nombres de los muertos no significan nada, al igual que sus imágenes.” Lactancio (250–325 d.C.) advirtió que aquellos que: “elevan oraciones a los muertos [santos patronos]… han emprendido ritos inexpiables y violado toda ley sagrada.” Y añadió: “Por tanto, es indudable que no hay religión dondequiera que haya una imagen.” No es de extrañar que Cipriano (200–258 d.C.) advirtiera: “Orar de otra manera que como Él [Cristo] enseñó no es solo ignorancia, sino también pecado… Oremos, por tanto, hermanos amados, como Dios nuestro Maestro nos ha enseñado.”
Era claramente entendido en la Iglesia cristiana primitiva que la adoración de ídolos y la quema de incienso eran rituales paganos, no cristianos. No obstante, estos rituales comenzaban a infiltrarse en la Iglesia. En consecuencia, el emperador Teodosio consideró necesario emitir el siguiente decreto en el año 391 d.C.: “Si alguna persona llegare a venerar, colocando incienso ante ellas, imágenes hechas por obra de mortales… o intentare honrar imágenes vanas con la ofrenda de un regalo, tal persona, como culpable de violar la religión, será castigada con la confiscación de la casa en la que se pruebe que ha practicado una superstición pagana.” Como lo demuestra la historia, este edicto tuvo poco efecto sobre la adoración del pueblo común, que rápidamente se inclinó hacia los ídolos, oró a ellos y quemó incienso como parte habitual de sus servicios religiosos.
No cabe duda de que los apóstoles de la Iglesia de Cristo se habrían sentido consternados al oír las oraciones de la iglesia posprimitiva. Las oraciones sinceras y humildes dirigidas al Padre habían sido reemplazadas, en muchos casos—si no en la mayoría—por oraciones rutinarias dirigidas a santos patronos. Fue el triunfo de la forma sobre el fondo: otra evidencia del declive de la Iglesia de Cristo.
―
17
Novena Evidencia:
Las Escrituras Fueron Retiradas
de los Miembros Laicos
Anteriormente hablamos del ataque de Satanás contra la oración. Con igual astucia y sofisticación, él retiró silenciosa y discretamente las Escrituras de los miembros laicos de la Iglesia. Esta vez utilizó un enfoque sigiloso: no despertar la ira, no alertar las defensas, no activar las alarmas de emergencia del enemigo—simplemente guiarlos “paso a paso al infierno” (2 Nefi 28:21). No solo fue una hazaña notable lo que logró, sino que quizás aún más notable fue que nadie pareció notarlo. Fue como si las joyas de la corona del pueblo fueran robadas una a una hasta que todas desaparecieron y nadie se dio cuenta.
En la Iglesia primitiva, las Escrituras estaban accesibles y eran leídas regularmente por los santos (como se analizará a continuación); sin embargo, no pasaron muchos años hasta que las Escrituras se encontraron solo en manos del clero. Para empeorar las cosas, las Escrituras a menudo no estaban disponibles en el idioma del pueblo. Mosheim, un historiador reconocido, se refirió a estas trágicas condiciones:
“Se promulgó una ley severa e intolerable respecto a todos los intérpretes y expositores de las Escrituras, por la cual se les prohibía explicar el sentido de estos libros divinos, en asuntos de fe y práctica, de una manera que hiciera hablar a las Escrituras un lenguaje diferente al de la Iglesia y los antiguos doctores. La misma ley declaraba además que solo la Iglesia (refiriéndose a su gobernante, el pontífice romano) tenía el derecho de determinar el verdadero significado y la significación de las Escrituras. Para colmar la medida de estos procedimientos tiránicos e inicuos, la Iglesia de Roma persistió obstinadamente en afirmar, aunque no siempre con la misma imprudencia y claridad, que las Santas Escrituras no fueron compuestas para el uso de la multitud, sino solo para el de sus maestros espirituales; y, por consiguiente, ordenó que estos registros divinos fueran retirados del pueblo en todos los lugares donde se le permitiera ejecutar sus imperiosas demandas.”
Thomas Arundel, arzobispo de Canterbury, escribió: “Por lo tanto, legislamos y ordenamos que nadie, a partir de este día, traduzca ningún texto de las Sagradas Escrituras por su propia autoridad al inglés.”
Como consecuencia de estas acciones por parte de la iglesia en curso, las Escrituras llegaron a estar casi completamente perdidas para los miembros laicos. William Manchester lo señaló así: “Aunque se llamaban a sí mismos cristianos, los europeos medievales eran ignorantes de los Evangelios. La Biblia existía solo en un idioma que no podían leer. Los murmullos ininteligibles durante la misa no significaban nada para ellos. Creían en la hechicería, la brujería, duendes, hombres lobo, amuletos y magia negra, y por tanto eran indistinguibles de los paganos.”
Comentando aún más sobre las condiciones de la Edad Media, Manchester escribió: “Todos—excepto el alto clero, los eruditos y los nobles acaudalados—no podían descifrar una palabra de las proclamaciones oficiales, leyes, manifiestos emitidos por sus gobernantes; de las liturgias, himnos y ritos sagrados de la Iglesia; o, por supuesto, de ninguno de los dos Testamentos de la Biblia.”
No solo se habían retirado las Escrituras de las manos del pueblo, sino que se adoptaron leyes que castigaban severamente a quienes intentaban leer las Escrituras en inglés. ¿Qué tan plausible es que la Iglesia de Dios restringiera el acceso a la palabra de Dios e incluso castigara a aquellos que la leyeran en su lengua materna? Fue un día oscuro aquel 4 de abril de 1519, en Coventry, Inglaterra, cuando una viuda, cuatro zapateros, un guantero y un vendedor de medias fueron quemados en la hoguera. La razón para ello fue claramente definida en los registros oficiales:
“La causa principal de la aprehensión de estas personas fue por enseñar a sus hijos y familias el Padre Nuestro y los Diez Mandamientos en inglés.” Algunos que fueron sorprendidos con la traducción prohibida en inglés fueron quemados mientras los pergaminos proscritos colgaban alrededor de sus cuellos. S. Michael Wilcox, instructor religioso y erudito, señaló: “Nos asombramos al reflexionar que una pregunta estándar de la Inquisición era: ‘¿Ha leído usted o posee las Escrituras en lengua común?’” Luego añadió esta trágica pero veraz reflexión: “Las conmovedoras palabras de los apóstoles (Santiago 1:5–6) estaban encerradas en el ataúd de un idioma muerto… Quitar las verdades claras y preciosas no fue el único problema de las edades oscuras; el mismo libro había sido retirado. Fue necesaria la sangre de mártires para que los tonos sutiles y la música cálida de las santas Escrituras pudieran sonar con gozo en el oído, sin el temible golpeteo en la puerta de la autoridad que llegaba a arrestar.”
Por paradójico que parezca, muchos clérigos se oponían rotundamente a que la Biblia circulara entre los miembros laicos. Uno de esos clérigos afirmó: “Debemos erradicar la imprenta, o la imprenta nos erradicará a nosotros”. John Wycliffe dio una razón reveladora de por qué el clero se oponía tanto a la distribución de las Escrituras: “Porque ellos [el clero] ni aprenden por sí mismos, ni enseñan la Santa Escritura, ni permiten que otros lo hagan, no sea que se descubran sus propios pecados e hipocresía y se les retire su vida placentera.” Otros resistían la traducción al inglés porque consideraban que el idioma inglés de la época no era lo suficientemente refinado y culto como para transmitir adecuadamente la palabra de Dios.
Cuando la traducción al inglés de la Biblia realizada por William Tyndale fue introducida de contrabando en Inglaterra, el obispo de Londres compró todas las copias que pudo y luego las quemó públicamente en St. Paul’s Cross en el otoño de 1526. Podemos imaginar cuán lejos se habían desviado los supuestos pastores de la Iglesia de Cristo al saber que el cardenal Campeggio informó de la quema a Roma con estas palabras: “Ningún holocausto podría ser más agradable al Dios Todopoderoso.” Al mismo tiempo, el arzobispo de Canterbury organizó una fuerza clandestina de informantes para registrar hogares que pudieran estar ocultando copias de la traducción de Tyndale. Era la máxima ironía: la supuesta Iglesia de Dios destruyendo la palabra de Dios. William Manchester escribió: “La Iglesia no quería—no permitía—una lectura amplia del Nuevo Testamento. Estudiarlo era un privilegio reservado para la jerarquía, la cual podía luego interpretar pasajes para apoyar la sofistería y, a menudo, las políticas seculares de la Santa Sede.”
Fue la estrategia de “cinturón y tirantes” de Satanás: no solo había retirado las Escrituras de las manos de los miembros laicos, sino que incluso cuando estaban disponibles, solían estar en un idioma desconocido para el pueblo común. Supongamos que el alcalde de una ciudad promulgara una ley que exigiera a todos los ciudadanos entregar sus Escrituras a la casa del alcalde. Nadie podría conservar en su posesión ninguna parte de la palabra de Dios. Si alguien quisiera leer las Escrituras, tendría que ir a la casa del alcalde. Supongamos además que el alcalde pusiera a disposición solo una copia para todo el pueblo, y que esta estuviera en latín. ¿Cómo afectarían tales limitaciones a su espiritualidad, y en última instancia, a la espiritualidad de la Iglesia en general? No es de extrañar que el élder Bruce R. McConkie observara: “Si alguna vez hubo un libro sellado, fue la Biblia durante toda la Edad Media.”
El erudito Kent P. Jackson señaló: “Antes de la Reforma, pocas Biblias existían en Europa occidental en idiomas distintos al latín, el cual hacía mucho tiempo había dejado de ser una lengua hablada común. Como el conocimiento del latín era un monopolio en manos de la Iglesia y de unos pocos educados por ella, el clero controlaba el acceso a la palabra de Dios.”
Fue tal condición la que provocó la indignación de algunos de los reformadores. Wycliffe escribió: “Así como los señores en Inglaterra tienen la Biblia en francés, no sería contrario a la razón que tuvieran el mismo sentido en inglés.”
En el siglo XIV, Wycliffe, como señaló el élder James E. Talmage, “fue particularmente enfático en su oposición a las restricciones papales respecto al estudio popular de las Escrituras, y dio al mundo una versión inglesa de la Santa Biblia traducida de la Vulgata.” Uno pensaría que la Iglesia se habría regocijado con tal contribución, pero en 1408, el arzobispo Arundel se refirió a las acciones de Wycliffe como una “maldad” porque “preparó una nueva traducción de las Escrituras a su lengua materna.”
George Wishart, mentor de John Knox, enseñó a sus alumnos usando el Nuevo Testamento en griego, y como resultado, se vio obligado a huir de Escocia y fue posteriormente quemado en la hoguera.
Se ha dicho que los Reformadores, mediante su sacrificio y esfuerzo, “derrocaron al Papa y entronizaron la Biblia”. El obispo Jewel hizo un llamamiento famoso conocido como “El Desafío en Paul’s Cross” el Domingo de Ramos del año 1560. Señaló muchas de las prácticas falsas de la iglesia en curso, incluida la prohibición contra los miembros laicos de leer las Escrituras en su propio idioma. Al hacerlo, desafió a cualquiera a que demostrara, por medio de las Santas Escrituras de Dios o de algún ejemplo de la Iglesia primitiva, lo siguiente: “… que el obispo de Roma entonces era llamado obispo universal o cabeza de la Iglesia universal; o que… al pueblo se le enseñaba a creer que el cuerpo de Cristo está realmente, sustancialmente, corporalmente, carnalmente o naturalmente en el Sacramento; o que… las imágenes eran entonces colocadas en las iglesias con la intención de que el pueblo las adorara; o que… se prohibía al pueblo laico leer la palabra de Dios en su lengua materna.”
Luego concluyó con este poderoso desafío: “Si algún hombre vivo es capaz de probar cualquiera de estos artículos, mediante alguna frase o sentencia clara y evidente de las Escrituras, o de los antiguos doctores… o por algún ejemplo de la Iglesia Primitiva, prometo entonces que me retractaré y suscribiré a él.”
Erasmo (1466–1536 d.C.) anhelaba el día en que la Biblia estuviera disponible para todos los hombres en su lengua natal:
“Quisiera que esas palabras fueran traducidas a todos los idiomas, para que no solo escoceses e irlandeses, sino también turcos y sarracenos pudieran leerlas. Anhelo que el campesino las cante mientras sigue el arado… que el viajero ahuyente con ellas el tedio de su jornada… Estas palabras sagradas te dan la misma imagen de Cristo hablando, sanando, muriendo, resucitando, y lo hacen tan presente que, si estuviera delante de tus propios ojos, no lo verías con más certeza.”
El Salvador había dado un mandamiento claro: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39).
El mismo mandato fue dado por Pablo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” (2 Timoteo 2:15). Este mandamiento no era más que una continuación de la exhortación en los tiempos del Antiguo Testamento: “Medita en ella de día y de noche” (Josué 1:8), “Buscad en el libro de Jehová” (Isaías 34:16). Lucas señaló que, cuando Pablo y Silas salieron de Tesalónica hacia Berea, los santos de Berea: “fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras” (Hechos 17:11).
Pablo exhortó a Timoteo a “estudiar… la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15), y luego observó: “… desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras” (2 Timoteo 3:15). Después habló de la necesidad de que todo santo estudie las Escrituras para ayudarle en su camino hacia la perfección: “Las Sagradas Escrituras… te pueden hacer sabio para la salvación… Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:15–17). Ciertamente, Pablo no habría instruido a los santos a estudiar las Escrituras si no tuvieran acceso libre a la palabra de Dios.
La necesidad de estudiar las Escrituras también fue enfatizada por los escritores cristianos de la era post-apostólica y posteriormente por los Reformadores. Orígenes (185–255 d.C.) dio este consejo paternal a Gregorio: “Dedícate, pues, hijo mío, diligentemente a la lectura de las Sagradas Escrituras… Y al aplicarte así al estudio de las cosas de Dios… busca correctamente, y con confianza inquebrantable en Dios, el significado de las Sagradas Escrituras, que tantos han pasado por alto.” Cipriano exhortó a aquellos que deseaban ser espiritualmente orientados a: “ser constantes tanto en la oración como en la lectura [de las Escrituras].” William Tyndale hizo esta observación simple pero verdadera: “La naturaleza de la palabra de Dios es que, quienquiera que la lea, o la escuche razonada y debatida delante de él, comenzará de inmediato a mejorar cada día más, hasta que llegue a ser un hombre perfecto.”
Es de las Sagradas Escrituras que aprendemos y dominamos las doctrinas del reino; es en estos escritos sagrados donde rozamos hombros con los profetas de antaño y, por ello, adquirimos una fe y sabiduría semejantes a las de ellos; es en esta piedra de afilar que es la palabra de Dios donde podemos agudizar nuestra mente para alcanzar una agudeza divina; es por medio de estos mensajes enviados del cielo que sentimos el impulso de corregir nuestra vida y alinearla con el patrón divino; es “por la paciencia y la consolación de las Escrituras que tengamos esperanza” (Romanos 15:4). Si quitamos las Escrituras, ¿qué nos queda? Exactamente lo que Satanás quería: una hambruna espiritual. Amós lo vio venir con perfección profética: “Irán errantes de mar a mar… buscando palabra de Jehová, y no la hallarán” (Amós 8:11–12).
El presidente Harold B. Lee habló sobre las consecuencias de no estudiar las Escrituras: “Si no estamos leyendo las Escrituras diariamente, nuestro testimonio se está debilitando, nuestra espiritualidad no está aumentando en profundidad.” Por otro lado, si nos convertimos en amigos sinceros y estudiantes diligentes de las Escrituras, se manifiestan consecuencias opuestas, como lo expresó el presidente Spencer W. Kimball: “Encuentro que cuando me vuelvo casual en mi relación con la divinidad y cuando parece que ningún oído divino está escuchando y ninguna voz divina está hablando, es que estoy muy, muy lejos. Pero si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y la espiritualidad regresa.”
Las Escrituras son reservorios de verdades sagradas, de los cuales se nos invita, incluso se nos manda, a beber. Son un oasis espiritual en un vasto desierto de conocimiento secular. Son la fuente de la cual saciamos nuestra sed espiritual.
Algunos podrían sostener erróneamente que los primeros santos no tenían acceso directo a las Escrituras en sus hogares—que su único acceso era a través de las sinagogas, y que, por tanto, no constituía una crisis espiritual que las Escrituras estuvieran únicamente en manos del clero. Sin embargo, Pablo observó que los santos de Berea: “escudriñaban cada día las Escrituras” (Hechos 17:11). Clemente de Roma (30–100 d.C.) escribió de manera similar sobre los corintios: “Habéis escudriñado las Escrituras, que son verdaderas.”
Aunque las sinagogas pudieron haber sido una fuente, ciertamente muchos santos tenían porciones de la palabra sagrada en sus hogares. La Biblia registra que la gente en los tiempos del Nuevo Testamento tenía “libros” disponibles en sus casas, ya que muchos de los conversos en Éfeso, al oír el evangelio, abandonaron sus “artes mágicas” y: “trajeron los libros y los quemaron delante de todos”; y para enfatizar que no eran solo unos pocos libros aislados, la Escritura añade: “hicieron la cuenta de su precio, y hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata” (Hechos 19:19). El eunuco de Etiopía estaba “sentado en su carro leyendo al profeta Isaías” (Hechos 8:28). Obviamente, tenía acceso a las Escrituras fuera de la sinagoga, al igual que probablemente muchos otros. Pablo pidió a Timoteo que le trajera “los libros, y especialmente los pergaminos” (2 Timoteo 4:13), los cuales sin duda contenían porciones de la Sagrada Escritura. Después del famoso concilio sobre la circuncisión, Pablo fue de ciudad en ciudad y: “les entregaba las ordenanzas [decisiones de los apóstoles] para que las guardasen” (Hechos 16:4).
Farrar observó: “Entre las pequeñas comunidades cristianas, las cartas de los apóstoles eran distribuidas con entusiasmo.” Eusebio (270–340 d.C.) escribió sobre “los tres evangelios [Mateo, Marcos y Lucas]… que habían sido distribuidos entre todos.” También señaló que Orígenes “había estado familiarizado con las Sagradas Escrituras incluso siendo niño. Había sido considerablemente instruido en ellas por su padre.” Clemente de Alejandría (160–200 d.C.) señaló además que los cristianos participaban en “lecturas de las Escrituras antes de las comidas.” Las Constituciones de los Santos Apóstoles (siglo III o IV) añadieron: “Si permaneces en casa, lee los libros de la Ley, de los Reyes, con los Profetas… y examina diligentemente el Evangelio.” En otras palabras, los miembros de la Iglesia primitiva tenían acceso directo a las revelaciones actuales de la Iglesia. Era una fuente esencial de su espiritualidad, así como lo es hoy en día.
El Salvador y los apóstoles no habrían mandado a los santos estudiar las Escrituras con regularidad si no hubiera sido posible hacerlo; pero eso no fue posible tras la apostasía. Las Escrituras habían sido secuestradas por el clero. Irónicamente, estaban bajo llave y custodia de los mismos hombres que deberían haberlas puesto libremente al alcance de todos. No cabe duda: si la Iglesia de Cristo hubiese continuado tal como fue establecida originalmente, las Escrituras habrían estado fácilmente disponibles para sus miembros. Se habría hecho un esfuerzo inmenso por tenerlas en cada hogar y traducidas a cada lengua hablada por los santos. Las Escrituras habrían sido una fuente principal del alimento espiritual de los miembros —pero ese no fue el caso. En lugar de un festín espiritual, hubo un tiempo de prolongada hambruna espiritual. Fue otro testimonio poderoso de la apostasía.
―
18
Décima Evidencia:
Maldad Dentro de la
Jerarquía de la Iglesia
El propósito de este capítulo no es desprestigiar a la Iglesia Católica ni a sus miembros. Muchos de ellos son cristianos ejemplares que prestan un gran servicio. No obstante, existe una historia innegable de conducta indebida clerical, tan visible, tan documentada y tan prolongada que nadie puede honestamente ignorarla como una evidencia de la apostasía. Esto no significa que no quedara algo de bueno en la iglesia en curso (porque lo hubo); más bien, significa que la Iglesia de Jesucristo no continuó en su plenitud.
La maldad generalizada entre el clero fue admitida por muchos de los líderes fieles de la iglesia. Fue registrada y revelada por historiadores imparciales; fue expuesta por los reformadores; fue reconocida por grandes sectores de la iglesia que finalmente siguieron los pasos de Lutero, Calvino y otros; y, por último, fue incluso reconocida por la misma iglesia en curso, la cual inició la Contrarreforma para corregir los males existentes.
Algunos han descartado el testimonio de los reformadores por considerarlo sesgado, pero hay que recordar que, en gran parte, los reformadores fueron miembros fieles de la Iglesia Católica que no tenían prejuicios preconcebidos contra el clero. De hecho, en muchos casos, ellos mismos eran clérigos. Sin embargo, observaron lo evidente: la iniquidad desenfrenada entre los líderes eclesiásticos, la cual no podían reconciliar con lo que creían que debía ser la conducta de verdaderos pastores espirituales. Finalmente, la indignación espiritual interna se volvió tan apremiante que, con gran riesgo para sus vidas y futuros, reprendieron públicamente al clero con la esperanza de lograr un cambio. Simultáneamente, denunciaron ciertas doctrinas que no estaban en armonía con la antigua iglesia de Cristo.
No hay duda de que, en algunos casos, los reformadores llegaron a ser tan intolerantes como aquellos a quienes acusaban. A veces erraban el blanco, reemplazando una falsa doctrina con otra. Quizá, con el paso del tiempo, algunos reformadores incluso exageraron la conducta indebida del clero para promover sus propias causas. Pero la autoincriminación de clérigos respetables que permanecieron leales a la iglesia en curso, combinada con las reiteradas denuncias de historiadores, la existencia de eventos documentados que provocaron la protesta de los reformadores, así como el creciente número de miembros que se sintieron tan insatisfechos con el clero que abandonaron la iglesia, seguido por la confesión de irregularidades por parte de la misma iglesia, constituyen una evidencia abrumadora de que existían problemas profundos y generalizados en las filas del clero de la iglesia en curso.
Existe abundante evidencia histórica de actos realizados en nombre de “la iglesia” que son tan escandalosos que resulta difícil creer que la Iglesia de Cristo los habría aprobado. No importaba cuál fuera el vicio—avaricia, codicia, ambición, glotonería, decadencia moral, o similares—grandes segmentos del clero los adoptaron y, a menudo, los exhibieron con orgullo. No se trataba de uno o dos casos aislados, localizados en alguna región aquí o allá. Era algo extendido por todas partes.
Erasmo, un monje católico que creía que la reforma era necesaria, pero que deseaba efectuar los cambios desde dentro y no desde fuera, fue un testigo especialmente valioso porque permaneció leal a la Iglesia Católica. Escribió:
“Ahora hay sacerdotes en grandes cantidades, manadas enormes de ellos, seculares y regulares, y es notorio que muy pocos son castos. La gran mayoría cae en la lujuria, el incesto y la depravación abierta.”
Erasmo no estaba solo en su acusación. John Colet, deán de la Catedral de San Pablo, añadió:
“¡Oh, sacerdotes! ¡Oh, sacerdocio!… ¡Oh, la abominable impiedad de esos miserables sacerdotes, de los cuales esta época nuestra contiene una gran multitud, que no temen pasar del regazo de alguna ramera inmunda al templo de la Iglesia, al altar de Cristo!”
La mala conducta del clero era conocimiento común entre los laicos, era visible y amplia en su alcance, y por tanto afectaba seriamente la espiritualidad de la iglesia. La maldad se infiltró rápidamente en la jerarquía de la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Ya para mediados del siglo III, Cipriano había escrito con disgusto:
Los pastores y los diáconos olvidaron cada uno su deber. Se descuidaron las obras de misericordia y la disciplina estaba en su punto más bajo. Prevalecían el lujo y la afeminación… Incluso muchos obispos, que debían ser guías y ejemplos para los demás, descuidando los deberes propios de sus cargos, se entregaron a los asuntos seculares. Abandonaron sus lugares de residencia y sus rebaños; viajaban por provincias lejanas en busca de placer y ganancias; no prestaban ayuda a los hermanos necesitados; pero eran insaciables en su sed de dinero: poseían propiedades mediante fraude y multiplicaban la usura.
Eusebio (270–340 d.C.) también habló sobre “las ambiciones de muchos por obtener cargos, y las ordenaciones imprudentes e ilegales que se llevaban a cabo, las divisiones entre los propios confesores, los grandes cismas y dificultades fomentadas con empeño por las facciones entre los nuevos miembros… [cada uno] ideando una innovación tras otra.” De hecho, tan impía era la jerarquía de la iglesia que Milner, un historiador respetado de la iglesia cristiana primitiva, aludió al espíritu de avaricia y contienda que existía, y concluyó: “No fue el cristianismo, sino el abandono del mismo, lo que trajo estos males.” Tan degenerados eran muchos de estos líderes eclesiásticos que otro historiador, Mosheim, escribió: “La vida impía de la mayoría de los encargados del cuidado y gobierno de la iglesia es motivo de queja entre todos los escritores sinceros y honestos de esta época.”
Las disputas y la contención en la iglesia en curso parecían ser la regla más que la excepción. Tan seria fue la contienda por el título de “obispo supremo” entre el obispo de Roma y el de Constantinopla, que después de siglos de discordia, la iglesia se dividió en el año 885 d.C. en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega.
Con el tiempo, la maldad parecía solo acelerarse. La Inquisición y la venta de indulgencias son casos ejemplares. Will Durant hizo la siguiente sombría observación: “Cada vez más, la jerarquía concentró sus energías en promover la ortodoxia más que la moralidad, y la Inquisición casi desacreditó fatalmente a la iglesia.” Durante varios siglos, principalmente del siglo XIII al XVI, la iglesia en curso creó tribunales especiales para investigar y castigar a quienes se oponían a su doctrina. Lamentablemente, muchos inquisidores abusaron de su poder y, en consecuencia, algunos sospechosos fueron torturados y otros condenados a muerte. Posteriormente, la Iglesia Católica condenó la Inquisición.
La venta de indulgencias fue otro punto bajo en la historia de la iglesia en curso. En el siglo XI, la iglesia imponía multas, encarcelamiento e incluso la muerte por infracciones a las reglas eclesiásticas. Esto llevó a la escandalosa práctica de vender indulgencias (el pago de multas en lugar de un castigo físico). Al principio, los obispos tenían un poder limitado para ejercer esta práctica. Por un precio, podían eximir a un feligrés de un castigo temporal. Más tarde, el papa “remitía” las consecuencias de cualquier castigo en la vida venidera. Así, el pago de dinero prometía tanto alivio temporal como espiritual. Esto se basaba en la doctrina de la supererogación, la cual permitía al papa recurrir a un depósito de “buenas obras extra” realizadas por el Salvador y por algunos supuestos santos que habían hecho más que suficientes buenas obras para salvarse, y aplicar ese excedente para pagar los pecados de otros. Esto significaba que el papa y ciertos líderes eclesiásticos designados por él tenían el derecho de reasignar este “superávit” de buenas obras a cambio de un pago. Este superávit podía asignarse en beneficio de personas vivas o de los muertos que moraban en el purgatorio. La venta de indulgencias fue llevada al extremo al punto de venderlas antes de la comisión de una falta específica, desarrollando así la diabólica práctica de vender el “derecho” a pecar sin consecuencia alguna. Moroni, con ojos proféticos, vio los días de apostasía cuando las iglesias dirían: “Venid a mí, y por vuestro dinero se os perdonarán vuestros pecados” (Mormón 8:32).
John Tetzel, un monje infame del siglo XVI, vendía indulgencias por crímenes pasados y futuros con el fin de recaudar dinero para la construcción de la Catedral de San Pedro. Su famosa frase era: “Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio.” Otras de sus siniestras invitaciones incluían lo siguiente: “Venid, y os daré cartas, debidamente selladas, por las cuales incluso los pecados que pensáis cometer podrán ser perdonados… No hay pecado tan grande que una indulgencia no pueda remitir.” Milner señaló que: “John Tetzel se jactaba de haber salvado más almas del infierno mediante sus indulgencias que las que San Pedro convirtió al cristianismo con su predicación.”
Tan devastador fue el efecto de la venta de indulgencias sobre la espiritualidad del pueblo, que Thomas Gascoigne, canciller de Oxford, anotó: “Los pecadores dicen hoy: ‘No me importa cuántos males haga ante los ojos de Dios, pues puedo obtener fácilmente la remisión plenaria de toda culpa y pena mediante una absolución e indulgencia concedida por el papa, cuya concesión escrita he comprado por cuatro o seis peniques.’” Erasmo (1466–1536 d.C.) confirmó las terribles consecuencias de la venta de tales indulgencias y perdones: “Imaginad, si queréis, a un comerciante, o soldado, o juez, que piensa que si arroja al cestillo una moneda de todo su botín, toda la cloaca de su vida pecaminosa será inmediatamente borrada… [y] podrá comenzar de nuevo una ronda completa de placeres pecaminosos.” No es de extrañar que el deán Colet de la Catedral de San Pablo observara que la Iglesia se había convertido en una “máquina de dinero”, y luego, citando a Isaías, añadió: “La ciudad fiel [refiriéndose a Roma] se ha convertido en ramera.”
Sorprendentemente, el concepto que sustentaba las indulgencias no comenzó en el siglo XI. Comenzó mucho antes. Las semillas fueron sembradas a comienzos del siglo III. Hipólito (170–236 d.C.) acusó a Calixto, obispo de Roma que murió alrededor del año 222 d.C., de operar una escuela de teología desviada. Supuestamente, Calixto perdonaba toda clase de pecados sexuales y de otro tipo si el individuo asistía a su escuela. Hipólito escribió:
“Y él fue el primero en inventar el ardid de conspirar con los hombres en cuanto a su indulgencia hacia los placeres sensuales, diciendo que todos tenían sus pecados perdonados por él mismo, pues quien tuviera la costumbre de asistir a la congregación de cualquiera otro, y fuera llamado cristiano, si cometía alguna transgresión, el pecado —decían— no le sería contado, con tal de que se apresurara a unirse a la escuela de Calixto. Y muchos quedaron complacidos con su norma.”
Hipólito también señaló que incluso aquellos que habían sido: “expulsados de la Iglesia [excomulgados]… pasaron a unirse a los seguidores de Calixto, y ayudaban a llenar su escuela.”
Pablo comprendía que existiría “maldad espiritual en lugares celestiales” (Efesios 6:12). Refiriéndose a esta maldad, Dante escribió sobre esa “miserable camada” que robó las cosas de Dios. En su travesía por el infierno, vio a tales pecadores metidos cabeza abajo en agujeros, con las piernas sobresaliendo—y: “las plantas de ambos pies ardiendo en llamas.” Descubrió que uno de esos pecadores “que así sufre” era Nicolás III, papa entre 1277 y 1280. Nicolás III confesó:
“Vestí una vez el manto papal,
Y en verdad fui hijo de la osa;
Tan ávido de elevar a mis cachorros, que allá arriba
Me guardé el dinero, y aquí, yo mismo.
Bajo mi cabeza han sido arrastrados los otros
Que, por simonía, vinieron antes que yo.”
Al principio, Nicolás III confundió la visita de Dante con la de Bonifacio VIII, el papa que se esperaba pronto en el infierno. El diálogo es revelador:
“¿Ya estás ahí?
¿Ya estás ahí, Bonifacio?
¡Por varios años el registro me engañó!
¿Tan pronto te has saciado de la riqueza
Que no temiste obtener con engaño
A la bella dama [la Iglesia] y luego devastarla?”
Nicolás luego “profetiza” que el papa sucesor de Bonifacio, es decir, Clemente V, estaba destinado a un destino similar:
“Porque después de él vendrá uno más vil en obras,
Un pastor sin ley de tierras occidentales,
Apto para cubrir tanto a él como a mí.”
Hablando de tales papas, Dante escribió:
“Vosotros sois los pastores a los que el evangelista se refería
Cuando vio a ‘la que se sienta sobre muchas aguas’
Fornicando con los reyes de la tierra.”
William Manchester documentó con minuciosidad los vicios del clero en la iglesia en curso. Uno no puede sino sacudir la cabeza con asombro tras leer la letanía de actos decadentes que saturaban las filas clericales:
“En cualquier momento, el enemigo más peligroso de Europa era el papa reinante. Parece extraño pensar en los Santos Padres de ese modo, pero los cinco Vicarios de Cristo que gobernaron la Santa Sede durante la vida de Magallanes fueron los hombres menos cristianos: los menos devotos, menos escrupulosos, menos compasivos y entre los menos castos—libidinosos casi sin excepción. Implacables en su búsqueda de poder político y ganancias personales, eran déspotas medievales que usaban su oficio sagrado para el chantaje y la extorsión… Los papas y cardenales contrataban asesinos, autorizaban la tortura y frecuentemente disfrutaban viendo sangre… Roma, la capital de la cristiandad, era la capital del pecado, y los pecadores incluían a la mayoría de la nobleza romana.”
Incluso tomando en cuenta al clero bueno y honorable, uno debe preguntarse:
“¿Permitiría Cristo que su Iglesia fuera dirigida por hombres como los descritos anteriormente?”
Savonarola (1452–1498 d.C.) fue un fraile dominico y apasionado reformador que vivió en el siglo XV. Manchester escribió que Savonarola se sentía: “ofendido por las orgías del Vaticano y la famosa colección de pornografía de Alejandro.”
Las protestas del fraile tomaron la forma de las “hogueras de las vanidades” anuales… donde arrojaba al fuego imágenes lascivas, pornografía, ornamentos personales, naipes y mesas de juego. Ante las multitudes clamaba:
“Los papas y prelados hablan contra el orgullo y la ambición, ¡y están sumergidos en ellos hasta las orejas!”
El palacio papal, decía, se había convertido literalmente en una casa de prostitución, donde las rameras:
“se sientan en el trono de Salomón y hacen señales al que pasa. Cualquiera que pueda pagar entra y hace lo que desea.”
Cuán inquietantes son las palabras de Nefi, quien lo vio todo en visión:
“Y también vi oro, y plata, y sedas, y escarlatas, y lino fino y torcido, y toda clase de ropas preciosas; y vi muchas rameras” (1 Nefi 13:7).
Tan extendida era la decadencia que Savonarola observó:
“Roma, que debería gobernar el mundo e imponer silencio al mal, ha caído ella misma en la cloaca… Toda bondad y virtud han desaparecido. En ninguna parte hay una luz brillante.”
En verdad era un día de oscuridad, un día de apostasía.
Un monje, el abad Johannes Trithemius de Sponheim, escribió acerca de sus propios colegas:
“No temen ni aman a Dios; no piensan en la vida venidera, prefieren sus lujurias carnales a las necesidades del alma.” Otro monje escribió: “Muchos conventos… difieren poco de burdeles públicos.”
Y el obispo de Torcello añadió: “La moral del clero está corrompida; se han convertido en una ofensa para los laicos.”
Hablando de la hipocresía de sus compañeros monjes y clérigos, Savonarola añadió: “El clero… no muestra interés por la salvación de las almas. Hablan contra el orgullo y la ambición mundana, pero están sumidos en ambos hasta los ojos. Predican castidad y mantienen concubinas. Prescriben ayuno y se atiborran de comida exquisita y costosa.”
Erasmo escribió una sátira, El elogio de la locura, que reprochaba a sus compañeros sacerdotes por su comportamiento alejado de Cristo. Sabía que si decía la verdad abiertamente, sería declarado hereje y muy probablemente quemado en la hoguera, por lo que transmitió su mensaje a través de un loco. En sus propias palabras expresó la razón de fondo para hacerlo así: “Muy cierto—los reyes odian la verdad. Pero mis locos, en cambio, tienen una maravillosa capacidad de dar placer no solo cuando dicen la verdad, sino incluso cuando lanzan reproches abiertos, de modo que la misma afirmación que le costaría la vida a un sabio causa un placer increíble si la dice un loco… Pero la habilidad de manejar esto, los dioses solo la han concedido a los locos.”
Una y otra vez, Erasmo citó la conducta hipócrita de sus compañeros sacerdotes:
“Estos sujetos tan agradables [los monjes], con su suciedad, ignorancia, grosería, desvergüenza, nos recrean, según dicen, una imagen de los apóstoles… [Algunos] huyen del contacto con el dinero como si fuera veneno mortal, pero al mismo tiempo no se abstienen del contacto con el vino y las mujeres… Como si la Iglesia tuviera enemigos más mortales que los papas impíos, que permiten que Cristo se desvanezca en silencio, que lo encadenan con leyes mercenarias, que lo contaminan con interpretaciones forzadas, que lo asesinan con la pestilente maldad de sus vidas.”
Qué comentario tan trágico sobre los propios colegas. Sin embargo, Erasmo añadió: “Puede suceder, y sucede a menudo, que un abad sea un necio o un borracho. Da una orden a la hermandad en nombre de la santa obediencia. ¿Y cuál será tal orden? ¿Una orden para observar la castidad? ¿Una orden para ser sobrios? ¿Una orden para no mentir? Ninguna de estas cosas. La orden será que un hermano no aprenda griego; que no busque instruirse. Puede ser un borracho. Puede ir con prostitutas. Puede estar lleno de odio y malicia. Puede no abrir jamás las Escrituras. No importa. No ha roto ningún voto. Es un excelente miembro de la comunidad.”
Aunque Erasmo atacó la hipocresía del clero en general, también reconoció que había muchos clérigos buenos: “Podría darte una larga lista de teólogos, hombres célebres por su vida santa, hombres de extraordinaria erudición y de la más alta reputación.” Will Durant, aunque también fue crítico del clero masculino y reconoció que hubo monjas que traicionaron sus votos, rindió homenaje al servicio general de las religiosas: “En un aspecto, la Iglesia era una organización continental para la ayuda caritativa… Todas las monjas, salvo unas pocas pecadoras humanas, se dedicaban a la educación, la enfermería y la caridad; sus ministraciones, cada vez más amplias, están entre las características más brillantes y alentadoras de la historia medieval y moderna.”
Los Reformadores, aunque reconocían que había algunos clérigos y monjas virtuosos, estaban indignados por la maldad generalizada que observaban entre gran parte del clero, como lo evidencia el siguiente comentario de Wycliffe:
“Ellos [el clero] corren apresurados, por tierra y mar, con gran peligro para el cuerpo y el alma, para obtener beneficios ricos; pero no irían conscientemente ni una milla para predicar el evangelio… Ya que aman tanto las riquezas mundanas, y trabajan por ellas noche y día, en pensamiento y obra, y trabajan tan poco por la adoración de Dios y la salvación de las almas cristianas, ¿quién puede excusar a estos clérigos codiciosos de simonía y herejía? Ni la ley de Dios, ni la ley del hombre, ni la razón, ni la buena conciencia… Son ángeles de Satanás para conducir a los hombres al infierno… Perjudican a sus feligreses de muchas maneras—por el ejemplo de orgullo, envidia, codicia y venganza desmedida—maldiciendo cruelmente por diezmos y costumbres impías… No son ángeles de Dios, sino del demonio.”
Unos cinco años después de la muerte de Wycliffe, Juan Huss, cuya integridad era considerada intachable, condenó al clero de su tiempo con esta acusación asombrosa:
“Nuestros obispos y sacerdotes de hoy, y especialmente nuestros canónigos de catedral y perezosos celebrantes de misa, apenas esperan el final del servicio para salir apresuradamente de la iglesia, unos hacia la taberna y otros aquí y allá a entretenerse con diversiones indignas de un sacerdote… Como Judas, que fue al Sumo Sacerdote a vender a Cristo, muchos de nuestros sacerdotes, libertinos en su vida como bestias, huyen de la mesa de Dios, unos para servir a Mammón, otros a la lujuria, unos a la mesa de juegos, otros al baile o a la caza… Y estos mismos que deberían ser líderes en imitar a Cristo, son sus principales enemigos.”
Lutero también fue severo en su denuncia contra el clero de la iglesia:
“¿De qué sirve en la cristiandad la gente llamada ‘cardenales’? Yo os lo diré. En Italia y Alemania hay muchos conventos ricos, dotaciones, feudos y beneficios, y como la mejor manera de ponerlos en manos de Roma era crear cardenales, se les concedieron las diócesis, conventos y prelaturas, y así se destruyó el servicio a Dios.”
Durant expuso el tipo de hombres que eran seleccionados como cardenales:
“Los cardenales eran elegidos raramente por su piedad, usualmente por su riqueza, conexiones políticas o capacidad administrativa; se veían a sí mismos no como monjes obligados por votos, sino como senadores y diplomáticos de un estado rico y poderoso… y no permitían que sus sombreros rojos impidieran su disfrute de la vida. La Iglesia olvidó la pobreza de los apóstoles ante las necesidades y gastos del poder.”
Es un comentario triste acerca de aquellos que deberían haber sido los vasos escogidos del Señor. Lo secular había tomado prioridad sobre lo espiritual; el poder se deseaba más que la sumisión divina, y la riqueza era más apreciada que la salvación. El lamento del Señor, registrado por Malaquías, parece describir esos días oscuros en la historia de la iglesia en curso: “Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre” (Malaquías 1:6). Tan depravado estaba el cristianismo en general que Lutero hizo esta sorprendente confesión:
“No he buscado nada más allá de reformar la Iglesia conforme a las Santas Escrituras. Los poderes espirituales no solo han sido corrompidos por el pecado, sino absolutamente destruidos: de modo que ahora no hay en ellos más que una razón depravada y una voluntad que es enemiga y opuesta a Dios. Simplemente digo que el cristianismo ha dejado de existir entre aquellos que deberían haberlo preservado.”
Al igual que los demás reformadores, Calvino no pudo guardar silencio ante lo que vio. Solo deseaba reformar la Iglesia y devolverla a su condición original y pura:
“Todo lo que hemos intentado ha sido renovar aquella antigua forma de la Iglesia que, primero mancillada y distorsionada por hombres ignorantes de carácter mediocre, fue luego flagrantemente destrozada y casi destruida por el Pontífice Romano y su facción.”
Luego, en una carta de severa denuncia al cardenal Jacques Sadolet, Calvino escribió lo siguiente:
“No insistiré tanto como para exigirte que vuelvas a aquella forma que instituyeron los apóstoles (aunque en ella tenemos el único modelo de una iglesia verdadera, y todo el que se aparte de ella, aunque sea mínimamente, está en error)… Los hombres de todas las clases sociales saben por experiencia que ellos [el clero] solo se muestran activos para robar y devorar.”
La carta continuaba:
“Es casi imposible que las mentes del pueblo común no se vean profundamente alejadas de ustedes por los muchos ejemplos de crueldad, avaricia, intemperancia, arrogancia, insolencia, lujuria y toda clase de maldad, que se manifiestan abiertamente entre los hombres de vuestra orden. Pero nada de eso nos habría llevado a intentar lo que hicimos, de no haber mediado una necesidad mayor. Esa necesidad fue que la luz de la verdad divina había sido extinguida, la palabra de Dios sepultada, la virtud de Cristo olvidada en lo más profundo, y el oficio pastoral subvertido. Mientras tanto, la impiedad avanzaba a tal grado, que casi ninguna doctrina religiosa estaba libre de contaminación, ninguna ceremonia libre de error, ninguna parte, por pequeña que fuera, del culto divino, exenta de superstición.”
Asqueado por la depravación del clero, Savonarola, en un momento de justa indignación, condenó apasionadamente al clero y al mismo tiempo suplicó a Cristo que “reviviera su Iglesia”: “Los sacerdotes se han alejado de Dios… Su piedad consiste en pasar las noches con rameras y todos los días parloteando… El Señor ha dado a la Iglesia vestiduras hermosas, pero el clero las ha convertido en ídolos… Antes la Iglesia se avergonzaba de sus pecados, pero ahora no tiene vergüenza.”
Poco antes de su martirio, Savonarola añadió: “La Iglesia está repleta de abominaciones desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y, sin embargo, no solo no aplicáis remedio alguno, sino que rendís homenaje a la causa misma de los males que la contaminan.” Tales fueron las palabras de un hombre que solo buscaba devolver a la Iglesia la doctrina pura de los apóstoles, que instó y suplicó a la Iglesia que atendiera con mayor caridad a las masas empobrecidas de sus fieles. A cambio de sus ruegos y condenas sinceras, fue torturado, excomulgado y finalmente quemado en la hoguera.
Finalmente, en el año 1522, un papa justo, Adriano VI, tuvo el valor de confesar lo que ya era de conocimiento general entre los laicos:
“Sabemos bien que durante muchos años se han acumulado en torno a la Santa Sede cosas dignas de aborrecimiento. Las cosas sagradas han sido mal utilizadas, las ordenanzas transgredidas, de modo que en todo ha habido un cambio para peor. Por tanto, no sorprende que la enfermedad haya descendido desde la cabeza a los miembros, desde los papas hasta la jerarquía. Todos nosotros, prelados y clero, nos hemos desviado del camino recto… Por tanto, emplearemos toda diligencia en reformar, ante todo, la Curia Romana, de donde quizá han surgido todos estos males… Todo el mundo anhela tal reforma.”
Las declaraciones anteriores constituyen acusaciones trágicas contra la Iglesia y su clero. ¿Parece plausible que Dios permitiera que hombres de tal calibre, en esas proporciones, fueran los vasos escogidos para dirigir Su Iglesia? Es inevitable recordar las palabras de Pedro respecto a los líderes de la Iglesia, a saber, que debían ser: “ejemplos del rebaño” (1 Pedro 5:3).
Uno esperaría que en la Iglesia de Cristo surgieran ocasionalmente errores y equivocaciones por parte de algunos miembros y líderes. Lo alarmante, sin embargo, es que la maldad extrema encontrada en la iglesia en curso no fue una serie de actos aislados aquí y allá. Más bien, se manifestó una y otra vez; estaba extendida y difundida por toda la jerarquía clerical sin menor distinción que entre los miembros laicos, incluso atacando al papado con un impacto horrendo. Bajo tales circunstancias, uno podría preguntarse con razón: “¿Cómo podrían estos hombres enseñar la palabra de Dios con pureza, o realizar las ordenanzas sagradas con aprobación divina, o caminar como luces guía para sus ovejas?” Refiriéndose a personas que se comportaban de manera similar a la del clero antes descrito, Teófilo de Antioquía (siglo II d.C.) escribió: “A aquellos que hacen estas cosas, Dios no se les manifiesta.”
Por supuesto, hubo miembros laicos buenos y honorables, así como clérigos dedicados que fueron fieles a sus convenios y que prestaron un gran servicio caritativo, y también papas que intentaron vivir vidas temerosas de Dios, tal como ocurre hoy en día. Pero la maldad—al menos tolerada, y muchas veces promovida por la propia iglesia—fue tan prodigiosa y prolongada, siglo tras siglo, que ninguna persona honesta puede barrerla bajo la alfombra ni desecharla con un encogimiento de hombros.
Estos hombres, y en muchos casos mujeres, se suponía que debían ser los instrumentos escogidos de Dios en la tierra. No se esperaba de ellos perfección, pero sí se esperaba que fueran moralmente limpios, humildes y dedicados a su rebaño. Pero el «Everest» de evidencia en contra es abrumador.
Años antes, el Señor ya había dado una prueba simple para conocer la verdad: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20). Desafortunadamente, los frutos del supuesto sacerdocio estaban en gran parte corrompidos. Estaban muy lejos de lo que Pedro había descrito como: “un sacerdocio santo” y “un real sacerdocio” (1 Pedro 2:5, 9). Fue otro recordatorio de que la Iglesia de Cristo ya no se hallaba sobre la tierra.
―
19
Undécima Evidencia:
El Declive de los Estándares Morales
y La Pérdida de la disciplina Eclesiástica
No solo la maldad había infiltrado al clero en proporciones significativas, sino que con la pérdida de la Iglesia de Cristo comenzó un precipitado deterioro de los estándares morales entre los miembros laicos. Simultáneamente, hubo una disminución en la disciplina eclesiástica, lo que fomentó aún más la laxitud moral. Uno puede imaginar fácilmente lo que ocurriría con el crimen en un país que tuviera leyes, pero no hiciera ningún esfuerzo por hacerlas cumplir. La iglesia tenía leyes contra el aborto, la homosexualidad, la fornicación y otras prácticas semejantes, pero con el paso del tiempo hubo poca o ninguna disciplina eclesiástica en estos asuntos. Como consecuencia, la inmoralidad floreció, y la línea distintiva que antes separaba los estándares del mundo de los estándares de la iglesia se volvió borrosa, hasta que quedó poca, si es que alguna, distinción.
Los primeros cristianos vivían en el mundo, pero no eran del mundo. Santiago advirtió que: “La amistad del mundo es enemistad contra Dios” (Santiago 4:4). Pedro habló de los conversos cristianos que habían abandonado sus antiguas vidas de “lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, banquetes y abominables idolatrías.” Luego señaló la reacción del mundo ante ese cambio de conducta: “Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan” (1 Pedro 4:3–4). Y Juan mandó a los santos: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo” (1 Juan 2:15).
La Epístola a Diogneto (siglo II) también observó el alejamiento de los cristianos del mundo: “Su existencia está en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo… Así los cristianos tienen su morada en el mundo, pero no son del mundo.” El libro de Hebreos habla de aquellos santos que eran: “extranjeros y peregrinos sobre la tierra” y que deseaban “una patria mejor, esto es, celestial” (Hebreos 11:13, 16). A. Cleveland Coxe también señaló este estilo de vida distintivo de los cristianos: “Todo el espíritu de la antigüedad se oponía al mundanismo. Reflejaba el precepto: No os conforméis a este mundo.” Los primeros cristianos tenían altos estándares morales que los distinguían visiblemente del resto del mundo. Al hablar de los no cristianos, Tertuliano (140–230 d.C.) escribió:
“Ustedes mismos están acostumbrados a decir en conversación, en desdén hacia nosotros: ‘¿Por qué tal persona es tan engañosa, si los cristianos son tan abnegados? ¿Por qué tan despiadada, si ellos son tan misericordiosos?’ De este modo dan testimonio del hecho de que tal no es el carácter de los cristianos, cuando preguntan, en forma de reproche, cómo es que hombres reputados como cristianos pueden tener tales disposiciones.”
Como prueba adicional de esta distinción entre la conducta moral del mundo y la de los cristianos, Tertuliano también escribió: “El cristiano es conocido por su fidelidad incluso entre quienes no son de su religión.”
El aborto y la homosexualidad eran prácticas comunes en la cultura romana, pero eran estrictamente aborrecidas por la Iglesia primitiva. Los burdeles y baños públicos para hombres y mujeres eran características comunes en la vida pública, pero la fornicación y el adulterio eran condenados por la iglesia con el lenguaje más fuerte. Pablo enseñó: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones” (1 Corintios 6:9). Y para enfatizar aún más la condena de tal conducta, añadió: “Huid de la fornicación… El que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18).
El Señor no solo condenó la fornicación y el adulterio, sino que elevó aún más el estándar de pureza moral cuando enseñó: “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio; pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:27–28). El estándar moral no debía medirse solo por las obras, sino también por los pensamientos. Uno de los logros más notables de la Iglesia primitiva fue su pureza moral. En un tratado atribuido a Cipriano, se daba este consejo: “Os exhorto, que ante todo conservéis los límites de la castidad, como también lo hacéis: sabiendo que sois templo del Señor, miembros de Cristo, habitación del Espíritu Santo.” Esos estándares diferenciaban a la Iglesia de Cristo del resto del mundo. Cipriano señaló: “La Iglesia, coronada con tantas vírgenes, florece; y la castidad y la modestia preservan la integridad de su gloria.” La pureza moral fue una característica distintiva y palpable de la Iglesia primitiva.
Los estándares del Señor para la vestimenta de los hombres ya se trataron anteriormente, a saber: los hombres no debían vestirse de manera afeminada. El Señor también tenía un estándar para las mujeres. Pablo se refirió a dicho estándar de la siguiente manera: “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa” (1 Timoteo 2:9). Cipriano abordó más profundamente este asunto de los estándares de vestimenta: “La continencia y la modestia no consisten solo en la pureza de la carne, sino también en el recato y en la modestia del vestido y el adorno; de modo que, según el apóstol, la que no está casada sea santa tanto en el cuerpo como en el espíritu.” Era un estándar sencillo pero comprensible: no una lista farisaica de reglas, sino una guía. Tertuliano (140–230 d.C.) dio la razón fundamental para tal modestia: “La salvación—y no solo… de las mujeres, sino también de los hombres—consiste principalmente en la manifestación de la modestia… Pues… todos somos ‘el templo de Dios’.”
Lamentablemente, llegó el momento en que los estándares de vestimenta comenzaron a decaer, y la moda del mundo infiltró las filas de la Iglesia. Cipriano escribió:
“Vuestro vestido vergonzoso y vuestro adorno impúdico os acusan; y no podéis ser contadas ahora entre las doncellas y vírgenes de Cristo, ya que vivís de tal manera que os convertís en objeto de deseo… Porque la moda de este mundo pasa.” El mundo del entretenimiento para los primeros cristianos presentaba desafíos no muy distintos a los de hoy. Sus “espectáculos” de violencia eran carreras de cuadrigas y combates de gladiadores llenos de luchadores, fieras, sangre y peleas a muerte. Sus “espectáculos” de inmoralidad eran obras teatrales llenas de profanidad y lascivia. Los líderes de la Iglesia advirtieron una y otra vez contra ellos. Clemente de Alejandría (160–200 d.C.) escribió: “Que se prohíban, por tanto, los espectáculos y obras llenas de groserías y de chismes abundantes.” Tertuliano estuvo de acuerdo:
“¿No se nos exhorta, de igual modo, a alejarnos de toda impureza? Sobre esta base, también estamos excluidos del teatro, que es la morada propia de la impureza… También las rameras, víctimas del deseo público, son llevadas al escenario… ¿Es correcto mirar lo que es vergonzoso hacer? ¿Cómo es que las cosas que contaminan a un hombre al salir de su boca no se consideran contaminantes cuando entran por sus ojos y oídos?”
Cipriano explicó la razón por la cual tal entretenimiento era tan objetable para el cristiano: “Las cosas que han dejado de ser hechos reales de vicio se convierten en ejemplos… El adulterio se aprende al verlo… La matrona que quizás fue al espectáculo siendo una mujer modesta, regresa de él siendo impúdica. Aún más, ¡qué degradación de la moral es, qué estímulo para actos abominables, qué alimento para el vicio!”
Uno de los signos de un verdadero cristiano era si participaba o no en tales espectáculos. Tertuliano observó: “La renuncia a estos entretenimientos es la señal principal para ellos de que un hombre ha adoptado la fe cristiana.” La Iglesia no emitía una serie detallada de reglas para obligar al comportamiento moral. Era evidente que las reglas minuciosas y numerosas de los fariseos habían sido contraproducentes para el desarrollo espiritual. En su lugar, la Iglesia daba directrices generales y principios que ayudarían y alentarían a los santos a vivir vidas castas, a vestirse con modestia, a ver entretenimiento apropiado, a leer literatura edificante y a usar un lenguaje piadoso; en otras palabras, a involucrarse en aquellas actividades que promovieran la espiritualidad.
Pablo enseñó el principio doctrinal subyacente a la necesidad del comportamiento moral: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1 Corintios 3:16–17).
Para asegurar la adhesión a la ley moral, la Iglesia disciplinaba a los transgresores con el fin de proteger la integridad de la Iglesia y asistir al infractor en el proceso de arrepentimiento (Mateo 18:15-18; 1 Corintios 5:1-3). Los líderes de la Iglesia primitiva sabían que no era un acto de caridad tolerar o aprobar la transgresión bajo el disfraz de compasión. Eso no sería más que una pseudocompasión, una compasión mal entendida. Sería semejante a la madre que dice ser compasiva porque nunca disciplina a sus hijos. En verdad, les causa un terrible perjuicio. El Señor fue claro en este punto: “Porque el Señor al que ama, disciplina” (Hebreos 12:6).
Los líderes de la Iglesia primitiva amaban al transgresor, trabajaban con él y lo animaban, pero si no estaba dispuesto a cambiar, entonces estos líderes tomaban las medidas disciplinarias apropiadas. Sabían que si no hacían cumplir el código moral, por defecto estarían aprobando uno inmoral.
Cipriano habló de la necesidad de los procesos disciplinarios en la Iglesia: “Tampoco pueden permanecer en la Iglesia de Dios aquellos que no han mantenido su disciplina divina y eclesiástica, ni en la conversación de su vida ni en la paz de su carácter.” Tertuliano reafirmó la necesidad de que la Iglesia disciplinara a los transgresores: “Y tienen el más notable ejemplo del juicio venidero cuando alguien ha pecado tan gravemente como para requerir su separación de nosotros en la oración, en la congregación y en toda relación sagrada.” En Las Constituciones de los Santos Apóstoles (c. siglo III o IV), se dio este consejo a los líderes de la Iglesia: “Eviten a los herejes ateos, que están más allá del arrepentimiento, y sepárenlos de los fieles, y excomúlguenlos de la Iglesia de Dios.” La excomunión podía ocurrir en caso de cualquier transgresión grave, como inmoralidad o herejía. Ireneo (115–202 d.C.) escribió sobre un caso así: “Habiendo sido denunciado por enseñanzas corruptas, [Cerdón] fue excomulgado de la asamblea de los hermanos.”
Hablando a los paganos, que tenían pocas o ninguna medida disciplinaria, Tertuliano señaló: “Estas evidencias, entonces, de una disciplina más estricta existente entre nosotros, son una prueba adicional de la verdad de la cual ningún hombre puede apartarse con seguridad.”
En otras palabras, si los cristianos no disciplinaban, no eran mejores que los paganos. Lamentablemente, eso es exactamente lo que sucedió en los siglos posteriores a la muerte de los apóstoles. También parece haber ocurrido durante la apostasía de la Iglesia de Cristo en la antigua América. Mormón escribió que había “muchas iglesias que profesaban conocer a Cristo, y sin embargo negaban la mayor parte de su evangelio, al grado que recibían toda clase de iniquidades” (4 Nefi 1:27), lo cual sugiere que toleraban, e incluso abrazaban, la maldad en lugar de disciplinar al transgresor.
Si bien se espera que todas las iglesias cristianas de hoy profesen una creencia en contra del aborto, la homosexualidad, el adulterio y la fornicación, ¿cuáles iglesias hoy disciplinan a quienes violan tales normas? Si no lo hacen, entonces su falta de acción ha aprobado la misma conducta que profesan rechazar, comprometiendo así la integridad de la iglesia. Las Constituciones de los Santos Apóstoles reconocieron las consecuencias si el pecador no era disciplinado: “El pecado que pasa sin corrección empeora cada vez más, y se propaga a otros. … Si, por tanto, descuidamos separar al transgresor de la Iglesia de Dios, haremos de la casa del Señor una cueva de ladrones. Porque es deber del obispo no guardar silencio ante los ofensores.”
La Iglesia estaba destinada a ser un hospital espiritual con médicos espirituales que pudieran diagnosticar y sanar al enfermo. ¿Qué clase de médico, después de diagnosticar arterias severamente obstruidas en el corazón de un hombre, lo palmeaba en la espalda y le decía: “Que tengas un buen día. Estoy seguro de que todo estará bien”? Si ese doctor estuviera honrando su profesión, le diría a su paciente que habría consecuencias graves, quizás muerte inminente, si no hacía cambios radicales en su estilo de vida. Si fumaba, tendría que dejarlo de inmediato. Si tenía sobrepeso, tendría que adelgazar. Podría ser necesario cambiar su dieta y comer de manera más sensata. Tal vez tendría que adoptar un programa de ejercicio y mantenerse firme en ello. Además, podría necesitar una cirugía de bypass. Este no sería un momento para conformarse con “curitas y aspirinas”. Se necesitaría acción drástica si se quería salvar la vida del paciente.
Del mismo modo, la cura espiritual para una dolencia espiritual grave puede requerir una acción drástica: abandonar ciertas debilidades, participar regularmente en la lectura de las Escrituras, adoptar un programa de servicio caritativo y, si es necesario, someterse a una cirugía espiritual, tal vez en forma de restricción de privilegios o excomunión.
Muchas de las iglesias de hoy prefieren complacer al paciente antes que sanarlo, pero no fue así en la Iglesia original de Cristo. La Iglesia contaba con médicos espirituales lo suficientemente amorosos como para prescribir el remedio disciplinario necesario para salvar la vida espiritual del paciente. Cipriano escribió con franqueza sobre el médico permisivo: “¿De qué puede servir la medicina de la indulgencia si el propio médico, al interceptar el arrepentimiento, allana el camino para nuevos peligros, si sólo oculta la herida y no permite que el remedio necesario del tiempo cierre la cicatriz? Esto no es curar, sino, si queremos decir la verdad, matar.”
Con el tiempo, la conducta moral de la iglesia declinó tanto que se volvió indistinguible de la conducta moral del mundo. El matrimonio entre la iglesia y el mundo se había consumado. Se habían convertido en una sola cosa. No debería sorprender, entonces, que la disciplina eclesiástica casi cesara por completo: de lo contrario, habría sido necesario excomulgar a una parte sustancial de los miembros de la iglesia. Cuando el comportamiento moral comenzó a declinar y no se implementaron procedimientos disciplinarios, ya no quedó ningún control eclesiástico sobre las pasiones naturales del hombre, y como resultado, la inmoralidad arrasó con la iglesia. Durante la era medieval, Durant señaló: “Las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales eran aparentemente tan extendidas como en cualquier otro momento entre la antigüedad y el siglo XX; la naturaleza promiscua del hombre desbordó los diques de la legislación secular y eclesiástica.” Algunos han argumentado que la moral de la época medieval no fue peor que en otros períodos de la sociedad, pero tal argumento pierde el punto. Si la Iglesia de Jesucristo era la fuerza dominante en la sociedad, entonces la moral debería haber sido muy superior a la del mundo, pero no fue así.
Jacob Burckhardt, historiador renombrado del Renacimiento, explicó la relación causa-efecto entre la corrupción de la iglesia existente y la decadencia de la espiritualidad y la moralidad:
“La historia no registra una responsabilidad más pesada que la que recae sobre la iglesia decadente. Ella impuso como verdad absoluta, y por los medios más violentos, una doctrina que había distorsionado para su propio engrandecimiento. Segura en su sentido de inviolabilidad, se abandonó a la más escandalosa libertinaje, y, para mantenerse en ese estado, asestó golpes mortales contra la conciencia y el intelecto de las naciones, y empujó a multitudes de los espíritus más nobles, a quienes había alienado internamente, hacia los brazos de la incredulidad y la desesperación.”
Fue tal condición la que desencadenó, en parte, la Reforma.
Tristemente, la iglesia ya no era un faro moral para el mundo, porque ya no era la Iglesia de Jesucristo. Había poca, si es que alguna, diferencia entre la moralidad de un cristiano y la de un pagano. El respetado historiador Edwin Hatch lo señaló así: “La iglesia fue transformándose gradualmente de una comunidad de santos—de hombres unidos por el vínculo de una vida santa, separados de la masa de la sociedad y en antagonismo con ella—en una comunidad de hombres cuyo ideal y práctica moral diferían en pocos aspectos de los de sus vecinos gentiles.”
Si la Iglesia de Jesucristo hubiera continuado, el comportamiento moral de sus miembros habría sido “la luz del mundo” (Mateo 5:14). Habrían sido como los fieles santos de Filipos, quienes, según observó Pablo, vivían “en medio de una nación malvada y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo” (Filipenses 2:15). Además, si la Iglesia no se hubiera perdido, la disciplina amorosa habría continuado, reforzando los estándares de la Iglesia. Pero no fue así. Fue otra señal más de que la iglesia se había desviado.
―
20
Duodécima Evidencia:
La Iglesia en Curso ya no
Llevaba el Nombre de Cristo
Resulta intrigante, casi irónico, que desde la época de la apostasía hasta comienzos del siglo XIX, ninguna iglesia llevara el nombre de Jesucristo. Con todas las iglesias cristianas que se formaron como una “ramificación” de la Reforma, ¿por qué ninguna pensó en llamarse a sí misma “Iglesia de Jesucristo”? Parece una conclusión tan obvia: si fuera la Iglesia de Cristo, llevaría su nombre. Después de todo, oramos en el nombre de Cristo, realizamos las ordenanzas en su nombre, tomamos sobre nosotros su nombre en las aguas del bautismo, participamos del sacramento en memoria de Él, lo reconocemos como la piedra principal del ángulo de la Iglesia, y, lo más importante, somos salvos en y por medio de su nombre. ¿Por qué habríamos de pertenecer a una iglesia con otro nombre? Pablo reprendió a aquellos que tomaban sobre sí un nombre diferente al de Cristo: “Porque me ha sido declarado acerca de vosotros, hermanos míos,… que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?” (1 Corintios 1:11-13).
Lutero se mostró legítimamente preocupado cuando sus seguidores empezaron a llamarse a sí mismos “luteranos”. En respuesta, les suplicó:
“Les ruego que dejen mi nombre en paz y que no se llamen ‘luteranos’, sino ‘cristianos’. ¿Quién es Lutero? Mi enseñanza no es mía. No he sido crucificado por nadie. ¿Cómo me corresponde a mí, un miserable saco de polvo y ceniza, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Abandonen, mis queridos amigos, estos nombres y distinciones partidistas; desechemos todo eso; llamémonos solamente ‘cristianos’, por Aquel de quien proviene nuestra enseñanza.”
¡Qué notable admisión de que la Iglesia de Cristo debería llevar el nombre de Cristo! Los primeros cristianos comprendían la importancia de asociar el nombre de Cristo con su Iglesia. Ignacio (35–107 d.C.) enseñó: “Aprendamos a vivir como corresponde al cristianismo. Porque quien es llamado por otro nombre que no sea este, no es de Dios.” Orígenes (185–255 d.C.) se refirió específicamente a “las Iglesias de Cristo”. En otras ocasiones se refirió a ella como “la Iglesia de Dios”. Cipriano también la llamó “la Iglesia de Cristo”. Igualmente se refirió a ella como “la Iglesia Católica”, no como nombre oficial, sino en alusión a su naturaleza universal como una iglesia compuesta por muchas congregaciones locales.
El élder James E. Talmage señaló: “Hay iglesias que llevan el nombre de su lugar de origen—como la Iglesia de Inglaterra; otras sectas están designadas en honor a sus célebres promotores—como los luteranos, calvinistas, wesleyanos; otras se conocen por alguna peculiaridad de credo o doctrina—como metodistas, presbiterianos y bautistas; pero hasta comienzos del siglo XIX no había ninguna iglesia que siquiera reclamara como nombre o título ser la Iglesia de Cristo.”
El élder Talmage fue un erudito brillante y cuidadoso, pero no tenía acceso a la enorme cantidad de información que hoy facilita la computadora. En consecuencia, consulté a Richard Holzapfel, reconocido profesor de historia en la Universidad Brigham Young, para que confirmara la conclusión del élder Talmage. Luego de una investigación extensa, respondió: “En los EE. UU., parece que no hubo organización que usara alguna forma del nombre del Señor como título de su iglesia [antes de la restauración de la Iglesia en 1830].” Los nombres más cercanos que encontró fueron:
- La Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo (Shakers)
- Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo (grupo pietista alemán)
- Cuáqueros Cristianos y Amigos
Hoy existen iglesias con el nombre de Cristo o de Dios, pero evidentemente no aparecieron sino después de la organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830.
En los tiempos del Libro de Mormón surgió una disputa sobre cómo debía llamarse la Iglesia. El Salvador respondió con algunas preguntas sencillas: “¿Por qué es que el pueblo ha de murmurar y disputar por causa de esto? ¿No han leído las Escrituras, que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre?” Entonces siguió con una lógica irrefutable: “¿Y cómo será mi iglesia si no es llamada por mi nombre? Porque si una iglesia es llamada por el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés; o si se llama por el nombre de un hombre, entonces es la iglesia de un hombre; pero si se llama por mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están edificados sobre mi evangelio.” (3 Nefi 27:4, 5, 8)
La Iglesia original no se llamaba la Iglesia de Pedro, ni la Iglesia Paulina, ni la Iglesia de los Apóstoles; llevaba el nombre de su fundador, Jesucristo, “porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Si la Iglesia hubiera continuado, habría llevado el nombre de Jesucristo. La eventual pérdida del nombre de Cristo fue otra indicación de que la Iglesia de Cristo se había perdido de la tierra.
―
21
Decimotercera Evidencia:
Se Perdió el Sacerdocio
¿Qué es el Sacerdocio y cuál es su Propósito?
El sacerdocio es el poder para actuar en nombre de Dios y realizar su obra como si Él mismo estuviera presente. Cuando el Salvador comisionó a sus apóstoles, “les dio poder” (Mateo 10:1), y cuando llamó a los setenta, dijo: “He aquí os doy potestad” (Lucas 10:19), lo que significa que les dio el sacerdocio. Tan reconocible era este poder que Simón el hechicero, quien había sido bautizado pero carecía del poder para imponer las manos, ofreció inapropiadamente dinero a Pedro, “diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo” (Hechos 8:19). Entonces Pedro le dio esta fuerte reprensión: “Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero” (Hechos 8:20).
En ocasiones, he tenido un cliente que dejaba el país. Antes de hacerlo, me otorgaba un poder notarial que me autorizaba a hacer exactamente lo que él haría si estuviera presente. El sacerdocio es como un poder notarial espiritual que Dios otorga a los mortales. Con este poder, un hombre puede enseñar con autoridad, sanar a los enfermos, realizar milagros, administrar las ordenanzas salvadoras y dirigir los asuntos de la Iglesia, tal como lo haría el Salvador si estuviera presente. Por lo tanto, el sacerdocio se convierte en una forma de investidura divina de autoridad por medio de la cual los actos y palabras del poseedor del sacerdocio se convierten en los actos y palabras del Salvador.
En cierto sentido, el sacerdocio es el poder para pensar los pensamientos de Dios, hablar sus palabras y ser sus manos. Tan literal es el poder de pensar sus pensamientos que el Salvador dijo: “Hablad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres” (DyC 100:5).
Tan literal es el poder de hablar sus palabras que el Señor dijo: “Lo que yo, el Señor, he hablado, lo he hablado, … ya sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo” (DyC 1:38). En otra ocasión, dijo: “Porque recibiréis sus palabras [de José Smith] como si vinieran de mi propia boca” (DyC 21:5). Y en otra profecía, el Salvador declaró que sus discípulos testificarían ante gobernadores y reyes, y luego les informó que “no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros” (Mateo 10:20). El presidente Joseph F. Smith enseñó: “El Santo Sacerdocio es esa autoridad que Dios ha delegado al hombre por la cual puede hablar la voluntad de Dios como si los ángeles mismos la dijeran”.
Tan literal es el poder de ser las manos de Dios que, cuando Edward Partridge fue llamado como misionero, el Señor dijo en cuanto a su apartamiento: “Y pondré mi mano sobre ti por medio de la mano de mi siervo Sidney Rigdon” (DyC 36:2).
Cada vez que un poseedor del sacerdocio digno da una bendición o realiza una ordenanza, tiene derecho a pensar los pensamientos de Dios, hablar sus palabras y ser sus manos. En este sentido, el presidente Joseph F. Smith explicó: “Cuando un hombre que posee el Sacerdocio hace lo que es justo, Dios está obligado a reconocerlo como si Él mismo lo hubiera hecho”.
Los poseedores del sacerdocio dignos hablan con el poder de Dios. Esto los distingue de sus imitadores. Cuando el Salvador concluyó el Sermón del Monte, la gente se asombró porque “les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mateo 7:29). No solo era importante lo que decía, sino cómo lo decía. Lucas observó que los apóstoles habían recibido “gran poder … del testimonio de la resurrección del Señor Jesús; y abundante gracia era sobre todos ellos” (Hechos 4:33). Tan audaz y poderosa fue la palabra de Pedro y Juan que los principales gobernantes de los judíos “se maravillaban” porque “veían que eran hombres sin letras y del vulgo” (Hechos 4:13).
El poder sagrado del sacerdocio, sin embargo, no fue reservado únicamente para los Doce Apóstoles originales. Las Escrituras registran que había “ciertos de la sinagoga” que disputaban con Esteban, pero “no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba” (Hechos 6:10). Después de la conversión de Pablo, las Escrituras registran que él “se fortalecía más, y confundía a los judíos” (Hechos 9:22). Pablo fue tan poderoso en su exposición ante el rey Agripa que el rey respondió: “Por poco me persuades a ser cristiano” (Hechos 26:28). En una ocasión, Nefi habló con tal autoridad que los incrédulos “se airaron contra él, porque tenía mayor poder que ellos, pues no podían no creer en sus palabras” (3 Nefi 7:18).
Los hombres que poseían el sacerdocio enseñaban las verdades del evangelio con un poder persuasivo y penetrante que “las lleva hasta el corazón de los hijos de los hombres” (2 Nefi 33:1). Era como si sus palabras fueran misiles espirituales lanzados con precisión láser al centro del alma. Simplemente no había defensas, ni escudos mortales, ni fortaleza estratégica que pudiera detener su avance. Su impacto no dejaba lugar a dudas: estos hombres de Dios hablaban la verdad. El poder de su mensaje era su carta de presentación espiritual, testificando que eran emisarios escogidos de la Iglesia de Cristo.
Armados con el poder de Dios, estos hombres del sacerdocio cumplían al menos cuatro propósitos: primero, enseñaban la palabra de Dios con poder; segundo, realizaban las ordenanzas sagradas con validez divina; tercero, gobernaban los asuntos de la Iglesia de forma ordenada; y cuarto, administraban bendiciones a la familia humana. Este poder del sacerdocio es el corazón de la Iglesia: bombea vida a cada órgano del cuerpo. Si se lo quita, las enseñanzas pierden poder, las ordenanzas pierden validez, la administración pierde dirección y la Iglesia pierde su capacidad plena para bendecir. Sin el sacerdocio, la Iglesia no es más que otra institución hecha por el hombre—una especie de club de servicio loable, pero sin poder para salvar.
¿Quién tenía el Sacerdocio?
Hay muchas personas sinceras que no son cristianas, pero la sinceridad por sí sola no las hace elegibles para los poderes salvadores de la expiación de Cristo. También deben tener fe en Jesucristo y obedecer sus mandamientos. Del mismo modo, hay muchos cristianos sinceros, pero la sinceridad por sí sola no significa que posean el sacerdocio. También deben ser llamados por Dios y ordenados mediante la imposición de manos. La sinceridad, en sí misma, no le da a un ciudadano común el poder de arrestar a otro. El mundo entiende que debe haber un orden en las cosas; de lo contrario, reina el caos—y así es con el sacerdocio de Dios.
El Señor declaró cómo se confiere el poder del sacerdocio: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto” (Juan 15:16). Por lo tanto, deben estar presentes dos elementos: primero, Dios debe elegir; y segundo, el hombre elegido debe ser ordenado por otro que posea el sacerdocio. La auto-designación no es una característica de la Iglesia de Cristo. El libro de Hebreos declara: “Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón” (Hebreos 5:4). Al hacer referencia a esta escritura, Las Constituciones de los Santos Apóstoles (c. siglo III o IV) afirmaron: “Porque sólo hemos declarado que nadie arrebata la dignidad sacerdotal para sí mismo, sino que la recibe de Dios, como Melquisedec y Job, o del sumo sacerdote, como Aarón de Moisés”. Este antiguo libro luego describe el castigo de aquellos que no respetan el orden sagrado de las cosas: “Pero la persona a quien tal oficio no ha sido confiado, sino que lo toma por sí mismo, sufrirá el castigo de [Uza]”.
Las Constituciones de los Santos Apóstoles abordaron más a fondo este punto: “Si, por lo tanto, Cristo no se glorificó a sí mismo sin el Padre, ¿cómo se atreve algún hombre a introducirse en el sacerdocio sin haber recibido esa dignidad de su superior, y hacer tales cosas que sólo es lícito a los sacerdotes realizar?” Este libro elaboró aún más sobre lo inapropiado que es que alguien reclame el sacerdocio por su cuenta: “Ser cristiano está en nuestro propio poder, pero ser apóstol, o un obispo, o ejercer cualquier otro oficio similar, no está en nuestro propio poder, sino que está en manos de Dios, quien otorga los dones.”
Cuando Pablo pasó por las regiones superiores de Éfeso, preguntó a ciertos discípulos que habían sido bautizados si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos respondieron: “Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.” Sin duda sorprendido por su respuesta, Pablo les preguntó entonces: “¿En qué, pues, fuisteis bautizados?” Ellos respondieron: “En el bautismo de Juan.” Pero Pablo sabía que esto no podía ser correcto, pues Juan y sus discípulos siempre enseñaban que sus bautismos serían seguidos por el Espíritu Santo. Reconociendo que estos discípulos habían sido bautizados por alguien sin la debida autoridad, Pablo los rebautizó “en el nombre del Señor Jesús” y luego “les impuso las manos” para que pudieran recibir el Espíritu Santo (Hechos 19:2–6). Por sinceros que fueran aquellos que anteriormente bautizaban en nombre de Juan, Pablo sabía que la sinceridad no era suficiente: no podía reemplazar el ser llamado y ordenado para la obra. El élder Jeffrey R. Holland observó: “Cuando ese sacerdocio desapareció, ni una sola ordenanza del evangelio podía ser administrada eficaz o redentoramente, por honesto y sincero que fuera quien lo intentara.”
Cipriano habló de los herejes, sin duda algunos sinceros, que creían en Jesús e incluso bautizaban en su nombre, pero cuyos bautismos eran inválidos. ¿Por qué? Porque tales herejes carecían del poder divinamente conferido para bautizar. Así escribió Cipriano: “Y por tanto, los herejes, que no tienen poder fuera [de la Iglesia], ni tienen la Iglesia de Cristo, no pueden bautizar a nadie con Su bautismo.” Por eso Cipriano insistía en que “los herejes que vienen a la Iglesia [aunque hayan sido bautizados anteriormente en el nombre de Jesús] deben ser bautizados y santificados por el bautismo de la Iglesia.” La sinceridad no es suficiente, las buenas intenciones no bastan, la auto-designación no es suficiente para gobernar y dirigir la Iglesia de Cristo. Uno debe ser llamado por Dios y debidamente ordenado para poseer el sacerdocio de Cristo y ejercer su poder.
Los líderes de la Iglesia primitiva eran hombres buenos y humildes, escogidos de todos los ámbitos de la vida, a quienes Dios podía moldear y preparar. No eran clérigos profesionales ni teólogos instruidos. Al contrario, eran ministros laicos elegidos de entre el pueblo común. Pedro era pescador, Mateo recaudador de impuestos y Pablo fabricante de tiendas.
Orígenes (185–255 d.C.) señaló que el crecimiento explosivo de la Iglesia se atribuía a este ministerio laico: “Este resultado [el rápido crecimiento] es más sorprendente aún, dado que incluso sus propios maestros no eran hombres eruditos [hombres de letras], ni eran muy numerosos.” Poco a poco, este ministerio no remunerado desapareció, y con el tiempo un clero profesional y asalariado llenó el vacío.
No solo un clero profesional infiltró las filas de la Iglesia, sino que con el tiempo ciertas iglesias permitieron que las mujeres poseyeran el sacerdocio. No hay ni una sola referencia en las Escrituras que indique que una mujer haya poseído el sacerdocio. De hecho, las cualificaciones de un obispo o diácono hacen referencia a que dicho líder escogido sea “marido de una sola mujer” (1 Timoteo 3:2). Obsérvese que no dice “esposa de un solo marido” ni usa un lenguaje neutral como “el cónyuge de un solo cónyuge.” Los líderes del sacerdocio eran hombres. Las Constituciones de los Santos Apóstoles abordaron la preocupación de que se permitiera a mujeres realizar funciones propias del sacerdocio, como el bautismo: “Ahora bien, en cuanto al bautismo por parte de las mujeres, … no os lo aconsejamos; pues es peligroso, o más bien, impío y sacrílego.”
En una ocasión, Pablo enseñó: “Es indecoroso que una mujer hable en la iglesia.” Afortunadamente, el profeta José Smith corrigió esto para que dijera: “Es indecoroso que una mujer gobierne en la iglesia” (JST 1 Corintios 14:35). Las mujeres pueden y efectivamente hablan en la Iglesia, pero no gobiernan ni presiden ejerciendo la autoridad del sacerdocio. Hombres y mujeres son de igual valor ante los ojos de Dios, pero a cada uno se le asigna un papel diferente en la edificación del reino. A los hombres se les da la responsabilidad de ejercer el sacerdocio y presidir; a las mujeres se les dan otras responsabilidades clave en la Iglesia, así como el papel divino de dar a luz y criar a los hijos. Lamentablemente, con la apostasía, los hombres alteraron este orden. Tertuliano (140–230 d.C.) observó: “Cuántos hombres, por tanto, y cuántas mujeres, en órdenes eclesiásticas, deben su posición a la continencia, quienes han preferido estar desposados con Dios.” La consecuencia final de este cambio fue una doble herejía: mujeres gobernando en la Iglesia, y mujeres absteniéndose deliberadamente del matrimonio.
En los primeros días de la Iglesia, los miembros amaban a sus líderes del sacerdocio. Eran hombres buenos y nobles. Los santos los reverenciaban y se regocijaban al verlos. Los recibían con alegría en sus hogares. Buscaban ansiosamente su consejo y se beneficiaban de sus bendiciones. Pero con el paso del tiempo ya no era así. El miembro laico que originalmente era llamado por Dios fue reemplazado, en muchos casos, por el asalariado profesional. El respeto y amor del pueblo se transformó en desprecio por el clero en general. En este sentido, un historiador católico, Ludwig Pastor, escribió: “No es de extrañar, como testifican con tristeza escritores contemporáneos, que la influencia del clero haya disminuido, y que en muchos lugares apenas se mostrara respeto alguno por el sacerdocio.” Luego añadió: “El desprecio y odio de los laicos hacia el clero degenerado … no fue un factor menor en la gran apostasía.” Savonarola (1452–1498) comentó sobre los clérigos de su época: “[No] es sorprendente despreciar a un clero que él mismo desatendía los mandamientos de Cristo.” Erasmo (1466–1536) sentía lo mismo: “Pues aunque todos desprecian a esta clase de hombres [monjes] tan completamente que incluso un encuentro casual con uno de ellos se considera de mala suerte, aun así mantienen una opinión espléndida de sí mismos.” Si el sacerdocio hubiera continuado, el clero habría sido un recipiente digno, y el pueblo común habría tenido gran respeto por él. Pero tal, como regla general, no fue el caso, porque el sacerdocio estaba ausente de la tierra.
¿Qué son las Llaves del Sacerdocio?
Las llaves del sacerdocio son los derechos de presidencia. Son el derecho de dirigir cómo y cuándo deben usarse ciertos poderes del sacerdocio. Cada poseedor justo del sacerdocio tiene ciertos poderes inherentes del sacerdocio que no están sujetos a llaves. En otras palabras, cuando un hombre recibe el sacerdocio, recibe el derecho de usar ciertos poderes conforme a su propia recta discreción. Esto incluye el poder de dar bendiciones del sacerdocio a su familia o a quienes lo necesiten. Incluye el poder de administrar a los enfermos y de dedicar su hogar. Sin embargo, hay otros poderes del sacerdocio que no pueden utilizarse sin la aprobación de quienes poseen las llaves del sacerdocio. Por ejemplo, uno no puede bautizar, no puede confirmar, no puede ordenar sin la autorización de quien posee las llaves para dirigir dicha obra. Es como tener un auto con un motor potente, pero no poder encenderlo sin las llaves.
Hoy en día, estas llaves del sacerdocio las poseen los profetas y apóstoles, presidentes de estaca, obispos, presidentes de quórum, presidentes de misión y presidentes de templo. El Salvador personalmente dio estas llaves a Pedro: “A ti te daré las llaves del reino de los cielos” (Mateo 16:19). Luego explicó el poder y propósito de estas llaves: “Todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo” (Mateo 18:18).
¿Por qué, entonces, algunos poderes del sacerdocio pueden ejercerse sin llaves, mientras que otros solo después de recibir la debida llave o aprobación?
Es una cuestión de orden en la Iglesia de Dios. Aquellas ordenanzas que requieren la supervisión de múltiples poseedores del sacerdocio (como la Santa Cena), o aquellas que deben registrarse en los archivos de la Iglesia (como las bendiciones a los bebés, bautismos, confirmaciones, ordenaciones y la obra del templo), necesitan ser reguladas por alguien que posea las llaves, a fin de asegurar que se realicen de manera ordenada y apropiada y, cuando corresponda, que sean presenciadas y registradas en los registros oficiales de la Iglesia. Además, las ordenanzas salvadoras y exaltadoras deben ser supervisadas por alguien que tenga las llaves, para asegurar que se efectúen en la forma designada por el Señor.
Sin duda, Ignacio (35–107 d.C.) reconoció esto cuando escribió a los esmirniotas: “No es lícito, sin el obispo, … bautizar, … pero todo lo que él apruebe, esto también agrada a Dios: para que todo lo que hagáis sea seguro y válido.” Luego advirtió contra realizar ordenanzas sin la aprobación de quienes poseen las llaves: “El que hace algo sin conocimiento del obispo, rinde servicio al diablo.” Igualmente, Hipólito (170–236 d.C.) entendía la necesidad de las llaves, pues enseñó que los diáconos solo podían repartir la Eucaristía con la aprobación de los líderes del sacerdocio apropiados: “Un diácono puede distribuir la Eucaristía al pueblo con el permiso de un obispo o presbítero.” Las llaves son el derecho de gobernar; son un elemento indispensable del orden; son esenciales para la administración de la Iglesia del Señor.
¿Qué sucedió con el Sacerdocio y sus Llaves?
Con la muerte de los apóstoles, todavía quedaban hombres que poseían el sacerdocio sobre la tierra, pero no poseían las llaves necesarias para perpetuar el sacerdocio. Sin los apóstoles y las llaves que ellos poseían, el curso hacia la extinción del sacerdocio quedó fijado de manera irreversible. Por eso es que ya no escuchamos referencias al sacerdocio de Melquisedec y Aarónico poco tiempo después de la ascensión del Salvador. Tras la muerte de los apóstoles, el sacerdocio pronto desapareció.
Roger Williams (1603–1683 d.C.), fundador de Rhode Island y ferviente defensor de la libertad religiosa, percibió que algo faltaba en su época: “La apostasía … ha corrompido a todas [las iglesias cristianas] de tal forma, que no puede haber recuperación de dicha apostasía hasta que Cristo envíe nuevos apóstoles para plantar de nuevo las iglesias.” En un momento dado, se negó a continuar como pastor de la Iglesia Bautista porque no había “una iglesia regularmente constituida en la tierra, ni persona alguna calificada para administrar ninguna ordenanza de la iglesia; ni puede haberla hasta que nuevos apóstoles sean enviados por la Gran Cabeza de la Iglesia, cuya venida estoy esperando.”
En este vacío del sacerdocio, Charles Wesley, hermano de John Wesley (1703–1791), fundador del metodismo, reconoció que los hombres estaban tomando sobre sí una autoridad divina que no les había sido otorgada. Estaban, en efecto, anulando el mandato de Dios: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto” (Juan 15:16). Después de que John Wesley ordenó a Thomas Coke como “superintendente” para administrar los sacramentos a los metodistas, su hermano Charles escribió:
“¿Así de fácil se hacen obispos
Por capricho de hombre o mujer?
Wesley ha impuesto sus manos sobre Coke,
¿Pero quién impuso las manos sobre él?”
Este estado de cosas, como lo describió Charles Wesley, no es muy distinto de la antigua leyenda hindú que relata a un hombre disertando sobre la suspensión de la tierra en el universo. En un momento dado, un oyente curioso preguntó: “¿Qué sostiene la tierra?” El orador respondió: “Un elefante.” El oyente reflexionó un momento y luego inquirió: “¿Y qué sostiene al elefante?” El orador respondió: “Una tortuga gigante.” Algo desconcertado, el oyente replicó: “Bueno, ¿y qué sostiene a la tortuga?” El orador, visiblemente molesto, respondió: “Cambiemos de tema.”
Charles Wesley reconoció que quienes eran ordenados en su época no podían trazar su línea de autoridad del sacerdocio hasta el Salvador. Si se les pidiera hacerlo, se verían obligados, en algún momento, a decir: “Cambiemos de tema.”
Sin una línea directa de autoridad del sacerdocio hasta el Salvador, no puede haber autoridad del Salvador.
Hacia el año 537 a.C., Ciro, rey de Persia, liberó a los judíos del cautiverio y los envió de regreso a Jerusalén para construir un templo. Esdras identificó a las familias que regresaron para ayudar en el proceso de construcción. También señaló que había ciertos descendientes de sacerdotes que ya no podían rastrear su genealogía (su linaje del sacerdocio); por lo tanto, se les negó el sacerdocio:
“Estos buscaron su registro entre los que estaban empadronados en las genealogías, pero no se halló; y fueron excluidos del sacerdocio por inmundos” (Esdras 2:62).
En otras palabras, si no podían trazar su linaje del sacerdocio, se consideraba que no lo poseían. Una línea de energía puede parecerse a cualquier otra, pero si no se conecta con la planta generadora, no tiene poder. No importa si un hombre afirma poseer el sacerdocio de Dios; si su linaje del sacerdocio no se remonta hasta el Salvador, no tiene poder del sacerdocio.
Frances A. Sullivan, un profesor católico de teología, investigó extensamente este asunto de la sucesión apostólica y realizó esta honesta admisión:
“Una conclusión parece obvia: ni el Nuevo Testamento ni la historia del cristianismo primitivo ofrecen apoyo a la noción de una sucesión apostólica como una línea ininterrumpida de ordenación episcopal desde Cristo, a través de los apóstoles, hasta los obispos de hoy.”
En resumen, no existió una sucesión continua del sacerdocio desde los días de la Iglesia primitiva. En algún punto, la línea del sacerdocio fue cortada, y el sacerdocio se perdió.
No basta con oír una voz, tener una visión, sentir un impulso o recibir una designación política. La Iglesia de Dios es una iglesia de orden. Uno debe ser llamado por Dios y ordenado mediante la imposición de manos. No hay excepciones. El autor de Hebreos escribió:
“Y nadie toma para sí esta honra [el sacerdocio], sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón” (Hebreos 5:4).
Aarón fue llamado por el hombre que tenía las llaves (Moisés) y fue ordenado al sacerdocio mediante la imposición de manos (Éxodo 28:1; 29:7). De igual manera, los apóstoles fueron ordenados a sus llamamientos (Hechos 1:22); Tito fue ordenado obispo; los sumos sacerdotes fueron ordenados a su oficio (Hebreos 5:1; 8:3); y así debe ser con todo hombre que reciba el sacerdocio de Dios.
Cualquier hombre que actualmente posea el sacerdocio en la Iglesia restaurada de Dios—si se le pidiera trazar su línea de autoridad del sacerdocio—nunca tendrá que decir: “Cambiemos de tema”, porque el linaje del sacerdocio de cada hombre lo llevará directamente hasta el mismo Salvador.
La pérdida del sacerdocio no significó que la iglesia en funcionamiento no tuviera algo de verdad—sí la tenía, pero era comprensiblemente solo el equivalente a la tenue luz de una vela. Ciertamente eso era mejor que no tener ninguna luz, pero estaba muy lejos de lo que se encontraba disponible en la Iglesia primitiva de Cristo. Los buscadores honestos de la verdad estaban tanteando en la oscuridad, incapaces de encontrar las verdades que se habían perdido o corrompido durante la gran apostasía. Afortunadamente, con la llegada de los Reformadores y finalmente de los Restauradores, la brillante luz del Evangelio fue restaurada.
¿Con la pérdida de la Iglesia, e perdió el Sacerdocio en su Totalidad?
Hace algunos años, en una sesión de conferencia general, el presidente J. Reuben Clark hizo una declaración que sorprendió a varias personas. Dijo: “Es mi fe que el plan del Evangelio siempre ha estado aquí, que su sacerdocio siempre ha estado aquí en la tierra, y que así continuará hasta que llegue el fin.” Cuando terminó la sesión de conferencia, el élder Harold B. Lee observó que algunos dijeron: “Dios mío, ¿no se da cuenta el presidente Clark de que ha habido períodos de apostasía después de cada dispensación del evangelio?” El élder Lee contó que luego caminó hacia el Edificio de Oficinas de la Iglesia con el élder Joseph Fielding Smith, quien comentó: “Yo creo que nunca ha habido un momento desde la creación en que Dios haya abandonado la tierra a Satanás. Siempre ha habido alguien que posea el sacerdocio sobre la tierra para contener a Satanás.” Entonces el élder Lee señaló que seres trasladados, como Juan el Revelador y los tres discípulos nefitas, eran capaces de cumplir esa función.
¿Por qué fueron ellos trasladados y se les permitió permanecer? ¿Con qué propósito? Se sugirió una respuesta cuando escuché al presidente Smith… hacer la declaración anterior. Ahora bien, eso no significa que el reino de Dios haya estado presente siempre, porque estos hombres no tenían la autoridad para administrar las ordenanzas salvadoras del evangelio al mundo. Pero estos individuos fueron trasladados con un propósito conocido por el Señor. No hay duda de que ellos estuvieron aquí.
Evidentemente, el sacerdocio siempre ha estado en la tierra. En ciertos tiempos de apostasía, seres trasladados que poseían el sacerdocio fueron comisionados para evitar que Satanás se apoderara completamente de la tierra. Aunque estos seres trasladados no estaban autorizados para realizar las ordenanzas salvadoras de manera generalizada (puesto que la Iglesia de Cristo no se hallaba sobre la tierra), sí tenían el poder para mantener a Satanás “a raya.” En ausencia total del sacerdocio, el mundo habría estado aparentemente sujeto al mal desatado de Satanás. No habría habido misericordia, ni sobrevivientes, ni belleza—solo una estela de carnicería y destrucción en cada rincón. El hechizo asfixiante y estrangulador de Satanás habría arrojado una oscuridad sobre toda la tierra como una nube ominosa, hasta que finalmente envolviera y consumiera cada aliento de aire fresco, apagara cada rayo de esperanza, silenciara cada sonido melodioso, y destruyera cada vestigio de amor. La Edad Media habría sido mucho peor—incluso un período de edades negras.
―
22
La Conclusión
La evidencia ha sido presentada. La cuestión está ante nosotros: ¿Fue quitada la Iglesia de Cristo de la tierra o continuó en su estado prístino? El propio Salvador dio la prueba de la verdad: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20). En resumen, uno podría preguntarse: “¿Cuáles fueron los frutos de la iglesia en funcionamiento? ¿Paralelaban los frutos de la Iglesia original?” Quizá las siguientes preguntas revelen la respuesta.
Si la Iglesia de Cristo continuó, ¿dónde estaban los apóstoles, que eran el poder estabilizador y unificador de la Iglesia? ¿Por qué todas las escrituras y profecías sobre una apostasía si tal evento nunca ocurrió? ¿Por qué terminó la Biblia si la revelación del cielo continuaba? ¿Qué pasó con los milagros, profecías y revelaciones que eran tan abundantes en la Iglesia de Cristo? ¿Por qué un período de edad oscura si Cristo y su evangelio eran la luz del mundo? ¿Qué pasó con las doctrinas de la existencia premortal, la evangelización postmortal, el bautismo vicario y el matrimonio eterno? ¿Por qué desaparecieron del canon de la iglesia en funcionamiento cuando aparecían en el canon del Nuevo Testamento? ¿Por qué se alteraron las ordenanzas puras y simples del evangelio, como el bautismo por inmersión y el sacramento, de sus formas originales? ¿Dónde en las escrituras anunció el Señor la doctrina del bautismo infantil, la aspersión o la transubstanciación? ¿Por qué se alteró la manera divina de orar, pasando de derramar el corazón en súplica a Dios a recitar oraciones memorizadas en súplica a los santos? ¿Por qué las escrituras—la línea espiritual de vida del hombre—fueron retiradas del acceso del laico y secuestradas en manos del clero? En referencia al clero, ¿por qué Juan Huss, expresando los sentimientos de sus compañeros reformadores, dijo: “Y estos mismos que deberían ser líderes en imitar a Cristo, son sus principales enemigos”? ¿Por qué los estándares morales de la iglesia decayeron y eventualmente no fueron mejores que los estándares del mundo? ¿Dónde está la evidencia de que el sacerdocio continuó en la iglesia en funcionamiento, bendiciendo la vida de las personas y siendo administrado por hombres de Dios?
¿Cuántos signos de interrogación puede soportar un buscador honesto antes de reconocer que la Iglesia de Jesucristo fue quitada de la tierra? Algunas personas necesitan solo un palillo sobre el hombro para captar su atención; otras necesitan una viga de dos por cuatro. En algún momento, si no aceptamos la verdad que tenemos ante nosotros, nos volvemos objeto de la crítica que Winston Churchill dirigió a un primer ministro anterior: “Ocasionalmente tropezaba con la verdad, pero se levantaba apresuradamente y seguía como si nada hubiera pasado.”
A pesar de las respuestas a las preguntas anteriores, muchas personas dentro de la iglesia en funcionamiento mantuvieron una creencia en Jesucristo como el Salvador y Redentor del mundo, e incluso dieron su vida por sus testimonios. También hubo sacerdotes y monjas honorables que sacrificaron su vida para bendecir a sus semejantes. Si bien la iglesia en funcionamiento no difundía las escrituras entre sus miembros laicos, al menos las preservó. Estamos agradecidos por estas contribuciones positivas, pero estos actos por sí solos no la convierten en la Iglesia de Jesucristo.
Jordan Vajda, un sacerdote católico que se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, compartió esta maravillosa perspectiva:
“Supongamos que se le da un plano de la Casa Blanca. ¿A cuántos otros edificios en el mundo le quedaría bien? Aunque hay millones de edificios en el mundo, y algunos pueden tener una similitud aquí o allá, solo hay un edificio que coincidirá—la Casa Blanca. El plano para la Iglesia original de Jesucristo se encuentra en la Biblia y es confirmado por muchos de los primeros escritores cristianos. La iglesia en funcionamiento que suplantó a la Iglesia de Cristo tenía algunas similitudes, pero no había manera de confundirla con el plano original. La Iglesia de Jesucristo en su plenitud había sido quitada de la tierra.”
El respetado teólogo e historiador Adolf von Harnack escribió con franqueza sobre los cambios hechos por la iglesia en funcionamiento:
“¿Qué modificaciones ha sufrido aquí el Evangelio y cuánto queda de él? Bueno… esto no es un asunto que necesite muchas palabras… No se trata de una simple distorsión, sino de una total perversión.”
La apostasía había cobrado un precio terrible, y solo una restauración podría remediarlo.
A continuación se presenta un cuadro que resume algunas de las doctrinas y ordenanzas originales que fueron pervertidas como resultado de la apostasía, y que por tanto necesitaron ser restauradas en su condición prístina.
|
DOCTRINA ORIGINAL Según lo Enseñado por Cristo |
PERVERSIONES DE LA DOCTRINA Como Resultado de la Apostasía |
ESCRITURAS QUE SUSTENTAN LAS DOCTRINAS ORIGINALES |
|
Naturaleza de Dios: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero uno en propósito y unidad; el Padre y el Hijo tienen cuerpos glorificados de carne y huesos, el Espíritu Santo es una persona espiritual. |
Naturaleza de Dios: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres entidades separadas, pero misteriosamente también una sola sustancia; cada miembro de la Divinidad es un espíritu sin cuerpo físico. |
Génesis 1:26; 5:3; 32:30; Mateo 3:16–17; 12:32; 27:46; Lucas 24:39; Juan 5:30; 14:28; 17:21; Hechos 7:55–56; Romanos 6:9; 1 Corintios 3:8–9; 15:24–25; Hebreos 1:3; Santiago 2:26; DyC 130:22–23; JS-Historia 1:16–17 |
|
Existencia pre-mortal: Hombres y mujeres vivieron en la presencia de Dios como sus hijos espirituales antes de nacer en la mortalidad. |
Existencia pre-mortal: Esta doctrina se perdió. |
Job 38:4, 7; Eclesiastés 12:7; Jeremías 1:5; Juan 3:13; 9:1–2; Romanos 8:29; Efesios 3:15; 2 Timoteo 1:9; Judas 1:6; Apocalipsis 12:4–7; Alma 13:1–9 |
|
La Caída de Adán: Adán y Eva vivían en inocencia en el Jardín del Edén y no habrían tenido hijos allí. La Caída fue necesaria para que tuvieran hijos y obtuvieran conocimiento y así llegar a ser más como Dios. |
La Caída de Adán: Si Adán y Eva no hubieran transgredido, habrían tenido hijos en el Jardín y vivido felices para siempre. |
2 Nefi 2:23; Moisés 5:11 |
|
Gracia y Obras: Somos salvos por gracia después de todo lo que podamos hacer. |
Gracia y Obras: Mientras los católicos creen en alguna forma de obras, la mayoría de los protestantes creen que somos salvos solo por gracia (las obras son evidencia de nuestra salvación, no condición para ella). |
Mateo 7:21–27; 10:22; 24:13; Juan 5:29; Romanos 2:6; 2:13; Filipenses 2:12; Tito 2:14; Santiago 2:17, 19–20; 1 Pedro 2:15; 1 Juan 2:4–5; Apocalipsis 3:2, 4; 14:14; 20:13; 2 Nefi 25:23 |
|
Deificación: El hombre es hijo espiritual de Dios y, por la gracia de Cristo, tiene la capacidad de llegar a ser un dios. |
Deificación: Esta doctrina se perdió; de hecho, muchos enseñan lo contrario y la consideran blasfema. |
Génesis 17:1; Salmos 82:1, 6; Mateo 5:48; Juan 10:32–34; 17:22–23; Hechos 17:28; Romanos 8:16–17; Efesios 4:12–13; Filipenses 3:14–15; 2 Timoteo 2:12; 2 Pedro 1:3–4; Apocalipsis 3:21; 21:7; 3 Nefi 27:27; Moroni 10:32–33 |
|
Bautismo: El bautismo es esencial para la salvación. |
Bautismo: Muchos lo consideran solo un símbolo de nuestra salvación, no requisito. |
Mateo 28:19; Marcos 16:16; Lucas 7:30; Juan 3:5; Hechos 2:37–38; 8:12, 37–38; 10:47–48; 16:14; 18:8; 22:14–16; Gálatas 3:27; Tito 3:4; 2 Nefi 9:23; 31:4–12 |
|
Predicación del Evangelio a los muertos: Quienes no oyeron en vida, lo oirán en el mundo de los espíritus antes del juicio. |
Predicación del Evangelio a los muertos: Esta doctrina se perdió. |
Isaías 24:22; 42:7; 61:1; Mateo 12:40; Lucas 16:22–23; 23:43; Juan 5:25, 28; 20:17; Efesios 4:9; 1 Pedro 3:18–20; 4:6; Alma 40:12–14; DyC 138 |
|
Resurrección física de los muertos: Todos resucitarán con cuerpos glorificados de carne y huesos, como el Salvador. |
Resurrección física de los muertos: Muchos creen que el cuerpo físico limita, y por ello la resurrección será solo espiritual. |
Job 19:25–26; Mateo 27:52; Romanos 8:11; 1 Corintios 15:21–22; Alma 40:23 |
|
Múltiples cielos: Los muertos serán juzgados y asignados al celestial, terrestre o telestial. |
Múltiples cielos: Solo existe un cielo y un infierno. |
Mateo 10:41; Juan 14:2; 1 Corintios 15:40–42; 2 Corintios 12:3; Apocalipsis 20:13; DyC 76 |
|
Matrimonio: Es ordenado por Dios y destinado a la eternidad. |
Matrimonio: Algunos ven el celibato como superior; otros aceptan el matrimonio pero solo para esta vida terrenal. |
Génesis 2:18–24; Mateo 19:4; 18:18; Marcos 10:9; 1 Corintios 11:11; 1 Timoteo 4:1–3; 1 Pedro 3:7; DyC 131 |
|
Aborto: Salvo casos excepcionales, el aborto es un pecado atroz. |
Aborto: Hay opiniones encontradas: desde la oposición total, hasta la postura pro-choice. |
Levítico 17:11; Romanos 1:31; 2 Timoteo 3:3; DyC 59:6 |
|
Homosexualidad: Quienes la practican son hijos de Dios, pero la práctica es un pecado atroz. |
Homosexualidad: Algunos la condenan; otros la aceptan como aprobada por Dios y ordenan ministros LGBT. |
Génesis 1:28; 19:5–9; Levítico 20:13; Romanos 1:26–27; 1 Corintios 6:9; 1 Timoteo 1:10; 2 Timoteo 3:3 |
|
Bendición de bebés: Se imponen manos y se da una bendición. |
Bendición de bebés: Se inventó la doctrina del pecado original que exige o permite bautismo infantil. |
Génesis 17:6 (JST); Mateo 10:16; 18:3; 19:13–15; Moroni 8:5–20; DyC 20:70 |
|
Modo de bautismo: Por inmersión, por alguien con autoridad. |
Modo de bautismo: La mayoría acepta vertido o aspersión como equivalente a la inmersión. |
Mateo 3:16; Juan 3:23; Hechos 8:38; Romanos 6:3–5; 3 Nefi 11:23–26 |
|
Bautismo por los muertos: Quienes no pudieron ser bautizados en vida, lo serán en el más allá por intercesión. |
Bautismo por los muertos: Esta doctrina se perdió. |
Zacarías 9:11; 1 Corintios 15:29; Hebreos 11:40; 1 Pedro 4:6; DyC 127:5–12; 128:1–21 |
|
Sacramento: Pan y vino (o agua) en ceremonia sencilla en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. |
Sacramento: A veces sencillo, pero en muchos casos se volvió místico y ornamentado, introduciendo la transubstanciación. |
Mateo 26:22 (JST); 1 Corintios 11:25; 3 Nefi 18:7; DyC 27:2 |
|
Imposición de manos: Para conferir el Espíritu, ordenar al sacerdocio y dar bendiciones de salud y consuelo. |
Imposición de manos: Aunque algunas iglesias la usan, cayó en desuso para la mayoría de los fines originales. |
Números 27:23; Marcos 8:23; 16:18; Lucas 13:13; Hechos 5:12; 6:3, 6; 8:17; 9:17–18; 13:3; 19:6; 28:8; 1 Timoteo 4:6, 14; 5:22; Moroni 3:1–4 |
|
Ordenanzas y convenios del Templo: Santos dignos reciben ordenanzas divinas y hacen convenios que los elevan. |
Ordenanzas y convenios del Templo: Estas ordenanzas se perdieron. |
1 Corintios 4:1; DyC 132; Moisés 5:58–59 |
|
Acciones disciplinarias (excomunión): Para ayudar al arrepentimiento, proteger la Iglesia y a los inocentes. |
Acciones disciplinarias (excomunión): La disciplina eclesiástica se fusionó con la secular y hoy rara vez se ejerce. |
Mateo 18:16–18; Hebreos 12:6; DyC 64:12–14; 102 |
―
23
Por qué la Iglesia de Cristo
se Perdió de la Tierra
Por Qué Cristo Permitió Que Su Iglesia Se Perdiera
Es algo serio sugerir que Dios permitiría que su propia Iglesia fuera retirada de la tierra, pero ciertos principios divinos inevitablemente conducen a esa conclusión:
Primero, Dios no destruye el albedrío del hombre. Él no deseaba la eliminación de su Iglesia, sino que la permitió para preservar el albedrío del hombre. El propósito supremo de Dios es ayudar al hombre a llegar a ser como Él, pero sin albedrío, esa meta es imposible. Ni siquiera Dios obliga al hombre a ir al cielo; no lo fuerza a tener fe o carácter. Esos logros deben incluir un elemento de autosugestión, automotivación; deben surgir desde el interior. Ese es el delicado equilibrio: brindar toda la ayuda externa posible sin frustrar el albedrío del hombre. En algún momento, el padre debe soltar la mano del hijo; en algún momento, el hijo debe dar algunos pasos por sí mismo, incluso si eso conlleva una caída; de lo contrario, no hay progreso. En última instancia, uno debe hacerse la difícil pregunta: ¿Qué era más importante en el esquema divino de las cosas: la continuación forzada de la Iglesia de Cristo o la preservación del albedrío del hombre? El Señor enseñó el principio subyacente correcto: “El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo” (Marcos 2:27). De igual manera, la Iglesia fue para el beneficio del hombre, no el hombre para la Iglesia.
En su misericordia, Dios parece estar dispuesto a dar a los hombres tanta verdad como estén dispuestos a aceptar. Tal fue el caso cuando Moisés descendió del monte con las tablas. El primer conjunto de tablas fue destruido por Moisés cuando encontró a los israelitas adorando al becerro de oro. Muchos suponen que Moisés ascendió de nuevo y recibió exactamente las mismas tablas que la primera vez, pero no fue así. Los israelitas, mediante su albedrío, rechazaron la ley superior contenida en las primeras tablas y, por lo tanto, fueron relegados a una ley inferior. Después del primer conjunto de tablas, el Señor quitó “el sacerdocio [de Melquisedec] de entre ellos; por tanto, mi orden sagrada, y sus ordenanzas, no irán delante de ellos” (Traducción de José Smith, Éxodo 34:1). Debido a su iniquidad, los israelitas fueron relegados a una ley inferior conocida como la ley de Moisés. Simplemente no estaban preparados para recibir la plenitud del evangelio.
Dios no obligó a los israelitas a ser justos para que su evangelio completo pudiera permanecer entre ellos. Del mismo modo, Dios no obligó a los hombres a ser justos por el bien de la continuidad de su Iglesia. Él invita, manda, profetiza y advierte, pero no suprime el albedrío del hombre. Tal conducta sería contraria y contraproducente al plan divino que establece el albedrío moral como su piedra angular. Los “cielos lloran” (Moisés 7:28) por la desobediencia del hombre, pero Dios le concede el derecho de ser desobediente. El élder B. H. Roberts habló elocuentemente sobre ese tema:
“Debe recordarse siempre que Dios ha dado al hombre su albedrío; y ese hecho implica que un hombre es tan libre para actuar con iniquidad como otro para actuar con rectitud… así como los paganos y los judíos eran tan libres de perseguir y asesinar a los cristianos como los cristianos lo eran de vivir virtuosamente y adorar a Cristo como Dios. El albedrío del hombre no valdría su nombre si no concediera libertad al malvado para colmar la copa de su iniquidad, así como concede libertad al virtuoso para completar la medida de su rectitud”.
Cuando los israelitas quisieron “un rey que nos juzgue como todas las naciones”, el profeta Samuel se disgustó, pero el Señor, respetando su albedrío, respondió: “Oye la voz del pueblo,… porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” (1 Samuel 8:5, 7). Cuando el pueblo rechazó la Iglesia de Cristo en la meridiana dispensación mediante la desobediencia y la herejía, Él respetó su albedrío, pero las consecuencias de ese albedrío resultaron en la pérdida de la Iglesia de Cristo. Como resultado, el pueblo tuvo que conformarse con una institución que mezclaba las Escrituras con las filosofías de los hombres.
En segundo lugar, hay otro principio que subyace en la razón de la apostasía. Cuando la iniquidad dentro de la Iglesia se volvió tan evidente y las herejías tan generalizadas, el Señor retiró su aprobación y poder de la Iglesia. De no haberlo hecho, los miembros de la Iglesia que continuaba podrían haber justificado su comportamiento erróneo basándose en doctrinas falsas promovidas por esa misma Iglesia. Por ejemplo, ¿cuántos han justificado su celibato autoimpuesto porque la Iglesia lo promovía? O, peor aún, afirmaban poder pecar sin consecuencias mediante la simple compra de una indulgencia, porque la Iglesia auspiciaba su venta y supuestamente estaba respaldada por el Salvador. ¿Parece razonable que Dios prestara su nombre a una iglesia que sancionaba y promovía doctrinas falsas?
En tercer lugar, evidentemente debe existir cierta “masa crítica” de rectitud para que la Iglesia permanezca como una institución organizada. Cuando en la tierra solo quedaban ocho personas justas, Dios determinó que no era suficiente para salvar al mundo, y entonces vino el diluvio con su devastadora destrucción. Eso no significaba que no hubiera personas justas —pues ciertamente Noé y su familia eran siervos obedientes—, sino que no existía una masa crítica de rectitud suficiente para evitar que la tierra fuera sumergida.
Abraham suplicó al Señor que salvara a Sodoma. Finalmente, Dios accedió bajo una condición: “No la destruiré por amor a los diez” (Génesis 18:32). En otras palabras, dijo: “Abraham, si puedes encontrar diez personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos.” Pero ni siquiera se encontraron diez, y entonces Dios hizo llover fuego y piedra sobre ellos.
Condiciones similares existieron en tiempos del Libro de Mormón. Respecto a la gran ciudad de Zarahemla, el Señor declaró:
“Es por causa de los justos que se salva,… porque veo… que hay muchos, sí, aun la mayor parte de esta gran ciudad, que endurecerán sus corazones contra mí… Mas he aquí, si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, he aquí, yo haría que descendiese fuego del cielo y la destruyese. Mas he aquí, por causa de los justos se salva. Mas he aquí, viene el tiempo, dice el Señor, en que cuando echéis fuera de entre vosotros a los justos, entonces estaréis maduros para la destrucción” (Helamán 13:12–14).
La advertencia estaba escrita sobre la pared. No muchos años después, los justos evidentemente fueron echados fuera, y Dios destruyó Zarahemla con fuego (3 Nefi 8:8). Simplemente, ya no quedaban suficientes personas justas para salvarla.
El templo de Jerusalén y su destino pueden haber sido un prototipo de la Iglesia primitiva y su desaparición. El ángel Gabriel había venido al Lugar Santísimo y anunciado a Zacarías el nacimiento de Juan. El Salvador fue presentado como bebé en ese templo. A los doce años, Jesús respondió preguntas en los atrios del templo y declaró que debía estar en los “negocios de su Padre” (Lucas 2:49). Durante su ministerio, el Salvador predicó en los atrios del templo (Juan 8:20; Marcos 12:41–44; Juan 10:23–30). Al comienzo de su ministerio reprendió a los cambistas y los echó fuera del templo, pero aun así lo llamó “la casa de mi Padre” (Juan 2:16).
Lamentablemente, sin embargo, la situación cambió. Más adelante en su ministerio, el Salvador volvió a limpiar el templo, pero esta vez les dijo a los intrusos que habían convertido “mi casa” en “cueva de ladrones” (Mateo 21:13). Como evidencia de que su aprobación estaba siendo retirada de esta casa que alguna vez fue santa, declaró al final de su ministerio: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:38).
Esa declaración fue el toque de muerte espiritual. No muchos años después (alrededor del año 71 d.C.), los romanos arrasaron el templo y cumplieron la profecía del Señor: “Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Lucas 21:6). La casa de Dios —donde el ángel Gabriel había anunciado el nacimiento de Juan, donde Zacarías y otros sacerdotes administraban las ordenanzas con rectitud, donde Simeón declaró por el Espíritu que había visto al Cristo (Lucas 2:26–35), donde Ana la profetisa “servía a Dios con ayunos y oraciones noche y día” (Lucas 2:36–37), y donde el Salvador y sus apóstoles predicaron el evangelio— ya no era la casa de Dios, y por tanto ya no estaba sujeta a su protección divina. Lo que causó su caída no fueron los romanos, sino la iniquidad de los líderes judíos que afirmaban ser sus administradores divinamente designados. El templo había dejado de ser la casa de Dios años antes de que los romanos lo destruyeran. Cuando los romanos llegaron, solo quedaba la carcasa física; el espíritu había partido hacía mucho tiempo. La destrucción de la casa de Dios fue solo un prototipo de la futura destrucción de la Iglesia de Dios. Una institución organizada continuó, pero el espíritu en su plenitud se había ido. Ahora era su iglesia, no la Iglesia de Él.
La Iglesia de Cristo sobrevivió por un tiempo gracias a la rectitud de unos pocos. Pero cuando la masa de creyentes puros se volvió tan pequeña y la iniquidad tan prevalente, entonces, como la tierra en los días de Noé, como las ciudades de Sodoma y Gomorra, como el templo de Jerusalén, Dios retiró su Espíritu, y la Iglesia se extinguió como entidad espiritual.
Pero la Iglesia no había existido en vano, porque “las obras, y los designios, y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, ni pueden llegar a ser nada” (DyC 3:1). Aunque la Iglesia permaneció por un tiempo relativamente corto, logró tres objetivos principales: primero, fue el medio para salvar a muchos santos en esa época; segundo, fue una condenación para quienes la rechazaron; y tercero, los escritos de la Biblia y de los primeros líderes de la Iglesia proporcionaron un “plano espiritual” a partir del cual descubrir la verdadera Iglesia de Jesucristo, e iluminaron a muchos buscadores honestos de la verdad, incluidos los reformadores y los restauradores.
Por qué algunos Historiadores Cristianos creen que la Iglesia de Cristo no se perdió
El erudito Santo de los Últimos Días Hugh Nibley observó que los historiadores cristianos se enfocan en tres argumentos principales para sostener la proposición de que la Iglesia de Cristo continuó sin interrupción durante dos mil años. Primero, afirman que el Salvador enseñó esa idea cuando dijo a Pedro: “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). Segundo, señalan que una iglesia ha continuado históricamente desde los días de Cristo, y por tanto, según ellos, la iglesia actual debe ser la misma que la Iglesia original. Y tercero, argumentan que Dios no permitiría la disolución completa de su Iglesia; después de todo, eso constituiría un fracaso, y Dios no fracasa.
El argumento basado en Mateo 16:18 ha sido ampliamente debatido en los círculos cristianos. Es útil para comprender esta escritura estar familiarizado con el entorno en que pudo haber tenido lugar. Se cree que el Salvador llevó a sus discípulos a un lugar apartado cerca de Cesarea de Filipo, no lejos del monte Hermón. Las nieves derretidas del monte Hermón alimentan dos corrientes que forman las fuentes del río Jordán. La más grande de estas brota de una cueva en la base de la montaña. Este parece haber sido el lugar elegido desde donde el Salvador obtuvo la respuesta que deseaba y enseñó su lección inspirada. El Salvador evidentemente usó este entorno natural como una lección objetiva.
En ese entorno, preguntó a sus discípulos quién decían los hombres que era Él. Ellos respondieron: “Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.” Sin duda, esa respuesta le causó desilusión. Entonces les hizo esta pregunta penetrante: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” El Salvador debió regocijarse ante esa respuesta inequívoca. En respuesta, Jesús dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” Entonces el Salvador añadió lo que se ha convertido en una frase polémica en los círculos cristianos: “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:13–18). ¿Era Pedro la roca a la que aludía Jesús, o se refería con “esta roca” a algo que había mencionado anteriormente?
En el versículo diecisiete, el Salvador declaró que el testimonio de Pedro no provenía de facultades humanas (no vino de carne ni sangre), sino por revelación (vino de su Padre Celestial). Ahora entra en juego el simbolismo del lugar, que ayuda a explicar el significado de “la roca”. La roca a la que aludían este grupo de hombres santos (el Salvador y sus apóstoles), o quizás sobre la que estaban sentados, representaba a Cristo, quien era conocido como “la principal piedra del ángulo” de la Iglesia (Efesios 2:20) y “la roca” (Helamán 5:12) sobre la cual debemos edificar nuestro fundamento. Victorino (fallecido alrededor del año 304 d.C.) confirmó que “Cristo es la Roca por quien y sobre quien la Iglesia está fundada”. Las aguas de la montaña que brotaban de la roca eran simbólicas de las aguas vivas, o la revelación, que provenían de Dios. Pedro no era “la roca” sobre la que se edificaría la Iglesia. Dios jamás edificaría su Iglesia sobre un hombre mortal. Jesucristo mismo era la roca, y de Él fluían las aguas vivas, o la revelación, necesarias para dirigir la Iglesia. Por tanto, la revelación (y su autor, Jesucristo) era la roca sobre la cual se edificó la Iglesia.
Aunque hay varios escritores cristianos primitivos que sugirieron que Pedro era la roca, uno de ellos, Orígenes (185–255 d.C.), nos ayuda a entender que todos pueden llegar a ser Pedro o “una roca” si reciben la misma revelación que recibió Pedro. Orígenes escribió:
“Y si nosotros también hemos dicho como Pedro: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente’, no porque carne ni sangre nos lo hayan revelado, sino porque la luz del Padre en los cielos ha brillado en nuestro corazón, nos convertimos en un Pedro… Porque una roca es todo discípulo de Cristo, de quien bebieron los que bebieron de la roca espiritual que los seguía, y sobre toda tal roca se edifica toda palabra de la iglesia.”
En otras palabras, la importancia de la roca no se encontraba en un hombre en particular, sino en la revelación que él recibió de Dios. Fue la revelación —contra la cual las puertas del infierno no prevalecerían— lo que constituía esa roca.
El segundo argumento afirma que, dado que una iglesia ha continuado históricamente desde los días de Cristo, esa iglesia debe ser la misma que la Iglesia original de Cristo. El hecho de que una iglesia haya sobrevivido no es prueba de que la Iglesia de Jesucristo haya sobrevivido. Dorian Gray, quien entregó su alma al Diablo a cambio de juventud eterna, era en sus últimos años un hombre miserable comparado con el inocente Dorian Gray de su juventud. En algún punto intermedio, su alma se había perdido, aunque desde fuera parecía el mismo cuerpo, el mismo hombre. Scrooge, en Cuento de Navidad de Dickens, dijo con verdad: “No soy el hombre que era.” Lamentablemente, la iglesia no era la misma iglesia que una vez fue. La cuestión no es simplemente una continuación histórica de una iglesia temporal, sino también la continuidad de una iglesia espiritual.
Supongamos que un hombre con cáncer es llevado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Sus pulmones dejan de contraerse, así que lo conectan a un respirador; su corazón deja de latir, así que lo colocan en una máquina cardíaca; no puede alimentarse, así que lo nutren por vía intravenosa; finalmente, su espíritu se escapa, pero las máquinas continúan funcionando. En un intento de consolar a la viuda afligida, el médico pone su brazo sobre sus hombros y le susurra: “No se preocupe, su cuerpo aún existe —su corazón late— sus pulmones se contraen.” Con lágrimas e incredulidad, ella solloza: “No, él se ha ido; se ha ido.” Del mismo modo, durante años el “cuerpo” de la iglesia siguió existiendo, pero su alma hacía tiempo que se había marchado. Pablo describió bien a la iglesia sustituta y a sus miembros como “que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:5). Fue bajo tales circunstancias que el historiador Paul Johnson, en su meticuloso análisis del cristianismo, se refirió a la iglesia posterior como “cristianismo mecánico”.
Satanás es el gran falsificador. Quiere hacernos creer que el remanente es el original, el andamiaje la estructura, los muertos los vivos. La Iglesia original tenía un Quórum de los Doce Apóstoles que era gobernado por revelación; la iglesia posterior tenía un concilio ecuménico gobernado por la razón. La Iglesia original tenía dones ennoblecedores del Espíritu que producían un legado maravilloso de milagros compasivos e innegables; la iglesia posterior tenía una serie casi surrealista de sustitutos —una dudosa variedad de reliquias, señales y “milagros” que carecían de la autenticidad y la dignidad de los milagros de antaño. La Iglesia original tenía las enseñanzas y ordenanzas puras e incontaminadas del Salvador; la iglesia posterior las había mezclado con las filosofías de los hombres. El esqueleto de la Iglesia permanecía, pero su alma se había ido.
Adolf von Harnack compartió la siguiente historia aplicable:
“Cuando los romanticistas reintrodujeron el catolicismo en Alemania y Francia a principios del siglo XIX, Chateaubriand, en particular, nunca se cansaba de cantar sus alabanzas y creía que poseía todos los sentimientos de un católico. Pero un crítico agudo observó que el señor Chateaubriand estaba equivocado en sus sentimientos; creía ser un verdadero católico, cuando en realidad solo estaba de pie ante la antigua ruina de la Iglesia exclamando: ‘¡Qué hermosa es!’”
El tercer argumento propone que Dios no fracasa y, por lo tanto, su Iglesia no podría haber cesado. Si lo hubiera hecho, eso constituiría un fracaso, y Dios no fracasa. Sin embargo, uno debe darse cuenta de que el fracaso a menudo es cuestión de perspectiva. ¿Fueron fracasos los primeros mártires de la Iglesia porque sus vidas aparentemente se truncaron? ¿Falla Dios porque no impide las guerras, el cáncer o el abuso infantil? ¿Fracasó porque no evitó la crucifixión? Cuando se anunció a los apóstoles la inminente muerte del Salvador, Pedro no pudo aceptarlo. Las Escrituras nos dicen que reprendió al Salvador diciendo: “Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.” Sin duda, con las mejores intenciones desde su perspectiva limitada, Pedro creía que la muerte del Salvador constituiría un fracaso, y seguramente Dios no permitiría un fracaso. El Salvador dio esta respuesta cortante al razonamiento miope de Pedro: “¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Marcos 8:33). El razonamiento mortal de Pedro estaba muy lejos de la perspectiva divina. Estaba juzgando una obra de tres actos después de que se bajara el telón del segundo acto. Dios sabía que la crucifixión —una aparente tragedia a los ojos mortales— sería la plataforma para una sublime victoria espiritual: la resurrección de Cristo. Y así sería también con la pérdida de la Iglesia de Cristo y su posterior restauración.
No obstante, algunos sostienen que la remoción de la Iglesia de Cristo fue imposible, porque tal acción equivaldría a admitir un fracaso por parte de Dios. Lo siguiente parece ser la lógica subyacente de esa creencia errónea:
Primero, algunos creen que si Dios comienza algo, debe completarlo sin ninguna interrupción o demora; de lo contrario, existiría un elemento de fracaso. Sin embargo, la historia de Dios con el hombre no respalda esta conclusión. El Señor deseaba llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, pero cuando se quejaron continuamente contra Él, finalmente decretó que todos los adultos de veinte años en adelante “vagarían por el desierto durante cuarenta años” hasta que “vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto” (Números 14:33). La demora fue atribuible al albedrío del hombre. Sin duda, el Señor, en su omnisciencia, tomó en cuenta esa demora en su cronograma divino.
Amós profetizó: “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). En consecuencia, el Antiguo Testamento es la historia de una larga línea de profetas hasta aproximadamente el año 400 a.C., cuando tristemente se registra al final del Antiguo Testamento: “Fin de los Profetas.” ¿Fracasó Dios porque su línea establecida de profetas cesó durante más de cuatrocientos años hasta que apareció el mayor de todos los profetas—el Salvador mismo? Por supuesto que no. Dios reconoce y honra el albedrío del hombre. Si Dios privara al hombre de su albedrío, entonces Él fracasaría. Si impusiera su Iglesia a un pueblo incrédulo, fracasaría.
El vagar durante cuarenta años por el desierto y la cadena rota de profetas no fueron fracasos en el plan de Dios; en cambio, fueron piezas en el rompecabezas divino. Fueron anticipadas y previstas por Dios para acomodar el albedrío del hombre, así como lo fue la apostasía. El telón había caído, pero solo era el segundo acto. En cada caso, el tercer acto, el clímax de la “obra divina”, sería un triunfo glorioso.
Segundo, algunos alegan que la Iglesia no pudo haber cesado por otra razón. La argumentación es más o menos así: Si la Iglesia cesó, entonces millones de personas durante los largos años de oscuridad espiritual jamás habrían tenido la oportunidad de ser salvos. Seguramente Dios no permitiría esto. Por supuesto, este argumento elude la verdadera y más profunda pregunta: ¿qué hay de los miles de millones de personas que vivieron en lugares donde el cristianismo nunca fue enseñado, incluso cuando se suponía que la Iglesia estaba en la tierra? ¿O qué hay de los miles de millones que vivieron antes del Salvador? ¿O los miles de millones que hoy viven en lugares donde el cristianismo nunca ha sido introducido? ¿Están todas estas personas condenadas a la perdición? La sola perpetuación de la Iglesia de Cristo, que muchos consideran como el único medio para la salvación del hombre, no resuelve el verdadero problema de la exposición universal al evangelio, y por tanto, de la oportunidad de salvación universal.
Una vez que alguien comprende que Dios ha preparado un camino para que todos los hombres escuchen y acepten su evangelio, entonces el asunto de si la Iglesia de Cristo existió durante doscientos años o dos mil años deja de ser una preocupación crítica, porque incluso con su existencia continua, solo habría alcanzado a una pequeña porción de la población total de la tierra. Dios tenía un plan para abarcar a todos, ya fuera que su Iglesia permaneciera en la tierra durante doscientos o dos mil años.
Dios no fracasó con el cese de su Iglesia. Él nunca fracasa, pero sí toma en cuenta el albedrío del hombre y lo entreteje dentro de su plan maestro. Al saber de antemano sobre la apostasía, Dios hizo de la Restauración un elemento esencial en ese plan maestro.
¿Por qué no restaurar inmediatamente la Iglesia en la tierra?
Suponiendo que hubo una apostasía, ¿por qué esperó el Señor cientos de años para devolver su Iglesia a la tierra? ¿Por qué no restaurarla en cien o doscientos años después de su remoción? ¿Por qué demorar aproximadamente entre 1600 y 1700 años? Supón por un momento que eres el capitán de un avión. Hay numerosos pasajeros a bordo. Supón además que uno de los motores se incendia. Tu objetivo inmediato es aterrizar el avión. La manera más rápida de hacerlo es en picada, pero el objetivo no es simplemente aterrizar lo antes posible, sino aterrizar suavemente lo antes posible. Del mismo modo, el Señor tenía un plan maestro para “aterrizar el avión” (restaurar la Iglesia) tan pronto como pudiera hacerlo de forma segura, de modo que nunca más fuera quitada de la tierra. Para lograrlo, necesitaba preparar un entorno que fuera políticamente, socialmente, intelectualmente y religiosamente hospedador para su evangelio. Así, su plan maestro comenzó a desplegarse.
―
24
El Plan Maestro se Despliega —
El Renacimiento y la Reforma
La historia del Renacimiento y la Reforma es una parte integral del plan maestro de Dios. B. H. Roberts se refirió a este período “como una revolución en lugar de una reforma, ya que la llamada Reforma de ningún modo restableció el cristianismo primitivo… Pero sí derrocó el poder de la Iglesia Católica en la mayor parte de Europa occidental, otorgó mayor libertad al pueblo y, así, preparó el camino para la gran obra que le seguiría”. La Carta Magna en el año 1215, la Petición de Derechos en 1620 y la Declaración de Derechos en 1689 representaron grandes avances en materia de libertad y justicia social. La imprenta de tipos móviles, desarrollada por Gutenberg en el siglo XV, aceleró la publicación de libros, liberó las mentes del pueblo y puso la Biblia al alcance del hombre común. William Manchester escribió: “Antes de que pudiera romperse la densa, opresiva y asfixiante noche medieval, la oscuridad debía ser atravesada por el rayo brillante del aprendizaje—por la literatura, y por personas que pudieran leerla y comprenderla.” La literatura comenzó a florecer, las artes explotaron y la ciencia se volvió respetable. La brújula náutica abrió nuevas puertas de exploración hasta entonces desconocidas. El descubrimiento de América y del Cabo de Buena Esperanza (que permitió un nuevo paso hacia la India) aceleró las empresas comerciales a nivel mundial.
La superstición, el analfabetismo, la servidumbre y la pobreza —piedras angulares de la Edad Media— dieron paso a una nueva era iluminada. Como observó el élder McConkie: “A partir del siglo XIV, el Señor comenzó a preparar aquellas condiciones sociales, educativas, religiosas, económicas y gubernamentales bajo las cuales podría restaurar más fácilmente el evangelio por última vez entre los hombres.”
Entonces surgió una multitud de hombres valientes, conocidos como los Reformadores, para luchar contra la tiranía, la inmoralidad y el analfabetismo. Estos hombres no aparecieron por casualidad. Sus nacimientos no fueron parte de un proceso aleatorio. Por el contrario, Pablo, hablando de todos los hombres, observó que el Señor “determinó el orden de los tiempos y los límites de su habitación” (Hechos 17:26). Dios sabía tanto cuándo como dónde nacerían los Reformadores. Estos hombres escogidos divinamente fueron críticos vociferantes de las doctrinas que se habían corrompido. Asimismo, fueron oponentes vigorosos del clero, muchos de los cuales eran el epítome de la hipocresía.
Estuvo Juan Wycliffe, de Inglaterra (1320–1384), un sacerdote educado que vio serias diferencias entre la palabra del Señor y las prácticas de la iglesia. Criticó la confesión y la doctrina de la transubstanciación, y llegó incluso a condenar al Papa como el anticristo. Tradujo las Escrituras al inglés y las puso al alcance del hombre común. Fue juzgado por herejía en Londres, pero amigos influyentes detuvieron el juicio. Un año después de su muerte, en 1384, fue declarado hereje, y sus restos fueron exhumados, quemados y arrojados al río Avon.
Estuvo Juan Huss, de Checoslovaquia (1373–1415). Promovía la lectura de las Escrituras y denunciaba las indulgencias. Fue juzgado por herejía y quemado en la hoguera; sus cenizas fueron arrojadas al río Rin para que “no quedara el menor vestigio de ese hombre sobre la tierra”.
Estuvo Zuinglio en Suiza (1484–1531), quien se opuso a ciertas prácticas católicas, como el celibato y la misa. Estuvieron Knox en Escocia (1514–1572) y Calvino en Francia (1509–1564). Quizás el más famoso de todos fue Martín Lutero, de Alemania (1483–1546). Reaccionó con pasión ante la venta de indulgencias por pecados aún no cometidos y, en consecuencia, redactó su famosa tesis de 95 puntos y la clavó en las puertas de la capilla de Wittenberg en 1517. Solo deseaba una reforma, pero en el proceso fue excomulgado. Finalmente fundó una iglesia que lleva su nombre. Ante la Dieta de Worms (Alemania) en 1521, Lutero pronunció su famoso discurso de defensa, y concluyó con estas palabras:
“No puedo someter mi fe ni al papa ni al concilio, porque es tan claro como el día que han errado con frecuencia y se han contradicho entre sí. A menos que, por tanto, sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por la razón más clara— a menos que sea persuadido mediante los pasajes que he citado—y a menos que estos obliguen mi conciencia mediante la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro que un cristiano hable en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, ¡que Dios me ayude! Amén.”
Harry Fosdick señaló: “En 1572 se publicó una imagen en un salterio bohemio que representaba a Wycliffe encendiendo la chispa, a Huss avivando las brasas y a Lutero blandiendo la antorcha en llamas.” Con la llegada de Lutero, la Reforma ardía en todo su vigor. El deseo de reforma no se limitaba a unos pocos críticos fervientes de la Iglesia. Como señaló Pierre Van Paassen, biógrafo de la vida de Savonarola: “Siempre parecemos pasar por alto el hecho de que, en el siglo XV, la cuestión no era estar a favor o en contra de la reforma de la Iglesia; todos estaban a favor. La cuestión era cómo llevarla a cabo, dónde comenzar, hasta dónde llegar.” Incluso los católicos reconocían la necesidad de reforma. En el Concilio de Trento, que comprendió múltiples sesiones (1545–1563), la Iglesia implementó un sistema para ayudar a educar al clero y eliminar sus abusos ampliamente conocidos. Este movimiento de reforma llegó a conocerse como la Reforma Católica (o Contrarreforma). Aunque se centró en corregir los problemas del clero, hizo poco —si es que algo— para corregir sus desviaciones doctrinales respecto de la Iglesia original.
Estos reformadores se opusieron a muchas prácticas de la Iglesia existente, tales como el celibato, la doctrina de la transubstanciación, las indulgencias, la falta de participación del sacramento por parte de toda la feligresía, la adoración de reliquias y la inaccesibilidad de las Escrituras. Sin embargo, estos hombres solo querían reformar la Iglesia existente, no fundar una nueva iglesia ni restaurar la Iglesia de Cristo. Pero, lamentablemente, encontraron una resistencia feroz—algunos incluso tuvieron que dar sus vidas. El tiempo aún no estaba maduro para la Restauración—todavía no era el momento apropiado para “aterrizar el avión”. El presidente Joseph Fielding Smith ayudó a poner el papel de los reformadores en su debida perspectiva:
“Como preparación para esta restauración, el Señor levantó a hombres nobles como Lutero, Calvino, Knox y otros… Los Santos de los Últimos Días rinden todos los honores a estos grandes y valientes reformadores, que rompieron las cadenas que ataban al mundo religioso. El Señor fue su protector en esta misión, que estuvo llena de muchos peligros. Sin embargo, en aquel entonces, no había llegado el momento para la restauración de la plenitud del evangelio. La obra de los reformadores fue de gran importancia, pero fue una obra preparatoria.”
Una observación similar fue hecha por el presidente Joseph F. Smith: “Calvino, Lutero, Melanchthon y todos los reformadores fueron inspirados en sus pensamientos, palabras y acciones, para lograr lo que hicieron en favor de la mejora, la libertad y el progreso del género humano. Ellos allanaron el camino para la venida del evangelio más perfecto y verdadero.”
Brigham Young tenía un gran respeto por los reformadores y por otros hombres de buena voluntad espiritual. Al respecto, observó:
“Nunca pasé por la iglesia de John Wesley en Londres sin detenerme a mirarla. ¿Fue él un buen hombre? Sí; supongo, según todos los relatos, que fue tan bueno como cualquiera que haya caminado sobre esta tierra, de acuerdo con su conocimiento… ¿Por qué no pudo edificar el reino de Dios en la tierra? No tenía el sacerdocio; esa fue toda la dificultad con la que luchó. Si el sacerdocio le hubiera sido conferido, habría edificado el reino de Dios en su día tal como ahora se está edificando. Habría introducido las ordenanzas, los poderes, los grados y los quórumes del sacerdocio; pero, al no poseer el sacerdocio, no pudo hacerlo. ¿Reposó sobre él el Espíritu de Dios? Sí, y reposa, más o menos, en ocasiones, sobre toda persona.”
Los reformadores fueron grandes hombres, pero no eran profetas de Dios. Aún enseñaban conceptos erróneos como la fe sin obras, la predestinación y ciertas ideas equivocadas en cuanto al sacramento y el bautismo. No obstante, su influencia fue profunda y su contribución significativa. Fue un gran paso hacia adelante. Sin embargo, la Reforma no fue el acto final; más bien, fue un precursor necesario para la restauración de la Iglesia de Cristo.
John Robinson, pastor de la Iglesia de los Peregrinos, habló a un grupo de peregrinos que estaban por partir hacia el Nuevo Mundo en 1620, y al hacerlo, hizo esta aguda observación sobre los reformadores: “Porque aunque [los reformadores] fueron preciosas luces resplandecientes en sus tiempos, sin embargo, Dios no les había revelado toda su voluntad: Y si ahora vivieran… estarían tan dispuestos y preparados para aceptar más luz, como lo estuvieron para recibir la que ya habían recibido.”
El Renacimiento y la Reforma no fueron fines en sí mismos, sino más bien los medios, los peldaños, hacia una luz aún mayor: la Restauración.
―
25
Preparativos Finales
para la Restauración
La historia de la Restauración es el acto final del plan maestro del Señor. El Señor no solo necesitaba liberar las mentes del pueblo, sino que necesitaba un lugar para efectuar la Restauración, apartado de las costumbres, supersticiones y estilos de vida de Europa occidental. Esto precipitó el descubrimiento y desarrollo de América.
En una ocasión fui invitado a hablar en una asamblea del Día del Veterano en una escuela pública. Me aconsejaron tener cuidado con mis referencias a Dios. Pensé: ¿Cómo podría hacer eso? Sus huellas están por todas partes: en el descubrimiento de América, en el impulso dado a los peregrinos, en el resultado de la Guerra de Independencia, en la formación de la Constitución. Él no fue una fuerza periférica; fue la causa impulsora principal en el establecimiento de esta tierra. Esto fue parte de su plan maestro, gobernado por su propio calendario. Así lo señaló el élder McConkie:
“La obra que debían realizar… Colón, los firmantes de la Declaración de Independencia y los redactores de la Constitución de los Estados Unidos [fue] toda conocida y dispuesta de antemano… y aquellos que son llamados y escogidos para llevar a cabo esa obra reciben su comisión y ordenación de Él, primero en la preexistencia y luego, si permanecen verdaderos y fieles, nuevamente aquí en la mortalidad.”
Descubrimiento y Colonización de América
Un historiador destacado observó: “El descubrimiento de América fue un accidente.” Los profetas inspirados no estarían de acuerdo con él, al menos en el sentido de que el descubrimiento de América no fue considerado providencial. Nefi sabía que esta tierra había sido reservada por el Señor: “He aquí, es sabiduría que esta tierra sea aún guardada del conocimiento de otras naciones” (2 Nefi 1:8). Nefi también sabía que el Señor tenía un calendario para su descubrimiento y que Dios había designado al hombre específico que encontraría estas costas con valentía. Escribió:
“Y miré y vi un hombre entre los gentiles, que estaba separado de la descendencia de mis hermanos por muchas aguas; y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre aquel hombre; y él partió por las muchas aguas, aun hasta la descendencia de mis hermanos, que estaban en la tierra prometida” (1 Nefi 13:12). Ese hombre fue Cristóbal Colón.
Durante más de diez años, Colón y su hermano buscaron financiamiento para su viaje. Fueron rechazados por los gobernantes de Inglaterra, Portugal y España. Después de rechazar la solicitud de Colón en tres ocasiones, la reina Isabel finalmente accedió cuando su tesorero le informó que el viaje no costaría más que dos o tres banquetes reales. Pero Colón no era espiritualmente ingenuo, ni una simple pieza inconsciente en el diseño divino; él sabía que su misión era mucho más que un simple impulso aventurero. Colón sabía que era un instrumento escogido en las manos de Dios. Un biógrafo, Jacob Wasserman, citó las memorias de Colón de la siguiente manera:
“He estudiado todos los libros—cosmografías, historias, crónicas y filosofías, y otras artes, por las cuales nuestro Señor abrió mi mente, me envió al mar y me dio el fuego para la empresa. Aquellos que oyeron de mi empeño lo llamaron locura, se burlaron de mí y rieron. Pero ¿quién puede dudar de que fue el Espíritu Santo quien me inspiró?” En otra ocasión, Colón escribió: “Con una mano que podía sentirse, el Señor abrió mi mente al hecho de que sería posible navegar, y abrió mi voluntad para desear llevar a cabo el proyecto. Este fue el fuego que ardía dentro de mí… ¿Quién puede dudar de que ese fuego no era solo mío, sino también del Espíritu Santo… instándome a seguir adelante?” Brigham Young también sabía que el impulso de Colón fue impulsado desde el cielo: “[Dios] conmovió a Colón para que se lanzara al océano sin caminos, a descubrir el continente americano.”
Después de que los marineros hubieron navegado durante muchos días por aguas abiertas sin avistar tierra, surgió el espectro del motín. Los hombres de Colón exigieron que diera la vuelta. Él les prometió que, si no se avistaba tierra dentro de cuarenta y ocho horas, regresarían. Registró en su diario: “Entonces entré en mi camarote y oré fervientemente al Señor. El 12 de octubre, al día siguiente, avistamos tierra.” No es de extrañar que el presidente George Q. Cannon haya observado: “Colón fue inspirado para penetrar el océano y descubrir este continente occidental, porque había llegado el tiempo señalado para su descubrimiento… Esta Iglesia y Reino no podrían haberse establecido en la tierra si [la obra de Colón] no se hubiera llevado a cabo.” El presidente Joseph Fielding Smith hizo una observación similar: “El descubrimiento [de América] fue uno de los factores más importantes para llevar a cabo el propósito del Todopoderoso en la restauración de su Evangelio en su plenitud para la salvación del hombre en los últimos días.” Pero la mano de Dios no cesaría con el descubrimiento de América.
En la visión de Nefi, él continuó revelando el plan maestro divino: “Y aconteció que vi al Espíritu de Dios, que obró sobre otros gentiles; y salieron de la cautividad sobre las muchas aguas” (1 Nefi 13:13). El mismo Espíritu que había obrado sobre Colón también obró sobre otros, inspirándolos a venir a América. Eran los primeros colonos. Alexis de Tocqueville, el sociólogo francés que vino a América a principios del siglo XIX para descubrir el genio de su democracia, describió a estos colonos como: “La dispersión de la semilla de un gran pueblo que Dios con sus propias manos está plantando en una costa predestinada.”
En otra ocasión, De Tocqueville refutó cualquier noción falsa de que los factores económicos fueran la fuerza principal detrás de los colonos, o que la riqueza material fuera la base de la grandeza de América:
“Busqué la grandeza y el genio de América en sus puertos espaciosos y sus amplios ríos —y no estaban allí,… en sus campos fértiles y sus infinitos bosques—y no estaban allí,… en sus ricas minas y su vasto comercio mundial—y no estaban allí… No fue sino hasta que entré en las iglesias de América y escuché desde sus púlpitos predicar con fuego la rectitud que entendí el secreto de su genio y poder. América es grande porque es buena, y si América deja de ser buena, América dejará de ser grande.”
Tales eran los pensamientos de un profeta de Dios: “Esta es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea será libre de servidumbre, y de cautividad, y de todas las demás naciones debajo del cielo, si tan solo sirven al Dios de la tierra, que es Jesucristo” (Éter 2:12).
La Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habló sobre el papel clave de estos primeros peregrinos: “No fue por casualidad que los puritanos abandonaran su tierra natal y navegaran hacia las costas de Nueva Inglaterra, y que otros los siguieran después. Fueron la vanguardia del ejército del Señor, para establecer el sistema de gobierno dado por Dios bajo el cual vivimos… y preparar el camino para la restauración del Evangelio de Cristo.” El Señor ya tenía una nueva tierra y un pueblo justo. Nefi observó: “Que los gentiles [refiriéndose a los peregrinos] que habían salido de la cautividad se humillaron ante el Señor; y el poder del Señor estaba con ellos” (1 Nefi 13:16). Muchos colonos habían dejado la cautividad religiosa de Inglaterra, donde se les había impuesto una religión de Estado, para poder adorar de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Esto fue, sin duda, un paso significativo en la preparación del terreno para el regreso de la Iglesia de Cristo.
Brigham Young reconoció esta influencia guiadora del Señor: “La tierra de América fue una tierra prometida para los padres peregrinos, y un asilo para los oprimidos de todas las naciones. A esta tierra acudieron personas de todas las naciones, y el Señor los inspiró para establecer un gobierno libre como preparación para el establecimiento de su reino en los últimos días.”
Una Nación Independiente
Después de haber dado los pasos preparatorios anteriores, el Señor necesitaba cortar el cordón umbilical político de América con su país madre: Inglaterra. Inglaterra estaba tan entrelazada con una religión estatal que su mano de hierro difícilmente ayudaría al nacimiento de una nueva religión. La Guerra de Independencia resultó ser la solución. Nefi la vio casi 2.400 años antes de que ocurriera:
“Vi que sus madres gentiles [Inglaterra y su pueblo] estaban reunidas sobre las aguas y también sobre la tierra para luchar contra ellos [los colonos].
Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios estaba sobre todos los que se habían reunido para luchar contra ellos.
Y yo, Nefi, vi que los gentiles [los colonos] que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones” (1 Nefi 13:17–19).
¿Quién puede dudar de la mano del Señor en la Guerra de Independencia? Uno puede imaginar a la banda irregular de soldados de Washington luchando por sobrevivir en Valley Forge. Estaban mal entrenados, mal equipados y mal alimentados. Estaban en inferioridad numérica, de armas y de disciplina. Eran víctimas de un invierno severo, pero había un sentido de propósito divino que trascendía todo eso, que de alguna manera les daba la resistencia y la voluntad para seguir adelante, para aguantar un día más, para encontrar poder sustentador en la visión de su comandante inspirado. Era como si Washington pronunciara las palabras de Eliseo: “No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos” (2 Reyes 6:16).
Una escena así puede hacer reflexionar sobre los versos de Shakespeare en Enrique V. El lugar era los campos de Agincourt, en Francia. La hora de la batalla se acercaba. Los ingleses estaban cansados de luchar y severamente superados en número, pero ¿qué importaban las probabilidades para aquellos que tenían un comandante de voluntad invencible y a Dios impulsando su carga? Entonces se escucha la oración de su valiente comandante, el rey Enrique V, una oración quizás similar a las súplicas de Washington:
“¡Oh Dios de las batallas, fortalece el corazón de mis soldados!
No los poseas con miedo, quítales ahora
el sentido del cálculo si el número enemigo
les arranca el valor.”
Y entonces se escucha un intercambio entre los hombres del rey Enrique:
—“Tienen sesenta mil hombres de combate.
Hay cinco por cada uno. Además, están todos frescos.”
Y otro añade:
—“¡El brazo de Dios luche con nosotros!”
Y así lo hizo ese día, tal como lo haría en Lexington, Concord y Valley Forge. Las palabras de David, pronunciadas cuando enfrentó a Goliat, parecen muy apropiadas: “La batalla es de Jehová” (1 Samuel 17:47). Nefi entendió que no existe tal cosa como estar en desventaja si Dios está de tu lado: “Porque he aquí, él es más poderoso que toda la tierra, ¿no ha de serlo entonces más que Labán y sus cincuenta, sí, o aún más que sus decenas de millares?” (1 Nefi 4:1). Nefi profetizó de los revolucionarios americanos que “el poder de Dios estaba con ellos” (1 Nefi 13:18). Brigham Young sabía que el Señor fue la fuerza impulsora en ese momento histórico: “[Dios] inspiró a los firmantes de la Declaración de Independencia; y movió a Washington a luchar y conquistar.” En recuerdo de aquellos días sagrados, Washington pronunció estas palabras de despedida a su ejército el 2 de noviembre de 1783:
“Las circunstancias desventajosas de nuestra parte, bajo las cuales se emprendió la guerra, nunca podrán ser olvidadas. Las singulares intervenciones de la Providencia en nuestra condición de debilidad fueron tales, que difícilmente pudieron escapar a la atención incluso de los más desatentos; mientras que la perseverancia sin igual de los Ejércitos de los Estados Unidos, a través de casi todo sufrimiento y desaliento posible durante ocho largos años, fue poco menos que un milagro constante.”
En otra ocasión, Washington hizo esta significativa declaración, tan aplicable a nuestros tiempos: “El hombre debe ser verdaderamente malo si puede observar los acontecimientos de la Revolución Americana sin sentir la más profunda gratitud hacia el gran Autor del Universo, cuya intervención divina se manifestó con tanta frecuencia a nuestro favor.”
Otros milagros aún estaban por realizarse. Al comenzar la Convención Constitucional, George Washington declaró firmemente: “El resultado está en manos de Dios.” Pero a pesar de la voluntad divina de Dios, Él no elimina todos los obstáculos del camino del hombre. Espera que el hombre sude, se esfuerce, aconseje y trabaje en conjunto para cumplir con sus planes. En un momento dado, la Convención Constitucional estaba en desorden, pero afortunadamente Benjamín Franklin dio un paso al frente con este consejo inspirado:
“Al comienzo de la contienda con Gran Bretaña, cuando éramos conscientes del peligro, teníamos oración diaria en esta sala pidiendo protección divina —Nuestras oraciones, señor, fueron escuchadas y graciosamente contestadas. ¿Y ahora hemos olvidado a ese poderoso amigo? ¿O imaginamos que ya no necesitamos su ayuda? He vivido, señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad: que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin que Él lo note, ¿es probable que un imperio pueda surgir sin su ayuda?… Por lo tanto, solicito que, de ahora en adelante, se inicien nuestras deliberaciones con oraciones implorando la asistencia del Cielo y su bendición cada mañana antes de proceder con los asuntos de esta Asamblea.”
Comprendiendo ese trasfondo inspirado, José Smith observó:
“La Constitución de los Estados Unidos es una norma gloriosa; está fundada en la sabiduría de Dios. Es una bandera celestial.”
Poco después de la Convención Constitucional, Washington se convirtió en el primer presidente. Y a su mérito, nunca olvidó la mano misericordiosa de Dios en el descubrimiento y establecimiento de América. En su primer discurso inaugural, Washington expresó:
“Sería… inapropiado omitir en este primer acto oficial, mis fervientes súplicas a ese Ser Todopoderoso que gobierna el Universo, que preside en los Consejos de las Naciones… Ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar la mano invisible que conduce los asuntos de los hombres que el pueblo de los Estados Unidos. Cada paso por el cual han avanzado hacia el carácter de una nación independiente, parece haber estado marcado por alguna señal de intervención providencial.”
Una vez que el lugar fue asegurado y se estableció una nación independiente, era necesario formar un gobierno que fomentara la libertad religiosa. Para establecer un gobierno así, el Señor envió a hombres como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamín Franklin, John Adams y otros, todos los cuales más tarde se aparecieron a Wilford Woodruff en el Templo de St. George y declararon que habían cumplido con su tarea preordenada de sentar las bases de este gobierno, y que ahora deseaban recibir las bendiciones del evangelio en sus vidas.
Wilford Woodruff registró su petición:
“Han tenido el uso de la Casa de Investiduras durante varios años y, sin embargo, nunca se ha hecho nada por nosotros. Sentamos las bases del gobierno que ahora disfrutan, y nunca nos apartamos de él, sino que permanecimos fieles a él y fuimos leales a Dios.”
Entonces el élder Woodruff añadió: “Estos fueron los firmantes de la Declaración de Independencia, y me esperaron durante dos días y dos noches.”
Tan deseosos estaban estos buenos hombres de recibir las bendiciones del templo del evangelio restaurado, que Benjamín Franklin se apareció una segunda vez a Wilford Woodruff, esta vez en un sueño. El presidente Woodruff registró esta inusual experiencia de la siguiente manera:
“Pasé algún tiempo con él [Benjamín Franklin] y hablamos sobre nuestras ordenanzas del templo que se habían realizado por él y por otros. Quería que se hiciera más obra por él de la que ya se había hecho. Le prometí que se haría. Desperté y entonces decidí recibir bendiciones adicionales por Benjamín Franklin y George Washington.”
Wilford Woodruff conocía de primera mano el llamamiento inspirado de los Padres Fundadores, y dio ferviente testimonio de ello: “Voy a dar mi testimonio a esta congregación, aunque nunca lo haga de nuevo en mi vida, de que esos hombres que establecieron los cimientos de este gobierno estadounidense y firmaron la Declaración de Independencia fueron los mejores espíritus que el Dios del cielo pudo encontrar sobre la faz de la tierra. Eran espíritus escogidos… El general Washington y todos los hombres que trabajaron con ese propósito fueron inspirados por el Señor.”
Lorenzo Snow ofreció un testimonio similar: “Vemos la providencia de Dios al levantar a un Lutero, a un John Wesley; vemos la providencia de Dios en todas las organizaciones y comunidades cristianas; seguimos la mano del Todopoderoso al formar la constitución de nuestra nación, y creemos que el Señor levantó a hombres con el propósito expreso de cumplir con ese objetivo—los levantó e inspiró para redactar la Constitución de los Estados Unidos.”
Reconociendo su papel único en la historia, un historiador se refirió a los Padres Fundadores como: “La generación de hombres públicos más notable en la historia de los Estados Unidos, o tal vez de cualquier otra nación.” Y otro historiador observó: “Sería de un valor incalculable saber qué produjo tal explosión de talento desde una base de solo dos millones y medio de habitantes.” Pero sí sabemos qué produjo esa “explosión de talento”. El mismo Señor dio la respuesta: “Yo establecí la Constitución de esta tierra, por medio de hombres sabios que levanté para este mismo propósito, y redimí la tierra por medio del derramamiento de sangre” (DyC 101:80).
Lincoln era del mismo temple espiritual que los Padres Fundadores. Estaba a punto de dejar su ciudad natal, Springfield, Illinois, para asumir la presidencia. Con esa sabiduría que tan a menudo trascendía las épocas, ofreció una fórmula que traería éxito inequívoco a nuestra nación:
“Sin la ayuda de ese Ser Divino que siempre lo asistió a él [refiriéndose a George Washington], no puedo tener éxito. Con esa ayuda no puedo fracasar. Confiando en Aquel que puede ir conmigo y permanecer con ustedes,… espero que en sus oraciones me encomienden.”
Lincoln, un hombre de Dios por derecho propio, reconocía la mano divina en la formación de América. Antes de emitir la Proclamación de Emancipación, declaró: “Es mi más sincero deseo conocer la voluntad de la Providencia… Y si puedo saber cuál es, la cumpliré.”
Como señalaron algunos autores: “Cada vez más, se veía a sí mismo como un agente especialmente designado por el Todopoderoso.”
En una ocasión, el general de división Daniel E. Sickles, quien había perdido una pierna en Gettysburg, preguntó a Lincoln por qué estaba tan seguro del éxito en Gettysburg. Lincoln hizo una pausa y luego respondió:
“Sentí que había llegado la gran crisis… Fui a mi habitación y me arrodillé en oración. Nunca antes había orado con tanta intensidad… Sentí que debía poner toda mi confianza en el Dios Todopoderoso. Él dio a nuestro pueblo el mejor país que jamás se haya dado al hombre. Solo Él podía salvarlo de la destrucción. Había hecho lo mejor que podía para cumplir con mi deber, y me encontré a mí mismo insuficiente para la tarea. La carga era más de lo que podía soportar… Le pedí que nos ayudara y nos diera la victoria ahora. Estaba seguro de que mi oración fue contestada. No tenía dudas sobre el resultado en Gettysburg.”
Negar la mano de Dios en el descubrimiento y la preservación de América es desacreditar y menospreciar a los Padres Fundadores y héroes nacionales que con frecuencia y fervor reconocieron la mano de Dios. Ellos sabían que la intervención divina en América tendría implicaciones mucho más allá de los límites de una sola nación. No se puede escapar de esa conclusión. Patrick Henry escribió que la proyección mundial de América había “encendido la vela para todo el mundo.” No debería sorprender que el marqués de La Fayette, un venerado defensor de la Revolución, declarara proféticamente:
“La felicidad de América está íntimamente ligada a la felicidad de toda la humanidad.”
La antorcha del evangelio restaurado fue encendida en América, pero poco tiempo después habría de ser llevada, uno por uno y de dos en dos, a todo el mundo por aquellos cuyos testimonios ardían con el fuego del evangelio restaurado.
¿Por qué, entonces, estaba Dios tan preocupado por América? ¿Por qué mantener a este país en aislamiento hasta enviar a Colón? ¿Por qué enviar aquí a los peregrinos en busca de libertad religiosa? ¿Por qué tanto interés manifiesto en la Guerra de Independencia y su resultado? ¿Por qué enviar a Washington, Adams y otros para establecer un país y una constitución fundados en la libertad religiosa, si la verdadera Iglesia de Jesucristo aún existiera y prosperara en Europa occidental? ¿Por qué tantas personas percibían el destino divino de esta nación? ¿Era acaso el propósito principal de Dios establecer una potencia política que dominara el mundo? ¿O deseaba más bien establecer un entorno espiritualmente receptivo donde pudiera restaurarse la verdadera Iglesia de Jesucristo sobre la tierra?
Dios no estaba apasionadamente interesado en el desarrollo de América solamente como una entidad política —eso era el medio, no el fin. El objetivo supremo era proveer un escenario en el cual su Iglesia pudiera ser restaurada en su plenitud, para nunca más ser quitada de la tierra. Ese era el propósito culminante de Dios al bendecir a América.
El presidente Joseph F. Smith sabía muy bien que el Señor era la fuerza rectora en estos asuntos:
“Esta gran nación americana fue levantada por el poder de la mano omnipotente del Todopoderoso, para que fuera posible en los últimos días que el reino de Dios fuera establecido sobre la tierra. Si el Señor no hubiera preparado el camino sentando las bases de esta gloriosa nación, habría sido imposible (bajo las estrictas leyes y la intolerancia de los gobiernos monárquicos del mundo) sentar los fundamentos para la venida de su gran reino. El Señor ha hecho esto.”
Finalmente, las condiciones estaban maduras para “aterrizar el avión” —para restaurar la Iglesia en la tierra, pero Satanás la vio aproximarse en el horizonte.
―
26
El Ataque Preventivo de Satanás
En tales condiciones, José Smith apareció en escena. Aunque Satanás es ciertamente malvado, no es ingenuo; sabía quién era este joven—sabía que José era un “sequoia espiritual”; sabía que estaba destinado a ser un “perturbador… de su reino” (José Smith—Historia 1:20). Satanás podía ver el “avión” en su patrón de aterrizaje, y sabía que José Smith era el piloto ungido. Pero antes del advenimiento de algo bueno y grandioso, Satanás siempre trabaja con mayor intensidad. Ocurrió en el nacimiento del Salvador, con la matanza de los inocentes. Ocurrió de nuevo cuando el Salvador comenzó su misión y fue enfrentado con las tres tentaciones. Ocurrió durante la Expiación—hubo traición, acusación, juicio falso y finalmente la tentación mientras estaba en la cruz. En cada punto crítico, Satanás estuvo presente. Y así sería también con el profeta José antes del inicio de sus grandes y gloriosas contribuciones—Satanás estaría allí con toda su diabólica oposición. A toda costa, Satanás sabía que debía impedir que este joven avanzara con la obra que se le había encomendado. Satanás estaba listo para lanzar su ataque preventivo. Era “como león rugiente… buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8). Estaba preparado para “airarse en el corazón de los hijos de los hombres, y agitarlos para que se enojen contra lo que es bueno” (2 Nefi 28:20).
Con plena conciencia de esta fuerza polar, José Smith comentó: “En lo que se refiere al reino de Dios, el diablo siempre establece su reino al mismo tiempo en oposición al de Dios.” Tan visible era esta oposición que, al reflexionar sobre la vida de José, Brigham Young escribió: “Si mil sabuesos estuvieran en esta Manzana del Templo, sueltos tras un solo conejo, no sería una mala ilustración de la situación del profeta José en algunos momentos. Fue cazado sin tregua.”
Cuando José Smith tenía catorce años (poco antes de la Primera Visión), regresaba a casa, a punto de cruzar el umbral de su puerta, cuando una bala pasó frente a él. Rápidamente saltó al interior. A la mañana siguiente, cuando hubo luz, la familia localizó el lugar donde el agresor se había escondido bajo una carreta. Encontraron la bala incrustada en una vaca que estaba justo en el camino de José. Entonces su madre escribió en su diario: “Aún no hemos descubierto al hombre que intentó este asesinato, ni podemos descubrir la causa del mismo.”
Pero con la perspectiva que da el tiempo, podemos adivinar la causa: Satanás sabía que el momento se acercaba en que su reino sería sacudido hasta sus cimientos.
Poco tiempo después de esa experiencia, José estaba leyendo Santiago 1:5: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente.” Uno casi puede imaginar a Satanás paseando nerviosamente, “retorciéndose las manos”, al ver cómo este joven regresaba una y otra vez a esa escritura. José dijo: “Ningún pasaje de las Escrituras jamás vino al corazón del hombre con más poder que este lo hizo en ese momento al mío. Parecía penetrar con gran fuerza en cada sentimiento de mi corazón. Reflexioné sobre él una y otra vez” (José Smith—Historia 1:12).
Poco después, en un hermoso día de primavera, José fue a un bosque cercano para preguntar cuál era la iglesia verdadera. Pero no iría solo. Al arrodillarse para orar, escuchó el sonido de pasos; su lengua se espesó, de modo que no podía hablar, y una oscuridad abrumadora lo envolvió, casi hasta hacerlo sucumbir. Reconoció que en ese momento: “Estuve a punto de hundirme en la desesperación y de abandonarme… a algún ser real del mundo invisible.” Luego escribió: “Justo en ese momento de gran alarma, vi una columna de luz exactamente sobre mi cabeza, más brillante que el sol, la cual descendía gradualmente hasta descansar sobre mí. Tan pronto como apareció, me encontré libre del enemigo que me había sujetado. Cuando la luz reposó sobre mí, vi a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria desafían toda descripción, de pie sobre mí en el aire. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: ‘Este es mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!’” (José Smith—Historia 1:16–17).
Dan Jones, uno de los amigos del profeta, explicó lo que ocurrió entonces: “Se le informó [a José]… que todas las denominaciones religiosas del país enseñaban doctrinas imperfectas, en mayor o menor grado, y que, en consecuencia, Dios no reconocía a ninguna de ellas como su Iglesia; aunque muchos de sus miembros eran hombres celosos, concienzudos, temerosos de Dios, que huían del mal y lo adoraban de acuerdo con la luz que poseían. Se le mandó no unirse a ninguna de ellas. Recibió la promesa de que la verdadera doctrina—la plenitud del evangelio—le sería restaurada en algún momento futuro.”
Al compartir esta experiencia sagrada en la arboleda, José inmediatamente enfrentó una amarga persecución. Satanás avanzaba con un ataque frontal. Al reflexionar, José relató: “Relatar la historia [de la Primera Visión] había excitado muchos prejuicios contra mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una gran persecución, la cual siguió aumentando; y aunque yo era un muchacho oscuro, de apenas entre catorce y quince años,… sin embargo, hombres de gran reputación se molestaban en hacer notar suficiente como para excitar la opinión pública en mi contra y crear una persecución amarga; y esto era común entre todas las sectas—todas se unieron para perseguirme” (José Smith—Historia 1:22).
Tan pronto como José recibió las planchas de oro, de las cuales tradujo el Libro de Mormón, hubo múltiples intentos por arrebatárselas. Numerosas demandas fueron presentadas contra el profeta José—sin duda parte del plan satánico para desviarlo, desanimarlo y disuadirlo de llevar a cabo su obra divinamente asignada. E. D. Howe, un acérrimo antimormón que publicaba el Painesville Telegraph, escribió durante la época de Kirtland: “La región circundante comenzaba a ponerse algo sensible, y muchos de nuestros ciudadanos consideraban aconsejable tomar todos los medios legales a su alcance para contrarrestar el progreso de un enemigo tan peligroso [la Iglesia restaurada] en medio de ellos, y se sucedieron muchos pleitos legales.”
José fue encarcelado injustamente en múltiples ocasiones. Bien conocemos los nombres de las cárceles de Richmond, Liberty y Carthage. Fue cubierto de brea y plumas. Fue testigo de apostasías generalizadas y de la traición de amigos. Y finalmente, a los 38 años y medio de edad, sufrió el martirio y selló su testimonio con su sangre.
En ocasiones, José tuvo que presentarse como único testigo de la verdad. Quizás fue parte de su prueba abrahámica, parte del precio requerido para restaurar el evangelio en la tierra. La primera de esas pruebas fue en la arboleda. No había nadie a su lado. Es cierto que tenía el maravilloso apoyo de su familia, pero, ausente ese pequeño grupo de almas nobles, era un joven de catorce años enfrentado al mundo. No había otro mortal a quien pudiera acudir y decir: “Pregúntale a él—él estuvo conmigo—vio lo que yo vi y oyó lo que yo oí.” No, José cargó solo con esa abrumadora responsabilidad. En ese sentido, se enfrentó solo a los ministros de su época, a “hombres de gran reputación”, a las falsas tradiciones que durante siglos habían declarado que los cielos estaban cerrados. Pero no se retractaría.
Pasaron algunos años y José recibió las planchas de oro, pero durante un tiempo no hubo testigos de las visitas angélicas, ni testimonios que corroboraran que las planchas eran reales. Qué tentador debió haber sido mostrar el registro celestial a su familia y amigos o decir a sus detractores: “Aquí están las planchas que ustedes han ridiculizado y dudado; aquí están los registros sagrados con el lenguaje antiguo; aquí está la evidencia física de mi manifestación divina. Ahora, ¿qué tienen que decir?”
Pero Dios, en su infinita sabiduría, dispuso otra cosa. Requeriría paciencia dolorosa en lugar de una revelación rápida y fácil. Así como el Salvador no convocó a la legión de ángeles para probar que sus escépticos estaban equivocados, así también José no revelaría las planchas de oro hasta que el Señor lo permitiera, y entonces solo a aquellos que estuvieran espiritualmente preparados. Mientras tanto, él permanecería solo.
Finalmente llegó el día de gran alivio. Las planchas fueron mostradas a otros tres hombres, cada uno de los cuales testificó de la veracidad y realidad del registro antiguo y del visitante angélico. José estaba lleno de gozo. Con júbilo le dijo a sus padres: “Padre, madre, no saben cuán feliz estoy: el Señor ha hecho que las planchas sean mostradas a tres más además de mí… Ellos [los Tres Testigos] saben por sí mismos que no ando engañando al pueblo, y siento como si me hubieran aliviado de una carga que era casi demasiado pesada para soportar, y se regocija mi alma de que ya no estaré completamente solo en el mundo.” Después de que José había padecido muchas pruebas y una profunda soledad, Dios le recordó: “No temas lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás” (D. y C. 122:9).
José Smith, quien fue fiel a su llamamiento en todo sentido, habló con elocuencia y profecía acerca del destino de la Iglesia restaurada:
“Ninguna mano impía podrá detener el progreso de la obra; las persecuciones pueden enfurecerse, los ejércitos pueden reunirse, las calumnias pueden difamarnos, pero la verdad de Dios seguirá adelante con valentía, nobleza e independencia, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, barrido toda nación y sonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el Gran Jehová diga que la obra está concluida.”
Por el momento, Satanás había vaciado temporalmente su arsenal, disparado toda su artillería, cobrado todos sus favores y enviado a todos sus secuaces para detener la Primera Visión, el Libro de Mormón y la Restauración; pero no fue suficiente, ni lo sería jamás, porque: “las obras, y los designios, y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, ni irán a la ruina” (D. y C. 3:1).
―
27
La Restauración
El audaz y constante ataque de Satanás contra José Smith fue un poderoso testimonio de que José era en verdad un profeta de Dios, escogido para restaurar la Iglesia de Cristo en la tierra. El “avión” no pudo aterrizar antes. Aun en esta nación con libertad religiosa, José y Hyrum fueron mártires por la causa. La Iglesia fue restaurada en la tierra tan pronto como fue posible y aún así capaz de sobrevivir. La observación de F. M. Bareham, citada por el presidente Spencer W. Kimball, resulta apropiada: “Cuando un error necesita corregirse, o una verdad necesita proclamarse, o un continente necesita descubrirse, Dios envía un bebé al mundo para hacerlo.” Luego, el presidente Kimball añadió: “Cuando los teólogos tambalean y tropiezan, cuando los labios fingen y los corazones se extravían, … cuando las nubes del error necesitan disiparse y la oscuridad espiritual necesita penetrarse y los cielos abrirse, nace un pequeño infante.”
Así como Dios lo hizo con Colón, Lutero y Washington, así también lo hizo ahora con el nacimiento de José Smith. El élder Neal A. Maxwell lo expresó con claridad perfecta:
“Las planchas del Libro de Mormón no fueron enterradas en Bélgica para que siglos después naciera José Smith en el distante Bombay… Dios está en los detalles.”
Y así estaría en los detalles de la Restauración. José Smith nacería en el lugar correcto, en el momento correcto y con la misión correcta.
Las contribuciones del profeta José al reino restaurado fueron monumentales. Con la Primera Visión, los cielos se abrieron después de siglos de cierre. Por medio de José Smith, las doctrinas y ordenanzas puras de la Iglesia original fueron devueltas. Las preciosas y largamente perdidas llaves del sacerdocio fueron restauradas. Juan el Bautista devolvió las llaves del sacerdocio aarónico, y por medio de Pedro, Santiago y Juan, se restauraron las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Moisés trajo de vuelta las llaves de la recogida de Israel; Elías devolvió las llaves de la dispensación del evangelio de Abraham; y Elías (el profeta) restauró los poderes de sellamiento del templo. Con respecto a esto, el Señor dijo a José: “Tú eres bendecido desde ahora en adelante porque posees las llaves del reino que te son dadas; el cual reino está surgiendo por última vez.” Y luego, para asegurar a José que la ardiente oposición de Satanás sería finalmente en vano, el Señor dio estas palabras de triunfo definitivo: “Las llaves del reino nunca te serán quitadas, mientras estés en el mundo, ni en el mundo venidero” (D. y C. 90:2–3). Como parte de la Restauración, ahora había apóstoles y profetas vivientes que poseían las mismas llaves que sus contrapartes antiguas. Había un Pedro, Santiago y Juan modernos que podían hablar con autoridad divina y declarar: “Así dice el Señor”.
El élder Boyd K. Packer compartió la siguiente experiencia, que destaca la realidad de profetas vivientes y de llaves restauradas del sacerdocio. Al concluir una conferencia de área celebrada en Copenhague, Dinamarca, el presidente Spencer W. Kimball expresó su deseo de visitar la iglesia de Vor Frue para ver las estatuas de Thorvaldsen del Cristo y los Doce Apóstoles. La iglesia estaba cerrada por renovaciones, pero rápidamente se hicieron los arreglos para que el grupo del presidente Kimball pudiera entrar. El élder Packer dijo: “La mayoría del grupo estaba en la parte trasera de la capilla, donde el encargado… estaba dando algunas explicaciones.” Añadió: “Yo estaba con el presidente Kimball, el élder Rex Pinegar y el presidente Bentine, el presidente de estaca local, frente a la estatua de Pedro. En su mano, esculpida en mármol, hay un juego de llaves pesadas. El presidente Kimball señaló las llaves y explicó lo que simbolizaban.” El élder Packer dijo que nunca olvidaría lo que sucedió a continuación: el presidente Kimball “se volvió hacia el presidente Bentine y con inusual severidad le señaló con el dedo y dijo con palabras firmes e impresionantes:
‘Quiero que le diga a cada luterano en Dinamarca que ellos no poseen las llaves. ¡Yo tengo las llaves! ¡Nosotros poseemos las verdaderas llaves y las usamos todos los días!’”
El élder Packer dijo que luego caminaron hacia el otro extremo de la capilla donde el resto del grupo estaba reunido, y el presidente Kimball señaló las estatuas y dijo: “Estos son los apóstoles muertos. Aquí tenemos a los apóstoles vivientes.” El presidente Kimball luego señaló al élder Packer, al élder Thomas S. Monson y al élder L. Tom Perry y dijo: “Nosotros somos los apóstoles vivientes. Ustedes leen sobre los Setentas en el Nuevo Testamento, y aquí hay Setentas vivientes: el hermano Pinegar y el hermano Hales.” El testimonio del presidente Kimball fue tan poderoso que los ojos del encargado del lugar se llenaron de lágrimas. El élder Packer dijo que al salir de esa capilla: “Sentí que había participado en la experiencia de toda una vida.”
Con estas llaves y esta comisión divina, el profeta José trajo al mundo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio y la Traducción de la Biblia por José Smith. Él fue una prueba empírica de que las Escrituras no eran un cuerpo estático de literatura divina, sino una revelación progresiva de la mente y la voluntad de Dios. Organizó la Iglesia de la misma manera que en los tiempos primitivos. Restauró las doctrinas sagradas del reino. Fue el instrumento por medio del cual se sellaron nuevamente las ordenanzas del templo y el evangelio se llevó tanto a los muertos como a los vivos. ¿Acaso es de extrañar que las Escrituras digan de él que “ha hecho más por la salvación de los hombres en este mundo, con la excepción de Jesucristo, que cualquier otro hombre que haya vivido en él”? (DyC 135:3).
La hambruna espiritual de la apostasía había terminado; la noche de tinieblas había concluido. Los cielos volverían a derramar sus tesoros una y otra vez. El amanecer se podía ver en el horizonte, y la tierra estaba a punto de ser iluminada con los gloriosos rayos de la Iglesia de Cristo. Los principios del evangelio se enseñarían con pureza prístina, las ordenanzas se efectuarían con poder del sacerdocio, y los corazones arderían con testimonios encendidos de la verdad restaurada. William Phelps, un himnólogo, escribió sobre estos días gloriosos:
¡El Espíritu de Dios como un fuego arde!
La gloria de los últimos días empieza a surgir;
Las visiones y bendiciones antiguas están regresando,
Y los ángeles vienen a visitar la tierra.
El Señor amplía el entendimiento de los santos,
Restaurando sus jueces y todo como al principio,
El conocimiento y poder de Dios se expanden;
El velo sobre la tierra comienza a rasgarse.
La profecía de Dios se estaba cumpliendo: José estaba sacando a la Iglesia “de la oscuridad y de las tinieblas” (DyC 1:30).
Daniel vio todo esto en visión cuando profetizó: “El Dios del cielo levantará un reino, el cual no será jamás destruido” (Daniel 2:44). Comparó este reino con una piedra “cortada del monte, no con mano” que rodaría hasta llenar toda la tierra. El Señor confirmó a José que la Iglesia restaurada era esa piedra que Daniel vio:
“Las llaves del reino de Dios son confiadas al hombre sobre la tierra, y desde allí el evangelio se difundirá hasta los extremos de la tierra, como la piedra que fue cortada del monte, no con mano, que rodará hasta llenar toda la tierra” (DyC 65:2).
Aunque Juan el Revelador sabía que llegaría un tiempo en que el evangelio no se hallaría sobre la tierra, también sabía que el tan esperado día de la restauración sería anunciado desde el cielo: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6).
Pedro profetizó que antes de que Cristo viniera por segunda vez, habría una “restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:20–21). Aunque el evangelio de Jesucristo se perdió con la apostasía, fue restaurado en cumplimiento de la profecía de Pedro. La Iglesia restaurada es la “obra maravillosa y un prodigio” de la que habló Isaías (Isaías 29:14). Y fue restaurada en “la dispensación del cumplimiento de los tiempos” (Efesios 1:10), como lo dijo Pablo. José fue el profeta que dio inicio a esa dispensación; fue el instrumento escogido por Dios para restaurar todas las cosas. Amós reconoció la necesidad absoluta de un profeta en este proceso de restauración: “Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). José entendía su llamamiento divino, pues dijo: “Calculo ser uno de los instrumentos para establecer el reino de Daniel mediante la palabra del Señor, y tengo la intención de establecer un fundamento que revolucionará todo el mundo.” Y eso fue exactamente lo que hizo. El presidente Spencer W. Kimball lo resumió de manera excelente:
Otro día amaneció, otra alma con un anhelo apasionado oró por guía divina. Se halló un lugar de soledad escondida, se doblaron las rodillas, los corazones se humillaron, las súplicas se elevaron, y una luz más brillante que el sol del mediodía iluminó al mundo: el telón nunca más se cerraría, la puerta nunca más se volvería a golpear, esta luz nunca más sería extinguida. Un joven de fe incomparable rompió el hechizo, destrozó los “cielos de hierro” y restableció la comunicación. El cielo besó a la tierra, la luz disipó las tinieblas, y Dios habló de nuevo al hombre. … Había un nuevo profeta en la tierra, y por medio de él Dios estableció su reino—un reino que nunca sería destruido ni dejado a otro pueblo—un reino que permanecerá para siempre.
Los profetas y apóstoles vivientes se han unido para testificar de la divina restauración de la Iglesia de Cristo: “Declaramos con palabras de solemnidad que Su sacerdocio y Su Iglesia han sido restaurados sobre la tierra—‘edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo’” (Efesios 2:20).
El Señor dijo al profeta José Smith y a otros siervos divinamente designados que tendrían: “poder para sentar los cimientos de esta iglesia y sacarla de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra” (DyC 1:30). Esta revelación no significa que no haya personas buenas en otras iglesias—porque las hay. Tampoco significa que otras iglesias no tengan algunas verdades—porque las tienen. Lo que sí significa es que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia sobre la faz de la tierra que posee toda la verdad revelada en esta dispensación necesaria para nuestra salvación, la única iglesia que tiene todas las ordenanzas necesarias para salvar y exaltar a un hombre o una mujer, y la única iglesia que tiene la autoridad dada por Dios para predicar las doctrinas del reino con pureza y para efectuar las ordenanzas sagradas con validez divina. La Iglesia restaurada es la misma iglesia que existía en la época del Salvador.
La Biblia y los primeros escritores cristianos dejaron un modelo de la Iglesia organizada divinamente por Cristo. La iglesia restaurada por medio de José Smith es coherente con ese modelo. Sin embargo, si alguien comparara la Iglesia restaurada con la Iglesia del Nuevo Testamento, la encontraría similar, pero no exactamente igual. ¿Por qué la diferencia? Porque la Iglesia de Cristo no era una iglesia estancada. Era una iglesia dinámica y viviente basada en la revelación continua. Mientras que las doctrinas y ordenanzas eternas no cambiaban, los procedimientos sí variaban para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
Por ejemplo:
- Cristo inicialmente eligió a doce apóstoles para gobernar la Iglesia. Luego, conforme la Iglesia se expandía, se añadieron setentas, obispos, élderes y otros oficiales para acomodar el crecimiento.
- Cristo instruyó primero a sus discípulos a “no llevar bolsa, ni alforja” (Lucas 10:4), pero más adelante revocó ese consejo y cambió el método de predicación: “Pero ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja” (Lucas 22:36).
- Al principio de su ministerio, el Salvador mandó a sus discípulos no ir a los gentiles, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mateo 10:5–6). Más tarde, mediante revelación, les mandó predicar el evangelio a los gentiles (Hechos 15).
- En un tiempo los santos adoraban en sábado, el día de reposo judío; pero después de la resurrección del Salvador, el nuevo día de reposo fue el domingo, el día del Señor (Hechos 20:7; Apocalipsis 1:10).
En todos los casos anteriores, las enseñanzas fundamentales y las ordenanzas permanecieron igual—solo cambiaron los procedimientos o el momento.
Además de los cambios en los procedimientos y en los tiempos, se revelaron doctrinas nuevas y ampliadas a los santos del Nuevo Testamento a medida que maduraban en justicia, cumpliendo así el decreto divino de que la verdad sería dada “mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón” (Isaías 28:10). Pablo enseñó el mismo principio a los corintios: “Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía” (1 Corintios 3:2). Obviamente, la “vianda” a la que se refería eran las doctrinas más profundas del reino, que sólo podían ser entregadas a los santos experimentados. Más adelante se revelaron algunas de estas doctrinas y otras fueron ampliadas, tales como los tres grados de gloria (1 Corintios 15:40–42), la predicación de Cristo a los muertos (1 Pedro 3:18–20; 4:6), la doctrina de hacer firme la vocación y elección (2 Pedro 1:10–19); y la revelación de Juan sobre la guerra en los cielos, los últimos días, el Milenio y el destino divino del hombre, todo lo cual está registrado en el libro de Apocalipsis.
Aunque en la Iglesia original de Cristo ocurrieron cambios significativos en los procedimientos y se añadieron perspectivas doctrinales, había una clave para saber si el cambio provenía de la voluntad del Señor. Se podía determinar al hacerse la pregunta: “¿Este cambio fue producto de la razón humana o de la revelación de Dios?” En la Iglesia de Cristo siempre existía una trazabilidad divina cuando ocurría un cambio importante—se manifestaba en forma de revelación. Uno podría hacer las siguientes preguntas con toda propiedad: “¿Fueron el Credo de Nicea o el Credo Atanasiano revelaciones de Dios o compromisos entre hombres? ¿El bautismo infantil fue introducido por revelación? ¿La aspersión o el derramamiento de agua fueron indicaciones del cielo? Si es así, ¿dónde se encuentran las revelaciones?” No existe una línea trazable de revelación que conduzca a estas doctrinas, sólo una línea rota de hipótesis, suposiciones y compromisos humanos.
La Iglesia restaurada fue modelada según la Iglesia de Cristo en la meridiana del tiempo. Las doctrinas y ordenanzas eternas no cambiaron, pero hubo algunos ajustes en los procedimientos para adaptarse a las diferentes circunstancias, y se revelaron nuevas perspectivas doctrinales a medida que los santos maduraban espiritualmente. En cada caso, hubo una trazabilidad en forma de revelación. Por ejemplo, ciertos procedimientos cambiaron con el crecimiento explosivo de la Iglesia. Se llamaron nuevos líderes, como los Setentas de Área (DyC 107:98). Se designaron maestros orientadores para visitar los hogares de cada miembro (DyC 20:51); se creó un himnario (DyC 25:11–12); y se dio orientación más detallada respecto a la realización de consejos disciplinarios (DyC 102). Además, las doctrinas se expandieron según surgían las necesidades y los santos crecían espiritualmente. Se dio una ley de salud para advertir a los miembros sobre los males del tabaco, el alcohol y otras sustancias dañinas (DyC 89). Se revelaron otras perspectivas doctrinales concernientes a los tres grados de gloria (DyC 76), la salvación de los niños pequeños (DyC 137), y cómo se predica el evangelio a los muertos (DyC 138). Pero cada vez que hubo un cambio significativo respecto al modelo original, hubo una línea de revelación clara e inconfundible. En consecuencia, los planos de la Iglesia restaurada y la Iglesia primitiva son exactamente iguales, salvo por los cambios dirigidos por revelación divina.
Con respecto al proceso subyacente de la restauración de la Iglesia de Cristo, el élder Bruce R. McConkie observó: “De vez en cuando, en un jardín tranquilo, o en medio de los fuegos y truenos del Sinaí, o dentro de un sepulcro que no puede sellarse, o en un aposento alto—casi siempre lejos de la mirada de los hombres y rara vez conocido por más de un puñado de personas—el Señor interviene en los asuntos de los hombres y manifiesta su voluntad en cuanto a su salvación”.
Así fue con la Restauración. En la serenidad y el recogimiento de la arboleda ocurrió la Primera Visión; en el dormitorio humilde de un muchacho apareció el ángel Moroni; en las orillas privadas y prístinas del río Susquehanna se restauró el sacerdocio; detrás de una cortina se llevó a cabo la traducción más maravillosa del libro más maravilloso jamás revelado al hombre; y en el entorno sencillo, casi austero, de una cabaña rústica surgió la organización de la Iglesia. Las huellas divinas eran claramente visibles, la obra de Dios claramente discernible. En lugar de los reflectores, hubo la aparición reservada del Padre y del Hijo; en lugar de un micrófono estridente, la voz susurrante del Espíritu; y en lugar de las masas parlanchinas, el testimonio humilde pero seguro de unos pocos.
Muchos años antes, Dios había mostrado a Elías el modelo de las cosas celestiales:
«Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado» (1 Reyes 19:11–12). Así es el proceder de Dios: “Por medios pequeños y sencillos se realizan grandes cosas; y en muchos casos, los medios pequeños confunden a los sabios y el Señor obra la salvación de muchas almas” (Alma 37:6–7). Calladamente, con humildad, con discreción, pero con certeza y poder incuestionables, la Iglesia de Jesucristo fue restaurada.
―
28
¿Quién fue Este Hombre Llamado José?
La verdad completa y nada más que la Verdad
Supongamos que un periodista te contara las siguientes cuatro cosas, y nada más, sobre uno de los personajes principales del Nuevo Testamento:
Primero, que el Salvador le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” (Mateo 14:31); segundo, que el Salvador le dijo a este mismo hombre: “¡Apártate de mí, Satanás!, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Marcos 8:33); tercero, que este hombre le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, por lo cual el Salvador lo reprendió diciendo: “Todos los que tomen espada, a espada perecerán” (Mateo 26:52); y cuarto, que este hombre, en un intento por protegerse, negó tres veces conocer al Salvador (Lucas 22:55–61).
Si eso fuera todo lo que supieras de este hombre, ¿qué pensarías? Sin duda, lo considerarías un incrédulo, un canalla, un sinvergüenza, tal vez incluso algo peor. Y así, el periodista sin escrúpulos, que reveló solo lo anterior, puede intentar manchar el carácter de quizás el discípulo más poderoso de los tiempos del Nuevo Testamento: Pedro, el apóstol. Al tratar de exponer algunas debilidades menores, el autor ha pasado por alto al hombre y su grandeza.
“Oh,” afirma el periodista en su defensa, “cada una de las afirmaciones que he hecho es verdadera.” Pero la verdad no vive en aislamiento. No es solo un conjunto de palabras que se leen en el vacío. Cuando uno sube al estrado como testigo, se le exige decir “la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.” ¿Cuál es toda la verdad sobre José Smith?
En algunas ocasiones, algunos han intentado exponer o incluso inventar defectos de carácter de José Smith, como si tales defectos definieran completamente al hombre. Dicen que fue un “buscador de oro,” o que participó en frivolidades en su juventud, o que cometió errores financieros con la Sociedad Anti-Bancaria de Kirtland, y así sucesivamente. Aun si estas acusaciones fueran ciertas, ¿qué importancia tendrían? Estas deficiencias, incluso si fueran reales, son insignificantes comparadas con el hombre y sus asombrosas contribuciones. Son como pececillos en un océano lleno de ballenas. Sería como decir que se describió con precisión a Pedro al revelar solo los cuatro episodios “negativos” mencionados arriba, o que se caracterizó correctamente a Babe Ruth al mencionar solo su número récord de ponches, o que se retrató fielmente a Lincoln al enfocarse solo en sus derrotas políticas. Lamentablemente, existen autores así, “escritores de verrugas,” que se deleitan en encontrar una verruga de proporciones diminutas y luego agrandarla hasta convertirla en todo el hombre. Y en el proceso, han fallado completamente en comprender al hombre, su misión y su mensaje. Esto es especialmente cierto con los escritores seculares que intentan caracterizar a un hombre espiritual. Simplemente carecen de las herramientas necesarias para “capturar” al hombre completo. Están tratando de describir a un hombre tridimensional con herramientas bidimensionales. Pablo escribió sobre este dilema: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14).
El Profeta de la Restauración
Los historiadores han señalado que hubo tres claves fundamentales para la Reforma. La primera fue el desarrollo de la imprenta de tipos móviles, que permitió acceder a la palabra escrita, en particular a la palabra de Dios registrada por los profetas bíblicos; la segunda fue la invención de la brújula náutica, que permitió al navegante orientarse en la noche, incluso con el cielo nublado, y así navegar con precisión hasta su destino final; y la tercera fue el descubrimiento de la pólvora, que otorgó a los reinos de la tierra un poder militar nunca antes conocido.
De manera similar, hubo tres claves paralelas, pero de un orden superior, que impulsaron la Restauración: primero, la dispensación de revelación que abrió la palabra de Dios mediante profetas vivientes; segundo, una brújula divina conocida como el don del Espíritu Santo, que ayudó a los buscadores sinceros a ver a través de la oscura noche de la apostasía y a viajar con certeza por el camino estrecho hacia su destino celestial; y tercero, el poder del sacerdocio, que dotó al reino de Dios en la tierra con un poder celestial para bendecir y salvar a toda la humanidad. La palabra, la brújula, el poder—estas fueron las llaves que abrieron tanto la Reforma como la Restauración.
En la Restauración, José Smith fue el portador escogido de las llaves en todos los aspectos. En cuanto a la palabra, el Señor declaró: “Esta generación tendrá mi palabra por medio de ti” (DyC 5:10). La brújula divina, o don del Espíritu Santo, fue restaurada a la tierra con el bautismo y la confirmación de José Smith. El Señor declaró: “Bienaventurados son los que procuren establecer mi Sion en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo” (1 Nefi 13:37). Y finalmente, en cuanto a los poderes del cielo, el Señor declaró: “Los derechos del sacerdocio están inseparablemente conectados con los poderes del cielo” (DyC 121:36). Esos poderes del sacerdocio fueron restaurados por mensajeros angelicales al profeta José. En consecuencia, él fue el instrumento mediante el cual se dispensaron la palabra, la brújula y el poder.
En ocasiones, algunos pueden preguntar: “¿Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días colocan a José Smith al mismo nivel que Jesucristo?” La respuesta, por supuesto, es no. El Salvador es el Unigénito del Padre. Él es el único hombre perfecto y el único nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Respetamos y reverenciamos a José Smith como profeta de Dios, pero adoramos únicamente a Jesucristo como el Salvador y Redentor del mundo.
Habiendo hecho esa distinción, reconocemos y honramos a José Smith como el Profeta de la Restauración. Cuando José Smith tenía apenas diecisiete años, el ángel Moroni se le apareció en su dormitorio y pronunció esta asombrosa profecía: “Mi [el de José] nombre sería conocido para bien y para mal entre todas las naciones, tribus y lenguas” (José Smith—Historia 1:33). Fue una profecía extraordinaria hecha acerca de un joven campesino de diecisiete años, con no más educación que el equivalente a tercer grado de primaria,⁷ y que vivía en los bosques del estado de Nueva York. Sin embargo, cada palabra de esa profecía se cumpliría.
Resulta interesante que el periódico New York Daily Tribune, del 20 de julio de 1844 (tan solo un mes después de la muerte de José), hiciera una predicción similar acerca de él: “Fue un hombre extraordinario y ha dejado la huella de su genio en la época… y su nombre será recordado para bien o para mal, cuando los nombres de la mitad de los políticos efímeros de la época hayan sido olvidados.”
En el año 1844, poco antes del martirio de José Smith, el alcalde de Boston, Josiah Quincy, un estadista educado y respetado, visitó Nauvoo. Recorrió la ciudad, conversó con el pueblo y luego entrevistó al profeta José. Posteriormente escribió un libro titulado Figures of the Past [Figuras del pasado]. En él incluyó un capítulo sobre el profeta José con esta visión profética:
“No es en absoluto improbable que algún futuro libro de texto, para el uso de generaciones aún no nacidas, contenga una pregunta más o menos así: ¿Qué personaje histórico estadounidense del siglo XIX ejerció la influencia más poderosa sobre el destino de sus compatriotas? Y no es en absoluto imposible que la respuesta a esa pregunta se exprese así: José Smith, el profeta mormón. Y la respuesta, por absurda que parezca sin duda a la mayoría de los hombres que hoy viven, puede ser una obviedad para sus descendientes.”
Es realmente asombroso lo que José Smith logró en su vida. Si uno viajara al condado de Sharon, Vermont, lugar de nacimiento del profeta, vería un obelisco de granito que se eleva hacia el cielo con una altura de 38½ pies, un pie por cada año de la vida de José. En ese breve lapso de 38 años y medio, sus logros fueron heroicos según las medidas mortales. Los siguientes son solo algunos ejemplos:
Tradujo el Libro de Mormón (531 páginas en la versión actual en inglés) en aproximadamente sesenta y cinco días. En este libro de escrituras hay cientos de nombres y acontecimientos nuevos, entretejidos a veces con los más complejos detalles. Pero lo más importante es que este libro contiene doctrina religiosa nueva y esclarecedora. Su exposición de la Expiación no tiene comparación en cuanto a belleza, claridad y profundidad. No tiene igual en cuanto a este tema.
Hace algunos años, un amigo mío hizo una presentación sobre el Libro de Mormón durante una de nuestras noches de hogar. Comenzó leyendo estas líneas de Julio César, de Shakespeare:
No hay temor en él;
No debe morir;
Pues vivirá, y se reirá de esto después.
[Suena el reloj.]
¡Silencio! Escucha el reloj.
El reloj ha dado las tres.
Al principio, estas líneas parecían no solo insignificantes, sino irrelevantes para cualquier cosa relacionada con el Libro de Mormón. Entonces mi amigo hizo su punto: Shakespeare, una de las mentes más agudas que el mundo haya conocido, había cometido un error. No existían relojes que dieran campanadas en la época de Julio César. Había situado algo fuera de contexto histórico. Incluso esta mente maestra tropezó momentáneamente.
Durante más de 170 años, los críticos han colocado sus estetoscopios académicos firmemente sobre el Libro de Mormón, buscando escuchar “campanadas”, pero sus estetoscopios han permanecido vergonzosamente mudos. ¿Por qué? Porque este libro no es obra de un hombre, sino de Dios.
Emma Smith, quien transcribió una parte del Libro de Mormón mientras José Smith lo traducía, hizo esta observación a su hijo:
“Mi creencia es que el Libro de Mormón tiene una autenticidad divina—no tengo la menor duda de ello. Estoy convencida de que ningún hombre pudo haber dictado el manuscrito a menos que estuviera inspirado; porque, cuando yo actuaba como su escriba, tu padre me dictaba hora tras hora, y al regresar después de comer o tras una interrupción, reanudaba de inmediato donde lo había dejado, sin ver el manuscrito ni tener parte alguna leída. Esto era algo usual para él. Hubiera sido improbable que un hombre instruido pudiera hacer esto; y para alguien tan… sin instrucción como él, era simplemente imposible.”
Esto puede parecer insignificante para algunos, pero para mí es asombroso. Durante más de treinta años como abogado, dicté con regularidad a mi secretaria. Frecuentemente, era interrumpido por una llamada telefónica o por alguien que me hacía una pregunta. Lo primero que hacía después de la interrupción era volverme hacia mi secretaria y preguntar: “¿Dónde estaba?” Pero José no estaba dictando desde su imaginación; no estaba escribiendo una obra nueva. Estaba traduciendo de las planchas que tenía delante, según la dirección del Espíritu del Señor, y, por lo tanto, no necesitaba preguntar (ni preguntaba) “¿Dónde estoy?”
Es interesante notar que Emma Smith se refirió a su esposo en la cita anterior como “sin instrucción”. Isaías profetizó que un libro sería entregado a alguien que “no sabe leer”, y posteriormente dijo: “Entonces los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas” (Isaías 29:12, 18). José era el iletrado del que hablaba Isaías. El libro al que Isaías se refería era el Libro de Mormón, el cual ayudaría a los espiritualmente ciegos a salir de la oscuridad y descubrir la verdad. El comentario de Pablo parece muy apropiado con respecto a José Smith: “Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte” (1 Corintios 1:27).
Entre sus otros logros, José Smith fue alcalde de Nauvoo, que rivalizaba con Chicago como la ciudad más grande de Illinois. Fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1844 y presentó una plataforma notable. Propuso soluciones viables al problema de la esclavitud que habrían ahorrado millones de dólares y, lo que es más importante, habrían preservado miles de vidas. Defendió la eliminación del encarcelamiento por deudas. Propuso una reducción del tamaño del Congreso. Hizo recomendaciones para una carta nacional de banco y para la anexión de Texas a los Estados Unidos. Fue visionario y de gran alcance en sus soluciones a los problemas políticos de su época.
Él redactó la carta orgánica (estatuto) de la ciudad de Nauvoo. También estuvo al mando de la milicia, la Legión de Nauvoo, que en su apogeo fue una fuerza de aproximadamente tres mil hombres.
Pero el logro más significativo de José Smith fue el establecimiento de la Iglesia restaurada de Jesucristo, una obra para la cual fue preordenado en el gran concilio en los cielos antes de la fundación del mundo (D. y C. 127:2). Bajo ese nombramiento divino, se dirigió a una arboleda en Nueva York, donde vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Fue esta gloriosa visión la que señaló la verdad de que Dios aún habla con los hombres hoy en día. Mientras que gran parte del mundo cristiano cree que la revelación terminó con la Biblia, la Primera Visión de José fue prueba viviente de lo contrario. El presidente Gordon B. Hinckley comentó: “Durante el breve tiempo de su grandiosa visión, él aprendió más acerca de la naturaleza de la Deidad que todos aquellos que, durante siglos, han debatido el asunto en concilios de eruditos y foros académicos.”
José Smith restauró la doctrina de una existencia premortal—que vivimos como hijos espirituales de Dios antes de nacer en la mortalidad. Enseñó que el evangelio se predicaría en el mundo de los espíritus a aquellos que habían muerto sin haber tenido la oportunidad de escuchar el mensaje completo. Recuperó la comprensión correcta de la interrelación entre la gracia y las obras, y amplió considerablemente la sublime doctrina de la Expiación.
Hay una escritura en el Nuevo Testamento que se destaca como un monumento colosal—y que la mayoría del mundo cristiano intenta evitar discretamente. Se trata de 1 Corintios 15:29: “De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?” Pero José Smith enfrentó esta escritura directamente y explicó que el bautismo por los muertos es una ordenanza del evangelio esencial para las personas que han vivido en la tierra pero que nunca recibieron este rito sagrado.
José Smith introdujo una comprensión del templo que era desconocida para sus contemporáneos. Muchos en Jerusalén hoy en día esperan la reconstrucción de un templo en esa ciudad santa, pero la pregunta persiste: ¿Qué ordenanzas se realizarán allí? ¿Se restaurarán simplemente los sacrificios mencionados en el Antiguo Testamento, o hay algo más? Afortunadamente, hay mucho más. El Señor reveló a José Smith las ordenanzas del templo que abren las puertas a la exaltación y a la divinidad.
José Smith nos explicó la relación entre los sacerdocios de Melquisedec y Aarónico. Nos explicó las responsabilidades de un diácono, un maestro, un sacerdote, un obispo, un élder, un sumo sacerdote, un setenta y un apóstol, todos los cuales son mencionados en la Biblia. ¿Qué iglesia en todo el mundo hoy en día puede explicar las responsabilidades de esos oficios, y más aún, tenerlos todos dentro de su estructura eclesiástica?
José Smith nos reveló el verdadero propósito de la obra genealógica. No es para demostrar que somos mejores que otros—como pensaban los fariseos—sino para descubrir a nuestros antepasados fallecidos y así realizar por ellos todas las ordenanzas del evangelio, reconociendo que “no pueden ser perfeccionados sin nosotros” (Hebreos 11:40).
El evangelio es en cierto modo como un rompecabezas de mil piezas. Cuando José Smith apareció en escena, tal vez solo un centenar de piezas estaban en su lugar. Entonces, el profeta José Smith, bajo dirección divina, colocó la mayoría de las otras novecientas piezas. Ahora las personas podían mirar y decir: “Oh, ahora entiendo de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Ahora sé lo que significa ser un hijo de Dios y la profundidad de mi potencial divino.”
Sin duda ha habido muchos hombres y mujeres brillantes desde la época meridiana. ¿Por qué no pudieron ellos armar este rompecabezas? Porque Dios no iluminó sus mentes para hacerlo. Esta obra había sido reservada para el profeta José Smith. William Tyndale, quien realizó una significativa traducción de la Biblia al inglés a principios del siglo XVI, hizo una declaración profética que recuerda el destino divino del profeta José: “Si Dios me permite vivir, un día haré que el muchacho que guía el arado… sepa más de las Escrituras que el Papa”.
José Smith una vez relató una historia sobre Cristóbal Colón, quien había sido el invitado de honor en un banquete. Un cortesano, celoso de sus descubrimientos, le preguntó si no había otros hombres capaces en España que hubieran podido realizar con éxito su viaje. Colón respondió levantando un huevo e invitando a los presentes a hacer que el huevo se mantuviera de pie sobre uno de sus extremos. Nadie pudo hacerlo. Finalmente, él golpeó un extremo del huevo contra la mesa y lo dejó de pie. Luego miró al cortesano y dijo: “Cuando alguien ha mostrado el camino, es fácil para los demás seguirlo”. De manera similar, fue el profeta José Smith quien mostró el camino para restaurar la Iglesia de Jesucristo, con todas sus doctrinas y ordenanzas. En retrospectiva, todo parece tan lógico y natural.
Hace algunos años, mi hermano me regaló una colección de diez volúmenes, con más de cinco mil páginas, en doble columna y letra pequeña, titulada Los Padres Ante-Nicenos. Contenía los escritos de los primeros escritores cristianos. Pensé: “¿Quién en el mundo leería esto? Tendría que ser un masoquista”. Y así, los libros permanecieron en los estantes sin tocarse durante casi diez años. De vez en cuando, mi esposa o yo los desempolvábamos. Luego, por alguna razón, me vino el deseo de leerlos. Al principio me resistí: la tarea parecía demasiado abrumadora. Pero el impulso fue implacable. Finalmente cedí y comencé en el volumen 1, página 1. Había mucho por recorrer, mucha arena que tamizar. Pero empezaron a salir a la superficie pepitas de oro; comenzaron a emerger tendencias doctrinales. Incluso con el paso de varios siglos y el aumento de la apostasía, ciertas doctrinas eran innegablemente enseñadas por estos “padres”. Estas incluían verdades como: que el bautismo por inmersión es una ordenanza esencial para entrar en el reino de Dios; que se recibe el Espíritu Santo mediante la imposición de manos; que existen múltiples cielos; que las obras y la gracia son mutuamente dependientes; que el evangelio se predica a los muertos; que no se debe orar a santos patronos; que la homosexualidad es aborrecida; y que el aborto es semejante al asesinato.
Aunque algunas iglesias enseñaban algunas de estas doctrinas, ninguna las enseñaba todas hasta que llegó José Smith. ¿Cómo lo supo? ¿Tuvo acceso al juego de diez volúmenes de Los Padres Ante-Nicenos en la “Biblioteca Comunitaria de Palmyra”? ¿Los investigó, estudió las cinco mil páginas y luego ideó astutamente su plan del evangelio basado en su extensa investigación? Si fue así, ¿por qué otros no lo “descubrieron” antes que él o, en todo caso, incluso después de él? Porque comprender el plan del evangelio requiere más que razón: requiere revelación y un llamamiento divino. Y así, José Smith fue llamado por Dios para ser el instrumento mediante el cual Él revelaría su palabra en esta dispensación. El papel del profeta José en este empeño divino fue claramente definido por el Señor: “Esta generación recibirá mi palabra por medio de ti… Y a ningún otro concederé este poder de recibir este mismo testimonio entre esta generación, en este principio del surgimiento y aparición de mi iglesia fuera del desierto” (DyC 5:10, 14).
Un profeta, vidente y Revelador
En consecuencia, sostenemos a José Smith como profeta, vidente y revelador. Algunos podrían preguntar: “¿Qué profecías hizo?” Profetizó que los santos irían a las Montañas Rocosas. Y así fue. En 1832 profetizó la Guerra Civil—e incluso designó el estado donde comenzaría la rebelión: Carolina del Sur (DyC 87:1; DyC 130:12). Veintiocho años más tarde, esa sangrienta guerra comenzó exactamente donde él dijo que comenzaría.
Profetizó lo siguiente sobre Willard Richards: “Llegaría el tiempo en que las balas volarían a su alrededor como granizo, y vería caer a sus amigos a la derecha y a la izquierda, pero no habría ni un agujero en su ropa.” En junio de 1844, José Smith, su hermano Hyrum, John Taylor y Willard Richards fueron confinados en la cárcel de Carthage. Una turba rodeó la prisión. Lanzaron una andanada de disparos. Algunas balas atravesaron la ventana exterior; otras fueron disparadas por la escalera a través de la única puerta. Fue, en verdad, una lluvia de balas. José fue herido en múltiples ocasiones y asesinado, al igual que Hyrum. John Taylor recibió cinco disparos pero sobrevivió. ¿Y qué pasó con Willard Richards, un hombre de considerable corpulencia física? Una bala le rozó la parte inferior de la oreja izquierda, pero ninguna perforó sus ropas. Cada palabra de la profecía de José se cumplió.
Pero quizás la profecía más notable de todas tuvo lugar el 18 de mayo de 1843. El profeta José cenó con Stephen A. Douglas, quien entonces era juez de la Corte Suprema de Illinois. José profetizó: “Juez, usted aspirará a la presidencia de los Estados Unidos; y si alguna vez vuelve su mano contra mí o contra los Santos de los Últimos Días, sentirá el peso de la mano del Todopoderoso sobre usted; y vivirá para ver y saber que le he testificado la verdad; porque la conversación de este día lo acompañará durante toda su vida.” Trece años después, la profecía fue publicada en el Deseret News (24 de septiembre de 1856). El 12 de junio de 1857, Douglas pronunció un discurso en Springfield, Illinois, y volvió su mano contra los Santos de los Últimos Días cuando dijo lo siguiente: “Debe aplicarse el cuchillo a este cáncer pestilente y repugnante [refiriéndose al mormonismo] que está carcomiendo las mismas entrañas del cuerpo político. Debe extirparse de raíz y cauterizarse con el hierro candente de una ley firme e inflexible.” Menos de tres meses después (2 de septiembre de 1857), el Deseret News volvió a publicar la profecía de José en una columna editorial dirigida específicamente a Stephen A. Douglas. La advertencia fue clara y contundente. Douglas fue nominado tres años después y se esperaba, según la mayoría de los analistas políticos, que fuera el ganador, pero no fue así. Lincoln resultó ser el sorpresivo vencedor. El voto electoral fue el siguiente:
|
Voto Electoral |
Número de Estados Ganados (según el voto electoral) |
|
|
Lincoln |
180 |
18 |
|
Breckenridge |
72 |
11 |
|
Bell |
39 |
3 |
|
Douglas |
12 |
1 |
José Smith fue, sin duda, un profeta de Dios. José fue también un vidente. Un vidente “es mayor que un profeta” (Mosíah 8:15), pues también puede mirar en piedras videntes, o en el Urim y Tumim, y traducir lenguas desconocidas. Fue mediante este proceso que José Smith tradujo, en parte, el Libro de Mormón y el Libro de Abraham.
José Smith fue un revelador. Recibió revelación tras revelación de parte de Dios, muchas de las cuales están registradas en Doctrina y Convenios para que cualquier persona honesta las revise. Por consiguiente, cuando hablamos de José Smith como profeta, vidente y revelador, no nos referimos simplemente a palabras religiosas vacías o frases bíblicas elevadas, estamos describiendo lo que José Smith fue en hecho y en verdad.
José Smith sabía que el Señor estaba de su lado; sabía que era el ungido del Señor. Este hecho fue confirmado de una manera inusual pero altamente creíble. José Smith fue acusado falsamente mientras se encontraba en Colesville, Nueva York. Se envió un mensajero al juez Reid (un abogado que no era miembro de la Iglesia restaurada) para solicitar su defensa del profeta José. El Sr. Reid se negó a representarlo. Pero luego, el Sr. Reid informó:
No dije nada sobre el Ungido del Señor. Estaba convencido de que decía la verdad, porque esas pocas palabras llenaron mi mente con sentimientos peculiares, como nunca antes había experimentado; e inmediatamente me apresuré al lugar del juicio. Mientras estaba ocupado en el caso, esas emociones aumentaron, y cuando llegó el momento de hablar, fui inspirado con una elocuencia totalmente nueva para mí, abrumadora e irresistible. Logré, como esperaba, obtener la absolución del acusado.
Aunque la vida de José Smith estuvo llena de demandas judiciales, persecuciones y pruebas, poseía un optimismo inconquistable a través de todo. En una ocasión dijo: “Nunca se desanimen. Si estuviera hundido en el pozo más profundo de Nueva Escocia, con las Montañas Rocosas apiladas sobre mí, me aferraría, ejercería fe y mantendría el buen ánimo, y saldría a la cima.” Era como si llevara puesto un salvavidas espiritual. Podías empujarlo bajo el agua con todas las pruebas que la vida pudiera arrojar sobre un hombre mortal, pero siempre salía a la superficie. Tenía una asombrosa flotabilidad espiritual, una resiliencia incansable, un espíritu inconquistable. Sabía que el Señor era tanto su mentor como su protector, porque Dios había decretado: “Tus días están contados, y tus años no serán acortados; por tanto, no temas lo que el hombre pueda hacer, porque Dios estará contigo para siempre jamás” (DyC 122:9).
¿Qué costó traer la Restauración? John Taylor respondió elocuentemente que “costó la mejor sangre del siglo diecinueve” (DyC 135:6).
En el año 1880, el padre de David O. McKay fue llamado a una misión para regresar a su país natal, Escocia. Notó que las personas lo evitaban cuando enseñaba el evangelio. Mostraban particular amargura cuando mencionaba el nombre de José Smith. Entonces resolvió que la mejor manera de captar el interés de la gente era enseñarles las verdades simples del evangelio, sin mencionar el nombre de José Smith ni la Restauración. Después de hacer esto durante un tiempo, sintió un terrible espíritu de abatimiento. “A menos que logre quitarme este sentimiento,” pensó, “tendré que regresar a casa. No puedo continuar mi labor sintiéndome tan limitado.” Algún tiempo después se retiró a una cueva apartada. Oró: “Oh, Padre, ¿qué puedo hacer para quitarme este sentimiento? Necesito que se me quite, o no podré continuar con esta obra.” Dijo que entonces escuchó una voz tan clara como cualquiera que jamás hubiera oído que le dijo: “Da testimonio de que José Smith es un profeta de Dios.” En respuesta, clamó en su corazón: “Señor, es suficiente.”
Y así, podemos testificar sin excusa, sin disculpa y sin vergüenza que José Smith fue un profeta, vidente y revelador, que se arrodilló en una arboleda y vio a Dios el Padre y a Su Hijo Jesucristo, que tradujo el Libro de Mormón, y que fue el profeta ungido de Dios para restaurar la Iglesia de Cristo en la tierra. Las palabras del amado himno son tan apropiadas: “¡Al Profeta alabemos con fervor!” Aunque no lo adoramos, sí lo honramos, lo respetamos y lo reverenciamos como el Profeta de la Restauración.
―
29
El Precio de La Verdad
José Smith no estuvo solo en su preparación para la Restauración. Dios envió a muchos otros que se convirtieron en figuras clave en la edificación del reino. Cada uno de estos hombres y mujeres luchó por encontrar la verdad, y en esa búsqueda descubrieron que las religiones de su época estaban muy lejos de la Iglesia original de Cristo. Estos buscadores sinceros de la verdad no carecían de espiritualidad, pero estaban atrapados en la hambruna espiritual de la apostasía. Sabían de la necesidad de apóstoles y profetas, de la autoridad del sacerdocio y de un retorno a las enseñanzas y ordenanzas fundamentales del evangelio original. Cuando buscaron con suficiente ahínco, perseverancia y sinceridad, finalmente se les permitió deleitarse con las verdades restauradas del evangelio.
Uno de estos hombres fue Wilford Woodruff. A la edad de veintitrés años comenzó seriamente su búsqueda religiosa. Escribió:
“No me uní entonces a ninguna iglesia porque no pude encontrar un grupo de personas, denominación o iglesia que tuviera como doctrina, fe y prácticas aquellos principios, ordenanzas y dones que constituían el evangelio de Jesucristo tal como Él y Sus apóstoles lo enseñaron. Tampoco encontré en ninguna parte las manifestaciones del Espíritu Santo con sus dones y gracias acompañantes.”
Dijo que cuando preguntaba a otros ministros sobre estas omisiones notables, ellos respondían que todo eso había sido quitado, que “ya no era necesario en la Iglesia y el reino de Dios.” Ante tales respuestas, Wilford Woodruff observó:
“Tal declaración nunca pude ni quise creer.”
Wilford Woodruff relató entonces una experiencia notable que lo preparó para aceptar la Iglesia restaurada. En su juventud había entablado amistad con un caballero mayor llamado Robert Mason, un hombre de espiritualidad e integridad supremas. Mason tenía el espíritu de profecía; mediante el poder de la fe sanaba a los enfermos; incluso expulsó un demonio de su hijo. No afirmaba tener autoridad para oficiar en las ordenanzas del evangelio, pero sí creía en una fe capaz de sanar y recibía revelaciones personales. Le dijo a Wilford Woodruff que “el día estaba cercano en que el Señor establecería Su Iglesia y Su Reino en la tierra con todos sus dones y bendiciones antiguos.”
En el año 1830, Wilford Woodruff vio por última vez a Robert Mason. En esa ocasión, Mason le dijo que se sentía impulsado por el Espíritu del Señor a relatarle un sueño que había recibido treinta años antes, en el año 1800. Mason continuó:
“Fui llevado en visión y me encontré en medio de un vasto huerto de árboles frutales. Sentí hambre y vagué por ese extenso huerto buscando fruta para comer, pero no encontré ninguna. Mientras me encontraba asombrado por no hallar fruto en medio de tantos árboles, comenzaron a caer al suelo como si un torbellino los arrancara de raíz. Siguieron cayendo hasta que no quedó ni un solo árbol en pie en todo el huerto. Inmediatamente después vi brotes que surgían de las raíces y se formaban en árboles jóvenes y hermosos. Estos echaron capullos, florecieron y dieron fruto que maduró y era el más hermoso que jamás había visto. Extendí mi mano y tomé parte del fruto. Lo contemplé con deleite, pero cuando estaba a punto de comerlo, la visión se cerró y no lo probé. Al finalizar la visión, me arrodillé en humilde oración y pedí al Señor que me mostrara el significado de la visión. Entonces la voz del Señor vino a mí diciendo: ‘Hijo de hombre, me has buscado diligentemente para conocer la verdad respecto a mi Iglesia y mi Reino entre los hombres. Esto es para mostrarte que mi Iglesia no está organizada entre los hombres en la generación a la que tú perteneces; pero en los días de tus hijos, la Iglesia y el Reino de Dios serán manifestados con todos los dones y bendiciones que disfrutaron los santos en épocas pasadas.’”
“Llegarás a conocerla, pero no participarás de sus bendiciones antes de partir de esta vida. Serás bendecido por el Señor después de la muerte porque has seguido la dirección de mi Espíritu en esta vida.”
Wilford Woodruff registró entonces: “Cuando el hermano Mason terminó de relatar la visión y su interpretación, me dijo, llamándome por mi nombre de pila: ‘Wilford, yo nunca participaré de este fruto en la carne, pero tú sí, y te convertirás en un actor destacado en el nuevo reino.’ Luego se dio la vuelta y se alejó de mí. Estas fueron las últimas palabras que me dirigió en la tierra.”
Tres años después de aquella experiencia, Wilford Woodruff fue bautizado en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Inmediatamente pensó en Robert Mason y le escribió una larga carta explicándole que había encontrado la Iglesia restaurada, que el sacerdocio estaba nuevamente en la tierra, y que había sido bautizado y recibido el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Wilford Woodruff compartió luego la conmovedora secuencia tras su carta: “Él [Robert Mason] recibió mi carta con gran gozo y pidió que se la leyeran muchas veces. La manipulaba como si estuviera tocando el fruto de su visión. Estaba muy anciano y pronto falleció sin haber tenido la oportunidad de recibir las ordenanzas del evangelio de manos de un élder de la Iglesia. La primera oportunidad que tuve después de que se revelara la doctrina del bautismo por los muertos, me presenté y fui bautizado por él en la pila bautismal del templo de Nauvoo.”
Una experiencia tan sagrada, sin embargo, no le llegó a Wilford Woodruff por casualidad. Él pagó el precio para recibir la verdad. De su búsqueda del evangelio restaurado escribió:
“Me había entregado por completo a la lectura de las Escrituras y a la ferviente oración a Dios, día y noche, en la medida de lo posible, años antes de escuchar la plenitud del evangelio predicado por un Santo de los Últimos Días. Le había suplicado al Señor muchas horas en el bosque, entre las rocas, en los campos y en el molino—frecuentemente a medianoche—en busca de luz, verdad y de Su Espíritu para guiarme en el camino de la salvación. Mis oraciones fueron respondidas y muchas cosas me fueron reveladas. Mi mente se abrió a la verdad hasta el punto de quedar plenamente convencido de que viviría para ver establecida la verdadera Iglesia de Cristo sobre la tierra.”
Y así encontró la verdad, como también pueden hallarla todos los hombres y mujeres que paguen el precio de una búsqueda sincera. Alma habló del precio que pagó para obtener un testimonio:
“He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas” (Alma 5:46). El presidente Spencer W. Kimball habló elocuentemente de la búsqueda celestial de las verdades espirituales:
“Desde el principio, los pueblos del mundo han existido en una alternancia de luz y sombra, pero la mayor parte del tiempo en la grisura o en la oscuridad de las sombras, con períodos relativamente cortos de luz. … Pero cuando los hombres comienzan a tener hambre, cuando los brazos comienzan a extenderse, cuando las rodillas comienzan a doblarse y las voces se hacen oír, entonces, y no antes, el Padre corre los horizontes, descorre el velo y hace posible que los hombres pasen de un andar incierto, vacilante, a la certeza en el resplandor de la luz celestial.”
Hace algunos años se llevó a cabo una conferencia religiosa en la que dieciocho destacados historiadores cristianos analizaron la búsqueda de diversas denominaciones por la Iglesia primitiva. Al finalizar la conferencia, se le pidió a David Edwin Harrell Jr. que ofreciera unas palabras de clausura. En ellas hizo la siguiente observación reveladora: “Una impresión imborrable que me llevo de esta conferencia es que el ideal de la restauración ha sido un poderoso motivo. De hecho, puede ser el supuesto individual más vital que subyace en el desarrollo del protestantismo estadounidense. … En todo el mundo, millones de cristianos aún buscan una restauración de la pureza perdida de la Iglesia.” Y ese ideal puede encontrarse, si se está dispuesto a pagar el precio.
―
30
¿Por Qué es Importante Comprender la
Doctrina de La Apostasía y La Restauración?
¿Por qué es importante no solo creer en la apostasía y la Restauración, ni tener solo un conocimiento superficial de estas doctrinas, sino dominarlas? En este sentido, Pedro amonestó a los santos a buscar la razón fundamental de las doctrinas: “Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). En última instancia, las doctrinas del reino no son simplemente un arma intelectual para convencer a amigos o adversarios de que tenemos una filosofía más racional que la suya. Son mucho más. Son el fundamento de nuestro testimonio, el resorte principal de nuestra motivación y el ancla de nuestra esperanza. El élder Boyd K. Packer observó: “El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará la conducta más rápidamente que el estudio de la conducta.” Por eso las lecciones misionales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen un efecto tan profundo en la vida de las personas: contienen doctrinas del Evangelio, simples pero sublimes. Alma sabía que no hay sustituto mundano para estas doctrinas: “La predicación de la palabra… tuvo un efecto más poderoso sobre la mente del pueblo que la espada, o que cualquier otra cosa” (Alma 31:5).
Las experiencias duras de la vida confirmarán dramáticamente esta verdad. Si alguien quiere dejar de fumar, puede buscar alivio en parches de nicotina, chicles, consejería o centros de rehabilitación, pero ninguno de estos tendrá el mismo impacto que escuchar y aceptar la doctrina de la Palabra de Sabiduría.
Hace años, cuando era misionero, enseñé a un hombre que había fumado por muchos años. Finalmente, después de aprender sobre la Palabra de Sabiduría, pudo dejarlo. Entonces vino su revelación sorprendente:
“Sabía que fumar era malo para mí físicamente. Mis médicos me dijeron que causaría mi muerte prematura, pero no podía dejarlo. Solo cuando supe que era un mandamiento espiritual de Dios tuve la determinación de superar el hábito.”
Si alguien está deprimido por la pérdida de un ser querido, puede acudir a la consejería o a medicamentos antidepresivos, pero ninguna receta para la esperanza será mejor que deleitarse en las doctrinas de la resurrección y el plan de salvación. Cuando el transgresor descubre que no puede hallar paz en los remedios del mundo, puede abrazar las doctrinas del arrepentimiento y la expiación, y entonces experimentará “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7).
Son las certezas doctrinales del reino nuestro vara de hierro, a la que nos aferramos firmemente cuando las nubes amenazantes de la vida proyectan su sombra sobre nosotros. Una y otra vez, son las doctrinas nuestra luz de guía, nuestro pozo de esperanza, nuestro depósito de determinación. A veces, en nuestras pruebas y momentos de soledad, lo único que nos sostiene son nuestros convenios y nuestra doctrina.
Algunos han argumentado que lo importante es nuestra forma de vida, no la doctrina. Pero no pueden separarse. Nuestra convicción de que Jesús es el Cristo, de que los muertos resucitarán, de que seremos recompensados según nuestras obras, de que las familias son eternas—estos son los catalizadores espirituales de nuestra vida. Nuestras obras siguen a nuestra doctrina.
Hay verdades que nos informan, otras que nos motivan, y aún otras—las doctrinas del reino—que nos sostienen e inspiran. Se decía de Cicerón que, cuando hablaba, el pueblo aplaudía, pero cuando hablaba Demóstenes, el pueblo tomaba las armas. Cuando uno escucha las doctrinas del reino enseñadas con pureza y poder, es un llamado a la acción, una invitación irresistible a vivir una vida semejante a la de Cristo.
Uno no puede sorber estas doctrinas y quedar lleno; tampoco puede uno caminar de puntillas por las Escrituras y esperar dominar las verdades del evangelio. Las sublimes doctrinas del reino no se prestan a una observación casual. No se acomodan fácilmente al que simplemente las prueba superficialmente. Más bien, requieren una inmersión del corazón y de la mente, que implica estudio intenso, pensamiento profundo y súplica ferviente. Son maestros exigentes. Entonces, en el transcurso de nuestro riguroso examen y aceptación, rinden su fruto incomparable: esperanza, iluminación, fe y determinación. Las doctrinas de la apostasía y la Restauración no son la excepción.
Entretejida en los anales de la historia está la inconfundible mano del Señor—la remoción temporal de la Iglesia de Cristo, tal como lo hablaron los profetas; la Reforma; el descubrimiento de América; la Guerra de Independencia; la Constitución; y finalmente, la gloriosa Restauración. Estos acontecimientos no fueron una serie de actos fortuitos. Fueron parte del plan maestro, piezas del rompecabezas divino, dispuestas cuidadosamente, meticulosamente y con amor por el Diseñador Maestro. Fueron decretadas en la existencia premortal y predichas por los profetas. Estos eventos inspirados se han convertido en pilares doctrinales que ayudan a definir nuestra fe, encienden nuestra determinación y nos impulsan a realizar obras más semejantes a las de Dios.
El conocimiento de estas doctrinas es poder. Es el poder de tener paz en tiempos difíciles, el poder de seguir adelante cuando todo a nuestro alrededor se ha derrumbado, el poder de enfrentar la falsedad y el pecado. En resumen, las doctrinas del reino son el mayor poder motivador en todo el mundo para ser buenos y hacer el bien. Por eso es importante—más aún, imprescindible—comprender las doctrinas clave del reino, de las cuales la apostasía y la Restauración son componentes esenciales.
En nuestra búsqueda por comprender, incluso dominar esas doctrinas, podemos descubrir una senda de pistas. Algunas son sutiles y discretas, otras claras e inconfundibles, pero en última instancia, cada una encaja con las demás para formar un todo coherente. Cuando las Escrituras se combinan con la historia, y la historia con la lógica, y la lógica con el sentido común, y el sentido común con la oración, surge un patrón que da evidencia de la apostasía y la Restauración que ni el historiador ni el estudioso de las Escrituras pueden ignorar con justicia. Todos estos testigos, abundantemente manifestados de muchas maneras, dan un poderoso testimonio, tanto intelectual como espiritual, de que en verdad hubo una apostasía y una restauración de la Iglesia de Cristo.
―
Apéndice A
Un Resumen de las Vidas y Obras de los
Primeros Escritores Cristianos
|
Autor (fecha aproximada y pronunciación) |
ALGUNOS ESCRITOS DESTACADOS |
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES |
|
Aristides (ah-rees-TEE-des) c. 125 d.C. |
Apología |
Filósofo de Atenas que se convirtió al cristianismo y se hizo apologista. Escribió la primera apología cristiana conocida. |
|
Arnobio (ar-NO-bee-o) c. 260–330 d.C. |
El caso contra los paganos |
Maestro pagano en el norte de África antes de convertirse al cristianismo. Se volvió apologista cristiano. Lactancio fue uno de sus alumnos. |
|
Atenágoras (AT-eh-NA-gor-as) c. 150–190 d.C. |
Súplica a favor de los cristianos; Sobre la resurrección de los muertos |
Filósofo ateniense convertido al cristianismo. Es considerado uno de los apologistas más elocuentes y hábiles. |
|
Bernabé (BAR-na-bé) c. 70–132 d.C. |
La Epístola de Bernabé |
Algunos creen que fue Bernabé el apóstol, compañero misionero de Pablo, pero la mayoría de los estudiosos creen que el autor es desconocido. Su obra trata sobre enseñanzas y ordenanzas de la iglesia para ayudar a los santos a resistir a Satanás. |
|
Clemente de Alejandría (CLE-men-te) c. 160–215 d.C. |
El Instructor, Stromata o Misceláneas, Fragmentos, ¿Quién es el hombre rico que será salvo?, Exhortación a los griegos |
Filósofo y teólogo que enseñaba el evangelio en el contexto de la filosofía griega. Encargado de enseñar a los conversos en Alejandría. Orígenes fue uno de sus discípulos. |
|
Clemente de Roma (CLE-men-te), también conocido como 1 Clemente c. 30–100 d.C. |
Epístola de Clemente a los Corintios |
Obispo de Roma. Se cree que fue compañero misionero de Pablo (Filipenses 4:3). Escribió una epístola a la congregación cristiana de Corinto para reprender la destitución ilegítima de sus líderes. |
|
Comodiano (co-mo-di-AN-o) c. 240 d.C. |
Instrucciones de Comodiano |
Parece haber sido un obispo norteafricano de quien se sabe poco. |
|
Cipriano (SI-pri-a-no) c. 200–258 d.C. |
Numerosas epístolas |
Discípulo de Tertuliano. Fue obispo en Cartago (norte de África) hasta ser martirizado en 258 d.C. Escribió más de ochenta epístolas y numerosos tratados sobre temas del evangelio. |
|
Cirilo de Jerusalén (SI-ri-lo) fallecido en 386 d.C. |
Catequesis o Catequesis Mistagógicas |
Obispo de Jerusalén. Fue desterrado de su puesto durante doce años. Sus cartas catequéticas explican la fe a los nuevos iniciados en el evangelio. |
|
Dionisio de Alejandría (di-o-NI-sio) fallecido c. 264 d.C. |
Solo se conservan citas fragmentarias de sus extensos escritos. |
Discípulo de Orígenes y posteriormente obispo de Alejandría. |
|
Dionisio de Corinto (di-o-NI-sio) siglo II |
Varias cartas |
Obispo cristiano que escribió ocho cartas descritas por Eusebio. |
|
Dionisio de Roma (di-o-NI-sio) fallecido en 268 d.C. |
Refutación y Apología |
Obispo de Roma que reorganizó la iglesia tras la persecución de Valeriano. |
|
Eusebio Pánfilo (eu-SE-bio) c. 270–340 d.C. |
Historia Eclesiástica |
Obispo de Cesarea en Palestina; conocido como el “Padre de la Historia de la Iglesia”. Registró muchas persecuciones y la historia de la iglesia según lo presenciado por él y otros autores contemporáneos. |
|
Firmiliano (FIR-mi-li-a-no) c. 200–268 d.C. |
Carta |
Obispo de Cesarea. Su único escrito conocido es una carta a Cipriano defendiendo la necesidad de rebautizar a los bautizados por herejes. |
|
Hegesipo (he-je-SI-po) c. 110–180 d.C. |
Memorias |
Escribió en cinco libros la tradición y doctrina de los apóstoles. |
|
Hermas (HER-mas) antes de 160 d.C. |
El Pastor de Hermas |
Quizás el autor sea el Hermas saludado por Pablo (Romanos 16:14), o el hermano de Pío I, o un liberto de una mujer llamada Roda; generalmente se considera desconocido. Hermas, el narrador, relata instrucciones (en forma de visiones) dadas por el divino maestro (el Pastor), usualmente en forma de alegoría. Fue muy leído y valorado por los primeros cristianos. |
|
Hipólito (hi-PO-li-to) c. 170–236 d.C. |
Refutación de todas las herejías |
Discípulo de Ireneo, obispo de Roma, y uno de los principales teólogos de Roma. Se opuso a los líderes de su tiempo y formó un grupo cismático. Murió como mártir. Creía que el origen de las herejías cristianas estaba en la filosofía griega. |
|
Ignacio (ig-NA-cio) c. 35–107 d.C. |
Epístola de Ignacio |
Obispo de Antioquía. Escribió siete epístolas a seis congregaciones cristianas y una a Policarpo, obispo de Esmirna, mientras viajaba de Antioquía a Roma para enfrentar su martirio. La tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan. |
|
Ireneo (i-re-NE-o) c. 115–202 d.C. |
Contra las herejías; Prueba de la enseñanza apostólica |
Obispo de Lyon en Francia. Discípulo de Policarpo. Sus escritos buscan refutar las múltiples herejías, especialmente el gnosticismo. Murió como mártir. |
|
Justino Mártir c. 110–165 d.C. |
Apologías y Diálogo con Trifón (un judío) |
Gentil y, antes de su conversión, filósofo. Luego se convirtió en evangelista. Fue mártir hacia el año 165 d.C. Sus escritos son de las primeras apologías cristianas conocidas, dirigidas especialmente a ayudar a los romanos a comprender el cristianismo. |
|
Lactancio (lac-TAN-cio) c. 250–325 d.C. |
La obra de Dios, Instituciones divinas, La ira de Dios, La muerte de los perseguidores, El Fénix |
Apologista cristiano nacido en el norte de África, tutor del hijo mayor de Constantino. Por su elocuencia, es conocido como el “Cicerón cristiano”. |
|
Minucio Félix (mi-NU-cio FE-lix) c. 170–215 d.C. |
Octavio |
Abogado romano convertido al cristianismo. Escribió una apología en forma de diálogo entre el pagano Cecilio y el cristiano Octavio. |
|
Novaciano (no-va-CIA-no) fallecido en 257 d.C. |
Sobre la Trinidad, Sobre las carnes judías, Sobre los espectáculos públicos, Sobre las ventajas de la castidad |
Creía en la doctrina teológica de la iglesia, pero se separó porque consideraba que era laxa en la disciplina. |
|
Orígenes (o-RÍ-ge-nes) c. 185–255 d.C. |
Comentario sobre Juan, Hexapla, Contra Celso, Sobre los principios, Sobre la oración, Sobre el martirio |
Brillante alumno de Clemente de Alejandría. Más tarde fue un famoso maestro en la escuela de Alejandría. Tenía una mente aguda y fue el escritor cristiano más prolífico de la antigüedad. Se estima que escribió unos 2,000 trabajos. Es considerado el “padre de la teología cristiana”. Sufrió torturas y fue mártir durante la persecución de Decio. |
|
Papías (PA-pi-as) principios del siglo II |
Exposiciones de los oráculos del Señor |
Obispo de Hierápolis en Frigia. Es uno de los padres apostólicos. Solo se conservan fragmentos de sus escritos. |
|
Policarpo (po-li-CAR-po) c. 69–156 d.C. |
Epístola a los Filipenses |
Obispo de la iglesia en Esmirna. La tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan. Fue quemado en la hoguera a edad avanzada. Su carta contiene muchas citas de escritos apostólicos. |
|
Taciano (TA-si-a-no) c. 110–172 d.C. |
Oración a los griegos, Diatesarón (armonía de los evangelios) |
Asirio que se convirtió al cristianismo en Roma. Conoció a Justino Mártir. Tras la muerte de Justino, cayó en herejía gnóstica y fundó la secta de los encratitas hacia el año 166 d.C. |
|
Tertuliano (ter-TU-lia-no) c. 140–230 d.C. |
A su esposa, Apología, Sobre el testimonio del alma, Contra los judíos, Prescripción contra los herejes, Sobre la resurrección de la carne, Contra Marción, Sobre la modestia |
Nació pagano y aparentemente fue educado en Roma; luego se convirtió al cristianismo. Escribió extensamente sobre doctrinas y ordenanzas de la iglesia. Además, fue un apologista ferviente contra los herejes. Finalmente adoptó las doctrinas de Montano, considerado hereje. |
|
Teófilo (te-O-fi-lo) siglo II |
A Autólico |
Obispo de Alejandría, apologista y primer escritor en referirse al Padre, Hijo y Espíritu Santo como la “Triada”. |
|
Autor desconocido, aprox. siglo III o IV, probablemente varios autores |
Constituciones de los Santos Apóstoles |
Manual de instrucción para clero y laicos diseñado para unificar la iglesia. |
|
Desconocido, principios del siglo II, c. 80–140 d.C. |
La Didaché o Enseñanza de los Apóstoles |
Se cree que es un manual de la iglesia primitiva cristiana, que contiene un tratado moral y directrices sobre ordenanzas de la iglesia. |
|
Desconocido; quizás Panteno, maestro de Clemente de Alejandría (pan-TE-no) aprox. mitad o final del siglo II |
Epístola a Diogneto |
Tributo a la vida cristiana: viven en el mundo pero no son parte de él; también un discurso sobre el amor y la bondad de Dios. |
|
Desconocido |
Segunda Epístola de Clemente |
Corresponde a una homilía (sermón o discurso moral) más que a una epístola. |
|
Victorino (vic-to-RI-no) fallecido c. 304 d.C. |
Comentario sobre el Libro de Apocalipsis |
Obispo en Siria que murió como mártir, probablemente bajo el gobierno de Diocleciano. Solo han sobrevivido su comentario al Apocalipsis y un fragmento sobre la creación del mundo. |
―
Apéndice B
Una Sinopsis de La Apostasía
y La Restauración
Una sola Iglesia verdadera
En la primera sección de Doctrina y Convenios se hace la siguiente declaración significativa:
“Esta iglesia [es]… la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra” (DyC 1:30).
Este pasaje no significa que no haya personas buenas en otras iglesias—porque las hay.
Tampoco significa que otras iglesias no posean algunas verdades—porque sí las tienen.
Lo que sí significa es que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (la “Iglesia SUD”) es la única iglesia que posee todas las verdades reveladas en esta dispensación, la única iglesia que ofrece las ordenanzas necesarias para la salvación y la exaltación, y la única iglesia que posee el sacerdocio de Dios, lo que hace posible enseñar las doctrinas con poder y efectuar las ordenanzas con validez divina.
En una ocasión enseñé una clase de Escuela Dominical a jóvenes de catorce años. En la pizarra coloqué una imagen del sol orbitando la tierra. Pedí a los alumnos sus comentarios. Inmediatamente notaron que había algo al revés:
—“La tierra gira alrededor del sol, no al revés” —dijeron.
Pero ese hecho no era obvio hace cinco siglos. Aproximadamente en el año 150 d.C., Ptolomeo (un antiguo astrónomo) enseñó que la tierra era el centro del universo, y que el sol y los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. Durante cerca de 1400 años, eso fue “una verdad incuestionable” tanto para la comunidad científica como religiosa.
Entonces, en 1543, Copérnico se atrevió a declarar que esa teoría estaba en directa oposición con la verdad: en realidad, dijo, la tierra orbitaba alrededor del sol. Más tarde, Galileo (quien inventó el telescopio y cartografió los cielos), junto con Kepler y sus fórmulas matemáticas, demostraron que la doctrina de un universo centrado en la tierra era falsa.
De manera similar, durante siglos los historiadores y eruditos cristianos enseñaron que la Iglesia de Cristo continuó de forma ininterrumpida desde la época meridiana.
Entonces apareció un joven llamado José Smith con su telescopio espiritual, observando el firmamento espiritual.
Él declaró que la doctrina de una iglesia continua era errónea. De hecho, dijo que la verdad era todo lo contrario: la Iglesia había sido quitada de la tierra, y ahora era necesaria una restauración.
La Apostasía declarada
Las Escrituras son claras al afirmar que Cristo y sus apóstoles establecieron una Iglesia formal durante su ministerio terrenal, y que esa Iglesia prosperó durante un tiempo después de su ascensión. La Iglesia SUD hace entonces esta audaz declaración: Hubo una decadencia espiritual de la Iglesia de Cristo (una apostasía), que continuó hasta que la Iglesia de Cristo ya no estaba en la tierra.
La causa de la Apostasía
Si bien sabemos que la persecución externa, tanto judía como romana, fue un hecho histórico, esa no fue la causa de la apostasía. El Señor le reveló al rey Mosíah la verdadera causa: “Ésta es mi iglesia, y la estableceré; y nada la trastornará, salvo la transgresión de mi pueblo” (Mosíah 27:13). Fue la iniquidad la que destruyó la Iglesia, manifestada en dos formas:
- Desobediencia a los mandamientos de Dios, y
- Herejía doctrinal, es decir, corrupción de las enseñanzas verdaderas.
Cuando la desobediencia se volvió tan generalizada y las herejías tan profundas, el Señor retiró su autoridad y su aprobación divina, para que no se comprometiera la integridad de Su Iglesia.
La destrucción del templo en Jerusalén fue un prototipo de la destrucción de la Iglesia.
Fue en ese templo donde Zacarías vio a un ángel de Dios; fue en ese templo donde el Salvador, siendo un bebé, fue llevado para ser presentado; fue en ese templo donde el Salvador, a los doce años, fue para ocuparse de los negocios de su Padre; fue en ese templo donde predicó la palabra de Dios; fue en ese templo donde expulsó a los cambistas, y aun así lo declaró la casa de su Padre.
Pero al concluir su ministerio, cuando la iniquidad era tan grande y el rechazo tan profundo, anunció a los judíos: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:38). La estructura física permaneció por un tiempo, pero el Espíritu se había retirado. Y así como sucedió con la Casa de Dios, también sucedería con la Iglesia de Dios: una institución visible permanecía, pero faltaba el Espíritu. Will Durant, el reconocido historiador, percibió este proceso destructivo desde dentro: “El cristianismo no destruyó el paganismo; lo adoptó. … El cristianismo fue la última gran creación del mundo pagano antiguo.”
Evidencias de la Apostasía
Existe un antiguo dicho que dice que no hay crimen perfecto—siempre hay pistas o evidencias para quien observa con atención.
Y así también hay pistas o evidencias de la apostasía para el buscador diligente.
El Salvador lo expresó de otra forma:
“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20).
Primera evidencia: Los apóstoles fueron asesinados y el Quórum de los Doce Apóstoles fue extinguido. Pablo declaró que los apóstoles y profetas eran el fundamento de la Iglesia y que eran necesarios para mantener la unidad de la Iglesia.
El primer acto oficial de los apóstoles después de la ascensión del Salvador fue la selección de un apóstol para reemplazar a Judas:
“Desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se haga testigo con nosotros de su resurrección” (Hechos 1:22).
Los apóstoles eran esenciales para preservar la pureza doctrinal. Supongamos que yo contara una historia en un extremo de una fila y permitiera que pasara de persona en persona hasta el otro extremo. Con seguridad, la historia cambiaría inevitablemente. Mientras los apóstoles estaban vivos, escribían epístolas y predicaban sermones que constantemente corregían la historia a medida que avanzaba “por la fila”. Pero con la muerte de los apóstoles, ya no existía un sistema de control, y como consecuencia, las herejías florecieron. Durant observó:
“Cuando las primeras generaciones del cristianismo desaparecieron y la tradición oral de los apóstoles empezó a desvanecerse… un centenar de herejías perturbaron la mente cristiana.”
Los apóstoles eran el pegamento espiritual que mantenía unida a la Iglesia, la brújula moral que la mantenía en curso, las bocas a través de las cuales Dios hablaba.
Sin ellos, comenzó el proceso de fragmentación; pero Satanás siempre tiene un sustituto falso, y pronto los concilios ecuménicos reemplazaron al Consejo de los Doce Apóstoles, y la razón reemplazó a la revelación como el cetro rector de la iglesia en evolución.
Segunda evidencia: Las Escrituras son un testimonio histórico de que la apostasía ya estaba en marcha y un testimonio profético de que se consumaría antes del regreso de Cristo. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas sabían de la gran apostasía. Amós profetizó: “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová” (Amós 8:11). Y Miqueas habló de los días en que: “El sol se pondrá sobre los profetas, y el día se entenebrecerá sobre ellos” (Miqueas 3:6). Pablo se asombró de que los gálatas ya estuvieran en estado de apostasía: “Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo” (Gálatas 1:6).
Y en otra ocasión profetizó: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño” (Hechos 20:29). Pedro habló de: “Falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones” (2 Pedro 2:1–2). Y luego este triste comentario de Pablo a Timoteo: “Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia” (2 Timoteo 1:15).
Juan vio el día en que Satanás prevalecería temporalmente: “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos; también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación” (Apocalipsis 13:7). Pablo dio esta profecía descriptiva y definitiva sobre la apostasía: “Porque no vendrá [la Segunda Venida de Cristo] sin que antes venga la apostasía” (2 Tesalonicenses 2:3).
Lo anterior no constituye una lista exhaustiva de escrituras sobre el tema. Por el contrario, hay más de setenta escrituras bíblicas que describen la apostasía en proceso o aún por completarse antes de la Segunda Venida.
Tercera evidencia: La Biblia termina alrededor del año 100 d. C. ¿Por qué termina? La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron para corregir errores que comenzaban a infiltrarse en la Iglesia, resolver cuestiones en disputa o aclarar doctrinas. ¿Acaso alguien cree realmente que hacia el año 100 d. C. ya se habían corregido todos los errores, resuelto todos los asuntos morales y aclarado toda la doctrina? Si la Iglesia hubiera permanecido en la tierra, la Biblia habría continuado, porque los apóstoles habrían seguido recibiendo revelación para guiar a una Iglesia viva y dinámica.
Cuarta evidencia: Pérdida de milagros y dones del Espíritu. Con raras excepciones después de los dos primeros siglos, hay poca mención de milagros, sanaciones, profecías y dones del Espíritu.
Paul Johnson, un historiador reconocido, fue consciente de este vacío: “Se reconocía al menos desde tiempos imperiales que la era de los milagros había terminado, en el sentido de que los líderes cristianos ya no podían difundir el evangelio, como lo hacían los apóstoles, con ayuda del poder sobrenatural.”
John Wesley también notó rápidamente esta pérdida del Espíritu en la Iglesia antigua:
“No parece que estos dones extraordinarios del Espíritu Santo… hayan sido comunes en la Iglesia por más de dos o tres siglos. Rara vez se oyen después de ese período fatal cuando el emperador Constantino se declaró cristiano… Desde ese momento [los dones espirituales] casi cesaron por completo; se hallaban muy pocos ejemplos de ellos. La causa no fue, como vulgarmente se ha supuesto, ‘porque ya no había necesidad de ellos’, porque todo el mundo se hubiera hecho cristiano. Esto es un error miserable; ni una vigésima parte del mundo era entonces nominalmente cristiana.
La causa real fue que ‘el amor de muchos’—de casi todos los cristianos llamados así—‘se había enfriado’. Los cristianos ya no tenían más del Espíritu de Cristo que los demás paganos.
El Hijo del Hombre, cuando vino a examinar su Iglesia, apenas podía ‘hallar fe en la tierra’.
Esta fue la verdadera causa por la que los dones extraordinarios del Espíritu Santo ya no se encontraban en la Iglesia cristiana: porque los cristianos se habían vuelto a convertir en paganos y solo les quedaba una forma muerta.”
Quinta evidencia: La Edad Media. Si la Iglesia de Cristo está diseñada para perfeccionarnos física, espiritual e intelectualmente, y si la Iglesia fue la fuerza dominante en la civilización occidental, ¿habría sido una época de tinieblas o una época de luz? Isaías lo predijo:“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones” (Isaías 60:2).
La luz es un signo preeminente de Cristo y su evangelio. Juan dijo: “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad” (1 Juan 1:5–6). Estas son palabras poderosas. Es uno u otro: O bien la Iglesia de Cristo fue la fuerza dominante en la civilización occidental y no hubo Edad Media, o la Edad Media es un hecho histórico y la Iglesia de Cristo, con su luz asociada, estuvo notablemente ausente de la tierra.
Sexta evidencia: Muchas enseñanzas fueron pervertidas o se perdieron. Eusebio (270–340 d. C.) escribió (citando a Hegesipo): “La Iglesia permaneció hasta entonces como una virgen pura e incorrupta,… pero cuando el sagrado coro de apóstoles se extinguió, y la generación de aquellos que habían sido privilegiados de oír su sabiduría inspirada hubo pasado, entonces también surgieron combinaciones de error impío mediante el engaño y las ilusiones de falsos maestros.”
Con el tiempo, el bautismo se fue diluyendo. Pasó de ser un mandamiento a una conveniencia. Pero, ¿podría haber sido más claro el mandato del Salvador?: “El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5).
La doctrina de la existencia premortal, tal como la enseñaron Jeremías, Job y el Salvador, ya no sería enseñada en la Iglesia en curso.
La predicación del evangelio a los muertos, que explica tan bellamente cómo todos los hombres oirán el evangelio, simplemente desapareció de la teología cristiana. El canónigo Farrar, ministro de la Iglesia de Inglaterra, y citado frecuentemente por el élder Bruce R. McConkie y el élder James E. Talmage, habló sobre Cristo predicando el evangelio a los muertos, tal como se registra en 1 Pedro 4:6. Reconoció que esto era un “artículo medio olvidado del credo cristiano”. Luego hizo esta observación iluminadora:
“Pocas palabras de las Escrituras han sido tan torturadas y vaciadas de su significado como estas.
Se han hecho todos los esfuerzos posibles por explicar lejos el sentido llano de este pasaje.
Es uno de los pasajes más preciosos de las Escrituras, y no implica ambigüedad alguna, excepto la que ha sido creada por el escolasticismo de una teología prejuiciada.
Pues si el lenguaje tiene algún significado, este pasaje significa que Cristo, cuando Su Espíritu descendió al mundo inferior, proclamó el mensaje de salvación a los muertos que una vez fueron impenitentes.”
El concepto del matrimonio eterno se perdió. Pablo enseñó: “En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón” (1 Corintios 11:11). Esta doctrina fue aún más afirmada por Pedro, quien habló de esposos y esposas como: “coherederos de la gracia de la vida” (1 Pedro 3:7). No solo se perdió esta doctrina, sino que lo peor fue que la Iglesia vigente comenzó a abogar por el celibato. Esto no fue sorpresa para Pablo, quien profetizó específicamente acerca de esos apóstatas que predicarían “prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos” (1 Timoteo 4:3–4).
La doctrina de que el hombre posee el potencial de llegar a ser como Dios, su Padre, fue convertida de una gloriosa verdad en una supuesta blasfemia. El concepto de múltiples cielos desapareció de la teología eclesiástica. Otras doctrinas también fueron corrompidas, como la naturaleza de Dios, que se convirtió en una mezcla enigmática de escrituras y filosofía griega. En lugar de ver la gracia y las obras como mutuamente incluyentes, fueron opuestas entre sí, como si fueran enemigas espirituales.
No es de extrañar que Thomas Jefferson, al observar este triste estado de las cosas, comentara:
“Los constructores de religiones han distorsionado y deformado tanto las doctrinas de Jesús, las han envuelto en misticismos, fantasías y falsedades, las han caricaturizado en formas tan monstruosas e inconcebibles que llegan a escandalizar a los pensadores razonables…
Feliz en la perspectiva de una restauración del cristianismo primitivo, debo dejar a los atletas más jóvenes el enfrentar y cortar las ramas falsas que han sido injertadas en él por los mitólogos de las edades media y moderna.”
Séptima evidencia: Las ordenanzas cambiaron. Isaías lo sabía, pues profetizó: “Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, rompieron el pacto eterno” (Isaías 24:5).
Bendición de los bebés. Las Escrituras registran que el Salvador: “tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía” (Marcos 10:16). Hoy tenemos bautizos, tenemos bautismos infantiles, pero ¿dónde están las bendiciones de los niños?
El bautismo se realizaba por inmersión. El cristiano recién convertido descendía al agua y luego salía de ella (Hechos 8:38–39). Juan bautizaba “en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas” (Juan 3:23). El simbolismo del acto (es decir, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo) requería una inmersión. Will Durant observó: “Para el siglo IX, el método cristiano primitivo del bautismo por inmersión total había sido reemplazado gradualmente por la aspersión —el rociado—, al considerarse menos peligroso para la salud en los climas del norte.”
La Santa Cena comenzó como una ordenanza sencilla.
No pasó mucho tiempo antes de que se asociara con largas oraciones y candelabros.
Entonces surgió la doctrina de la transubstanciación, que sostenía que la oblea y el vino se convertían literalmente en la carne y sangre de Cristo. En lugar de centrarse en un cambio en nuestros corazones, el enfoque se trasladó a un cambio en la naturaleza de la oblea.
Las ordenanzas y los convenios asociados con el templo se perdieron. En 1522, el Papa Adriano VI reconoció esta corrupción de las ordenanzas:
“Sabemos bien que desde hace muchos años cosas dignas de aborrecimiento se han acumulado en torno a la Santa Sede. Las cosas sagradas han sido mal usadas, las ordenanzas transgredidas, de modo que en todo ha habido un cambio para peor. Así que no es sorprendente que la enfermedad haya descendido desde la cabeza hasta los miembros, desde los papas hasta la jerarquía.
Todos nosotros, prelados y clero, nos hemos desviado del camino correcto… Por tanto,… usaremos toda diligencia para reformar antes que nada la Curia Romana, de donde quizás todos estos males han tenido su origen… El mundo entero anhela tal reforma.”
Octava evidencia: Se alteró la manera sencilla de orar. La Biblia es clara en cuanto a que oramos al Padre a través del Hijo, con sinceridad de corazón. Pero en algún momento después de la muerte de los apóstoles, se animó al pueblo a orar a los santos patronos, a través de los santos patronos, y con textos memorizados. Los principios de la oración fueron socavados gradual e inexorablemente.
Poco a poco, Satanás cortó las líneas de comunicación espiritual entre el hombre y Dios.
Novena evidencia: Las Escrituras fueron retiradas de las manos de los miembros laicos.
Pablo observó que los santos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque “escudriñaban cada día las Escrituras” (Hechos 17:11). Con el paso del tiempo, las Escrituras fueron retiradas de las manos de los miembros comunes y se hallaban únicamente en manos del clero —a menudo en un idioma que el hombre común no entendía. Esta situación sería semejante a que un alcalde exigiera que todos los ciudadanos entregaran sus escrituras a su casa. Nadie podría conservar una copia para su uso personal.
Y si alguien quisiera leerlas, tendría que ir a casa del alcalde. Pero había otro problema: solo había una copia disponible, y estaba en latín. Basta decir que tal condición tendría un efecto desalentador sobre la espiritualidad de esa ciudad y sus ciudadanos. Esta circunstancia provocó la indignación de muchos de los Reformadores. Si la Iglesia de Cristo hubiese continuado, las Escrituras habrían permanecido en manos de los miembros laicos, y probablemente en un idioma comprensible para ellos. Sin ellas, los santos fueron privados de un inmenso depósito espiritual esencial para su salvación.
Tyndale, quien tradujo las Escrituras al inglés, hizo esta profecía inconsciente: “Si Dios me permite vivir, haré que un día el muchacho que guía el arado… sepa más de las Escrituras que el Papa.”
Décima evidencia: La Iglesia en curso ya no llevaba el nombre del Salvador. En los tiempos del Libro de Mormón hubo una disputa sobre cuál debía ser el nombre de la Iglesia de Cristo.
El Salvador dio esta respuesta simple pero comprensible: “¿Cómo puede ser mi iglesia si no lleva mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés; o si se llama con el nombre de un hombre, entonces es la iglesia de un hombre; pero si se llama con mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están edificados sobre mi evangelio” (3 Nefi 27:8).
El élder Talmage señaló: “Hay iglesias que llevan el nombre de su lugar de origen —como la Iglesia de Inglaterra; otras sectas se designan en honor a sus famosos promotores —como los luteranos, calvinistas, wesleyanos; otras son conocidas por alguna peculiaridad de su credo o doctrina —como los metodistas, presbiterianos y bautistas; pero hasta comienzos del siglo XIX no existía ninguna iglesia que siquiera reclamara el nombre o título de Iglesia de Cristo.”
Undécima evidencia: El sacerdocio se perdió. Sin los apóstoles, no había forma de perpetuar el sacerdocio de manera continua. Roger Williams percibió que algo faltaba en su época: “La apostasía… ha corrompido todo hasta tal punto, que no puede haber recuperación de esa apostasía hasta que Cristo envíe nuevos apóstoles para plantar nuevamente iglesias.”
El hermano de John Wesley, Charles Wesley, reconoció que los hombres estaban tomando la autoridad divina por sí mismos. De su propia voluntad, ordenaban a otros hombres, invalidando así el mandato de Dios: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto” (Juan 15:16). Después de que John Wesley ordenó a Thomas Coke como “superintendente” para administrar los sacramentos a los metodistas, Charles escribió:
Tan fácilmente se hacen obispos
¿Por el capricho de un hombre o una mujer?
W[esley], sus manos ha puesto sobre [Coke],
Pero, ¿quién puso las manos sobre él?
Un maestro, al recitar una antigua leyenda hindú, hablaba de cómo la tierra estaba suspendida en el universo. Finalmente, alguien preguntó: “¿Qué sostiene la tierra?” El maestro respondió: “Un elefante.” Al poco tiempo, vino otra pregunta: “¿Y qué sostiene al elefante?” El maestro respondió: “Una tortuga gigante.” Pasó otro momento y preguntaron: “¿Y qué sostiene a la tortuga?”
El maestro, algo molesto, respondió: “Cambiemos de tema.” Charles Wesley sabía que su hermano tendría que cambiar de tema cuando le preguntaran: “¿Quién puso las manos sobre él?”
Pero ningún poseedor del sacerdocio en la Iglesia restaurada tendrá jamás que cambiar de tema cuando se le pregunte: “¿Quién puso las manos sobre él?”, porque cada uno puede trazar su linaje directamente hasta el Salvador mismo.
¿Cuándo se perdió la Iglesia?
Esta pregunta equivale a preguntar: “¿Cuándo se volvió canoso cierto anciano?” Quizás no sepamos con certeza el día exacto, pero sí podemos saber con certeza que la transición se completó. No mucho después de la muerte de los apóstoles, la Iglesia ya no estaba. Todavía había muchas personas buenas durante todos esos siglos de apostasía, pero la Iglesia como institución ya no estaba sobre la tierra.
¿Por qué no restaurar la Iglesia de inmediato en la tierra?
¿Por qué esperar aproximadamente 1600 a 1700 años para restaurarla? Supón por un momento que eres el capitán de un avión. Hay muchos pasajeros a bordo. El motor se incendia. Tu objetivo inmediato es llevar el avión al suelo. La forma más rápida de lograrlo sería un picado, pero el objetivo no es solo aterrizar lo antes posible, sino hacerlo con seguridad. Y así, el Señor tenía un plan maestro para aterrizar el “avión” (la Iglesia) tan pronto como pudiera hacerlo de forma segura, de tal manera que nunca más fuera quitada de la tierra. Para lograrlo, necesitaba preparar un entorno políticamente, socialmente y religiosamente favorable. Y así, comenzó su plan maestro.
Ese plan maestro incluyó la Carta Magna, la Petición de Derechos y la Carta de Derechos (Bill of Rights), todas las cuales promovieron la libertad política. Con el descubrimiento de la imprenta de tipos móviles, los libros comenzaron a liberar las mentes del pueblo. Luego se levantó una multitud de hombres valientes: Wycliffe en Inglaterra, Huss en Checoslovaquia, Calvino en Francia, Zuinglio en Suiza, y Lutero en Alemania. Estos hombres no surgieron por casualidad. Sus nacimientos no fueron parte de un proceso aleatorio. Por el contrario, Pablo observó que el Señor: “determinó los tiempos de antemano, y los límites de [nuestra] habitación” (Hechos 17:26).
Dios sabía tanto cuándo como dónde nacerían. Dios no solo necesitaba liberar las mentes del pueblo política e intelectualmente, sino que también necesitaba establecer un lugar apartado de las costumbres y supersticiones del Viejo Mundo. El Libro de Mormón revela el resto del plan maestro. Profetiza sobre Colón, quien descubriría América: “Y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre el hombre; y este salió sobre las muchas aguas, aun hasta la descendencia de mis hermanos” (1 Nefi 13:12). Jacob Wasserman, quien escribió la biografía de Colón, citó los sentimientos de Colón al respecto: “Nuestro Señor abrió mi mente, me envió al mar y me dio fuego para la obra.
Quienes oyeron de mi empresa la consideraron una locura, se burlaron de mí y se rieron.
Pero ¿quién puede dudar de que el Espíritu Santo me inspiró?”
El Libro de Mormón habla del Espíritu obrando sobre ciertos gentiles que estaban en cautiverio: “Y salieron del cautiverio sobre las muchas aguas” (1 Nefi 13:13). Estos eran los Peregrinos. Hablando de los Puritanos y su viaje a América, Alexis de Tocqueville (historiador y filósofo francés) señaló que eran: “la siembra de la semilla de un gran pueblo que Dios, con sus propias manos, está plantando en una orilla predestinada.”
El Libro de Mormón habla de la Guerra de Independencia: “Y el poder de Dios estaba con ellos [los colonos americanos], y también la ira de Dios estaba sobre todos los que se habían reunido contra ellos para pelear” (1 Nefi 13:18). George Washington reconoció claramente esta ayuda divina: “Ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar la mano invisible que dirige los asuntos de los hombres que el pueblo de los Estados Unidos. Cada paso que han dado para convertirse en una nación independiente parece haber estado marcado por alguna señal de providencia divina.”
¿Por qué estaba Dios tan preocupado por preservar, descubrir y establecer América? ¿Era acaso para levantar una potencia política destinada a dominar el mundo? ¿O fue más bien para preparar un ambiente receptivo donde su Iglesia pudiera ser restaurada en la tierra, para nunca más ser quitada?
La Restauración
Satanás debió haber visto al avión dando vueltas (la Iglesia a punto de ser restaurada),
pero antes del advenimiento de algo bueno y grandioso, Satanás siempre actúa con mayor intensidad. Así sucedió en el nacimiento del Salvador, con la matanza de los inocentes. Sucedió nuevamente cuando el Salvador inició su misión, y fue tentado tres veces. Sucedió durante la Expiación, con la traición, la acusación, y el juicio falso. En cada momento crítico, Satanás estuvo presente. Y así también sería con el profeta José antes del inicio de su gran y gloriosa misión:
Satanás estaría allí con toda su oposición diabólica. A toda costa, Satanás sabía que debía detener a ese joven de cumplir su obra predestinada.
Cuando José Smith tenía catorce años (poco antes de la Primera Visión), regresaba a casa y estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta cuando una bala pasó junto a él. Rápidamente saltó hacia adentro. A la mañana siguiente, cuando ya había luz, la familia pudo ver dónde había estado acostado el asesino, debajo de un carro. Encontraron la bala incrustada en una vaca que había estado directamente en el camino de José. Su madre escribió en su diario: “Aún no hemos descubierto al hombre que intentó cometer el asesinato, ni tampoco podemos descubrir la causa del mismo.”
Pero con la perspectiva del tiempo, podemos suponer la causa: Satanás sabía que el momento estaba cerca, cuando su reino sería sacudido hasta los cimientos. Poco tiempo después de esa experiencia, José estaba leyendo Santiago 1:5: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente.” Uno casi puede imaginar a Satanás retorciéndose nerviosamente las manos al ver a ese joven leer ese pasaje una y otra vez. En palabras del propio José: “Jamás una escritura penetró en el corazón de un hombre con más poder que esta lo hizo en esta ocasión en el mío. Parecía entrar con gran fuerza en todos los sentimientos de mi corazón. La medité repetidamente.” (José Smith—Historia 1:12)
Poco después, en un hermoso día de primavera, José fue a un bosque cercano, pero no estaba solo.
Al arrodillarse para orar, oyó pasos: su lengua se espesó y no pudo hablar, y sintió una oscuridad opresiva, a la cual casi sucumbió. Fue en ese momento cuando confesó: “Estaba a punto de hundirme en la desesperación y de entregarme a alguna destrucción inminente, no imaginaria, tal vez a algún ser maligno del mundo invisible.” (José Smith—Historia 1:16) Entonces una gloriosa luz del cielo disipó esa nube de oscuridad, y vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, “cuyo resplandor y gloria desafían toda descripción” (José Smith—Historia 1:17).
Apenas recibió José las planchas de oro, hubo múltiples intentos por arrebatárselas.
Se interpusieron numerosas demandas judiciales para distraerlo, desanimarlo y disuadirlo de su misión divinamente asignada. Fue encarcelado injustamente en Richmond, Liberty y Carthage. Sufrió traiciones y apostasías; y finalmente, a los 38 años y medio, murió mártir, sellando su testimonio con su sangre. En medio de toda esa oposición, de todas esas tormentas, José aterrizó el avión con seguridad. A través de él, se restauraron las llaves del sacerdocio Aarónico y del sacerdocio de Melquisedec, se devolvieron a la tierra las llaves del recogimiento y de la obra del templo, y se revelaron las doctrinas y ordenanzas en su pureza original. Pedro había declarado que Cristo no podría venir por segunda vez hasta que se cumpliera: “la restauración de todas las cosas” (Hechos 3:21). Esa profecía ahora estaba en cumplimiento.
¿Y cómo no habría de declarar José Smith con poder profético estas memorables palabras?
“Ninguna mano impía podrá detener el progreso de esta obra. Las persecuciones rugirán, se combinarán las turbas, se congregarán los ejércitos, la calumnia podrá difamar,
pero la verdad de Dios saldrá adelante con denuedo, con nobleza y de manera independiente,
hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, recorrido todo país y sonado en todo oído; hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el Gran Jehová diga que la obra ha concluido.”
Con una historia como esta, podemos testificar al mundo entero, con humildad pero con certeza absoluta, que hubo una apostasía y, posteriormente, una gloriosa restauración de la Iglesia de Jesucristo.