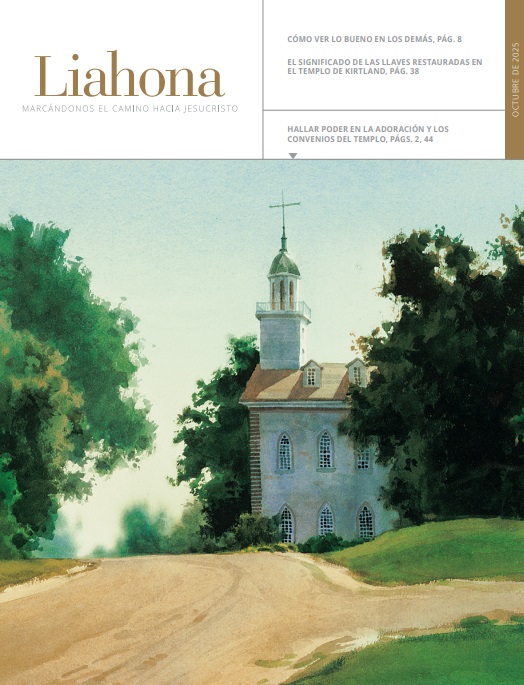―
Capítulo 3
Los Efectos que Emanan de la
Filiación Divina
Las Tres Verdades Más Grandes de la Eternidad
“Jesucristo, y a Este Crucificado”
Para establecer una base adecuada, leeré tres citas. La primera es de Doctrina y Convenios; en ella el Señor dice: “Aprende de mí y escucha mis palabras; camina en la mansedumbre de mi Espíritu, y tendrás paz en mí” (DyC 19:23).
La segunda, escrita por Nefi, proviene del Libro de Mormón: “Cree en Cristo, y reconcíliate con Dios; pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados.” Y luego: “Cree en Cristo y no lo niegues; y Cristo es el Santo de Israel, por tanto, debéis postraros ante él y adorarlo con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma; y si hacéis esto, de ningún modo seréis desechados.” (2 Nefi 25:23, 26, 29)
La tercera cita, del profeta José Smith, nos proporciona información que aprendió al traducir el papiro, una porción del cual se publica como el libro de Abraham: “Un convenio eterno fue hecho entre tres personajes antes de la organización de esta tierra, y se relaciona con su dispensación de cosas a los hombres sobre la tierra; estos personajes, según el registro de Abraham, son llamados Dios el primero, el Creador; Dios el segundo, el Redentor; y Dios el tercero, el Testigo o Dador de testimonio.” (Enseñanzas, p. 190)
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tomado sobre nosotros su nombre en las aguas del bautismo (2 Nefi 31:13; Mosíah 18:10). Renovamos el convenio hecho allí cuando participamos de la Santa Cena. Si hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos e hijas del Señor Jesucristo. Somos miembros de su familia. Estamos obligados y se espera que vivamos según los estándares de la familia. Por razón de esa pertenencia familiar, de esa asociación cercana, tenemos el privilegio de una relación íntima con Él. Se nos ha dado el don del Espíritu Santo, que es la compañía constante de ese miembro de la Deidad, basada en la fidelidad. Y ese Santo Espíritu tiene como una de sus misiones principales dar testimonio del Padre y del Hijo, y revelarnos, de una manera que no puede ser refutada ni cuestionada, su filiación divina y las verdades gloriosas que hay en Él.
Las Tres Verdades —y Herejías— Más Grandes de la Eternidad
Comenzamos con Dios, nuestro Padre Celestial, que aquí es llamado Dios el primero, el Creador. Y debemos entender que Él es un ser santo, perfeccionado y exaltado
(Enseñanzas, pp. 345–46); que es un ser a cuya imagen fue creado el hombre (Génesis 1:26–27); que tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre (DyC 130:22); y que somos literalmente sus hijos espirituales (Números 16:22; Hebreos 12:9), siendo el Señor Jesús el Primogénito (DyC 93:21; Romanos 8:29; Colosenses 1:15). Sugiero que la verdad más grande en toda la eternidad, sin excepción, es que hay un Dios en los cielos que es un ser personal, a cuya imagen fue hecho el hombre, y que somos sus hijos espirituales. Debemos edificar sobre ese fundamento de roca antes de que comience cualquier progreso en el ámbito espiritual. Primero creemos en Dios nuestro Padre Celestial.
También sugiero que la mayor herejía que jamás haya sido ideada por un poder maligno es la herejía que define la naturaleza y tipo de ser que es Dios como una esencia espiritual que llena la inmensidad; como un ser sin cuerpo, sin partes ni pasiones; como algo que es incomprensible, no creado e incognoscible. La mayor verdad es Dios; la mayor herejía es la doctrina que proclama lo opuesto a la verdad respecto a la persona de Dios.
Sugiero que la segunda mayor verdad en toda la eternidad es que Cristo nuestro Señor es el Redentor; que fue preordenado en los concilios de la eternidad para venir aquí y llevar a cabo el sacrificio expiatorio infinito y eterno (Isaías 53; Apocalipsis 13:8); que por lo que Él hizo, hemos sido redimidos de los efectos de la muerte temporal y espiritual que entraron en el mundo por la caída de Adán (2 Nefi 2:19–25; 1 Corintios 15:21–22). Y todos nosotros tenemos la esperanza, el potencial, la posibilidad de obtener la vida eterna además de la inmortalidad, lo cual significa que podemos llegar a ser como Dios nuestro Padre Celestial (Enseñanzas, pp. 346–48). Esa es la segunda mayor verdad en toda la eternidad.
La segunda mayor herejía en toda la eternidad es la doctrina que niega la filiación divina, que establece un sistema que dice que uno puede rendir un servicio verbal al nombre de Cristo, pero que se salva solo por la gracia sin esfuerzo y sin obra alguna de nuestra parte.
Sugiero, en conformidad con lo que el Profeta dijo sobre Dios el tercero, quien es el Testigo o Dador de testimonio, que la tercera mayor verdad en toda la eternidad es que el Espíritu Santo de Dios, un personaje de espíritu, un miembro de la Deidad, tiene el poder de revelar la verdad eterna al corazón, alma y mente del hombre. Y esa revelación —conocida primero como testimonio, y luego como la recepción general de la verdad en el campo espiritual— ese testimonio es lo más grande que el hombre necesita para guiarlo de regreso a nuestro Padre Celestial.
Dado que esta es la tercera mayor verdad en toda la eternidad, se deduce que la tercera mayor y más grave herejía en toda la eternidad es la doctrina que niega que el Espíritu Santo de Dios revela la verdad al alma humana, y que niega que haya dones del Espíritu, que haya milagros, poderes, gracias y cosas buenas que el Señor, mediante su Espíritu, derrama sobre los hombres mortales.
Gratitud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Debemos tener en nuestros corazones un sentimiento desbordante de gratitud y acción de gracias. Alabamos al Señor nuestro Dios, es decir, al Padre, porque Él nos creó (Alma 5:25; 19:32; Salmo 82:6). Si Él no nos hubiese creado, no existiríamos: ni la tierra, ni los cielos siderales, ni el universo, ni ninguna otra cosa. Si no hubiera habido un Dios eterno ni una creación, no habría nada. Y porque existimos, debemos tener en nuestra alma un grado infinito de gratitud y acción de gracias a Dios nuestro Padre Celestial.
Segundo, debemos tener un grado infinito de gratitud y acción de gracias hacia Cristo el Señor, porque Él realizó el sacrificio expiatorio infinito y eterno y puso en funcionamiento los términos y condiciones del plan del Padre. Si no hubiera habido expiación de Cristo, no habría resurrección. Y si no hubiera habido expiación de Cristo, no habría vida eterna, y por tanto, nuestros cuerpos habrían quedado para siempre en el polvo y nuestros espíritus habrían sido expulsados eternamente de la presencia de Dios, y habríamos llegado a ser como el diablo y sus ángeles (2 Nefi 9:7–9). Lo que estoy diciendo es que, mediante el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, el plan del Padre se volvió operativo.
Tercero, en virtud de la obediencia a las leyes que han sido ordenadas y al llegar a ser limpios, sin mancha y puros—porque el Espíritu no mora en un tabernáculo impuro (Mosíah 2:37; 1 Corintios 3:16–17)—nos colocamos en posición de recibir revelación por el poder del Espíritu Santo. Una vez que estamos en sintonía, pasamos a formar parte de la familia del Señor Jesucristo. Participamos del mismo espíritu que Él posee; comenzamos a creer como Él creyó, a actuar como Él actuó, a hablar como Él habló. Como consecuencia, nos colocamos en posición de obtener esa gloria y vida eterna que Él, como nuestro prototipo, ya ha alcanzado. Y así, en tercer lugar, nos regocijamos en lo que nos ha llegado por el poder del Espíritu Santo y sentimos, una vez más, una gratitud infinita por esas bendiciones.
Cristo Adoptó el Plan del Padre
Dios nuestro Padre Celestial ordenó y estableció el plan de salvación. José Smith lo expresó con estas palabras: “Dios mismo, al hallarse en medio de espíritus y gloria, porque era más inteligente, vio apropiado instituir leyes mediante las cuales los demás pudieran tener el privilegio de avanzar como Él” (Enseñanzas, p. 354). Dios está exaltado y es omnipotente y entronizado; Él tiene todo poder, toda fuerza y todo dominio (Mosíah 3:5, 21; 4:9; 5:15; Alma 26:35; DyC 19:3, 14, 20; 63:1). Él vive en la unidad familiar (véase Joseph Fielding Smith, El Hombre, su Origen y su Destino, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], pp. 348–355), y el nombre del tipo de vida que Él vive es vida eterna. Y así, si avanzamos y progresamos y seguimos adelante hasta llegar a ser como Él, entonces llegamos a ser, como Cristo, herederos de la vida eterna en el reino de Dios (Romanos 8:13–17; DyC 76:50–62; 132:19–20). Ese es nuestro propósito y nuestra meta. Por tanto, existe esto que Pablo llama “el evangelio de Dios” (Romanos 1:1; 15:16; 1 Tesalonicenses 2:2, 8–9), lo cual significa que el Padre ordenó y estableció el plan de salvación. Pero entonces Pablo dice: “Acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne” (Romanos 1:3), lo que significa que Cristo adoptó el plan del Padre. Lo hizo suyo. Lo abrazó. Se convirtió en el defensor de la salvación, el líder en la causa de la salvación, todo porque fue escogido para nacer en el mundo como Hijo de Dios.
Nuestro Conocimiento y Experiencia Premortales
Todo esto fue conocido, enseñado y entendido en las grandes eternidades anteriores. Todos oímos la predicación del evangelio. Conocimos sus términos y condiciones. Sabíamos lo que estaría implicado en esta probación mortal. Sabíamos que era necesario venir aquí y obtener un cuerpo mortal como un paso hacia la obtención de un cuerpo inmortal, uno de carne y huesos. Sabíamos que al venir aquí tendríamos que ser probados, examinados y puestos a prueba. Que necesitaríamos pasar por experiencias de prueba estando fuera de la presencia de Dios, caminando por fe en lugar de por vista, cuando el espíritu estuviera alojado en un tabernáculo de carne y sujeto a los deseos, apetitos y pasiones de la mortalidad. Esto lo sabíamos todos.
Y entonces nuestro Padre envió el gran decreto a través de los concilios de la eternidad:
“¿A quién enviaré para que sea mi Hijo, para llevar a cabo el sacrificio expiatorio infinito y eterno?” Hubo dos voluntarios. Cristo el Señor dijo: “Padre, hágase tu voluntad” (Véase Moisés 4:1–3). Es decir: “Descenderé y haré lo que tú has ordenado y me sacrificaré. Seré el Cordero inmolado desde la fundación del mundo.” Lucifer quiso modificar el plan del Padre de forma tan radical que casi podríamos decir que ofreció un sistema nuevo de salvación. Quiso negar el albedrío a todos los hombres, salvar a todos los hombres y, a cambio, recibir el poder, la dignidad y la gloria del Padre. Quiso tomar el lugar del Padre. Entonces se tomó la decisión: “Enviaré al primero” (Abraham 3:27).
El plan se puso en marcha. Parte de él fue la creación de esta tierra. Luego vino su población. Todos somos hijos e hijas del padre Adán; todos somos seres eternos, descendientes de la Deidad. Nuestros cuerpos mortales han sido formados del polvo de la tierra. Estamos aquí, con cuerpos mortales, siendo examinados, probados y puestos a prueba para ver si andaremos rectamente y guardaremos los mandamientos.
Debemos Primero Creer en Cristo
Nuestra primera obligación es creer en Cristo y aceptarlo literal, completa y plenamente por lo que Él es. Creemos en Cristo cuando creemos en la doctrina que Él enseña, en las palabras que Él habla, en el mensaje que Él proclama. Cuando vino en la carne como el hijo de María, el relato dice que “Andaba… predicando el evangelio del reino” (Mateo 9:35), lo cual significa que su mensaje era una revelación para la gente de ese día del plan de salvación, de las cosas que debían hacer para vencer al mundo, perfeccionar sus vidas y calificar para regresar con Él a la presencia del Padre eterno.
Así que, ante todo, creemos en Cristo. Y la prueba de si creemos en Él es si creemos en sus palabras y si creemos en aquellos a quienes Él ha enviado —los apóstoles y profetas de todas las épocas (DyC 1:38; 84:36). Y luego, habiendo creído, tenemos la obligación de conformarnos a las verdades que así hemos aprendido (Mosíah 4:10; Mateo 7:21). Si lo hacemos, comenzamos a crecer en dones espirituales. Añadimos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio y paciencia y piedad y todos los demás atributos y características que están escritos en las revelaciones (2 Pedro 1:5). Así, paso a paso y grado a grado, comenzamos a llegar a ser como Dios nuestro Padre Celestial.
Alcanzar la Salvación es un Proceso, no un Evento
No obtenemos nuestra salvación en un momento; no nos llega de manera instantánea, repentina. Obtener la salvación es un proceso. Pablo dice: “Ocupáos en vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12). A algunos miembros de la Iglesia que ya habían sido bautizados y estaban en el camino hacia la vida eterna, les dijo: “Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Romanos 13:11). Es decir: “Hemos avanzado un poco en el camino estrecho y angosto. Estamos progresando, y si continuamos en esa dirección, la vida eterna será nuestra recompensa eterna.”
Comenzamos en dirección hacia la vida eterna cuando nos unimos a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entramos por una puerta, y el nombre de la puerta es arrepentimiento y bautismo. De ese modo, entramos en un sendero, y el nombre del sendero es el camino estrecho y angosto. Y luego, si perseveramos hasta el fin —es decir, si guardamos los mandamientos de Dios después del bautismo— ascendemos por ese camino estrecho y angosto, y al final nos espera una recompensa llamada vida eterna. Todo esto es posible gracias al sacrificio expiatorio de Cristo. Si Él no hubiese venido, no habría esperanza ni posibilidad alguna, bajo ninguna circunstancia, de que ningún hombre pudiera resucitar o tener vida eterna (2 Nefi 9:8–9). La salvación viene por la misericordia y el amor y la condescendencia de Dios. En otras palabras, viene por la gracia de Dios, lo que significa que nuestro Señor la hizo posible. Pero Él ha cumplido su obra, y ahora debemos cumplir la nuestra; y tenemos la obligación de perseverar hasta el fin, de guardar los mandamientos, de trabajar por nuestra salvación, y eso es lo que estamos haciendo en la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra.
El Nuevo Nacimiento es un Proceso
Decimos que un hombre tiene que nacer de nuevo, lo que significa que tiene que morir respecto a las cosas injustas del mundo. Pablo nos dijo que “crucifiquemos al viejo hombre del pecado y que andemos en novedad de vida” (Romanos 6:6). Nacemos de nuevo cuando morimos en cuanto a la injusticia y vivimos en cuanto a las cosas del Espíritu. Pero eso no sucede en un instante, repentinamente. Eso también es un proceso. Nacer de nuevo es algo gradual, salvo en unos pocos casos aislados tan milagrosos que son registrados en las Escrituras. En cuanto a la mayoría de los miembros de la Iglesia, nacemos de nuevo por grados, y nacemos de nuevo a medida que recibimos más luz, más conocimiento y un mayor deseo de rectitud al guardar los mandamientos.
La Santificación es un Proceso
Lo mismo ocurre con la santificación. Aquellos que van al reino celestial de los cielos deben ser santificados, lo que significa que se vuelven limpios, puros y sin mancha. El mal y la iniquidad han sido quemados de sus almas como si fuera por fuego, dando origen a la expresión figurada “el bautismo de fuego”. Nuevamente, esto es un proceso. Nadie es santificado en un instante, repentinamente. Pero si guardamos los mandamientos y seguimos adelante con firmeza después del bautismo, entonces, grado a grado y paso a paso, santificamos nuestras almas hasta que llegue ese glorioso día en que estemos preparados para ir donde están Dios y los ángeles.
El Crecimiento Espiritual es Gradual, No Instantáneo
Así ocurre con el plan de salvación. Tenemos que llegar a ser perfectos para ser salvos en el reino celestial. Pero nadie llega a ser perfecto en esta vida. Solo el Señor Jesús alcanzó ese estado, y Él tenía una ventaja que ninguno de nosotros posee. Él era el Hijo de Dios, y vino a esta vida con una capacidad espiritual, un talento y una herencia que exceden más allá de toda comprensión lo que cualquiera de nosotros recibió al nacer. Nuestras revelaciones dicen que Él era “semejante a Dios” (Abraham 3:24) en la vida premortal, y que fue, bajo la dirección del Padre, creador de mundos sin número (Enseñanzas, p. 348). Ese Santo Ser fue el Santo de Israel en la antigüedad y fue el Sin Pecado en la mortalidad (1 Nefi 20:17; 21:7; 22:20–21; 2 Nefi 6:9; 9:11–12; 25:29). Vivió una vida perfecta y estableció un ejemplo ideal. Esto demuestra que podemos esforzarnos y avanzar hacia esa meta, pero ningún otro mortal —ni los más grandes profetas ni los más poderosos apóstoles ni ningún santo justo de ninguna dispensación— ha sido perfecto. Sin embargo, debemos llegar a ser perfectos para obtener una herencia celestial (3 Nefi 12:48; Mateo 5:48; Moroni 10:32–33; DyC 67:13; 76:50–70, especialmente el v. 69; Hebreos 6:1). Así como nacer de nuevo y santificar nuestras almas es un proceso, también lo es llegar a ser perfectos en Cristo.
Comenzamos guardando los mandamientos hoy, y mañana guardamos más, y vamos de gracia en gracia, subiendo los peldaños de la escalera, y así mejoramos y perfeccionamos nuestras almas. Podemos llegar a ser perfectos en algunas cosas menores. Podemos ser perfectos en el pago del diezmo. Si pagamos una décima parte de nuestros ingresos anualmente al fondo de diezmos de la Iglesia, si lo hacemos año tras año, y deseamos hacerlo, y no tenemos intención de retener nada, y si lo haríamos sin importar lo que suceda en nuestras vidas, entonces en ese aspecto somos perfectos. Y en ese aspecto, y hasta ese grado, estamos viviendo la ley tan bien como Moroni o como los ángeles del cielo podrían vivirla. Así que, grado a grado y paso a paso, comenzamos el curso hacia la perfección con el objetivo de llegar a ser perfectos como Dios nuestro Padre Celestial lo es, en cuyo caso llegamos a ser herederos de la vida eterna en su reino.
Como miembros de la Iglesia, si trazamos un curso que conduzca a la vida eterna; si comenzamos el proceso de nuevo nacimiento espiritual y estamos yendo en la dirección correcta; si trazamos un curso de santificación de nuestras almas y, grado a grado, avanzamos en esa dirección; y si trazamos un curso para llegar a ser perfectos y, paso a paso y fase por fase, vamos perfeccionando nuestras almas al vencer al mundo, entonces está absolutamente garantizado —no hay duda alguna al respecto— que obtendremos la vida eterna. Aun cuando el nuevo nacimiento esté aún por delante, y la perfección y la plena santificación estén aún por alcanzarse, si trazamos un curso y lo seguimos lo mejor que podamos en esta vida, entonces al salir de esta vida continuaremos exactamente en ese mismo curso. Ya no estaremos sujetos a las pasiones y los apetitos de la carne. Habríamos pasado con éxito las pruebas de esta probación mortal, y a su debido tiempo recibiremos la plenitud del reino de nuestro Padre —y eso significa vida eterna en su presencia eterna.
La Salvación Está a Nuestro Alcance
Podemos hablar de los principios de la salvación y decir cuántos hay y cómo las personas deben cumplir con esos estándares. Y podría parecer difícil, arduo y más allá de la capacidad de los mortales lograrlo. Pero no necesitamos tomar ese enfoque. Debemos darnos cuenta de que tenemos los mismos apetitos y pasiones que todos los santos y personas justas tuvieron en las dispensaciones anteriores (véase, por ejemplo, Santiago 5:17). Ellos no eran diferentes a nosotros. Vencieron la carne. Obtuvieron el conocimiento de Dios. Comprendieron sobre Cristo y la salvación. Recibieron revelaciones del Espíritu Santo a sus almas, dando testimonio de la filiación divina y del ministerio profético de los profetas que ministraban entre ellos. Y, como consecuencia, trabajaron en su salvación.
Ocasionalmente, en la perspectiva general, ha habido alguien que vivió de tal manera que fue trasladado, pero eso no es algo particularmente destinado a nuestra época y generación. Cuando morimos, nuestra obligación es entrar al mundo de los espíritus y continuar predicando el evangelio allí. Así que, en lo que respecta a las personas que viven ahora, nuestra obligación es creer y vivir conforme a la verdad, y trazar un curso hacia la vida eterna. Y si lo hacemos, recibimos paz, gozo y felicidad en esta vida; y, cuando pasamos a los reinos eternos venideros, continuamos allí trabajando en la causa de la rectitud. ¡Y no fallaremos! Seguiremos adelante hasta recibir la recompensa eterna.
El profeta José Smith dijo que ningún hombre puede cometer el pecado imperdonable después de salir de esta vida (Enseñanzas, p. 357). Por supuesto que no; eso es parte de la prueba de esta probación mortal. Y sobre esa misma base, cualquiera que viva con rectitud y tenga integridad y devoción, si está haciendo todo lo que puede aquí, cuando deje esta esfera irá al paraíso de Dios y tendrá descanso y paz; es decir, descanso y paz en lo que respecta a las tribulaciones, los conflictos, las vicisitudes y las ansiedades de esta vida. Pero seguirá trabajando y obrando en la obra del Señor, y eventualmente resucitará en la resurrección de los justos. Recibirá un cuerpo inmortal, lo que significa que el cuerpo y el espíritu estarán inseparablemente unidos. Esa alma nunca volverá a ver corrupción. Nunca más habrá muerte, pero lo que es igualmente glorioso, o aún más, esa alma continuará hacia la vida eterna en el reino de Dios.
Y vida eterna significa la continuación de la unidad familiar. Vida eterna significa heredar, recibir y poseer la plenitud del Padre: el poder, la fuerza, la capacidad creativa y todo lo que Él posee que le permitió crear mundos sin número y ser el progenitor de un número infinito de hijos espirituales.
No podemos concebir realmente cuán gloriosas y maravillosas son todas estas cosas. Podemos vislumbrarlas un poco; podemos obtener un leve entendimiento. Sabemos que están disponibles porque Dios el Creador estableció el plan de salvación. Sabemos que están disponibles porque Dios el Redentor puso en vigor y dio eficacia y validez a todos los términos y condiciones de ese plan eterno. Y sabemos que pueden ser reveladas y conocidas por nosotros porque Dios el Testigo o Dador de testimonio da testimonio, certifica y testifica al espíritu que hay en nosotros de una manera que no puede ser refutada, que las cosas de las que hablamos son verdaderas.
La Santificación Personal Está Disponible Mediante la Expiación
La Expiación fue realizada de una manera que está totalmente fuera de nuestra comprensión. No entendemos cómo. Sabemos parte del porqué. Sabemos que ocurrió. Sabemos que, de una manera incomprensible para el intelecto finito, el Hijo de Dios tomó sobre sí los pecados de todos los hombres bajo condición de arrepentimiento. Es decir, Él pagó la pena. Satisfizo las demandas de la justicia. Hizo que la misericordia estuviera disponible para nosotros. La misericordia viene por causa de la Expiación. La misericordia es para los que se arrepienten. Todos los demás tienen que sufrir por sus propios pecados y pagar plenamente las demandas de la justicia (DyC 19:16–19; Mosíah 15:26–27; 16:5–11; Alma 11:40–41).
Pero nuestro Redentor Eterno ha hecho por nosotros lo que nadie más pudo hacer, y lo hizo porque Él era el Hijo de Dios y porque poseía el poder de la inmortalidad. Ha tomado sobre sí nuestros pecados bajo la condición de arrepentimiento. El arrepentimiento significa que tenemos fe en el Señor Jesucristo, que abandonamos nuestros pecados, que ingresamos a la Iglesia y reino de Dios en la tierra y recibimos el Espíritu Santo. El arrepentimiento es mucho más que una reforma. El arrepentimiento es un don de Dios, y viene a los miembros fieles de la Iglesia. Lo recibimos por el poder del Espíritu Santo.
El proceso de purificación que ocurre en nuestras vidas se da porque recibimos el poder purificador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un revelador y un santificador. El Espíritu Santo revela la verdad a toda alma humana que obedece las leyes. La obediencia nos califica para conocer la verdad (Juan 7:16–17). Y luego el Espíritu Santo santifica el alma humana, de modo que llegamos a ser limpios y sin mancha y, finalmente, somos calificados para ir donde están Dios y Cristo. (Discursos del Año en la Universidad de BYU, 5 de septiembre de 1976)
Grandeza de la Creación, la Expiación y la Filiación Divina
Al analizar y considerar el tema, me parece que el mayor milagro que jamás haya ocurrido fue el milagro de la creación: el hecho de que Dios, nuestro Padre Celestial, nos trajo a la existencia; el hecho de que existimos; que nacimos como sus hijos espirituales; y que ahora tenemos el privilegio de morar en tabernáculos mortales y participar de una experiencia de probación.
Me parece que el segundo mayor milagro que haya ocurrido —en esta o en cualquier creación de Dios— es el sacrificio expiatorio de su Hijo; el hecho de que vino al mundo para rescatar a los hombres de la muerte temporal y espiritual que fueron introducidas en esta existencia por la caída de Adán; el hecho de que nos reconcilia de nuevo con Dios y hace posible para nosotros la inmortalidad y la vida eterna. Este sacrificio expiatorio de Cristo es lo más grandioso que ha sucedido desde la Creación.
Una vez se le preguntó al Profeta: “¿Cuáles son los principios fundamentales de su religión?” Él respondió: “Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y profetas, concerniente a Jesucristo: que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo; y todas las demás cosas que pertenecen a nuestra religión son solo apéndices de eso.” (Enseñanzas, p. 121)
El corazón, núcleo y centro de la religión revelada es el sacrificio expiatorio de Cristo. Todo descansa sobre ello, todo opera gracias a ello, y sin ello no habría nada. Sin la expiación, los propósitos de la creación serían anulados, desaparecerían, no habría ni inmortalidad ni vida eterna, y el destino final de todos los hombres sería llegar a ser como Lucifer y sus seguidores (2 Nefi 9:9).
El fundamento sobre el cual descansa el sacrificio expiatorio de Cristo es la doctrina de la filiación divina… Cristo fue la única persona que ha vivido que tenía en sí mismo el poder de vivir o morir según lo eligiera—y por tanto, el poder de llevar a cabo el sacrificio expiatorio infinito y eterno sobre el cual descansa todo. Parece apropiado… que hablemos sobre la doctrina de su venida a la mortalidad. Esto es lo que considero, en muchos aspectos, el tercer mayor milagro de la eternidad. (“¿Quién declarará su generación?”, Devocional en BYU, 2 de diciembre de 1975)
Nuestra Relación con el Señor
Doctrina de la Iglesia sobre la Relación del Hombre con la Deidad
Hablaré de nuestra relación con el Señor y de la verdadera comunión que todos los Santos deben tener con el Padre y el Hijo para obtener la vida eterna.
Expondré la doctrina de la Iglesia respecto a cuál debe ser nuestra relación con todos los miembros de la Deidad, y lo haré con claridad y sencillez para que nadie necesite malinterpretar o ser desviado por otras voces.
Expresaré las opiniones de los Hermanos, de los profetas y apóstoles de la antigüedad, y de todos aquellos que comprenden las Escrituras y están en armonía con el Espíritu Santo.
Estos temas están en el fundamento mismo de la religión revelada. Al presentarlos, estoy en terreno propio y familiarizado con el tema. No me rebajaré a disputas triviales sobre semántica, sino que me mantendré en asuntos de fondo. Simplemente regresaré a lo básico y expondré doctrinas fundamentales del reino, sabiendo que todos los que estén espiritualmente sanos y que tengan la guía del Espíritu Santo creerán en mis palabras y seguirán mi consejo.
Abundan los errores religiosos
Por favor, no depositen demasiada confianza en algunas de las opiniones y especulaciones actuales que circulan, sino más bien acudan a la palabra revelada, obtengan un entendimiento sólido de las doctrinas y manténganse dentro de la corriente principal de la Iglesia.
No es ningún secreto que se enseñan muchas cosas falsas, vanas y necias en el mundo sectario e incluso entre nosotros sobre la necesidad de obtener una relación especial con el Señor Jesús. Resumiré la verdadera doctrina en este campo e invito a los maestros errantes y a los estudiantes engañados a que se arrepientan y crean en las verdades aceptadas del evangelio tal como las presentaré.
No hay salvación en creer en ninguna doctrina falsa, especialmente en una visión falsa o imprudente sobre la Deidad o cualquiera de sus miembros. La vida eterna está reservada para aquellos que conocen a Dios y al que Él envió para llevar a cabo la expiación infinita y eterna (Juan 17:3; DyC 132:24).
La adoración verdadera y salvadora solo se encuentra entre quienes conocen la verdad sobre Dios y la Deidad, y comprenden la relación verdadera que los hombres deben tener con cada miembro de esa Presidencia Eterna.
De ello se desprende que el diablo preferiría difundir falsa doctrina acerca de Dios y la Deidad, e inducir sentimientos falsos con respecto a cualquiera de ellos, más que hacer casi cualquier otra cosa. Los credos de la cristiandad ilustran perfectamente lo que Lucifer quiere que los así llamados cristianos crean acerca de la Deidad para ser condenados.
Estos credos codifican lo que Jeremías llama las mentiras sobre Dios (Jeremías 16:19–21). Dicen que Él es desconocido, no creado e incomprensible. Dicen que es un espíritu, sin cuerpo, partes ni pasiones. Dicen que está en todas partes y en ningún lugar en particular, que llena la inmensidad del espacio y, sin embargo, habita en el corazón de los hombres, y que es una nada inmaterial e incorpórea. Dicen que es un dios en tres, y tres dioses en uno que no oye, ni ve, ni habla. Algunos incluso dicen que está muerto, lo cual bien podría ser cierto si su descripción realmente definiera su ser.
Estos conceptos resumen la herejía principal y más grande de la cristiandad. Verdaderamente, la herejía más grave y malvada jamás impuesta a un cristianismo errante y extraviado es su concepto credal sobre Dios y la Deidad. ¡Pero nada de esto nos preocupa demasiado! Dios se ha revelado a nosotros en esta dispensación, así como lo hizo a los profetas de la antigüedad.
La Verdad sobre Dios
Sabemos, por tanto, que Él es un ser personal a cuya imagen fue hecho el hombre. Sabemos que tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre; que es un ser resucitado, glorificado y perfeccionado; y que vive en la unidad familiar. Sabemos que somos Sus hijos espirituales; que Él nos dotó con el don divino del albedrío; y que ordenó las leyes mediante las cuales podemos avanzar y llegar a ser como Él (Enseñanzas, p. 354).
Sabemos que Dios es el único ser supremo e independiente en quien moran toda la plenitud y perfección, y que Él es omnipotente, omnisciente y, por el poder de su Espíritu, omnipresente.
Sabemos que “el Dios Todopoderoso dio a su Unigénito Hijo” (DyC 20:21), como testifican las Escrituras, para redimir al hombre de la muerte temporal y espiritual que entró en el mundo por la caída de Adán, y para poner en funcionamiento todos los términos y condiciones del plan del Padre.
Sabemos que el Espíritu Santo, como personaje de espíritu, es tanto revelador como santificador, y que su misión principal es dar testimonio del Padre y del Hijo.
Así pues, hay en la Deidad Eterna tres personas: Dios el Primero, el Creador; Dios el Segundo, el Redentor; y Dios el Tercero, el Testador (Enseñanzas, p. 190). Estos tres son uno —un solo Dios, si se quiere— en propósito, en poder y en perfección. Pero cada uno tiene su propia obra específica que realizar, y la humanidad tiene una relación definida, conocida y específica con cada uno de ellos. Es sobre estas relaciones que hablaremos ahora.
Expongamos aquellas doctrinas y conceptos que un Dios misericordioso nos ha dado en esta dispensación y que deben ser comprendidos para alcanzar la vida eterna. Son:
1. Adoramos al Padre, y solo a Él, y a ningún otro. No adoramos al Hijo, y no adoramos al Espíritu Santo. Sé perfectamente bien lo que dicen las Escrituras acerca de adorar a Cristo y a Jehová, pero están hablando en un sentido completamente distinto: el sentido de tener reverencia y gratitud profunda hacia Aquel que nos ha redimido. La adoración en el sentido verdadero y salvador está reservada para Dios el Primero, el Creador.
Nuestras revelaciones dicen que el Padre “es infinito y eterno”, que creó a la humanidad “y les dio mandamientos de que lo amaran y le sirvieran, al único Dios viviente y verdadero, y que Él fuera el único ser a quien debieran adorar” (DyC 20:17–19).
Jesús dijo: “Los verdaderos adoradores adorarán” —nótese que esto es mandatorio— “al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren. Pues a tales ha prometido Dios su Espíritu. Y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad.” (TJS Juan 4:25–26). No hay otra manera, ni otro sistema de adoración aprobado.
2. Amamos y servimos tanto al Padre como al Hijo. En el sentido pleno, final y supremo de la palabra, el decreto divino es:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas; y en el nombre de Jesucristo le servirás” (DyC 59:5). Y Jesús también dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).
Estos, entonces, son los mandamientos de los mandamientos. Unen al Padre y al Hijo como uno, de modo que ambos reciben nuestro amor y nuestro servicio.
3. El mismo Cristo ama, sirve y adora al Padre. Aunque Cristo es Dios, existe una Deidad por encima de Él, una Deidad a la que Él adora. Ese Dios es el Padre. A María Magdalena, la primera mortal en ver a una persona resucitada, Jesús le dijo:
“Subo a mi Padre y a vuestro Padre; a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17).
Todos nosotros, incluido Cristo, somos hijos espirituales del Padre; todos nosotros, incluido Cristo, buscamos llegar a ser como el Padre. En este sentido, el Primogénito, nuestro Hermano Mayor, avanza como lo hacemos nosotros.
4. El plan de salvación es el evangelio del Padre. El plan de salvación se originó con el Padre; Él es el autor y consumador de nuestra fe en el sentido final; Él ordenó las leyes mediante cuya obediencia tanto nosotros como Cristo podemos llegar a ser como Él.
El Padre no pidió voluntarios para proponer un plan mediante el cual el hombre pudiera ser salvado. Lo que hizo fue preguntar a quién debía enviar como Redentor en el plan que Él había ideado. Cristo y Lucifer se ofrecieron voluntariamente, y el Señor eligió a Su Primogénito y rechazó la propuesta enmendatoria del hijo de la mañana.
Así, Pablo habla del “evangelio de Dios… acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne” (Romanos 1:1–3). Es el evangelio del Padre; se convirtió en el evangelio del Hijo por adopción, y lo llamamos por el nombre de Cristo porque Su sacrificio expiatorio puso en funcionamiento todos sus términos y condiciones.
5. Cristo logró su propia salvación adorando al Padre. Después de que el Primogénito del Padre, siendo aún un ser espiritual, obtuvo poder e inteligencia que lo hicieron semejante a Dios; después de haber llegado a ser, bajo la dirección del Padre, el Creador de mundos sin número; después de haber reinado en el trono del poder eterno como el Señor Omnipotente—después de todo eso, aún tenía que obtener un cuerpo mortal y luego uno inmortal.
Después de que el Hijo de Dios “hizo carne” su “tabernáculo” y mientras “habitó entre los hijos de los hombres”; después de haber dejado su gloria preexistente, como todos lo hacemos al nacer; después de haber nacido de María en Belén de Judea—después de todo esto, fue llamado a lograr su propia salvación.
De la vida de nuestro Señor durante esta probación mortal, las Escrituras dicen: “No recibió la plenitud al principio, sino que recibió gracia por gracia; y no recibió la plenitud al principio, pero continuó de gracia en gracia hasta recibir la plenitud”. Finalmente, después de su resurrección, “recibió la plenitud de la gloria del Padre; y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre estaba con él, porque él moraba en él” (DyC 93:12–13, 16–17).
Obsérvese bien: el Señor Jesús logró su propia salvación durante esta probación mortal yendo de gracia en gracia hasta que, habiendo vencido al mundo y siendo resucitado en gloria inmortal, llegó a ser como el Padre en el sentido pleno, completo y eterno.
6. Todos los hombres deben adorar al Padre de la misma manera en que lo hizo Cristo para obtener la salvación. Así dice el Señor: “Os doy estas palabras”—las que acabamos de citar, que dicen cómo Cristo logró su salvación adorando al Padre—”os doy estas palabras”, dice el Señor, “para que entendáis y sepáis cómo adorar, y sepáis qué adoráis, para que podáis venir al Padre en mi nombre y, a su debido tiempo, recibir de su plenitud.”
¡Qué concepto tan maravilloso! Nosotros también podemos llegar a ser como el Padre: “Porque si guardáis mis mandamientos”, continúa el Señor, “recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre; por tanto, os digo, recibiréis gracia por gracia” (DyC 93:19–20; cursiva agregada).
7. El Padre envió al Hijo para efectuar la expiación infinita y eterna. Así como la muerte temporal y espiritual vino por la caída de Adán, así también la inmortalidad y la vida eterna vienen por la expiación de Cristo. Tal fue, es y será por siempre el plan del Padre. Adán fue enviado a la tierra para caer, y Cristo vino para redimir a los hombres de la Caída.
Así, el Padre emitió este llamado en los concilios de la eternidad:
“¿A quién enviaré para que sea mi Hijo, para redimir a los hombres de la muerte temporal y espiritual, para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, para poner en pleno funcionamiento todos los términos y condiciones de mi plan eterno de redención y salvación?”
Cristo es el Redentor de los hombres y el Salvador del mundo porque su Padre lo envió y le dio poder para hacer la obra asignada. Él dijo que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar porque así lo había mandado el Padre. Lehi dice que resucitó “por el poder del Espíritu” (2 Nefi 2:8).
La gran y eterna redención, en todas sus fases, fue realizada por Cristo utilizando el poder del Padre.
8. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre en todas las cosas. Jesús dijo: “He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 6:38). También: “He venido al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz.” (3 Nefi 27:13–14). Y Pablo dijo de él: que “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:7–8). ¿De qué mejor manera podría describirse su relación con el Padre?
9. Dios, mediante Cristo, está reconciliando a los hombres consigo mismo. El hombre caído es carnal, sensual y diabólico por naturaleza; está espiritualmente muerto; está en desacuerdo con el Padre. Así, como dice Pablo: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.” Tenemos “la palabra de la reconciliación”, que es el evangelio, y nuestra predicación es: “Reconciliaos con Dios”, es decir, con el Padre. (2 Corintios 5:18–20).
10. Cristo es el Mediador entre Dios y el hombre. Puesto que todos los hombres deben reconciliarse con Dios para ser salvos, Él, en su bondad y gracia, ha provisto un mediador para ellos. Pablo nos dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre; el cual se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Timoteo 2:5–6). A esto añadimos: Si no hubiera Mediador, nunca podríamos ser reconciliados con el Padre y, por tanto, no habría salvación.
11. Cristo es nuestro Intercesor ante el Padre, nuestro Abogado en las cortes celestiales. En el proceso de mediar entre nosotros y nuestro Hacedor, en el proceso de reconciliar a los hombres llenos de pecado con un Dios libre de pecado, Cristo intercede por todos los que se arrepienten. Aboga por la causa de quienes creen en Él. “Padre”, suplica, “perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna.” (DyC 45:5).
12. Nuestra comunión eterna es con el Padre y el Hijo. Juan dice: “Nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” Si guardamos los mandamientos, “tenemos comunión” con el Padre—lo cual es el propósito y fin de nuestra existencia. Y por la propia naturaleza de las cosas, también tenemos comunión eterna con Cristo, porque Él caminó en la luz y llegó a ser uno con el Padre. (Véase 1 Juan 1:3–7).
13. Dios estaba en Cristo manifestándose al mundo. El Hijo, nos dice Pablo, está en “la misma imagen de su [del Padre] sustancia” (Hebreos 1:3). “Yo y el Padre uno somos”, dijo Jesús (Juan 10:30). Así, en su apariencia, en su persona y en sus atributos, el Hijo es la imagen y semejanza del Padre. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”, dijo Jesús (Juan 14:9). Los cuatro Evangelios son un tesoro de conocimiento acerca del Padre, porque presentan cómo es el Hijo, y Él es como el Padre.
14. Cristo es el revelador del Padre. Dios es, y solo puede ser, conocido por revelación; se revela a sí mismo o permanece para siempre desconocido. Jesús dijo: “Nadie sabe… quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Lucas 10:22).
15. Cristo es el camino al Padre. “Yo soy el camino,” dijo él. “Nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6.) ¿Quién puede dudar que la misión de Cristo es revelar al Padre, guiar a los hombres al Padre, enseñarles cómo adorar al Padre y reconciliarlos con el Padre?
16. Cristo proclama el evangelio del Padre. En el sentido último, la palabra de salvación proviene del Padre. “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,” dice Pablo, “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.” (Hebreos 1:1–2.)
El Padre envió a los profetas; ellos lo representaron y hablaron su palabra. Cuando Jesús citó a los profetas del Antiguo Testamento ante los nefitas, atribuyó sus palabras al Padre.
Aunque las revelaciones provienen del Hijo, en el sentido último las verdades enseñadas son las del Padre. También somos conscientes de muchos casos en los que Jesús, actuando por investidura divina de autoridad, habla en primera persona como si fuera el Padre. Así, Jesús dijo: “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.” (Juan 7:16–17.)
17. Cristo glorifica al Padre, y nosotros también debemos hacerlo. “Glorifica a tu Hijo,” oró Jesús al Padre, “para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciera.” (Juan 17:1, 4.)
Así como Cristo, nuestro modelo, glorificó al Padre mediante la obediencia y al cumplir su labor asignada, así debemos hacerlo nosotros. Actuando en el nombre de su Padre, Jesús atribuyó el honor y la gloria en todas las cosas al Padre. El mismo modelo de oración que nos dio nos indica que hagamos lo mismo (véase Mateo 6:9).
Ahora bien, podríamos continuar enumerando más conceptos, todos los cuales darían el mismo testimonio y estarían en armonía con lo ya dicho. En su lugar, basándonos en estos conceptos, analicemos el problema en cuestión y saquemos algunas conclusiones.
Unidad Perfecta entre las Deidades
¿Cuál es y cuál debe ser nuestra relación con los miembros de la Deidad?
Primero, debe recordarse que la mayoría de las escrituras que hablan de Dios o del Señor ni siquiera se preocupan por distinguir entre el Padre y el Hijo, simplemente porque no importa cuál de los dos esté involucrado. Ellos son uno. Las palabras o acciones de cualquiera de ellos serían las mismas del otro en las mismas circunstancias.
Además, si una revelación proviene de o por el poder del Espíritu Santo, ordinariamente las palabras serán las del Hijo, aunque lo que el Hijo diga será lo que el Padre diría, y por tanto las palabras pueden considerarse del Padre. Y así, cualquier sentimiento de amor, alabanza, reverencia o adoración que llene nuestros corazones al recibir la palabra divina será el mismo, sin importar quién sea el autor pensado o reconocido.
Y sin embargo, sí tenemos una relación apropiada con cada miembro de la Deidad, al menos en parte porque cada uno realiza funciones separadas y distintas, y también debido a lo que ellos, como un solo Dios, han hecho por nosotros.
Nuestra relación con el Padre es suprema, primordial y preeminente sobre todas las demás. Él es el Dios a quien adoramos. Es su evangelio el que salva y exalta. Él ordenó y estableció el plan de salvación. Él es aquel que una vez fue como nosotros ahora somos. La vida que Él vive es la vida eterna, y si hemos de recibir este mayor de todos los dones de Dios, será porque llegamos a ser como Él.
Nuestra relación con el Padre
Nuestra relación con el Padre es la de un padre con su hijo. Él es quien nos dio nuestro albedrío. Fue su plan el que proveyó una caída y una expiación. Y es con Él con quien debemos reconciliarnos si queremos obtener la salvación. Es a Él a quien tenemos acceso directo mediante la oración, y si fuera necesario —aunque no lo es— destacar a uno de los miembros de la Deidad para una relación especial, el Padre, y no el Hijo, sería el indicado para esa elección.
Nuestra relación con el Hijo
Nuestra relación con el Hijo es la de hermano o hermana en la vida premortal, y la de ser guiados hacia el Padre por Él durante esta esfera mortal. Él es el Señor Jehová, quien defendió nuestra causa antes de la fundación del mundo. Él es el Dios de Israel, el Mesías prometido y el Redentor del mundo.
Por la fe somos adoptados en su familia y llegamos a ser sus hijos. Tomamos sobre nosotros su nombre, guardamos sus mandamientos y nos regocijamos en el poder purificador de su sangre. La salvación viene por medio de Él. Desde los albores de la creación, mientras dure la eternidad, no ha habido ni habrá jamás un acto de tan trascendente poder e importancia como su sacrificio expiatorio.
No tenemos ni una fracción del poder necesario para alabar debidamente su santo nombre ni para atribuirle el honor, el poder, la fuerza, la gloria y el dominio que le pertenecen. Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey.
Nuestra relación con el Espíritu Santo
Nuestra relación con el Espíritu Santo es de otra índole. Este santo personaje es un revelador y un santificador. Da testimonio del Padre y del Hijo. Confiere dones espirituales a los fieles. Aquellos de nosotros que hemos recibido el don del Espíritu Santo tenemos el derecho a su compañía constante.
Y nuevamente, si fuera apropiado —¡y repito que no lo es!— destacar a un miembro de la Deidad para prestarle especial atención, bien podríamos concluir que ese miembro debería ser el Espíritu Santo. Bien podríamos adoptar como lema: Busca al Espíritu. La razón, por supuesto, es que el poder santificador del Espíritu nos aseguraría la reconciliación con el Padre. Y cualquier persona que goce de la compañía constante del Espíritu Santo estará en completa armonía con la voluntad divina en todas las cosas.
Peligros de una creencia equivocada
Ahora bien, a pesar de todas estas verdades, que deberían ser obvias para toda persona espiritualmente iluminada, las herejías asoman su fea cabeza entre nosotros de vez en cuando. Hay aquellos cultistas engañados, y otros que —a menos que se arrepientan— van camino a convertirse en tales, que eligen creer que debemos adorar a Adán. Estas personas han salido o deberían encontrar la salida de la Iglesia. Hay otros —principalmente intelectuales sin testimonios firmes— que postulan que Dios no lo sabe todo, sino que progresa en verdad y conocimiento y lo hará eternamente. Estos, a menos que se arrepientan, vivirán y morirán débiles en la fe y quedarán cortos de heredar lo que podría haber sido suyo en la eternidad. Hay otros más cuya excesiva devoción los lleva más allá de lo marcado. Su deseo por la excelencia es desmedido. En un esfuerzo por ser más fieles que los fieles, se dedican a buscar una relación especial y personal con Cristo que es tanto impropia como peligrosa.
Digo que es peligrosa porque este camino, particularmente en la vida de algunos que son espiritualmente inmaduros, se convierte en una obsesión del evangelio que genera una actitud enfermiza de “más santos que tú”. En otros casos, conduce al abatimiento porque el que busca la perfección se da cuenta de que no está viviendo como supone que debería hacerlo.
Otro peligro es que quienes se involucran en esto con frecuencia comienzan a orar directamente a Cristo, debido a una amistad especial que sienten haber desarrollado con Él. En este sentido, un libro actual y poco sabio, que aboga por obtener una relación especial con Jesús, contiene esta frase: “Puesto que el Salvador es nuestro mediador, nuestras oraciones van a través de Cristo al Padre, y el Padre responde nuestras oraciones por medio de su Hijo”.
Esto es un simple disparate sectario. Nuestras oraciones se dirigen al Padre, y solo a Él. No pasan por Cristo, ni por la Virgen María, ni por Santa Genoveva, ni por las cuentas de un rosario. Tenemos el derecho de “acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16).
Y más bien supongo que quien se sienta en el trono elegirá sus propios medios para responder a sus hijos, y que estos son numerosos. La oración perfecta se dirige al Padre, en el nombre del Hijo (3 Nefi 18:19–21); se expresa por el poder del Espíritu Santo; y es respondida de la manera que parezca adecuada por aquel cuyo oído está atento a las necesidades de sus hijos.
Sigan a los líderes de la Iglesia
Ahora bien, sé que algunos pueden sentirse ofendidos por el consejo de que no deben esforzarse por lograr una relación especial y personal con Cristo. Les parecerá como si yo estuviera hablando en contra del amor maternal, del patriotismo o de la escuelita roja. Pero no es así. Hay una línea sutil aquí que los verdaderos adoradores no cruzarán.
Es cierto que puede haber, con propiedad, una relación especial con una esposa, con los hijos, con los amigos, con los maestros, con las bestias del campo, las aves del cielo y los lirios del valle. Pero en el mismo momento en que alguien destaca a un miembro de la Deidad como el receptor casi exclusivo de su devoción, en detrimento de los otros, ese es el momento en que la inestabilidad espiritual empieza a sustituir al sentido común y a la razón.
El curso apropiado para todos nosotros es permanecer en la corriente principal de la Iglesia. Esta es la Iglesia del Señor, y está dirigida por el espíritu de inspiración, y la práctica de la Iglesia constituye la interpretación de las escrituras. Y nunca han oído a uno de los miembros de la Primera Presidencia ni del Quórum de los Doce —quienes poseen las llaves del reino y han sido designados para velar para que no seamos “llevados por doquiera de todo viento de doctrina” (Efesios 4:14)— nunca los han oído abogar por ese celo excesivo que busca lograr una supuesta relación especial y personal con Cristo.
Los han escuchado enseñar y testificar sobre el ministerio y la misión del Señor Jesús, usando el lenguaje más persuasivo y poderoso a su alcance. Pero jamás, en ningún momento, han enseñado ni respaldado ese celo desmedido e intemperante que alienta oraciones interminables, a veces de todo un día, con el fin de lograr una relación personal con el Salvador.
Quienes verdaderamente aman al Señor y adoran al Padre en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu, de acuerdo con los modelos aprobados, mantienen una barrera reverente entre ellos mismos y todos los miembros de la Deidad.
Buscar relaciones especiales: característica del sectarismo
Soy plenamente consciente de que algunos que han orado durante horas interminables sienten que tienen una relación especial y personal con Cristo que antes no tenían. Sin embargo, me pregunto si esto es diferente —o muy diferente— de los sentimientos de fanáticos sectarios que, con ojos vidriosos y lenguas ardientes, nos aseguran que han sido salvos por gracia y tienen asegurado un lugar con el Señor en una morada celestial, cuando en realidad ni siquiera han recibido la plenitud del evangelio.
Me pregunto si no será parte del sistema de Lucifer hacer que las personas sientan que son amigos especiales de Jesús cuando, en realidad, no están siguiendo el modelo normal y habitual de adoración que se encuentra en la verdadera Iglesia.
Permítanme recordarles que deben mantenerse en el curso trazado por la Iglesia. Esta es la Iglesia del Señor, y Él no permitirá que se desvíe. Si seguimos el consejo que proviene de los profetas y videntes, recorreremos el camino que es agradable al Señor.
Una distancia reverente separa al hombre de Dios
¿Estaría fuera de lugar recordarles que Jesús mantuvo una reserva entre Él y sus discípulos, y que no les permitió la misma intimidad con Él que tenían entre ellos? Esto fue particularmente cierto después de Su resurrección. Por ejemplo, cuando María Magdalena, en un gran derramamiento de amor y devoción, intentó abrazar al Señor resucitado, sus manos fueron detenidas. “No me toques”, dijo Él (Juan 20:17). Entre ella y Él, sin importar el grado de amor, había una línea que no podía cruzar. Y, sin embargo, casi inmediatamente después, un grupo completo de mujeres fieles sostuvo a ese mismo Señor por los pies y, no podemos dudarlo, bañaron sus pies heridos con sus lágrimas (Mateo 28:9).
Es una línea sutil y sagrada, pero claramente hay una diferencia entre una relación personal e íntima con el Señor —lo cual es impropio— y una adoración reverente que aún mantiene la reserva necesaria entre nosotros y Aquel que nos compró con Su sangre.
Respeto por el Salvador
Sinceramente espero que nadie imagine que en lo más mínimo he disminuido la importancia del Señor Jesús en el plan divino. No lo he hecho. Hasta donde sé, no hay un hombre en la tierra que piense más altamente de Él que yo. Es posible que haya predicado más sermones, enseñado más doctrina y escrito más palabras sobre el Señor Jesucristo que cualquier otro hombre vivo en la actualidad. Tengo diez volúmenes extensos publicados, siete de los cuales tratan casi por completo sobre Cristo, y los otros tres sobre Él y su doctrina.
Evitar la controversia doctrinal
No supongo que lo que he dicho aquí pondrá fin a la controversia ni a la propagación de puntos de vista y doctrinas falsas. El diablo no está muerto y se deleita en la controversia (3 Nefi 11:29). Pero ustedes han sido advertidos y han escuchado la verdadera doctrina enseñada. (“Nuestra relación con el Señor”, Devocional de BYU, 2 de marzo de 1982)
¿Qué pensáis de la salvación por gracia?
La “nueva” Reforma
Me pregunto cuántos de nosotros somos conscientes de uno de los grandes fenómenos religiosos de las épocas, uno que ahora está arrasando con el cristianismo protestante, como solo otra cosa lo ha hecho jamás en toda la Era Cristiana.
Somos testigos silenciosos de una moda religiosa casi mundial que nació en la mente de algunos grandes reformadores religiosos hace casi quinientos años y que ahora está recibiendo un nuevo nacimiento de libertad e influencia.
¿Puedo apartarme por un momento de la corriente principal del cristianismo evangélico actual, nadar contra la corriente, por así decirlo, y expresar algunas opiniones bastante claras y directas sobre este supuesto medio maravilloso de ser salvo con muy poco esfuerzo?
Pero antes de centrarme en esta manía religiosa que ahora ha poseído a millones de personas devotas pero engañadas, y como medio para mantener todas las cosas en perspectiva, permítanme primero identificar la herejía original que hizo más que cualquier otra cosa para destruir el cristianismo primitivo.
Esta primera y principal herejía de un cristianismo ahora caído y decadente —y en verdad es el padre de todas las herejías— se propagó por todas las congregaciones de verdaderos creyentes en los primeros siglos de la era cristiana: entonces y ahora tiene que ver con la naturaleza y el tipo de ser que es Dios.
Fue la doctrina, adaptada del gnosticismo, que transformó el cristianismo de una religión en la que los hombres adoraban a un Dios personal, a cuya imagen fue hecho el hombre (Génesis 1:26-27; Santiago 3:9; Mosíah 7:27; Éter 3:15; DyC 20:18; Moisés 6:8-9), en una religión en la que los hombres adoraban una esencia espiritual llamada la Trinidad. Este nuevo Dios, ya no un Padre personal, ya no un personaje con cuerpo tangible (DyC 130:22), se convirtió en una incomprensible esencia espiritual tres-en-uno que llenaba la inmensidad del espacio.
La adopción de esta falsa doctrina sobre Dios destruyó efectivamente la verdadera adoración entre los hombres e inauguró la era de la apostasía universal. La iglesia dominante se convirtió entonces en un poder político, gobernando autocráticamente sobre reinos y imperios, así como sobre sus propias congregaciones (1 Nefi 13, 14). La salvación, según se creía entonces, era administrada por la iglesia a través de los siete sacramentos.
Casi un milenio y medio después, durante el siglo XVI, cuando la Reforma surgió del Renacimiento como un medio para romper el dominio de la iglesia dominante, los grandes reformadores cristianos encendieron un nuevo fuego doctrinal. Ese fuego, ardiendo con fuerza sobre las secas y áridas praderas de la autocracia religiosa, fue lo que realmente preparó el camino para la restauración del evangelio en los tiempos modernos.
“La salvación solo por gracia” niega la expiación
Sin embargo, fue ese fuego doctrinal —ese fuego ardiente, llameante y herético— el que se convirtió en la segunda gran herejía de la cristiandad, porque destruyó efectivamente la eficacia y el poder de la expiación del Señor Jesucristo, por medio de quien viene la salvación.
La primera gran herejía, barriendo como un incendio forestal las ramas titubeantes de un cristianismo naciente, destruyó la adoración del Dios verdadero. Y la segunda, una herejía que también se originó en los mismos tribunales de las tinieblas, destruyó la propia expiación del Hijo unigénito de Dios.
Esta segunda herejía —y es la ilusión y manía predominante que hasta el día de hoy reina en el gran cuerpo evangélico del protestantismo— es la doctrina de que somos justificados solo por la fe, sin las obras de la ley. Es la doctrina de que somos salvos solo por gracia, sin obras. Es la doctrina de que podemos nacer de nuevo simplemente confesando al Señor Jesús con nuestros labios mientras seguimos viviendo en nuestros pecados.¹
Todos hemos escuchado sermones de los grandes evangelistas y profetas autoproclamados de los diversos ministerios de radio y televisión. Cualquiera que sea el tema de sus sermones, invariablemente terminan con una invitación y un ruego para que las personas pasen al frente, confiesen al Señor y reciban el poder purificador de su sangre.
Las transmisiones televisivas de estos sermones siempre muestran arenas, coliseos o estadios llenos de personas, decenas, cientos y miles de las cuales pasan al frente para hacer sus confesiones, convertirse en cristianos “nacidos de nuevo” y ser salvos con todo lo que suponen que eso implica.
Mientras conducía por una carretera en mi automóvil, escuchaba por la radio el sermón de uno de estos evangelistas que predicaba sobre la salvación solo por gracia. Dijo que todo lo que alguien tenía que hacer para ser salvo era creer en Cristo y realizar un acto afirmativo de confesión. Entre otras cosas, dijo: “Si estás viajando en un automóvil, simplemente extiende tu mano y toca la radio del auto, haciendo así contacto conmigo, y luego di: “Señor Jesús, yo creo”, y serás salvo”.
Entretejida con este concepto está la doctrina de que los elegidos de Dios están predestinados a ser salvos sin importar lo que hagan, lo cual, supongo, es parte de la razón por la cual un ministro luterano una vez me dijo: “Yo fui salvo hace dos mil años, y no hay nada que pueda hacer al respecto ahora”, dando a entender que creía haber sido salvado por la sangre de Cristo derramada en el Calvario, sin obras ni esfuerzo de su parte.
La motivación de Lutero para aceptar la “gracia solamente”
Aquí hay un relato de cómo el mismo Martín Lutero llegó a creer en la doctrina de la justificación por la fe sola; es una ilustración ideal de por qué esta doctrina tiene tanto atractivo.
Un biógrafo comprensivo nos cuenta: Lutero “estaba muy preocupado por su salvación personal y dado a reflexiones sombrías sobre su condición pecaminosa”, tanto así que “cayó gravemente enfermo y fue presa de un ataque de desesperación”.
También: “Nadie lo superaba en oración, ayuno, vigilias nocturnas o mortificación personal. Era… un modelo de santidad. Pero… no hallaba paz ni descanso en todos sus ejercicios piadosos… Veía el pecado en todas partes… No podía confiar en Dios como un Padre reconciliado, como un Dios de amor y misericordia, sino que temblaba ante Él, como un Dios de ira, como un fuego consumidor… Era el pecado como poder omnipresente y principio corruptor, el pecado como corrupción de la naturaleza, el pecado como alienación de Dios y enemistad contra Él, lo que pesaba sobre su mente como un incubus y lo llevaba al borde de la desesperación”.
Estando en ese estado, llegó a la “convicción de que el pecador es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley… Esta experiencia actuó como una nueva revelación para Lutero. Iluminó toda la Biblia y la convirtió para él en un libro de vida y consuelo. Se sintió aliviado del terrible peso de culpa mediante un acto de gracia libre. Fue sacado de la oscura prisión de la penitencia autoimpuesta hacia la luz del día y el aire fresco del amor redentor de Dios. La justificación rompió las cadenas de la esclavitud legalista y lo llenó de gozo y paz del estado de adopción; le abrió las mismas puertas del cielo.” (Philip Schaff, History of the Christian Church [Nueva York: Charles Scribner’s & Sons, reimpreso, 1980], 7:111, 116-17, 122-124). Así lo dice el biógrafo de Lutero.
Debe quedar perfectamente claro para todos nosotros que la ruptura de Lutero con el catolicismo fue parte del programa divino; fue como un Elías preparando el camino para la Restauración. Pero esto no implica, de ninguna manera, que se apruebe divinamente la doctrina que ideó para justificar en su propia mente esa ruptura.
Pocos aceptan el “camino estrecho y angosto”
Ahora, razonemos juntos sobre este tema de ser salvos sin necesidad de hacer obras de justicia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros misioneros convierten a uno de una ciudad y a dos de una familia, mientras que los predicadores de esta doctrina de salvación solo por gracia ganan millones de conversos? (Jeremías 3:14; 1 Nefi 14:12).
¿Te parece extraño que nosotros desgastemos nuestras vidas para llevar un alma a Cristo, a fin de que tengamos gozo con ella en el reino del Padre, mientras que nuestros colegas evangelistas no pueden ni contar sus conversos, tan grande es su número? ¿Por qué aquellos que vienen a escuchar el mensaje de la Restauración se cuentan por cientos y miles, en lugar de por cientos de miles?
¿Puedo sugerir que la diferencia está entre el camino estrecho y angosto, que pocos hallan, y el camino ancho “que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él”? (Mateo 7:13).
Todos los hombres deben tener y de hecho tienen alguna forma de adoración—llámese cristianismo, comunismo, budismo, ateísmo, o los caminos errantes del islam. Repito: todos los hombres deben y de hecho adoran; esta inclinación les ha sido dada por su Creador como un don y una facultad natural. La Luz de Cristo se derrama sobre toda la humanidad (DyC 84:44-46; 88:7-13; 93:2; Juan 1:9); todos los hombres tienen una conciencia y saben por instinto la diferencia entre el bien y el mal (Moroni 7:12-19); está en la naturaleza misma del ser humano el buscar y adorar a un ser divino de alguna clase.
Como sabemos, desde la Caída todos los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza; se han vuelto mundanos; y su inclinación es vivir según los deseos de la carne y satisfacer sus pasiones y apetitos (Mosíah 3:19; 16:3; 1 Cor. 2:11-14; Gál. 5:19-21). En consecuencia, siempre que los hombres pueden idear un sistema de adoración que les permita continuar viviendo según el mundo, en su estado carnal y caído, y al mismo tiempo satisfacer su deseo innato e instintivo de adoración, tal sistema, para ellos, es un logro maravilloso.
La verdadera doctrina de la salvación por gracia
Ahora bien, existe una doctrina verdadera de salvación por gracia—una salvación por gracia solamente y sin obras, como dicen las Escrituras. Para entender esta doctrina debemos definir nuestros términos tal como se definen en las Escrituras sagradas.
- ¿Qué es la salvación? Es tanto la inmortalidad como la vida eterna (DyC 29:43; 2 Ne. 9:22-24). Es una herencia en el más alto grado del reino celestial (DyC 131:1-4; 132). Consiste en la plenitud de la gloria del Padre y está reservada para aquellos cuya unidad familiar continúa en la eternidad (DyC 132:19). Los que son salvos llegan a ser como Dios es y viven como Él vive (Rom. 8:13-18; Apoc. 21:7; 3 Nefi 28:10; DyC 84:31-38; 132:18-20).
- ¿Qué es el plan de salvación? Es el sistema ordenado por el Padre para permitir que sus hijos espirituales progresen y lleguen a ser como Él (Moisés 4:1-4; Abraham 3:22-28). Consiste en tres grandes y eternas verdades: la Creación, la Caída y la Expiación—sin ninguna de las cuales podría haber salvación.
- ¿Qué es la gracia de Dios? Es su misericordia, su amor y su condescendencia—todas manifestadas para el beneficio y bendición de sus hijos, todas operando para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.
Nos regocijamos en la condescendencia celestial que permitió que María se convirtiera en “la madre del Hijo de Dios, según la carne” (1 Nefi 11:18). Nos deleitamos en el amor eterno que envió al Unigénito al mundo, “para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Estamos profundamente agradecidos por esa misericordia que es para siempre (1 Crón. 16:34, 41; 2 Crón. 5:13; 7:3, 6; Esdras 3:11; Sal. 106:1; 107:1; 118:1-4; 136), y mediante la cual se ofrece salvación a los mortales errantes.
Cómo la Salvación es un Don Gratuito
En su bondad y gracia, el gran Dios ordenó y estableció el plan de salvación. No se requirieron obras de nuestra parte. En su bondad y gracia, Él creó esta tierra y todo lo que hay en ella (Colosenses 1:16-17; Hebreos 2:10; DyC 93:9-10), con el ser humano como la criatura culminante de su creación—sin cuya creación sus hijos espirituales no podrían obtener la inmortalidad y la vida eterna. No se requirieron obras de nuestra parte. En su bondad y gracia, proveyó la caída del hombre, trayendo así la mortalidad, la muerte y un estado probatorio—sin los cuales no habría inmortalidad ni vida eterna (2 Nefi 2; 9; Alma 42; DyC 29:40-42). Y nuevamente, no se requirieron obras de nuestra parte. En su bondad y gracia—y esto sobre todo—dio a su Hijo Unigénito para rescatar al hombre y a toda vida de la muerte temporal y espiritual que entró en el mundo por causa de la caída de Adán. Envió a su Hijo para redimir a la humanidad, expiar los pecados del mundo y llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre (3 Nefi 27:13-16). Y todo esto nos llega como un don gratuito y sin obras.
No hay nada que ningún hombre pueda hacer para crearse a sí mismo. Eso fue obra del Señor Dios. Tampoco tuvimos parte en la caída del hombre, sin la cual no habría salvación. El Señor proveyó el camino y Adán y Eva pusieron en marcha el sistema. Y finalmente, no ha habido, no hay ni puede haber ninguna forma ni medio por el cual el hombre por sí solo, con algún poder que posea, pueda redimirse a sí mismo.
No podemos resucitarnos a nosotros mismos más de lo que podemos crearnos a nosotros mismos. No podemos crear una morada celestial para los santos, ni hacer provisión para la continuación de la unidad familiar en la eternidad, ni traer a existencia la salvación y la exaltación. Todas estas cosas son ordenadas y establecidas por ese Dios que es el Padre de todos nosotros. Y todas llegaron a existir, y se nos hacen disponibles, como dones gratuitos, sin obras, gracias a la infinita bondad y gracia de aquel cuyos hijos somos.
En verdad, no hay forma de exagerar la bondad, la grandeza y la gloria de la gracia de Dios que trae salvación. Tal amor maravilloso, tal misericordia incesante, tal compasión y condescendencia infinitas—todo esto solo puede provenir del Dios Eterno que vive en vida eterna y que desea que todos sus hijos vivan como Él vive y sean herederos de la vida eterna.
El Contexto de Pablo sobre la “Salvación por Gracia”
Sabiendo estas cosas, como las sabían Pablo y nuestros compañeros apóstoles de la antigüedad, pongámonos en su lugar. ¿Qué palabras deberíamos elegir para ofrecer al mundo las bendiciones de un sacrificio expiatorio concedido gratuitamente?
Por un lado, predicamos a los judíos que, en su estado caído y perdido, han rechazado a su Mesías y creen que se salvan mediante las obras y ritos de la ley de Moisés (Gálatas 2:15-16).
Por otro lado, predicamos a los paganos—romanos, griegos, y los de todas las naciones—que no saben absolutamente nada sobre el mensaje mesiánico, ni de la necesidad de un Redentor, ni de la realización de la expiación infinita y eterna. Ellos adoran ídolos, las fuerzas de la naturaleza, los cuerpos celestes o lo que les plazca. Al igual que los judíos, asumen que este o aquel sacrificio o acto de apaciguamiento agradará a la deidad de su elección y que como resultado obtendrán ciertas bendiciones vagas e indefinidas.
¿Se puede permitir que tanto judíos como paganos sigan suponiendo que sus obras los salvarán? ¿O deben abandonar sus pequeños y mezquinos actos de adoración superficial, adquirir fe en Cristo y confiar en el poder purificador de su sangre para ser salvos?
Deben ser enseñados a tener fe en el Señor Jesucristo y a abandonar sus tradiciones y ritos. Ciertamente debemos decirles que no pueden salvarse mediante las obras que están haciendo, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. En cambio, deben volverse a Cristo y confiar en sus méritos, su misericordia y su gracia.
El Libro de Mormón Aclara las Enseñanzas sobre la Salvación por Gracia
Abinadí luchó con este mismo problema en sus disputas con los sacerdotes y el pueblo de Noé. Ellos tenían la ley de Moisés, con sus diversos ritos y ordenanzas, pero no sabían nada del Expiador. Así que Abinadí preguntó: “¿Viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros?” Y ellos respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés (Mosíah 12:31–32).
Después de enseñarles algunas de las grandes verdades de la salvación, Abinadí respondió su propia pregunta: “La salvación no viene sólo por la ley”, dijo; “y si no fuera por la expiación, que Dios mismo ha de efectuar por los pecados e iniquidades de su pueblo, éstos necesariamente perecerían, no obstante la ley de Moisés” (Mosíah 13:28). La salvación no está en las obras —ni siquiera en aquellas reveladas por Dios— sino en Cristo y su expiación.
Una Aplicación Moderna
Supongamos ahora un caso moderno. Supongamos que tenemos las Escrituras, el evangelio, el sacerdocio, la Iglesia, las ordenanzas, la organización, incluso las llaves del reino—todo lo que existe hoy, hasta el último tilde y jota—y sin embargo, no existiera la expiación de Cristo. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Podríamos ser salvos? ¿Seríamos recompensados por todas nuestras buenas obras? ¿Por toda nuestra rectitud?
Con toda seguridad, no lo seríamos. No somos salvos sólo por las obras, por muy buenas que sean; somos salvos porque Dios envió a su Hijo para derramar su sangre en Getsemaní y en el Calvario, a fin de que todos sean redimidos por medio de Él. Somos salvos por la sangre de Cristo (Hechos 20:28; 1 Corintios 6:20).
Parafraseando a Abinadí: “La salvación no viene sólo por medio de la Iglesia; y si no fuera por la expiación, dada por la gracia de Dios como un don gratuito, todos los hombres necesariamente perecerían, y esto no obstante la Iglesia y todo lo que le pertenece.”
Doctrina Verdadera de la Gracia y las Obras
Vayamos ahora a la cuestión de si debemos hacer algo para obtener las bendiciones de la Expiación en nuestras vidas. Y hallamos la respuesta escrita en palabras de fuego y resplandeciendo en todo el cielo; oímos una voz que habla con el sonido de diez mil trompetas; los mismos cielos y la tierra se conmueven de su lugar, tan poderoso es el mensaje que se proclama. Es un mensaje que ni los hombres, ni los ángeles, ni los mismos Dioses pueden anunciar con un énfasis indebido.
Este es el mensaje: El hombre no puede ser salvo solo por la gracia; así como vive el Señor, el hombre debe guardar los mandamientos (Eclesiastés 12:13; Mateo 19:17; 1 Nefi 22:31; DyC 93:20); debe obrar obras de justicia (Mateo 7:21; Santiago 2:18–26; DyC 78:5–7); debe ocuparse en su salvación con temor y temblor ante el Señor (Filipenses 2:12); debe tener fe como los antiguos—la fe que trae consigo dones, señales y milagros.
¿Basta con creer y bautizarse sin más? La respuesta es no, en todo idioma y lengua. Más bien, después de creer, después del arrepentimiento, después del bautismo:
“Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida eterna. Y ahora bien, he aquí… esta es la senda; y no hay otra senda ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda ser salvo en el reino de Dios.” (2 Nefi 31:20–21)
El apóstol Juan, el Amado, promete a los santos la vida eterna con el Padre bajo esta condición: “Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). La sangre de Cristo fue derramada como un don gratuito de maravillosa gracia, pero los santos son limpiados por esa sangre después de guardar los mandamientos.
En ningún lugar se ha enseñado esto mejor que en las palabras del Señor resucitado a sus hermanos nefitas: “Y ninguna cosa impura puede entrar en su reino; por tanto, nada entra en su descanso sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, a causa de su fe, y del arrepentimiento de todos sus pecados, y de su fidelidad hasta el fin. Ahora bien, este es el mandamiento: Arrepentíos, todos los extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que podáis comparecer sin mancha ante mí en el postrer día. De cierto, de cierto os digo que este es mi evangelio; y sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia; porque las obras que me habéis visto hacer, esas mismas haréis; por tanto, si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día.” (3 Nefi 27:19–22).
Los hombres deben ser hacedores de la palabra, no solamente oidores; deben hacer las mismas obras que Cristo hizo (2 Nefi 31:10; 3 Nefi 27:21–22); y quienes tienen una fe verdadera y salvadora en Él, logran precisamente ese fin.
En nuestra época, al menos entre otros cristianos, no enfrentamos los mismos problemas que nuestros predecesores. Ellos debían demostrar que ninguna obra realizada entonces era eficaz sin la expiación; que la salvación estaba en Cristo y su sangre derramada; y que todos los hombres debían acudir a Él para ser salvos.
Nuestra necesidad en el mundo actual, donde los cristianos suponen que hubo una expiación, es interpretar correctamente las Escrituras y llamar a los hombres a guardar los mandamientos para hacerse dignos del poder purificador de la sangre del Cordero.
Escucha entonces la palabra del Señor Jesús: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).
Y es la voluntad del Padre—como atestiguan muchas escrituras—que todos los hombres, en todas partes, deben perseverar hasta el fin, deben guardar los mandamientos y deben ocuparse en su salvación con temor y temblor ante el Señor, o de ninguna manera podrán entrar en el reino de los cielos.
¡Qué bien lo expresó Nefi!: “Cree en Cristo, y… reconcíliate con Dios; pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de todo lo que podamos hacer” (2 Nefi 25:23).
Las Nociones Sectarias de la “Sola Gracia” Pervierten la Intención Divina
La salvación por sola gracia y sin obras, tal como se enseña hoy en amplios sectores del cristianismo, es semejante a lo que propuso Lucifer en la preexistencia: que salvaría a toda la humanidad y que ni un alma se perdería. Él los salvaría sin albedrío, sin obras, sin ningún acto de su parte (Moisés 4:1; DyC 29:36).
Así como fue falsa la propuesta de Lucifer en la preexistencia para salvar a toda la humanidad, también lo es la doctrina de la salvación por gracia sola, sin obras, tal como se enseña en el cristianismo moderno. Ambos conceptos son falsos. No hay salvación en ninguno de ellos. Ambos provienen de la misma fuente; no son de Dios.
Nosotros creemos y proclamamos que la vida eterna es conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado (Juan 17:3). Que los hombres adoren al dios que quieran, pero no hay salvación si no se adora al Dios verdadero.
Creemos y proclamamos que la salvación está en Cristo, en su evangelio, en su sacrificio expiatorio (2 Nefi 31:21; Mosíah 4:8; Hechos 4:12). Nos atrevemos a decir que viene por la bondad y la gracia del Padre y del Hijo. Ningún pueblo sobre la tierra alaba al Señor con mayor fe y fervor que nosotros a causa de esa bondad y esa gracia.
Como agentes del Señor, como sus siervos, como embajadores de Cristo—enviados por Él; enviados para hablar en su nombre y lugar; enviados para decir lo que Él diría si estuviera personalmente aquí—testificamos que ningún hombre, mientras la tierra permanezca, o los cielos subsistan, o Dios continúe siendo Dios, ningún hombre jamás será salvo en el reino de Dios, en el reino celestial de los cielos, sin hacer las obras de justicia.
Lo que debemos hacer para ser salvos
En lo que al hombre respecta, el gran y eterno plan de salvación consiste en:
- Fe en el Señor Jesucristo; fe en Él como el Hijo de Dios; fe en Él como el Salvador y Redentor que derramó su sangre por nosotros en Getsemaní y en el Calvario.
- Arrepentimiento de todos nuestros pecados—así abandonamos al mundo y su curso carnal; así nos apartamos del camino ancho que lleva a la destrucción; así nos preparamos para el nuevo nacimiento espiritual en el reino de Dios.
- Bautismo por inmersión para la remisión de pecados; bautismo bajo las manos de un administrador legal que tiene poder para atar en la tierra y sellar en el cielo—plantando así nuestros pies firmemente sobre el camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna.
- Recibir el don del Espíritu Santo—lo cual nos permite ser bautizados con fuego; que el pecado y el mal se quemen de nuestra alma como si fuera por fuego; ser santificados de modo que podamos comparecer puros y sin mancha ante el Señor en el día postrero.
- Perseverar hasta el fin en justicia, guardar los mandamientos y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Así dice el Señor: “El que hace las obras de justicia recibirá su recompensa, paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero” (DyC 59:23).
Así como Dios es verdadero, como Cristo es el Salvador y el Espíritu Santo es su ministro y testigo, tal es el plan de salvación, y no hay ni jamás habrá otro.
Que el mundo piense y actúe como desee; que nosotros, los santos de Dios que sabemos más, junto con todos los que estén dispuestos a vivir conforme al estándar más alto del evangelio, alabemos al Señor por su bondad y gracia y lo hagamos guardando sus mandamientos, convirtiéndonos así en herederos de la vida eterna. (“¿Qué pensáis de la salvación por gracia?”, Devocional de BYU, 10 de enero de 1984.)