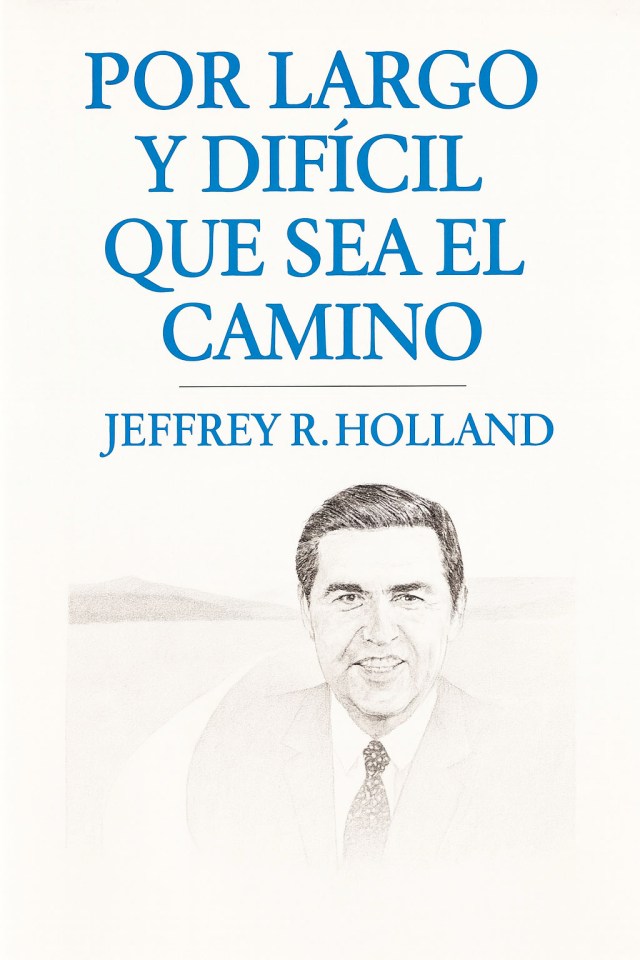Por largo y difícil que sea el camino
Jeffrey R. Holland
© 1985 Salt Lake City, Utah
Por largo y difícil que sea el camino
En una época en que la prisa, la duda y el desaliento parecían ocupar el alma de muchos, el élder Jeffrey R. Holland escribió un libro que se convirtió en un refugio para quienes necesitaban aliento: However Long and Hard the Road —Por largo y difícil que sea el camino.
Publicado en 1985, este volumen es más que una colección de pensamientos espirituales; es una guía del corazón para todos los que tratan de seguir a Cristo mientras el camino de la fe se hace empinado, incierto o doloroso.
Desde las primeras páginas, Holland se dirige al lector con la ternura de un pastor que conoce el peso de las pruebas humanas. No escribe desde la distancia de un púlpito, sino desde el valle de la experiencia. Habla de los días en que la vida no parece justa, en que los planes fracasan y las oraciones parecen no tener respuesta.
En esos momentos, nos recuerda, el Evangelio no promete ausencia de dolor, sino presencia divina en medio de él.
“Por largo y difícil que sea el camino”, dice, Dios camina a nuestro lado, aun cuando no lo sentimos.
El sufrimiento, lejos de ser un signo de abandono, es parte del proceso por el cual Dios nos enseña a confiar más en Él y menos en nosotros mismos.
Uno de los grandes temas del libro es la dignidad del esfuerzo y la belleza de la perseverancia.
Holland enseña que la fe no se mide por la facilidad del trayecto, sino por la decisión de seguir adelante cuando el alma está cansada.
En un mundo que busca gratificaciones inmediatas, él defiende el valor del sacrificio, la disciplina y la constancia.
Sus palabras no son teóricas. En su característico estilo cálido y apasionado, Holland usa ejemplos reales de personas que lucharon con valor: estudiantes que perseveraron a pesar del miedo, matrimonios que mantuvieron su fe en tiempos de dificultad, santos que permanecieron firmes aun cuando todo parecía perdido.
Cada historia apunta a una misma verdad: Dios honra el esfuerzo fiel más de lo que valora el éxito inmediato.
En el corazón del libro se encuentra el ejemplo perfecto: el Salvador Jesucristo.
Holland medita en Su vida con una reverencia profunda y humana a la vez. Recuerda que Cristo conoció el cansancio, el rechazo y el sufrimiento, pero nunca retrocedió.
Por eso, dice, si la vida fue difícil para Él —el Hijo de Dios perfecto—, no debemos esperar que sea fácil para nosotros.
El propósito del Evangelio no es evitarnos las pruebas, sino darnos el poder divino para superarlas.
El Señor no elimina las montañas; nos enseña a escalar con Su ayuda.
Y en cada paso, Él nos acompaña con Su amor, Su paciencia y Su comprensión.
A través de cada capítulo, el élder Holland parece susurrar una misma frase:
“No te rindas.”
Es un llamado a los corazones heridos, a los que sienten que no avanzan o que su fe se ha debilitado.
Él asegura que cada paso que damos hacia Dios, por pequeño que parezca, es un acto de fe que el cielo reconoce.
El milagro no está siempre en la llegada, sino en la caminata misma.
El progreso espiritual ocurre en los momentos en que elegimos levantarnos una vez más, aun después de haber caído muchas veces.
La meta, al final, no es la perfección instantánea, sino la perseverancia sostenida en la esperanza de Cristo.
Holland logra algo extraordinario: habla con poder sin gritar, y conmueve sin manipular.
Su voz en este libro es la de un mentor espiritual y un hermano mayor que ha sentido el peso del desaliento, pero ha descubierto que el amor de Dios es más fuerte que cualquier derrota.
Sus palabras desafían, pero también consuelan. Exigen fe, pero ofrecen ternura.
En cada página se siente el eco del Salvador diciendo:
“Ven y sígueme. No temas. Yo estoy contigo.”
El mensaje final del libro es profundamente cristocéntrico y lleno de esperanza:
ningún camino que conduzca a Cristo es en vano, aunque sea largo, y ninguna lágrima derramada en fe se pierde ante Sus ojos.
Los sacrificios que hoy parecen pequeños o insignificantes son los ladrillos con los que se construye la eternidad.
Y cuando el trayecto haya terminado, descubriremos que no caminábamos solos: Él estaba allí, en cada paso, en cada respiración, en cada lágrima.
However Long and Hard the Road no es simplemente un libro para leer; es un libro para vivir.
Es la historia de todos los que han sentido el peso de la vida y, aun así, han decidido seguir adelante confiando en Cristo.
Es un canto de esperanza, una oración hecha palabra, un recordatorio de que la fidelidad es más poderosa que la facilidad.
En sus páginas, Jeffrey R. Holland nos enseña que el discipulado no se mide por la velocidad con que llegamos, sino por la fe con que seguimos caminando.
Y en esa caminata —por larga y difícil que sea—, descubrimos la mayor verdad del Evangelio:
Cristo siempre está con nosotros.
Tabla de Contenido
1 — Para tiempos de dificultad
2 — “¿Y vosotros, quién decís que soy yo?”
4 — El significado de la membresía: una respuesta personal
5 — Llevados sobre alas de águila
6 — Un manto, un anillo y un becerro gordo
7 — Nacido de Dios: Alma, hijo de Alma
8 — La sombra creciente de Pedro
9 — Algunas cosas que hemos aprendido—juntos
10 — Por largo y difícil que sea el camino
Prefacio
Las siguientes páginas provienen de una gran pila de ensayos y discursos que he escrito durante la última década aproximadamente. Por supuesto, no fueron escritos —ni pronunciados— con la intención de ser publicados juntos, pero todos tienen algo en común. Están destinados a ser mensajes de esperanza. Toda mi vida profesional la he pasado con jóvenes, y universalmente ellos (como el resto de nosotros) han necesitado apoyo, ánimo, consuelo y confianza. En resumen, han necesitado esperanza —ese incentivo para seguir adelante, seguir intentando y seguir creyendo hasta que las virtudes hermanas de la fe y la caridad también puedan obrar sus milagros.
Los pensamientos contenidos en las páginas que siguen, incluyendo la invitación a arrepentirse cuando y donde sea necesario, se comparten con la intención de que puedan brindar ánimo a quienes estén luchando; que puedan “socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas.”
1
Para tiempos de dificultad
Nadie en la mortalidad está exento del dolor, la tristeza y las dificultades que son inevitables en un mundo caído. Todos tenemos nuestra parte de problemas, y a veces puede parecer que tenemos más de lo que nos corresponde. Pero debemos intentar recordar que nuestras “aflicciones serán por un breve momento” y que, si “lo soportamos bien, Dios nos exaltará en lo alto”. Los fieles Santos de los Últimos Días de cada generación aún deberían cantar con sus antepasados pioneros: todo está bien, todo está bien.
Todos deberíamos estar preocupados por un problema que es universal y que puede, en cualquier momento, afectar a cualquiera en cualquier lugar. Creo que es una forma de maldad. Al menos sé que puede tener efectos dañinos que bloquean nuestro crecimiento, apagan nuestro espíritu, disminuyen nuestras esperanzas y nos dejan vulnerables a otros males más evidentes. No conozco nada que Satanás use con tanta astucia o ingenio en su trabajo sobre un joven o una joven. Hablo de la duda (especialmente la duda de uno mismo), del desaliento y de la desesperación.
No quiero dar a entender que no haya muchas cosas en el mundo por las cuales preocuparse. En nuestras vidas, tanto individual como colectivamente, ciertamente hay amenazas serias a nuestra felicidad. Yo veo un noticiero matutino mientras me afeito y luego leo el periódico del día. Eso es suficiente para arruinarle el día a cualquiera, y para entonces apenas son las 6:30 de la mañana. Inflación, energía, trotar, asesinatos en masa, secuestros, desempleo, inundaciones. Con todo esto esperándonos, estamos tentados, como dijo una vez W. C. Fields, a “sonreír a primera hora de la mañana y quitárnoslo de encima.”
Pero mis preocupaciones no son las nacionales ni las internacionales. Me gustaría centrarme en aquellos asuntos que no hacen titulares en el New York Times, pero que pueden ser bastante importantes en nuestros diarios personales. Me inquietan los problemas de nuestra vida y amor y finanzas y futuro; nuestros conflictos sobre nuestro lugar en el plan de las cosas y el valor de nuestra contribución; nuestros temores privados acerca de hacia dónde vamos y si creemos que alguna vez llegaremos allí.
Deseo, sin embargo, hacer desde el principio una distinción que F. Scott Fitzgerald hizo una vez:
“Los problemas no tienen una conexión necesaria con el desaliento —el desaliento tiene su propio germen, tan diferente de los problemas como la artritis lo es de una articulación rígida.”
Todos tenemos problemas, pero el “germen” del desaliento, para usar la palabra de Fitzgerald, no está en el problema; está en nosotros —o, para ser más precisos, creo que está en Satanás, el príncipe de las tinieblas, el padre de las mentiras. Y él desea que ese germen esté en nosotros.
Con frecuencia es un germen pequeño, que apenas parecería digno de ir al médico, pero actúa, crece y se propaga. De hecho, puede convertirse casi en un hábito, una forma de vivir y de pensar, y allí es donde se produce el mayor daño. Entonces cobra un precio cada vez más alto en nuestro espíritu, pues erosiona los compromisos religiosos más profundos que podemos hacer —los de la fe, la esperanza y la caridad. Nos volvemos hacia adentro y miramos hacia abajo, y esas virtudes supremas semejantes a Cristo quedan dañadas o, al menos, debilitadas. Nos volvemos infelices y pronto hacemos infelices a los demás, y antes de mucho, Lucifer se ríe.
Así como con cualquier otro germen, conviene practicar un poco de medicina preventiva en cuanto a aquellas cosas que nos deprimen. Hay una línea de Dante que dice: “La flecha que se ve venir hiere con menos rudeza.” El presidente John F. Kennedy expresó un aspecto similar de ese mismo pensamiento en uno de sus mensajes sobre el estado de la unión con estas palabras: “El momento de reparar el techo es cuando el sol está brillando.”
Los Boy Scouts lo dicen mejor que nadie: “Estén preparados.” Eso no es simplemente sabiduría de mostrador para nosotros; es teología.
“Y los ángeles volarán por en medio del cielo, clamando a gran voz… Preparad, preparad.” (D. y C. 88:92.)
“Si estáis preparados, no temeréis.” (D. y C. 38:30.)
El temor es parte de lo que deseo oponer. Las Escrituras enseñan que la preparación —la prevención, si se quiere— es quizá el arma principal en nuestro arsenal contra el desaliento y la autoderrota.
Por supuesto, hay algunas cosas que no están bajo nuestro control. Algunas decepciones llegan sin importar nuestro esfuerzo y preparación, porque Dios desea que seamos fuertes además de buenos. Debemos arrinconar incluso esas experiencias, por dolorosas que sean, y aprender de ellas. En esto también tenemos amigos a través de los siglos, en quienes podemos hallar consuelo y con quienes formamos lazos eternos.
Thomas Edison dedicó diez años y todo su dinero al desarrollo de la batería de almacenamiento alcalina de níquel, en una época en que estaba casi sin un centavo. Durante ese período, su compañía de grabaciones y producción cinematográfica sostenía el esfuerzo de la batería de almacenamiento. Entonces, una noche, el aterrador grito de “¡Fuego!” resonó en la planta de películas. La combustión espontánea había encendido algunos productos químicos. En cuestión de minutos, todos los compuestos de embalaje, celuloides para discos, películas y otros materiales inflamables se habían convertido en llamas.
Llegaron compañías de bomberos de ocho pueblos, pero el calor era tan intenso y la presión del agua tan baja que las mangueras no surtieron ningún efecto. Edison tenía sesenta y siete años —no precisamente una edad para empezar de nuevo—. Su hija estaba desesperada, preguntándose si estaba a salvo, si su espíritu se había quebrado, cómo manejaría una crisis así a su edad. Lo vio correr hacia ella. Él habló primero. Dijo: “¿Dónde está tu madre? Ve a buscarla. Dile que traiga a sus amigas. Nunca volverán a ver otro incendio como este mientras vivan.”
A las cinco y media de la mañana siguiente, con el fuego apenas bajo control, reunió a sus empleados y anunció: “Vamos a reconstruir.” A un hombre le dijo que alquilara todos los talleres mecánicos de la zona, y a otro que consiguiera una grúa de demolición de la compañía ferroviaria Erie. Luego, casi como una ocurrencia posterior, Edison añadió: “Ah, por cierto. ¿Alguien sabe dónde podemos conseguir algo de dinero?”
Prácticamente todo lo que ahora reconocemos como una contribución de Thomas Edison a nuestras vidas vino después de aquel desastre. Recuerda: “Los problemas no tienen una conexión necesaria con el desaliento —el desaliento tiene su propio germen.”
A aquellos que están esforzándose mucho, que están viviendo rectamente y, aun así, las cosas parecen pesadas y difíciles, les digo: tengan ánimo. Otros han recorrido ese mismo camino antes que ustedes.
¿Te sientes impopular, diferente o fuera del círculo de las cosas? Lee nuevamente la historia de Noé. Sal ahí afuera y da unos golpes en el costado de tu arca, y verás cómo era la popularidad en el año 2500 a. C.
¿Se extiende el desierto ante ti en una interminable sucesión de dunas de arena? Lee otra vez sobre Moisés. Calcula la carga de luchar con los faraones y luego recibir una asignación de cuarenta años en el Sinaí. Algunas tareas toman tiempo. Acepta eso. Pero, como dicen las Escrituras, “Y aconteció.” Terminan. Llegan a su fin. Cruzaremos el Jordán eventualmente. Otros lo han hecho, y nosotros también podemos hacerlo.
¿Tienes miedo de que la gente no te aprecie? El profeta José Smith podría compartir algunos pensamientos sobre ese tema. ¿Ha sido la salud un problema? Seguramente encontrarás consuelo en el hecho de que un verdadero Job ha guiado a la Iglesia durante una de las décadas más emocionantes y reveladoras de toda esta dispensación. El presidente Spencer W. Kimball ha conocido pocos días en los últimos treinta años que no hayan estado llenos de dolor, incomodidad o enfermedad.
¿Sería incorrecto preguntarse si el presidente Kimball se ha convertido en lo que es no solo a pesar de sus cargas físicas, sino también, en parte, a causa de ellas? Puedes cobrar valor por tu sacrificio compartido con ese gigante de hombre que ha desafiado la enfermedad y la muerte, que ha alzado el puño contra las fuerzas de las tinieblas y que, cuando apenas tenía fuerzas para caminar, clamó:
“Oh Señor, todavía soy fuerte. Dame una montaña más.”
(Véase Josué 14:11–12.)
¿Alguna vez te sientes sin talento, incapaz o inferior? ¿Te ayudaría saber que todos los demás también se sienten así, incluidos los profetas de Dios? Moisés, al principio, resistió su destino, alegando que no era elocuente en el lenguaje. Jeremías se consideró a sí mismo un niño y temió los rostros que encontraría.
¿Y Enoc? Este es el joven que, cuando fue llamado a una tarea aparentemente imposible, dijo:
“¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo un muchacho, y siendo odiado por todo el pueblo; porque soy tardo en el habla; ¿por qué, pues, soy tu siervo?”
(Moisés 6:31.)
Pero Enoc era un creyente. Endureció su columna vertebral, cuadró los hombros y siguió adelante, tartamudeando en su camino. El sencillo, sin dones, e inferior Enoc. Y esto es lo que los ángeles llegarían a escribir acerca de él:
“Tan grande fue la fe de Enoc que condujo al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a pelear contra ellos; y él habló la palabra del Señor, y la tierra tembló, y las montañas huyeron, conforme a su mandato; y los ríos de agua cambiaron de curso; y se oyó el rugido de los leones desde el desierto; y todas las naciones temieron en gran manera, tan poderoso era el lenguaje de Enoc, y tan grande el poder del lenguaje que Dios le había dado.”
(Moisés 7:13.)
El pequeño, tardío e inadecuado Enoc —¡cuyo nombre ahora es sinónimo de rectitud trascendente!—. La próxima vez que te sientas tentado a pintar tu autorretrato en un gris sombrío, resaltado con un beige apagado, recuerda que también los hombres y mujeres más notables de este reino han sido tentados de esa misma manera.
Te digo, como Josué dijo a las tribus de Israel cuando enfrentaban una de sus tareas más difíciles:
“Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros.”
(Josué 3:5.)
Por supuesto, existe una fuente de desesperación más seria que todas las demás, una que está vinculada con una preparación deficiente de un orden mucho más grave. Es lo opuesto a la santificación: el desaliento más destructivo en el tiempo o en la eternidad. Hablo de la transgresión contra Dios. Es la depresión incrustada en el pecado.
Aquí el desafío más crucial, una vez que reconozcas la seriedad de tus errores, será creer que puedes cambiar, que puede existir un “tú” diferente. No creer eso es claramente un ardid satánico diseñado para desanimarte y derrotarte.
Debemos caer de rodillas y dar gracias a nuestro Padre Celestial por pertenecer a una Iglesia y haber abrazado un evangelio que promete arrepentimiento a quienes estén dispuestos a pagar el precio. Arrepentimiento no es una palabra sombría. Es, después de fe, la palabra más alentadora en el vocabulario cristiano. El arrepentimiento es simplemente la invitación escritural al crecimiento, la mejora, el progreso y la renovación. ¡Puedes cambiar! Puedes llegar a ser todo lo que desees ser en rectitud.
Si hay un lamento que no puedo soportar, es el pobre, lastimoso y marchito clamor: “Bueno, así soy yo.” Si quieres hablar de desánimo, ese es uno que realmente me desanima. Lo he oído de demasiadas personas que desean pecar y lo llaman psicología. Y uso la palabra pecado para abarcar una vasta gama de hábitos, algunos aparentemente bastante inocentes, que sin embargo traen desaliento, duda y desesperación.
Puedes cambiar cualquier cosa que quieras cambiar, y puedes hacerlo muy rápido. Otro golpe bajo de Satanás es hacerte creer que el arrepentimiento toma años, y años, y eones de eternidad. Eso simplemente no es cierto. Arrepentirse toma exactamente el tiempo que tardas en decir: “Voy a cambiar”, y decirlo de corazón.
Por supuesto, habrá problemas que resolver y restituciones que hacer. Bien podrías pasar —de hecho, más te vale pasar— el resto de tu vida demostrando tu arrepentimiento mediante su permanencia. Pero el cambio, el crecimiento, la renovación y el arrepentimiento pueden llegar tan instantáneamente para ti como lo hicieron para Alma y los hijos de Mosíah.
Aun si tienes que hacer enmiendas serias, es poco probable que califiques para el término “el más vil de los pecadores”, la frase que Mormón usó al describir a estos jóvenes. Sin embargo, al relatar Alma su propia experiencia, parece que fue tan instantánea como impresionante.
(Véase Alma 36.)
No me malinterpretes. El arrepentimiento no es fácil, ni indoloro, ni conveniente. Es una copa amarga del infierno. Pero solo Satanás, que habita allí, querría hacerte creer que un reconocimiento necesario y requerido es más desagradable que una residencia permanente. Solo él diría: “No puedes cambiar. No vas a cambiar. Es demasiado largo y demasiado difícil cambiar. Ríndete. Cede. No te arrepientas. Eres así y punto.” Esa es una mentira nacida de la desesperación. No caigas en ella.
En tiempos pasados, los Hermanos solían anunciar en la conferencia general los nombres de aquellos que habían sido llamados a servir en misiones. No solo era esa la forma en que los amigos y vecinos se enteraban del llamamiento, sino que, con frecuencia, también era la forma en que el propio misionero lo descubría.
Uno de esos posibles misioneros fue Eli H. Pierce. Hombre de ferrocarril por oficio, no había sido muy fiel en la Iglesia —“aunque mis inclinaciones me hubieran llevado en esa dirección, lo cual confieso francamente que no fue así”, admitió—. Su mente había estado totalmente entregada a lo que él, con modestia, llamaba “temporalidades.” Dijo que nunca había leído más que unas pocas páginas de las Escrituras en toda su vida, que solo había hablado una vez en público (un esfuerzo que, según él, “no fue ningún mérito ni para mí ni para quienes me escucharon”), y usaba el lenguaje del ferrocarril y del bar con una destreza nacida de mucha práctica. Compraba cigarros al por mayor —mil a la vez—, y solía perder su sueldo jugando billar. Luego añadió esta descripción clásica: “La naturaleza nunca me dotó de una superabundancia de sentimiento religioso; mi espiritualidad no era alta y probablemente estaba un poco por debajo del promedio.”
Bueno, el Señor sabía quién era Eli Pierce, y sabía algo más: sabía en qué podía convertirse Eli Pierce. Cuando llegó el llamamiento, el 5 de octubre de 1875, Eli ni siquiera estaba en el Tabernáculo. Estaba trabajando en una de las líneas ferroviarias. Un compañero de trabajo, una vez que se recuperó del asombro, salió corriendo a enviar un telegrama con la sorprendente noticia.
El hermano Pierce escribió:
“En el mismo momento en que esta información era transmitida por los cables, yo estaba sentado perezosamente en una silla mecedora de oficina, con los pies sobre el escritorio, leyendo una novela y, al mismo tiempo, fumando una vieja pipa holandesa, solo para variar la monotonía de fumar cigarros. Tan pronto como fui informado de lo sucedido, arrojé la novela a la papelera, la pipa al rincón (y no he tocado ninguna de las dos hasta el día de hoy). Envié mi renuncia… para que entrara en vigor de inmediato, a fin de tener tiempo para estudiar y prepararme. Luego salí hacia el pueblo para comprar [las Escrituras].”
Entonces Eli escribió estas conmovedoras palabras:
“Por notable que parezca —y así me ha parecido desde entonces—, jamás pasó por mi mente la idea de desatender el llamamiento o de negarme a cumplir con el requerimiento. La única pregunta que hice —y la hice mil veces— fue: ‘¿Cómo podré cumplir esta misión? ¿Cómo puedo yo, que soy tan vergonzosamente ignorante y sin instrucción en la doctrina, honrar a Dios, hacer justicia a las almas de los hombres y ser digno de la confianza que el Sacerdocio ha depositado en mí?’”
Con esa humildad genuina que fomentaba la resolución en lugar de derrotarla, Eli Pierce cumplió una misión extraordinaria. Su diario podría cerrarse apropiadamente sobre una vida completamente renovada con esta sola línea:
“Durante toda nuestra misión fuimos grandemente bendecidos.”
Pero añadiré una experiencia para ilustrar el punto.
Durante el curso de su servicio misional, el hermano Pierce fue llamado para administrar a un niño pequeño, hijo de un presidente de rama a quien conocía y amaba. Desafortunadamente, la esposa del presidente de rama se había amargado y se oponía seriamente a cualquier actividad religiosa dentro del hogar, incluso a una bendición para su hijo moribundo. Con la madre negándose a dejar el lado de la cama y el niño demasiado enfermo para moverse, el humilde presidente de rama, junto con su amigo misionero Eli, se retiraron a una pequeña habitación en el piso superior de la casa para orar por la vida del bebé.
La madre, sospechando un acto así, envió a uno de los hijos mayores para que observara y luego le informara.
Allí, en aquella cámara apartada, los dos hombres se arrodillaron y oraron fervientemente hasta que, en palabras del propio hermano Pierce,
“sentimos que el niño viviría y supimos que nuestras oraciones habían sido escuchadas.”
Al levantarse de sus rodillas, se volvieron lentamente, solo para ver a la joven parada en la puerta entreabierta, mirando fijamente hacia el interior de la habitación. Sin embargo, parecía completamente ajena a los movimientos de los dos hombres. Permaneció embelesada durante algunos segundos, con los ojos inmóviles. Luego dijo:
“Papá, ¿quién era ese hombre que estaba allí?”
Su padre respondió:
“Ese es el hermano Pierce. Lo conoces.”
Ella dijo con naturalidad:
“No, me refiero al otro hombre.”
“Cariño, no había otro, excepto el hermano Pierce y yo. Estábamos orando por el bebé.”
La niña insistió:
“Oh, sí había otro hombre, porque lo vi de pie [por encima] de usted y del hermano Pierce, y estaba vestido de blanco.”
Ahora bien, si Dios en los cielos puede hacer eso por un viejo jugador de billar, fumador de cigarros, inactivo y malhablado que se arrepintió, ¿no crees que también lo hará por ti? Lo hará, si tu determinación es tan profunda y permanente como la de Eli Pierce.
En la Iglesia pedimos fe, no infalibilidad.
A continuación se presentan cinco cosas que debemos recordar cuando llegan los problemas. Son algunas de las verdades más fundamentales de una vida centrada en el Evangelio.
- Ora con fervor y ayuna con propósito y devoción.
Algunas dificultades, al igual que ciertos demonios, no se superan sino mediante el ayuno y la oración. Pide con rectitud y recibirás. Llama con convicción y se te abrirá. - Sumérgete en las Escrituras.
Allí encontrarás descritas tus propias experiencias. Encontrarás espíritu y fortaleza. Encontrarás soluciones y consejo. Nefi dice:
“Las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer.”
(2 Nefi 32:3.)
- Sirve a los demás.
La paradoja celestial es que solo al hacerlo puedes salvarte a ti mismo. - Sé paciente.
Como dijo Robert Frost, con muchas cosas la única salida es a través de ellas. Sigue avanzando. Sigue intentando. - Ten fe.
“¿Ha cesado ya el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha negado él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo, o la tierra permanezca, o haya sobre su faz un hombre que se salve? He aquí, os digo que no; porque es por la fe que se obran los milagros; y es por la fe que aparecen los ángeles y ministran a los hombres.”
(Moroni 7:35–37.)
Una vez escuché la historia de un joven que dejó un pequeño pueblo del oeste para viajar hacia el este. Probablemente he olvidado algunos detalles, pero el impacto personal que el mensaje tuvo en mí aún resuena.
Nunca había viajado mucho más allá de su pequeño pueblo natal y, ciertamente, nunca había montado en tren. Pero su hermana mayor y su cuñado lo necesitaban bajo circunstancias especiales, así que sus padres aceptaron liberarlo de las labores del campo para que pudiera ir. Lo llevaron a Salt Lake City y lo subieron al tren —con pantalones Levi’s nuevos, botas no tan nuevas, muy asustado, y dieciocho años de edad—.
Había un gran problema, y lo aterrorizaba. Tenía que hacer un cambio de tren en Chicago. Además, implicaba pasar la noche allí, lo cual le parecía un destino peor que la muerte. Su hermana le había escrito detalladamente cuándo llegaría el tren de ida y cómo, dónde y cuándo debía tomar el tren de conexión, pero él estaba aterrorizado.
Entonces, el humilde y sencillo padre del joven, de rostro curtido por el sol, hizo algo que nadie debería olvidar jamás. Le dijo:
“Hijo, dondequiera que vayas en esta Iglesia, siempre habrá alguien que te apoye. Eso es parte de lo que significa ser un Santo de los Últimos Días.”
Le metió en el bolsillo de su camisa de tela estampada el nombre de un obispo que había tomado el tiempo de identificar por medio de contactos en las oficinas centrales de la Iglesia. Si el muchacho tenía problemas o se sentía desanimado y con miedo, debía llamar al obispo y pedir ayuda.
El viaje en tren transcurrió bastante bien hasta que el tren llegó a Chicago. Incluso entonces, el joven se las arregló bastante bien para recoger su equipaje y llegar al hotel cercano que su cuñado había reservado para él. Pero entonces el reloj comenzó a marcar la hora, la noche empezó a caer, y la fe comenzó a flaquear.
¿Podría encontrar el camino de regreso a la estación? ¿Podría hallar el andén y el tren correctos? ¿Y si el tren se retrasaba? ¿Y si él se retrasaba? ¿Y si perdía el boleto? ¿Y si su hermana se había equivocado y terminaba en Nueva York? ¿Y si…? ¿Y si…? ¿Y si…?
Sin que esas gastadas botas siquiera tocaran el suelo, aquel muchacho grande y huesudo cruzó la habitación de un salto, casi arrancó el teléfono de la pared y, conteniendo las lágrimas y el miedo, llamó al obispo.
Por desgracia, el obispo no estaba en casa, pero sí lo estaba su esposa. Ella habló lo suficiente para tranquilizarlo y asegurarle que absolutamente nada podía salir mal esa noche. Después de todo, estaba seguro en su habitación, y lo que más necesitaba era una noche de descanso. Luego añadió:
“Si mañana por la mañana todavía te sientes preocupado, sigue estas indicaciones y podrás estar con nuestra familia y otros miembros del barrio hasta la hora del tren. Nos aseguraremos de que llegues sano y salvo a tu destino.”
Ella le deletreó cuidadosamente las direcciones, le pidió que las repitiera, y le sugirió una hora para llegar.
Con un poco más de paz en el corazón, se arrodilló junto a su cama —como lo había hecho todas las noches de sus dieciocho años— y esperó a que llegara la mañana. En algún momento de la noche, el bullicio y ajetreo de Chicago en la década de 1930 se desvanecieron en un sueño tranquilo.
A la hora señalada, a la mañana siguiente, emprendió su camino. Una larga caminata, luego tomar un autobús. Luego hacer un transbordo a otro. Estar atento a la parada. Caminar una cuadra, cruzar al otro lado de la calle y luego tomar un último autobús. Contar las calles con cuidado. Dos más por recorrer. Una más. Aquí estoy. “Déjenme bajar de este autobús.” Funcionó, tal como ella había dicho.
Entonces su mundo se derrumbó ante sus propios ojos. Bajó del autobús y se encontró frente al tramo más largo de arbustos y césped que había visto en toda su vida. Ella había mencionado algo sobre un parque, pero él pensaba que un parque era un terreno polvoriento en un pueblo del oeste con una cancha de tenis sin red en una esquina. Ahora estaba allí, contemplando la vasta extensión del Lincoln Park, sin un solo rostro amistoso a la vista.
No había señal alguna de un obispo ni de una capilla. Y el autobús ya se había ido. Se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba, ni qué combinación de conexiones —con quién sabe cuántos autobuses— sería necesaria para regresar a la estación.
De repente, se sintió más solo y abrumado que en cualquier otro momento de su vida. Mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, se despreciaba a sí mismo por sentirse tan asustado… pero lo estaba, y las lágrimas no cesaban.
Se apartó de la acera, alejándose de la parada del autobús, hacia el borde del parque. Necesitaba algo de privacidad para llorar, como solo un joven de dieciocho años podría comprender plenamente. Pero al alejarse del ruido, luchando por controlar sus emociones, creyó escuchar a lo lejos algo inquietantemente familiar.
Avanzó con cautela en dirección al sonido. Primero caminó. Luego caminó más rápido. El sonido se hacía más fuerte, más firme, y sin duda era familiar. Entonces empezó a sonreír… una sonrisa que se convirtió en una risa audible, y luego comenzó a correr. No estaba seguro de que eso fuera lo más digno que un recién llegado a Chicago pudiera hacer, pero ese no era momento para la dignidad. Corrió, y corrió con fuerza. Corrió tan rápido como aquellas botas vaqueras pudieron llevarlo —sobre arbustos, entre árboles, alrededor del borde de un estanque—.
Aunque duro te parezca el viaje,
la gracia será como tu día.
Los sonidos eran ahora cristalinos, y él lloraba nuevas lágrimas, diferentes lágrimas. Porque allí, al otro lado de una pequeña colina, agrupados alrededor de unas mesas de picnic y montones de comida, estaban el obispo, su esposa, sus hijos y la mayoría de las familias de aquel pequeño barrio.
La fecha: 24 de julio.
El sonido: una interpretación ligeramente desafinada, a cappella, de unos versos que cualquier muchacho Santos de los Últimos Días podría reconocer:
Ceñid vuestros lomos; tomad nuevo valor;
nuestro Dios jamás nos abandonará;
y pronto podremos contar esta historia:
¡Todo está bien! ¡Todo está bien!
Era el Día de los Pioneros. La reunión a la que había sido invitado era una celebración del 24 de julio. Sabiendo que ya era hora de que el joven llegara, los miembros del barrio pensaron que sería algo sencillo cantar uno o dos versos de “Venid, santos” para que él supiera dónde se encontraban.
Eliseo, con un poder conocido solo por los profetas, había aconsejado al rey de Israel sobre cómo, dónde y cuándo defenderse de los sirios que guerreaban contra él. El rey de Siria, por supuesto, deseaba librar a sus ejércitos de ese problema profético.
“Entonces envió allá caballos, y carros, y un gran ejército; los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad alrededor… Cercaron la ciudad con caballos y carros.”
Si Eliseo estaba buscando un buen momento para deprimirse, ese era. Su único aliado era el presidente del quórum de maestros local. Era un profeta y un joven contra el mundo.
Y el muchacho estaba aterrorizado. Veía al enemigo por todas partes —dificultad, desesperanza, problemas y cargas por todos lados—. Con una fe vacilante, el joven compañero de Eliseo clamó:
“¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?”
¿Y la respuesta de Eliseo?
“No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.”
“¿Más los que están con nosotros?” —pensó el muchacho—. La fe está bien y el valor es admirable, pero esto ya era ridículo. No había nadie más con ellos. Podía reconocer un ejército sirio cuando lo veía, y sabía que un niño y un anciano no eran una fuerza muy equilibrada en su contra.
Pero la promesa de Eliseo fue:
“No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.”
Entonces Eliseo miró hacia el cielo y dijo:
“Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.”
Y, como se nos relata,
“Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.”
(2 Reyes 6:14–17.)
En el evangelio de Jesucristo tenemos ayuda a ambos lados del velo.
Cuando el desánimo y la decepción nos golpeen —y lo harán—, debemos recordar que, si nuestros ojos pudieran abrirse, veríamos caballos y carros de fuego hasta donde alcanza la vista, cabalgando a gran velocidad para venir en nuestra protección.
Siempre estarán allí, estos ejércitos celestiales, en defensa de la simiente de Abraham.
Hemos recibido esta promesa desde el cielo:
“Sois pequeñitos, y no habéis entendido aún cuán grandes bendiciones tiene el Padre en sus manos y ha preparado para vosotros; y no podéis soportar todas las cosas ahora; no obstante, tened buen ánimo, porque os guiaré.”
(Doctrina y Convenios 78:17–18.)
“Iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, … y mis ángeles estarán a vuestro alrededor para sosteneros.”
(Doctrina y Convenios 84:88.)
“El reino es vuestro, y las bendiciones de él son vuestras, y las riquezas de la eternidad son vuestras.”
(Doctrina y Convenios 78:18.)
Sí,
“Hallaremos el lugar que Dios nos preparó.”
Y en el camino,
Llenaremos el aire con cánticos,
proclamando alabanzas a nuestro Dios y Rey;
y sobre todo, estas palabras diremos:
¡Todo está bien! ¡Todo está bien!
2
“¿Y vosotros, quién decís que soy yo?”
En tiempos de extrema dificultad, la única fortaleza en la que podemos confiar plenamente es Jesucristo, el Salvador del mundo. En verdad, cualquier tribulación será considerada digna de haber sido soportada si nos humilla, aumenta nuestra fe y nos acerca más a Aquel que nos compró con su propio dolor y sangre. En las profundidades de la desesperación podemos llegar a conocerlo de una manera completamente nueva, descubriendo que Él va delante de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, que Su Espíritu está en nuestro corazón, y que Sus ángeles están alrededor de nosotros para sostenernos.
Para el pueblo del convenio del Señor, los nombres —en particular los nombres propios— siempre han sido muy importantes. Adán y Eva mismos llevaron nombres que sugerían sus funciones aquí en la mortalidad (Moisés 1:34; 4:26); y cuando se establecían convenios importantes, hombres como Abram y Jacob recibían nuevos nombres que señalaban una nueva vida, así como una nueva identidad (Génesis 17:5; 32:28).
Debido a esta reverencia por los títulos y los significados que transmitían, el nombre Jehová, a veces transliterado como Yahveh, era prácticamente inpronunciable entre aquel pueblo. Era el nombre inefable de la Deidad, el poder mediante el cual se sellaban los juramentos, se ganaban las batallas y se presenciaban los milagros. Tradicionalmente, solo se lo identificaba mediante un tetragrámaton, cuatro letras hebreas representadas de diversas maneras en nuestro alfabeto como IHVH, JHVH, JHWH, YHVH, YHWH.
Desde aquellos primeros días del pueblo hebreo, otros han considerado que el intento de conocer al Dios de Israel por medio de un nombre era tanto irreverente como imposible. San Agustín advertía repetidamente a sus colegas:
“Melius scitur Deus nesciendo” —“Dios se conoce mejor no conociéndolo.” (De Ordine.)
Y Pierre, en Guerra y paz de León Tolstói (Libro 6), escribió en su diario en contra de aquellos religio-científicos que querían “diseccionar todo para comprenderlo y matar todo para examinarlo.” Estos dos podrían haber formado un trío muy poco probable con el Fausto de Goethe, para decir:
¿Quién se atreve a nombrarlo? …
¡Llámalo Felicidad! ¡Corazón! ¡Amor! ¡Dios!
¡No tengo nombre para eso!
El sentimiento lo es todo;
el nombre no es más que sonido y humo,
que oscurece el resplandor del cielo. (Fausto, Parte 1.)
En realidad, el nombre no es solo sonido y humo, sino uno de los medios que nuestro Padre nos ha dado para tratar de conocer mejor al gran Jehová, al Señor Jesucristo. Aun reconociendo que hay un sentido en el que “el sentimiento lo es todo”, sabemos que de algún modo “felicidad, corazón, amor” no bastan para describir al Hijo viviente del Dios viviente. Esas son abstracciones, y Él es, sin duda, el ser menos abstracto de nuestras vidas.
Así que, aunque debemos ser plenamente conscientes de nuestras limitaciones —en nuestra vida, en nuestro lenguaje, en nuestra capacidad para comprender o apreciar—, hacemos bien en alabar a la Deidad por su nombre, y en cierto modo llegar a conocerle mejor por lo que Él declara ser.
“Los hombres deben saber, y cuidarse, de cómo toman mi nombre en sus labios.”
(Doctrina y Convenios 63:61.)
A Juan, en la isla de Patmos, el Jesús resucitado se presentó diciendo:
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, … el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.”
(Apocalipsis 1:8.)
Nada es tan omnipresente en nuestras vidas, nada tan abarcador, envolvente y sostenedor, como el Salvador de este mundo y el Redentor de todos los hombres. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, sugiere comienzo e inicio.
“Estuve en el principio con el Padre,”
revela Él (Doctrina y Convenios 93:21); y, como el Primogénito, estuvo a la diestra del Padre en los concilios celestiales y en la obra de la creación.
Fue por nuestra unidad con Él (así como Él era uno con el Padre) que sobrevivimos al gran conflicto entre el bien y el mal antes de que este mundo fuese creado. Por la “sangre del Cordero y por la palabra de [nuestro] testimonio” vencimos la oposición de Satanás, “aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo” (Apocalipsis 12:7–11), y lo vimos ser arrojado a la tierra antes que nosotros.
Retrocediendo en el tiempo, hacia escenas no tocadas por la memoria pero aún resonantes en nuestras almas, comprendemos que incluso entonces reconocimos el papel de Aquel que, como amigo y hermano, pavimentaría para nosotros el camino estrecho de la perfección. Por poco que sepamos de nuestro estado premortal, sabemos que este Amado Hijo de Dios fortaleció nuestras convicciones y creó este mundo al cual vendríamos.
Él fue “el primogénito de toda creación.”
(Colosenses 1:15.)
Yo soy el Alfa.
Así como Él estuvo en el principio, así estará cuando este mundo termine. Como Omega, un nombre tomado de la última letra del alfabeto griego, Cristo es el término, la causa final, así como el resultado final de la experiencia mortal.
En Su venida sabremos lo que podríamos haber llegado a ser. Juan escribió:
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.”
(1 Juan 3:2.)
Esperamos ser muy semejantes a Él —no en soberanía, ni en posición, ni en grado de sacrificio—, sino quizás en alguna medida de virtud, amor y obediencia. Vendrá para reinar como el Mesías, Señor de señores y Rey de reyes, y le llamaremos Maestro. En esta culminación, que para los redimidos será un comienzo, el Señor de esta tierra vendrá, en palabras de Salomón,
“hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden.”
(Cantar de los Cantares 6:10.)
Yo soy el Omega.
Estas letras del griego sugieren el papel universal de Jesús desde el principio del mundo hasta su fin. Pero también debería ser el Alfa y la Omega en lo particular: nuestro principio personal y nuestro fin individual, el modelo mediante el cual trazamos nuestro viaje de “setenta años” (véase Salmo 90:10), y la norma con la que lo medimos en su conclusión.
En cada decisión que tomemos, Él debería ser nuestro punto de referencia, nuestro rumbo trazado, nuestro único puerto por delante. Debe ser para nosotros individualmente lo que es para toda la humanidad en conjunto: los propios límites de la existencia, la brújula de nuestro privilegio. No deberíamos apartarnos de Él. No deberíamos desear intentarlo.
Yo soy el Alfa y la Omega.
Además de —y en la medida en que pueda decirse, aún más importante que— la vida pasada y futura de Jesús, está Su presencia eterna. Es decir, Cristo no es solo el Alfa y la Omega: Él es el Alfa a través de la Omega, completo, constante, permanente, inmutable.
Además de estar antes y después de nosotros, Cristo estará con nosotros, si así lo elegimos.
El gran desafío de nuestras vidas no suele ser meditar en lo que una vez fuimos ni soñar con lo que aún podríamos llegar a ser, sino vivir en el momento presente tal como Dios desea que vivamos. Afortunadamente, Cristo puede estar en ese momento para cada uno de nosotros, ya que
“todas las cosas están presentes ante Él” (Doctrina y Convenios 38:2),
y “el tiempo solo se mide para los hombres.” (Alma 40:8.)
A Moisés —quien no se enfrentaba tanto a un pasado que se desvanecía ni a un futuro nebuloso, sino a la brutal realidad de un faraón sin Dios— Jehová le dijo:
“YO SOY EL QUE SOY. … Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY. … Este es mi nombre para siempre.”
(Éxodo 3:14–15.)
El arrepentimiento y la fe, el servicio y la compasión —ahora— siempre son el momento correcto para practicarlos. El pasado es para aprender de él, no para vivir en él; y el futuro es para planearlo, no para paralizarnos por él. Dios se ha declarado en tiempo presente.
Yo soy el Gran Yo Soy.
Tal jornada —desde el principio, pasando por el presente, hasta el fin— sugiere un camino, una ruta de viaje, y Jesús dijo que Él era “el Camino.” No dijo que mostraría el camino (aunque lo hizo); dijo que Él era el camino.
(Juan 14:6.)
Viajar por este camino implica algo más que simplemente conocer el terreno, vigilar los peligros y avanzar con paso firme. Significa todo eso, más la sobria admisión de que necesitaremos Su misericordiosa ayuda en cada paso del trayecto.
Este camino en particular es intransitable en soledad. Él espera pacientemente mientras descansamos. Nos alienta cuando murmuramos. Nos llama de regreso cuando nos desviamos. Finalmente, nos lleva sobre Sus hombros, regocijándose, porque descubrimos que las alturas son demasiado grandes y las aguas demasiado profundas.
(Véase Lucas 15:5.)
Solo una adhesión estricta —adhesión en el sentido más literal— al Señor Jesucristo nos permitirá llegar al final, porque “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
(Hechos 4:12.)
Usando la metáfora del redil, dijo a Sus discípulos:
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo.”
(Juan 10:9.)
Así, el lugar al que el camino conduce no solo es inevitable por medio de Él, sino también, en cierto sentido, incidental al mismo camino.
“Nadie viene al Padre, sino por mí,”
advirtió Jesús.
(Juan 14:6.)
No es de extrañar que Nefi concluyera su registro y su vida con la conmovedora exhortación de seguir sin desviarse por la senda estrecha y angosta una vez que, por la gracia de Dios, se haya comenzado:
“Debéis avanzar con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres… Mis amados hermanos, este es el camino; y no hay otro camino… Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer.”
(2 Nefi 31:20–21; 32:3.)
Yo soy el Camino.
En nuestra dispensación, el Señor ha definido la verdad como:
“El conocimiento de las cosas como son, como fueron y como han de ser.”
(Doctrina y Convenios 93:24.)
A Sus discípulos en la meridiana dispensación dijo:
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
(Juan 8:31–32.)
El método prescrito para llegar al conocimiento (y, posteriormente, a la libertad) es
“prestar atención diligente a las palabras de vida eterna”
(Doctrina y Convenios 84:43);
sin embargo, muchos de nosotros dedicamos muy poco tiempo a esas palabras.
No se pretende un estudio monástico del evangelio, porque debemos ser
“hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores.”
(Santiago 1:22.)
Pero muchos de nosotros ni oímos ni hacemos.
Además, es tanto razonable como revelado que existe una conexión dialéctica entre aprender la palabra del Señor y venir a la Palabra, que es el Señor mismo.
(Véanse Doctrina y Convenios 84:45–47; Juan 1:1–14.)
En una ocasión, Jesús declaró que los miembros de Su Iglesia en los últimos días estaban bajo condenación porque habían tratado con ligereza las cosas que habían recibido:
“Aun el Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que os he dado.”
(Doctrina y Convenios 84:54–57.)
Al igual que el mundo que gime bajo el yugo del pecado y la ignorancia, también nosotros estaremos atados y cargados hasta que conozcamos las palabras de verdad y salvación.
Nunca podremos alejarnos del hecho revelado de que es imposible que un hombre sea salvo en la ignorancia, y que aquel que haya adquirido diligentemente más conocimiento e inteligencia (es decir, verdad) en esta vida tendrá grandes ventajas en el mundo venidero.
(Véanse Doctrina y Convenios 131:6; 130:19.)
Estudiar las Escrituras, obedecer a los profetas vivientes, orar y meditar en las verdades del evangelio —en resumen, conocer las cosas tal como realmente son— nos conducirá a la libertad.
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho.”
(Juan 15:7.)
Yo soy la Verdad.
La muerte y el infierno, en sus manifestaciones más extremas, han sido descritos como las tinieblas de afuera.
(Véase Doctrina y Convenios 101:91.)
Por otro lado, la vida eterna y los grados de gloria son descritos en las Escrituras mediante metáforas de luz y visión. Cuando Dios miró por primera vez la tierra, esta estaba “desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo.” La necesidad fundamental era evidente, y Él dijo:
“Sea la luz.”
(Génesis 1:2–3.)
Más tarde, Jesús diría:
“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
(Juan 8:12.)
Cristo es, según nuestras revelaciones, la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas y la luz de la tierra.
Además, Él es la luz que
“os da luz… que ilumina vuestros ojos, la misma luz que vivifica vuestro entendimiento.”
(Doctrina y Convenios 88:7–11.)
La luz, al igual que la verdad, abandona al maligno, ese príncipe de las tinieblas que fue arrojado del cielo a la tierra. La tragedia de la caída de ese hijo rebelde se vislumbra, al menos parcialmente, en el significado de su nombre: Lucifer, literalmente “portador de luz”, un hijo de la mañana.
Habiendo perdido ese resplandor fresco de un amanecer eterno y destinado a habitar en un reino sin gloria (es decir, sin luz), Satanás ahora busca conscientemente arrebatar la luz a los hijos de los hombres.
Podemos, sin embargo, escapar de esa desolación sin vida porque Dios, una vez más, miró a un mundo oscurecido y dijo:
“Sea la luz.”
Y dio a Su Hijo Unigénito,
“para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.”
(Juan 3:16.)
Yo soy la Luz y la Vida del mundo.
Si en tiempos de prueba nos extraviamos, necesitamos de alguien sabio y compasivo que nos socorra. A ellos, Jesús les dijo que Él era el Buen Pastor, aquel que dejaría las noventa y nueve ovejas a salvo en el redil para rescatar la oveja que se había perdido.
Y este Pastor no es asalariado, uno que tiembla al oír el aullido del lobo o huye al ver venir a los ladrones. El sentido de pertenencia al rebaño marca toda la diferencia, y este vigilante lo protegerá incluso al costo de Su propia vida.
“Yo… conozco mis ovejas,” prometió,
“y pongo mi vida por las ovejas.”
(Juan 10:14–15.)
De regreso al redil, a salvo, volvemos a pastar sin saber lo que podría haber significado la pérdida de nuestra vida.
Con el cayado en la mano, Cristo debe contemplar amorosamente esa inocencia juvenil, y decir:
“De cierto, de cierto os digo, sois pequeñitos y no habéis entendido aún cuán grandes bendiciones tiene el Padre en sus manos y ha preparado para vosotros; y no podéis soportar todas las cosas ahora; no obstante, tened buen ánimo, porque os guiaré. El reino es vuestro, y las bendiciones de él son vuestras, y las riquezas de la eternidad son vuestras.”
(Doctrina y Convenios 78:17–18.)
Yo soy el Buen Pastor.
Por supuesto, en una paradoja divina, este Pastor fue también un cordero: el Cordero de Dios.
Desde Adán hasta la Expiación de Cristo, se mandó a los hombres ofrecer los primogénitos de sus rebaños, ese cordero puro, sin mancha ni defecto, como una semejanza del sacrificio que Dios el Padre haría de Su Primogénito, Su Hijo Unigénito, quien vivió con perfección en medio de la imperfección.
Mientras se reunían para la comida de la Pascua, para conmemorar la preservación de los primogénitos de sus padres, Jesús enseñó a Sus discípulos que la sangre del cordero una vez más los salvaría de la destrucción.
En las horas que siguieron, Jesús ofreció tanto Su cuerpo como Su sangre, para que todos los que quisieran pudieran venir purificados ante el Padre, habiendo lavado sus vestiduras y dejándolas blancas en la sangre del Cordero.
(Véanse Lucas 22:17–20; Éxodo 12:2–10; Apocalipsis 7:14.)
De una manera que es para nuestra mente incomprensible y más allá de la más profunda apreciación de nuestro corazón, Jesucristo tomó sobre Sí el peso de los pecados de los hombres, desde Adán hasta el fin del mundo.
Antes de que naciera en esta vida mortal, se profetizó de Él:
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.”
(Isaías 53:7–8.)
Yo soy el Cordero de Dios.
La promesa de esta búsqueda —buscar la verdad, seguir la luz, edificar sobre la certeza; en resumen, vivir el evangelio de Cristo— es la paz en este mundo, así como la vida eterna en el mundo venidero.
(Doctrina y Convenios 59:23.)
Lamentablemente, la paz es una bendición poco conocida en este mundo. Las naciones luchan contra naciones, los padres están en guerra con sus hijos, y los conflictos rugen dentro del alma individual.
Pero si así lo deseamos, el “Sol de justicia” puede levantarse sobre tales escenas oscuras, “y en sus alas traerá salvación.”
(Malaquías 4:2.)
Entonces la paz —la única paz verdadera que conocemos— será realmente una realidad entre los hombres.
El término latino es pax, literalmente “un acuerdo.”
¡Acuerdo! —acuerdo con Aquel que ya ha hecho el acuerdo por nosotros. Solo entonces puede cesar la destrucción del cuerpo y del alma, no simplemente en un armisticio, sino en victoria.
“Buscad la paz, no solo con el pueblo que os ha herido, sino también con todo pueblo.”
(Doctrina y Convenios 105:38.)
Los mundos —tanto dentro como fuera del corazón del hombre— claman por armonía y acuerdo.
Yo soy el Príncipe de Paz.
Jehová dijo al profeta Isaías que, en la edificación del reino de Dios sobre la tierra, se usaría “una piedra probada, preciosa piedra angular, cimiento estable.”
(Isaías 28:16.)
Él, por supuesto, hablaba de Sí mismo.
Pablo utilizó la misma imagen al declarar que Jesús era la principal piedra del ángulo, el bloque fundamental sobre el cual se colocaría el cimiento de apóstoles y profetas, y sobre el cual se edificaría la Iglesia de Dios.
(Efesios 2:20.)
Pedro observó que los constructores de menor visión simplemente lo apartaron, prefiriendo materiales menos firmes.
(Véase Hechos 4:11.)
La trágica ironía es que, para la mayoría, Él no fue una piedra de edificación, sino una piedra de tropiezo, una gran roca que obstaculizaba su camino hacia la muerte.
(Véase 1 Corintios 1:23.)
Debemos ser más sabios que eso. Helamán suplicó a sus hijos, así como los profetas y patriarcas suplican hoy:
“Acordaos, acordaos que es sobre la roca de nuestro Redentor, quien es Cristo, el Hijo de Dios, que debéis edificar vuestro fundamento; para que cuando el diablo arroje sus poderosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino; sí, cuando todo su granizo y su poderosa tempestad caigan sobre vosotros, no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no pueden caer.”
(Helamán 5:12.)
Todos seremos templados y probados.
El sol se levantará sobre los malos y los buenos, y la lluvia descenderá sobre los justos y los injustos.
(Mateo 5:45.)
Pero una vida edificada sobre un fundamento firme perdurará.
Yo soy la Piedra de Israel.
La vida de Cristo es una joya preciosa que brilla en la llama de la luz del sol y cega nuestros ojos con sus rayos.
Los profetas, con reverencia y santa admiración, han intentado hablar de Él, alabarlo por el amor y la gloria que manifiesta.
Algunos de Sus títulos nos resultan familiares —Salvador, Redentor, Mesías—; otros los reconocemos menos: Aurora, Ahmán, Obispo de nuestras almas.
Él es el Mediador, el Abogado, el Autor y Consumador de nuestra fe.
Es el Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno.
Es el Santísimo de todos, el León de Judá, el Fuerte de Jacob.
Es el Varón de dolores, el Cuerno de salvación.
Es el Eterno e Inmutable.
Es el Hijo del Hombre.
Es la Estrella Resplandeciente de la Mañana.
La lista es solo representativa de otra lista que también es representativa.
Lo que Él es se extiende por la eternidad, brillando en el sol sin fin.
Una vez pedimos a una hermana de nuestra estaca que diera su testimonio en la conferencia de estaca.
Ella relató cómo perdió a su hijo de cuatro años en una gran tienda por departamentos de una ciudad metropolitana.
Buscó desesperadamente arriba y abajo por todos los pasillos, con el corazón latiendo cada vez más rápido a cada giro infructuoso.
Pidió ayuda a los empleados de la tienda e incluso corrió hacia la calle para ver si él había salido del edificio.
Seguía asegurándose a sí misma que todo estaba bien, que no podía estar lejos, que seguramente estaba a salvo.
Pero los minutos se convirtieron en decenas de minutos… y no podía encontrar a su hijo.
Ella nos dijo:
“Comencé a llorar”, nos dijo. “Comencé a llorar y quería correr hacia las personas que estaban comprando en la tienda, tomarlas, sacudirlas hasta que entendieran:
‘¡Mi hijo está perdido!’
Quería gritar: ‘¿Cómo pueden quedarse ahí preocupándose por camisas y faldas y bolsos? ¿No lo entienden? ¡Mi hijo está perdido!’”
En medio de aquel pánico y desesperación, tuvo un momento de revelación. Inmediatamente tomó la escalera mecánica hasta el décimo —y último— piso del edificio.
Allí, en la parte superior de las escaleras, estaba Darren, sin saber exactamente cómo encontrar una escalera “que subiera” para poder bajar de nuevo hasta su madre.
“Me alegra mucho que hayas venido, mamá,”
dijo, algo conmocionado.
“Creo que estaba en serios problemas.”
Mi amiga dijo que allí, de rodillas, con los brazos “infalibles” rodeando a su hijo, vio entre lágrimas un nuevo y resplandeciente significado en el dolor redentor del Señor Jesucristo, pagado por los seres amados que se habían perdido.
“¿Y vosotros, quién decís que soy yo?”
Decimos con certeza inquebrantable:
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
Decimos que Él vive, y que por medio de Él y en Él vivimos, para llegar a ser nuevamente hijos e hijas engendrados para con Dios.
Decimos que esta es Su verdadera y única Iglesia, que Sus profetas hablan hoy, y que Su reino avanza inexorablemente hasta llenar toda la tierra con su magnificencia.
Decimos que Él ama a todos los hombres, y que nosotros también debemos amarlos.
Yo sé que mi Redentor vive, y eso es maravilloso —maravilloso para mí.
3
El Mesías Inconveniente
Cristo ha pedido un discipulado exigente y difícil a los miembros de Su Iglesia. Él nos fortalece para la tarea y es paciente con nuestros esfuerzos vacilantes, pero, en última instancia —en algún momento, en algún lugar— tenemos que estar a la altura. Aunque eso no será fácil, ciertamente no será conveniente, traerá luz al rincón más oscuro de nuestro mundo y traerá vida “más abundantemente”. En nuestros necesarios momentos de abnegación, ayudará saber que Él recorrió ese mismo camino antes.
Probablemente la forma más fácilmente reconocible del mal es aquella que simplemente se rebela abiertamente contra el cielo, tal como Satanás se rebeló antes de que el mundo existiera: una oposición voluntariosa y desenfrenada contra Dios y Sus ángeles. Desde Caín hasta Calígula, pasando por las hostilidades domésticas e internacionales de hoy, Satanás ha intentado atraer a los hijos de la promesa hacia un rechazo violento y destructivo del evangelio y de sus enseñanzas. Estos son pecados duros que el mundo ha conocido demasiado bien.
Pero hay otra táctica, más sutil, utilizada por el traidor primigenio que no es tan violenta, ni tan vengativa, y a primera vista no tan perversa. Pero ahí está el problema. Como Cristo y Sus discípulos —los blancos más importantes y necesarios de Satanás— nunca parecerían sentirse atraídos por el mal flagrante y desenfrenado, este segundo enfoque se vuelve aún más siniestro. Llega en el canto de sirena de la conveniencia. Es, en el lenguaje de nuestros días, algo “relajado”. Le dice a todo posible Mesías: “¡Disfruta!”. Su himno bien podría ser “Tómalo con calma en el camino”. Seguramente ondea en algún lugar sobre la carretera al infierno el estandarte de la cámara local de los horrores que dice: “Bienvenidos a la ética de la comodidad”.
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para estar con Dios. Y cuando hubo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, y había hablado con Dios, después tuvo hambre, y fue dejado para ser tentado por el diablo. Y cuando el tentador vino a Él, le dijo: Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.
“Pero Jesús respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
“Entonces Jesús fue llevado a la ciudad santa, y el Espíritu lo puso sobre el pináculo del templo. Luego el diablo vino a Él y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
“Y Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.
“Y otra vez Jesús estaba en el Espíritu, y lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el diablo vino a Él otra vez y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares.
“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás; porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
“Entonces el diablo lo dejó; y he aquí, vinieron ángeles y le servían.”
(JST Mateo 4:1–10; RV Mateo 4:11.)
Un nuevo converso al cristianismo escribió sobre este momento:
“Cristo se retiró solo al desierto para ayunar y orar en preparación para un diálogo con el Diablo. Tal diálogo era ineludible; toda virtud debe ser aprobada por el Diablo, así como todo vicio es arrancado con angustia del corazón de Dios.”
(Malcolm Muggeridge, Jesús Redescubierto, Garden City, Nueva York: Doubleday, 1969, p. 26.)
Creo que tales diálogos se llevan a cabo día tras día, hora tras hora. Para nosotros, como para Cristo, estas tentaciones son mucho más seductoras en su naturaleza que las versiones más hostiles perseguidas por los bárbaros.
“Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.”
Sea lo que sea que Satanás haga, ciertamente apelará a nuestros apetitos. Es mucho mejor aprovecharse de necesidades naturales y reconocidas que esforzarse por sembrar en nosotros necesidades artificiales. Aquí Jesús experimenta el hambre real y muy comprensible por alimento, mediante el cual debe sostener su vida mortal. No negaríamos a nadie ese alivio; ciertamente no negaríamos al Hijo del Hombre. Israel tuvo su maná en el desierto. Este es el Dios de Israel. Ha ayunado durante cuarenta días y cuarenta noches. ¿Por qué no comer? Parece listo para romper su ayuno, o seguramente lo hará pronto. ¿Por qué no simplemente convertir las piedras en pan y comer?
La tentación no está en comer. Él ha comido antes, pronto volverá a comer, y deberá comer por el resto de su vida mortal. La tentación —al menos la parte en la que deseo centrarme— consiste en hacerlo de esta manera: obtener su pan, su satisfacción física, alivio para su apetito humano, por el camino fácil, mediante el abuso del poder y sin disposición para esperar el momento y la manera correctos. Es la tentación de ser el Mesías conveniente. ¿Por qué hacer las cosas de la manera difícil? ¿Por qué caminar hasta la tienda —o la panadería—? ¿Por qué viajar hasta casa? ¿Por qué negarse la satisfacción cuando, con una leve concesión, podría disfrutar de este tan necesario alimento? Pero Cristo no pedirá egoístamente pan no ganado. Pospondrá la gratificación, indefinidamente si es necesario, antes que apaciguar el apetito —aun el apetito voraz— con algo que no le pertenece.
Hay demasiada transgresión sexual en nuestra sociedad. Fuimos diseñados y creados para disfrutar de esta más alta de todas las gratificaciones físicas. Es tan natural como atractiva. Es un don de Dios para hacernos semejantes a Él. Y Satanás ciertamente ha sabido sacar provecho de un atractivo divinamente ordenado. Pero no nos pertenece sin precio. No de inmediato. No cómodamente. No con una corrupción placentera de los poderes eternos. Debe ganarse, con el tiempo y con disciplina. Es, como todo lo bueno, derecho de Dios concederlo, no de Satanás. Cuando se enfrenta a ese apetito inherente, un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a decir: “Sí, pero no de esta manera.” A su tiempo, con amor, después del matrimonio. La relación física correcta, apropiada y santificada entre un hombre y una mujer es tan parte —de hecho, más parte— del plan de Dios para nosotros como lo es el comer nuestro pan de cada día. Pero no hay un Mesías conveniente. La salvación viene sólo mediante la disciplina y el sacrificio. Obsérvese lo que dos historiadores escribieron después de toda una vida estudiando la historia de la civilización:
“Ningún hombre, por brillante o bien informado que sea, puede en una sola vida alcanzar una plenitud de comprensión tal que le permita juzgar y descartar con seguridad las costumbres o instituciones de su sociedad, pues éstas constituyen la sabiduría de generaciones tras siglos de experimentación en el laboratorio de la historia.
Un joven, hirviendo en hormonas, se preguntará por qué no debería dar plena libertad a sus deseos sexuales; y si no es contenido por las costumbres, la moral o las leyes, puede arruinar su vida antes de madurar lo suficiente para entender que el sexo es un río de fuego que debe ser encauzado y enfriado por centenares de restricciones, si no ha de consumir en el caos tanto al individuo como al grupo.”
(Will y Ariel Durant, The Lessons of History, Nueva York: Simon and Schuster, 1968, pp. 35–36.)
Y nosotros tenemos propósitos que estos historiadores nunca imaginaron, promesas que cumplir —como podría decir Robert Frost— “y millas que recorrer antes de dormir”. Ruego que no cedamos a lo que alguien ha llamado el “hedor glandular” de nuestros tiempos. En nuestras horas de tentación y vulnerabilidad, les pido que no conviertan el pan en piedra con ese fuego que no ha sido contenido ni enfriado. Esos panes se volverán piedras de molino —pan falso— cargado de pesar, desesperanza y dolor. Debemos preocuparnos más. Hoy todo es demasiado fácil: con las películas que podemos ver y las revistas que podemos leer. Todo resulta trágica, dolorosa y astutamente conveniente. En nuestro tiempo, la única restricción que queda es la autorrestricción. Les ruego que digan respecto a esta más alta, más íntima y más sagrada expresión física: “Sí, pero no de esta manera.” Les ruego que estén dispuestos a ser incomodados hasta haber ganado el derecho y pagado el precio divino de conocer el cuerpo y el alma de aquel a quien aman.
“Si eres el Hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo de este templo.”
Satanás sabe que esta estructura sagrada, este templo, es el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Es el edificio al cual debe venir el Mesías prometido. Muchos están ahora entrando y saliendo de su adoración, muchos que, debido a sus tradiciones e incredulidad, nunca aceptarán a Jesús como su Redentor. ¿Por qué no arrojarte de manera dramática y luego, cuando los ángeles te sostengan —como dicen las Escrituras que deben hacerlo—, legiones te seguirán y creerán? Ellos te necesitan. Tú los necesitas —para salvar sus almas. Son un pueblo del convenio. ¿Qué mejor manera de ayudarles a ver que el Mesías ha venido, que lanzarte desde este santo templo, ileso y sin temor?
La tentación aquí es aún más sutil que la primera. Es una tentación del espíritu, de un hambre interior más real que la necesidad de pan. ¿Lo salvaría Dios? ¿Tendrá Jesús compañía divina en este asombroso ministerio que ahora comienza? Él sabe que entre los hijos de los hombres le esperan únicamente sufrimiento, denuncia, traición y rechazo. Pero ¿qué hay del cielo? ¿Hasta qué punto debe estar solo un Mesías? Tal vez, antes de aventurarse, debería obtener una confirmación final. ¿Y no debería Satanás ser silenciado con su insidioso “Si eres… si eres…”? ¿Por qué no obtener confirmación espiritual, una congregación leal y una respuesta a este demonio burlón, todo con un solo acto del poder de Dios? Ahora mismo. Por el camino fácil. Desde el pináculo del templo.
Pero Jesús rechaza la tentación del espíritu. La negación y la restricción también forman parte de la preparación divina. Ganará seguidores y recibirá confirmación. Pero no de esta manera. Ni los conversos ni los consuelos que tan merecidamente obtendrá han sido aún ganados. Su ministerio apenas ha comenzado. Las recompensas llegarán a su debido tiempo. Pero incluso el Hijo de Dios debe esperar. El Redentor que nunca concedería una gracia barata a otros no pediría probablemente ninguna para sí mismo.
Y así, les pido que sean pacientes en las cosas del espíritu. Tal vez su vida haya sido diferente de la mía, pero lo dudo. He tenido que esforzarme por conocer mi posición ante Dios. Cuando era adolescente, me resultaba difícil orar y aún más difícil ayunar. Mi misión no fue fácil. Luché como estudiante, solo para descubrir que también tendría que luchar después. En mis asignaciones eclesiásticas y profesionales, he llorado y sufrido buscando guía. Parece que ningún logro digno me ha llegado fácilmente, y quizá tampoco les llegue a ustedes, pero he vivido lo suficiente para estar agradecido por ello.
Está dispuesto que lleguemos a conocer nuestro valor como hijos de Dios sin algo tan dramático como un salto desde el pináculo del templo. Todos, salvo unos pocos profetas, debemos realizar la obra de Dios de maneras muy silenciosas y nada espectaculares. Y mientras se esfuercen por conocerlo a Él, y por saber que Él los conoce; mientras inviertan su tiempo —y su comodidad— en un servicio callado y humilde, descubrirán, en verdad, que “a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán.” (Mateo 4:6.) Puede que no ocurra pronto. Probablemente no ocurra pronto, pero hay un propósito en el tiempo que toma. Debemos atesorar nuestras cargas espirituales, porque Dios conversará con nosotros a través de ellas y nos usará para hacer Su obra si las llevamos bien.
La odisea espiritual de nuestro amado profeta, el presidente Spencer W. Kimball, ha sido todo menos fácil. En el siguiente extracto, él describe sus sentimientos cuando fue llamado al apostolado. La fecha es el 14 de julio de 1943.
Aún no había llegado la paz, aunque había orado por ella casi sin cesar. […] Me volví hacia las colinas. No tenía un objetivo. Solo quería estar solo. Había comenzado un ayuno. […]
Mi debilidad me dominó de nuevo. Lágrimas calientes inundaron mis mejillas mientras no hacía esfuerzo alguno por secarlas. Me estaba acusando, condenando y reprochando a mí mismo. Oraba en voz alta pidiendo bendiciones especiales del Señor. Le decía que yo no había pedido este llamamiento, que era incapaz de realizar la obra, que era imperfecto, débil y humano, que no era digno de un llamamiento tan noble, aunque me había esforzado mucho y mi corazón había sido recto. Sabía que debía ser al menos parcialmente responsable de ofensas y malentendidos que algunas personas creían haber sufrido por mi causa. Me daba cuenta de que había sido mezquino y limitado muchas veces. No me perdoné a mí mismo. Mil pensamientos pasaron por mi mente. ¿Había sido llamado por revelación? […]
Si tan solo pudiera tener la seguridad de que mi llamamiento había sido inspirado, la mayoría de mis otras preocupaciones se disiparían. […] Sabía que debía tener Su aceptación antes de poder seguir adelante. Tropecé cuesta arriba hacia la montaña, a medida que el camino se volvía áspero. Vacilé un poco cuando la senda se hizo empinada. No había senderos que seguir; continué escalando sin cesar. Jamás había orado como oré entonces. Lo que quería y sentía que debía tener era la seguridad de que era acepto ante el Señor. Le dije que no deseaba ni era digno de una visión, ni de la aparición de ángeles, ni de ninguna manifestación especial. Solo deseaba la calma y pacífica seguridad de que mi ofrenda había sido aceptada. Nunca antes había sido torturado como lo era ahora. Y la seguridad no llegaba. […]
Mentalmente me golpeaba, me reprendía y me acusaba. Cuando el sol salió y se movió en el cielo, yo me movía con él, tendido al sol, y aún no recibía alivio. Me senté sobre el acantilado, y pensamientos extraños vinieron a mí: toda esta angustia y sufrimiento podrían terminarse fácilmente desde este alto precipicio, y entonces vinieron a mi mente las tentaciones del Maestro cuando fue tentado a arrojarse abajo; entonces me avergoncé de haberme colocado en una posición comparable y de intentar ser dramático. […] Me llené de remordimiento porque me había permitido colocarme […] en una posición comparable, en un pequeño grado, a aquella en que se encontró el Salvador cuando fue tentado, y […] sentí que había degradado las experiencias del Señor al compararlas con las mías. Nuevamente me desafié y me dije a mí mismo que solo estaba intentando ser dramático y sentir lástima por mí mismo.
…Me recosté sobre la tierra fresca. Pensé que quizá podría resfriarme, pero ¿qué importaba ya? Tenía un solo y gran deseo: obtener un testimonio de mi llamamiento, saber que no era humano ni inspirado por motivos ocultos, por amables que pudieran ser. ¡Cómo oré! ¡Cómo sufrí! ¡Cómo lloré! ¡Cómo luché!
(Edward L. Kimball y Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 1977, pp. 192–195.)
Más de cuarenta años después —y tras una montaña de tumores y tribulaciones—, este dulce y piadoso hombre continúa aferrándose a la vida, no porque esa vida haya sido conveniente, sino porque siente que quizá haya aún otra montaña por escalar, otro obstáculo del cuerpo o del espíritu que debe superar.
Así que, si sus oraciones no siempre parecen ser respondidas, cobren ánimo. Uno más grande que usted, o que el presidente Kimball, clamó: “Eli, Eli, lama sabactani? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). Si por un tiempo mientras más se esfuerzan, más difícil parece volverse, cobren ánimo. Así ha sido con las mejores personas que jamás hayan vivido.
Ahora, con cierta frustración, Satanás va directo al punto. Si no puede tentar físicamente y no puede tentar espiritualmente, simplemente hará una proposición abierta. Desde un monte alto, donde pudieran contemplar los reinos del mundo y la gloria de ellos, Satanás dice: “Todo esto te daré, si postrado me adorares.”
Satanás compensa su falta de sutileza con la grandeza de su oferta. No importa que esos reinos no le pertenezcan en última instancia. Simplemente le pide al gran Jehová, Dios del cielo y de la tierra: “¿Cuál es tu precio? Resististe el pan barato. Resististe el drama mesiánico vulgar, pero ningún hombre puede resistir las riquezas de este mundo. Nombra tu precio.” Satanás procede conforme a su primer artículo de incredulidad: la convicción inequívoca de que puedes comprar cualquier cosa en este mundo con dinero.
Jesús un día gobernará el mundo. Él regirá sobre toda potestad y poder que en él existan. Será Rey de reyes y Señor de señores. Pero no de esta manera. De hecho, para llegar siquiera a ese punto, debe seguir un camino sumamente inconveniente. Nada tan simple como adorar a Satanás, o, en ese caso, nada tan simple como adorar a Dios —al menos no en la forma en que algunos de nosotros creemos que la adoración es sencilla—. Su llegada al trono de gracia debe pasar por la tribulación, el dolor y el sacrificio. Unos siete siglos antes, Isaías había profetizado acerca de Él:
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. […] Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. […] Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero, y […] no abrió su boca.”
(Isaías 53:3, 5, 7.)
¿Debería ser tan difícil ganar nuestro lugar en el reino de Dios? ¿No habría acaso un camino más fácil? ¿No podríamos comprar nuestra entrada? Todos los hombres y mujeres tienen un precio, ¿verdad? A veces lo pensamos. La Iglesia ha sido establecida para ofrecernos la misma gloria de Dios: Su inteligencia, Su luz y Su verdad. Y esa luz y verdad, según la promesa de las Escrituras, deben hacer que abandonemos al maligno, al tentador. No, no todos tienen un precio. Hay cosas que no pueden comprarse. El dinero, la fama y la gloria terrenal no son nuestro estándar eterno. De hecho, si no tenemos cuidado, pueden conducirnos al tormento eterno.
Emerson dijo una vez: “Las cosas están en la silla, / y cabalgan a la humanidad.” (“Ode Inscribed to W. H. Channing.”) Como miembros de La Iglesia de Jesucristo, nos negamos a ser cabalgados. Por mucho que necesitemos los medios para alimentarnos, vestirnos y avanzar la obra del reino, no necesitamos vender nuestras almas para conseguirlos. Una vez más, somos tentados a pensar que existe un camino fácil, una ganancia rápida, que en los bienes del mundo y en las glorias de los reinos de los hombres podríamos avanzar cosechando, como el Mesías conveniente. Pero ¿por qué pensamos eso, si nunca fue así para Él? ¿Qué hacemos con un establo como lugar de nacimiento y una tumba prestada en Su muerte? ¿Y durante Su vida? Ni una sola mención de posesiones terrenales. “Las zorras tienen guaridas y las aves […] nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.” (Mateo 8:20.)
Consideren esta noticia reciente, titulada “Utah mormona llamada mercado de prueba para estafas”:
La gran población mormona de Utah se ha convertido en un blanco principal para estafadores y timadores que, cada año, engañan a los residentes del estado por cientos de millones de dólares. […] Los fiscales federales dicen que el estado ha ganado una reputación nacional como un “mercado de prueba para estafas. Si funciona aquí, la llevan a otros lugares. […] Esto ha ocurrido una y otra vez. […] Es muy fácil para las personas pasar del escepticismo a la credulidad si se usa la afiliación religiosa. […]
Las listas de inversionistas se elaboraron utilizando hojas genealógicas empleadas por los miembros de la Iglesia para rastrear a sus antepasados. […] Los líderes mormones denunciaron el esquema en un severo editorial que preguntaba: “¿Por qué la gente se arriesga de esta manera? ¿Por qué juegan con su dinero?” Una respuesta: “Su glándula de la codicia se atasca. […] En esta cultura, el éxito financiero a menudo se equipara con la rectitud.”
(Peter Gillins, Sunday Star Bulletin and Advertiser, Honolulu, 10 de enero de 1982.)
Tomen nota también de estas palabras del élder Marvin J. Ashton, pronunciadas en conferencia general:
“En el mercado actual —sí, en su propio vecindario, ciudad o localidad—, promotores intrigantes y engañosos están ofreciendo a compradores crédulos toda clase de propuestas seductoras. Lamentamos informar que miles dentro de nuestras filas están siendo engañados por las lenguas elocuentes de quienes ofrecen y susurran ‘oportunidades únicas en la vida’ y enfoques de ‘solo para usted’.”
(Liahona, noviembre de 1981, pág. 90.)
Podemos obtener nuestra parte de las bendiciones temporales de la tierra, pero no de esta manera.
Al referirse a este asunto hace algunos años, el profesor Hugh Nibley escribió:
¿Por qué insistir en este punto tan desagradable? Porque el Libro de Mormón insiste en él, para nuestro beneficio especial. La riqueza es un amo celoso que no tolera ser servido a medias y no sufre rival, ni siquiera a Dios. […] “No podéis servir a Dios y a Mamón.” (Mateo 6:24.) A cambio de obediencia incondicional, la riqueza promete seguridad, poder, posición y honores —de hecho, todo en este mundo—. Por encima de todo, los nefitas, como los romanos, veían en ella una señal de superioridad y harían cualquier cosa por obtenerla, pues para ellos “el dinero responde por todo”. (Eclesiastés 10:19.) […] “Siempre recordáis vuestras riquezas,” clamó Samuel [el lamanita], “[…] hasta el orgullo, la envidia, las contiendas, la malicia, las persecuciones y los asesinatos, y toda suerte de iniquidades.” (Helamán 13:22.)
Junto con esto, por supuesto, todos se visten a la última moda, siendo el punto principal que la ropa apropiada siempre es costosa —la expresión “vestiduras costosas” aparece catorce veces en el Libro de Mormón—. Cuanto más importante se vuelve la riqueza, menos importa cómo se la obtiene.
(Since Cumorah, Deseret Book, 1970, pp. 393–394.)
Al rey que se preguntó si no habría un camino más fácil para aprender, Euclides le dijo:
“Su Alteza, no existe un camino real hacia la geometría” —ni hacia ningún otro aspecto del conocimiento divino—.
Debemos ganarnos nuestros logros. Trabajar arduamente, esforzarnos sinceramente y merecer que nos sucedan cosas buenas vale el esfuerzo y vale la espera. Y esas cosas sucederán, a menudo antes de lo que pensamos. Pero no será fácil, ni será conveniente.
Permítanme concluir con una historia de inconveniencia. En enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida con destino a Tampa, un Boeing 737 con 74 pasajeros a bordo, comenzó a desplazarse por la pista del aeropuerto nacional de Washington. Nada parecía fuera de lo común; cientos de aviones despegan de ese aeropuerto cada día. Pero ese día, el avión chocó contra el puente de la Calle 14, destrozó cinco automóviles y un camión, y luego se deslizó hacia el río cubierto de hielo.
Para citar una fuente:
Por un momento hubo silencio, y luego el caos. Los automovilistas que cruzaban el puente observaron impotentes cómo el avión se hundía rápidamente. […] Algunos pasajeros salieron a la superficie; unos se aferraban entumecidos a pedazos de escombros, mientras otros gritaban desesperadamente pidiendo ayuda. Esparcidos sobre el hielo había trozos de tapicería verde, pedazos retorcidos de metal, equipaje, una raqueta de tenis, un zapato infantil. […]
En cuestión de minutos, comenzaron a sonar las sirenas mientras camiones de bomberos, ambulancias y patrullas policiales acudían al lugar. Un helicóptero de la Policía de Parques de los Estados Unidos sobrevolaba la zona para sacar a los sobrevivientes del agua. Seis personas se aferraban a la cola del avión. Al bajarles un aro salvavidas, el helicóptero empezó a transportarlos hacia la orilla. Una mujer se había lesionado el brazo derecho, así que el piloto […] descendió el helicóptero hasta que sus patines tocaron el agua; su compañero […] se inclinó y la tomó en brazos. Luego, [una joven] alcanzó el salvavidas, pero mientras un compañero pasajero […] intentaba ayudarla a salir del […] río, perdió el agarre. […] Un empleado de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que observaba desde la orilla, se lanzó al agua y la arrastró hasta tierra firme.
Pero el acto de heroísmo más notable fue realizado por [otro] de los pasajeros, un hombre calvo de unos cincuenta años. Cada vez que el aro descendía, él lo tomaba y se lo pasaba a un compañero; cuando el helicóptero finalmente regresó para recogerlo, había desaparecido bajo el hielo.
(James Kelly, “We’re Not Going to Make It,” Time, 25 de enero de 1982, pp. 16–17.)
Cito ahora un ensayo titulado sencillamente “El hombre en el agua”:
Su abnegación [es] una de las razones por las que la historia captó la atención nacional; su anonimato, otra. El hecho de que [haya permanecido] sin identificar lo inviste de un carácter universal. Por un tiempo fue el hombre común, y por tanto una prueba (como si se necesitara) de que ningún ser humano es ordinario.
Aun así, él nunca pudo haber imaginado tal capacidad en sí mismo. Solo unos minutos antes de que su carácter fuera puesto a prueba, estaba sentado en un avión común entre pasajeros comunes, escuchando obedientemente a la azafata decirle que se abrochara el cinturón de seguridad y mencionar algo sobre la “luz de no fumar.” Así que nuestro hombre se relajó junto con los demás, algunos de los cuales le deberían después la vida. Quizás comenzó a leer, o a dormitar, o a lamentar alguna palabra dura dicha en la oficina esa mañana. Entonces, de repente, comprendió que aquel viaje no sería ordinario.
Como todas las demás personas en ese vuelo, estaba desesperado por vivir, lo cual hace que su acto final resulte tan asombroso.
En algún momento, ya en el agua, debió de darse cuenta de que no sobreviviría si continuaba pasando la cuerda y el aro a otros. Tenía que saberlo, sin importar cuán gradual fuera el efecto del frío. En su juicio, no tenía elección. Cuando el helicóptero despegó llevando consigo a lo que sería el último sobreviviente, vio alejarse todo lo que existía en [su] mundo, y deliberadamente lo dejó [ir]. […]
Lo curioso es que realmente no creemos que el hombre en el agua haya perdido su lucha. […] No podía, [como la Naturaleza], provocar tormentas de hielo, ni congelar el agua hasta que enfriara la sangre. Pero sí podía entregar la vida a un desconocido, y eso también es un poder de la naturaleza. El hombre en el agua se enfrentó a un enemigo implacable e impersonal; lo combatió con caridad, y [venció].
(Roger Rosenblatt, Time, 25 de enero de 1982, p. 86. Copyright © 1982 Time Inc. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso de Time.)
En este mundo, todos nosotros —tú y yo— somos el hombre o la mujer en el agua. A menudo debemos, como este hombre y como Hamlet, “tomar las armas contra un mar de adversidades, y, oponiéndonos, ponerles fin.” (Acto 3, escena 1, líneas 59–60.) Y a veces el costo es muy alto. Lo fue para Cristo, lo fue para José Smith, y lo fue para este hombre solitario que allí, en el Potomac, consideró el precio… y lo pagó.
No es fácil vivir sin —sin gratificaciones físicas, sin certezas espirituales o sin posesiones materiales—, pero a veces debemos hacerlo, ya que en nuestro convenio cristiano no hay garantía de conveniencia escrita.
Debemos trabajar arduamente y obrar rectamente, como dijo Abraham Lincoln, y en algún momento llegará nuestra oportunidad. Y cuando hayamos intentado —realmente intentado— y esperado por lo que parecía nunca ser nuestro, entonces podremos experimentar lo que el Salvador experimentó cuando “vinieron ángeles y le servían.” (Mateo 4:11.)
Seguramente vale la pena esperar por eso.
4
El significado de la membresía: una respuesta personal
Es importante recordar que Dios a menudo responde nuestras oraciones por medio de las expresiones y acciones de otras personas. De igual manera, debemos vivir de tal forma que Él pueda usarnos para responder las oraciones de los demás. En tiempos de necesidad, nadie debería ser “extranjero ni advenedizo, sino […] conciudadano con los santos.” Tal asociación y cercanía forman parte del propósito divino de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
No soy de los que se unen fácilmente a grupos. No pertenecí a muchos clubes ni asociaciones sociales en la escuela, y más recientemente he sido igual de reacio en mis afiliaciones profesionales. Algunas de mis asignaciones han requerido participación pública, pero en muchos otros aspectos soy una persona reservada. Mis sentimientos no son exactamente los de Robert Frost, pero se acercan bastante. En una ocasión, él dijo a un grupo de jóvenes:
“No se unan a demasiadas pandillas. Únanse a su familia, únanse a los Estados Unidos, y si tienen tiempo, pasen por una universidad en el camino, pero no se unan a muchas pandillas.”
Además de unirme a mi familia y a los Estados Unidos y de pasar por una universidad porque tuve tiempo, he hecho otro compromiso más importante que todos los demás. De hecho, es el compromiso que da sentido a todas mis otras asociaciones, sean personales o profesionales, públicas o privadas. Soy miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: bautizado, confirmado, ordenado, investido. Pacifista verdadero en lo que respecta a gremios sociales o clubes de almuerzo, me convierto en algo así como un militante cuando se trata del tema de la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Como declaró un profeta antiguo, he deseado más que cualquier otra relación fraternal “entrar en el redil de Dios, y ser llamado su pueblo.” (Mosíah 18:8.)
¿Qué significa pertenecer, ser miembro de la Iglesia de Cristo y ser “llamado a la comunión de […] Jesucristo nuestro Señor”? (1 Corintios 1:9.)
Es evidente que gran parte del gozo y la mayor parte del significado aún están por comprenderse plenamente. Seguramente será después de la muerte y más allá del velo cuando, más maduros e iluminados, veremos —porque se nos mostrará— las implicaciones eternas de nuestros convenios terrenales.
Pero, ¿qué hay de nuestra experiencia actual? ¿Qué significa la membresía para nosotros hoy, mientras aún vivimos, ejercemos nuestra fe y enfrentamos nuestros problemas en este mundo? ¿Qué encontramos mientras esperamos, mirando hacia una recompensa celestial que no llega en la mortalidad?
Permítanme compartir una respuesta personal a esas preguntas, con dos advertencias:
Primero, ninguna declaración individual puede hacer justicia a lo que cualquiera de nosotros siente acerca de su membresía en la Iglesia; un barril de libros no bastaría, y ciertamente la pequeña copa que ofrezco no podrá contenerlo.
Segundo, las respuestas más personales —y, en consecuencia, las más persuasivas— no pueden compartirse. Algunas son demasiado sagradas y otras simplemente inefables. En cualquier caso, todo lo que puede expresarse brevemente por escrito es, como dijo Ammón, “la más pequeña parte” de lo que sentimos. (Alma 26:16.)
Evidentemente, parte del significado de ser “miembro” se halla en el propio lenguaje de esa expresión, acuñada originalmente por el apóstol Pablo, quien tanto sabía sobre venir a Cristo:
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros […] así también Cristo. […] Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. […] Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito; ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. […] Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.” (1 Corintios 12:12, 14, 21, 27.)
Es algo inmensamente gratificante sentirse necesario en el cuerpo de Cristo. Sea que yo funcione como un ojo o como un brazo, eso es irrelevante; el hecho es que soy necesario en este organismo majestuoso, y el cuerpo sería imperfecto sin mí. Un cantante popular ganó una pequeña fortuna recordándonos que “las personas que necesitan personas son las más afortunadas del mundo”.
En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días —el cuerpo eclesiástico restaurado de Cristo—, las personas realmente necesitan a las personas, y todos son bienvenidos. Esto incluye (según la afirmación de Pablo) no solo a los miembros atractivos, talentosos o “decorosos”, sino también a aquellos de nosotros que parecemos tener menos dones y enfrentamos mayores desafíos, a quienes reciben menos honor y atención. En la Iglesia de Jesucristo se da “más abundante honor” a estos.
Cada miembro es importante, y el miembro menos favorecido, más que todos. (Véase 1 Corintios 12:23–24.)
Durante casi las dos primeras décadas de mi vida asistí a un solo barrio de la Iglesia: el antiguo Quinto Barrio de St. George. Ahora, después de dos décadas más, me conmueve profundamente sentarme a solas en ese tabernáculo de arenisca roja oscurecida, tan artísticamente elaborado por las manos amorosas de los pioneros.
Ese es el edificio de reuniones de los “miembros” donde fui confirmado en el “cuerpo de Cristo”.
Allí asistí a la Primaria y pasé por primera vez la Santa Cena, siendo un diácono nervioso e inseguro. Ese es el púlpito donde di mi primer discurso y el estrado donde estreché la mano del presidente George Albert Smith el año en que fui bautizado. Fue allí donde me senté, cautivado, en ese balcón ornamentado mientras el élder Matthew Cowley hacía reír y llorar a la congregación durante una visita a nuestra conferencia de estaca.
Entonces, apenas era un ojo o un oído; más bien, tal vez una pestaña o un lóbulo, supongo. Pero era un miembro irremplazable del cuerpo de Cristo.
Desde entonces, he vivido, he amado y he sido amado en una docena de otros barrios de la Iglesia, y las bendiciones de mis asignaciones eclesiásticas me han llevado a muchos más.
Pero siempre y en todas partes es lo mismo, ya sea en un fale tallado a mano en el aire libre del Pacífico Sur, o en la imponente capilla de Hyde Park en Exhibition Road, en Londres. Dondequiera que haya asistido a la Iglesia, en mi hogar o en el extranjero, se ha evocado el mismo significado de aquel hermoso tabernáculo antiguo donde fui parte por primera vez de la congregación.
Los Santos de los Últimos Días aman, acogen y extienden la mano de la manera en que los cristianos han sido mandados a hacerlo. De hecho, ya “no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.” (Efesios 2:19.)
Se nos ha mandado “reunirnos a menudo, ayunar y orar, y hablarnos los unos a los otros sobre el bienestar de [nuestras] almas.” (Moroni 6:5.)
Esto es algo más que lo que ofrecen los clubes de jóvenes, las asociaciones cívicas o las afiliaciones políticas, por dignas que sean. Es más de lo que brindan las reuniones sociales o las comisiones de bienvenida, por amables que sean esas expresiones.
Esta comunión es, en última instancia, espiritual, y existe porque Cristo es nuestra Cabeza eterna.
Tras el desastre de la represa Teton, que desató torrentes de agua a través del Valle Superior del río Snake, en el sureste de Idaho, muchos de nuestros amigos de allí relataron experiencias personales profundamente inspiradoras. Combinadas, sonaban más o menos así:
“No lloramos cuando vimos nuestra casa arrancada de sus cimientos. No lloramos cuando pensamos en los álbumes de fotos, los certificados de ordenación y los tesoros personales irremplazables que se perderían para siempre. No lloramos mientras luchábamos por salvar todo lo que podíamos y contábamos una y otra vez a nuestros vecinos para asegurarnos de que todas las vidas estuvieran a salvo.
“Pero más tarde, cuando levantamos la vista y vimos salir de la noche aquellos autobuses, camionetas, jeeps y camiones retumbando hacia nosotros como una división blindada de un ejército celestial, nos sentamos y sollozamos.
Gente mayor y joven, artesanos y obreros —45 000 de ellos—. Venían de todas partes, recorriendo cientos de millas, por caminos aún sin limpiar y peligrosos. Salían de esos autobuses con palas, cubos, martillos y comida.
‘Parece que necesitan una mano’, decían, riendo para contener las lágrimas ante lo que veían frente a ellos.
Entonces, hombro con hombro con amigos que nunca habíamos visto y quizá nunca volveríamos a ver, limpiamos, cantamos y nos sosteníamos unos a otros.
“Lloramos entonces, y solo entonces; no por la inundación, sino por lo que ocurrió después. No podemos hablar de ello ahora sin que la memoria de un himno resuene en nuestros oídos:
When through the deep waters I call thee to go,
The rivers of sorrow shall not thee o’erflow,
For I will be with thee thy troubles to bless,
And sanctify to thee thy deepest distress.
The soul that on Jesus hath leaned for repose
I will not, I cannot, desert to his foes,
That soul, though all hell should endeavor to shake,
I’ll never, no never, no never forsake.
— Himnos, núm. 66
Es una conmovedora confirmación del alma el pertenecer, el ser parte de la asociación familiar extendida más unida de toda la eternidad. Hablamos de sellarnos los unos a los otros, y bien deberíamos hacerlo. El profeta José Smith dijo que podríamos referirnos a ello más claramente como un soldar. (D. y C. 128:18.)
La unión y la hermandad son inconfundibles. Dejando de lado por un momento la hueste celestial con la que esperamos gozar algún día, aún así elijo la Iglesia de Jesucristo para llenar mi necesidad de ser necesitado —aquí y ahora, tanto como allá y entonces—.
Cuando llegan los problemas públicos o las penas personales —como ciertamente llegan—, seré muy afortunado si en esa hora me encuentro en compañía de los Santos de los Últimos Días.
De esa asociación especial —de los sentimientos de seguridad y paz, de pertenencia, felicidad y ayuda celestial— surge un sentido inquebrantable de propósito y dirección. Algunos han sentido los temores y frustraciones de la vida más que otros, pero todos los sentimos en cierta medida, y en esos momentos necesitamos la brújula del evangelio para recordarnos quiénes somos y adónde debemos ir.
Blaise Pascal, probablemente el niño prodigio más notable de Francia en los últimos tres siglos, refleja de manera extrema lo que muchos hombres han sentido cuando no cuentan con las verdades del evangelio. Escribió acerca de su vida tan dotada:
“Cuando veo la ceguera y la miseria del hombre, cuando contemplo el universo entero en silencio y al hombre sin luz, abandonado a sí mismo y, por así decirlo, perdido en este rincón del universo, sin saber quién lo ha puesto allí, para qué ha venido, qué será de él al morir, e incapaz de todo conocimiento, me invade el terror, como a un hombre que, llevado dormido a una espantosa isla desierta, despertara sin saber dónde está ni cómo escapar.”
(Pensées, XI, 693.)
Contrastemos esa turbulencia del alma con la serenidad que presenciamos al estar junto a nuestros compañeros de la infancia mientras depositaban en la tumba a su hija primogénita. Esta hermosa niña de trece años, nacida apenas noventa días después de nuestro primer hijo, había caído víctima del síndrome de Cockayne unos seis años antes. No hay manera de describir adecuadamente la degeneración de aquel pequeño cuerpo ya ido. Tampoco hay manera de expresar la paciencia y el dolor de esos padres que cargaron piernas que ya no podían caminar y que, al final, alimentaban con un gotero una boca que ya no podía tragar.
Pero no hubo angustia existencial desgarrando el aire. De pie, en silencio —no, en paz—, junto al ataúd, con esa pequeña familia temporalmente disminuida por la partida de Patti, estaban su clase de Abejitas, su maestra de la Escuela Dominical y un joven maestro orientador muy querido. También estaban los dos hombres con quienes su padre había servido en el obispado. Las compañeras de la Sociedad de Socorro de su madre se secaron las lágrimas y se apartaron discretamente para preparar el almuerzo familiar.
Los miembros del cuerpo de Cristo recordaron: “Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él.” (1 Corintios 12:26.)
En aquel círculo, estas fueron las letras, junto a la tumba, de una vecina amorosa; versos cantados en ese momento no por su sentimiento, sino por su teología:
¿Sabes quién eres, pequeño hijo mío,
tan precioso y querido para mí?
¿Sabes que eres parte de un gran designio
tan vasto como la eternidad? […]
¿Sabes que eres un hijo de Dios?
¿Sabes adónde vas, hijo mío?
¿Están tus ojos en el camino por delante?
¿Brillan y resplandecen las torres de Su castillo
donde el sol se torna dorado y rojo? […]
Llegarás, hijo mío, lo sé.
—Ora Pate Stewart, “To a Child”
Esa mirada esperanzada y confiada hacia el futuro forma parte de lo que significa ser un Santo de los Últimos Días. Es parte de saber, por revelación divina, las respuestas —incluso desde nuestra niñez— a las preguntas más grandes de la vida.
Un escritor que hablaba en nombre de casi todos los demás declaró que “todo el interés de la [filosofía] […] se centra en las tres siguientes preguntas:
- ¿Qué puedo saber?
- ¿Qué debo hacer?
- ¿Qué me es permitido esperar?”
(Immanuel Kant, Crítica de la razón pura.)
Piensen en esos temas fundamentales y antiguos, piensen en el terror pascaliano, y luego vuelvan a situarse junto a la tumba de aquella pequeña niña.
No tenemos manera de medir una convicción semejante, pero confío en que esa pequeña sabía más del significado eterno de su experiencia que la mayor parte de la población adulta de este planeta sabría en circunstancias similares. ¿Y por qué no?
¿Por qué no habría de intensificar nuestro sentido de identidad, de respeto propio y de esperanza en el futuro el saber que somos la descendencia espiritual de Dios, que Él es literalmente nuestro Padre Celestial, y que somos, por linaje directo, Sus hijos e hijas, creados a Su propia imagen?
¡Cuánto ánimo debería darnos saber que vivimos con Él antes de que se nos revocara la memoria y que volveremos a estar con Él cuando todas las cosas —incluida la memoria— sean plenamente restauradas!
Esa verdad única, constante e ineludible hace más por responder las preguntas filosóficas de seis milenios que cualquier otra afirmación bajo el cielo.
En verdad, el hombre está solo un poco por debajo del cielo, “un poco menor que los ángeles” (Salmos 8:5), y nunca fuera del alcance divino.
En medio de una brutal Guerra Civil, Abraham Lincoln luchó contra la depresión y pidió a la nación que también lo hiciera.
“Es difícil hacer miserable a un hombre,” dijo, “mientras [ese hombre] se sienta digno de sí mismo y se reconozca emparentado con el gran Dios que lo creó.”
(Discurso pronunciado el 14 de septiembre de 1862.)
Cuando los tiempos son difíciles o lo desconocido se interpone ante nosotros, es imposible medir la paz y la seguridad que brindan esas promesas innegables que nos llegan de “lenguas repartidas como de fuego.” (Hechos 2:3.)
El Salvador preguntó:
“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan?” (Mateo 7:9–11.)
Para mi amada Pat y para mí, nuestros hijos son posesiones más preciosas que cualquier corona o reino que este mundo pudiera ofrecer.
Literalmente no hay nada —en justicia— que no haríamos por ellos; no hay río tan profundo, ni montaña tan alta, ni desierto tan vasto que pudiera impedirnos calmar sus temores o estrecharlos junto a nosotros.
Y si nosotros, “siendo malos”, podemos amar tanto y esforzarnos tanto, ¿qué nos dice eso de un amor más divino que difiere del nuestro como las estrellas difieren del sol?
En un día particularmente difícil —o a veces en una serie de días difíciles—, ¿cuánto darían los habitantes de este mundo por saber que unos Padres Celestiales están extendiendo sus manos a través de esos mismos ríos, montañas y desiertos, ansiosos por sostenerlos cerca?
Esa manifiesta seguridad llega en su forma más plena únicamente por medio de las doctrinas y los convenios de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
¡Qué fuerza consoladora ofrece eso en un mundo —aun en un mundo religioso— del que C. S. Lewis dijo que estaba lleno de “cristos fríos y trinitarios enredados”!
El presidente Harold B. Lee, en el discurso principal de la última conferencia general que presidió, dijo que esta comprensión de quiénes somos es “de primordial importancia”, y que sin ella carecemos de “una base sólida sobre la cual edificar nuestras vidas.”
(Informe de Conferencia, octubre de 1973, pág. 5.)
Esa base sólida es la misma que el Salvador mismo declaró como crucial en el día en que descienden las lluvias, vienen los torrentes y soplan los vientos. Parte de esa fortaleza del evangelio consiste, simple y magníficamente, en el conocimiento de quiénes somos. Sin embargo, gran parte de lo que encontramos en nuestra experiencia diaria se opone a ese conocimiento y busca cegarnos ante nuestra propia fuerza.
Un hombre escribió que ser realmente lo que somos “en un mundo que hace todo lo posible, día y noche, por convertirte en otra cosa, significa librar la batalla más difícil que cualquier ser humano puede pelear.”
(E. E. Cummings.)
Lo que “realmente somos” es dioses en formación, y ciertamente este mundo trata de hacernos olvidar eso, de empujarnos a perseguir otra cosa. No se necesita ser teólogo para reconocer que cualquier otra meta será una trágica decepción, en el sentido más estricto tanto profético como aristotélico.
Debemos recordar, en un mundo donde algunos aún pasan hambre, que los hombres, mujeres y niños pueden morir de falta de conocimiento propio tanto como de falta de pan.
Por eso, cuando Jesús invitó a Sus discípulos a participar de los emblemas de Su cuerpo y de Su sangre, ellos fueron llenos (3 Nefi 18:4–5): llenos del Espíritu del cielo, llenos del espíritu de esperanza, llenos de un conocimiento más certero de quiénes eran realmente: “herederos de Dios y coherederos con Cristo.”
Ese mismo Espíritu aún da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16–17.)
En verdad, como declaró el presidente Lee (y toda voz profética), “lo primero que debe hacerse para ayudar a un hombre a regenerarse moralmente es restaurar, si es posible, su respeto propio.” (Lee, op. cit.)
El evangelio de Jesucristo logra eso por sus miembros de una manera única e inimitable.
Cuando se pregunta “¿Qué puedo saber?”, un Santo de los Últimos Días responde: “Todo lo que Dios sabe.”
Cuando se pregunta “¿Qué debo hacer?”, sus discípulos responden: “Seguir al Maestro.”
Cuando se pregunta “¿Qué puedo esperar?”, toda una dispensación declara: “Paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero” (D. y C. 59:23), en verdad, finalmente, “todo lo que el Padre tiene.” (D. y C. 84:38.)
Las depresiones y las crisis de identidad tienen poca posibilidad de resistir ante eso.
Los Santos de los Últimos Días también disfrutan del privilegio de tener recordatorios especiales de estas verdades.
Todo miembro bautizado y confirmado de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha recibido el don sagrado del Espíritu Santo.
Su poder ilimitado para enseñar, guiar, consolar y testificar no se conoce plenamente ni está disponible fuera de la verdadera Iglesia. Ningún consejo personal proveniente de otra fuente puede compararse con él en cuanto a constancia o convicción.
Nos mostrará “todas las cosas que debéis hacer.” (2 Nefi 32:5.)
Quizá por eso, cuando el presidente de los Estados Unidos preguntó al profeta José Smith en qué se diferenciaba La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de las demás religiones de la época, el Profeta mencionó el bautismo y el don del Espíritu Santo, creyendo que “todas las demás consideraciones estaban contenidas en el Don del Espíritu Santo.” (Historia de la Iglesia, 4:42.)
El Espíritu Santo es un revelador, y ningún otro pecado es tan grande como el pecado contra su promesa.
Además, somos bendecidos con escrituras tanto antiguas como modernas. Todos los hombres y mujeres tienen acceso al Antiguo y al Nuevo Testamento, pero a ellos el evangelio restaurado añade cientos y cientos de páginas de testimonio revelado adicional.
Además, existen las declaraciones no canonizadas, pero igualmente proféticas, de doce profetas sucesivos —¡igualando el número total de los llamados “profetas menores” del Antiguo Testamento!—, vivientes, que abarcan más de ciento cincuenta años de nuestra propia dispensación.
No podemos evitar preguntarnos qué frenesí experimentaría el mundo si un capítulo del Libro de Mormón o una sección de Doctrina y Convenios (o un discurso de conferencia del presidente Spencer W. Kimball) fueran descubiertos por algún pastor travieso dentro de una vasija de barro cerca de las cuevas de Qumrán, junto al mar Muerto.
Los beneficiarios probablemente construirían un santuario especial en Jerusalén para albergarlo, cuidando mucho de regular la temperatura y restringir el acceso de visitantes. Sin duda lo protegerían contra terremotos y guerras. Seguramente el edificio sería tan hermoso como valioso sería su contenido; su costo sería enorme, pero su valor incalculable.
Y, sin embargo, en su mayor parte, tenemos dificultades para regalar ejemplares de escrituras sagradas mucho más asombrosas en su origen.
Peor aún, algunos de nosotros, conociendo las Escrituras, ni siquiera hemos intentado compartirlas, como si un ángel fuera un visitante cotidiano y un profeta, simplemente otro hombre en la calle.
Olvidamos que nuestros antepasados vivieron durante muchos siglos sin el poder del sacerdocio ni la guía de profetas, y ciertamente fueron “edades oscuras.”
De vez en cuando, en nuestros días, se nos da un recordatorio claro de cuán precioso es nuestro privilegio.
Como Iglesia, con frecuencia hemos deseado orar de manera especial por la salud del presidente Kimball.
Cualquiera que haya sentido su toque o permanecido en su abrazo sabe por qué nos importa tanto.
Durante una de las hospitalizaciones del presidente Kimball, nuestros hijos decidieron junto con nosotros ayunar por él.
Lloré de orgullo al ver a esos niños soportar en silencio y con valentía ese sacrificio inesperado.
Incluso el menor, de cinco años, lo cumplió, ofreciendo su “blanca de la viuda” por la salud del profeta.
Nuestro hijo mayor, de trece años, lo expresó todo a su manera varonil:
“Los niños más pequeños probablemente no podrían hacerlo, papá, si fuera por alguien distinto del presidente Kimball.”
Sentimos respecto al liderazgo de un profeta lo que alguien sintió por el sol naciente: que si saliera solo una vez al año en lugar de cada día, ¡cuánta sería la anticipación!
Damos gracias, oh Dios, por un profeta.
Hay mil razones y diez mil gozos en pertenecer a la verdadera Iglesia.
Seguramente nadie puede expresar plenamente —quizá ni siquiera comenzar a expresar— lo que esa relación de convenio significa para él o para ella.
Baste decir que quienes creen conmigo que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es, en verdad, la restauración del cristianismo puro en la plenitud de los tiempos, comprenderán el significado de la membresía expresado por un temprano buscador de la verdad que cayó durante las persecuciones romanas del siglo III.
Antes de morir, Cipriano escribió a su amigo Donato:
“Este parece un mundo alegre, Donato, cuando lo contemplo desde este hermoso jardín bajo la sombra de estas vides.
Pero si subiera a alguna gran montaña y mirara las extensas tierras, sabes muy bien lo que vería: bandidos en los caminos, piratas en los mares, en los anfiteatros hombres asesinados para complacer a multitudes que aplauden;
bajo todos los techos, miseria y egoísmo.
Es realmente un mundo malo, y sin embargo, en medio de él, he hallado un pueblo tranquilo y santo.
Han descubierto un gozo mil veces mejor que cualquier placer de esta vida pecaminosa.
Son despreciados y perseguidos, pero no les importa.
Han vencido al mundo.
Este pueblo, Donato, son los cristianos, y yo soy uno de ellos.”
(Citado por Marion D. Hanks, “Freedom and Responsibility,” BYU Speeches of the Year, 28 de mayo de 1964, pág. 11.)
Tras una larga noche de oscuridad, “ese pueblo” son los Santos de los Últimos Días —y yo soy uno de ellos.
El significado de mi vida está inextricablemente ligado a mi membresía en ese cuerpo.
Allí mi familia y mis amigos han hallado la vida, y la han hallado “más abundantemente.”
5
Llevados sobre alas de águila
Todos nosotros sentimos limitaciones de un tipo u otro. Estas pueden ser emocionales, sociales, físicas o culturales, pero todos tenemos sentimientos de insuficiencia y todos sentimos que hemos cometido algunos errores. La experiencia de un visitante dentro de una prisión ofrece una visión poco común del resultado de errores extremos, al tiempo que brinda un recordatorio conmovedor de otros tipos de esclavitud que nos imponemos a nosotros mismos. Deberíamos aprender de estas penalidades que se imponen y elevarnos por encima de ellas hacia la verdadera libertad.
Fue diferente a cualquier otra ceremonia de graduación o de bachillerato a la que yo hubiera asistido. Había cuarenta y cuatro graduados, todos hombres. No tenían las tradicionales togas o birretes académicos. Su vestimenta, en todos los casos, consistía en camisas de mezclilla azul claro y pantalones de mezclilla azul oscuro. La ceremonia no se realizó en un gimnasio, un estadio o siquiera un hermoso auditorio. El acto tuvo lugar en una modesta capilla interdenominacional en la prisión estatal de Utah. La clase graduada estaba compuesta por cuarenta y cuatro hombres que habían completado con éxito un curso anual de estudio bíblico patrocinado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero abierto a todos los que desearan asistir y participar. Estos cuarenta y cuatro representaban más de una docena de religiones diferentes y, por supuesto, muchos de ellos no tenían ninguna afiliación religiosa formal.
Un recluso encantadoramente cordial y capaz dirigió la ceremonia. Inmediatamente hizo que el grupo se sintiera cómodo con el evento. Aproximadamente la mitad eran llamados, de manera agradable y apropiada, “los de afuera”. Dijo que quería que los de afuera, en particular, comprendieran que él estaba en prisión a pesar de haber contratado a uno de los abogados criminalistas más importantes de Estados Unidos: “Fue solo después de que terminé el juicio que comprendí plenamente esa designación”, dijo. “Él pensaba que era abogado, y yo creo que es un criminal.”
La oración de apertura fue ofrecida por un joven que parecía un niño, lucía como un niño y, sin duda, aún no había comenzado a afeitarse. Según el capellán, fue la primera oración pública y verbal que había pronunciado en su vida. Estaba aterrorizado, pero fue una oración del corazón, y uno tendría que haber estado allí y haberla escuchado para apreciarla plenamente. Se encontraba en prisión con una sentencia de diez años a cadena perpetua por robo a mano armada. La oración de clausura fue ofrecida por un hombre que, supongo, tendría unos cuarenta y cinco o cincuenta años—un hombre agradable, ligeramente regordete, que parecía el tío de alguien, y sin duda lo era. Estaba cumpliendo cadena perpetua por homicidio en segundo grado.
El coro cantó, entre otros números, la canción de Hammerstein y Romberg “Stouthearted Men” (“Hombres valientes”). Las expresiones en sus rostros y el sentimiento en sus voces decían algo sobre los hombres valientes que nunca antes había comprendido. No creo que dos de ellos coincidieran en la misma nota en ningún momento de la interpretación. Pero era un coro de ángeles. Cuando cantaron: “Dame algunos hombres que sean valientes, hombres que luchen por los derechos que adoran; / Dame diez hombres que sean valientes, y pronto te daré diez mil más”, ellos sabían algo sobre los derechos que habían sido amados y perdidos, que eran aún más amados precisamente porque se habían perdido, y que tal vez eran deseados con mayor intensidad porque algún día podrían volver.
Un joven que ahora estaba en libertad había regresado para recibir su certificado y animar a sus compañeros. Dijo algo que anoté. Miró a sus compañeros y dijo: “Amigos, la perspectiva en la prisión es realmente mala. Las cosas se ven mucho mejor afuera. Traten de recordarlo.” Luego se volvió hacia los de afuera, hacia los amigos y familiares que habían venido, y dijo: “Ustedes son una luz en un lugar oscuro. Si no fuera por un amor como el de ustedes, no podríamos pasar de donde estamos a donde necesitamos estar.”
Le siguió otro joven encantador que no debía tener más de veinte años. Había estado dentro y fuera de prisión muy rápidamente—solo ocho meses y luego libertad condicional. Habló acerca de cómo era estar nuevamente afuera, tener un empleo, salir con chicas, asistir a la iglesia y tratar de vivir una vida moral y respetuosa de la ley. Se dirigió tanto a amigos como a desconocidos y dijo: “Por favor, comprendan que los que estamos en la casa intermedia también necesitamos fe y oraciones. Hemos regresado a un mundo lleno de tentaciones.”
El recluso que dirigía el servicio concluyó con cierta emoción en la voz y lágrimas en los ojos. “Esta es la ocasión más auspiciosa de nuestro año,” dijo refiriéndose a esta ceremonia de graduación. “Es mejor que la Navidad. Es mejor que el Día de Acción de Gracias. Incluso es mejor que el Día de la Madre. Es mejor porque estamos iluminados, y eso es lo más cerca que llegamos de ser libres.”
Luego, los portones resonaron a nuestras espaldas, los de mi esposa y los míos, y regresamos a casa. Pero nunca he olvidado la experiencia ni las impresiones que tuve aquella noche. Una idea que quedó profundamente grabada en mí es que Dios es justo. Alma dijo: “¿Qué, suponéis que la misericordia puede robar a la justicia? Os digo que no, ni una pizca; si así fuera, Dios dejaría de ser Dios.” (Alma 42:25). Pablo dijo a los Gálatas: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” (Gálatas 6:7). Si sembramos cardos, no debemos esperar cosechar fresas. Si sembramos odio, no debemos esperar recoger una abundancia de amor. Recibimos, en especie, aquello que sembramos; pero, de algún modo, siempre lo cosechamos en mayor cantidad. Sembramos un poco de cardo, y obtenemos mucho cardo—años y años de él, grandes arbustos y ramas. Nunca nos libramos de él a menos que lo arranquemos de raíz. Si sembramos un poco de odio, antes de darnos cuenta habremos cosechado mucho odio—ardiente, supurante, beligerante y, finalmente, bélico y malicioso.
Un profeta del Antiguo Testamento, Oseas, advirtió a todos que tuviéramos cuidado, no sea que aprendamos personalmente algo que creo que mis amigos de la institución estatal comprendieron más plenamente de lo que yo había entendido: “Porque sembraron viento, y torbellino segarán.” (Oseas 8:7). Dios es justo. Realmente cosechamos lo que sembramos.
Entonces tuve la idea reconfortante de que mi primer pensamiento no era tan doloroso como sonaba. Por muy aterrador que sea darnos cuenta de que todos hemos pecado, por muy aterrador que sea contemplar a un Dios justo, sin duda es infinitamente más aterrador contemplar a un Dios injusto.
Un principio básico de la doctrina de los Santos de los Últimos Días es que, para avanzar, debemos saber que Dios es justo. Las Lecciones sobre la fe de José Smith presentan una lista fundamental de los atributos que Dios debe poseer (y que sabemos que posee) para que podamos tener fe en Él, principios que nos dan el valor de creer que todo nos irá bien si obedecemos Sus mandamientos. Uno de esos atributos divinos es la justicia. No tendríamos la fe necesaria para vivir rectamente, amar mejor o arrepentirnos con más prontitud si no creyéramos que la justicia cuenta a nuestro favor, si pensáramos que Dios podría cambiar de opinión a mitad de camino y decirnos que ahora hay otro conjunto de reglas vigentes. Porque sabemos que Dios es justo y dejaría de ser Dios si fuera injusto, tenemos la fe para avanzar, sabiendo que no seremos víctimas del capricho, de la arbitrariedad, de un mal día o de una broma cruel.
Se me vino un tercer pensamiento. Qué agradecido me sentí de que, además de ser justo, Dios pueda ser también misericordioso. Después de que Alma estableció con Coriantón que Dios tiene que ser justo, enfatizó luego que ese mismo Dios sería también misericordioso, y que la misericordia reclamaría al penitente. (Véase Alma 42.) Ese concepto significó un poco más para mí porque acababa de estar en el lugar donde a esa palabra se le añade -enciaría. Alma me dio ánimo: la misericordia puede reclamar al penitente. Decidí que si esos hombres tenían que ir al penitenciario para aprovechar el don de la misericordia, si de alguna manera al ir allí estaban arrepintiéndose y hallando el evangelio de Jesucristo o las Escrituras o el poder de la Expiación, entonces su encarcelamiento valía la pena. Todos deberíamos ir al penitenciario, o al obispo, o al Señor, o a aquellos a quienes hemos ofendido, o a aquellos que nos han ofendido. Nuestras propias pequeñas penitenciarías están a nuestro alrededor. Si el reconocimiento de eso es lo que se necesita para hacernos verdaderamente penitentes, para capacitarnos para reclamar el don de la misericordia, entonces debemos “cumplir nuestra condena”.
Sé que no es fácil volver atrás, deshacer lo hecho y comenzar de nuevo, pero creo con todo mi corazón que es más fácil empezar de nuevo que seguir creyendo que la justicia no pasará factura. Como solía decir el élder Richard L. Evans: “¿De qué sirve correr si estás en el camino equivocado?” Un erudito británico muy apreciado dijo, usando la misma metáfora: “No creo que todos los que eligen caminos equivocados perezcan; pero su rescate consiste en ser puestos nuevamente en el camino correcto. Una suma [matemática] [mal resuelta] puede corregirse; pero solo regresando hasta encontrar el error y trabajando de nuevo desde ese punto. [Nunca se corregirá] simplemente siguiendo adelante. El mal puede deshacerse, pero no puede ‘desarrollarse’ en bien. El tiempo no lo cura. El hechizo debe deshacerse.” (C. S. Lewis, The Great Divorce, Nueva York: Macmillan Co., 1973, p. 6). Dios es justo, pero la misericordia reclama al penitente, y el mal puede ser deshecho. Hay algo de arrepentimiento que hacer en toda vida, y debemos ocuparnos de ello.
Una cosa de la que deberíamos arrepentirnos es de nuestra propia ignorancia. Hay pequeños clichés que aprendemos desde temprano en nuestras vidas, la mayoría de los cuales no me agradan; algunos de ellos realmente me desagradan. Creo que el número uno en mi lista es: “Los palos y las piedras romperán mis huesos, pero los nombres nunca me harán daño.” Los nombres sí hieren. Prefiero los palos y las piedras cualquier día. En segundo lugar están los clichés “La ignorancia es felicidad” y “Lo que no sé no puede hacerme daño.” Esos dos son realmente peligrosos. De hecho, creo que nada puede hacernos más daño que lo que no sabemos.
Platón dijo: “Es mejor no haber nacido que no haber sido instruido, porque la ignorancia está en la raíz de toda desgracia.” Samuel Johnson dijo: “La ignorancia, cuando es voluntaria, es criminal, y se puede acusar propiamente a un hombre de aquel mal que descuidó o rehusó aprender a prevenir.” (Énfasis añadido.) Pero no quiero hablar solo de los libros de Platón ni de los de Samuel Johnson. Deberíamos leer esas obras, pero debemos leer la palabra de Dios. En un momento de la historia de la Iglesia en esta dispensación, toda la Iglesia fue reprendida por no hacerlo. En 1832, en una revelación dada por medio del Profeta José Smith, el Señor declaró:
“Ahora os doy un mandamiento para que tengáis cuidado de vosotros mismos, que prestéis diligente atención a las palabras de vida eterna. Porque por cada palabra que sale de la boca de Dios viviréis. Porque la palabra del Señor es verdad, y todo lo que es verdad es luz, y todo lo que es luz es Espíritu, sí, el Espíritu de Jesucristo.” (DyC 84:43–45, énfasis añadido.)
El primer peldaño de esta escalera que nos lleva al Espíritu de Cristo es la palabra, y descuidar la palabra—especialmente el Libro de Mormón—es cortar esa luz que es Espíritu. “Vuestras mentes en tiempos pasados se han oscurecido a causa de la incredulidad, y porque habéis tratado a la ligera las cosas que habéis recibido… aun el Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que os he dado.” (DyC 84:54, 57.)
¿Podemos nosotros, al igual que estos primeros santos, ser también acusados de tomar este libro a la ligera? Algunos de nosotros lo tratamos como si fuera solo otro libro—dejamos que acumule un poco de polvo, o lo usamos para prensar la rosa de la boda de Mary Jane, o como tope de puerta en el pasillo, o hacemos casi cualquier cosa con él excepto leerlo. Creo que seremos reprendidos por la oscuridad que acarreemos, y que tendremos que ofrecer penitencia en esta vida o en la venidera por aquello que no aprendamos, especialmente por aquello que no aprendamos del Libro de Mormón. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que “ningún miembro de esta Iglesia puede ser aprobado en la presencia de Dios si no ha leído el Libro de Mormón seria y cuidadosamente.” (Informe de la Conferencia, octubre de 1961, p. 18.)
Con demasiada frecuencia también estamos en servidumbre a nuestros propios cuerpos. Pablo dijo: “Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo.” (Romanos 7:22–23.) No me refiero solo a los pecados dramáticos—la ira que conduce al asesinato, la pasión que lleva a la transgresión sexual o la codicia que lleva al robo. Hay tipos de esclavitud más comunes que esos. La lucha en el cuerpo de alguien con un poco de sobrepeso, que jadea cuando llega al final de las escaleras; la lucha contra el colchón en la espalda que no logra sacudirse por la mañana, de modo que pierde esas horas preciosas y más inspiradoras del día; la lucha contra el descuido en el aseo personal, que podría hacer mucho por nosotros—todas estas son restricciones a nuestra libertad si no las controlamos. Pero, por supuesto, hay ciertas limitaciones que a veces están fuera de nuestro control.
Hace algún tiempo conocí a un hombre a quien me gustaría volver a ver. Su nombre es Henry D. Stagg—Don Stagg para sus amigos. Se acostó en agosto de 1965 más o menos como todo el mundo se acuesta y como lo había hecho toda su vida. La diferencia vino a la mañana siguiente, cuando su cuerpo despertó pero sus ojos no. Estaba ciego, y tenía miedo. Fue a su médico, quien le dijo, con un optimismo cauteloso: “A veces esto no dura mucho tiempo, podría ser solo una hora o dos.” Pero las horas se convirtieron en días, los días en semanas y las semanas finalmente en un mes. Don Stagg solo podía pensar en una cosa, y era el suicidio.
Para resumir la historia, Don Stagg descubrió, en medio de su experiencia, lo mismo que descubrió uno de los prisioneros: que se necesita amor para pasar de donde estamos a donde necesitamos estar. Una noche, la señora Stagg logró que los niños pasaran discretamente la seguridad del hospital. Entraron sigilosamente en la habitación, pero, por supuesto, Don no sabía quiénes estaban allí. Según su propio testimonio, estaba hosco y abatido casi todo el tiempo, y no quería hablar. Pero entonces sintió esas pequeñas manos sobre sus piernas y sobre sus brazos. Los niños dijeron: “Papá, te amamos y queremos que vuelvas a casa. No queremos a ningún otro papá.”
Figurativamente, aunque no literalmente, Don había visto un poco de luz en un lugar oscuro, así que regresó a casa y comenzó a medir las distancias dentro de la vivienda. Primero contó los pasos desde el dormitorio hasta el refrigerador, pensando: “Una cosa es ser ciego; otra muy distinta es morir de hambre.” Cuando ya dominaba la casa, salió al vecindario y luego caminó arriba y abajo por las calles durante varios kilómetros. Decidió que podía hacer mucho más de lo que pensaba. Unos dos años después de que los efectos de la enfermedad le quitaran la vista, se matriculó en la facultad de derecho de la Universidad de Utah. En cuatro años aprobó todos sus cursos y el examen estatal de abogacía. Durante un año trabajó en la oficina del fiscal general, y ahora ejerce la práctica privada.
Don Stagg es ciego y tiene ciertas limitaciones y ataduras impuestas por su propio cuerpo, pero está haciendo muchísimo. Practica esquí acuático y esquí en la nieve, y puede jugar una excelente partida de golf. Claro, hay algunas cosas que no puede hacer. No puede ver a la hija que nació después de perder la vista. Pero él cree que algún día podrá hacerlo.
La vida misma—nuestras diversas circunstancias culturales y ambientales—también puede imponernos severas ataduras. Podemos gozar de perfecta salud, tener buenos cuerpos e incluso conocer bastante sobre el evangelio, y aun así, la vida puede habernos asignado papeles de los que parece imposible escapar. Al hablar de limitaciones de nacimiento y circunstancias, recuerdo la célebre historia que el élder Marion D. Hanks me contó cuando yo era misionero:
El famoso naturalista del siglo pasado, Louis Agassiz, estaba dando una conferencia en Londres y había hecho un trabajo magnífico. Una ancianita evidentemente inteligente, aunque no parecía haber tenido muchas ventajas en la vida, se le acercó con resentimiento. Estaba molesta y le dijo que ella nunca había tenido las oportunidades que él había tenido, y que esperaba que él lo apreciara. Agassiz recibió aquel reproche con mucha amabilidad, y cuando la mujer terminó, se volvió hacia ella y le preguntó:
“¿A qué se dedica usted?”
Ella respondió: “Dirijo una pensión con mi hermana. No estoy casada.”
“¿Y qué hace usted en la pensión?”
“Bueno, pelo papas y pico cebollas para el guiso. Tenemos guiso todos los días.”
“¿Dónde se sienta usted cuando realiza esa interesante, aunque sencilla tarea?”
“Me siento en el último peldaño de las escaleras de la cocina.”
“¿Dónde descansan sus pies cuando se sienta allí, en el último peldaño?”
“Sobre un ladrillo vidriado.”
“¿Qué es un ladrillo vidriado?”
“No lo sé.”
“¿Cuánto tiempo lleva usted sentándose allí?”
“Quince años.”
Agassiz concluyó: “Aquí tiene mi tarjeta. ¿Podría escribirme una nota, cuando tenga un momento, sobre lo que es un ladrillo vidriado?”
Pues bien, eso la enojó lo suficiente como para ir a casa y hacerlo. Fue a casa, tomó el diccionario y descubrió que un ladrillo era un trozo de arcilla cocida. Eso no le pareció suficiente para enviarle a un profesor de Harvard, así que consultó la enciclopedia y encontró que un ladrillo se componía de caolín vitrificado y silicato de aluminio hidratado, lo cual no le significaba nada. Se puso a trabajar y visitó una fábrica de ladrillos y un fabricante de azulejos. Luego retrocedió en la historia y estudió un poco de geología, aprendiendo algo sobre la arcilla, los yacimientos de arcilla, qué significaba “hidratado” y qué significaba “vitrificado”. Empezó a elevarse desde el sótano de una pensión sobre las alas de palabras como caolín vitrificado y silicato de aluminio hidratado. Finalmente concluyó que existían alrededor de ciento veinte tipos diferentes de ladrillos y azulejos vidriados. Podía decirle eso a Agassiz, así que le escribió una pequeña nota de treinta y seis páginas que decía: “Aquí tiene su ladrillo vidriado.”
Él le respondió: “Este es un excelente trabajo. Si cambia esto, aquello y lo otro, lo prepararé para su publicación y le enviaré lo que le corresponde por la publicación.” Ella no le dio más vueltas al asunto, hizo los cambios, lo envió de nuevo, y casi por correo de retorno recibió un cheque por 250 dólares. Su carta decía: “He publicado su trabajo. ¿Qué había debajo del ladrillo?”
Y ella respondió: “Hormigas.”
Él replicó (todo esto por correspondencia): “¿Qué es una hormiga?”
Ella se puso manos a la obra, y esta vez con entusiasmo. Descubrió 1,825 tipos diferentes de hormigas. Descubrió que había hormigas tan pequeñas que podían colocarse tres en la cabeza de un alfiler y aún sobrar espacio. Descubrió que había hormigas de una pulgada de largo que marchaban en ejércitos de casi un kilómetro de ancho y destruían todo a su paso. Descubrió que algunas hormigas eran ciegas; algunas perdían las alas en la tarde del día en que morían; algunas ordeñaban vacas y llevaban la leche a las aristócratas de la calle de arriba. Descubrió más tipos de hormigas de los que nadie había descubierto jamás, así que escribió al señor Agassiz una especie de tratado de 360 páginas. Él lo publicó y le envió el dinero y las regalías, que siguieron llegando. Ella vio las tierras y los lugares de sus sueños sobre una pequeña alfombra de caolín vitrificado y sobre las alas de hormigas voladoras que tal vez pierden sus alas en la tarde del día en que mueren. (The Gift of Self, Salt Lake City: Bookcraft, 1974, págs. 151–153.)
No minimizo las limitaciones de nuestras circunstancias y nuestro entorno, ni la lucha que debemos librar para superarlas. Sé que pueden existir verdaderas cadenas, pero quizá podamos hacer algo al respecto. Por lo que sé, tal vez todos estemos sentados con los pies sobre ladrillos vidriados.
Permítanme concluir esta reflexión sobre los diversos tipos de esclavitud con un ejemplo más. Podemos ser inteligentes e instruidos. Podemos estar en buena forma física y ser plenamente capaces. Podemos tener todas las ventajas de las circunstancias, del entorno y de la sociedad. Pero existe una esclavitud, una servidumbre y una limitación que, si no tenemos cuidado, puede ser más sutil y seductora que cualquiera de las otras. A falta de otro término, permítanme llamarla el mundo. Permítanme compartir con ustedes algunas líneas sobre este tema:
Para la persona que se esfuerza por vivir rectamente, esta existencia mortal es, en verdad, un tiempo de prueba. Los fieles son acosados por las tentaciones de un mundo que parece haberse perdido en un laberinto enredado de ambigüedad, falsedad e incertidumbre amenazante. El desafío de vivir en el mundo sin ser del mundo es, en verdad, monumental.
Nuestro segundo estado es, en efecto, un estado de probación. Las decisiones que se nos llama a tomar cada día de nuestras vidas exigen el ejercicio de nuestro albedrío. Que fracasemos con tanta frecuencia en pensar y hacer lo correcto no es una prueba contra la viabilidad de vivir rectamente. No tropezamos en el camino de la rectitud simplemente porque no hagamos otra cosa, sino porque con demasiada frecuencia perdemos de vista nuestra relación con Dios. El incesante ruido y el estrépito de esta vida turbulenta ahogan el mensaje que declara que, así como es el hombre, Dios una vez fue, y que así como es Dios, el hombre puede llegar a ser.
Si no bailamos al son del materialismo y del hedonismo, sino que permanecemos sintonizados con la voz de la razón divina, seremos guiados hacia los verdes pastos del reposo y las aguas tranquilas del refrigerio espiritual. Todas las flechas y golpes de la desdicha que este mundo pueda lanzarnos no son nada en comparación con las recompensas de la firmeza y la fidelidad. Nos conviene a todos fijar la vista más constantemente en las cosas que son perdurables y eternas. Este mundo no es nuestro hogar.
Esas líneas provienen del discurso de despedida pronunciado en la ceremonia de graduación de la prisión estatal de Utah que mencioné al principio. El orador tenía unos cincuenta años y había pasado más de la mitad de ellos tras las rejas. Sabe de lo que habla.
Si tuviéramos que explicar a alguien las razones de nuestra existencia mortal, esa explicación tendría que incluir algo sobre la libertad. Una parte importante del gran concilio en los cielos trató sobre la libertad y cómo habría de ejercerse. El curso del Padre fue uno de albedrío, de elección y de libertad para errar, pero en última instancia, de libertad para triunfar. Se dispusieron todas las salvaguardas posibles, incluyendo los poderes reveladores del cielo, para iluminar nuestras decisiones, a fin de que la libertad no se convirtiera en esclavitud.
Vivimos en una época afortunada, porque nuestro profeta no está encarcelado. Si tomáramos la suma total de la historia religiosa a través de las dispensaciones, incluyendo la nuestra, probablemente encontraríamos a los santos en prisión gran parte del tiempo: Israel en servidumbre o huyendo de los egipcios, los nefitas escapando de los lamanitas, el profeta José en la cárcel de Liberty, o el resto de nosotros intentando escapar de nuestros propios temores o de nuestros propios pecados.
Uno casi desearía haber estado en prisión para poder hablar como Pedro y Pablo y ver venir a los ángeles, o como Alma y Amulek y ver derrumbarse los muros de la prisión, o como lo hizo José Smith, un profeta que pudo escribir quizá la literatura más sublime de nuestra dispensación desde el mismo centro de una celda. Doy gracias a Dios por vivir en una época como la nuestra, en la que el presidente y profeta de nuestra Iglesia no necesita vivir con miedo ni en prisión, y en la que nosotros, como Iglesia, no estamos obligados a entrar en esclavitud ni en servidumbre. Pero existen otros tipos de ataduras, y hay otros tipos de prisiones.
Creo con todo mi corazón que si podemos arrepentirnos de nuestros pecados, si podemos ser caritativos respecto a los pecados de los demás, si podemos tener valor ante nuestras circunstancias e intentar hacer algo al respecto, entonces existe un poder—un Padre viviente de todos nosotros—que descenderá y “nos llevará sobre alas de águila.” Cuando Moisés fue llamado a guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto, Jehová dijo:
“Ha llegado a mí el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. … Ahora, pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón…? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo.” (Éxodo 3:9–12.)
Y luego hubo demostraciones del compromiso de Dios con la libertad de sus hijos. Las varas se convirtieron en serpientes y las aguas en sangre, pero eso no fue suficiente. Hubo plagas—ranas y piojos, granizo y langostas—y eso tampoco fue suficiente. Hubo tinieblas, y finalmente hubo muerte. Entonces los israelitas fueron liberados de la servidumbre política para poder buscar una libertad superior, si así lo deseaban. Y ese desafío aún permanece ante nosotros.
Todavía se extiende ante ti y ante mí algo parecido a un desierto y un mar, como un alambre de púas de prisión entre nuestro Egipto y nuestra tierra prometida. Todos nos encontramos en algún punto de ese desierto. Cuando aquel pequeño grupo de israelitas se reunió al pie del monte Sinaí, Jehová dijo a los hijos de Abraham: “Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.” (Éxodo 19:3–4.)
En mi vida, he sido llevado sobre alas de águila. Sé con todo mi corazón que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que permaneceremos libres por un tiempo, sin ataduras ni cargas, y que reconoceremos en las marcas de Su carne algo de Su esclavitud, Su prisión y Su servicio mortal en favor nuestro. Sé que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios tiene que ser justo, pero también hallo gran gozo y esperanza eterna en la seguridad de las Escrituras de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que la misericordia reclama al penitente.
6
Un manto, un anillo y un becerro gordo
Quizá lo único peor que un error que podamos cometer sea el error aún mayor de no buscar el perdón por él. No solo podríamos dejar de buscar el perdón de Cristo—ese perdón final y redentor que nos salvará—sino que, con demasiada frecuencia, tampoco nos perdonamos a nosotros mismos ni perdonamos a los demás. Al dejar de lado los principios del arrepentimiento y del perdón, neciamente elegimos hacer la vida más dolorosa para nosotros y para aquellos que realmente necesitan nuestra ayuda.
Recientemente fui invitado a dirigirme a los casi dos mil misioneros que residían en el Centro de Capacitación Misional. Después de mi discurso, varios misioneros se acercaron para conversar brevemente y comentar el mensaje. Hablé con muchos de ellos, y los minutos se fueron alargando hasta convertirse casi en una hora. Durante ese tiempo noté a un joven élder merodeando por el borde exterior del círculo mientras los demás misioneros iban y venían.
Finalmente, cuando el grupo se dispersó, él dio un paso adelante.
“¿Me recuerda?” preguntó.
“No,” respondí, “lo siento, no lo recuerdo. Dígame su nombre.”
Él respondió: “Me llamo élder _______.” Sus ojos buscaban los míos esperando algún signo de reconocimiento, pero yo simplemente no lograba identificar quién era aquel joven.
Reuniendo valor para su gran revelación, dijo: “Helaman Halls—Un amigo fiel es una defensa fuerte.” Entonces supe quién era. Esa pequeña frase en clave tal vez no les diga nada a ustedes, pero para él significaba algo, y sabía que también significaba algo para mí.
El 7 de septiembre de 1982, di la única reprimenda pública con enojo que he dado a un grupo de estudiantes de BYU. El título de mi mensaje de inicio de curso fue “Un amigo fiel es una defensa fuerte.” Hablé de una ofensa, un delito: falsificación de documentos gubernamentales, que se había cometido en una de nuestras residencias estudiantiles el abril anterior y que había sido ampliamente cubierto por la prensa. Habían pasado cinco meses, pero yo aún sentía dolor. El tiempo no había suavizado mi sentir.
Hablé de aquel incidente públicamente—sin mencionar los nombres de los participantes—porque me importan los asuntos de moralidad, honor y virtud personal en BYU. Quería dejar claro que el comportamiento de cada estudiante de la Universidad Brigham Young me importa profundamente, así como lo que esta institución representa. Así que expresé mi sentir y, en lo esencial, dejé el asunto atrás.
Pero no fue fácil para los estudiantes involucrados. No solo estaban las consecuencias impuestas por la universidad y la Iglesia, sino que la ley civil dejó una marca imborrable en el registro de algunas de esas jóvenes vidas. Hubo lágrimas, tribunales, sentencias y libertad condicional. Legalmente había sido casi una pesadilla tan grande como la que un estudiante de primer año podría haber imaginado. Obviamente fue más de lo que pudieron prever, porque la tristeza y el remordimiento por su “travesura”—pongo la palabra entre comillas—fueron profundos y desgarradores.
Recuerdo aquella experiencia tan desagradable simplemente para ponerle un final feliz a la difícil experiencia de un joven. Su padre me escribió después y me dijo cuánto valor le había tomado acercarse a hablar conmigo en el Centro de Capacitación Misional, pero también dijo que su hijo quería que yo supiera de su esfuerzo por enmendar las cosas. No le había sido fácil obtener su llamamiento misional. No solo estaban todas las sanciones impuestas por el tribunal y las restricciones eclesiásticas, sino también la terrible carga personal de la culpa. Pero quería servir en una misión, tanto porque era lo correcto como porque era su manera de decirle a la Iglesia, al gobierno, a la universidad y a todos los que se preocupaban por él: “He vuelto. Cometí un error grave, pero he vuelto. Estoy recuperando el terreno perdido. Aún tengo una oportunidad.”
Hay muchas otras historias dolorosas a nuestro alrededor sobre transgresiones y sufrimiento, historias que implican errores muy serios, aunque por lo general menos públicos. Para aquellos que están cargados con tales problemas, el amor redentor de Cristo está disponible. Su evangelio es, en verdad, las “buenas nuevas”. Gracias a Él, podemos elevarnos por encima de los problemas del pasado, borrarlos y verlos morir, si estamos dispuestos a permitirlo.
No estoy seguro de cuáles puedan ser tus recuerdos más dolorosos. Estoy seguro de que todos podríamos enumerar muchos problemas. Algunos pueden ser pecados entre los más graves que Dios mismo ha mencionado. Otros pueden ser desilusiones menos serias: un mal comienzo en los estudios, una relación difícil con la familia o un dolor personal con un amigo. Sea cual sea la lista, sin duda será larga cuando sumemos todas las cosas tontas que hemos hecho. Y mi mayor temor es que no creamos en segundas oportunidades, que no comprendamos el arrepentimiento, que en algunos días no creamos que hay un futuro posible.
En lo que bien puede ser la observación más extrema y sobrecogedora de la literatura sobre la culpa debilitante e inconsolable, vemos a Macbeth—primo del rey, hábil, fuerte, honrado y honorable—descender por una horrible serie de actos sangrientos mediante los cuales su propia alma se ve cada vez más “torturada por una agonía que no conoce reposo.” (A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy, Nueva York: Fawcett, 1967, pág. 276). Formas de terror aparecen ante sus ojos, y los sonidos del infierno resuenan en sus oídos.
Su corazón culpable y su conciencia atormentada son compartidos por Lady Macbeth, y ella también desespera. Sin duda reflejando su propio estado mental, Macbeth habla con el médico acerca de la condición de su esposa:
¿No puedes ministrar a una mente enferma,
arrancar de la memoria una pena arraigada,
borrar las tribulaciones escritas del cerebro,
y con algún dulce antídoto del olvido
limpiar el corazón repleto de esa peligrosa sustancia
que pesa sobre el alma?
El médico sacude la cabeza ante tales enfermedades del alma y responde:
En eso, el paciente
debe ministrarse a sí mismo.
Pero la angustia de ambos, del hombre y de la mujer, continúa sin alivio hasta que Macbeth, en el día de su muerte, dice:
¡Apágate, apágate, breve llama!
La vida no es más que una sombra que camina, un pobre actor
que se pavonea y agita su hora sobre el escenario
y luego no se le oye más. Es un cuento
contado por un idiota, lleno de ruido y furia,
que no significa nada.
Los asesinatos de Macbeth son pecados demasiado graves para compararlos con las transgresiones en las que tú y yo podríamos involucrarnos. Pero creo que la desesperanza de su final sin redención puede aplicarse, al menos en parte, a nuestras propias circunstancias. A menos que creamos en el arrepentimiento y en la restauración; a menos que creamos que existe un camino de regreso de nuestros errores—ya sean esos pecados sexuales, sociales, civiles o académicos, grandes o pequeños—; a menos que creamos que podemos comenzar de nuevo sobre un terreno firme, dejando atrás el pasado y con una esperanza genuina para el futuro; en resumen, a menos que creamos en la compasión de Cristo y en Su amor redentor, entonces creo que, a nuestra manera, somos tan desesperanzados como Macbeth, y nuestra visión de la vida es igualmente desoladora. Nos convertimos en sombras, en actores débiles sobre un escenario perverso, en un cuento contado por un idiota. Y, lamentablemente, en ese estado cargado de culpa, los idiotas somos nosotros.
Al comenzar a escribir lo que él llamaría El milagro del perdón, el presidente Kimball dijo:
“He decidido que nunca escribiría un libro [pero]… cuando me encuentro casi a diario con hogares destruidos, niños delincuentes, gobiernos corruptos y grupos apóstatas, y me doy cuenta de que todos estos problemas son el resultado del pecado, quiero clamar con Alma: ‘¡Oh, si fuera yo un ángel… y pudiera hablar con voz que estremeciera la tierra, y predicar arrepentimiento a todo pueblo!’” (Alma 29:1).
“Por lo tanto, este libro indica la seriedad de quebrantar los mandamientos de Dios; muestra que el pecado solo puede traer tristeza, remordimiento, desilusión y angustia; y advierte que las pequeñas indiscreciones evolucionan en faltas mayores y, finalmente, en transgresiones graves que acarrean severas penalidades.
[Pero] habiendo llegado a reconocer la profundidad de su pecado, muchos tienden a perder la esperanza, al no tener un conocimiento claro de las Escrituras ni del poder redentor de Cristo.
[Por eso también] escribo para hacer la gozosa afirmación de que el hombre puede ser literalmente transformado por su propio arrepentimiento y por el don del perdón de Dios.
Es mi humilde esperanza que… [aquellos] que están sufriendo los funestos efectos del pecado puedan ser ayudados a encontrar el camino de la oscuridad a la luz, del sufrimiento a la paz, de la miseria a la esperanza, y de la muerte espiritual a la vida eterna.” (Prefacio, El milagro del perdón, Salt Lake City: Bookcraft, 1969, págs. x–xii.)
Una de las tragedias añadidas de la transgresión es que, incluso cuando hacemos el esfuerzo por cambiar, por intentarlo de nuevo, por regresar, otros con frecuencia insisten en dejarnos las viejas etiquetas.
Conocí a un muchacho que no tenía padre y contaba con muy pocas de las otras bendiciones de la vida. Los jóvenes de su comunidad encontraban fácil burlarse de él, provocarlo y acosarlo. Y en medio de todo eso, cometió algunos errores, aunque no puedo creer que sus faltas fueran más graves que las de sus amigos Santos de los Últimos Días que le hacían la vida tan miserable. Comenzó a beber y fumar, y los principios del evangelio—que nunca habían significado mucho para él—ahora significaban aún menos. Había sido encasillado por sus amigos Santos de los Últimos Días, quienes debieron haber sabido mejor, y comenzó a interpretar perfectamente el papel que le habían impuesto. Pronto bebía aún más, asistía menos a la escuela y no iba a la iglesia en absoluto. Y un día se fue. Algunos dijeron que creían que se había enlistado en el ejército.
Eso fue alrededor de 1959. Quince o dieciséis años después, él regresó a casa. Al menos, intentó regresar. Había encontrado el significado del evangelio en su vida. Se había casado con una mujer maravillosa y tenían una hermosa familia. Pero al volver, descubrió algo: él había cambiado, pero algunos de sus viejos amigos no, y no estaban dispuestos a permitirle escapar de su pasado.
Esto fue difícil para él y también para su familia. Compraron una pequeña casa y comenzaron un pequeño negocio, pero lucharon tanto en lo personal como en lo profesional y finalmente se mudaron. Por razones que no es necesario detallar aquí, la historia continúa hasta un desenlace muy triste. Murió no mucho después, a los cuarenta y cuatro años. Hoy en día, eso es demasiado joven para morir, y ciertamente demasiado joven para morir lejos de casa.
Cuando un nadador exhausto y golpeado intenta valientemente regresar a la orilla después de haber luchado contra vientos fuertes y olas agitadas—olas que nunca debió desafiar—, aquellos de nosotros que quizás tuvimos mejor juicio (o tal vez solo mejor suerte) no deberíamos remar hacia él, golpearlo con los remos y empujar su cabeza bajo el agua. Para eso no fueron hechas las barcas. Pero algunos de nosotros hacemos eso con los demás.
En una conferencia general hace algunos años, el élder David B. Haight nos relató que:
Arturo Toscanini, el difunto y famoso director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, recibió una breve y arrugada carta de un pastor solitario en una zona montañosa remota de Wyoming:
“Señor Director: Solo tengo dos posesiones: una radio y un viejo violín. Las baterías de mi radio se están agotando y pronto morirán. Mi violín está tan desafinado que no puedo usarlo. Por favor, ayúdeme. El próximo domingo, cuando comience su concierto, toque un fuerte ‘la’ para que pueda afinar mi cuerda ‘la’; luego podré afinar las otras. Cuando las baterías de mi radio mueran, aún tendré mi violín.”
Al comienzo de su siguiente concierto nacional desde el Carnegie Hall, Toscanini anunció: “Para un querido amigo y oyente en las montañas de Wyoming, la orquesta tocará ahora un ‘la’.” Los músicos se unieron en un perfecto “la”.
Aquel pastor solitario solo necesitaba una nota, un poco de ayuda para volver a afinarse; necesitaba a alguien que se preocupara por ayudarle con una cuerda; [después de eso] las demás serían fáciles. (“People to People,” Ensign, noviembre de 1981, pág. 54).
En los primeros años de la Iglesia, el profeta José Smith no tuvo un ayudante más fiel que William Wines Phelps. El hermano Phelps, antiguo editor de un periódico, se había unido a la Iglesia en Kirtland y fue de tanta ayuda para aquellos primeros líderes que lo enviaron como uno de los primeros Santos de los Últimos Días a la nueva Jerusalén: el condado de Jackson, Misuri. Allí fue llamado por el Señor a la presidencia de estaca de esa “estaca central de Sion.”
Pero entonces surgieron problemas. Primero fueron en gran parte desviaciones eclesiásticas, pero más tarde hubo irregularidades financieras. Las cosas se volvieron tan serias que el Señor reveló a José Smith que si el hermano Phelps no se arrepentía, sería “removido de su lugar.” (HC 2:511). No se arrepintió, y fue excomulgado el 10 de marzo de 1838.
El profeta José y otros trataron inmediatamente de hacer volver al hermano Phelps al redil con amor, pero él no quiso saber nada de ello. Luego, en el otoño de aquel año violento, el hermano Phelps, junto con otros, firmó una declaración jurada dañina y mortal contra el Profeta y otros líderes de la Iglesia. El resultado fue, sencillamente, que José Smith fue condenado a ser ejecutado públicamente en la plaza del pueblo de Far West, Misuri, la mañana del viernes 2 de noviembre de 1838. Gracias al monumental valor del general Alexander Doniphan, el Profeta fue milagrosamente salvado de la ejecución que el hermano Phelps y otros habían provocado, pero no fue librado de pasar cinco meses—de noviembre a abril—en varias cárceles de Misuri, la más conocida de las cuales fue el pozo irónicamente llamado Prisión de Liberty.
No necesito relatarles el sufrimiento de los santos durante ese período. La angustia de aquellos que no estaban cautivos fue, en muchos sentidos, más severa que la de los encarcelados. La persecución se intensificó hasta que los santos buscaron, una vez más, hallar otro refugio contra la tormenta. Con José encadenado, orando por su seguridad y dándoles algo de dirección por carta, se dirigieron hacia Commerce, Illinois, un pantano lleno de malaria a orillas del río Misisipi, donde intentarían una vez más edificar la Ciudad de Sion. Y gran parte de ese sufrimiento, de ese tormento y pesar, se debió a hombres de su propia hermandad, como W. W. Phelps.
Pero estamos hablando de finales felices. Dos años muy difíciles después, con gran angustia y remordimiento de conciencia, William Phelps escribió a José Smith desde Nauvoo:
Hermano José: … Soy como el hijo pródigo…
He visto la insensatez de mi camino, y tiemblo ante el abismo que he cruzado… [P]ido a mis antiguos hermanos que me perdonen, y aunque me castiguen hasta la muerte, aun así moriré con ellos, porque su Dios es mi Dios. El lugar más pequeño entre ellos es suficiente para mí; sí, es más grande y mejor que toda Babilonia…
Sé cuál es mi situación, tú la sabes, y Dios la sabe, y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan… He hecho lo malo y lo lamento… Pido perdón… Quiero vuestra comunión; si no podéis concederme eso, concededme vuestra paz y amistad, porque somos hermanos, y nuestra comunión solía ser dulce.
(Historia de la Iglesia, 4:141–142.)
En un instante, el Profeta respondió. No conozco ningún documento privado ni respuesta personal en la vida de José Smith —ni de nadie más, en realidad— que demuestre con tanta fuerza la grandeza de su alma. Hay aquí una lección para cada uno de nosotros que afirmamos ser discípulos de Cristo. Él escribió:
Querido hermano Phelps: … Usted puede, en cierta medida, darse cuenta de cuáles fueron mis sentimientos cuando leímos su carta… Hemos sufrido mucho a causa de su comportamiento; la copa de hiel, ya bastante llena para que los mortales la bebiesen, ciertamente se desbordó cuando usted se volvió contra nosotros…
Sin embargo, la copa ha sido bebida, la voluntad de nuestro Padre ha sido hecha, y aún estamos con vida, por lo cual damos gracias al Señor. Y habiendo sido librados de las manos de los hombres inicuos por la misericordia de nuestro Dios, decimos que es su privilegio ser librado de los poderes del adversario, ser llevado a la libertad de los hijos amados de Dios, y volver a ocupar su lugar entre los Santos del Altísimo; y que, mediante la diligencia, la humildad y el amor no fingido, se recomiende a nuestro Dios, y su Dios, y a la Iglesia de Jesucristo.
Creyendo que su confesión es sincera y su arrepentimiento genuino, me alegrará una vez más darle la diestra de comunión y regocijarme por el regreso del hijo pródigo…
“Ven, querido hermano, ya terminó la guerra,
los que fueron amigos, lo son otra vez.”
Siempre suyo,
José Smith, hijo. (Historia de la Iglesia, 4:162–164.)
A la conmovedora historia de este hijo pródigo en particular se añade el hecho de que exactamente cuatro años después—casi en el mismo día—sería W. W. Phelps quien sería escogido para predicar el sermón fúnebre de José Smith, en medio de aquella terrible y emotiva circunstancia. Además, sería W. W. Phelps quien inmortalizaría al profeta mártir con su himno de adoración, “Al hombre, honraremos.” (Himnos, 1985, Nº 27.)
Habiendo sido el nadador imprudente rescatado por el mismo hombre al que había intentado destruir, el hermano Phelps debió haber sentido una gratitud singular por la estatura espiritual del Profeta cuando escribió:
Grande es su gloria y eterno su sacerdocio,
siempre y por siempre las llaves tendrá.
Fiel y veraz, a su reino entrará,
coronado en medio de profetas de ayer.
La próxima vez que cantes ese himno, recuerda lo que significó para W. W. Phelps recibir otra oportunidad.
Una de las parábolas más alentadoras y compasivas de todas las Escrituras es la historia del hijo pródigo. La poeta Mary Lyman Henrie expresó este relato en su poema titulado “A Cualquiera que Haya Esperado el Regreso de un Hijo.”
Observó a su hijo reunir todos los bienes
que le correspondían,
ansioso de alejarse del pastoreo,
del tedio de los campos.
Se quedó junto a la puerta del olivo
mucho después de que la caravana desapareció,
donde el camino asciende por las colinas,
al otro lado del valle,
hacia el infinito.
A través de las estaciones gastó la luz
en una gran silla, mirando hacia el país lejano
y aquel punto del camino en el horizonte.
Amigos burlones: “No volverá.”
Siervos susurrantes: “El anciano
ha perdido la razón.”
Un hijo que lo reprende: “No debiste dejarlo ir.”
Una esposa afligida: “Necesitas descanso y sueño.”
Ella cubría sus hombros caídos,
sus rodillas callosas, cuando los vientos del este soplaban fríos,
hasta aquel día…
Una figura familiar, incluso a lo lejos,
harapienta, sola, tropezando con las piedras.
“Y cuando aún estaba lejos,
su padre lo vio,
y tuvo compasión, y corrió,
y se echó sobre su cuello, y le besó.” (Lucas 15:20.)
(Ensign, marzo de 1983, pág. 63. Usado con permiso.)
Que Dios nos bendiga para ayudarnos unos a otros a regresar a casa, donde, en la presencia de nuestro Padre, encontraremos esperándonos un manto, un anillo y un becerro gordo.
7
Nacido de Dios: Alma, hijo de Alma
El perdón y la posibilidad de cambiar nuestro pasado están en el corazón del mayor don que Cristo nos ha concedido a todos: el sacrificio expiatorio, comenzado tan voluntariamente en Getsemaní y concluido en la cruz del Calvario. Todos “hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios”, así que cobramos ánimo al ver el arrepentimiento de alguien como el joven Alma, quien cambió su vida tan dramática e instantáneamente como cualquier hombre lo haya hecho jamás. Nacer de Dios es encontrar “luz maravillosa… y gozo exquisito”.
Hay multitudes de hombres y mujeres —dentro y fuera de la Iglesia— que luchan en vano contra los obstáculos en su camino. Muchos están librando la batalla de la vida… y perdiendo. De hecho, hay entre nosotros quienes se consideran los más viles de los pecadores.
Todos hemos conocido a personas así. Todos hemos hablado con alguien que no cree haber sido perdonado —o peor aún, que no cree que pueda ser perdonado—. ¿Cuántos corazones quebrantados permanecen rotos porque esas personas sienten que están fuera del alcance del poder restaurador de Dios? ¿Cuántos espíritus magullados y abatidos están seguros de haber descendido a una profundidad tal que la luz de la esperanza y la gracia redentora jamás volverá a brillar sobre ellos?
Para ellos, la historia del joven Alma llega como agua a una lengua reseca, como descanso para un viajero cansado. Desde las profundidades de la iniquidad infernal, desde la rebelión, la destrucción y la maldad absoluta, el joven Alma regresó —y en ello reside nuevamente el “milagro del perdón”. Es un milagro. De hecho, es el más grande de todos los milagros. Es el milagro que se encuentra en el corazón mismo de la expiación de Jesucristo.
Seguramente ese es el “buenas nuevas” del evangelio: que hay un camino de regreso, que hay arrepentimiento, seguridad y paz gracias al don que Cristo nos ha dado. La buena noticia es que las pesadillas —las grandes, las pequeñas, todo temor y preocupación— pueden terminar, y una luz segura y amorosa puede brillar en aquel “lugar oscuro, hasta que el día esclarezca,” limpia, clara y gloriosamente brillante, y “el lucero de la mañana salga en nuestros corazones” (2 Pedro 1:19).
Ese es el mensaje que todo el mundo debe oír.
El proceso de arrepentimiento, por supuesto, no es fácil. La experiencia del joven Alma es un testimonio aterrador de ello. Los errores deben ser corregidos, y no hay una manera indolora de hacerlo. Pero debe hacerse, y con Alma podemos todos agradecer a nuestro Padre Celestial que se pueda hacer. Por cansados o malvados que nos sintamos, la historia del joven Alma es una invitación abierta a todo hijo de Dios. Es la promesa de que, con el salmista, nosotros también podemos cantar:
“El Señor es mi pastor; nada me faltará. . . . Confortará mi alma. . . . Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. . . . Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.” (Salmo 23.)
Los hijos de padres fuertes proporcionan muchos de los mensajes del Libro de Mormón. Nefi y Jacob, hijos de Lehi, registraron casi todo el material que se encuentra en las planchas menores de Nefi. Moroni, hijo de Mormón, concluyó la obra de su padre y, unos mil cuatrocientos años más tarde, la entregó al joven profeta José Smith. Otros hijos que aprendieron grandes lecciones de sus padres ofrecen comentarios a lo largo de esta escritura sagrada.
Sin embargo, quizás ningún hijo capte tanto nuestra imaginación como el joven Alma. Más páginas se dedican al transcurso de su vida y ministerio que a cualquier otra persona en el Libro de Mormón, y el libro que lleva su nombre es casi dos veces y media más extenso que cualquier otro del registro. Avanza con poder profético hacia el gran escenario central del Libro de Mormón, apareciendo casi en el punto medio cronológico exacto del registro: quinientos años después de que Lehi partiera de Jerusalén y quinientos años antes de que Moroni sellara el registro.
La centralidad de la vida de Alma no se limita simplemente a la cronología o la extensión del texto. La importancia de su vida radica en el curso que tomó. El evangelio de Cristo es literalmente “las buenas nuevas… de que vino al mundo, aun Jesucristo, para ser crucificado por el mundo, y para llevar los pecados del mundo, y para santificar al mundo, y para limpiarlo de toda iniquidad; para que por medio de él todos sean salvos.” (DyC 76:40–42.)
La vida del joven Alma muestra la belleza, el alcance y el poder del evangelio quizá más que ninguna otra en las santas escrituras. Tal redención dramática y alejamiento de la maldad hacia el gozo permanente de la exaltación quizás no se describa con más fuerza en ningún otro lugar. En él se simboliza la tarea de toda la familia humana, la cual debe, como manda Pablo, “dejar vuestra antigua manera de vivir… despojaros del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos; y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre.” (Efesios 4:22–24.)
La primera mención de Alma el joven nos habla de un tiempo difícil (Mosíah 27:8). Quizá quisiéramos saber más acerca de las causas de tales dificultades, pero se nos dice poco sobre su vida temprana. ¿Nació en la tierra de Nefi? Si fue así, ¿fue antes o después de la conversión de su padre? ¿O nació en Zarahemla, en medio de cristianos de tercera o cuarta generación? ¿Qué instrucción recibió? ¿Quién lo influenció? ¿Cuáles eran sus esperanzas, sus temores, sus aspiraciones?
No tenemos las respuestas a estas preguntas, pero sabemos que algo salió muy, muy mal. A diferencia de la mayoría de las relaciones entre padre e hijo mencionadas en el Libro de Mormón, el vínculo entre los dos Almas se caracteriza, cuando lo conocemos por primera vez, por la angustia y la oposición. El mayor de los Almas no había nacido dentro de la actividad de la Iglesia, y de no haber sido por el mensaje dramático de Abinadí ante la corte de Noé, quizá la luz del evangelio nunca habría penetrado la oscuridad de su mundo.
Pero esa luz había llegado, y Alma el mayor eligió de inmediato caminar en ella. Comenzó a edificar la Iglesia a pesar del peligro que eso representaba para su propia vida y para la vida de quienes lo seguían. Con gran dificultad condujo a su pequeño grupo de seguidores fuera de la tierra apóstata de Nefi y los estableció con el cuerpo fiel de la Iglesia en Zarahemla. (Véase Mosíah 23–25.)
Seguramente, solo quienes han pagado tal precio por el evangelio pueden apreciar cuán profundo significado tiene la Iglesia en sus vidas. Por supuesto, la emoción de tal compromiso suele intensificarse cuando otros no reconocen ese mismo significado o no perciben la misma importancia. Así fue con Alma el mayor.
Mientras él dirigía los asuntos de la Iglesia en Zarahemla (véase Mosíah 26:8), descubrió que “muchos de la generación naciente… no creían en la tradición de sus padres… Y ahora bien, por causa de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios, y sus corazones se habían endurecido. Y no quisieron ser bautizados; ni quisieron unirse a la iglesia. Y fueron un pueblo aparte en cuanto a su fe, y permanecieron así para siempre, aun en su estado carnal y pecaminoso; porque no quisieron invocar al Señor su Dios.” (Mosíah 26:1, 3–4.)
Este grupo trajo gran dificultad y profundo pesar a Alma el mayor, y él se sintió “angustiado en su espíritu.” (Mosíah 26:10.) Sin embargo, trabajó fielmente, invitando a tales jóvenes a arrepentirse tal como él mismo lo había hecho. Algunos se contaron entre el pueblo de Dios. Otros, sin embargo, “no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad” (Mosíah 26:36), y los nombres de éstos fueron borrados de los registros de la Iglesia.
Un problema eclesiástico se convirtió en una tragedia personal cuando Alma el mayor descubrió que su propio hijo, “llamado Alma, como su padre,” estaba contado entre esos incrédulos. Tal vez ninguna angustia del espíritu humano iguala la angustia de un padre o una madre que teme por el alma de un hijo. A través de esta tribulación, Alma el mayor, y sin duda su amada esposa, avanzaron y esperaron con paciencia. No sabemos cuán pecador era realmente el joven Alma, pero las Escrituras registran que era “un hombre muy inicuo e idólatra” (Mosíah 27:8), quien, junto con los hijos de Mosíah, era “el más vil de los pecadores” (Mosíah 28:4). Sabemos que trabajaba conscientemente para destruir la Iglesia de Dios, “robando los corazones del pueblo” y causando disensiones entre ellos. (Mosíah 27:9.) En todos los sentidos, era “un gran impedimento para la prosperidad de la Iglesia de Dios.” (Mosíah 27:9.)
Años más tarde, el joven Alma relató estos acontecimientos para salvar a sus propios hijos de recorrer un camino tan doloroso: “Me había rebelado contra mi Dios, y… no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción; sí… tan grandes habían sido mis iniquidades, que el solo pensamiento de presentarme ante la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con horror indecible.” (Alma 36:13–14.)
Sin embargo, Alma regresó de tan terrible pecado y de sus consecuencias para convertirse en un noble ejemplo de fe, servicio y rectitud. ¿Cómo lo logró? ¿Podemos nosotros hacerlo también? ¿Qué podemos aprender?
Aprendemos que hay un poder majestuoso e innegable en el amor y la oración de un padre o una madre. El ángel que se apareció a Alma y a los hijos de Mosíah no vino en respuesta a su propia rectitud, aunque sus almas seguían siendo preciosas a los ojos de Dios. Vino en respuesta a las oraciones de un padre fiel. “El Señor ha oído las oraciones… de su siervo Alma, que es tu padre,” declaró el ángel con voz de trueno que sacudió la tierra, “porque ha orado con mucha fe concerniente a ti, para que fueses llevado al conocimiento de la verdad; por tanto, para este fin he venido a convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas conforme a su fe.” (Mosíah 27:14.)
La oración de los padres es una fuente de poder insondable. Los padres nunca deben dejar de esperar, de preocuparse o de creer. Seguramente nunca deben dejar de orar. A veces la oración puede ser el único curso de acción que queda, pero es el más poderoso de todos.
Aprendemos que hay gran poder en la fe unida del sacerdocio. No fue solo Alma el mayor quien oró cuando su hijo yacía sin fuerzas e inconsciente ante él, sino también los sacerdotes y, podemos suponer, otros amigos y vecinos fieles. Con el apoyo de oraciones más privadas, el sacerdocio se reunió y “comenzaron a ayunar y a orar al Señor su Dios para que abriera la boca de Alma, a fin de que hablara, y también para que sus miembros recibieran fuerza, para que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios.” (Mosíah 27:22.)
Aquí encontramos un ejemplo majestuoso de amor semejante al de Cristo. Nadie en este grupo pareció regocijarse de que finalmente hubiera llegado una retribución devastadora. Nadie pareció complacerse al imaginar el tormento de este joven espíritu. Y sin embargo, este era el joven que había despreciado su fe, perjudicado sus vidas y tratado de destruir la misma Iglesia de Dios, la cual ellos valoraban más que la vida misma. Pero su respuesta fue la respuesta del Maestro: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.” (Mateo 5:44, cursiva añadida.)
Estos santos fueron lo bastante sabios como para saber que ellos y toda alma humana dependen por completo del don misericordioso del perdón de Dios, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23.) Lo que todos necesitamos, no podemos, con buena conciencia ni integridad, negárselo a otro. Así que oraron por aquel que los había ultrajado.
Aprendemos que el arrepentimiento es un proceso muy doloroso. Por su propia confesión, Alma dijo que anduvo “por muchas tribulaciones, arrepintiéndose hasta la muerte,” que fue consumido por un “fuego eterno… Estaba en el abismo más oscuro,” dijo. “Mi alma estaba atormentada con eterno tormento.” (Mosíah 27:28–29.)
“Mi alma estaba angustiada hasta lo sumo y atormentada por todos mis pecados… Fui atormentado con los dolores del infierno… El solo pensamiento de presentarme ante la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con horror indecible.” Luego lanzó este clamor desgarrador: “¡Oh, pensé yo, que pudiera ser desterrado y hecho desaparecer tanto el alma como el cuerpo, para no ser llevado a estar en la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras!” (Alma 36:12–15.)
Durante tres días y noches que parecieron interminables fue atormentado “con los dolores de un alma condenada” (Alma 36:16), un dolor tan real que quedó físicamente incapacitado y espiritualmente aterrorizado por lo que parecía ser su destino final. Nadie debe pensar que el don del perdón se recibe plenamente sin un esfuerzo significativo por parte del perdonado. Nadie debe ser tan insensato como para pecar deliberadamente, pensando que el perdón está fácilmente disponible.
El arrepentimiento necesariamente implica sufrimiento y dolor. Quien piense lo contrario no ha leído la vida del joven Alma ni ha intentado arrepentirse personalmente. En el proceso del arrepentimiento se nos concede solo una muestra del sufrimiento que soportaríamos si no nos apartáramos del mal. Ese dolor, aunque solo momentáneo para el arrepentido, es la más amarga de las copas. Ningún hombre ni mujer debe ser tan necio como para pensar que puede probarla, siquiera brevemente, sin consecuencias.
Recordemos las palabras del propio Hijo de Dios acerca de los que no se arrepienten:
“Por tanto, te mando que te arrepientas; arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi ira, y con mi enojo, y tus sufrimientos sean graves; ¡cuán graves tú no lo sabes, cuán exquisitos tú no lo sabes, sí, cuán difíciles de soportar tú no lo sabes!… El cual sufrimiento me hizo a mí, Dios, el más grande de todos, temblar a causa del dolor, y sangrar por cada poro, y padecer tanto en cuerpo como en espíritu; y desearía no tener que beber la amarga copa y retraerme.” (DyC 19:15, 18.)
Aprendemos que cuando el arrepentimiento es completo, nacemos de nuevo y dejamos atrás para siempre el ser que alguna vez fuimos. Para mí, ninguno de los muchos enfoques que existen para enseñar el arrepentimiento resulta tan inadecuado como la bien intencionada sugerencia de que “aunque se quite un clavo de un poste de madera, siempre quedará un agujero en el poste.” Sabemos que el arrepentimiento (la extracción de ese clavo, si se quiere) puede ser una tarea muy larga, dolorosa y difícil. Lamentablemente, algunos nunca tendrán el incentivo de emprenderla. Sabemos incluso que hay unos pocos pecados para los cuales no hay arrepentimiento posible. Pero donde el arrepentimiento es posible, y sus requisitos se cumplen fielmente hasta el final, no queda “agujero en el poste”, por la sencilla razón de que ya no es el mismo poste. Es un poste nuevo. Podemos comenzar de nuevo, completamente limpios, con una nueva voluntad y una nueva forma de vida.
Por medio del arrepentimiento, somos transformados en lo que Alma llama “nuevas criaturas.” (Mosíah 27:26.) Somos “nacidos de nuevo; sí, nacidos de Dios, cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos de Dios, llegando a ser sus hijos e hijas.” (Mosíah 27:25; véase también 5:1–12.) El arrepentimiento y el bautismo permiten que Cristo purifique nuestras vidas en la sangre del Cordero, y volvemos a estar limpios. Lo que fuimos, nunca más tenemos que serlo, porque Dios, en su misericordia, ha prometido que “aquel que se arrepiente de sus pecados, éstos le son perdonados, y yo, el Señor, no los recuerdo más.” (DyC 58:42.)
Aprendemos que las enseñanzas y los testimonios de los padres y de otras personas buenas tienen un efecto inevitable e irresistible. Esas lecciones no se pierden ni siquiera en el alma más extraviada. En algún lugar, de alguna manera, quedan grabadas en el alma y pueden ser recordadas en un gran momento de necesidad. Fue en un momento así cuando el joven Alma “también recordó haber oído a su padre profetizar.” (Alma 36:17.)
Esa profecía pudo haber sido pronunciada en un día en que Alma se burlaba de su padre, o se reía de los creyentes, o negaba voluntariamente la realidad de la revelación. Pudo haber ocurrido en un momento en que su padre pensó que Alma no prestaba atención, o no se interesaba, o no comprendía. O quizás se enseñó tan temprano en su vida que su padre pudo haber pensado que lo había olvidado. No sabemos cuándo se dio la lección. Pero en algún momento, una o varias de esas enseñanzas fueron oídas y quedaron implantadas en su corazón. Ahora estaban siendo evocadas para darle la protección que habían sido destinadas a ofrecer.
Como Enós, quien fue perseguido por “las palabras que muchas veces había oído pronunciar a mi padre” (Enós 1:3), Alma también recordó… y creyó. Padres, amigos, maestros: ninguno debe dejar de enseñar ni de testificar. Siempre habrá gran poder —aun poder latente, demorado o residual— en las palabras de Dios que pronunciamos.
Aprendemos, por encima de todo, que Cristo es el poder detrás de todo arrepentimiento. Ya hemos notado que Alma fue tocado por la enseñanza de su padre, pero es particularmente importante que la profecía que recordó era acerca de “la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo.” (Alma 36:17.) Ese es el nombre y ese es el mensaje que toda persona debe oír.
Alma lo oyó, y clamó desde la angustia de un infierno que ardía sin cesar y de una conciencia que no sanaba: “¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí!” (Alma 36:18.) Tal vez una oración así, aunque breve, sea la más significativa que pueda pronunciarse en este mundo. Cualquiera que sean las demás oraciones que elevemos o las necesidades que tengamos, todo depende de ese ruego: “¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí!”
Él está dispuesto a conceder esa misericordia. Pagó con su propia vida para poder darla. Lo mínimo que podemos hacer es pedirla, ser dignos de ella, amarla y apreciar la magnitud de su significado. “No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12.)
Si la historia de Alma puede considerarse la historia humana central del Libro de Mormón, sin duda Cristo es el nombre central de la historia dentro de la historia. Es precisamente de esta manera que el Libro de Mormón testifica que Jesús es el Cristo: no solo en términos de teología, doctrina y precepto —que son importantes—, sino también en el poder mismo de su nombre, la realidad de su vida y el alcance de su sacerdocio, que son aún más importantes.
Aprendemos, entonces, que mediante el arrepentimiento, la tristeza y la oscuridad anteriores se transforman en gozo y luz. Al clamar a Cristo por salvación del ajenjo de la amargura y de las cadenas eternas de la muerte, Alma sintió que su dolor se aligeraba. En su lugar vinieron la paz y nuevas posibilidades: “¡Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa vi! Sí, mi alma se llenó de un gozo tan grande como lo había sido mi dolor… ¡No puede haber cosa tan exquisita y dulce como lo fue mi gozo!” (Alma 36:20–21.)
Con esa transformación maravillosa vino otro cambio igualmente revelador. Aquel joven que había estado tan atormentado y horrorizado ante la idea de volver a la presencia de Dios —que literalmente deseaba ser aniquilado para no tener que enfrentar al gran Juez de vivos y muertos— ahora tiene ante sí una visión de Dios sentado en su trono, y con su alma recién purificada exclama: “mi alma anhelaba estar allí.” (Alma 36:22.)
No solo cambia nuestro registro espiritual y nuestra vida física se vuelve limpia, sino que también nuestros deseos mismos son purificados y hechos íntegros. Nuestra voluntad cambia, literalmente, para recibir la Suya. Tal vez antes evitábamos asistir a la Iglesia, participar de la Santa Cena, hablar con el obispo, con nuestros padres o con amigos rectos; evitábamos a cualquiera contra quien hubiéramos pecado, incluido Dios mismo. Pero ahora, ese corazón arrepentido anhela estar con ellos.
Esa es parte del gozo y la luz de la Expiación: la “unidad perfecta” —el “at-one-ment”— que no solo nos une nuevamente con Dios, sino que también nos devuelve a la unidad con nuestro mejor yo natural y con nuestros seres humanos más amados.
Aprendemos, por último, que la prueba definitiva de nuestro arrepentimiento radica en su permanencia. (Véase DyC 58:43.) Sus bendiciones deben estar constantemente en nuestra memoria, impulsándonos a perseverar en la causa de la verdad y a ofrecer nuestros mejores esfuerzos en la obra de Dios. El testimonio de Alma es que, desde la hora misma de su conversión,
“Hasta ahora, he trabajado sin cesar para llevar almas al arrepentimiento, para hacer que gusten del gozo tan grande de que yo he gustado, para que también nazcan de Dios y se llenen del Espíritu Santo…
Y por la palabra que Él me ha dado, he aquí, muchos han nacido de Dios y han gustado como yo he gustado, y han visto cara a cara como yo he visto; por tanto, ellos saben de estas cosas de que he hablado, como yo sé; y el conocimiento que tengo es de Dios.
Y he sido sostenido en pruebas y dificultades de toda clase, sí, y en toda clase de aflicciones; sí, Dios me ha librado de la cárcel, y de los lazos, y de la muerte; sí, y pongo mi confianza en Él, y aún me librará. Y sé que me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria; sí, y le alabaré para siempre.” (Alma 36:24, 26–28.)
Y así vivió. Desde las profundidades del pecado, Alma se arrepintió y se convirtió en un modelo profético de virtud y valor, llegando a ser uno de los más grandes misioneros de cualquier dispensación del mundo. Mucho podría decirse de él: su papel político, su poder como sumo sacerdote, sus pruebas misioneras, su preocupación por sus propios hijos.
Vio a personas arrepentirse a gran costo social y político; algunos pagaron con su propia vida. Se encontró con otros —incluso anticristos— que no quisieron arrepentirse, y testificó con denuedo contra ellos. Enseñó que la fe es una semilla que crecerá si la nutrimos, y deseó ser un ángel para que todos pudieran oír su palabra. Enseñó doctrinas profundas, vivió conforme a valores personales sublimes y se regocijó tanto en su éxito misionero como en el de sus hermanos.
Pero todo esto vino después —y finalmente, solo como resultado de— su disposición a pasar por lo que un escritor del siglo XX llamó “la prueba del cambio”: el movimiento de la noche al día, del dolor a la paz, del pecado al gozo de la salvación, ese monumental proceso del alma llamado arrepentimiento.
“¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí!” fue el clamor que cambió el mundo de Alma para siempre. Luego, un día, fue llevado a su hogar. Partió para reunirse con sus hermanos: hombres como Adán, Abraham, Nefi y Jacob. Pero sin duda, fue primero en busca de la compañía de su Salvador, quien había hecho que todo fuera posible y tan perfecto.
Después de una larga y hermosa vida de servicio, el gran deseo de su alma finalmente le fue concedido: “anhelaba estar allí” con su Maestro. Quizás ningún viaje personal ofrece más consuelo y esperanza para ti o para mí: la certeza de que la paz y el gozo son posibles, de que puede —y debe— ser así.
8
La sombra creciente de Pedro
Con frecuencia sentimos que somos los únicos que hemos sido probados o tentados. Olvidamos que Cristo mismo fue tentado, al igual que sus apóstoles y profetas. La vida de Pedro muestra la fe en desarrollo de un alma magnífica, incluida su creciente capacidad para enfrentar y resolver problemas difíciles. Su historia es un recordatorio importante de que toda nuestra vida es lo que cuenta, de que la “gracia [de Dios] es suficiente para los mansos” y de que Él hace que “las cosas débiles se tornen fuertes”.
Hace varios años, un periódico publicó un editorial del Domingo de Pascua escrito por un ministro de religión. El artículo lamentaba la trayectoria del apóstol Pedro, denunciando, entre otras cosas, su indecisión, falta de humildad, temor al hombre y falta de oración. El ministro concluyó su exhortación de Pascua con estas palabras:
“Que nosotros, como pueblo—especialmente los que somos cristianos y afirmamos vivir conforme a la Palabra de Dios—no cometamos los mismos errores ni caigamos como cayó Pedro”.
Este editorial llegó a conocimiento de otro “Pedro”, otro apóstol jefe resuelto. El presidente Spencer W. Kimball, entonces presidente en funciones del Cuórum de los Doce, vio aquel artículo periodístico y se estremeció.
“Tuve sentimientos extraños”, relató ante una audiencia de adultos jóvenes. “Me sorprendió, luego sentí un escalofrío, y después mi sangre cambió de temperatura y comenzó a hervir. Sentí que me habían atacado con saña, porque Pedro era mi hermano, mi colega, mi ejemplo, mi profeta y el ungido de Dios. Me susurré a mí mismo: ‘Eso no es verdad. Está difamando a mi hermano’.”
(“Peter, My Brother,” BYU Speeches of the Year, 13 de julio de 1971).
Pasemos de esta escena, en la que un poderoso apóstol defiende a otro, a una escena en Jerusalén, poco después de la ascensión de Jesús al cielo. Pedro y Juan estaban por entrar en el templo para adorar y buscar fortaleza para las tareas que tenían por delante. Un hombre de cuarenta años, “cojo desde el vientre de su madre”, les pidió limosna al pasar. No había nada único en su ruego; aquel hombre llevaba años mendigando cada día en el mismo lugar. Pero Pedro no pasó de largo. ¿Qué significaría su propia súplica, ofrecida en aquella casa santa a la hora de la oración, si permitía que aquel hombre elevara en vano una súplica similar?
Se volvió hacia el inválido, “fijando en él los ojos” con una mirada que penetró en los rincones más profundos de su alma. Al hallar allí fe, Pedro dijo con voz deliberada y clara:
“Ni plata ni oro tengo; mas lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”
(Hechos 3:1–6).
Pedro no tenía dinero, pero poseía riquezas. “Lo que tenía” incluía todas las llaves del reino de Dios en la tierra, el poder del sacerdocio para levantar a los muertos, la fe para fortalecer huesos y tendones, y la fuerte diestra de la hermandad cristiana. No podía dar plata ni oro, pero sí podía dar aquello que siempre se obtiene “sin dinero y sin precio” (Isaías 55:1), y lo dio.
El presidente Harold B. Lee, quien amaba este poderoso relato del sacerdocio en acción, dijo una vez:
“Ahora, en mi mente, puedo imaginar a este hombre [cojo] y lo que pasaba por su mente: ‘¿Acaso este hombre no sabe que nunca he caminado? ¡Y me manda caminar!’ Pero el relato bíblico no termina allí. Pedro no se conformó con mandarle que caminara, sino que ‘tomándole por la mano derecha, le levantó…’
“¿Pueden ver ahora esa escena de aquel noble espíritu?” invitó el presidente Lee. “Ese principal de los apóstoles, quizá con los brazos sobre los hombros del hombre, diciéndole: ‘Ahora, buen hombre, tenga valor. Daré unos pasos con usted. Caminemos juntos…’ Entonces aquel hombre saltó de gozo.”
“El presidente Lee concluyó: ‘No puedes levantar otra alma a menos que tú mismo te encuentres en un terreno más alto que el de ella. Debes asegurarte, si deseas rescatar al hombre, de que tú mismo estás dando el ejemplo de lo que quisieras que él fuera. No puedes encender un fuego en otra alma a menos que ese fuego arda en la tuya.’”
(Stand Ye in Holy Places, Deseret Book, 1974, pp. 186–187).
¿Quién era este hombre entre los hombres, admirado por los profetas modernos y ungido por Dios? ¿Qué clase de persona es escogida de entre las huestes celestiales para convertirse en el primer apóstol ordenado del Señor Jesucristo y dirigir Su Iglesia en tiempos peligrosos? ¿Qué tan alto era el terreno sobre el que él se mantenía? ¿Qué tan brillante era el fuego en su alma?
Para obtener las respuestas, abrimos las Escrituras y encontramos allí “a un hombre que se había perfeccionado por medio de sus experiencias y sufrimientos; un hombre con visión, un hombre de revelaciones, un hombre en quien su Señor Jesucristo confiaba plenamente.” (Kimball, op. cit.) Encontramos allí una piedra poderosa en Israel.
Cuando Jesús salió del desierto después de cuarenta días y noches de preparación, su mirada se posó sobre un hombre que se ganaba la vida navegando en un mar turbulento. Con un poder de discernimiento que no pertenecía a este mundo, declaró en ese primer encuentro:
“Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas” —que literalmente significa una piedra o roca— (Juan 1:42).
Aquí estaba una piedra angular principal para el fundamento sacerdotal que debía establecerse. Jesús mismo sería la principal piedra del ángulo, pero a su lado estarían apóstoles y profetas llenos de valor, fortaleza e integridad. En esas primeras horas de Su ministerio, Jesús había encontrado al hombre preparado desde antes de la fundación del mundo para convertirse en Su apóstol principal y testigo especial en la dispensación de la meridiana del tiempo.
Pedro fue, en palabras del presidente Kimball, “un diamante en bruto —un diamante que necesitaría ser cortado, tallado y pulido mediante la corrección, la reprensión y las pruebas—, pero no obstante, un diamante de verdadera calidad. El Salvador sabía que a este apóstol se le podía confiar la recepción de las llaves del reino.”
El tiempo era corto. Mucho debía hacerse en cuestión de meses. Jesús preparó a Pedro tan rápidamente como fue posible para el llamamiento que pronto habría de venir.
“Boga mar adentro,” aconsejó Jesús a este pescador una mañana en Galilea, “y echad vuestras redes para pescar.”
Después de una noche infructuosa de esfuerzo, el juicio de Pedro le decía que un intento final sería inútil. Pero este era un hombre de fe genuinamente infantil, y bajó la red. La cantidad de peces capturada en ese solo intento tensó tanto las cuerdas que comenzaron a romperse y llenó dos barcas hasta que casi se hundieron. En aquella pequeña embarcación, Pedro, asombrado, se arrodilló a los pies del Maestro. Jesús le dijo con ternura: “De ahora en adelante serás pescador de hombres.”
¡Boga mar adentro! Pedro no podía saber los círculos cada vez más amplios que ese solo mandato produciría en el cauce de su vida sencilla y común. Estaba adentrándose en la inmensidad de la divinidad, en las posibilidades eternas de una vida redimida y celestial. Aprendería los misterios del reino. Escucharía cosas inefables.
Al lanzarse a ese mar sin límites del evangelio de Jesucristo, Pedro llevó su barca a la orilla, dio la espalda a la pesca más espectacular que jamás se hubiera hecho en Galilea, “lo dejó todo y le siguió.”
(Lucas 5:1–11.)
Desde ese momento, Jesús enseñó y entrenó a Pedro en toda oportunidad posible. Caminó con él por las colinas cercanas a Capernaum. Se sentó con él junto al mar que ambos tanto amaban. Se hospedó en su casa, comió en su mesa, dio bendiciones a su familia y amigos.
Pedro observaba en silencio cómo el Hijo de Dios expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos.
Cuando Jesús buscaba un momento de descanso del gentío, Pedro intercedía por ellos diciendo: “Todos te buscan” (Marcos 1:37).
Y Jesús sonreía con una sonrisa de comprensión. Pedro no sabía que muy pronto otros hombres también buscarían a Jesús, pero no para recibir una bendición de sus manos. Jesús sí lo sabía, y apresuró la obra.
Reunió a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos para ser apóstoles, y ordenó a Pedro como presidente del concilio que acababan de constituir.
Aquel nuevo oficial observaba, aprendía y añadía a su fe, completamente absorto en la vida de su Maestro. Caminaba con entusiasmo por la senda de los milagros que Jesús recorría, pero se detenía con reverente asombro cuando el Redentor tomaba la mano sin vida de una niña y le ordenaba levantarse.
Aunque Pedro nunca había presenciado algo semejante ni imaginado que pudiera ser posible, “su espíritu volvió, y se levantó inmediatamente.” (Lucas 8:55.)
Como María antes que él, Pedro debió haber guardado todas estas cosas y meditarlas en su corazón. Poco sabía que un día recordaría vívidamente cada detalle de ese momento dramático y, al tomar de la mano a otra joven hermosa, la levantaría de entre los muertos. (Hechos 9:40–41.)
Tan ciertamente como el Jordán corre hacia el mar, este entrenamiento singularmente diseñado tuvo su efecto calculado e inevitable. La fe de Pedro comenzó a alcanzar alturas prácticamente sin igual en el registro del Nuevo Testamento.
Tan grande era su impulso interior que, a la invitación del Señor, Pedro descendió de su barca y “anduvo sobre las aguas para ir a Jesús.” (Mateo 14:29.)
Ese hecho de fe no ha sido registrado de ningún otro hombre mortal.
Y si su fe vaciló a causa de las olas traicioneras y los vientos adversos, “quizás deberíamos dar algunos pasos sobre las aguas antes de subirnos al asiento del juicio.”
(Véase Richard Lloyd Anderson, “Simon Peter,” Ensign, febrero de 1975, pp. 47–49.)
En todo caso, ante tales desafíos rigurosos y las “palabras duras” cada vez más evidentes en las enseñanzas de Jesús, muchos de sus seguidores no pudieron soportar más “y ya no andaban con él.”
Pero a medida que el número disminuía, Pedro se hacía más visible por su permanencia.
No conocía otro camino. Creía, y así lo declaró:
“Señor, … tú tienes palabras de vida eterna.”
(Juan 6:60–69.)
Esa convicción cada vez más profunda encontró su expresión más sublime en el camino a Cesarea de Filipo.
Cuando Jesús preguntó a Sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”, Simón Pedro no pudo contenerse.
Con una convicción nacida no del razonamiento ni de las señales, sino de una revelación innegable de Dios, Pedro exclamó:
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Mateo 16:15–16.)
Desde el momento en que Jesús había llamado a Pedro Cefas, había estado esperando que la fortaleza de su testimonio igualara la fortaleza de su carácter.
Ese momento había llegado, y Pedro estaba listo para recibir las llaves restantes del reino.
Con Jesús a la cabeza, Pedro, Jacobo y Juan ascendieron “a un monte alto aparte” y allí presenciaron la transfiguración del Hijo de Dios.
El rostro del Señor resplandecía tan brillante como el sol al mediodía, y sus vestiduras eran radiantes como la luz misma.
Entonces aparecieron mensajeros celestiales, confiriendo a esta Primera Presidencia todas las llaves necesarias para su ministerio.
Como bendición final de aquel acontecimiento, una nube luminosa los cubrió y oyeron la voz de la Deidad declarar:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” (Mateo 17:5.)
El momento pasó. La visión cesó.
A Pedro aún le quedaban muchas lecciones que aprender en los días venideros: sobre lealtad política y perdón personal, sobre sacrificio material y servicio fructífero.
Con sus hermanos, todavía debía participar de la Santa Cena, oír a Jesús orar por su unidad y descubrir cuál de ellos era “diablo.” (Juan 6:70.)
Pero, fuera lo que fuera lo que le esperaba, la transferencia de autoridad ya se había consumado.
Investido con poder de lo alto y armado con la certeza de su convicción, descendió con Jesús al valle de sombra de muerte.
Pedro no podía descender completamente con Cristo; nadie podía hacerlo.
Además, fue detenido por el mismo Jesús cuando intentó físicamente atacar a quienes habían venido a apresar al Señor.
Pedro no pudo acompañarlo, pero tampoco, en su momento más confuso y atemorizado, pudo huir completamente de Él.
Negando conocerle, Pedro permaneció en el patio de los acusadores y vio las indignidades que su Señor y Salvador sufrió.
Entonces hizo lo que todo hombre arrepentido tiene motivo para hacer:
en silencio y a solas, “salió fuera, y lloró amargamente.” (Lucas 22:62.)
Pedro había estado seguro de que su fortaleza sería suficiente para tales momentos; que, si era necesario, resistiría el mal aunque fuera solo.
Con tono tranquilizador le había dicho a Jesús:
“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.” (Mateo 26:33.)
Pero en el reino de Dios, la fuerza de ningún hombre es suficiente.
Esta sobria y dolorosa comprensión —que por sí mismo no era capaz de hacer lo que Dios requiere— fue quizás el último elemento en los breves meses de preparación personal de Pedro.
En los años venideros, Pedro presidiría la Iglesia de Jesucristo con dignidad y gran poder, no a pesar de su necesidad de ayuda divina, sino claramente y con plena conciencia a causa de ella.
La guía celestial y la manifestación espiritual serían las señales distintivas de su administración.
Y jamás volvería a haber una negación de Jesús.
“¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?”, declararía a todos los que se maravillaban de los milagros.
“Jesús, a quien vosotros entregasteis… su nombre… ha hecho fuerte a este hombre.” (Hechos 3:12–16.)
Respondiendo a la triple exhortación del Señor resucitado: “Apacienta mis ovejas”, Pedro asumió con vigor el mando de su asignación.
Moviéndose rápidamente para llenar la vacante creada en el Quórum de los Doce por la muerte de Judas, Pedro y sus hermanos estaban preparados el Día de Pentecostés para la prometida efusión del Espíritu del Señor.
Ese quincuagésimo día después de la Pascua se celebraba tradicionalmente en Israel como la “Fiesta de la Siega” (Éxodo 23:16) o el “Día de las Primicias” (Números 28:26).
Ahora se recuerda como el día en que el Señor envió, con “lenguas repartidas, como de fuego”, Su don sobre la Iglesia y dio inicio a la cosecha de almas.
De hecho, marcó literalmente las primicias de la obra misional de Pedro.
Tan poderoso fue su testimonio de las maravillas manifiestas de Cristo que tres mil almas fueron “compungidas de corazón” y aceptaron la invitación de Pedro:
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo… y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2, passim.)
Días después, su mensaje de “Así que, arrepentíos y convertíos” se oyó en Jerusalén, y cinco mil creyeron. (Hechos 3:19; 4:4.)
Las Escrituras contienen pocos relatos de poder misional semejante.
Dondequiera que Pedro iba, hombres y mujeres oían un testimonio encendido por las revelaciones de Dios.
Por supuesto, la marea de conversiones que barrió Jerusalén bajo la dirección de Pedro provocó la ira y el temor tanto de los saduceos como de los fariseos.
Pero las declaraciones poderosas de Pedro no podían ser silenciadas.
En prisión, abrumó a sus acusadores con un testimonio penetrante de Jesús, y se encontró siendo liberado tanto por ángeles como por hombres mortales.
Tales manifestaciones dejaron atónitos a los juristas judíos, quienes se maravillaban de estos “hombres sin letras y del vulgo.” (Hechos 4:13.)
No comprendían que, en el evangelio de Jesucristo, esos términos nunca han sido sinónimos.
El Espíritu del Señor acompañaba a los Doce dondequiera que se reunieran, sacudiendo tanto sus cuerpos como los edificios con su poder.
Multitudes eran llevadas ante ellos, y todos eran sanados, “cada uno.” (Hechos 5:16.)
La fe en la fe de Pedro hacía que los enfermos fueran colocados en las calles sobre sus lechos de aflicción, “para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.” (Hechos 5:15.)
Uno se pregunta si existe alguna otra línea escrita en otro registro que constituya un monumento mayor a la fe y al poder de un hombre mortal que portaba el santo sacerdocio de Dios.
Que se nos perdone por las acusaciones de “indecisión, falta de humildad, temor al hombre y falta de oración.”
Con su propio sentido de urgencia, Pedro desafió valientemente la orden de no enseñar en el nombre de Cristo, y regresó una y otra vez al templo, donde su seguridad nunca estuvo garantizada.
El presidente Kimball lo imagina allí, en la Casa del Señor, “el hombre número uno en todo el mundo”, erguido en toda su estatura y hablando con poder a quienes podían encarcelarlo, azotarlo o incluso quitarle la vida.
Con “valor superior e integridad suprema” (Kimball, Faith Precedes the Miracle, p. 244), Pedro testificó claramente:
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres… Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas.” (Hechos 5:29, 32.)
Encerrado y azotado, prohibido de hablar, Pedro fue tan indomable como Daniel en la antigüedad.
Él y sus hermanos se regocijaban de haber sido “tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” (Hechos 5:41–42.)
Como profeta, vidente y revelador, Pedro pronto condujo a la Iglesia hacia su empresa más audaz y fructífera, cumpliendo la comisión de Jesús de ir “por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.” (Marcos 16:15.)
En respuesta inmediata a una manifestación divina, abrió la obra de salvación a los gentiles de todas las naciones.
“En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas”, declaró al soldado romano convertido, Cornelio, “sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” (Hechos 10:34–35.)
Cuando los conversos judíos, atados por la tradición, se opusieron, Pedro respondió con desarmante sencillez:
“¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?” (Hechos 11:17.)
Obediente al principio de que “a todo lugar adonde no podáis ir enviaréis” (DyC 84:62), Pedro escribió cartas a los santos, tanto a los de casa como a los dispersos.
Dos de esas epístolas están incluidas en el canon del Nuevo Testamento y contienen lo que el profeta José Smith consideró “el lenguaje más sublime de todos los apóstoles.” (History of the Church, 5:392.)
Pedro escribió sobre los lazos apropiados del matrimonio, sobre un sacerdocio real y sobre una buena conciencia.
Exhortó a la caridad, a la hospitalidad generosa y a escapar de las contaminaciones del mundo.
Habló del nuevo nacimiento y de la “palabra profética más segura.”
Dio testimonio de “la sangre preciosa de Cristo” y de la “naturaleza divina” que todos debemos procurar. (Véanse 1 y 2 Pedro.)
No es de extrañar que tantos entonces, y tantos ahora, respondan a Pedro del mismo modo que lo hizo el presidente Harold B. Lee, quien dijo:
“[A menudo], cuando quiero leer algo que me inspire, he vuelto a las Epístolas de Pedro.”
(Message to Regional Representatives of the Twelve, abril de 1973.)
En un último momento de instrucción antes de Su ascensión, Jesús advirtió a Pedro sobre el curso que le esperaba:
“Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará adonde no quieras.” (Juan 21:18.)
Eso era, literalmente, parte de lo que significaba para Pedro seguirle.
La tradición cristiana ha sugerido que Pedro fue ejecutado por crucifixión, pero con la cabeza hacia abajo, para no parecer que presumía, en vida o en muerte, ser igual al Salvador a quien adoraba.
Un anuncio reciente declaró que las excavaciones realizadas en Roma durante la última década habían descubierto los restos del apóstol Pedro.
Pero los huesos de Pedro no fueron descubiertos en esa excavación, ni lo serán en ninguna otra, porque el Pedro resucitado se apareció al profeta José Smith a orillas del río Susquehanna hace ciento cuarenta y seis años.
En esa ocasión sagrada, la antigua Primera Presidencia confirió a José Smith y a Oliver Cowdery las llaves del sacerdocio de Melquisedec, que habrían de abrir una “dispensación del evangelio para los últimos tiempos, y para la plenitud de los tiempos.” (DyC 27:12–13.)
Por medio de la poderosa obra del sacerdocio de Melquisedec que ha salido al mundo entero desde aquel día hasta hoy, “la sombra de Pedro” sigue pasando y sanando a todos, “cada uno.”
9
Algunas cosas que hemos aprendido—juntos
El matrimonio es la más elevada y sagrada de todas las relaciones humanas —o al menos debería serlo—. Ofrece oportunidades interminables para la práctica de toda virtud cristiana y para la demostración del verdadero amor divino. Del mismo modo, el matrimonio también puede ser el escenario de luchas y dificultades, especialmente si el esposo y la esposa no trabajan como uno solo. El siguiente material es un intento de analizar algunos aspectos de esa unidad y se presenta tal como fue dado originalmente por mi esposa y por mí—juntos.
JEFF: Este año alcanzamos un hito en nuestras vidas—habremos vivido tanto tiempo casados el uno con el otro, veintidós años, como vivimos antes del matrimonio. Seguramente eso debería justificar algún tipo de consejo sabio de nuestra parte. Me dijeron aquel fatídico día de 1963 que con el matrimonio había llegado al fin de mis problemas. Simplemente no me di cuenta de a qué “fin” se referían.
PAT: Lo último que queremos hacer es sonar moralistas, así que nuestra primera afirmación es que nuestro matrimonio no es perfecto, y tenemos el tejido cicatricial que lo prueba. Como solía decir mi padre, las piedras en la cabeza de Jeff aún no han llenado los agujeros en la mía.
JEFF: Así que perdónennos por usar el único matrimonio que conocemos, imperfecto como es, pero desde hace algún tiempo hemos querido reflexionar sobre la mitad de nuestras vidas que hemos pasado juntos desde que éramos estudiantes en la BYU, y ver qué significado, si es que hay alguno, pueda tener veintidós años después.
PAT: Permítanme asegurarles que esta no va a ser la típica charla sobre el matrimonio. Por un lado, intentaremos aplicar estas pequeñas lecciones que hemos aprendido a todos—solteros o casados. Por otro lado, tememos que demasiadas personas, especialmente las mujeres, ya estén demasiado ansiosas por este tema. Así que, por favor, no se angustien.
JEFF: Por otra parte, conozco a algunos hombres que deberían estar un poco más ansiosos de lo que están. Hombres, pónganse ansiosos. O para decirlo de una forma un poco más escritural, estén “ansiosamente comprometidos”.
PAT: Realmente creemos que el romance y el matrimonio, si han de llegar, vendrán de una manera mucho más natural si los jóvenes se preocupan mucho menos por ellos. Del mismo modo, también sabemos que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Es difícil porque gran parte de nuestra juventud en la Iglesia se mide en una secuencia temporal muy precisa. Nos bautizan a los ocho años. A los doce, los jóvenes son ordenados diáconos y las jovencitas entran a las Mutuals. Luego comenzamos a salir a los dieciséis, nos graduamos de la secundaria a los dieciocho, y partimos en misiones a los diecinueve o veintiún años.
JEFF: Pero entonces, de repente, todo se vuelve menos estructurado, menos seguro. ¿Cuándo nos casamos? ¡Seguramente en algún manual de la Iglesia debe haber un año específico para eso! Pues no lo hay. Los asuntos del matrimonio son mucho más personales de lo que permitiría un calendario celestial prepublicado. Y así, nuestro nivel de ansiedad aumenta.
PAT: Reconociendo eso, sabemos que algunos no se casarán durante sus años universitarios, ni quizá en los años posteriores. Al hablar sobre este tema, no pretendemos hacerlo más doloroso para algunos de lo que ya es, sino más bien extraer algunas observaciones de nuestro propio matrimonio que puedan ser de valor para todos—jóvenes, mayores, casados o solteros. Oramos por las bendiciones del Señor para ayudarnos a compartir algo de nuestra breve, ordinaria y a veces tumultuosa vida juntos. Otros veintidós años de resolver las cosas nos permitirían dar un discurso mucho mejor.
JEFF: Con esa larga introducción, no sé si este es nuestro primer consejo o el último, pero en cualquier caso, no apresuren las cosas innecesaria ni artificialmente. La naturaleza tiene sus ritmos y armonías. Nos iría bien adaptarnos lo mejor posible a esos ciclos, en lugar de arrojarnos frenéticamente contra ellos.
PAT: Al mirar atrás ahora, veintidós años parecen, en todo caso, bastante pocos para casarse, aunque ese fue el momento correcto para nosotros. Cuando llega el momento adecuado, debe aprovecharse, y para algunos será más temprano —o más tarde— que para otros. Pero no marchen al ritmo de un tambor arbitrario que parece golpear un frenesí al compás de los años que pasan.
JEFF: Veintiuno—
PAT: (Oh, cielos, me enfrento a…)
JEFF: Veintidós—
PAT: (¿Lo encontraré alguna vez?)
JEFF: Veintitrés—
PAT: (¡Ay de mí, ay de mí!)
JEFF: Veinticuatro—
PAT: (¡Muerte, hazme tuya! ¡Oh tumba, recíbeme!)
JEFF: Bueno, eso es un poco melodramático, pero no tanto.
PAT: Conocemos a algunas —no muchas, pero algunas— que han entrado en pánico porque ella…
JEFF: o él…
PAT: aún no ha alcanzado ese objetivo matrimonial establecido a los diez años de edad o, peor aún, uno impuesto por una tía bien intencionada cuya felicitación cada Navidad parece ser: “Bueno, ya llevas un semestre completo en la BYU. ¿Has encontrado al hombre indicado?”
JEFF: O ese tío solícito que dice: “Ya llevas seis semanas desde que regresaste de la misión. Supongo que pronto sonarán las campanas de boda, ¿verdad? Sonarán, ¿no es así?”
PAT: Por supuesto, no somos los mejores del mundo para hablar de ese aspecto en particular, ya que nos comprometimos treinta días después de que Jeff regresara de su misión.
JEFF: Bueno, tenía un tío solícito.
PAT: Pero también hay que recordar que nos conocíamos bien desde hacía dos años antes de comenzar a salir, salimos otros dos años antes de la misión de Jeff, y luego escribimos durante los dos años que él estuvo fuera. Eso son seis años de amistad antes de comprometernos. Además, cuando salí con Jeff por primera vez, no lo soportaba. (Lo menciono solo como consuelo para las mujeres que salen con hombres que no soportan).
JEFF: La dejo mencionarlo como consuelo para los hombres que no son soportados.
PAT: Luego, para no quedarme atrás en el juego de la espera, me fui a Nueva York el día después de comprometernos, dejando a Jeff dedicado a sus estudios mientras yo estudiaba música y cumplía una misión de estaca a tres cuartas partes de un continente de distancia. Eso añadió otros diez meses, así que creo que es justo decir que no apresuramos las cosas.
JEFF: Dejando de lado los temas de escuela, misiones o matrimonio, la vida debería disfrutarse en cada etapa de nuestra experiencia y no debe apresurarse, forzarse ni truncarse para encajar en un calendario artificial que hemos predeterminado pero que quizá no sea el plan personal del Señor para nosotros en absoluto. Al mirar atrás hoy, nos damos cuenta de que probablemente hemos apresurado demasiadas cosas y hemos estado demasiado ansiosos y urgidos durante gran parte de nuestra vida, y tal vez ustedes ya sean culpables del mismo error. Probablemente todos caemos en pensar que la verdadera vida aún está por delante, un poco más adelante en el camino.
PAT: No esperen para vivir. Evidentemente, la vida para todos nosotros comenzó hace mucho tiempo —veintidós años antes para nosotros que para ustedes—, y la arena cae en ese reloj de arena tan constantemente como el sol se eleva y los ríos corren hacia el mar. No esperen que la vida llegue galopando y los arrebate. Es una visitante más tranquila, más sencilla que eso. En una Iglesia que entiende más sobre el tiempo y su relación con la eternidad que cualquier otra, nosotros, más que nadie, deberíamos saborear cada momento, disfrutar el tiempo de preparación antes del matrimonio, llenándolo de todas las cosas verdaderamente buenas de la vida —una de las más valiosas de las cuales es una educación universitaria—.
JEFF: Permítanme añadir una advertencia más relacionada con el tema. En mi vida profesional y eclesiástica, trabajando con adultos jóvenes —prácticamente durante la misma mitad de mi vida que corresponde a nuestro matrimonio—, me he encontrado con frecuencia con jóvenes, hombres y mujeres, que buscan esa pareja idealizada, una especie de perfecta combinación de virtudes y características vistas en sus padres, seres queridos, líderes de la Iglesia, estrellas de cine, héroes deportivos, líderes políticos o cualquier otro hombre o mujer maravillosos que hayamos conocido.
PAT: Ciertamente, es importante haber reflexionado sobre aquellas cualidades y atributos que más admiramos en los demás, y que nosotros mismos deberíamos estar adquiriendo. Pero recuerden que cuando algunos jóvenes han hablado con la hermana Camilla Kimball sobre lo maravilloso que debe ser estar casada con un profeta, ella ha dicho: “Sí, es maravilloso estar casada con un profeta, pero yo no me casé con un profeta. Solo me casé con un misionero retornado.” Consideren esta declaración del presidente Kimball sobre esas decisiones tan terrenales:
JEFF: “Dos personas que provienen de entornos diferentes pronto aprenden, después de realizada la ceremonia, que deben enfrentarse a la cruda realidad. Ya no hay una vida de fantasía o de ensueño; debemos salir de las nubes y poner los pies firmemente sobre la tierra. . . .
“Uno se da cuenta muy pronto, después del matrimonio, de que el cónyuge tiene debilidades que antes no se habían revelado o descubierto. Las virtudes que durante el noviazgo se magnificaban constantemente ahora se vuelven relativamente más pequeñas, y las debilidades que parecían tan pequeñas e insignificantes durante el noviazgo ahora adquieren proporciones considerables. . . . Sin embargo, la verdadera y duradera felicidad es posible. . . . [Está] al alcance de toda pareja, de toda persona. Las ‘almas gemelas’ son una ficción y una ilusión; y aunque todo joven y toda joven buscarán con diligencia y oración encontrar un compañero con quien la vida pueda ser más compatible y hermosa, es cierto que casi cualquier buen hombre y cualquier buena mujer pueden alcanzar la felicidad y tener un matrimonio exitoso si ambos están dispuestos a pagar el precio.” (Marriage and Divorce, Deseret Book, 1976, págs. 13, 18).
PAT: En ese sentido, permítannos compartir con ustedes una pequeña “cruda realidad” nuestra. Jeff y yo tenemos conversaciones de vez en cuando que nos bajan “de las nubes”, para usar la frase del presidente Kimball. ¿Quieren saber qué es lo que más me irrita de lo que él hace? Es que camina por todas partes con prisa —primero cinco, luego diez, luego cincuenta pies delante de mí—. Ahora he aprendido simplemente a gritarle que me guarde un lugar cuando llegue a donde va.
JEFF: Bueno, ya que estamos contando secretos, ¿quieren saber qué me irrita a mí? Que ella siempre llega tarde, y por eso siempre estamos corriendo a algún lugar, con yo primero cinco, luego diez, luego cincuenta pies delante de ella.
PAT: Hemos aprendido a reírnos un poco de eso y ahora hacemos un pequeño compromiso: yo presto un poco más de atención al reloj, él reduce su paso uno o dos compases, y logramos rozarnos las yemas de los dedos cada dos o tres zancadas.
JEFF: Pero aún no hemos resuelto todo —como la temperatura de la habitación. Antes solía bromear sobre los estudiosos de las Escrituras SUD que se preocupaban por la temperatura corporal de los seres trasladados. Ya no bromeo más, porque ahora me preocupo seriamente por la temperatura corporal de mi esposa. Ella tiene una manta eléctrica encendida al máximo durante once meses del año. Sufre de hipotermia en el picnic del cuatro de julio. Se descongela más o menos entre las dos y las tres y media de la tarde del 12 de agosto; luego, vuelve a ser hora de abrigarse.
PAT: Él debería hablar. Abre la ventana todas las noches como si fuera el almirante Peary buscando el Polo Norte. Pero basta que alguien sugiera salir a trotar una mañana de invierno y suena como un perro pastor siberiano herido. El señor Salud aquí no puede atarse los cordones de los zapatos sin necesitar oxígeno.
JEFF: En cuanto a nuestros diferentes orígenes, es difícil pensar que dos chicos de St. George pudieran tener orígenes distintos —o siquiera algún origen—. Pero en lo referente a asuntos financieros, Pat provenía de una familia en la que su padre era muy cuidadoso con el dinero (y por lo tanto siempre tenía algo para compartir generosamente), mientras que mi padre creció sin dinero, pero luego lo gastaba con la misma generosidad con que lo habría hecho si lo tuviera. Ambas familias eran muy felices, pero cuando nosotros dos nos unimos, fue un verdadero “¡Salve, Columbia!”.
PAT: “… y que el diablo se lleve al rezagado.” Eso nos introduce a otra de esas “crudas realidades” del matrimonio. Para citar al élder Marvin J. Ashton en un discurso dirigido a los miembros de la Iglesia:
“¿Qué tan importantes son la administración del dinero y las finanzas en el matrimonio y en la familia? Enormemente. La Asociación Americana de Abogados indicó recientemente que el 89 % de todos los divorcios pueden rastrearse hasta disputas y acusaciones por dinero. [Otro estudio] estimó que el 75 % de todos los divorcios resultan de conflictos financieros. Algunos consejeros profesionales indicaron que cuatro de cada cinco familias enfrentan serios problemas de dinero. . . .
“. . . Una esposa potencial haría bien en preocuparse no tanto por cuánto puede ganar su futuro esposo en un mes, sino por cómo administrará el dinero que llegue a sus manos. . . . Un esposo potencial que esté comprometido con una novia que lo tiene todo haría bien en mirar una vez más y ver si ella tiene sentido de administración del dinero.” (“One for the Money,” Ensign, julio de 1975, pág. 72).
Controlar las circunstancias financieras es otra de esas “habilidades matrimoniales” —y lo decimos entre comillas— que obviamente son importantes para todos, y lo son mucho antes de entrar en el matrimonio. Una de las grandes leyes del cielo y de la tierra es que los gastos deben ser menores que los ingresos. Puedes reducir tu ansiedad, tu dolor y tus conflictos matrimoniales tempranos —de hecho, ¡puedes reducir la ansiedad, el dolor y los conflictos matrimoniales de tus padres ahora mismo!— si aprendes a manejar un presupuesto.
JEFF: Como parte de esta advertencia general sobre las finanzas, recomendamos, si es necesario, una cirugía plástica para el esposo y la esposa. Es una operación muy indolora y puede darte más autoestima que una rinoplastia o una liposucción. Simplemente corta tus tarjetas de crédito. A menos que estés dispuesto a usarlas bajo las condiciones y restricciones más estrictas, no deberías usarlas en absoluto —al menos no con tasas de interés del 18 %, 21 % o 24 %. Ninguna comodidad conocida por el hombre moderno ha puesto en mayor peligro la estabilidad financiera de una familia —especialmente de las familias jóvenes que están comenzando— que la ubicua tarjeta de crédito. “¿No salgas de casa sin ella?” Precisamente por eso él está dejando el hogar—
PAT: ¡y por eso ella lo está dejando a él! Permítanme parafrasear algo que dijo el presidente J. Reuben Clark en una conferencia general:
“[La deuda] nunca duerme ni enferma ni muere; nunca va al hospital; trabaja los domingos y los días festivos; nunca toma vacaciones; . . . nunca es despedida de su trabajo . . . ; no compra comida; no usa ropa; no tiene casa . . . ; no tiene bodas ni nacimientos ni muertes; no tiene amor ni compasión; es tan dura y sin alma como un acantilado de granito. Una vez endeudado, [la deuda] es tu compañera cada minuto del día y de la noche; no puedes evitarla ni escabullirte de ella; no puedes despedirla; . . . y cada vez que te interpongas en su camino o no cumplas con sus demandas, te aplasta.” (Conference Report, abril de 1938, pág. 103).
JEFF: Tu religión debería protegerte contra la inmoralidad, la violencia y muchas otras tragedias familiares que destruyen matrimonios en todas partes. Y, si lo permites, tu religión también puede protegerte contra la desesperación financiera. Paga tus diezmos y ofrendas primero. No existe una protección financiera mayor que esa. Luego simplemente haz un presupuesto con lo que quede para el resto del mes. Vive con lo que tienes. Prescinde de lo innecesario. Aprende a decir no. Puedes mantener la cabeza en alto, incluso si tu ropa no es la más elegante ni tu casa la más lujosa. Puedes mantenerla en alto por la simple razón de que no está inclinada ni doblegada bajo el peso implacable de la deuda.
PAT: Bueno, eso es más de lo que pretendíamos decir sobre el dinero, pero recordamos cómo era cuando recién comenzábamos.
JEFF: Yo lo recuerdo como si hubiera sido el mes pasado.
Este último tema es el más difícil de todos, y probablemente el más importante. Espero que podamos comunicar lo que sentimos al respecto. Se ha dicho mucho sobre la impropiedad de la intimidad antes del matrimonio. Es un mensaje que esperamos sigan escuchando con frecuencia, y uno que deseamos que honren con la integridad que se espera de un hombre o una mujer Santos de los Últimos Días. Pero ahora queremos decir algo sobre la intimidad después del matrimonio, una intimidad que va mucho más allá de la relación física que una pareja casada disfruta. Tal asunto nos parece estar en el mismo corazón del verdadero significado del matrimonio.
PAT: El matrimonio es la más elevada, sagrada y santa de todas las relaciones humanas. Y por esa razón, es también la más íntima. Cuando Dios unió a Adán y Eva, antes de que existiera la muerte que pudiera separarlos, Él dijo: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24). Para reforzar la imagen de esa unidad, las Escrituras indican que Dios, figurativamente, tomó una costilla del costado de Adán para formar a Eva: no de su frente, para que ella lo guiara, ni de su espalda, para que lo despreciara, sino de su costado, bajo su brazo, cerca de su corazón. Allí, hueso de sus huesos y carne de su carne, el esposo y la esposa debían unirse en todo sentido, lado a lado. Debían entregarse totalmente el uno al otro, y “aferrarse [el uno al otro], y a ninguno más” (D. y C. 42:22).
JEFF: Entregarnos tan completamente a otra persona es el acto de confianza y quizá el paso más decisivo que damos en la vida. Parece un riesgo, un verdadero acto de fe. Ninguno de nosotros, al acercarnos al altar, parecería tener la confianza suficiente para revelar todo lo que somos —todas nuestras esperanzas, todos nuestros temores, todos nuestros sueños, todas nuestras debilidades— a otra persona. La prudencia, el sentido común y la experiencia del mundo nos dicen que nos contengamos un poco, que no llevemos el corazón en la manga donde pueda ser tan fácilmente herido por alguien que sabe tanto de nosotros. Tememos, como profetizó Zacarías respecto a Cristo, que seremos “heridos en casa de [nuestros] amigos” (Zacarías 13:6).
Pero ningún matrimonio merece realmente ese nombre —al menos no en el sentido en que Dios espera que estemos casados— si no invertimos plenamente todo lo que tenemos y todo lo que somos en la otra persona que ha sido unida a nosotros por el poder del santo sacerdocio. Solo cuando estamos dispuestos a compartir la vida por completo nos considera Dios dignos de dar vida. La analogía de Pablo para este compromiso total fue la de Cristo y la Iglesia. ¿Podría Cristo, aun en sus momentos más vulnerables en Getsemaní o en el Calvario, haberse reservado algo? A pesar del dolor que pudiera implicar, ¿podría haber dejado de dar todo lo que era y todo lo que tenía por la salvación de su novia, su Iglesia, sus seguidores —aquellos que tomarían sobre sí su nombre, tal como en un voto matrimonial—?
PAT: Y del mismo modo, su Iglesia no puede ser renuente, temerosa ni dubitativa en su compromiso con Aquel de quien somos miembros. Así también en el matrimonio. Cristo y la Iglesia, el novio y la novia, el hombre y la mujer deben insistir en la unión más completa. Todo matrimonio mortal debe recrear el matrimonio ideal que buscaron Adán y Eva, Jehová y los hijos de Israel. Sin retener nada, “aferrándose a ninguno más”, cada espíritu humano, frágil y vulnerable, queda desnudo, por así decirlo, en manos de su compañero o compañera de vida, tal como nuestros primeros padres en aquel hermoso jardín. Seguramente eso implica un riesgo. Ciertamente es un acto de fe. Pero el riesgo está en el centro mismo del significado del matrimonio, y la fe es la que mueve montañas y calma el mar tempestuoso.
JEFF: Valdría mucho la pena si pudiéramos dejarles grabada la sagrada obligación que un esposo y una esposa tienen el uno con el otro cuando la fragilidad, la vulnerabilidad y la delicadeza de la vida del compañero o compañera se ponen en sus manos. Pat y yo hemos vivido juntos durante veintidós años —aproximadamente el mismo tiempo que cada uno vivió por separado antes del día de nuestra boda—. Tal vez no sepa todo acerca de ella, pero conozco veintidós años de su vida, y ella sabe tanto de mí. Conozco sus gustos y disgustos, y ella los míos. Conozco sus inclinaciones, intereses, esperanzas y sueños, y ella los míos. A medida que nuestro amor ha crecido y nuestra relación ha madurado, hemos sido cada vez más abiertos el uno con el otro en todo eso durante estos veintidós años, y el resultado es que ahora sé mucho mejor cómo ayudarla… y sé exactamente cómo herirla. Puede que no conozca todos los “botones” que puedo presionar, pero conozco la mayoría. Y ciertamente Dios me hará responsable de cualquier dolor que yo le cause intencionadamente al presionar aquellos que duelen, cuando ella ha confiado tanto en mí.
Jugar con una confianza tan sagrada —su cuerpo, su espíritu y su futuro eterno— y explotar eso para mi propio beneficio, aunque solo sea emocional, debería descalificarme para ser su esposo y condenar mi miserable alma al infierno. Ser tan egoísta significaría que no soy más que un compañero de habitación legal que comparte su compañía, pero no su esposo en ningún sentido cristiano de esa palabra. No habría sido para ella como Cristo lo es para la Iglesia. No seríamos hueso de un mismo hueso, ni carne de una misma carne.
PAT: Dios espera un matrimonio, no solo un entendimiento o acuerdo aprobado en el templo, ni un compañero de casa asalariado o una ama de casa. Seguramente todos los que me oyen comprenden el severo juicio que recae sobre esos compromisos superficiales antes del matrimonio. Pero creo que hay un juicio aún más severo sobre mí después del matrimonio si todo lo que hago es compartir la cama de Jeff, su trabajo, su dinero y, sí, incluso sus hijos. No es un matrimonio a menos que realmente nos compartamos mutuamente: los buenos y los malos momentos, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte. No es un matrimonio a menos que esté allí para él siempre que me necesite.
JEFF: No se puede ser una buena esposa, un buen esposo, un buen compañero o un buen cristiano solo cuando uno “se siente bien”. Un estudiante una vez entró a la oficina del decano LeBaron Russell Briggs en Harvard y dijo que no había hecho su tarea porque no se sentía bien. Mirándolo fijamente a los ojos, el decano Briggs respondió: “Señor Smith, creo que con el tiempo tal vez descubra que la mayor parte del trabajo del mundo lo hacen personas que no se sienten muy bien.” (Citado por Vaughn J. Featherstone, “Self-Denial,” New Era, noviembre de 1977, pág. 9).
Por supuesto, algunos días serán más difíciles que otros, pero si dejas abierta la escotilla de emergencia del avión porque piensas que tal vez quieras saltar a mitad del vuelo, te prometo que el viaje será bastante helado menos de quince minutos después del despegue. Cierra la puerta, abróchate el cinturón y acelera al máximo. Esa es la única manera de hacer volar un matrimonio.
PAT: ¿Acaso es de extrañar que nos vistamos de blanco y vayamos a la casa del Señor y nos arrodillemos ante los administradores de Dios para comprometernos mutuamente con una confesión de la expiación de Cristo? ¿De qué otra manera podríamos llevar la fortaleza de Cristo a esta unión? ¿Cómo podríamos traer su paciencia, su paz y su preparación? Y, por encima de todo, ¿cómo podríamos traer su permanencia, su poder para permanecer? Debemos estar unidos con un vínculo tan fuerte que nada nos separe del amor de este hombre o de esta mujer.
JEFF: En ese sentido, tenemos la más reconfortante de todas las promesas finales: el poder que nos une en rectitud es mayor que cualquier fuerza —cualquier fuerza— que pudiera intentar separarnos. Ese es el poder de la teología del convenio y el poder de las ordenanzas del sacerdocio. Ese es el poder del evangelio de Jesucristo.
PAT: Permítanme compartir una última experiencia que, aunque tomada de nuestro matrimonio, tiene aplicación para ustedes ahora mismo —jóvenes o mayores, casados o solteros, nuevos conversos o miembros de largo tiempo—.
Hace veintidós años, Jeff y yo, con nuestro certificado de matrimonio en mano, nos dirigimos a la Universidad Brigham Young. Pusimos todas nuestras pertenencias en un Chevrolet de segunda mano y partimos hacia Provo. No estábamos inquietos. No estábamos asustados. Estábamos aterrados. Éramos dos pueblerinos de St. George, Utah, y allí estábamos en Provo —en la Universidad Brigham Young—, donde el mundo iba a ser nuestro campus.
El personal de vivienda fue muy amable al proporcionarnos listas de apartamentos. El personal de registro nos ayudó a resolver algunos créditos de transferencia. La gente del centro de empleo nos sugirió dónde podríamos trabajar. Reunimos algunos muebles y encontramos algunos amigos. Luego nos dimos un lujo: dejamos nuestro nuevo apartamento de cuarenta y cinco dólares al mes, de dos habitaciones y una ducha, para cenar en la cafetería del Wilkinson Center. Estábamos impresionados, emocionados… y aún aterrados.
JEFF: Recuerdo una de esas hermosas noches de verano, caminando desde nuestro apartamento en la Tercera Norte y la Primera Este hasta la cima de la colina donde se alza tan majestuoso el edificio Maeser. Pat y yo íbamos del brazo, muy enamorados, pero las clases aún no habían comenzado, y parecía que había tanto en juego. Éramos estudiantes sin nombre, sin rostro, sin importancia, buscando nuestro lugar bajo el sol. Y estábamos recién casados, confiando cada uno nuestro futuro completamente al otro, aunque apenas éramos conscientes de ello en ese momento.
Recuerdo que, cuando estaba a medio camino entre el edificio Maeser y la casa del presidente, me sentí repentinamente abrumado por el desafío que enfrentaba: nueva familia, nueva vida, nueva educación, sin dinero y sin confianza. Recuerdo haberme vuelto hacia Pat y abrazarla en la belleza de aquella tarde de agosto, conteniendo las lágrimas. Le pregunté: “¿Crees que podremos hacerlo? ¿Crees que podremos competir con toda esta gente, en todos estos edificios, que sabe tanto más que nosotros y es tan capaz? ¿Crees que hemos cometido un error?” Luego dije: “¿Crees que deberíamos retirarnos e irnos a casa?”
Como un pequeño tributo a ella, en lo que ha sido un mensaje muy personal, supongo que esa fue la primera vez que vi lo que vería una y otra y otra vez en ella: el amor, la confianza, la fuerza para mantenerse firme, la seguridad, la delicada manera en que manejaba mis temores y la tierna forma en que alimentaba mi fe —especialmente mi fe en mí mismo—. Ella (que seguramente estaba tan aterrada como yo, especialmente ahora, unida a mí para toda la vida) dejó a un lado sus propias dudas, cerró de golpe la escotilla del avión y me sujetó por el cinturón de seguridad.
“Por supuesto que podemos hacerlo”, dijo. “Por supuesto que no vamos a volver a casa.” Luego, de pie allí, casi literalmente a la sombra vespertina de una casa que mucho más tarde, por un tiempo, llamaríamos nuestra, me recordó suavemente que seguramente otros sentían lo mismo, que lo que teníamos en el corazón era suficiente para salir adelante, y que nuestro Padre Celestial estaría ayudándonos.
PAT: Si uno se para en el patio sur de la Casa del Presidente, puede ver el lugar donde dos jóvenes vulnerables, asustados y recién casados de la BYU se detuvieron hace veintidós años, conteniendo las lágrimas y enfrentando el futuro con toda la fe que pudieron reunir.
Algunas noches nos detenemos y miramos hacia ese lugar —generalmente noches en que las cosas han sido un poco difíciles— y recordamos aquellos días tan especiales.
Por favor, no sientan que son los únicos que alguna vez se han sentido temerosos, vulnerables o solos —antes del matrimonio o después—. Todos lo hemos estado, y probablemente todos lo estaremos alguna vez más. Ayúdense unos a otros. No necesitan estar casados para hacerlo. Basta con ser un amigo, ser un Santo de los Últimos Días. Y si están casados, no hay mayores bendiciones para su unión que los problemas y desafíos que enfrentarán si encienden el motor y siguen adelante, con rayos, truenos y turbulencias incluidos.
JEFF: Parafraseando a James Thurber, en una de las mejores y más simples definiciones del amor jamás dadas: “El amor es aquello por lo que uno pasa junto al otro.” Eso se aplica no solo a esposos y esposas, sino también a padres e hijos, hermanos y hermanas, compañeros de habitación y amigos, compañeros misioneros, y toda otra relación humana que valga la pena disfrutar.
El amor, al igual que las personas, se pone a prueba en el fuego de la adversidad. Si somos fieles y determinados, ese fuego nos templará y refinará, pero no nos consumirá. Disfruten lo que tienen ahora. Sean discípulos de Cristo. Vivan dignamente del matrimonio, aun si no llega pronto. Y valórenlo con todo el corazón cuando llegue.
10
Por largo y difícil que sea el camino
A menudo, en nuestros momentos más difíciles, lo único que podemos hacer es resistir. Tal vez no tengamos idea del costo final en sufrimiento o sacrificio, pero podemos hacer un voto de nunca rendirnos. Al hacerlo, aprenderemos que no existe tarea digna tan grande ni carga tan pesada que no ceda ante nuestra perseverancia. Podemos llegar al “Monte Sión, … la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos”, por largo y difícil que sea el camino.
Hablamos mucho de la excelencia en estos días, y por definición, la excelencia no llega fácil ni rápidamente —una educación excelente no lo hace, una misión exitosa no lo hace, un matrimonio fuerte y amoroso no lo hace, las relaciones personales gratificantes tampoco lo hacen—. Es simplemente una verdad que nada de gran valor puede obtenerse sin sacrificio, esfuerzo y paciencia significativos de nuestra parte. Muchas de las recompensas más anheladas de la vida pueden parecer tardar muchísimo en llegar.
Me preocupa que, a veces, enfrentamos demoras y decepciones y sentimos que nadie más en la historia de la humanidad ha tenido nuestros problemas o pasado por nuestras dificultades. Y cuando algunos de esos desafíos llegan, tendremos la tentación de decir: “Esta tarea es demasiado difícil. La carga es demasiado pesada. El camino es demasiado largo.” Y entonces decidimos rendirnos, simplemente abandonar.
Abandonar ciertos tipos de tareas no solo es aceptable, sino que a menudo es muy sabio. Si eres, por ejemplo, un “equilibrista en un asta de bandera”, te digo: “Baja de allí.” Pero en las tareas más cruciales y decisivas de la vida, mi súplica es que perseveren, que aguanten, que se mantengan firmes y cosechen la recompensa. O, para ser un poco más escritural:
“Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas procede lo que es grande. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente dispuesta; y los que sean dispuestos y obedientes comerán del bien de la tierra de Sion en estos postreros días.”
(Doctrina y Convenios 64:33–34)
No debemos rendirnos, “porque [estamos] poniendo los cimientos de una gran obra”. Esa “gran obra” somos nosotros mismos —nuestras vidas, nuestro futuro, el cumplimiento de nuestros sueños—. Esa “gran obra” es lo que, con esfuerzo, paciencia y la ayuda de Dios, podemos llegar a ser. Cuando los días sean difíciles o los problemas parezcan interminables, debemos permanecer en el yugo y seguir tirando. Todos tenemos derecho a “comer del bien de la tierra de Sion en estos postreros días”, pero eso requerirá nuestro corazón y una mente dispuesta. Requerirá que permanezcamos en nuestro puesto y sigamos intentándolo.
El 10 de mayo de 1940, cuando el espectro de la infamia nazi avanzaba implacablemente hacia el Canal de la Mancha, Winston Leonard Spencer Churchill fue llamado al cargo de primer ministro de Inglaterra. Rápidamente formó un gobierno y, el 13 de mayo, se presentó ante la Cámara de los Comunes con su primer discurso. Declaró:
“Diría a la Cámara, como dije a quienes se unieron a este Gobierno: ‘No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.’
“Tenemos ante nosotros una prueba de la clase más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. Preguntan cuál es nuestra política. Diré: Es hacer la guerra, por mar, tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con toda la fortaleza que Dios pueda darnos… Esa es nuestra política. Preguntan cuál es nuestro objetivo. Puedo responder con una sola palabra: Victoria —victoria a toda costa, victoria a pesar de todo terror; victoria, por largo y difícil que sea el camino—.”
(Churchill: The Life Triumphant, American Heritage, 1965, pág. 90.)
Seis días después, Churchill habló por radio al mundo entero. Dijo:
“Este es uno de los períodos más sobrecogedores en la larga historia de Francia y Gran Bretaña. . . . Detrás de nosotros . . . se agrupan un conjunto de Estados destrozados y pueblos golpeados: los checos, los polacos, los noruegos, los daneses, los holandeses, los belgas —sobre todos ellos descenderá la larga noche de la barbarie, inquebrantable aun por una estrella de esperanza, a menos que conquistemos, como debemos conquistar; como conquistaremos.”
(Churchill, pág. 91.)
Luego, dos semanas más tarde, volvió ante el Parlamento:
“No flaquearemos ni fracasaremos —juró—. Continuaremos hasta el final; lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire; defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste; lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas; jamás nos rendiremos.”
(Churchill, pág. 91.)
Amo estas palabras no solo porque son de los llamados más conmovedores al patriotismo y al valor jamás pronunciados en lengua inglesa, sino también porque confié en ellas personalmente en un momento crucial de mi vida.
Hace más de veinte años, me encontré de pie sobre los famosos acantilados blancos de Dover, mirando el Canal de la Mancha, ese mismo canal que, veinte años antes, fue la única barrera entre Hitler y la caída de Inglaterra. En 1962, mi misión estaba concluyendo y yo me sentía preocupado. Mi futuro parecía muy incierto y difícil. Mis padres también estaban sirviendo una misión en ese momento, lo que significaba que regresaría a casa a vivir en un lugar que no sabía exactamente cuál sería, y a mantenerme de una manera que tampoco sabía cómo sería. Había completado solo un año de universidad, y no tenía idea de qué carrera seguir ni dónde buscar mi profesión. Sabía que necesitaba tres años más para obtener un título de licenciatura y tenía una vaga conciencia de que algún tipo de escuela de posgrado inevitablemente se vislumbraba tras eso.
Sabía que las matrículas eran altas y los empleos escasos. Y también sabía que una guerra alarmantemente más amplia se extendía en el sudeste asiático, lo que podría requerir mi servicio militar. Esperaba casarme, pero me preguntaba cuándo —o si— eso sería posible, al menos bajo todas esas circunstancias. Mis aspiraciones educativas parecían un camino interminable hacia lo desconocido, y apenas lo había comenzado.
Así que, antes de regresar a casa, me detuve una última vez en los acantilados del país que había llegado a amar tanto:
Este trono real de reyes, esta isla del cetro…
Esta fortaleza que la Naturaleza construyó para sí misma
Contra la infección y la mano de la guerra.
(Ricardo II, acto 2, escena 1, líneas 40–44.)
Y allí leí nuevamente:
“Tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo? … Victoria —victoria a cualquier precio; victoria a pesar de todo terror; victoria, por largo y difícil que sea el camino. . . . Debemos conquistar; como conquistaremos. . . . Jamás nos rendiremos.”
¿Sangre? ¿Esfuerzo? ¿Lágrimas? ¿Sudor? Bueno, pensé que de eso tenía tanto como cualquiera, así que regresé a casa dispuesto a intentarlo. En el lenguaje de la época, iba a dar “lo mejor de mí”, por débil que pudiera parecer ese intento.
Cuando libramos guerras personales como esas, obviamente parte de la fuerza para “perseverar” proviene de vislumbrar, aunque sea débil y fugazmente, lo que puede significar la victoria. Es tan cierto hoy como cuando Salomón dijo que “donde no hay visión, el pueblo perece” (Proverbios 29:18). Si nuestros ojos están siempre en los cordones de nuestros zapatos, si todo lo que podemos ver es este problema o aquel dolor, esta decepción o aquel dilema, entonces resulta muy fácil tirar la toalla y abandonar la lucha.
Pero, ¿y si es la lucha de nuestra vida? O, más precisamente, ¿y si es la lucha por nuestra vida —nuestra vida eterna, además—? ¿Y si más allá de este problema o aquel dolor, de esta decepción o aquel dilema, realmente podemos ver y esperar todas las cosas buenas y justas que Dios tiene para ofrecernos? Oh, puede que esté algo borroso por el sudor que corre hacia nuestros ojos, y en una batalla realmente difícil tal vez uno de esos ojos esté cerrándose un poco, pero débilmente, tenuemente, y aunque esté muy lejos, podemos ver el propósito de todo ello. Y decimos que vale la pena, que lo deseamos, que seguiremos luchando. Como Coriantumr, nos apoyaremos sobre la espada para descansar un momento, y luego nos levantaremos para luchar de nuevo. (Véase Ether 15:24–30.)
Pero ¿cómo —preguntan ustedes— podemos obtener esa visión del futuro que nos ayuda a seguir adelante?
Bueno, para mí, ese es uno de los grandes dones del evangelio restaurado de Jesucristo. No es un detalle insignificante que, al principio de su vida, José Smith aprendiera esta lección tres veces en la misma noche y una vez más a la mañana siguiente. Moroni dijo, citando al Señor textualmente según lo registrado por el profeta Joel:
“Y acontecerá que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.”
(Joel 2:28–29)
Soñar sueños y ver visiones. El Espíritu del Señor sobre toda carne: hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos y siervas. Puede que me equivoque, pero no puedo imaginar un pasaje del Antiguo Testamento que pudiera haber ayudado más a ese joven profeta. Estaba siendo llamado a la batalla de su vida, por la vida misma, o al menos por su verdadero significado y propósito. Sería perseguido, cazado y hostigado. Sus enemigos lo injuriarían y se burlarían de él. Vería morir a sus hijos, perdería su tierra y su matrimonio temblaría. Pasaría el invierno de Misuri languideciendo en prisión y clamaría hacia los cielos:
“Oh Dios, ¿dónde estás?… ¿Hasta cuándo… oh Señor, hasta cuándo?”
(Doctrina y Convenios 121:1–3)
Finalmente, caminaría por las calles de su propia ciudad sin saber con certeza quiénes, aparte de unos pocos preciosos amigos, eran realmente aliados o enemigos. Y todo ese esfuerzo y tribulación, ese dolor y ese sudor, terminarían de manera cruel en Carthage, cuando finalmente hubo más enemigos que amigos. Derribado por las balas disparadas desde la puerta de la cárcel y por otra que vino desde la ventana, cayó muerto en manos de sus asesinos, a los treinta y ocho años de edad.
Si todo esto, y mucho más, iba a enfrentar el Profeta en una vida tan atribulada, y si sabía finalmente qué destino le aguardaba en Carthage —como sin duda lo sabía—, ¿por qué no simplemente renunció en algún momento del camino? ¿Quién necesita eso? ¿Quién necesita el abuso, la persecución, la desesperación y la muerte? No suena nada divertido, así que ¿por qué no simplemente cerrar su Triple Combinación, entregar sus tarjetas de los Artículos de Fe y volver a casa?
¿Por qué no? Por la sencilla razón de que había soñado sueños y visto visiones.
A través de la sangre, el esfuerzo, las lágrimas y el sudor, había visto la redención de Israel. Estaba allá afuera, en algún lugar —vaga, distante—, pero estaba allí. Así que siguió con el hombro al yugo hasta que Dios le dijo que su obra estaba terminada.
¿Y qué de los otros Santos? ¿Qué debían hacer con un profeta mártir, un pasado de persecución y un futuro ahora aparentemente sin esperanza? Con José y Hyrum muertos, ¿no deberían ellos también retirarse en silencio —a cualquier lugar—? ¿De qué servía continuar? Habían huido una y otra vez. Habían llorado y enterrado a sus muertos. Habían comenzado de nuevo tantas veces que sus manos estaban ensangrentadas y sus corazones magullados. En nombre de la cordura, la seguridad y la paz, ¿por qué no simplemente rendirse?
Pues bien, fueron esos sueños recurrentes y esas visiones inspiradoras. Fue la fuerza espiritual. Fue el cumplimiento que sabían que les esperaba, por tenue o lejano que pareciera.
En su primera conferencia general, celebrada tres meses después de la organización de la Iglesia, los Santos registraron esto:
“Se dieron muchas exhortaciones e instrucciones, y el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros de manera milagrosa; muchos de nuestros miembros profetizaron, mientras que otros tuvieron los cielos abiertos a su vista. . . . La bondad y la condescendencia de un Dios misericordioso crearon en nosotros una sensación de gratitud arrebatadora e inspiraron en nosotros nuevo celo y energía en la causa de la verdad.”
(Times and Seasons, 4:23)
Allí estaban, aproximadamente treinta miembros de la Iglesia reunidos en aquella pequeña casa de Peter Whitmer, en Fayette, planeando derrocar al príncipe de las tinieblas y establecer el reino de Dios en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¡Qué presunción! ¿Estaban dementes? ¿Habían perdido toda capacidad de razonar? Treinta Santos de los Últimos Días completamente comunes, dispuestos a trabajar el resto de sus vidas. ¿Para qué fin? ¿Persecución y dolor y tal vez treinta miembros más… para un gran total de sesenta?
Quizás sí comprendieron lo limitado de su éxito inmediato, y tal vez incluso previeron las dificultades por venir, pero vieron algo más. Todo estaba en ese asunto de la influencia del Espíritu Santo y de los cielos abiertos a su vista. El presidente John Taylor dijo más tarde de aquella experiencia:
“Unos pocos hombres reunidos en una cabaña de troncos; vieron visiones del cielo y contemplaron el mundo eterno; miraron a través de la brecha abierta del porvenir y contemplaron las glorias de la eternidad; . . . estaban sentando las bases de la salvación de este mundo.”
(History of the Church, 6:295.)
Ahora bien, habría mucho “camino difícil” entre aquella primera conferencia de treinta personas y una Iglesia a la que algún día las naciones acudirían en masa. Y, si no me equivoco, todavía quedan varios kilómetros de mal camino por recorrer para esa Iglesia. Pero haberlo visto, haberlo sentido y haber creído en ello les impidió “cansarse de hacer el bien”, y les ayudó a creer, incluso en los momentos más difíciles, que “de las cosas pequeñas procede lo que es grande”. En una batalla mucho más importante que cualquier batalla de la Segunda Guerra Mundial, esos Santos también juraron victoria, por largo y difícil que fuera el camino.
Aunque nada en nuestras vidas parezca requerir el valor y la paciencia sufrida de aquellos primeros Santos de los Últimos Días, casi toda empresa valiosa que pueda imaginar requiere algo de esa misma determinación. Incluso el amor a primera vista —si es que tal cosa existe— no se compara con el amor después de veinte años, si mi matrimonio con la hermana Holland sirve de ejemplo. En verdad, “lo mejor [siempre] está por venir.”
(Robert Browning, “Rabbi Ben Ezra”)
En ese sentido, Troilo, cuyo amor impaciente por Crésida lo convierte en un verdadero caso perdido, nos enseña una valiosa lección.
PÁNDARO: “Aquel que quiera un pastel del trigo, debe esperar la molienda.”
TROILO: “¿Acaso no he esperado?” —responde Troilo con fastidio—.
PÁNDARO: “Sí, la molienda; pero debes esperar el cernido.”
TROILO: “¿Y no he esperado?”
PÁNDARO: “Sí, el cernido; pero debes esperar la fermentación.”
TROILO: “¿Aún debo esperar?”
PÁNDARO: “Sí, hasta la fermentación; pero aún falta… el amasado, la formación del pastel, el calentamiento del horno y el horneado; y además, debes esperar el enfriado, o podrías quemarte los labios.”
(Troilo y Crésida, acto 1, escena 1, líneas 14 y siguientes.)
La cocción de los mejores “pasteles” de la vida requiere tiempo. No desesperen al tener que esperar y esforzarse. Y no “se quemen los labios” con la impaciencia.
Permítanme decir solo una cosa más sobre la tragedia moderna de los enamorados que no saben esperar. Es algo que me preocupa cada vez más.
No hablo aquí de vidas específicas ni de problemas personales sobre los que no sé nada, ni juzgaría aunque los supiera. Pero el tema general del divorcio —en abstracto— no es solo un gran problema social, sino también un gran problema simbólico en nuestro mundo.
Con una tasa de divorcios que alcanza el 50 % y sigue aumentando, más de un millón de niños estadounidenses viven cada año el trauma de la disolución matrimonial. Andrew Cherlin, de la Universidad Johns Hopkins, señala que “los estadounidenses de los años 70 y 80 son la primera generación en la historia del país que considera el divorcio y la separación como una parte normal de la vida familiar.”
(Allan C. Brownfeld, “Who’s Minding the Children,” en Divorce and Single-Parent Family Statistics*, pág. 24.*)
Esa percepción se ve reforzada por títulos de libros llamativos como Divorce, the New Freedom (El divorcio, la nueva libertad) y Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth (El divorcio creativo: una nueva oportunidad para el crecimiento personal).
Nadie desearía un mal matrimonio para nadie. Pero, ¿de dónde creemos que provienen los “buenos matrimonios”? No surgen completamente formados de la cabeza de Zeus, del mismo modo que no lo hace una buena educación, un buen magisterio en el hogar ni una buena sinfonía. ¿Por qué habría de requerir un matrimonio menos lágrimas, menos esfuerzo y un compromiso más débil que tu trabajo, tu ropa o tu automóvil?
Sin embargo, algunas parejas dedican menos tiempo a la calidad, sustancia y propósito de su matrimonio —el convenio más alto, más sagrado y culminante que podemos hacer en este mundo— que al mantenimiento de su Datsun del 72. Y rompen el corazón de muchas personas inocentes, tal vez incluso el propio, si ese matrimonio llega a disolverse.
Como ha aconsejado el presidente Spencer W. Kimball, no debemos dar una obediencia a medias al matrimonio. El matrimonio requiere toda nuestra consagración.
(Véase Spencer W. Kimball, Marriage, Deseret Book, 1978, pág. 10.)
Así también, toda tarea digna requiere todo lo que podamos dar de nosotros mismos. El Señor requiere el corazón y una mente dispuesta si hemos de comer del bien de la tierra de Sion en los últimos días.
El 28 de julio de 1847, cuatro días después de su llegada a aquel valle, Brigham Young se detuvo en el lugar donde hoy se alza el majestuoso Templo de Salt Lake y exclamó a sus compañeros:
“¡Aquí [construiremos] el Templo de nuestro Dios!”
(James H. Anderson, “The Salt Lake Temple,” Contributor 6 [abril de 1893]: 243.)
El templo, cuyos terrenos cubrirían una octava parte de una milla cuadrada, sería edificado para permanecer por la eternidad. ¿A quién le importaba el dinero, la piedra, la madera, el vidrio o el oro que no tenían? ¿Y qué si aún no se habían sembrado las semillas y los Santos no tenían hogares? ¿Por qué preocuparse de que pronto llegarían los grillos… y también el ejército de los Estados Unidos? Los Santos simplemente marcharon y comenzaron a cavar los cimientos para el edificio más imponente, duradero e inspirador que pudieran concebir. Y dedicarían cuarenta años de sus vidas a completarlo.
La obra pareció destinada al fracaso desde el comienzo. La excavación del sótano requería zanjas de seis metros de ancho y cinco de profundidad, gran parte de ellas a través de grava sólida. Solo cavar los cimientos requirió nueve mil jornadas de trabajo. Seguramente alguien debió decir: “Un templo sería bueno, pero ¿realmente necesitamos uno tan grande?” Pero siguieron cavando. Tal vez creían que estaban “poniendo los cimientos de una gran obra”. En todo caso, siguieron trabajando, “sin cansarse de hacer el bien.”
Y durante todo ese tiempo, Brigham Young había soñado el sueño y visto la visión. Con la excavación terminada y la ceremonia de la piedra angular concluida, dijo a los Santos reunidos:
“No me gusta profetizar mucho… pero me atreveré a conjeturar que este día, y la obra que hemos realizado en él, será recordada por este pueblo durante mucho tiempo y resonará como con voz de trompeta por todo el mundo. . . . Hace cinco años, en julio, estuve aquí y vi en espíritu el Templo. [Estaba de pie] a menos de tres metros de donde hemos colocado la piedra angular principal. No he preguntado qué clase de templo deberíamos construir. ¿Por qué? Porque ya se me había representado por completo.”
(Anderson, Contributor, págs. 257–258.)
Pero, como también dijo Brigham Young:
“Nunca comenzamos a edificar [ningún] templo sin que las campanas del infierno empiecen a sonar.”
(Discourses of Brigham Young, Deseret Book, 1973, pág. 410.*)
Apenas se terminó el trabajo de los cimientos cuando Albert Sidney Johnston y sus tropas de los Estados Unidos se dirigieron al Valle del Lago Salado, con la intención de hacer la guerra a “los mormones”. En respuesta, el presidente Young hizo planes elaborados para evacuar la ciudad y, de ser necesario, destruirla por completo antes de entregarla.
Pero ¿qué hacer con el templo, cuya enorme excavación ya estaba terminada y sus muros fundamentales de 2,5 por 5 metros firmemente en su lugar? Hicieron lo único que podían hacer: lo llenaron de nuevo. Cada palada. Toda aquella tierra y grava que había sido removida con tanto esmero durante esas nueve mil jornadas de trabajo fue devuelta al mismo sitio.
Cuando terminaron, aquellas hectáreas parecían nada más que un campo arado y dejado sin sembrar.
Cuando la amenaza de guerra fue eliminada, los Santos regresaron a sus hogares y, con doloroso esfuerzo, comenzaron de nuevo a descubrir los cimientos y a retirar el material que llenaba la estructura excavada del sótano. Pero entonces, la aparente “autosuficiencia masoquista” de todo esto se hizo aún más evidente cuando, en lugar de usar adobe o arenisca, se seleccionaron enormes bloques de granito como material básico de construcción. Y se encontraban a veinte millas de distancia, en el Cañón de Little Cottonwood.
Además, el diseño y las dimensiones precisas de cada una de las miles de piedras que se usarían en aquella inmensa estructura debían ser trazadas individualmente en la oficina del arquitecto y talladas de acuerdo con esas especificaciones. Era un proceso sofocantemente lento. Solo colocar una capa de las seiscientas piedras —cada una dibujada a mano, escuadrada individualmente y cortada con precisión— alrededor del edificio tomó casi tres años. El progreso era tan lento que, para cualquiera que pasara por la manzana del templo, prácticamente no se veía avance alguno.
Y, por supuesto, transportar la piedra desde la montaña hasta el centro de la ciudad era una pesadilla. Se comenzó la construcción de un canal para transportar el granito, y se invirtieron grandes cantidades de trabajo y dinero en ello, pero finalmente se abandonó el proyecto. Se intentaron otros métodos, pero los bueyes resultaron ser el único medio viable de transporte. En las décadas de 1860 y 1870, se podían ver casi cualquier día del año equipos de cuatro, y a menudo seis bueyes, esforzándose y luchando por arrastrar desde la cantera un bloque gigantesco de granito —o, como máximo, dos de tamaño mediano—.
Durante ese tiempo, como si el ejército de los Estados Unidos no hubiese sido suficiente, los Santos enfrentaron muchas otras interrupciones. La llegada del ferrocarril desvió casi toda la mano de obra del templo durante casi tres años, y en dos ocasiones las invasiones de langostas enviaron a los trabajadores a librar combates veraniegos a tiempo completo contra las plagas. A mediados de 1871, tras dos décadas completas y una miseria incalculable desde que se había comenzado la obra, los muros del templo apenas eran visibles sobre el suelo. Mucho más visible era la ruta de los carreteros desde Cottonwood, esparcida con los restos de carretas —y de sueños— que no pudieron soportar la carga que se les impuso.
Los diarios e historias de esos carreteros están llenos de relatos sobre ejes rotos, animales atrapados en el barro, engranajes quebrados y esperanzas destrozadas. No tengo evidencia de que estos hombres blasfemaran, aunque seguramente podrían haber sido vistos mirando al cielo con cierta dureza. Pero creían, y siguieron tirando.
Y a través de todo esto, el presidente Young no parecía tener prisa. Dijo:
“El templo será construido tan pronto como estemos preparados para usarlo.”
De hecho, su visión era tan elevada y su esperanza tan amplia que, en medio de ese esfuerzo abrumador que requería prácticamente todo lo que los Santos podían soportar, anunció la construcción de los templos de St. George, Manti y Logan.
“¿Pueden ustedes realizar la obra, Santos de los Últimos Días de estos varios condados?”, preguntó.
Y luego, en su estilo inimitable, respondió:
“Sí; esa es una pregunta que puedo responder fácilmente. Ustedes son perfectamente capaces de hacerlo. La pregunta es: ¿tienen la fe necesaria? ¿Tienen suficiente del Espíritu de Dios en sus corazones para decir: sí, con la ayuda de Dios nuestro Padre edificaremos estos edificios en Su nombre? … Vayan ahora, con todas sus fuerzas y con sus medios, y terminen este templo.”
(Anderson, Contributor, pág. 267.)
Así que cuadraron los hombros, endurecieron la espalda y avanzaron con todas sus fuerzas.
Cuando el presidente Brigham Young murió en 1877, el templo aún se alzaba apenas unos seis metros sobre el suelo. Diez años más tarde, su sucesor, el presidente John Taylor, y el arquitecto original del templo, Truman O. Angell, también habían fallecido. Las paredes laterales recién alcanzaban el nivel del cuadrado.
Y ahora ya se había aprobado en el Congreso la infame Ley Edmunds-Tucker, que disolvía la corporación legal de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uno de los efectos de esta ley fue poner a la Iglesia bajo administración judicial, mediante la cual el mariscal de los Estados Unidos, bajo orden del tribunal, confiscó este templo al que los Santos habían dedicado casi cuarenta años de sus vidas soñando, trabajando y orando fervientemente por verlo terminado.
A todas luces, la estructura —aún inacabada, pero cada vez más majestuosa— estaba a punto de ser arrebatada en el último momento a sus legítimos dueños y puesta en manos de extraños y enemigos, el mismo grupo que a menudo había alardeado de que los Santos de los Últimos Días nunca serían permitidos a terminar su edificio. Parecía que esas fanfarronadas estaban a punto de cumplirse.
Inmediatamente surgieron planes para desviar el uso previsto del templo de maneras que profanarían su propósito sagrado y ridiculizarían el inmenso sacrificio de los Santos que tan fielmente habían tratado de construirlo.
Pero Dios estaba con estos hijos modernos de Israel, como siempre lo ha estado y siempre lo estará. Ellos hicieron todo lo que pudieron y dejaron el resto en Sus manos. Entonces el Mar Rojo se abrió ante ellos, y caminaron sobre tierra firme y seca.
El 6 de abril de 1893, los Santos en conjunto estaban casi delirantes de gozo. Finalmente, allí, en su propio valle y con sus propias manos, habían tallado en la montaña un monumento de granito que habría de representar, después de todo lo que habían sufrido, la seguridad de los Santos y la permanencia de la verdadera Iglesia de Cristo en la tierra para esta última dispensación. El símbolo central de todo eso era la casa terminada de su Dios.
Las calles estaban literalmente abarrotadas de gente. Cuarenta mil personas se abrieron paso hasta los terrenos del templo. Diez mil más, incapaces de entrar, treparon a los techos de los edificios cercanos con la esperanza de poder contemplar algo de las ceremonias.
Dentro del Tabernáculo, el presidente Wilford Woodruff, visiblemente conmovido por la magnitud del momento, dijo:
“Si hay alguna escena sobre la faz de esta tierra que atraiga la atención del Dios del cielo y de las huestes celestiales, es la que tenemos ante nosotros hoy: la congregación de este pueblo, el grito de ‘¡Hosanna!’, la colocación de la piedra superior de este templo en honor a nuestro Dios.”
(Anderson, Contributor, pág. 270.)
Luego, saliendo al exterior, colocó la piedra cimal exactamente al mediodía.
En palabras de uno que estuvo allí:
“La escena que siguió está más allá del poder del lenguaje para describirla.”
Lorenzo Snow, amado presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles, avanzó al frente guiando a cuarenta mil Santos de los Últimos Días en el Grito de Hosanna. Cada mano sostenía un pañuelo, y cada ojo estaba lleno de lágrimas. Uno dijo que la misma “tierra parecía temblar con el volumen del sonido” que resonaba en las cimas de las montañas.
“Un espectáculo más grandioso o más imponente que esta ceremonia de la colocación de la piedra cimal del Templo no se registra en la historia.”
(Anderson, Contributor, pág. 273.)
Finalmente, estaba terminado —para siempre—.
La prestigiosa revista Scientific American se refirió a este majestuoso nuevo edificio como un “monumento a la perseverancia mormona”. Y así fue. Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Las mejores cosas siempre valen la pena terminarlas.
“¿No sabéis que sois templo de Dios?”
(1 Corintios 3:16)
Sin duda lo somos. Por largo y laborioso que parezca el esfuerzo, debemos seguir tallando y colocando las piedras que harán de nuestros logros “un espectáculo grandioso e imponente.” Debemos aprovechar cada oportunidad para aprender y crecer, soñar sueños y ver visiones, trabajar por su cumplimiento, esperar con paciencia cuando no haya otra opción, apoyarnos en la espada y descansar un momento, pero levantarnos y luchar de nuevo.
Tal vez no veamos el pleno significado de nuestro esfuerzo en esta vida. Pero nuestros hijos lo verán, o los hijos de nuestros hijos lo verán, hasta que finalmente, todos juntos con ellos, podamos elevar el Grito de Hosanna.