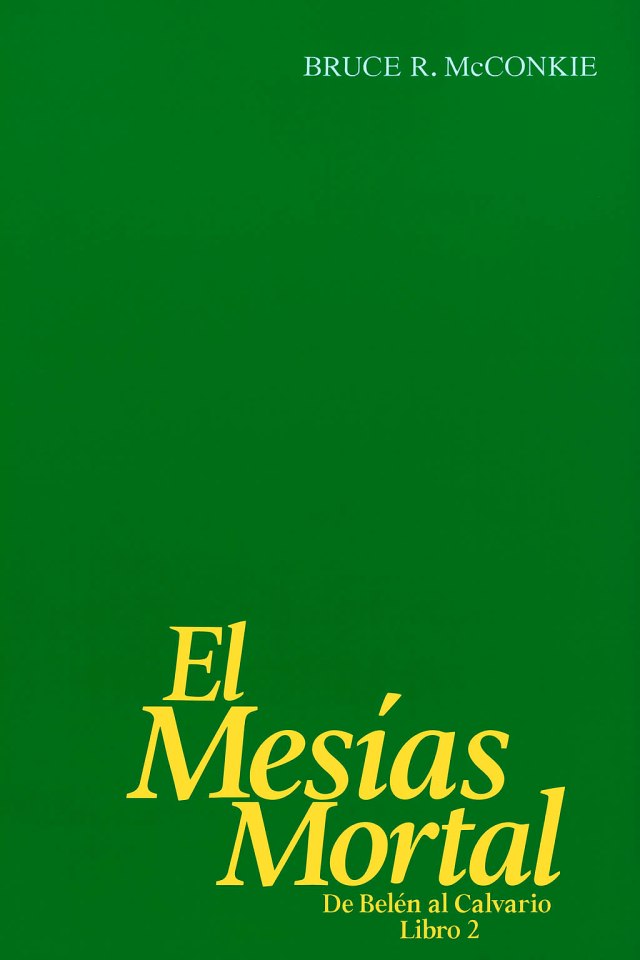El Mesía Mortal
De Belén al Calvario
Libro 2
Bruce R. McConkie
El Mesía Mortal – De Belén al Calvario Libro 2
En este segundo volumen De Belén al Calvario, Bruce R. McConkie nos guía por la etapa más activa y profunda del ministerio del Salvador. Jesús ya no es el recién revelado Mesías de Nazaret; ahora es el Maestro que recorre Galilea y Judea proclamando el evangelio del Reino, enseñando por parábolas, sanando a los enfermos y desafiando las tradiciones vacías de los hombres.
McConkie retrata este período como el punto en que el Hijo de Dios se presenta plenamente como la luz del mundo, y su palabra divide los corazones: algunos creen y lo siguen, otros lo rechazan y conspiran contra Él.
El autor presenta los milagros de Cristo no como actos de maravilla, sino como manifestaciones del poder divino que testifican de su identidad mesiánica. Cuando Jesús sana al ciego, calma la tempestad o resucita a los muertos, McConkie recalca que esos hechos son parábolas vivientes de su obra redentora:
- Calma la tempestad del alma,
- Da vista espiritual al ciego,
- Libera a los cautivos del pecado,
- Y vence la muerte con su palabra.
Cada milagro es una enseñanza sobre quién es Él y qué puede hacer por cada persona que cree.
McConkie describe con solemnidad el creciente odio de los líderes judíos y la hipocresía de su religiosidad. Las páginas reflejan un contraste cada vez más nítido entre la luz y las tinieblas, la humildad del Cristo y la dureza del corazón humano.
Esta tensión prepara el camino hacia el sacrificio supremo, y el autor no se aparta de mostrar que todo se desarrolla conforme al plan divino “desde antes de la fundación del mundo”.
Una de las secciones más ricas del volumen es el análisis del Sermón del Monte y de las parábolas del Reino. McConkie ve en ellas el código de vida del discípulo de Cristo: humildad, pureza de corazón, misericordia, obediencia y fe.
El autor nos recuerda que estas no son solo palabras bellas, sino normas de santidad, una invitación a convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Las parábolas, por su parte, revelan que el Reino de los Cielos crece en medio del mundo, invisible para muchos, pero real para quienes tienen oídos para oír.
En tono pastoral y a la vez doctrinal, McConkie reitera que seguir a Cristo implica renunciar a sí mismo. El Mesías no busca multitudes, sino corazones dispuestos. El discípulo debe cargar su cruz, amar al prójimo, y confiar en el Señor aun en medio del rechazo.
El autor muestra cómo los Doce aprenden gradualmente esta verdad —a veces con fe, otras con temor—, y cómo el Salvador los prepara con paciencia divina.
Al avanzar el relato, McConkie nos muestra a un Cristo cada vez más majestuoso y sereno, que actúa con amor perfecto y autoridad divina. Su mirada alcanza el alma; su compasión abarca a todos; su enseñanza corta con verdad eterna.
El libro culmina en un tono de profunda reverencia: Cristo es el Maestro, el Misionero, el Hijo de Dios en carne mortal que cumple la misión más grande de la historia: revelar al Padre y redimir al hombre.
“El Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre y a enseñar el camino de la vida eterna a todo el género humano.”
El segundo volumen de El Mesías Mortal es una invitación a conocer a Cristo como Maestro vivo, a escuchar su voz en las Escrituras, y a seguirle con fe y humildad. Es un relato de poder, compasión y verdad, donde cada página nos acerca al corazón del Evangelio.
Table de Contenido
Sección 4 Jesús comienza el gran ministerio galileo
Capítulo 33 Jesús predica el evangelio en Galilea
Capítulo 34 Jesús cumple las profecías mesiánicas
Capítulo 35 Los ministros galileos en Galilea
Capítulo 36 Jesús usa los milagros para extender la obra
Capítulo 37 Jesús trae una nueva dispensación del evangelio
Capítulo 38 La segunda Pascua del ministerio de Jesús
Capítulo 39 Jesús: “Señor… del día de reposo”
Sección 5 Los Doce, el Sermón del Monte y la creciente oposición
Capítulo 40 Jesús escoge a los Doce
Capítulo 41 El Sermón del Monte
Capítulo 42 Jesús Discursa sobre la Ley de Moisés
Capítulo 43 Jesús Discursa sobre las Normas del Evangelio
Capítulo 44 Jesús enseña doctrina a sus santos
Capítulo 45 Jesús ministra como quien tiene autoridad
Capítulo 46 Jesús y Juan dan testimonio el uno del otro
Capítulo 47 Jesús enfrenta a sus enemigos fariseos
Capítulo 48 La familia de Jesús y la familia de Lucifer
Sección 6 El Ministerio Galileo Continuo
Capítulo 49 Jesús Enseña en Parábolas
Capítulo 50 Parábolas habladas por Jesús
Capítulo 51 Jesús ministra entre los gadarenos
Capítulo 52 Un ministerio continuo de milagros
Capítulo 53 Jesús envía a los Doce
Capítulo 54 Jesús instruye a los Doce
Capítulo 55 Herodes decapita al bendito Juan
Capítulo 56 Jesús alimenta a los cinco mil
Capítulo 57 Jesús camina sobre el mar de Galilea
Capítulo 58 El Sermón sobre el Pan de Vida
Capítulo 59 El discurso sobre la limpieza
Sección 4
Jesús comienza el gran ministerio galileo
“Creemos que por la Expiación de Cristo, todo el género humano puede ser salvo, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.” (Artículo de Fe 3).
Jesús —Predicador de justicia, Ministro poderoso, Hombre de Dios— ahora sale hacia Galilea, donde, en sus calles y en sus sinagogas, predica el evangelio del reino: que la salvación viene por medio de él y se alcanza por aquellos que creen y obedecen.
Él inaugura una nueva dispensación del evangelio; llama a los pecadores al arrepentimiento; aplica a sí mismo las profecías mesiánicas; y llama a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo a seguirle.
Sana al hijo de un noble; expulsa un espíritu maligno de un endemoniado; limpia a un leproso; perdona pecados; sana a un paralítico, a un hombre impedido y a uno con la mano seca.
Sobre todo —mientras está en la Pascua en Jerusalén— proclama su filiación divina; se declara a sí mismo “igual a Dios”; promete llevar el evangelio a los muertos; anuncia que los hombres son resucitados, juzgados y asignados a su gloria por el Hijo; y expone la ley divina de los testigos.
Es rechazado por los suyos en Nazaret, y porque afirma que Dios es su Padre y porque viola las reglas rabínicas del sábado, los fariseos lo espían y se unen con los herodianos para tramar su muerte.
El ministerio de nuestro Señor está ya bien en marcha, y los acontecimientos presentes son un preludio de lo que vendrá. El Hijo de Dios ministra entre los hombres, y los hijos de Lucifer procuran destruirlo.
Capítulo 33
Jesús predica el evangelio en Galilea
“Este es el evangelio que os he dado: que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado en la cruz; y después de haber sido levantado en la cruz, para atraer a todos los hombres hacia mí. … Y este es el mandamiento: Arrepentíos, todos los extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, a fin de que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, para que comparezcáis sin mancha ante mí en el día postrero. De cierto, de cierto os digo, este es mi evangelio.” (3 Nefi 27:13-14, 20-21).
“Arrepentíos y creed en el evangelio”
(Marcos 1:14-15; Mateo 4:17; Lucas 4:14-15; TJS Lucas 4:15; Juan 4:43-45)
Llegamos ahora a los tres versículos en los evangelios sinópticos que marcan el tono de todo lo que salió de las plumas de los autores sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. El mensaje que contienen se aplica también a todo lo que se registra en el evangelio del Amado Juan.
Estuvimos con Jesús en Betábara cuando fue bautizado por Juan. Vimos los cielos abrirse y al Espíritu Santo de Dios descender en forma corporal para reposar sobre él. Lo acompañamos al desierto cuando ayunó y se comunicó con su Padre durante cuarenta días, y luego venció los engaños del archiengañador. Vimos a los ángeles ministrarle; oímos a Juan identificarlo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo; y lo escuchamos llamar a Andrés y Simón, a Felipe y Natanael, y a Juan para que lo siguieran.
Asistimos a la celebración de bodas en Caná, bebimos el vino dulce que antes había sido agua, y luego lo acompañamos a la fiesta de la Pascua en la Ciudad Santa. Allí, con indignación atronadora pero justa, empuñando un látigo hecho de cuerdas pequeñas, echó a los cambistas del atrio de los gentiles, volcó sus mesas de codicia y liberó a los animales y aves que profanaban la Casa de su Padre.
Nos sentamos con reverente asombro mientras enseñaba a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual y la salvación que de ello resulta, y lo oímos decir con sus propios labios que él era el Unigénito del Padre y que todo aquel que en él creyera no se perdería, sino que tendría vida eterna.
Después viajamos y convivimos con él durante unos nueve meses, por todas las ciudades y aldeas de Judea, mientras proclamaba su filiación divina y derramaba palabras de vida eterna en los oídos de sus oyentes judíos. Somos conscientes de la gran declaración de Juan el Bautista, hecha en Enón, cerca de Salim, de que todos los que creen en el Hijo tendrán vida eterna; y sabemos que el Precursor de nuestro Señor ahora languidece en una vil y malvada mazmorra en una fortaleza, cerca de un palacio donde Herodes Antipas se deleita en esplendor lujurioso.
Solo hace unos días nos levantamos temprano para caminar con él por el escabroso país montañoso, desde el norte de Judea hasta Sicar en Samaria, donde se encuentra el pozo de Jacob. Allí, en el pozo y en la ciudad, seguimos escuchando las palabras de sabiduría y verdad que nadie más que él ha pronunciado jamás, y luego viajamos con él hacia su propia Galilea.
Exceptuando los relatos de su bautismo y la tentación que le siguió, todo lo que hemos visto, oído y sentido nos ha llegado del Evangelio de Juan. En todo ello, Juan estuvo presente en persona o recibió testimonios directos de otros, incluso del mismo Señor Jesús. Pero ahora, después de casi un año de su ministerio activo, y con solo unos tres meses restantes antes de su segunda Pascua, acudimos también a los relatos sinópticos para aprender acerca de aquel de quien ya sentimos tanta reverencia.
Y por primera vez encontramos registrado, en un lenguaje claro y sencillo, exactamente lo que Jesús está haciendo al salir a cumplir la voluntad de aquel a quien sirve. Llegamos a tres versículos que marcan el tono y dan significado y perspectiva a todo lo que está escrito en todos los Evangelios.
Jesús vuelve a su tierra natal, al lugar de su niñez, juventud y años de madurez, al sitio del cual él mismo “dio testimonio, que un profeta no tiene honra en su propia tierra.” Pero ahora regresa “en el poder del Espíritu” a un pueblo que “lo recibió, habiendo visto todas las cosas que hizo en Jerusalén en la fiesta; porque ellos también habían ido a la fiesta.” Esta vez “su fama” se esparcirá “por todas las regiones de alrededor”; y mientras enseña en sus sinagogas, será “glorificado por todos los que creyeron en su nombre.” Donde antes estuvo sin honra en su tierra, ahora, al menos por una temporada, muchos acudirán a él, y todos sabrán de las obras maravillosas que está haciendo.
En los tres versículos de los que hablamos, Mateo dice: “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”; y Marcos dice: “Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.”
En estos versículos encontramos la clave que abre la puerta para comprender todas las enseñanzas de Jesús. En Galilea —y en otros lugares, en todas partes— invitaba a los hombres a creer y a arrepentirse; a creer en él como el Hijo de Dios y a arrepentirse de sus pecados; a aceptar el evangelio que predicaba y a llegar a ser miembros de su reino terrenal. Jesús predicó el evangelio; y a menos que esto se nos grabe, no entenderemos ni podremos entender su ministerio entre los hombres. Jesús predicó el evangelio —ni más ni menos.
¿Qué es el evangelio? ¿El evangelio del reino? ¿Y qué es el reino de los cielos que ahora se ha acercado?
El evangelio es el plan de salvación, el plan ordenado y establecido por el Padre para permitir que sus hijos espirituales avancen, progresen y lleguen a ser como él. Son todas las leyes, verdades, ritos, ordenanzas y prácticas mediante cuya conformidad los hombres pueden salvarse con exaltación eterna en las mansiones de lo alto. Es el sistema que permite a los hijos de Dios llegar a ser dioses. “Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.” (Romanos 1:16).
El evangelio son las buenas nuevas de gran gozo de que la salvación está en Cristo; de que un Dios misericordioso ha provisto un Salvador para sus hijos; de que el hombre caído puede ser rescatado de la muerte temporal y espiritual. Es: “Que Jesucristo vino al mundo, para ser crucificado por el mundo, y para llevar los pecados del mundo, y para santificar al mundo, y para limpiarlo de toda injusticia; Para que, por medio de él, todos sean salvos, a quienes el Padre puso en su poder y que por él fueron hechos.” (DyC 76:40-41). Es: “Que el Hijo de Dios ha expiado la culpa original”, de modo que los niños pequeños “son íntegros desde la fundación del mundo” (Moisés 6:54), y que todos los que se arrepientan y lleguen a ser como esos niños pequeños serán salvos.
El evangelio “es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre del Unigénito [de Dios].” Reconoce que “todos los hombres, en todas partes, deben arrepentirse, o de ningún modo podrán heredar el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia.” (Moisés 6:57-62).
Consiste en escuchar la voz de Dios y creer en su Unigénito; en abandonar el mundo y arrepentirse de los propios pecados; en ser bautizado en agua para la remisión de los pecados; en recibir el don del Espíritu Santo, de modo que el santo recién nacido pueda ser santificado y llegar a ser puro y sin mancha; y luego en perseverar hasta el fin y obrar justicia todos los días de la vida. “Y este es mi evangelio: el arrepentimiento y el bautismo en agua; y después viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, a saber, el Consolador, que manifiesta todas las cosas y enseña las cosas pacíficas del reino.” (DyC 39:6).
Tal es el evangelio, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que admite a los hombres en el reino de Dios en la tierra —que es la Iglesia— y en el reino de Dios en el cielo —que es el reino celestial. Cuando Jesús dijo: “El reino de los cielos se ha acercado”, estaba anunciando que el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia de Jesucristo, había sido nuevamente organizado entre los hombres.
Cuando Jesús predicaba el evangelio, una y otra vez decía cosas como estas: “El Dios de vuestros padres, que fue adorado por Abraham y Moisés y todos los santos profetas, me ha enviado; yo soy su Hijo, por medio de quien viene la salvación. Como le dije a Nicodemo, soy el Unigénito; y como le dije a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Venid a mí; creed en mí; guardad mis mandamientos; uníos a mi Iglesia; bautizaos y yo os daré el Espíritu Santo; caminad en sendas de rectitud y mi sangre os limpiará de todo pecado. Y habiendo gozado de las palabras de vida eterna en este mundo, seréis herederos de vida eterna, incluso de gloria inmortal en el mundo venidero.”
Jesús no vino entre los hombres simplemente para enseñar principios éticos, para dar parábolas, para presentar un camino más alto y mejor de vida a la humanidad oprimida. Que hizo todo esto, y más, nadie lo duda. Pero Jesús vino entre los hombres para expiar los pecados del mundo, para hacer posible la salvación mediante el derramamiento de su sangre, y para enseñar aquellas leyes del evangelio mediante cuya obediencia todos los hombres pueden ser salvos en el reino de Dios. Jesús predicó el evangelio; así está escrito, y así es.
Los relatos evangélicos no son, ni pretenden ser, exposiciones definitivas de las verdades salvadoras que constituyen el evangelio, ni pretenden registrar las enseñanzas doctrinales completas del Señor Jesús. Más bien, son relatos fragmentarios de dichos seleccionados y de algunos de sus hechos. “Las narraciones sinópticas” —Mateo, Marcos y Lucas— son, como lo expresa Edersheim, solo breves resúmenes históricos, con aquí y allá episodios especiales o informes de enseñanzas insertados.” (Edersheim 1:422-23).
Con estas realidades delante de nosotros, podremos poner los episodios y relatos en su debida perspectiva y aprender por qué cada uno ha sido preservado para nosotros. Parábolas, sanidades, enseñanzas, sermones —todo lo que nuestro Señor dijo e hizo— solo puede entenderse cuando se considera en su relación con ese evangelio —la plenitud del evangelio eterno— que Jesús vino a enseñar.
Jesús sana al hijo de un noble
(Juan 4:46-54; TJS Juan 4:55-56)
Los milagros son parte del evangelio. Las señales siguen a los que creen. Donde se enseñan las doctrinas de salvación en pureza y perfección, donde hay almas creyentes que aceptan estas verdades y las hacen parte de sus vidas, y donde las almas devotas aceptan a Jesús como su Señor y le sirven lo mejor que pueden, allí siempre habrá milagros. Tales milagros acompañan siempre la predicación del evangelio a un pueblo receptivo y obediente.
Los milagros son una señal y un testimonio de la verdad y divinidad de la obra del Señor. Donde hay milagros, allí está el evangelio, la Iglesia, el reino y la esperanza de salvación. Donde no hay señales y milagros, ninguna de estas bendiciones deseadas se hallará. Estas realidades nos preparan para considerar los episodios y relatos que se han preservado para nosotros en los Evangelios.
Así pues, Jesús, regresando a Galilea, a un pueblo que en ese momento en su mayoría era receptivo y amistoso, va a Caná. Su fama le había precedido; de hecho, parte de esa fama tuvo su comienzo en este mismo poblado galileo, pues fue aquí donde el agua se convirtió en vino por su palabra. Pero ahora los galileos también tenían en mente lo que había hecho en la fiesta de la Pascua; y no podemos descartar la posibilidad —¿no deberíamos decir probabilidad?— de que también les hubiesen llegado las buenas nuevas de lo que había hecho, durante nueve meses, por toda Judea. Muchos lo aclamaban por lo que decía ser: el Enviado para enseñar y sanar.
Mientras Jesús estaba en Caná, quizá hospedado en la casa de Natanael, llegó a él desde Capernaúm —a unos treinta kilómetros de distancia— un noble cuyo hijo “estaba a punto de morir.” Es razonablemente seguro que este noble era un oficial, ya sea civil o militar, en la corte de Herodes Antipas; al menos la palabra usada por Juan para describirlo es la misma que Josefo y otros usaban repetidamente para referirse a oficiales al servicio de ese tirano malvado. En cualquier caso, el noble rogó a Jesús “que descendiese y sanase a su hijo.” Qué palabras de ferviente súplica usó, no lo sabemos. Su intención debió haber sido inducir al Maestro a viajar hasta el lecho del hijo moribundo, cosa que Jesús no tenía intención de hacer.
Ante esa suposición —que la presencia personal del Sanador era necesaria para efectuar la curación—, Jesús dijo: “Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.” ‘Si no me veis venir y poner mis manos sobre la cabeza de vuestro hijo, como sabéis que he hecho con otros, no creeréis que será sanado. ¿No sabéis que de mí está escrito: “Envió su palabra, y los sanó”?’ (Sal. 107:20). A pesar de esta suave reprensión, el noble continuó suplicando: “Señor, desciende antes que mi hijo muera.”
Habiendo probado así la fe creciente del suplicante influyente, y encontrando que sabía en su corazón que Jesús tenía poder para sanar a los que yacían a las puertas de la muerte, nuestro Señor dijo: “Ve; tu hijo vive.” No habría una curación gradual; la distancia no significaba nada donde estaba en juego el ejercicio del poder sanador. Jesús habló, y el hecho se cumplió. Sin otra seguridad, sabiendo únicamente que las palabras de este Hombre debían cumplirse todas, el noble “creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.”
Mientras que antes había venido apresuradamente, ansioso y perturbado, importunando y suplicando que Jesús viajara a Capernaúm para sanar a su hijo, ahora, en paz consigo mismo, permaneció durante la noche en o cerca de Caná. Al día siguiente, mientras viajaba de regreso a casa, se encontró con sus siervos, quienes le dijeron: “Tu hijo vive”, y supo que la fiebre lo había dejado en la misma hora en que Jesús había pronunciado aquellas benditas palabras.
Este es el primer milagro de sanidad que se presenta en detalle en los Evangelios. Los realizados en la fiesta de la Pascua y a lo largo de toda Judea no están descritos ni explicados. Este milagro —el segundo realizado en Caná— añade una nueva dimensión al ministerio sanador de Jesús que no habíamos visto hasta este punto. Es, de hecho, un milagro doble: uno que sanó el cuerpo del hijo ausente, y otro que curó la incredulidad y plantó fe en el corazón del padre presente.
Con respecto al muchacho moribundo, da testimonio de que el Sanador Divino no está limitado por ubicación geográfica; que él habla y la enfermedad huye; que el lugar en que se encuentra el suplicante que sufre no tiene importancia; que Dios gobierna todas las cosas; que su poder está en todas partes. Con respecto al padre que buscaba la intervención divina, da testimonio de que el crecimiento de la fe en el corazón de un peregrino terrenal, y la sanidad, por así decirlo, del alma del hombre, es tan grande un milagro como —más aún, un milagro mucho mayor que— la sanidad del cuerpo físico.
Habiendo oído el evangelio predicado, y creyendo que el Maestro podía obrar milagros, el padre vino a Jesús. “Desciende a Capernaúm y sana a mi hijo”, suplicó. Al rehusar ir —¡como si su presencia personal fuese necesaria para un milagro!— Jesús probó la fe del padre; y al ver que permanecía firme, sanó al hijo con una palabra. El padre, sin más, y antes de que llegara noticia de sus siervos, supo que el poder sanador había operado y que su hijo vivía. Cuando esto fue confirmado un día después, Juan dice: “Creyó él con toda su casa.”
Hemos visto, pues, el milagro de sanar un cuerpo enfermo y el milagro de sanar un alma que buscaba la verdad; hemos visto una curación física que levantó a un muchacho de las puertas de la muerte, y una curación espiritual que permitió a un hombre librarse de la enfermedad de la incredulidad que conduce a la muerte espiritual. ¡Verdaderamente el Maestro Sanador usa su poder de una manera perfecta para la bendición y beneficio de sus hermanos mortales!
Capítulo 34
Jesús cumple las profecías mesiánicas
“¿Y no profetizó Moisés acerca de la venida del Mesías, y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aun todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho que Dios mismo descendería entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí la forma de hombre, y andaría con gran poder sobre la faz de la tierra?” (Mosíah 13:33-34).
“De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.” (Hechos 10:43).
Profecías mesiánicas: Su naturaleza y propósito
Estamos en la antigua Jerusalén —la Ciudad Santa— el lugar escogido donde los profetas enseñan la palabra de Jehová y donde, con demasiada frecuencia, mueren por el testimonio de Jesús que poseen. Isaías está aquí —siete siglos y medio antes de Cristo— y le oímos decir:
“¡Regocíjate, oh Israel, porque un Niño nos es nacido; un Hijo nos es dado! Él es el Mesías, el Dios Poderoso, el Príncipe de Paz. He aquí, una virgen concebirá; ella dará a luz a este Hijo; y su nombre será Emanuel, que significa: Dios con nosotros, porque Dios mismo morará como Hombre Mortal.”
Esto oímos, y mucho más.
Luego estamos en una llanura de Judea, a pocos kilómetros de la Ciudad Santa, donde vemos y oímos cosas tan maravillosas que nuestro pecho arde con fuego vivo. Oímos a un ángel, libre de pecado, anunciar el nacimiento del descendiente de David. Oímos los cielos resonar mientras coros angélicos dan gloria a Dios y cantan de paz entre los hombres de buena voluntad en la tierra. Ha nacido un Niño; un Hijo hace de la carne su tabernáculo. Su madre no es otra que la Virgen Bendita de quien profetizaron Isaías y Nefi. Es como si estuviéramos viendo otra vez lo que ya habíamos visto antes a través de los ojos proféticos. Tal es la naturaleza de las profecías mesiánicas.
De nuevo nos mezclamos con los santos de la antigüedad y escuchamos a sus profetas hablar en tonos amorosos del Mesías que había de venir. Miqueas describe a sus oyentes el pequeño pueblo de Belén:
“Tú, Belén Efrata —dice—, de ti saldrá el Mesías Prometido; aunque eres pequeña e insignificante entre las ciudades de Judá, tu nombre quedará para siempre ligado al Señor Omnipotente, al Dios Eterno, porque en ti nacerá.”
Oímos a Jeremías predecir el dolor y la lamentación cuando Raquel llore por los inocentes asesinados en los días de Herodes; oímos a Oseas hablar de la huida a Egipto para que el Niño Bendito escape de la espada que busca su vida; y escuchamos otra voz profética testificar: “Cuando salga de Egipto, irá a Nazaret de Galilea, allí madurará, crecerá y se preparará; y en lo sucesivo será llamado Nazareno.”
Luego vamos a Belén, encontramos la posada donde el Eterno yace en un pesebre, en esa parte del albergue donde se atan los animales. Vemos la huida a Egipto; y nos regocijamos con su regreso al hogar sagrado provisto por José y María entre los nazarenos. Una vez más es como si lo hubiéramos visto todo antes; y en verdad lo habíamos visto, pues habíamos escuchado las declaraciones mesiánicas y conocido su significado.
Y tal es la naturaleza de las profecías mesiánicas: que quienes van delante saben con tanta seguridad y plenitud acerca de la verdad y divinidad de lo que ha de venir como lo saben quienes vienen después.
Vemos a Jesús bautizado en Betábara, en el Jordán; contemplamos los cielos abrirse y al Espíritu Santo de Dios descender sobre él, en forma corporal, con toda la serenidad y calma de una paloma. Oímos el testimonio de su Precursor: “Este es el Cordero de Dios, el Redentor del mundo, aquel que tomará sobre sí los pecados de todos los hombres con la condición del arrepentimiento”; y, sin embargo, no estamos en Palestina; no estamos de pie en las orillas del Jordán; no es enero del año 27 d.C. Todo lo que vemos y oímos se nos muestra más de seiscientos años antes de su cumplimiento, porque estamos con Nefi. Hemos sido llevados por el Espíritu a un monte sumamente alto, donde contemplamos en visión las mismas cosas que un día serán cuando aquel que es el Señor Espíritu se convierta en hombre mortal.
Y no nos sorprende en lo más mínimo cuando lo volvemos a ver todo, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado por él a fin de cumplir toda justicia. La vista previa es la misma que el cumplimiento. Y tal, conviene declararlo, es la naturaleza de las profecías mesiánicas.
Por el espíritu de profecía y revelación, mientras las visiones de la eternidad pasaban delante de ellos, y con la percepción profética conocida solo por aquellos que caminan en la luz del Espíritu, los antiguos santos, profetas y videntes estaban tan bien informados acerca de Cristo y su ministerio como lo estamos nosotros que hemos venido después. Sus profecías mesiánicas fueron tan poderosas y persuasivas, y tan llenas de las doctrinas de salvación, como lo son nuestros testimonios mesiánicos. La única diferencia es que ellos hablaron de lo que se les reveló de antemano, y nosotros hablamos de lo que se nos ha revelado después de los acontecimientos.
Las profecías mesiánicas predicen todas las cosas que los hombres deben saber acerca del Señor Jesús y su ministerio mortal; todas las cosas acerca de su nacimiento, ministerio y muerte; todas las cosas acerca de sus enseñanzas, milagros y poder sanador; todas las cosas acerca del rescate que pagó y la expiación que efectuó; todas las cosas acerca de todo lo que los hombres deben saber para limpiar sus almas mediante su sangre expiatoria. Las profecías mesiánicas revelan a Cristo y su ministerio, y la salvación que está en él, antes de su venida.
Hablamos así, con las ilustraciones aquí mencionadas, para sentar las bases de las palabras llenas de gracia que Jesús está a punto de pronunciar en la sinagoga de Nazaret de Galilea. Nuestro Señor ha salido de Judea, pasando por Samaria, hasta llegar a Caná. Allí sanó al hijo de un noble, aunque el niño moribundo estaba a treinta kilómetros de distancia, en Capernaúm. En todas partes ha predicado el evangelio, y ahora está en la sinagoga en día de reposo, y está a punto de aplicar, en efecto, todas las profecías mesiánicas a sí mismo.
Jesús aplica las profecías mesiánicas a sí mismo
(Lucas 4:16-22)
Ahora estamos con Jesús en Nazaret —un lugar de grata memoria para él—, la ciudad galilea donde fue sujeto a José y María; la ciudad fundada en las colinas y montañas de Galilea, desde cuyas alturas la Luz del Mundo ahora hace irradiar sus rayos; la ciudad donde es conocido, donde aprendió el oficio de carpintero, donde fue a la escuela y se sentó en la sinagoga en los días de reposo.
Ha venido de Caná, donde convirtió el agua en vino y donde, con solo su palabra, un niño en Capernaúm recibió vida y vitalidad y retrocedió de la puerta abierta de la muerte. Su fama le ha precedido; sus compatriotas nazarenos saben del milagro de Caná-Capernaúm, de lo que hizo en la fiesta de la Pascua, de los milagros que formaron parte de su primer ministerio en Judea. Ya no es simplemente uno más en la multitud; ha dado un paso adelante como Líder de los hombres; tiene discípulos que siguen sus pasos y testifican de su divinidad; y ha comenzado a asumir prerrogativas que ni siquiera el gran Sumo Sacerdote se atrevería a asumir. Nadie sino él —ni los que vinieron antes, ni los que vinieron después— había expulsado con violencia a los cortesanos sacerdotales de los atrios del templo, como si él mismo fuera mayor que el templo y todos sus ministros. Nadie sino él dominaba los elementos con tanta facilidad ni tenía tan maravilloso poder sobre la enfermedad, la vida y la muerte. Nada de lo que Jesús haga en lo sucesivo podrá hacerse en secreto; su luz nunca podrá esconderse debajo de un almud; los ojos de todos los hombres estarán puestos en él mientras viva; y sus palabras serán aquellas que se estimen más que todas las demás.
Con Jesús vamos a la sinagoga en día de reposo. Tal es su costumbre, tal es la nuestra, y tal es la costumbre de todos los fieles en Israel. El culto en la sinagoga es tan obligatorio como cualquier otra cosa en la vida del pueblo escogido en este día meridiano. Las sinagogas son lugares sagrados a los cuales recurre Israel para rendir devoción al Altísimo y alabar su nombre en sermón y oración. En ellas no se bromea ni se ríe, ni se come, ni se hace nada irreverente o que distraiga del verdadero espíritu de adoración. Y es digno de notarse que lo que prevalecía en las sinagogas antiguamente es lo que debería prevalecer en nuestras casas de adoración hoy, porque la práctica cristiana de la adoración frecuente —de sermón, canto, oración y lectura de las Escrituras en edificios apartados para tales fines— surgió de la dispensación judía que precedió a la nuestra. Los apóstoles edificaron sobre los cimientos del pasado al establecer los procedimientos para su nuevo día.
Al entrar en la sinagoga de piedra, admiramos la ornamentación sobre el dintel; quizá sea “un candelabro de siete brazos, una flor abierta entre dos corderos pascuales, o hojas de vid con racimos de uvas, o, como en Capernaúm, una vasija de maná entre representaciones de la vara de Aarón.” ⁴ Observamos el cofre sagrado —un arca portátil, por así decirlo— en el que se guardan los rollos sagrados de la Ley y de los Profetas. La lámpara sagrada arde, “en imitación de la luz inextinguible en el Templo.” Frente al arca están los asientos de honor donde se sientan los gobernantes de la sinagoga, de cara al pueblo. Hay un lugar para quien ha de dirigir la devoción y un púlpito desde el cual se lee la Ley. Todo resulta familiar y perfectamente adaptado a las necesidades y circunstancias de aquel día.
Mientras tomamos asiento, lo hacemos con la plena anticipación de que el principal de la sinagoga llamará a Jesús para que pronuncie un discurso. Siempre que “algún gran Rabino, o predicador famoso, o algún extranjero distinguido, se hallaba en la ciudad”, era costumbre invitarlo a predicar al pueblo. La “institución de la predicación” es una forma de vida entre los judíos, y los predicadores populares son buscados y reciben plena libertad para exponer y enseñar, utilizando “parábolas, historias, alegorías, ingeniosos comentarios, palabras extrañas y extranjeras, leyendas absurdas; en resumen, cualquier cosa que pudiera sorprender a la audiencia.”
Anticipamos que, como es costumbre, “al concluir su discurso, el predicador” hará referencia “a la gran esperanza mesiánica de Israel”, pero poco imaginamos el poder e importancia de la proclamación mesiánica que se hará en este día.
El servicio en la sinagoga comienza. Hay dos oraciones, luego la recitación del Shema —los tres pasajes del Pentateuco en los cuales los adoradores toman sobre sí el yugo del reino— y luego otra oración. Después vienen dieciocho elogios o bendiciones y otras oraciones más. Tras estas formalidades litúrgicas, el ministro saca un rollo de la Ley, y siete personas son llamadas a leer porciones sucesivas. “Siempre se llamaba primero a un descendiente de Aarón para la lectura; luego seguía un levita, y después cinco israelitas comunes. … La lectura de la Ley era precedida y seguida de breves bendiciones.”
Es ahora el momento de la lectura de una sección de los Profetas y del discurso del día. Esta es la parte del servicio en la que sabemos que Jesús participó personalmente. “Se levantó a leer”, dice Lucas, “y le fue dado el libro del profeta Isaías.” Después de la lectura venía el sermón. Sin embargo, si siguió la práctica del día, su participación incluyó más que leer de los Profetas y disertar como quisiera. “La persona que leía en la sinagoga la porción de los Profetas también debía dirigir las devociones, al menos en gran parte”, lo que significaba “parte del Shema y la totalidad de las Eulogías.”
Si Jesús, como era la costumbre, y como otros lectores de los Profetas y predicadores del sermón solían hacer —si Jesús participó plenamente—, habría leído expresiones como estas:
“Tú eres Jehová, nuestro Dios, y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey, y el Rey de nuestros padres, nuestro Salvador, y el Salvador de nuestros padres, nuestro Creador, la Roca de nuestra Salvación, nuestro Socorro y nuestro Libertador. El nombre es desde la eternidad, y no hay Dios fuera de Ti.”
“Bendito eres Tú, Jehová, que resucitas a los muertos.”
“Tú eres Santo, y tu nombre es Santo. Selah. Bendito eres Tú, Jehová Dios, el Santo.”
Tal participación de su parte habría encajado perfectamente en la proclamación mesiánica que estaba a punto de realizar, pues Jehová era el Mesías, y la salvación prometida a Israel y a todos los hombres por Uno, era la misma salvación que sería llevada a cabo por el Otro.
Pero esto sí lo sabemos: de pie delante del pueblo, Jesús leyó de Isaías una de las más grandes declaraciones de ese profeta mesiánico. Probablemente leyó en hebreo —tal era la práctica— y luego tradujo o “targumó” el pasaje al arameo. Los targumes eran las traducciones orales o paráfrasis del hebreo escrito. Esto también explicaría las diferencias entre el registro de Isaías en el Antiguo Testamento y las palabras tal como fueron dadas por Jesús y registradas por Lucas.
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor.”
Tales fueron las palabras que él leyó. Luego se sentó —como era la costumbre— para pronunciar el discurso. Todos los ojos estaban fijos en él, y comenzó diciendo:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos.”
Después, muchas “palabras de gracia… salieron de su boca”, de las cuales todos los presentes dieron testimonio. Qué palabras fueron, no lo sabemos; pero por la propia naturaleza de las cosas podemos estar seguros de que fue un sermón sobre el texto que había leído. Providencialmente, sí sabemos lo que significan las palabras de Isaías y cómo se aplican a Aquel que las leyó ese día en Nazaret, en la sinagoga donde había adorado en su juventud, y entre la gente que conocía y cuyos rostros le eran familiares.
El Espíritu del Señor está sobre mí.
Isaías dijo: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí.” ⁵ Siendo puro y sin pecado, Jesús siempre poseyó ese Espíritu que no morará en un tabernáculo impuro, sino que, por el contrario, siempre permanece con aquellos cuyos cuerpos de barro constituyen una morada digna para tan celestial presencia. Además, el Espíritu Santo descendió sobre él, como una paloma, cuando fue bautizado por Juan; y este mismo Juan testificó, como hemos visto, que “Dios no da el Espíritu por medida.” No es de extrañar, entonces, como también hemos visto, que cuando entró en Galilea lo hiciera “en el poder del Espíritu.”
Me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres.
Isaías lo expresa así: “Jehová me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos.” El Mesías viene con poder; es ungido, comisionado desde lo alto; viene en el nombre de su Padre, para hacer la voluntad de su Padre, porque su Padre lo envió; habla, no de sí mismo, sino de su Padre. Y su glorioso mensaje —es el evangelio eterno, el plan de salvación; son las buenas nuevas de gran gozo de que la salvación está en Cristo, de que el hombre obtendrá la victoria sobre la tumba, de que tiene poder para alcanzar la vida eterna. ¿Y a quién va dirigido el mensaje? A los mansos, a los temerosos de Dios, a los que buscan la justicia; y estos, en general, son los pobres entre los hombres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
“Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón”, dice Isaías. “He venido a sanar y a salvar. Que vengan a mí los que tienen el espíritu abatido, y yo les daré paz. ¿Hay quienes están aplastados por el peso de sus pecados, que cargan con fardos de desesperación? Que vengan a mí. Yo llevaré sus cargas si se arrepienten. Aunque mi propio corazón sea quebrantado, todos los que crean en mí serán sanados. Sanaré a los hombres espiritualmente, así como habéis visto que los sano físicamente.”
Me ha enviado… a pregonar libertad a los cautivos.
“Me ha enviado… a proclamar libertad a los cautivos.” El Mesías es un predicador; sus palabras liberan a los hombres del cautiverio del pecado y de la esclavitud de la iniquidad. Él proclama libertad al alma encadenada por el pecado. Por su palabra —el evangelio eterno que predica— los hombres en la mortalidad y también los que están en la prisión de los espíritus son hechos libres.
Me ha enviado… a predicar… la recuperación de la vista a los ciegos.
No hay un pasaje paralelo en Isaías, aunque la idea encaja en el sentido general y en el significado proclamado por el vidente mesiánico de Israel en la declaración que hizo. Es decir: Jesús, al “targumar” el sentido de Isaías del hebreo al arameo, hizo lo que solo los intérpretes inspirados pueden hacer: amplió las palabras e interpretó el significado de la declaración original.
“Yo he sido enviado por el Padre —no solo para proclamar cómo se puede hallar la liberación del pecado, sino para predicar la recuperación de la vista espiritual a los que están ciegos espiritualmente. Por medio de mí verán desde la oscuridad y desde las tinieblas.”
Si se necesita un pasaje paralelo para estas palabras añadidas, se puede encontrar en la profecía de Isaías acerca de la venida del Libro de Mormón en los últimos días, pues la promesa es que mediante “las palabras del libro… los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y desde las tinieblas.” (Isaías 29:18).
Me ha enviado… a poner en libertad a los oprimidos.
“Me ha enviado… a proclamar… la apertura de la cárcel a los cautivos.” ¡Los prisioneros serán libres! El Mesías lo hará posible. Aquellos que están heridos, encadenados, golpeados y aprisionados en las mazmorras del infierno saldrán. La palabra ha sido dada; las puertas de la prisión se abrirán —ya sea para los prisioneros del pecado en esta vida, o, como los llamó otro profeta, los “prisioneros de esperanza” en la vida venidera (Zacarías 9:12). “Que los muertos entonen himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que ordenó, antes de que existiera el mundo, aquello que nos permitiría redimirlos de su prisión; porque los prisioneros serán puestos en libertad.” (DyC 128:22).
Me ha enviado… a predicar el año agradable del Señor.
“Me ha enviado a proclamar el año agradable del Señor.” ¡El año agradable del Señor! Es el año y el tiempo en que el Mesías viene; cuando la salvación se hace disponible; cuando los hombres tienen la oportunidad de aprender lo que deben hacer para ser salvos en su reino eterno.
“Yo os proclamo ahora: Este es el año; este es el tiempo señalado; la salvación está cerca; yo soy él; mi palabra es verdad; venid y caminad en la luz del Señor. Ahora es el tiempo y el día de vuestra salvación; este es el año agradable.”
Entonces, como clímax, habiendo enseñado la doctrina con palabras de gracia que no podían ser refutadas, Jesús atestigua:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos.”
Es decir: “He leído de Isaías; he expuesto el significado de sus palabras; he enseñado la doctrina. Ahora testifico que estas palabras —y, por tanto, todas las profecías mesiánicas— se cumplen en mí; se aplican a mí; yo soy aquel de quien hablaron los profetas; yo soy él; yo soy el Mesías.”
Donde se da tal testimonio, solo hay dos posibles respuestas. Una es la aceptación total; la otra, el rechazo total. Nadie puede discutir con un testimonio; no es un asunto debatible. Está allí para ser aceptado o rechazado. Jesús enseñó y testificó, y cuando el pleno significado de sus palabras de gracia penetró en sus corazones, sus amigos nazarenos hicieron su elección. Este Jesús que conocían y habían conocido desde su infancia y juventud, ¿cómo podía ser el Hijo de Dios? ¿Cómo podía ser el Mesías? Su respuesta —para su eterna tristeza— fue de rechazo, lo que resumieron con estas palabras:
“¿No es éste el hijo de José?”
“¿Cómo, entonces, puede ser el Mesías? Lo conocemos; él es uno de nosotros.”
La palabra cayó en pedregales y no halló tierra donde crecer, y las semillas murieron sin brotar. Fue un día triste y oscuro para Nazaret.
Jesús es rechazado en Nazaret
(Lucas 4:23-30)
Cuando el espíritu de rechazo contenido en sus palabras —“¿No es éste el hijo de José?”— se convirtió en el sentir general de la multitud en la sinagoga, Jesús, percibiendo su reacción, pasó de una proclamación de gozo y liberación a una proclamación de dolor y condenación. Aquello que podría haber sido suyo estaba pasando de largo. Y, sin embargo, aunque se oponían a su afirmación de mesianismo, no podían desmentir los informes de las maravillas que había realizado en Caná, en Capernaúm y en Judea.
“Sabemos que no puede ser el Mesías —pues es hijo de José—, pero ¿qué hay de los milagros? ¿Será posible que realmente los haya hecho? Y si los informes son verdaderos, ¿por qué no nos muestra a nosotros, sus amigos y conocidos de tantos años, las mismas señales y prodigios que ha mostrado a otros?”
Jesús, leyendo sus pensamientos y sintiendo el ambiente de la reunión, aunque permaneciendo en completo dominio de la situación, continuó su sermón:
“Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu tierra.”
‘Has hecho milagros en Caná y en Capernaúm, pero ninguno aquí, y sin embargo eres natural de Nazaret. ¿Por qué no vemos una señal, alguna gran demostración de tu supuesto poder? ¿No sabes que la caridad empieza en casa, que si el médico no se sana primero de sus propias enfermedades, no podemos creer que tenga poder para sanar a otros?’ (Comentario 1:162).
Con amarga ironía Jesús responde a los pensamientos de sus corazones:
“De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra.”
Y como ejemplos de bendiciones retenidas al pueblo escogido (los nazarenos, en este caso) y concedidas a extranjeros (los de otras ciudades en Palestina), se refirió a dos relatos de la historia de Israel: el de Elías, que bendijo a la viuda fenicia de Sarepta, y el de Eliseo, que limpió a un gentil de Siria.
Después de que Elías cerró los cielos para que no hubiera rocío ni lluvia, sino por su palabra; después de que el arroyo de Querit, del cual bebía, se secó por falta de agua; y después de que los cuervos ya no le trajeron pan y carne para comer, el Señor lo envió a Sarepta, en Sidón, a una viuda a la que había mandado que lo sustentara.
Viajando hasta allí, Elías encontró a la mujer recogiendo dos palos para encender un fuego, a fin de preparar su último puñado de harina y sus últimas gotas de aceite, y hacer con ellos una torta para ella y su hijo. Luego, ella y su hijo enfrentarían la muerte segura por hambre.
“Hazme a mí primero una pequeña torta de ello, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.”
La mujer obedeció. Las palabras de Elías se cumplieron: “Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó”, y todos comieron de ello durante muchos días. Y como si esto no bastara, cuando el hijo de la mujer murió, Elías lo devolvió de la muerte, y su espíritu volvió a entrar en su cuerpo. Todo esto se hizo por una mujer fenicia —que probablemente ni siquiera pertenecía a la casa de Israel— porque tuvo fe. (1 Reyes 17).
Naamán, un hombre poderoso y capitán de todos los ejércitos de Siria, era leproso. Su esposa tenía una sierva, una joven israelita que había sido llevada cautiva de su tierra natal. Ella dijo: “¡Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra!” Naamán, a su tiempo, descendió a Israel y recibió este mensaje de Eliseo por medio de un mensajero: “Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio.” Al hacerlo, quedó limpio —un milagro obrado a distancia, por así decirlo, semejante a la sanidad del hijo del noble realizada por Jesús. (2 Reyes 5).
Elías el profeta, quien fue llevado al cielo sin gustar la muerte, y Eliseo, quien vertió agua sobre las manos de Elías y sobre quien cayó el manto de su maestro —estos poderosos profetas, cuyas obras eran conocidas por todo judío en los días de Jesús— realizaron sus milagros de manera selectiva, para individuos especiales, no para las multitudes sufrientes de su tiempo. Donde hay fe, hay milagro; donde no hay fe, no se obra milagro. Y si los profetas antiguos salieron fuera del redil de Israel para hallar a aquellos dignos de su ministerio, así también Jesús saldría fuera de Nazaret para encontrar almas receptivas que creerían en él y recibirían las bendiciones que él vino a otorgar.
Si el pueblo de Nazaret deseaba ver las obras maravillosas realizadas en otros lugares, entonces que aceptaran a Aquel que ahora predicaba en su sinagoga, y ellos también recibirían las bendiciones del cielo. Estas cosas, en su infinita sabiduría, les enseñó Jesús aquel día; de sus palabras más extensas, Lucas nos ha conservado estas:
“En verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en toda la tierra; pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.”
La ira brotó en los corazones de sus compatriotas nazarenos. Lucifer, no Jehová, era su señor, como un día Jesús diría a los judíos en Jerusalén. Aunque aquel mismo día, en esa misma sinagoga, habían rendido culto de labios a Jehová, ahora, “llenos de ira”, como dice Lucas, echaron fuera de en medio de ellos a ese mismo Jehová. Lo “expulsaron fuera de la ciudad”; lo “llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad.” ¿Con qué fin? “Para despeñarlo.”
El espíritu de asesinato estaba en sus corazones, y procuraban la muerte de Jesús. Sus palabras no podían contestarlas, su testimonio no podían refutarlo, pero su voz —así lo suponían ellos—, su voz podían silenciarla.
¡Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron! Los líderes del pueblo rechazaron sus palabras cuando predicó en el templo en la Pascua. La gente común de Nazaret endureció sus corazones contra sus palabras cuando les habló en su sinagoga. Y así sería a lo largo de todo su ministerio; salvo unas pocas almas creyentes, él fue “despreciado y desechado entre los hombres” (Isaías 53:3); y, finalmente, los suyos mismos lo llevarían ante los gobernadores romanos, mientras alzaban sus voces en cánticos de:
“¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”
Cómo escapó de la ira y de los designios asesinos de la turba nazarena no se registra. Lucas dice simplemente:
“Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue.”
“Quizá fue su silencio, quizá la noble calma de su porte, quizá la inocencia intrépida de su mirada lo que los sobrecogió. Aparte de todo lo sobrenatural, parece que hubo en la presencia de Jesús un hechizo de misterio y majestad que hasta sus enemigos más despiadados y endurecidos reconocían, y ante lo cual se inclinaban involuntariamente. A esto debió su escape cuando los judíos enloquecidos en el Templo tomaron piedras para apedrearlo; a esto se debió que los oficiales audaces y fanáticos del Sanedrín fueran incapaces de arrestarlo mientras enseñaba en público durante la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén; a esto se debió que la banda armada de sus enemigos, con solo su mirada, cayera al suelo en el huerto de Getsemaní. De repente, serenamente, afirmó su libertad, apartó a un lado a sus captores y, sobrecogiéndolos con una simple mirada, pasó por en medio de ellos sin sufrir daño. Hechos semejantes han ocurrido en la historia y continúan ocurriendo aún. Hay algo en la dignidad indefensa y, sin embargo, intrépida, que calma incluso la furia de una turba. ‘Se detuvieron—vacilaron—preguntaron—se avergonzaron—huyeron—se dispersaron.’” (Farrar, p. 175).
Pero ahora el Hijo de Dios iría a otros lugares para continuar su ministerio.
Capítulo 35
Los ministros galileos en Galilea
“La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.” (Isaías 9:1-2).
Jesús habita en Capernaúm
(Mateo 4:13-16; TJS Mateo 4:12; Lucas 4:31-32)
¡Palestina —la antigua Canaán— la Tierra Santa— la tierra donde habitó Jesús!
Encontramos al Santo de Israel, ahora morando en la mortalidad, viviendo entre sus parientes israelitas en la tierra escogida, la tierra prometida a ellos por Abraham, su padre. Encontramos al Hijo de Dios morando entre la simiente escogida; entre aquellos a cuyos padres ministraron los profetas en la antigüedad; entre aquellos para quienes la Ley y los Profetas eran tan conocidos como lo es la luz del sol o como la lluvia que cae para los hombres en general. Encontramos al Santo Mesías morando, actuando, hablando y existiendo —todo como estaba registrado en las declaraciones mesiánicas de los profetas que le precedieron.
Y cuán adecuadamente todo encaja en su lugar. Cada palabra, acto y movimiento de Jesús se entreteje en un majestuoso tapiz, una obra de arte que fue previamente planeada por su Padre, y cuya hermosura fue revelada —un segmento aquí y un hilo dorado allá— a los profetas y santos que precedieron a nuestro Señor en la vida.
Él nació en Belén —la Ciudad de David, el lugar amado por el más grande rey de Israel— porque era el Hijo de David, heredero a su trono, aquel sobre cuyos hombros descansaría el gobierno. Él era el Rey que reinaría en justicia, aquel que abriría y nadie podría cerrar, y sobre quien el Señor colgaría toda la gloria de la casa de su Padre. Su nacimiento debía ser donde nacen los reyes, en la Ciudad de David.
Creció hasta la madurez, sujeto a José y María, en una aldea galilea oscura y apartada. En su juventud estuvo expuesto a la vida sana y recia de la granja, del campo y del taller. La oscura Nazaret preservó su anonimato hasta que llegó el tiempo de manifestarse a Israel. Las costumbres y maneras de una aldea apartada de los mercados del comercio y de los centros de civilización le permitieron aprender el camino de las golondrinas y regocijarse en la hermosura de los lirios.
Ahora su ministerio ha llegado. Con un celo apenas insinuado en la vida de otros, ahora debe ocuparse de los negocios de su Padre. ¿Dónde ha de estar su morada? Nazaret ya no satisface sus necesidades; la oscuridad del pasado debe ceder ante la luz que ahora irradia. No puede vivir en Jerusalén, donde sacerdotes, escribas, fariseos y miembros del Sanedrín —cuyo poder es grande— buscan su vida y traman su muerte. Visitara esa ciudad semejante a Sodoma de tiempo en tiempo y dará testimonio a su pueblo; y, finalmente, irá allí, deliberada y conscientemente, para padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Pero durante los próximos veintisiete meses aproximadamente de su vida, necesita una base de operaciones desde la cual pueda trabajar y de donde su palabra pueda difundirse.
Y así—rechazado en Nazaret—ahora se dirige, tal como lo anunciaron las profecías mesiánicas, a Capernaúm, aquella ciudad de pecado a orillas del mar de Galilea. Deja la antigua tierra de Zabulón, donde se encuentra Nazaret, para vivir en la tierra de Neftalí. Allí tiene un amigo noble, cuyo hijo había sanado; es la ciudad de los suegros de Pedro, y el futuro apóstol principal mismo tiene allí una casa. Pero lo más importante es que constituye un centro lógico desde el cual viajar a las ciudades y aldeas que deben oír su voz y ver su rostro; y las multitudes de viajeros que pasan por allí escucharán de sus palabras y de sus milagros, y llevarán de regreso a sus pueblos de origen las preguntas inquietas de quienes buscan sinceramente la verdad.
Mateo nos dice que “dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaúm” para cumplir la palabra mesiánica, que promete que una gran luz resplandecerá sobre aquellos que moran en esa parte de la “Galilea de los gentiles.” Lucas dice que fue a Capernaúm, entró en la sinagoga, les enseñó en el día de reposo —quizá exactamente como lo había hecho en Nazaret— y que “se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.” Su doctrina era el evangelio; hablaba por el poder del Espíritu Santo; y era la luz de su palabra eterna la que se manifestaba, en Galilea, en toda Palestina, y en todas las naciones y pueblos donde él o aquellos enviados por él habrían de enseñar y ministrar.
“Os haré pescadores de hombres”
(Lucas 5:1-11; TJS Lucas 5:2, 10; Mateo 4:18-22; TJS Mateo 4:18-21; Marcos 1:16-20; TJS Marcos 1:18)
Había pasado cerca de un año desde que Andrés y Pedro y el Amado Juan (así como Felipe y Natanael) llegaron a saber que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Andrés quien entonces dijo a Pedro: “Hemos hallado al Mesías.” Fue Felipe quien entonces dijo: “Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas.” Y fue Natanael quien entonces testificó: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.”
Desde entonces, todos estos hermanos han estado con Jesús en gran parte de su ministerio. Vieron cómo el agua se convirtió en vino, cómo los cambistas huyeron del templo, los milagros realizados en la Pascua y a lo largo de toda Judea. Ellos saben lo que Jesús dijo a Nicodemo y a la mujer samaritana, ni el episodio relacionado con el hijo del noble les es desconocido. Estuvieron presentes, o al menos saben lo que dijo, en la sinagoga de Nazaret. Para este momento, han pasado cientos, quizá miles de horas conversando y escuchando al Maestro.
¿Cuánto aprende un converso fervoroso acerca del evangelio durante su primer año en la Iglesia? ¿Cuánto habrían aprendido estos hermanos de estatura apostólica mientras comían, dormían, caminaban y vivían con el Maestro durante semanas y meses enteros? ¿Cuántos milagros habían presenciado? ¿Cuántas veces y de cuántas maneras diferentes lo habían oído decir que era el Mesías? No sabemos cuándo se unió al grupo Jacobo (el hermano de Juan), pero es claro que su conocimiento y testimonio eran como los de los demás.
Estos hermanos no eran principiantes; el mensaje del evangelio no les era nuevo. Tenían testimonios de la verdad y divinidad de la obra, y los consecuentes deseos de servir a Dios y guardar sus mandamientos estaban firmemente plantados en sus corazones. Pero, aun con todo ello, todavía necesitaban pan para llenar sus propios estómagos, peces para alimentar a sus esposas e hijos, dinero para sostener a sus familias. Todavía no habían sido llamados a un ministerio de tiempo completo; aún no vivían la ley de consagración, bajo la cual todo lo que tenían y eran se dedicaba a edificar el reino y hacer avanzar la obra de Aquel de quien pronto llegarían a ser testigos especiales.
Es en este contexto, entonces, y con este entendimiento, que encontramos a los hermanos Andrés y Pedro, y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, ejerciendo su oficio de pescadores de peces en el mar de Galilea. Jesús, su Señor, aparece en la orilla. Al ver a Pedro y Andrés “echando la red en el mar,” les dijo: “Yo soy aquel de quien escribieron los profetas; seguidme, y os haré pescadores de hombres.” Probablemente dijo más—quizás mucho más; sin duda, esto les habría hecho recordar sus numerosas experiencias con él durante el año anterior. En cuanto a lo que sucedió, el relato inspirado dice: “Y ellos, creyendo en sus palabras” —sin duda refiriéndose a todas las palabras que él les había dicho a lo largo de los meses— “dejaron sus redes y en seguida le siguieron.”
Poco después, se encontró con Jacobo y Juan, que estaban en la barca de su padre, remendando sus redes. Jesús les hizo el llamamiento, “y al instante, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.” Estos cuatro futuros apóstoles se estaban preparando para su santo llamamiento. No cabe duda de que ya eran élderes en el Sacerdocio de Melquisedec —al menos sabemos que en un tiempo mucho anterior realizaban bautismos, lo cual requiere por lo menos el Sacerdocio Aarónico—, pero ahora estaban abandonando todo para seguir al Maestro. Iban a salir en misiones de tiempo completo; estaban consagrando su tiempo, medios y talentos a una obra mayor. Estaban por convertirse en pescadores de hombres.
Lucas nos da ya sea un relato más detallado de estos llamamientos o la narración de un acontecimiento milagroso que ocurrió inmediatamente después. Cada uno de los dos pares de hermanos, en sus propias barcas, había pescado toda la noche, como era costumbre, y no habían capturado nada. Era de mañana; las barcas estaban ancladas y los pescadores en tierra, lavando sus redes. La multitud presionaba tanto a Jesús que él entró en la barca de Pedro y le pidió que “la apartara un poco de tierra.” Entonces Jesús “se sentó, y enseñaba desde la barca a la multitud.” Una vez más, no sabemos qué dijo, solo que predicó el evangelio.
Cuando terminó su sermón, Jesús instruyó a Pedro: “Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.” Pedro lo hizo, aunque había trabajado toda la noche sin éxito. Inmediatamente, milagrosamente, las redes se llenaron tanto que se rompían; con la ayuda de Jacobo y Juan, ambas barcas se llenaron, “de tal manera que se hundían.” Los que viven la ley de consagración tienen sus justas necesidades y deseos suplidos, por poder divino si es necesario.
Pedro, postrándose de rodillas ante Jesús, dijo: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador”, tan grande era su asombro “por la gran cantidad de peces que habían tomado.” Era como si hubiera dicho: “Soy indigno de este honor. Un pecador como yo no es compañía adecuada para ‘el Rey, el Señor de los ejércitos.’ Apártate de mí, para que otro más digno pueda ver tu rostro y contemplar tu persona.” (Comentario 1:166).
La respuesta de Jesús fue bondadosa y alentadora: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres.” Un nuevo día había amanecido para Pedro, Jacobo, Juan —el futuro Primer Presidencia de la Iglesia— y para Andrés, uno de los Doce. “Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”
Aquel glorioso día de reposo en Capernaúm
(Marcos 1:21-34; Lucas 4:31-41; TJS Lucas 4:38; Mateo 8:14-17)
Un día en la vida de nuestro Señor: un día glorioso y maravilloso en Capernaúm, su propia ciudad; un día de reposo—un día de poderosa predicación, de doctrina que asombraba, de expulsión de un demonio inmundo en la sinagoga; un día cuando la suegra de Pedro fue levantada de su lecho de enferma, y cuando una congregación de personas, poseídas por espíritus malignos y aquejadas de diversas enfermedades, vino a participar de la bondad de Aquel que “tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.”
Era día de reposo. Entró en la sinagoga. Sin duda Simón y Andrés, y Jacobo y Juan, los dos pares de hermanos, estaban con él; como judíos devotos todos sabían cuál era su lugar en el día de reposo, y ese lugar estaba en la sinagoga del Señor, el lugar donde Jehová era adorado de acuerdo con la mejor luz y conocimiento que los mortales tenían entonces. ¡Qué congregación tan favorecida y escogida se reunió aquel día en Capernaúm, en la casa de adoración donde los arqueólogos han hallado la ornamentación sobre el dintel, que consistía en una vasija de maná entre representaciones de la vara de Aarón; en el edificio de piedra donde cuatro futuros apóstoles y sus familias ofrecían su devoción! Y en ese día de reposo en particular, el mismo Hijo de Dios iba a dirigirse a la congregación. Seguramente ya se había difundido por toda la ciudad la noticia de las declaraciones que había hecho y de las palabras llenas de gracia que había pronunciado tan recientemente en la sinagoga de Nazaret. ¿Quién no se habría agolpado en aquel edificio rectangular para oír la palabra de verdad y respirar el espíritu de adoración en un día así?
Después de las partes litúrgicas y formales del culto del día, Jesús habla. Ni Marcos ni Lucas nos dicen qué dijo, aunque ambos relatan el efecto del sermón en los oyentes. Nos cuentan que “su palabra era con autoridad”; que la congregación estaba “asombrada de su doctrina” —¡y cómo no estarlo, cuando uno de tal estatura y fama se levantaba para anunciar que era el Mesías y que la salvación venía por medio de él, como lo había hecho en Nazaret!—; y que “les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.”
Debieron de haber muchas almas creyentes en aquella congregación, como lo demuestra lo que ocurrió esa tarde en Capernaúm; al menos no surgió tumulto de oposición, ni nadie intentó darle muerte, como había sucedido entre los de la ciudad donde antes había morado.
Sin embargo, había uno en la sinagoga sobre quien el sermón tuvo un efecto asombroso; uno que estaba tan lleno de animosidad y odio que dio la bienvenida en su cuerpo a un demonio inmundo venido de las tinieblas del infierno; uno que estaba poseído por un espíritu inmundo que tomó control completo de todas las funciones mortales. Por la boca del hombre, el demonio —que odiaba tanto la verdad como a Aquel que es su autor— clamó:
“Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios.”
La respuesta de Jesús fue inmediata, autoritaria, inflexible. Reprendió al demonio:
“Enmudece y sal de él,” dijo; porque el Hijo del Hombre ni buscaba ni aceptaba testimonio de su divinidad de una fuente impura. ¿Qué importa que “los demonios también creen, y tiemblan”? (Santiago 2:19). ¿Qué poder de conversión acompaña al testimonio de Lucifer de que Cristo es el Santo? El testimonio debe darse por el poder del Espíritu Santo o permanecer sin pronunciarse. ¿Qué importa lo que piensen o sepan los rebeldes del Seol acerca de las leyes de justicia? ¿Puede una fuente producir agua dulce y amarga en el mismo lugar?
Cuando vino el mandato, este ángel del diablo, este hijo de perdición, este espíritu inmundo, que como su maestro Lucifer estaba en oposición a toda justicia, no tuvo más opción que obedecer. Con un último estallido de odio y veneno, el demonio inmundo desgarró al hombre, lo arrojó en agonía en medio de ellos, gritó con voz fuerte y desafiante, y luego salió de su usurpada morada.
El hombre quedó débil y exhausto, pero en condición de recibir fuerza y luz. El demonio se unió a sus compañeros rebeldes, quienes continúan en la tierra la guerra que comenzó en el cielo. Y la gente quedó maravillada. Preguntándose entre sí, algunos decían: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen.” Otros proclamaban: “¡Qué palabra es ésta! Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen.” ¿Y cómo sorprenderse de que “su fama se difundiera por todos los lugares de aquella región,” y que toda Galilea oyera de su doctrina, de sus afirmaciones mesiánicas y de su poder incluso sobre los espíritus inmundos?
Por mucho que vaya contra la mente carnal leer acerca de hombres poseídos por demonios, y de otros hombres que los expulsan, tal es una de las realidades de la vida mortal. Un tercio de las huestes celestiales —todos hijos espirituales de nuestro Padre Eterno que es Dios— fueron arrojados del cielo por rebelión. Como ángeles del diablo y como hijos de aquel que es Perdición, rondan la tierra buscando a quién puedan destruir. Su condenación: se les niega un cuerpo; para ellos no hay más progreso; son miserables y buscan la miseria de toda la humanidad; son almas condenadas, sin esperanza, para siempre. Cuando, y en la medida en que —sujetos a las restricciones y leyes de nuestro Dios bondadoso— logran obtener una morada temporal en un tabernáculo de carne, toman posesión de los cuerpos de otros.
No sabemos cómo ni bajo qué circunstancias se permite tal ocupación. Que todas las cosas están gobernadas y controladas por la ley, sí lo sabemos; y se nos deja suponer que en los días en que el Jehová encarnado vino entre los hombres, debió haber más personas susceptibles a la posesión espiritual que en otros tiempos. Quizá, de alguna manera, muchos de los judíos de aquella época —celosos, inclinados religiosamente, pero yendo más allá de la medida en lo que concierne a las cosas espirituales— se colocaron en un estado en el que los espíritus malignos podían entrar en sus cuerpos. Sabemos por la declaración mesiánica: “Y echará fuera demonios, o los malos espíritus que habitan en los corazones de los hombres” (Mosíah 3:6), que Jesús estaba destinado, como lo hizo, a echar fuera demonios; y que este poder fue dado a sus apóstoles y setentas y, por supuesto, está en la verdadera Iglesia hoy.
Después del servicio en la sinagoga, Aquel que no tenía dónde recostar la cabeza, quien —durante los días de su ministerio activo al menos— no tuvo un hogar propio, fue con Simón y Andrés a su morada para participar de la festiva comida sabática. Tales banquetes en reuniones familiares eran las ocasiones más gozosas de la semana. Jacobo y Juan también fueron invitados a la casa de Pedro en este día memorable.
Marcos nos dice que “la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y en seguida le hablaron de ella.” Lucas dice que ella “estaba aquejada de una gran fiebre; y le rogaron por ella.” Los discípulos especialmente escogidos de Jesús eran hombres casados con esposas e hijos y familias propias, como sus siervos especialmente llamados deben serlo en todas las edades. Este es un hogar de fe; es la morada de Pedro; y todos los que viven con él aman al Señor y procuran andar rectamente ante él. Que suplicaran al Maestro que sanara a una de los suyos es lo más natural del mundo.
Y que Jesús respondiera es lo que todos esperamos. Se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre, la tomó de la mano y la levantó. “Inmediatamente la fiebre la dejó, y ella les servía.” ¡Qué ocasión tan gozosa debió ser esta! Mientras el pequeño grupo participaba de los manjares de la vida, también se deleitaban espiritualmente; mientras comían pan y pescado, se regocijaban en el alimento espiritual expuesto en el sermón de la mañana; mientras pensaban en el endemoniado sanado, allí estaba ministrando a sus necesidades una mujer cuyo cuerpo, momentos antes, había ardido en fiebre. ¡Qué maravillas estaban ocurriendo en Israel!
Pero las labores del día aún no habían concluido. Desde la sesión matutina en la sinagoga hasta la puesta del sol, la palabra se difundió; toda Capernaúm oyó lo que Jesús había predicado; todos supieron que aun los demonios inmundos salían a su palabra.
La gente comenzó a reunirse en la casa de Pedro. “Toda la ciudad se agolpó a la puerta.” Entre ellos estaban sus enfermos, afligidos y aquejados de diversas dolencias. Algunos eran llevados en camillas; otros eran sostenidos por brazos amorosos; aquellos con enfermedades de toda clase venían con fe, seguros de que milagrosas curaciones les esperaban. Y al caer la tarde, después de la puesta del sol, Jesús “puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó.” Y a su palabra, los demonios salían de muchos, diciendo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.” Y él los reprendía y “no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo.”
Jesús recorre y predica en Galilea
(Mateo 4:23-25; TJS Mateo 4:22; Marcos 1:35-39; Lucas 4:42-44; TJS Lucas 4:42)
Cuando llegó la noche cesaron las labores del día; las palabras sabias y el poder sanador se detuvieron por un momento. Se buscó el necesario sueño y descanso, pero no por mucho tiempo. “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.”
¡Cuán a menudo ora Jesús! Si no fuera un principio básico de la verdadera religión que las oraciones privadas son personales; que son entre el suplicante terrenal y el Padre Divino; que solo deben ser conocidas por el que habla y por Aquel que escucha—si no fuera por estas cosas, desearíamos con ansias conocer lo que el Hijo del Padre dijo al Padre del Hijo en esta y en tantas otras ocasiones. Podemos suponer que la voz de oración derramó palabras de acción de gracias por la gracia y la guía de aquel sábado en Capernaúm, que apenas había terminado, y buscó sabiduría y dirección para las labores que le aguardaban.
Jesús no permaneció mucho en la soledad del desierto. Simón y los discípulos lo siguieron. “Todos te buscan,” dijo Pedro, mientras las multitudes acudían suplicando e insistiendo en que permaneciera con ellos.
Sin embargo, ellos ya habían escuchado la palabra. Su voz había testificado en la sinagoga; el testimonio de su filiación divina había sido dado en su presencia; él había predicado el evangelio, abierto la puerta a una investigación más profunda, y demostrado su poder con las sanidades y los milagros. Ahora la responsabilidad era de ellos: recibir el bautismo, unirse al redil del Buen Pastor y vivir como corresponde a los santos. Jesús debía ir a otros lugares y dar a otros la misma oportunidad.
“Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios,” dijo, “porque para esto he sido enviado.”
Y así lo hizo, en Galilea (excepto por una breve asistencia a su segunda Pascua), por casi dos años, alrededor de veintiún meses. Para entonces sería octubre del año 29 d. C., y él iría a la Fiesta de los Tabernáculos para comenzar su ministerio posterior en Judea. Pero ahora estaba comenzando su primera gira por Galilea: predicando, sanando, haciendo el bien y obrando justicia. Los que padecían enfermedades y tormentos eran sanados; los lunáticos y los paralíticos eran restaurados; los demonios eran expulsados; y multitudes lo seguían, “de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.” Su fama no conocía límites, y hombres de toda jurisdicción política acudían a él.
Verdaderamente esto es lo que vio Nefi en visión: “Vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres; y vi multitudes de personas que estaban enfermas, y que eran afligidas de toda clase de enfermedades, y con demonios y con espíritus inmundos; y… fueron sanados por el poder del Cordero de Dios; y los demonios y los espíritus inmundos fueron echados fuera.” (1 Nefi 11:31).
Capítulo 36
Jesús usa los milagros para extender la obra
Jesús fue tocado con un sentimiento de sus debilidades. Esos clamores penetraron en lo más íntimo de su corazón; los gemidos y suspiros de toda aquella miseria colectiva llenaban su alma entera de compasión. Su corazón sangraba por ellos; sufría con ellos; sus agonías eran las suyas; de tal manera que el evangelista Mateo recuerda en este lugar, con una ligera diferencia de lenguaje, las palabras de Isaías: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores.”
Una nueva dimensión de los milagros de Jesús
Los milagros se destacan como una de las características principales de la obra mortal del Mesías. Sus testigos mesiánicos—Isaías, Nefi, el rey Benjamín y otros—hablaron claramente de las multitudes que serían sanadas por su palabra. Ahora hemos visto estas multitudes en Judea y por toda Galilea. Toda Palestina sabe que aquí hay un hombre que sana a los enfermos en una medida nunca antes conocida en Israel. El levantar a grandes multitudes de sus lechos de aflicción y el echar fuera a muchos espíritus inmundos de tantas almas contorsionadas y atormentadas no podía ser ocultado al pueblo. Ni fue intención que lo fuera. Los milagros de Jesús daban testimonio de su divinidad y de la verdad de las palabras que hablaba.
Sin embargo, principalmente, nuestro Señor en su ministerio está predicando el evangelio del reino; está anunciando a todos los hombres lo que deben hacer para obtener paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero; está proclamando que un Padre lleno de gracia ordenó y estableció un plan de salvación que permitirá a toda la familia de la tierra avanzar, progresar y llegar a ser como su Creador; está testificando que él es el Mesías Prometido, el Salvador y Redentor, a través de quien viene la salvación.
“Y todo aquel que creyere en mí y fuere bautizado, será salvo; y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y el que no creyere en mí y no fuere bautizado, será condenado.” (3 Nefi 11:33–34.)
Este es su mensaje; esto resume lo que los hombres deben creer y lo que deben hacer. Jesús vino a salvar a los pecadores, y la salvación viene por medio del arrepentimiento y el bautismo, y de la devoción continua a la verdad. A menos que mantengamos esta perspectiva claramente ante nosotros, no podremos, ni podemos, mantener en su debida perspectiva la colección dispersa de episodios de su vida que se han preservado en los escritos inspirados que ahora poseemos.
Los milagros que constantemente realiza son pruebas visibles ante los ojos de todos, tanto de creyentes como de no creyentes, de que posee más que un poder mortal. Son evidencia, por decirlo así, de que sus palabras son verdaderas. ¿Puede un engañador y falso maestro abrir los ojos de los ciegos y destapar los oídos de los sordos? Los milagros y las enseñanzas verdaderas siempre van de la mano; las señales siguen a los que creen—en su pureza y perfección—las verdades del evangelio eterno.
Tenemos poca concepción de la cantidad de sanaciones que obró Jesús. Multitudes se agolpaban en su camino día tras día, trayendo a sus enfermos y deformes, a los cojos y débiles, a los sordos y ciegos. Todos estos eran sanados conforme a la fe y al deseo que manifestaban. Incluso sus muertos estaban sujetos a la voluntad de Jesús.
Los autores de los Evangelios no intentaron registrar todos los milagros de Jesús. Solo se preservaron muestras selectas en las Escrituras. El plan evidente de los escritores inspirados es conservar ejemplos de sus propósitos y poderes, y ciertamente la amplia variedad de sanaciones y manifestaciones milagrosas que escogieron atestiguan su poder y su dominio sobre todas las cosas.
Después de aquel glorioso sábado en Capernaúm, cuando expulsó demonios y sanó toda clase de enfermedades y padecimientos, lo encontramos recorriendo toda Galilea “sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” Transcurren unos tres meses, durante los cuales los sinópticos seleccionan, para análisis y exposición, solo dos de sus milagros: la sanación de un leproso en algún lugar de Galilea y la sanación de un paralítico cuando Jesús regresa a Capernaúm.
Ambas manifestaciones de poder divino añaden una nueva dimensión, hasta entonces no vista, a sus obras milagrosas: la curación del leproso por la naturaleza de la enfermedad, por la discreción que Jesús pidió al beneficiario de su bendición y por la estipulación de que el sanado cumpliera con las disposiciones de la ley de Moisés; y la curación del paralítico porque fue precedida por un perdón de pecados, mostrando que Jesús era Jehová, quien únicamente puede perdonar pecados. Cada uno de estos milagros fue realizado no solo para beneficio y bendición del israelita sufriente cuyo cuerpo estaba afectado, sino también como testimonio al creciente grupo de opositores de que aquel a quien ellos rechazaban venía de Dios y poseía poder divino.
Los malvados y rebeldes en Israel, palabra tras palabra y milagro tras milagro, estaban quedando sin excusa; sus pecados estaban siendo atados firmemente sobre sus propias cabezas; la Luz que rechazaban resplandecía por todas partes en palabra y en obra.
Sana a un leproso
(Marcos 1:40–45; JST Marcos 1:40; Lucas 5:12–16; JST Lucas 5:14; Mateo 8:2–4; JST Mateo 8:2)
Ha habido sanaciones en abundancia profusa, pero ninguna—hasta este momento y según lo que sabemos—había involucrado a un leproso, “un hombre lleno de lepra.” Ninguna había tratado con un cuerpo y un alma plagados de una muerte viviente, cuyo cuerpo estaba en proceso de pudrirse, decaer y regresar al polvo para obtener un cese misericordioso de los tormentos de la carne.
Antes de la Segunda Venida, “el Señor Dios enviará moscas sobre la faz de la tierra, las cuales se apoderarán de sus habitantes y les comerán la carne, y harán que entren gusanos en ellos; … y su carne caerá de sus huesos, y sus ojos de sus cuencas.” (DyC 29:18–19.) Antes y en la época de su Primera Venida, había muchos en Israel que eran leprosos, poseedores de una enfermedad tan vil y degenerativa que eran anatema para todos y una maldición para sí mismos. Exceptuando la magnitud de la plaga venidera de los últimos días, difícilmente podría ser peor que el infierno, tormento y aflicción física sufrida por los leprosos del tiempo de Jesús.
La lepra es una enfermedad maligna y perversa. Los síntomas y efectos de esta enfermedad son sumamente repulsivos. Aparece una hinchazón blanca o una costra, con un cambio en el color del cabello… de su tono natural a amarillento; luego se percibe una mancha que penetra más allá de la piel, o carne viva que aparece en la hinchazón. Entonces se propaga y ataca las partes cartilaginosas del cuerpo. Las uñas se aflojan y caen, las encías se consumen y los dientes se pudren y se desprenden; el aliento se convierte en hedor, la nariz se descompone; los dedos, manos, pies pueden perderse, o los ojos ser devorados. La hermosura humana se convierte en corrupción, y el paciente siente que está siendo devorado por un ente infernal que lo consume lentamente en una larga y despiadada comida que no terminará hasta destruirlo por completo.
El leproso es apartado de sus semejantes. Cuando alguien se acerca, debe clamar: “¡Inmundo! ¡Inmundo!” para que toda la humanidad sea advertida de mantenerse alejada de su presencia. Debe abandonar a su esposa e hijos. Debe ir a vivir con otros leprosos, en la desalentadora compañía de miserias semejantes a la suya. Debe habitar en casas en ruinas o en los sepulcros.
“Comenzaba con pequeñas manchas en los párpados y en las palmas de las manos, y gradualmente se extendía por diferentes partes del cuerpo, blanqueando el cabello dondequiera que aparecía, cubriendo las partes afectadas con escamas brillantes y causando hinchazones y llagas. Desde la piel avanzaba lentamente a través de los tejidos, hasta los huesos y las articulaciones, e incluso hasta la médula, pudriendo todo el cuerpo poco a poco. Los pulmones, los órganos del habla y del oído, y los ojos eran atacados a su turno, hasta que, finalmente, la tisis o la hidropesía traían la bienvenida muerte.”
La lepra en los tiempos bíblicos, además de sus devastadores efectos físicos, era considerada como el símbolo del pecado y de la impureza, significando que, así como esta terrible enfermedad consumía y destruía el cuerpo físico, así también el pecado corroe y corrompe la parte espiritual del hombre. Esto no quería decir que el individuo que sufría de la enfermedad fuera un pecador peor que sus semejantes, sino que la enfermedad misma era un símbolo de los males que sobrevendrán a los impíos y rebeldes. Fue escogida como tal símbolo porque se la consideraba la peor de todas las enfermedades, una que no podía ser curada sino por intervención divina directa. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento—Miriam, Guehazí y Uzías—de personas rebeldes que fueron castigadas con lepra como consecuencia de sus malas acciones.
Y así encontramos al Galileo, predicando el evangelio en su amada Galilea, en una ciudad sin nombre, cuando un hombre “lleno de lepra”—uno en los últimos estadios de la plaga; alguien afectado desde la cabeza hasta los pies, en todas las partes de su cuerpo; alguien para quien una muerte hidrópica no estaba lejana—al ver a Jesús, cae sobre su rostro, lo adora y le dice: “Señor, si quieres, puedes limpiarme.”
Aquí tenemos a un hombre de fe. No existe duda alguna acerca de si Jesús puede sanarlo—la única pregunta es si el Gran Sanador usará su poder en este caso. De hecho, se trata de un hombre de gran fe, pues se requería de una seguridad espiritual casi ilimitada para tener la confianza de ser restaurado a la salud de una enfermedad tan temida. ¿Y no era acaso la enseñanza reconocida de todos los rabinos de la época que la lepra era incurable? Que semejante aflicción abandonara la carne de un hombre casi no se había escuchado desde los días de Naamán el sirio.
Jesús es compasivo. Sin tener en cuenta la impureza levítica que resultaba de tocar a un leproso, extiende su mano, toca al suplicante sufriente—acto físico mencionado por los tres sinópticos—y, casi como eco de la súplica, dice: “Quiero; sé limpio.” Inmediatamente, instantáneamente, el leproso queda limpio, su lepra desaparece, y el milagro se cumple. Nada es demasiado difícil para el Señor.
Hubo ocasiones en que Jesús realizó milagros deliberadamente para atraer la atención y para obligar, por así decirlo, a los incrédulos a dar crédito a sus palabras. En esta ocasión, por razones no explicadas, eligió dar una instrucción enfática al leproso sanado de “no decir nada a nadie” acerca de la curación que había recibido. “Mira, no digas nada a nadie,” le mandó, “sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para testimonio a ellos.”
Puede ser que en ese momento, cuando las multitudes acudían a él en tan gran número, una fama adicional y la notoriedad le habrían dificultado sus viajes y predicación; o que un milagro tan notable avivaría las llamas de persecución que ya comenzaban a arder con intensa fuerza; o que si los sacerdotes en el templo de Jerusalén—a donde el leproso sanado debía acudir para obtener la limpieza levítica—sabían la fuente de aquel poder de sanidad, habría sido difícil conseguir la absolución ceremonial requerida.
Jesús, en este punto, aún exigía a sus conversos que guardaran la ley de Moisés. Después de su pasión y crucifixión sería distinto; entonces “la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas” sería “abolida en su carne” (Efesios 2:15); entonces “el acta de los decretos” o, mejor dicho, “la deuda escrita en ordenanzas,” sería clavada “en su cruz.” (Colosenses 2:14.) Pero ahora el leproso sanado debía presentarse ante el sacerdote, ser rasurado y examinado, permanecer en cuarentena siete días, lavar sus ropas, ofrecer los sacrificios requeridos, y tener la sangre rociada y todos los ritos cumplidos tal como lo establecía Levítico 14.
Sin embargo, lo grande que le había sucedido era demasiado para callarlo. “Salió, y comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares desiertos; y venían a él de todas partes.” Él, no obstante, “se retiraba a lugares apartados, y oraba.”
Perdona y sana a un paralítico
(Marcos 2:1–12; JST Marcos 2:1–3, 7, 9; Lucas 5:17–26; JST Lucas 5:19–20, 23–24; Mateo 9:2–8; JST Mateo 9:2, 4–6, 8)
Jesús está ahora de regreso en Capernaúm después de un largo recorrido por Galilea de enseñanza y sanidad. Las llamas de su fama—avivadas por sus palabras, alimentadas por el flujo de milagros—resplandecen en toda Palestina. Nunca el nombre de un hombre había estado en tantas lenguas palestinas como lo estaba el de este Hombre. Su doctrina, sus hechos, sus obras—todo lo que dice y cada cosa buena que hace—se discute en cada hogar, en cada comida festiva, en cada sinagoga.
Los creyentes entre los enfermos y los penitentes entre los afligidos lo buscan con la esperanza de ser sanados; los que tienen hambre y sed de justicia se aferran a cada una de sus palabras y hallan paz para sus almas al vivir en armonía con sus enseñanzas; los gobernantes y los rebeldes lo califican de perturbador maligno y buscan maneras de atraparlo, difamarlo e incluso darle muerte.
En Capernaúm se hospeda con Pedro, y ahora se encuentra en la casa de aquel principal de sus testigos apostólicos. Multitudes lo rodean. La casa, aparentemente grande, está llena; las habitaciones de vivir, la sala de huéspedes, los dormitorios, todos están abarrotados de gente; y muchedumbres adicionales se agolpan alrededor de la puerta y hasta la calle. Escribas, fariseos y “doctores de la ley” se han reunido allí “de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén.”
Jesús está sentado, como es la costumbre, y enseña a sus oyentes. Marcos, que registra lo que aprendió de Pedro y cuya narración de los sucesos maravillosos que estamos a punto de presenciar es la más completa, dice: “Les predicaba la palabra.” Jesús está predicando el evangelio; está hablando de su Padre, del plan de salvación, del sacrificio expiatorio sobre el cual descansa todo lo demás; está explicando la necesidad de arrepentirse, de bautizarse, de recibir el Espíritu Santo y de obrar las obras de justicia. Está predicando la palabra eterna, la palabra de verdad y de salvación, la palabra del evangelio. Este es el curso que seguirá en todas partes.
Cuatro hombres se acercan a la casa. Llevan una camilla o lecho en el que yace un paralítico, un hombre que no puede moverse ni hablar, y que por sí mismo es completamente indefenso; pero es un hombre de fe, que ha manifestado su deseo de ser colocado en la presencia divina, con la esperanza de que aquel en quien se centra su fe ejerza su poder sanador en favor suyo. Incapaces de pasar a través de la multitud con su carga humana, los cuatro hombres suben al techo, probablemente por las escaleras exteriores habituales que se encontraban en casi todas las casas. Allí, hacen lo que no es ni difícil ni extraño: abren un espacio en el techo de paja, y por esa abertura bajan al suplicante sufriente hasta colocarlo en la presencia de Jesús.
Nuestro Señor interrumpe su sermón; todas las miradas se posan en él y en el paralítico, cuyos ojos expresan la súplica que su voz no puede pronunciar. Aquí, como planeado por una Providencia que todo lo sabe de antemano, se presenta una ocasión de enseñanza pocas veces igualada en los anales del trato del Señor con su pueblo. Frente a Jesús está un paralítico que tiene la fe suficiente para ser sanado, y que busca la palabra bendita que lo restaurará. Los escribas, los fariseos y los doctores están presentes para ver y convertirse en testigos del poder de Dios.
¿Irá nuestro Señor adelante con la sanación, como lo ha hecho en muchos otros casos, y como podríamos suponer que lo hará ahora?
La elección de Jesús es no hacerlo de inmediato. Aquí también está un hombre, tendido en una camilla, que está calificado y tiene derecho, por su fe, a que se le perdonen los pecados. No se ha hecho ninguna petición verbal, ni de sanación ni de perdón, al Maestro; sin embargo, el deseo del incapacitado es evidente. Jesús sabe exactamente lo que debe hacerse. El hombre debe ser sanado y perdonado; su fe lo ha preparado para recibir ambas bendiciones.
Si Jesús le dijera primero: “Sé sano”, y luego: “Tus pecados te son perdonados”, el milagro sería otro ejemplo de su poder divino—de los cuales ya había incontables—y la persona físicamente debilitada sería, por supuesto, sanada tanto física como espiritualmente. Ese sería un curso posible de acción.
Por otro lado, si Jesús perdonara primero los pecados del hombre—ya que nadie, salvo Dios, puede perdonar pecados—tal acto sería una declaración de que él es Dios; y si después ordenaba al enfermo levantarse y andar, sería la prueba de que su afirmación de divinidad era verdadera. La situación de enseñanza está idealmente preparada, y el Maestro Maestro sabe qué curso seguir.
“Hijo, ten ánimo,” dice. ¿Y qué mayor gozo puede entrar en el corazón humano que aquel que proviene de la remisión de los pecados, de la seguridad de estar libre de las manchas terrenales, libre de la esclavitud y del dolor que atan a todas las almas encadenadas por el pecado? Entonces llegan las buenas nuevas: “Tus pecados te son perdonados,” lo cual en sí mismo es una bendición mayor que ser sanado físicamente, porque todos los hombres alcanzarán la perfección física en la resurrección, pero solo aquellos que estén libres de pecado podrán avanzar, en aquel día, a la vida eterna en el reino de Dios. Como parte de esta libertad del pecado anunciada al paralítico, Jesús añade el mandamiento: “Vete, y no peques más.”
El gran drama está siendo representado por el más grande de todos los Dramaturgos. Jesús ha perdonado los pecados de un hombre. El relato de Lucas pone las benditas palabras en tiempo presente: “Hombre, tus pecados te son perdonados.” Inmediatamente, la rebelión surge en los corazones de los rebeldes que siempre están presentes. “¿Por qué habla este así, con blasfemias?” piensan. “¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?”
En parte, su razonamiento es correcto. Nadie, salvo Dios, puede perdonar pecados; y si este hombre no es Dios, entonces las palabras que ha pronunciado son blasfemia, y conforme a la ley divina, la pena por ello es la muerte. Si, sin embargo, este hombre es el Mesías, entonces la prerrogativa que ha asumido es apropiada, y está dentro de su potestad desatar en la tierra y que sea desatado eternamente en los cielos. El Mesías puede perdonar pecados porque el Mesías es Dios.
Antes de contemplar el resto del drama que aquí se despliega ante nuestra vista, debemos recordarnos cómo opera la ley del perdón, pues el Señor, quien mismo ordenó las leyes, también está obligado a sostenerlas, defenderlas y conformarse a ellas. El Señor perdona los pecados, pero lo hace en armonía con las leyes que él mismo estableció antes de que el mundo fuese.
Todos los hombres pecan y están destituidos de la gloria de Dios; todos necesitan arrepentimiento; todos necesitan perdón; y todos pueden liberarse del pecado mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas que forman parte del proceso de purificación. Para aquellos que no han aceptado el evangelio—la palabra eterna que Jesús estaba predicando ese día en la casa de Pedro—el camino hacia el perdón es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse, ser bautizados por inmersión para la remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. El Espíritu Santo es un santificador, y quienes reciben el bautismo de fuego tienen el pecado y el mal quemados de sus almas como si fuera por fuego.
Para aquellos cuyos pecados han sido así remitidos y que luego pecan después del bautismo—como lo hacen todos los bautizados—la senda hacia el perdón consiste en arrepentirse y renovar el convenio hecho en las aguas del bautismo. La tristeza piadosa por el pecado, el abandono completo de los actos incorrectos, la confesión al Señor y, cuando sea necesario, a los oficiales de la Iglesia, la restitución cuando sea posible, y la obediencia renovada: todo esto forma parte del proceso de purificación para quienes, después del bautismo, se apartan del camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. Al hacer estas cosas y al participar dignamente de la Santa Cena, de modo que el Espíritu del Señor vuelva a entrar en la vida de los penitentes, los miembros del reino obtienen el perdón de sus pecados.
No se nos dice si el paralítico aquí perdonado por Jesús era miembro de la Iglesia o no. La probabilidad abrumadora es que lo era, y que Jesús ahora estaba perdonando sus pecados nuevamente, como lo hizo muchas veces con José Smith y con los primeros élderes de su reino en los últimos días. Entre los miembros de la Iglesia hay una relación muy estrecha entre las manifestaciones de gracia sanadora y el perdón de los pecados. Cuando los élderes administran a los santos fieles, la promesa es: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” (Santiago 5:15.) El simple hecho de que un miembro del reino haya madurado en el evangelio hasta el punto de tener poder, mediante la fe en Cristo, para ser sanado, significa también que ha vivido de tal manera que es digno de que se le remitan sus pecados. Como todos los hombres pecan repetidamente, todos deben obtener sucesivas remisiones de sus pecados; de lo contrario, ninguno se presentaría finalmente puro y sin mancha ante el Señor y, por lo tanto, digno de una herencia celestial.
Volvamos ahora a los sabios del mundo que razonaban en sus corazones que el acto de perdonar de Jesús era blasfemia. Al fin y al cabo, pensaban, ¿cómo podría alguien saber si los pecados del paralítico realmente habían sido remitidos? El perdón de los pecados no es algo que pueda verse, sentirse o probarse desde fuera por un observador. ¿Y no eran las únicas provisiones para el perdón las que se cumplían por medio de los sacerdotes, a través de las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa y otros sacrificios, especialmente los del día de la expiación?
“¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?” preguntó Jesús, pues conocía sus pensamientos. “¿Por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿No es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados; que decirle: Levántate, toma tu lecho y anda?” Su lógica era perfecta. ¿Requiere acaso más poder perdonar pecados que hacer que un enfermo se levante y camine?
Entonces vino la palabra sanadora: “Mas para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, lo digo.” Y dijo al paralítico: “A ti te digo: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.”
En ese momento la fuerza entró en los miembros, piernas y órganos del paralizado. El habla volvió; la plena capacidad física, de acuerdo a su edad y circunstancias, regresó. Obedeció el consejo divino, tomó su lecho y se fue, regocijándose y glorificando a Dios.
¿Y qué de los demás que estaban presentes? La prueba de la condición mesiánica no podía ser refutada. Aquel que afirmaba perdonar pecados—lo cual todos reconocían que solo Dios podía hacer—había probado su poder divino al transformar la muerte viviente de la parálisis en la vida gozosa de la salud física y la limpieza espiritual. Después de esta manifestación de poder, la polarización del pueblo se intensificó. Todos estaban maravillados; los doctores de la ley permanecieron, como casi siempre, incrédulos, rebeldes y sin convicción. Sin embargo, “muchos glorificaban a Dios, diciendo: Nunca hemos visto el poder de Dios de esta manera.”
Jesús había cumplido lo que se había propuesto hacer.
Capítulo 37
Jesús trae una nueva dispensación del evangelio
“He aquí, os digo que todos los convenios antiguos he hecho que sean quitados en esto; y este es un convenio nuevo y eterno, sí, aquel que existía desde el principio. Por tanto, aunque un hombre fuera bautizado cien veces de nada le aprovecharía, porque no podéis entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni por vuestras obras muertas. Pues a causa de vuestras obras muertas he hecho que este último convenio y esta iglesia sean edificados para mí, así como en los días antiguos. Por tanto, entrad por la puerta, como os he mandado, y no procuréis aconsejar a vuestro Dios.” (DyC 22:1–4)
Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento
(Marcos 2:13–17; JST Marcos 2:11; Lucas 5:27–32; JST Lucas 5:27; Mateo 9:9–13; JST Mateo 9:10, 13)
Jesús está en el proceso de restaurar el evangelio para su época y dispensación. Hasta ahora lo hemos visto revelar nueva doctrina, llamar y ordenar a nuevos oficiales, aprobar el bautismo de Juan y efectuar bautismos semejantes por sí mismo. Sabemos que sus nuevos conversos tienen la promesa de que, en su debido tiempo, recibirán el don del Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Sabemos también que continuará revelando doctrina, exponiendo verdades eternas y llamando a oficiales para gobernar los asuntos de su reino terrenal. En su debido momento llamará a sus Doce testigos especiales y les dará las llaves del reino, para que puedan regular todas las cosas relacionadas con este, sin mencionar el poder de atar en la tierra y sellar en los cielos.
En este momento, sin embargo, lo acompañamos mientras llama a Mateo, asiste a un banquete en la casa de ese publicano y habla de su misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Como resultado de este episodio, lo escucharemos explicar por qué el vino de la nueva revelación no puede ser derramado en los odres viejos del formalismo mosaico. El lugar donde ocurre este acontecimiento es cerca de Capernaúm, a orillas del mar de Galilea.
Mateo es publicano, y los publicanos, como grupo, son vistos como una clase vil, corrupta y malvada. Se les clasifica junto con pecadores y rameras. Incluso Jesús, al hablar de un hermano sorprendido en falta que rehúsa aceptar la disciplina de la Iglesia, dice: “Sea para ti como gentil y publicano.” (Mateo 18:17.) Y una famosa réplica gentil a la pregunta “¿Cuáles son las peores bestias salvajes?” era: “En los montes, osos y leones; en las ciudades, publicanos y leguleyos.” Los judíos tenían un proverbio: “No tomes esposa de una familia en la que haya un publicano, porque todos son publicanos.”
Los publicanos son recaudadores de impuestos; representan a Roma y son símbolo de la tiranía y opresión del yugo gentil. Parcialidad, avaricia, codicia, cobrar más de lo que es lícito y la opresión mezquina son considerados, en la mente del pueblo, como parte de su modo de vida. “Los rabinos los clasificaban como asesinos y ladrones, como marginados sociales, como medio excomulgados en lo religioso.” Se asume que su riqueza proviene del saqueo y que su negocio es el negocio de extorsionadores.
A esta clase de personas pertenece Mateo. Es evidente que las acusaciones hechas contra ellos son exageradas y no aplican a todos los cobradores de impuestos de manera individual. Y no sabemos nada de la vida de Mateo antes de que dejara todo para seguir a Jesús. Se asume que abandonó una gran riqueza, tal como Lehi y su familia lo hicieron cuando salieron de Jerusalén para ser guiados por el Señor a su tierra prometida, conocida hoy como América.
Mateo pudo haber sido una luz brillante entre sus compañeros, la mayoría de los cuales eran codiciosos y extorsionadores, o bien, si había faltas en su carácter, debemos suponer que se arrepintió con profunda humildad antes de su llamamiento al ministerio. Los primeros llamados, también a orillas del mar de Galilea—Simón y Andrés, Jacobo y Juan—fueron hombres cuya relación con Jesús se había extendido por largo tiempo. Esos hermanos probablemente estaban tan bien versados en la nueva doctrina y en la nueva forma de vida como cualquiera que viviera entonces en Galilea. Es natural suponer que Mateo tuvo un trasfondo similar; su asociación con el Maestro debió ser considerable antes de su llamamiento.
¿Estuvo presente aquel día en la sinagoga cuando el endemoniado fue sanado? ¿Había viajado con Jesús por las ciudades y aldeas de Galilea, oyendo sus palabras y viendo sus milagros? ¿Se encontraba entre los que se agolpaban en la casa de Pedro cuando el Hijo del Hombre eligió remitir los pecados del paralítico y luego le ordenó que tomara su lecho y anduviera? Todo lo que sabemos es que, después de salir Jesús de la casa de Pedro, habiendo allí enseñado la palabra y sanado al paralítico, fue junto al mar. La multitud lo siguió, y él continuó enseñando; preciosas palabras seguían brotando de sus labios para hallar cabida en oídos receptivos.
Allí, en la orilla del mar, vio Jesús a Mateo el publicano, llamado también “Leví, hijo de Alfeo,” sentado en el lugar donde se cobraban los tributos, como era costumbre en aquellos días. Jesús le dijo: “Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.” Verdaderamente, como dice la Escritura: “Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables” (Romanos 11:29), lo cual significa que el Señor toma a un Pablo, a un Alma o a un Mateo, según lo escoja, porque ese siervo llamado había sido preparado y preordenado desde las eternidades premortales para llevar a cabo las labores a las que se le extiende el llamamiento. Es evidente que todos ellos se arrepienten y se hacen dignos en todo sentido de la labor divina que entonces les corresponde.
Algún tiempo después de su llamamiento, Mateo organiza un gran banquete en su casa en honor de Jesús; tal vez también sea una fiesta de despedida para sus compañeros publicanos, pues ellos estaban allí en gran número. El mismo Mateo dice que “muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron” con Jesús y sus discípulos. Los marginados sociales están celebrando—los pecadores entre ellos—y el Hijo de Dios y sus recién llamados discípulos se sientan en medio de ellos, comen la comida y participan de la hospitalidad. Al contemplar tal escena, los escribas y fariseos murmuran. Se preguntan por qué Jesús y sus discípulos comen y beben con publicanos y pecadores. Las preguntas se dirigen a los discípulos, pero las respuestas provienen de Aquel que marca el tono de esas festividades, las cuales, debemos creer, le resultaban agradables.
“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos,” dice. Tal es el proverbio de la época, que Jesús aquí utiliza con un sarcasmo velado, como si hubiera dicho: “Ustedes, fariseos autosuficientes, creen que no necesitan mi doctrina sanadora, y por eso voy a estos publicanos y pecadores enfermos para hacerlos sanos.” En realidad, por supuesto, nadie necesitaba más de un médico que los fariseos espiritualmente enfermos.
“Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio; porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.” La religión farisaica era una de formas ritualistas, de reglas y ceremonias, de ritos y sacrificios; era una religión que los mantenía apartados de publicanos y pecadores. Jesús les está diciendo aquí que, si comprendieran que la misericordia, el amor, la caridad y todos los atributos de la piedad son más importantes que sus prácticas ritualistas, ellos también comerían y beberían con pecadores y procurarían hacer el bien a todos los hombres.
Verdaderamente, Jesús vino a salvar a los pecadores; y si puede tomar a un Pablo, a un Alma y a un Mateo desde sus humildes estados espirituales y elevarlos a la estatura apostólica y profética, ciertamente también puede derramar cosas buenas sobre los publicanos espirituales del mundo, para que todos los que se arrepientan encuentren la salvación en el reino de su Padre.
Jesús trae nueva revelación a una nueva Iglesia
(Mateo 9:14–17; JST Mateo 9:15, 18–21; Marcos 2:18–22; JST Marcos 2:16–17; Lucas 5:33–39; JST Lucas 5:36)
En este punto, mientras continúa el banquete en casa del ahora espiritualmente renovado publicano Leví-Mateo, los discípulos de Juan el Bautista se unen a las quejas de los escribas y fariseos. “Mientras él enseñaba”—es decir, en el mismo momento en que Jesús afirmaba que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a llamarlos de su antigua forma de vida mosaica a un nuevo orden evangélico—los discípulos de Juan, que también habían predicado un nuevo orden de arrepentimiento y un nuevo bautismo para la remisión de los pecados, vinieron a él y preguntaron: “¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan?”
El ayuno era casi un fetiche para los fariseos. Había ocasiones en que ayunaban dos veces por semana, con regularidad, religiosidad y un celo que consideraban santo. Pagaban los diezmos con tanta atención al detalle que incluso apartaban la décima parte de las hierbas que crecían en macetas en sus ventanas. Atendían cada detalle sacrificial con tanta minuciosidad ritual que apenas una gota de sangre se rociaba en un lugar distinto al designado. Y los discípulos de Juan—pues su maestro estaba formado en el molde farisaico y de hecho había sido enviado para concluir los asuntos de la moribunda dispensación de los formalismos mosaicos—participaban de algunas de las características de sus parientes fariseos. Ayunaban, quizás con la misma devoción que los fariseos mismos, pues se esperaba que los últimos seguidores del antiguo orden vivieran esa ley en toda su plenitud, de modo que se cumpliera con gloria cuando llegara el día en que sería reemplazada en su totalidad por el nuevo orden del evangelio.
El ayuno en sí mismo no debe ser condenado. En su lugar correcto, y dentro de los límites establecidos por Aquel que lo incorporó como parte de su sistema eterno, es digno de ser elogiado. Los mortales nunca podrán alcanzar la unidad con la Deidad que tienen el privilegio de obtener sin ayuno y oración. Ahora bien, si los ayunos farisaicos contaban con la aprobación divina es un asunto muy distinto. Sus padres habían sido condenados por ayunar con propósitos perversos. “He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño de iniquidad,” había dicho Isaías. “No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto,” había declarado. “¿Es tal el ayuno que yo escogí?” preguntó Jehová el Señor a su pueblo.
Y para que supieran cuáles eran los estándares que acompañaban a la verdadera ley del ayuno, Jehová les había dicho: “¿No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y romper todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano?” (Isaías 58). Qué lejos estaban los ayunos farisaicos de estos principios es claro para todos los que han estudiado los relatos del evangelio.
¡Qué apropiada, entonces, fue la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan! Discípulos que eran devotos, que habían sido debidamente bautizados y que ahora deberían estar siguiendo a Jesús en lugar de a Juan, tal como el mismo Juan les había enseñado. “¿Acaso pueden los hijos del tálamo nupcial ayunar mientras el esposo está con ellos?” preguntó. Y añadió: “Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.”
Jesús, el Esposo, está con ellos; ¿por qué habrían de ayunar o lamentarse? ¿No es, más bien, tiempo de regocijo? ¿Y no son sus palabras un recordatorio necesario y una suave reprensión a los discípulos de Juan? ¿No recuerdan que el propio Juan—sabiendo que Jesús bautizaba a más discípulos que él mismo—había declarado que era el amigo del Esposo, cuyo gozo se cumplía al oír la voz del Esposo? ¿Han olvidado que Juan testificó que él debía menguar mientras el Esposo crecía? ¿Por qué entonces—y aquí está la reprensión, si acaso la hubo en la respuesta de Jesús—por qué, pues, no abandonaron los discípulos de Juan al Bautista encarcelado para seguir a Aquel cuyo camino su maestro había preparado?
Luego, con visión profética—viendo lo que ocurriría más de dos años después; viendo lo que sucedería cuando uno sin pecado colgara en una cruz entre dos pecadores—Jesús dijo: “Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días.” Pero su ayuno no sería para contender ni para herir con el puño de iniquidad, sino para acercarse a aquel Señor que se habría ido, por un momento, de entre ellos, pero que regresará con poder y gran gloria en el tiempo señalado.
En este momento, los fariseos se interpusieron nuevamente en la conversación. Sabiendo que Juan—quien ayunaba como ellos, y que en ese aspecto era un hombre que seguía su sistema—había bautizado para la remisión de los pecados, intentaron ponerse a su nivel, o incluso por encima de él, preguntando: “¿Por qué no nos recibes con nuestro bautismo, puesto que guardamos toda la ley?” Ellos hacían todo lo que Juan hacía, según pensaban, y más aún; poseían todos los ritos, ordenanzas, ceremonias y rituales transmitidos desde Moisés de la antigüedad; y creían cumplirlos fielmente.
“Mas Jesús les dijo: No guardáis la ley. Si hubierais guardado la ley, me habríais recibido, porque yo soy aquel que dio la ley.” Ningún hombre puede realmente guardar la ley de Moisés sin creer en Cristo, pues ese era el propósito, la intención y el diseño total de la ley. Jehová la dio para ayudar a su pueblo a creer en el Mesías que habría de venir, quien, como el Cordero de Dios, se sacrificaría por los pecados del mundo. Los hombres podían cumplir con los ritos y ceremonias de la ley; podían exaltar la letra y matar el espíritu; podían pensar que guardaban la ley de Moisés—pero en realidad no lo hacían ni podían hacerlo, a menos y hasta que comprendieran que todo lo que hacían se centraba en Cristo y que él era el Salvador. En ese caso lo habrían recibido cuando vino, pues él es el Señor Jehová que dio la ley. ¡Con cuánta claridad, de manera tan directa, sin reservas ni condiciones, el Señor Jesús testifica una y otra vez de su condición de Mesías!
“No os recibo con vuestro bautismo, porque nada os aprovecha,” continuó. “Pues cuando lo nuevo ha venido, lo viejo está listo para ser quitado. Yo he venido con el nuevo orden; todos los convenios antiguos he hecho que sean quitados; el nuevo bautismo de Juan y el bautismo que yo realizo es un convenio nuevo y eterno, sí, aquel que existía desde el principio. Vuestro bautismo nada aprovecha porque ahora se realiza sin autoridad; Juan es el administrador legal de vuestra dispensación agonizante. Aunque fuerais bautizados cien veces, de nada os serviría, porque no podéis entrar por la puerta estrecha mediante la ley de Moisés, ni por vuestras obras muertas. Cuando viene la nueva ley, la vieja se retira. Cuando el evangelio, que existía desde el principio, es restaurado, la ley de Moisés se cumple. Es porque vuestras obras son obras muertas que yo traigo un nuevo convenio. He venido a edificar mi Iglesia como en los días antiguos, porque mi Iglesia ha estado en la tierra, de tiempo en tiempo, aun antes de Moisés. Por tanto, entrad por la puerta, como os he mandado, y no procuréis aconsejar a vuestro Dios.”
Jesús habló estas cosas con claridad. Luego añadió esta parábola:
“Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo; de otra manera, el nuevo lo rompe, y el remiendo sacado de lo nuevo no armoniza con lo viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres, se derramará el vino y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva.”
¿Qué significaba esto? ¿Nuevo bautismo en una iglesia vieja, nueva revelación en un reino agonizante, nueva doctrina en una organización apóstata? ¿Podría Jesús añadir ordenanzas cristianas, con su espíritu y poder, al formalismo muerto y ritual de los procedimientos mosaicos? ¿Podría echarse vino nuevo en odres viejos (odres de cuero usados como recipientes) sin que los odres se rompieran y se perdiera tanto lo viejo como lo nuevo? Jesús vino a restaurar, no solo a reformar. Su misión era cumplir el orden antiguo e iniciar el nuevo; vino a apagar las brasas moribundas de las prácticas mosaicas y a encender las llamas vivas del fuego del evangelio en los corazones de los hombres.
Suponemos que Jesús entonces dijo algo más a los discípulos de Juan acerca de su obligación de dejar atrás el pasado muerto y venir al presente vivo; y, sin embargo, les habló con más ternura y compasión que a los fariseos, pues los seguidores de Juan estaban en proceso de prepararse para recibir a Aquel de quien Juan había testificado. “Nadie que bebe del vino añejo quiere luego el nuevo,” les dijo Jesús, “porque dice: El añejo es mejor.” Es decir: “Siguiendo a Juan, quien fue enviado por mi Padre para preparar el camino delante de mí, habéis conformado vuestras vidas a la ley de Moisés. Ahora, sin embargo, uno mayor que Moisés está aquí, incluso el Mesías, y tal como Juan enseñó, ahora debéis seguirle, aunque os resulte difícil abandonar inmediatamente vuestras enseñanzas antiguas y aceptar las nuevas.”
Así, Jesús llamó a un humilde publicano a un lugar de excelencia apostólica; así enseñó que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento; así rechazó los bautismos farisaicos y las pretensiones de una justicia nacida de la ley; así invitó a los discípulos de Juan a completar su conversión y a seguirle; y así testificó que, como el Mesías, había venido a restaurar el evangelio y a edificar la ciudad de la salvación sobre un fundamento nuevo, no dentro de los muros derrumbados de un orden antiguo cuyo sol ya se había puesto.
Capítulo 38
La segunda Pascua del ministerio de Jesús
“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo… Dios era su Padre… El Padre ama al Hijo… Para que todos honren al Hijo como honran al Padre… El Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo… El Padre me envió… Yo he venido en nombre de mi Padre.” (Juan 5:1–47)
Jesús sana a un hombre en día de reposo
(Juan 5:1–16; JST Juan 5:3, 6, 9)
Nos encontramos con Jesús en Jerusalén. Es tiempo de la Pascua, la segunda de su ministerio, y sus discípulos están con él, pues ellos, al igual que él, están bajo la obligación impuesta por Jehová de comparecer tres veces al año delante del Señor en el templo. Nuestro autor evangélico, en este caso Juan, no nombra la fiesta, y muchos volúmenes se han escrito defendiendo una u otra postura acerca de cuál fiesta era.
Y repetimos que nadie es capaz de armonizar los Evangelios ni de enumerar cronológicamente los acontecimientos de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no lo hicieron, y los relatos que nos dejaron no concuerdan entre sí en todos los detalles. Todo estudioso serio que haya hecho un análisis independiente de estos asuntos se ha encontrado en desacuerdo, en mayor o menor grado, con otros analistas. En este trabajo seguimos—principalmente, aunque no del todo—la cronología del presidente J. Reuben Clark, Jr., quien a menudo discrepa del élder James E. Talmage, así como Edersheim difiere de Farrar, o Marcos de Lucas, o como todo analista independiente discrepa en algo de sus colegas. Deben hacerse elecciones; cada escritor debe hacer las suyas, y es dudoso—más aún, es seguro—que ningún autor haya hecho las elecciones correctas en todos los casos.
En cuanto a la fiesta presente, bástenos decir que encaja tan bien en la cronología aquí como en cualquier otro lugar, y es lógico suponer que Jesús—aún no sujeto al acoso total de escribas, fariseos y miembros del Sanedrín—apareciera de nuevo entre las multitudes de la Pascua para dar las declaraciones doctrinales relativas a él y a su Padre que estamos a punto de escuchar.
Es día de reposo, ese día santo en el que cesa el trabajo servil y los hijos de Jehová—aquellos que se han hecho sus hijos e hijas mediante las aguas del bautismo—se reúnen para adorar al Señor y renovar sus convenios. Pero la adoración al Padre, en espíritu y en verdad, es casi cosa del pasado entre ellos. Son pocos los que usan el sagrado día de reposo para obtener refrigerio espiritual. En el sentido verdadero y eterno, el día de reposo se encuentra universalmente profanado entre ellos, ya sea por la falta de uso, por no emplearlo como día de confesión de pecados en las santas convocaciones, o por descuidar participar del alimento espiritual preparado en ese día por un Dios misericordioso, que desea darlo a todos los que tienen hambre y sed de justicia.
¡Y cuán rígidamente los formalistas religiosos trataron de compensar sus fracasos y profanaciones del día de reposo! En lugar de un día santo y sagrado, el suyo era un sábado de restricciones ritualistas que desafiaban el sentido común y se burlaban de la razón. Las absurdidades de la observancia sabática—¿podemos llamarla una observancia temporal que reemplazó la adoración espiritual que debía haber existido?—estas absurdidades, mencionadas en el capítulo 11, todas se asumían como centradas en el decreto divino: “En él no harás ningún trabajo.” (Éxodo 20:10.)
Esto era algo en lo que los escribas y fariseos podían aferrarse con fuerza. Adorar en espíritu y en verdad podía estar más allá de su capacidad espiritual, porque las cosas de Dios solo se conocen mediante el poder del Espíritu; pero no cargar un peso en el día de reposo—eso era otra cosa. Los pesos podían verse, pesarse, definirse y condenarse. Si un hombre recogía leña en sábado, podía ser apedreado. Si cargaba su lecho de aflicción, podía ser condenado. Para ellos, el hombre había sido hecho para el sábado, y para el sábado debía vivir. Esto era lo que distinguía a los judíos de toda la humanidad, y así separados habrían de permanecer; o, al menos, eso suponían y sentían.
Y así, en este particular sábado de Pascua, vemos a Jesús cerca del mercado de las ovejas, junto al estanque de Betesda, que significa “Casa de Misericordia.” Junto a este estanque—evidentemente un manantial mineral de algún tipo, cuyas aguas burbujeaban intermitentemente cuando los gases escapaban a la superficie—se alzaba una gran estructura con cinco pórticos. “En estos yacía una gran multitud de enfermos,” algunos ciegos, otros cojos, paralíticos o tullidos, todos “esperando el movimiento del agua.” Sin duda, estas aguas tenían—como lo hacen los manantiales minerales calientes en nuestros días—ciertos poderes curativos, lo que dio origen a una leyenda, entre los supersticiosos y espiritualmente ignorantes judíos, de que “un ángel descendía en cierto tiempo al estanque y agitaba el agua,” y que “el que primero descendiera al agua después de la agitación quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.”
En una camilla, sobre uno de los pórticos, yace un hombre inválido, paralítico, que ha sufrido así durante treinta y ocho años, casi tanto como toda la historia de Israel desde el cruce del Mar Rojo hasta el cruce del Jordán. Jesús ve al sufriente paralítico, sabe cuánto tiempo ha estado en esa condición y lo escoge de entre los demás—por razones conocidas solo por él, pero que indudablemente tienen que ver con la fe y la estatura espiritual del hombre—como objeto de su poder divino de sanidad. Con un corazón lleno de compasión, nuestro Amigo galileo le pregunta: “¿Quieres ser sano?”
Sin saber de dónde provenía la pregunta; ignorando que era el Hijo de Dios quien hablaba; sin darse cuenta de que la voz que lo interrogaba era la misma que había limpiado leprosos, expulsado demonios y sanado toda clase de enfermedades, el hombre inválido respondió: “Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.”
Sin más demora, Jesús dice: “Levántate, toma tu lecho y anda.” Fue pronunciado con un acento que nadie podía desobedecer. El porte del que hablaba, su voz, su mandato, atravesaron como chispa eléctrica los miembros marchitos y la constitución quebrantada, debilitada por toda una vida de sufrimiento y pecado. Después de treinta y ocho años de postración, el hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y comenzó a andar. Con gozosa sorpresa miró a su alrededor para ver y dar las gracias a su desconocido benefactor; pero la multitud era grande, y Jesús, deseoso de escapar de la emoción carnal que lo habría visto solamente como un hacedor de prodigios, se había retirado discretamente, alejándose de la vista.
Así se obró un milagro, uno como rara vez se ha visto. Después de treinta y ocho años de impotencia paralítica, un hombre, conocido por haber pasado largas horas en una camilla bajo los pórticos del estanque de Betesda—deseando, esperando y orando ser sanado—se levanta en un instante; la fuerza plena entra en todo su cuerpo; camina—sí, más aún: lleva consigo su lecho. Es visto por la multitud, muchos de los cuales, sin duda, se regocijan con él por el nuevo vigor y vitalidad que fluye de cada poro de su carne antes atormentada por el dolor.
¿Pero qué ven los líderes de los judíos? ¿Acaso una obra maravillosa de manifiesta bondad? No, de ninguna manera. Lo que ellos ven es a un hombre, ignorante y sin instrucción en los delicados detalles de sus restricciones legalistas acerca de la vida sabática, profanando ese día santo—según suponen—al cargar un peso en él. “Es día de reposo,” truena la voz farisaica, “no te es lícito llevar tu lecho.” ‘Déjalo tirado en la calle; deshazte de él; siéntate aquí hasta mañana; no importa la incomodidad—¡pero cargar este lecho de paja, esta manta sobre la cual solías yacer, jamás!’
Y sus palabras, pronunciadas no tanto contra el hombre sanado como contra Aquel que lo sanó, darán testimonio por siempre, ante el tribunal del juicio, de la degeneración y vileza de su religión. ¡Cuán terrible es cuando la verdadera religión se hunde en superstición; cuando los cazadores de herejías creen encontrarla—no en el abandono de los antiguos fundamentos doctrinales, sino en la ruptura de sus pequeños formalismos!
En respuesta, regocijándose en su nueva salud, el que cargaba la camilla dijo: “Aquel que me sanó”—el que obró este milagro maravilloso; el que es un gran profeta y tiene tal poder con Dios que, con su palabra, yo camino—“ese mismo me dijo: Toma tu lecho y anda.” ‘Venid, regocijaos conmigo, porque un gran milagro ha sido obrado.’
Pero ellos, como parte de sus maquinaciones inquisitoriales, inquirieron aún más: “¿Qué hombre es el que te dijo: Toma tu lecho y anda?” No preguntaron: ‘¿Quién obró este milagro? ¿Quién tiene tal poder con Dios? ¿Qué profeta poderoso está en medio de nosotros? ¿No es él el Mesías? ¿No nos conducirá al Libertador?’ No; nada de esto. Solo: ‘¿Quién te aconsejó quebrantar el día de reposo, por lo cual, según nuestra ley, un hombre es digno de muerte?’
Curiosamente, en ese momento, el sanado no sabía quién era su benefactor. Solo después, cuando Jesús lo halló en el templo—suponemos que adorando y agradeciendo al Señor por su nueva salud—el hombre de los pórticos de Betesda conoció la fuente de su bendición. Entonces Jesús le dijo: “He aquí, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.” No significando con ello que la enfermedad y la aflicción sean siempre el resultado del pecado, sino que, en este caso particular, el hombre había desobedecido alguna ley que causó que su dolencia de tantos años aprisionara su cuerpo.
Después de esto, el hombre dijo a los judíos que había sido Jesús quien lo había sanado—no, suponemos, por malicia contra el Maestro, sino con la esperanza de que el nombre de Jesús fuese reverenciado por el buen hecho que había realizado. Al fin y al cabo, fue Jesús quien escogió, de entre muchos ciegos, cojos, tullidos y enfermos, a ese único hombre para ser sanado; y ciertamente habría elegido a aquel cuya valía espiritual lo hacía merecedor de la bendición. Y no es exagerado suponer que el hombre, y otros a quienes pudo influir, se unieron a la Iglesia y permanecieron fieles en todas las responsabilidades posteriores.
En este punto de su relato, Juan nos dice: “Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.”
¿Qué había hecho? Había pronunciado unas pocas palabras—quizás una docena en total—lo cual, en sí mismo, ciertamente no era más trabajo que los largos sermones que cada sábado pronunciaban los rabinos en las sinagogas. ¿Qué obra había realizado Jesús, a menos que el hecho mismo de sanar fuese considerado como trabajo, porque el poder divino se ejercía para cambiar el cuerpo de la persona afligida?
La sanación sabática del inválido fue, claramente, un pretexto y no una razón para la persecución que vendría. Cuando los hombres tienen sed de la sangre de los profetas, no es por un juicio razonado, alcanzado tras deliberaciones judiciales. La persecución se lleva a cabo bajo el influjo de la emoción y del odio. Y la voz de la emoción, en aquel día, clamaba: “Aquí está el Hijo de Dios. Satanás lo sabe, y él es nuestro amo. Debemos librar a la nación de esta amenaza a cualquier costo; destruirá nuestro poder. Mátalo. Crucifícalo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.”
Jesús proclama su filiación divina
(Juan 5:17–24)
¿Qué respuesta dará Jesús al cargo—absurdo e irreal como es—de que él, el Señor del día de reposo, había violado su propio día santo al trabajar en él? En realidad, no había cargado peso alguno ni realizado servicio servil; ni siquiera había transgredido una sola de las estrictas restricciones rabínicas, ni lo mínimo, como alzar un dedo en ese día en que los hombres debían cesar de sus labores.
Si se considera violación del sábado ejercer el poder de la fe—y tal poder se ejerce solo por medio de palabras y del esfuerzo mental; si se le acusa de ser cómplice de otro en el supuesto delito de haber dicho: “Toma tu lecho y anda,” desafiando así el código de formalismos sabáticos de los escribas—entonces sí, estaba mostrando desprecio por los legalismos de los intérpretes de la ley y por las prohibiciones de los doctores.
Pero, sin importarles, su preocupación no era debatir sobre reglas del día de reposo. Él había sanado a un hombre y había reunido una congregación de oyentes; ahora daría ante ellos un testimonio que abriría o cerraría la puerta de la salvación, dependiendo de si lo aceptaban o lo rechazaban. Para los fines del momento, asumiremos, como él mismo pareció hacerlo, que había trabajado en ese día en que no debía hacerse trabajo alguno. Ante las acusaciones de los líderes judíos de que había violado su sábado, dijo: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.”
‘Es cierto, este es el día de reposo; es cierto, he obrado en este día santo. He pronunciado palabras de sanidad; y mi Padre, que es Dios, ha hecho la obra—es por su poder que el hombre inválido fue sanado. Yo he obrado en el día de reposo, y mi Padre ha obrado en el día de reposo; ¿no es acaso propio hacer la obra del Señor en el día del Señor? Existe una ley eterna e interminable de trabajo que es mayor que el sábado. Mi Padre y yo trabajamos eternamente; nuestras labores creativas y redentoras continúan para siempre, en beneficio de innumerables huestes en mundos sin número. ¿Por qué, entonces, habría de causar tanta consternación entre vosotros la simple sanación de un alma sufriente?’
No hubo malentendido alguno en cuanto a esta declaración audaz. Jesús estaba admitiendo, según ellos, desobediencia al sábado, y además añadía blasfemia a sus supuestos delitos. “Por esto, los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios.”
“¡Igual a Dios!”—¡terrible blasfemia o asombrosa verdad!—una u otra. No había término medio, no había lugar para compromisos; no existían principios conciliadores: o Jesús era divino, o estaba blasfemando.
“¡Igual a Dios!”—no aún en el sentido infinito y eterno, sino en el sentido de ser uno con él, de ser su heredero natural, destinado a recibir, heredar y poseer todo lo que el Padre tiene.
“¡Igual a Dios!”—no porque en ese momento reinara en gloria y exaltación sobre todas las obras de sus manos, sino en el sentido de ser el Hijo de Dios, sobre quien el Padre había puesto su propio nombre y a quien había dado honra, gloria y poder.
Entonces, en tonos solemnes, vinieron palabras de infinita trascendencia, palabras cuyo pleno significado solo puede entenderse mediante el poder del Espíritu—¿y no habremos de suponer que uno de los propósitos de la sanación en Betesda fue precisamente reunir una congregación y preparar el escenario para una declaración inspirada por el cielo como esta?—entonces, de los labios de Jesús, quien tenía un conocimiento perfecto de su filiación divina, salió esta proclamación:
“El Hijo no puede hacer nada por sí mismo” (‘He venido en el nombre de mi Padre; aparte de Él no tengo poder; fue su poder el que sanó al hombre inválido; todo lo que hago cuenta con su aprobación’) “sino lo que ve hacer al Padre” (‘y además, solo hago lo que he visto hacer al Padre, porque Él me ha revelado todas sus obras; yo he visto sus obras’) “porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente” (‘y yo hago lo que Él hace: Él sana a los enfermos y yo también; yo sigo sus huellas porque soy su Hijo’).
“Porque el Padre ama al Hijo” (porque el Hijo obedece al Padre) “y le muestra todas las cosas que Él mismo hace” (‘he visto en visión todas las obras del Padre; he visto lo que hizo en los siglos pasados; lo que hace ahora mismo; y Él me ha manifestado sus obras futuras, sí, “todas las cosas que Él mismo hace”’) “y mayores obras que estas le mostrará, de modo que os maravilléis” (‘y el Padre manifestará, a través de mí, obras mayores que la sanación del hombre inválido, para que os maravilléis de que Aquel que ministra entre vosotros pueda realizar obras infinitas y eternas’).
Entonces Jesús aludió a esas obras mayores que haría en el nombre de su Padre—el sacrificio expiatorio, la resurrección, el mismo día del juicio—diciendo: “Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quienes quiere da vida.” ‘Por el poder del Padre todos los hombres saldrán en inmortalidad, pero soy yo quien lo hará realidad. Soy yo quien llamará al polvo de las tumbas para formar de nuevo una morada para los espíritus de los hombres; yo daré vida a quien quiera, cuando quiera; por mí viene la resurrección; yo soy la Resurrección y la Vida.’
“Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.” ‘Y cuando todos los hombres hayan pasado de la muerte a la vida, estarán ante mí—ante el tribunal misericordioso del Gran Jehová—para ser juzgados según las obras hechas en la carne; porque el Padre ha puesto todo juicio en mis manos. Él mismo no juzga a nadie; pero mi juicio será su juicio.’
Y todo esto es “para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.” ‘Tened cuidado, pues, de cómo me tratáis. Porque yo llevaré a cabo la expiación infinita y eterna; porque romperé las cadenas de la muerte y obtendré la victoria sobre la tumba; porque todos los hombres comparecerán ante mí para ser juzgados, debéis honrarme como honráis al Padre, cuyo Hijo soy, y cuyo poder hace todo esto posible. Y si no me honráis, no honráis al Padre, a quien decís que es vuestro Dios, porque el Padre me envió: yo soy su Hijo, y hago solo lo que Él me manda—todo en su nombre y por su poder.’
La proclamación de Jesús acerca de su filiación divina; sus declaraciones directas de que Dios es su Padre; su testimonio de que él y su Padre obran, y de que él hace la obra del Padre aquí en la tierra; sus hechos y palabras que lo colocaban como igual a Dios; sus afirmaciones de que el Padre le había revelado todas las cosas, y de que él por sí mismo no podía hacer nada; su declaración de que el Padre lo amaba; sus enseñanzas doctrinales de que la resurrección misma acontece por causa de él, y que él es quien juzgará a todos los hombres; su mandato a los hombres de honrarlo como honran al Padre, junto con el decreto de que aquellos que no honran al Hijo no honran al Padre—todo esto conduce a una conclusión gloriosa:
La salvación está en Cristo. Él es Aquel a quien debemos mirar para obtener la vida eterna. Él es el Autor y Consumador de nuestra fe. Él es nuestro Redentor, Salvador, Señor y Rey.
Y así, después de haber enseñado todo lo que aquí hemos relatado, y sin duda mucho más en el mismo sentido—pues los autores de los Evangelios solo nos dan extractos y resúmenes de sus muchas declaraciones—este bendito Señor Jesús dijo: “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”
‘Aquel que cree y obedece mis palabras, que cree en mí y en mi Padre, tendrá exaltación y no será condenado; sí, tales ya han pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual, porque han nacido de nuevo.’
Jesús salva a los vivos y a los muertos
(Juan 5:25–30; JST Juan 5:29–31)
Hemos oído un sermón como pocas veces se ha predicado en la tierra o en el cielo; nuestros oídos han escuchado las palabras pronunciadas por el Hijo de Dios de que él es el Salvador de todos los hombres. Jesús ha anunciado su filiación divina y ha centrado en su persona todo el plan de salvación. Todos los hombres que creen en él serán salvos; los que lo rechacen serán condenados.
Pero, ¿qué hay de aquellos que jamás escuchan un susurro de su nombre mientras viven como mortales? ¿Qué de las naciones y reinos del pasado cuyos habitantes nunca oyeron de Cristo ni de la salvación que hay en él? ¿No hay esperanza para los que no han tenido el privilegio de escuchar la voz de un profeta y recibir la palabra de Dios?
Habiendo asegurado a los vivos que la vida eterna les pertenece si creen en su palabra y viven su ley; habiendo anunciado su condición de Juez de todos, este Jesús, para quien nada es imposible, amplía la visión de todos los que quieran ver y declara cómo aun los muertos pueden obtener una herencia con él y con su Padre.
“La hora viene, y ahora es” (es decir, ha de cumplirse en esta misma época en que vivís, afirma), “cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.”
‘Predicaré el evangelio a los muertos, a los que están en la prisión espiritual; los visitaré; oirán mi voz; y aquellos que crean y obedezcan serán salvos. Serán juzgados según los hombres en la carne, pero vivirán conforme a Dios en el espíritu. Mi Padre no hace acepción de personas; los que no tuvieron oportunidad de oír la palabra de verdad en esta vida la recibirán en el tiempo señalado, entre la muerte y la resurrección.’
Suponemos que los detractores judíos de nuestro Señor, para este momento, se hallaban completamente sobrecogidos. ¿Cómo podría ser de otro modo, siendo tan vastos los conceptos de los que hablaba y tan infinitas sus aplicaciones? Pero Jesús prosigue:
“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo.”
‘El Padre es un ser inmortal, exaltado y resucitado, que no puede morir. Él es el Creador de la vida de los hombres. La vida mora en él de manera independiente; él tiene vida en sí mismo; todas las cosas viven por causa de él. Es la fuente de la vida, y quien la sostiene, preserva y prolonga. Y ha dado ese mismo poder al Hijo; el Hijo hereda del Padre; un Padre inmortal transmite a su Hijo mortal el poder de la inmortalidad; le llega como herencia natural.’
“Y también le dio autoridad de hacer juicio,” continúa Jesús, “por cuanto es el Hijo del Hombre.”
¿Por qué será Jesús el Juez de vivos y muertos? Porque es el Hijo del Hombre de Santidad—el Hijo de un Hombre Inmortal, un Hombre Santo, que es Dios—porque es el Hijo de Dios que ha recibido de su Padre el poder de hacer todas las cosas, de Aquel cuyo derecho es conferir tal poder infinito.
“No os maravilléis de esto: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y todos serán juzgados por el Hijo del Hombre. Porque según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo; porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.”
¡Doctrina poderosa esta! “Yo, Jesús, llamaré a todos los que están en sus sepulcros, pero cada uno en su propio orden. Todos vivirán de nuevo; la resurrección es tan universal como la muerte; así como todos los hombres mueren por Adán, así todos vivirán de nuevo por mí. Pero algunos saldrán en la resurrección de los justos para recibir vida eterna; otros saldrán en la resurrección de los injustos para recibir condenación eterna. Todos serán juzgados por mí y recibirán su lugar en los reinos preparados, y mi juicio será justo porque me ajusto a la voluntad de mi Padre que me envió.”
Jesús obedece la ley divina de los testigos
(Juan 5:31–47; JST Juan 5:32–35, 37–39, 41, 46)
Rara vez, si es que alguna vez, se ha dado un testimonio tan claro, poderoso y persuasivo de la filiación divina del Señor Jesús como el que acaba de salir de sus propios labios. “Dios es mi Padre; yo soy su Hijo; soy igual a Él. Yo doy vida eterna a los que creen en mí. Aun los muertos oirán mi voz y serán juzgados por mi ley. Yo tengo vida en mí mismo y expiaré los pecados del mundo. Abriré las tumbas de todos los hombres, los llamaré a la inmortalidad, los juzgaré y les asignaré una herencia en los mundos venideros. Hago la voluntad de mi Padre que me envió, y todos los hombres deben honrarme como honran a mi Padre.”
Rara vez, si es que alguna vez, se ha dicho tanto en tan pocas palabras como lo que el Mesías Mortal está aquí declarando a su propia nación. La palabra ha sido dada; la verdad ha sido proclamada; el testimonio ha sido rendido; y ahora—en la providencia de Aquel que envió a su Hijo para declarar precisamente estas cosas—la responsabilidad recae en los oyentes: creer o no creer, obedecer o desobedecer, venir a Cristo o continuar en sus caminos “gentiles.”
¿Cómo sabrán estos judíos que escuchan su voz y ven las maravillas obradas por su mano si realmente ha dicho la verdad? ¿Están en libertad de considerarlo un charlatán confundido cuya mente está trastornada? ¿O un alma desdichada poseída por demonios que hablan a través de su boca? ¿O un profeta sincero—aunque engañado y extraviado—que habla sin aprobación divina? ¿Están obligados a creer el mensaje de este galileo alborotador que quebranta su sábado y reprende a sus sacerdotes y escribas? ¿Deben aceptar sus palabras simplemente porque él afirma que son verdaderas?
Jesús ha entregado su mensaje; un espíritu de incredulidad envuelve a toda la congregación de oyentes. Ha hablado por el poder del Espíritu, pero sus almas no han sido vivificadas por esa misma influencia divina. Ahora debe decirles que, conforme a su propia ley—la ley divina de los testigos dada por Jehová a sus padres—ellos deben aceptar sus palabras o ser condenados. Esta ley, como bien saben, establece que el Señor siempre envía su palabra por medio de testigos que testifican de su verdad y divinidad; que un solo testigo, aunque hable la verdad, no basta para obligar a quienes le escuchan; que dos o más testigos deben unir sus voces para que el testimonio divinamente dado quede firme en la tierra y sellado eternamente en los cielos; y que, así, en boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra.
“Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque no estoy solo; hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y él no recibió su testimonio de los hombres, sino de Dios, y vosotros mismos decís que él es profeta; por tanto, debéis recibir su testimonio. Estas cosas os digo para que seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.”
Juan y Jesús—compañeros misioneros, por así decirlo—enseñaban las mismas verdades y daban el mismo testimonio. Jesús no estaba solo. Había otro, el hijo de Zacarías, que recibió su testimonio de Dios mismo, y que lo proclamó sin rodeos, con fuego y con fervor, pues era una antorcha ardiente y luminosa. Nada había oculto ni secreto en el testimonio de Juan. “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,” declaró. (Juan 1:29.)
Estos mismos judíos habían recibido a Juan como profeta. ¿Cómo, entonces, podían rechazar su testimonio? Y si ese testimonio era el mismo que Jesús daba, ¿cómo podían rechazar las palabras de Aquel de quien Juan había testificado? Jesús no estaba solo; Juan era su compañero, y los judíos, según su propia ley, estaban obligados a creer el mensaje y aceptar al Mensajero.
“Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió, ha dado testimonio de mí. Y en verdad os testifico, que nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia; porque no tenéis su palabra morando en vosotros; y al que él ha enviado, a ése no creéis.”
Pero hay más. El Padre mismo—aquel Ser Santo cuya forma no habían visto; ese Hombre Santo que posee un cuerpo de carne y huesos—también había dado testimonio del Hijo. Con su propia voz, escuchada a orillas del Jordán, el Padre había declarado: “Este es mi Hijo Amado, en quien me complazco. A él oíd.” Por el poder del Espíritu Santo, derramado sobre Ana, Simeón, Natanael, Felipe y una multitud de otros, el Padre había sembrado en corazones receptivos su testimonio de la divinidad de su Hijo.
Todos estos testimonios—los de Jesús, Juan, el Padre, aquellos sobre quienes reposó el Espíritu Santo, y los milagros mismos que Jesús realizaba—todos eran actuales y vigentes; eran testigos vivos, dados por personas vivientes, en el presente. A ellos Jesús añadió ahora todos los testimonios y testigos contenidos en las Sagradas Escrituras:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”
Es decir: ‘Pensáis heredar la vida eterna a causa de Moisés y su ley, pero escudriñad las Escrituras y aprended que ellas dan testimonio de mí y de la salvación que yo traigo. Yo soy el Mesías. Conoced lo que se dice de mí en los Salmos y en los profetas; sabed que todos los profetas hablaron de mí y de mi ministerio.’
Los prejuicios, las pasiones y la mezquindad—estas tres cosas, nacidas de emociones irracionales—son las que destruyen las almas de los hombres. “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque no queréis honrarme,” dijo Jesús.
“¡Porque no queréis honrarme!” ¡Qué mezquindad; qué infantilismo; qué indigno de la simiente de Abraham! Prefieren abandonar la salvación antes que superar el prejuicio emocional que les dice: “Un Carpintero galileo no puede ser el Hijo de Dios.”
Todos saben que él es el hijo de José; y además, “ninguna cosa buena puede venir de Galilea.”
“Yo no recibo honra de los hombres.” ‘No penséis que podéis honrarme; ¿quién de entre vosotros puede añadir algo a lo que mi Padre ya me ha dado? ¿Qué riqueza podéis ofrecer al que es Dueño de todas las cosas? ¿Qué títulos académicos podéis conferir que añadan brillo a la gloria del Autor de la Verdad, que conoce todas las cosas por el poder del Espíritu? ¿Qué poder político o influencia puede dar el hombre a Aquel que ya gobierna el universo con su voz?’
“Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.” Jesús conocía sus corazones; y no tenían el amor de Dios en ellos porque no amaban a su Hijo. ‘El que ama al Padre, ama también al Hijo; y nadie ama verdaderamente al Padre ni al Hijo a menos que guarde sus mandamientos.’
“Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.” Jesús llevaba el nombre de su Padre y estaba autorizado, por ello, a hablar en primera persona como si fuera el Padre mismo. Los hombres carnales que vienen en su propio nombre, sin un mensaje divino que entregar, hallan siempre aceptación entre otros hombres carnales.
“¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís honra los unos de los otros, y no buscáis la honra que viene del Dios único?”
El deseo sincero de conocer la verdad precede al testimonio. Los hombres deben buscar los honores de Dios—revelaciones, visiones, la compañía del Espíritu Santo y dones semejantes—que el Padre, en su bondad, se complace en conferir. De otra manera, nunca los obtendrán. Mientras sus corazones estén centrados en las cosas del mundo y en las glorias de los hombres, jamás buscarán con el fervor y la devoción necesarios las bendiciones de la eternidad, aquellas que conducen al recibo de los dones espirituales. ¿Y qué honor mayor puede recibir el hombre que aquel que viene de Dios? ¿No es la gloria y el honor en el reino celestial lo que buscan todos los verdaderos creyentes?
“No penséis que yo os acusaré delante del Padre; vuestro acusador es Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí; porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?”
El Señor y sus profetas son uno, y nadie puede creer en Cristo y rechazar a sus profetas. “Creed en Cristo y no lo neguéis,” dijo Nefi, “porque al negarlo, también negáis a los profetas y la ley.” (2 Nefi 25:28.) Y quienes verdaderamente creen las palabras de los profetas creen también en Cristo, porque es de Él de quien todos los profetas testifican.
Y todas estas cosas habló Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, después de haber sanado al hombre impotente junto al estanque de Betesda; y muchas otras cosas dijo que dieron testimonio de que él es el Hijo de Dios, por quien viene la salvación, y que todos los hombres deben venir a él y adorar al Padre en su nombre si han de obtener la vida eterna y sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios.
Capítulo 39
Jesús: “Señor… del día de reposo”
Así dice el Señor: Guardaos bien y no llevéis carga en el día de reposo, ni la introduzcáis por las puertas de Jerusalén; tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Y sucederá que, si me escucháis diligentemente, dice el Señor, y no introducís carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificáis el día de reposo y no hacéis en él trabajo alguno; entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sientan en el trono de David, montados en carros y en caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén; y esta ciudad permanecerá para siempre. Pero si no me escucháis para santificar el día de reposo y para no llevar carga, entrando por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, entonces encenderé fuego en sus puertas, el cual consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará.
“El día de reposo fue hecho para el hombre”
(Mateo 12:1-8; Marcos 2:23-28; Lucas 6:1-5)
Jesús ha regresado a Galilea con sus discípulos; la Pascua ya pasó; el pequeño grupo ha caminado las agotadoras millas desde Jerusalén hasta la escarpada región montañosa donde tanto le gustaba estar. Detrás de ellos, en la capital de Judea, están los gobernantes del pueblo: los principales rabinos, los escribas, los miembros del Sanedrín, resentidos por las reprensiones que recibieron de Jesús en la Pascua, discutiendo las doctrinas expuestas en el sermón de Betesda y fomentando la animosidad y el odio contra él, tanto con el pretexto de la supuesta profanación del día de reposo como porque se hacía a sí mismo igual a Dios.
De nuevo, aquí en Galilea, el asunto del día de reposo surge para atormentar a Jesús y a sus discípulos y para obstaculizar la difusión de la verdad. “¿Cómo puede ser este hombre un verdadero profeta si él y los que le siguen violan nuestras sagradas leyes del día de reposo?”
Muchos de nuestros padres entregaron sus vidas antes que levantar la espada, aun en defensa propia, en el día de reposo. Si un hombre quebranta nuestras leyes, desafía nuestras tradiciones, profana nuestro día santo, ¿cómo puede ser un líder, una luz o una guía entre nosotros? Así razonaban ellos. ¡No importaba que él anduviera haciendo el bien y obrando milagros! Este asunto de la observancia del día de reposo tenía importancia suprema; prevalecía sobre todo lo demás; ¿acaso no lo habían decretado así los escribas y fariseos?
Así vemos a Jesús y a sus amigos caminando “por los sembrados en día de reposo”. Tenían hambre; sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban entre sus manos y comían los granos de cebada. En Palestina, la cosecha de la cebada comienza inmediatamente después de la Pascua. Jesús mismo no hace intento alguno de saciar su hambre; sólo los discípulos participan en este acto, que en cualquier otro día habría sido aceptable a los ojos farisaicos.
La ley misma lo permitía: “Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano; mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo” (Deut. 23:25). La intención divina era que cualquiera en Israel—pues todos eran hermanos, y todas las cosas pertenecían al Señor—pudiera libremente saciar su hambre con el grano de su vecino.
Con este solo acto realizado en día de reposo, los compañeros de viaje del Señor fueron declarados culpables de dos transgresiones, no de la ley bíblica, sino de la ley rabínica. Habían segado y trillado. El arrancar las espigas constituía segar, y el frotar las cáscaras caía bajo la prohibición sabática contra aventar en criba, trillar, moler o abaniquear. Cada uno de estos pecados merecía castigo y exigía una ofrenda por el pecado en el gran altar de la casa del Señor en Jerusalén.
Ojos vigilantes—mirando, suponemos, con placer acusador—observaron las dos transgresiones, que podían argumentar como delitos capitales. Quizás esos fariseos que acechaban les seguían para ver si los discípulos del Nuevo Camino caminarían más de los dos mil codos permitidos por las restricciones rabínicas en el día de reposo; tal vez esperaban presenciar las faltas de segar y trillar. Al ver lo que hicieron, se quejaron a Jesús: “Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.”
La acusación no se dirigió contra Jesús, sino contra sus amigos. Cuando lo acusaron antes de profanar el día de reposo al sanar al hombre inválido en Betesda, él admitió el cargo y testificó que tanto él como su Padre trabajaban en ese día, y que sin la aprobación de Dios no habría podido ordenar al hombre—que por treinta y ocho años no había dado un paso ni levantado carga alguna—que se levantara, tomara su lecho y anduviera. Pero esta vez su respuesta fue de defensa y vindicación. Sus discípulos no habían hecho mal alguno, afirmó. Aun según sus propias tradiciones, la observancia del día de reposo quedaba subordinada a una ley mayor en los casos apropiados.
“¿No habéis leído siquiera esto”—con toda vuestra erudición, ¿no os ha llegado a la atención?—“lo que hizo David, cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él; cómo entró en la casa de Dios, tomó y comió los panes de la proposición, y también dio a los que estaban con él; lo cual no es lícito comer sino a los sacerdotes solamente?”
‘Seguramente aun vosotros sabéis’—¿acaso no hay aquí un toque de ironía?—‘sí, aun vosotros sabéis que vuestra propia ley ordena que los hombres coman en el día de reposo, y que el peligro de vida y el hallarse en la obra del Señor sobrepasan la ley del día de reposo. Si David fue inocente al tomar el mismo Pan de la Presencia de la mesa santa, ¿pensáis que mis discípulos serán condenados por frotar unos pocos granos de cebada en sus manos para hacerlos más agradables al gusto?’
Y aún más: “¿No habéis leído en la ley, cómo en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y [sin embargo] vosotros decís que son sin culpa?”
‘¿Acaso no trabajan los sacerdotes durante largas horas ofreciendo sacrificios en el día de reposo? Y aun así vosotros mismos afirmáis que son inocentes. Pero yo os digo que en este lugar hay uno mayor que el templo.’
Así como los sacerdotes que sirven en el templo son sin culpa porque sus labores en el día de reposo son para la salvación de los hombres, así también mis discípulos, que me sirven a mí, son inocentes, porque yo soy el Templo Viviente, a través de quien viene la salvación.
Si sus propios rabinos habían declarado que “no hay sabbatismo en el templo”; que los sacerdotes en día de reposo podían cortar leña, encender fuego, colocar pan recién horneado sobre la mesa, ofrecer víctimas dobles y circuncidar a los niños, y de esa manera quebrantar en todo sentido las reglas acerca del reposo y aun así ser inocentes—más aún, si al actuar así estaban quebrantando el reposo en cumplimiento de la misma Ley que lo había ordenado—entonces, si el templo los excusaba, ¿no debía excusar algo mayor que el templo? Y aquí había algo mayor que el templo.
“Mas si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes.”
Para el antiguo Israel—atado por la tradición, sepultado en el formalismo, siguiendo la letra y no el espíritu de la ley, sin comprender el significado, ni el simbolismo, ni el propósito de sus sacrificios—el Señor Jehová, por boca de Oseas, proclamó: “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.” (Oseas 6:6).
Miqueas, esforzándose en combatir esa misma “forma de piedad” carente del verdadero espíritu de adoración, fue aún más severo en sus denuncias—no, por supuesto, contra el verdadero orden del sacrificio, sino contra sus sustitutos pervertidos. Una denuncia contra los falsos bautismos realizados sin autoridad no es en absoluto una condenación de los verdaderos realizados por mandato del Señor.
“¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo?”, pregunta Miqueas. “¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite?” ¿Acaso lo que agrada al Señor son sacrificios realizados como un fin en sí mismos? “¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?”, pregunta, aludiendo al conocimiento que tenían los antiguos de que el Primogénito del Padre, el fruto del cuerpo del gran Dios, sería ofrecido como sacrificio por el pecado. “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno; y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte andando con tu Dios” (Miqueas 6:6-8).
Hay una ley más elevada. La misericordia es mayor que el sacrificio. La “letra”, por así decirlo, de las prácticas sacrificiales, de la observancia del día de reposo, del pago de los diezmos, de guardar la Palabra de Sabiduría, o de cualquier acto o cumplimiento externo, “mata”; sólo el espíritu da “vida”. Las restricciones sabáticas no pueden compararse con los actos de misericordia, bondad y gracia realizados en el día de reposo. La ley menor queda superada por la ley mayor. El día de reposo fue expresamente diseñado para la misericordia, y por tanto, no sólo podían realizarse en él sin culpa todos los actos de misericordia, sino que tales actos eran más agradables a Dios que todas las escrupulosidades insensatas y autosatisfechas que habían convertido una rica bendición en una carga y en un lazo.
En verdad, la razón por la que David fue inocente al comer los panes de la proposición era la misma que hacía lícito el trabajo sabático de los sacerdotes. La ley del día de reposo no era solamente de descanso, sino de descanso para la adoración. El servicio del Señor era el propósito. Los sacerdotes trabajaban en el día de reposo porque ese servicio era el objeto del día; y a David se le permitió comer de los panes de la proposición, no porque estuviera en peligro de morir de hambre, sino porque alegó que estaba en el servicio del Señor y necesitaba aquel sustento. Los discípulos, al seguir al Señor, estaban igualmente en el servicio del Señor; ministrar a Él era más que ministrar en el templo, porque Él era mayor que el templo. Si los fariseos hubieran creído esto, no habrían cuestionado su conducta, ni al hacerlo se habrían ellos mismos colocado en violación de aquella ley superior que exige misericordia y no sacrificio.
Por tanto, el día de reposo fue dado al hombre como un día de descanso, y también para que el hombre glorificara a Dios, y no para que el hombre dejara de comer.
Porque el Hijo del Hombre hizo el día de reposo, por lo tanto el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo.
¡El día de reposo—día maravilloso, glorioso! Un día de descanso; un día de paz; un día de adoración; un día para glorificar a Dios. El día de reposo—un tiempo para ofrecer al Señor el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito; un tiempo para rendir nuestra devoción al Altísimo, para ofrecer nuestros sacramentos y confesar nuestros pecados. “Y en este día no harás otra cosa, sino que tu alimento se prepare con sencillez de corazón para que tu ayuno sea perfecto; o, en otras palabras, para que tu gozo sea completo” (D. y C. 59:13).
“Porque el Hijo del Hombre hizo el día de reposo.” ‘Yo soy el Dios de Israel, el gran Jehová, vuestro Mesías, el que hizo el día de reposo, dándolo a Moisés en el Sinaí; por lo tanto, yo soy también Señor del día de reposo y puedo especificar en mi propio nombre qué constituye la observancia correcta del día de reposo.’
Así, Jesús vinculó el día de reposo con su propia filiación divina. Y debemos saber—como lo sabían los escribas, los fariseos y los miembros del Sanedrín que se oponían a él—que al objetar su conducta en el día de reposo, o la de sus discípulos, en realidad estaban objetando su mesiazgo.
Jesús sana una mano seca en el día de reposo
(Mateo 12:9-15; Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11)
En otro día de reposo en Galilea, Jesús entra en una sinagoga, como era su costumbre, y enseña al pueblo. ¡Ojalá supiéramos qué palabras pronunció! Espías estaban presentes. Desde entonces, en cada momento y en cada etapa de su ministerio—en los sembrados, en las sinagogas, en los banquetes, durante sus viajes, en Capernaúm, en Magdala de Perea, en Betania—lo encontramos acosado, vigilado, estorbado, reprochado, interrogado, tentado, insultado y objeto de conspiraciones por parte de estos representantes de las principales autoridades de su nación, de quienes se nos dice repetidamente que no eran de aquel lugar, sino “ciertos que habían venido de Jerusalén”.
Él ya había sanado en sinagogas en el día de reposo, y recientemente había vindicado a sus discípulos por arrancar y frotar unos pocos granos de cebada en ese día santo. Sus enemigos, sin embargo, bajo la dirección de los líderes judíos en Jerusalén, estaban levantando un caso contra él. Por el simple peso de la evidencia, acumulando numerosos ejemplos de supuestas transgresiones, buscaban justificar sus designios asesinos. ¿Sanará en este día de reposo como lo ha hecho en otros?
En la sinagoga se encuentra un hombre con una mano seca—una mano atrofiada, sin fuerza ni destreza, colgando de un brazo y una muñeca que quizás tampoco eran del todo normales. No queda claro si el hombre está allí por su propia voluntad, para adorar junto con sus compañeros galileos, o si fue persuadido a asistir como un ingenuo instrumento, para que los astutos fariseos tuvieran algo con qué desafiar al Maestro Sanador. Tal vez sea lo último, pues los fariseos, “para poder acusarle”, preguntan: “¿Es lícito sanar en los días de reposo?”
Esa pregunta, formulada por escribas quisquillosos y fariseos pendencieros, nos parece bastante sencilla; pero en sus circunstancias culturales y sociales surgía de un laberinto de debates rabínicos, incertidumbre y hasta absurdidad. En efecto: solo el peligro real de muerte justificaba, según su interpretación, quebrantar la Ley del día de reposo. Pero esto abría un amplio campo de discusión. Así, para algunos, una enfermedad del oído constituía peligro; para otros, una afección de la garganta; mientras que otros incluían la angina como mortal, y por lo tanto capaz de sobrepasar la ley sabática.
Todas las aplicaciones externas al cuerpo estaban prohibidas en el día de reposo. En cuanto a los remedios internos, podían tomarse aquellas sustancias que se usaban en la vida común pero que también tenían un efecto curativo, aunque incluso allí se ideaban formas de evadir la Ley. Por ejemplo, alguien con dolor de muelas no podía enjuagarse la boca con vinagre, pero sí podía usar un cepillo ordinario y mojarlo en vinagre. Según sus propios escritos, el enjuague era permitido si la sustancia se tragaba después. También se explicaba que afecciones que se extendían de los labios o de la garganta hacia el interior podían ser atendidas, considerándose peligrosas.
Varias de estas se enumeraban, lo cual mostraba que, o bien los rabinos eran muy laxos en aplicar su regla sobre las enfermedades mortales, o bien incluían entre ellas muchas que difícilmente nosotros consideraríamos de tal gravedad. También podían tratarse lesiones externas si implicaban peligro de vida. De la misma manera, podía buscarse ayuda médica si alguien tragaba un trozo de vidrio, si había que sacar una astilla del ojo, o incluso una espina del cuerpo.
Pero Jesús se eleva por encima del polvo de las disputas rabínicas; no le preocupan sus prohibiciones mezquinas, sus reglas infantiles, ni sus interminables debates. “¿Qué hombre habrá de vosotros,” pregunta, “que tenga una oveja y, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, ¿no la echará mano y la sacará?” También en este punto las disputas rabínicas eran intensas: ¿era lícito salvar a la oveja o no? En la práctica, la gente encontraba la manera de hacerlo. Y Jesús continúa: “Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es hacer bien en los días de reposo.”
En ese momento Jesús dice al hombre de la mano seca: “Levántate y ponte en medio”, y él lo hace. Luego, dirigiéndose a los espías venidos de Jerusalén, reformula su propia acusación: “¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?” Si respondían que sí, ¿cómo podrían condenar a Jesús por sanar en sábado? Si respondían que no, estarían consintiendo el asesinato por omisión. Ellos callan y no dicen nada.
Entonces Jesús “mirándolos alrededor con enojo”, con su alma conmovida de justa indignación y “entristecido por la dureza de sus corazones”, dijo al hombre: “Extiende tu mano.” El hombre obedeció, y su mano fue restaurada; quedó sana como la otra.
Entre los temerosos de Dios y los justos, tal milagro habría levantado gritos de alabanza y gratitud porque Dios trataba con tanta misericordia a los mortales afligidos. Pero no fue así entre estos enemigos de Aquel que descendió del cielo para sanar físicamente a los hombres y salvarlos espiritualmente. Antes bien, “se llenaron de furor” y tomaron consejo con los odiados herodianos—esos judíos medio apóstatas que traicionaban a su propio pueblo y que representaban todo lo que la tiranía romana imponía a la nación escogida—, y con tales extraviados conspiraron para ver cómo podían destruirlo. Era la escena repetida a través de los siglos: enemigos que olvidan sus propias diferencias para unir fuerzas contra la verdad y contra Aquel que es su fuente.
Mientras ellos celebraban su consejo, tramando cómo destruirlo, Jesús se retiró, dejándolos entregados a sus propios designios perversos. Su hora aún no había llegado; le aguardaba mucha predicación y muchos milagros aún por realizar.
Algunos gentiles oyen, creen y son sanados
(Mateo 12:15-21; Marcos 3:7-12)
¿Hasta qué punto predicó, ministró y sanó Jesús entre los gentiles? ¿Estaba destinado el Santo de Israel, mientras moraba encarnado entre los hombres, a proclamar su mensaje a oídos que no fueran israelitas?
Como principio general, sabemos por muchos pasajes que fue enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel; que durante su vida limitó su predicación, y la de sus discípulos, a los miembros de la nación escogida; y que aun después de su resurrección, las “otras ovejas” a quienes visitó fueron los nefitas israelitas, no gentiles cuya sangre provenía de linaje ajeno a Abraham, Isaac y Jacob.
Hay, por supuesto, muchas profecías del Antiguo Testamento, como lo atestiguan abundantemente los escritos de Pablo, que predicen la proclamación del mensaje de salvación a los gentiles. Una de ellas, de carácter puramente mesiánico, nos llega por medio de Isaías y contiene estas palabras:
“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará; por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las islas esperarán su ley” (Isaías 42:1-4).
Mateo ve en lo que ahora hace Jesús al menos un cumplimiento parcial de esta profecía de Isaías. Mientras los herodianos y fariseos se sientan en consejo tramando medios para destruirlo, Jesús se retira, aparentemente hacia la región de la Decápolis, para continuar su ministerio de predicación y sanidad entre un pueblo más receptivo. Y aquellos a quienes se dirige son, en gran medida, gentiles.
Marcos nos dice de dónde venían. Multitudes llegaron de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Además, muchos venían de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, todas regiones habitadas en gran parte por gentiles. Estando junto a la orilla del mar de Galilea, y porque las multitudes lo apretaban en tal cantidad, deseando tocar siquiera su persona, Jesús pidió a sus discípulos que tuvieran lista una pequeña barca para apartarlo de la multitud.
En medio de todo ello enseñaba mucho, sanaba a muchos y expulsaba numerosos espíritus inmundos. Y aquellos por cuya boca hablaban los espíritus inmundos daban testimonio: “Tú eres el Hijo de Dios.” Pero Jesús les ordenaba con firmeza que no lo diesen a conocer. Como era su costumbre, no deseaba testimonio de los demonios, sino únicamente de aquellos cuyo testimonio venía de lo alto.
Es a Mateo a quien acudimos para conocer la identidad de muchos en aquellas multitudes agitadas. Él nos dice que todo esto ocurrió en cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías, la cual cita en forma parafraseada, concluyendo con la afirmación: “Y en su nombre esperarán los gentiles.”
En verdad, Jesús vino para “mostrar juicio a los gentiles”, así como para recoger a las ovejas perdidas de Israel. Aunque su gran comisión no consistía en alzar su voz directamente a oídos gentiles ni en esforzarse personalmente por traerlos al redil de Israel, sin embargo, al mezclarse judíos y gentiles en las multitudes que buscaban su bondad, muchos gentiles llegarían a creer y su poder sanador los bendeciría.
Muchos de los “carrizos cascados” débiles en la fe, y de los “pábilos que humean” afligidos en cuerpo—los mismos a quienes Jesús enseñó y sanó—eran de sangre gentil. Como testificó Mateo, aquí Jesús ministró también a quienes estaban fuera del redil de Jacob, y su ministerio prefiguró la gran cosecha gentil que un día habría de extenderse por todo el mundo.
Sección 5
Los Doce, el Sermón del Monte y la creciente oposición farisaica
Tú, oh Dios, has provisto de tu bondad para el pobre. El Señor dio la palabra; grande fue el número de los que la proclamaron. (Salmos 68:10-11)
Jesús ahora llama a los Doce—hombres santos; hombres de fe y valor; hombres que habrán de servir, sufrir, sangrar y morir por él—y sobre ellos confiere el santo apostolado. Desde entonces serán sus testigos especiales, para enseñar su doctrina y testificar de su filiación divina ante todos los hombres.
A ellos—y a una gran multitud—les predicó el Sermón del Monte. ¡El Señor dio la palabra! De sus labios cayó un sermón como ninguno que otro pudiera pronunciar.
¡Y grande fue el número de los que lo proclamaron! Jesús, los Doce, María Magdalena y otras mujeres fieles, una gran multitud de discípulos—todos viajando por cada ciudad y aldea de Galilea—difundían la palabra de que la salvación está en Cristo y que todos los hombres deben venir a él, arrepentirse de sus pecados y guardar sus mandamientos para obtener paz en esta vida y vida eterna en la venidera.
Jesús sana al hijo de un centurión gentil y acepta la unción de una pecadora arrepentida en casa de Simón; resucita al hijo de una viuda cerca de Naín; proclama que no hay profeta mayor que Juan el Bautista; y expulsa un demonio de un hombre sordo y ciego, abriendo así sus ojos y destapando sus oídos.
Entonces los espías del Sanedrín lanzan de nuevo sus ataques. Es acusado de ser la encarnación de Satanás, de expulsar demonios y de realizar milagros por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios.
Él reprende con dureza a sus adversarios; habla de la gracia del perdón y del pecado imperdonable; condena a los que buscan señales, identificándolos como adúlteros; y extiende los límites de su familia para incluir a todos los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos.
¡El Señor dio la palabra! Sus predicadores—una gran y poderosa multitud—la proclamaron y la siguen proclamando a todos los hombres en todas partes. Es la palabra de salvación, su evangelio eterno.
Capítulo 40
Jesús escoge a los Doce
“Mis apóstoles, los Doce que estuvieron conmigo en mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra en el día de mi venida, en una columna de fuego, vestidos con túnicas de justicia, con coronas sobre sus cabezas, en gloria, así como yo estoy.” (D. y C. 29:12)
Apóstoles: Su posición y poderes
Jesús está a punto de llamar a los Doce: doce hombres que serán sus testigos; que llevarán con él las cargas del reino; que aceptarán el martirio y desafiarán a los gobernantes del mundo; y que, salvo Judas el traidor y Juan el Amado, sellarán su testimonio con su propia sangre.
El día ha llegado y la hora está a la mano para edificar, sobre el fundamento que él ya ha puesto, esa gloriosa estructura: la Iglesia y el reino de Dios en la tierra. Ha pasado un año y medio desde que fue bautizado por Juan, desde que comenzó formalmente su ministerio. Es el verano del año 28 d. C.; en menos de dos años (abril del año 30 d. C.) habrá terminado sus labores mortales, ascenderá a su Padre y dejará a los Doce para predicar el evangelio en todo el mundo y edificar esa iglesia y reino que administrará la salvación a todos los que crean y obedezcan.
En verdad, “Dios ha puesto en la iglesia” a algunos para ser testigos vivientes de la verdad y divinidad de la obra; para regular todos los asuntos del reino; para servir, con su sola presencia, como prueba concluyente de que la mano del Señor está en su obra terrenal. ¿Quién y qué identifica a la verdadera iglesia? El Libro Sagrado responde: “Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros”—tal es el orden divino de prioridad—“después milagros; luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.” (1 Corintios 12:28).
En verdad, el Señor ha dado “a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros; a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.” Estos oficiales, como también registra el Libro Sagrado, son puestos en la verdadera iglesia “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.” Estos agentes del Señor, “siguiendo la verdad en amor”, guían y dirigen los asuntos del Señor en la tierra. (Efesios 4:11-15).
En verdad, donde hay apóstoles y profetas, llamados por Dios y investidos con poder de lo alto, allí está la verdadera iglesia y el reino; y donde éstos no se hallan, allí la obra del Señor no está establecida entre los hombres. Y así llegamos a ese momento en que Jesús, organizando de nuevo para su tiempo y dispensación la estructura destinada a administrar la salvación a los mortales, se prepara para llamar a los Doce.
¡Apóstoles del Señor Jesucristo—hombres poderosos en la fe; columnas de rectitud personal; espíritus escogidos que fueron preordenados para andar con Cristo, enseñar su doctrina y testificar de su filiación divina!
Éstos son aquellos que vio Lehi—siguiendo a uno cuyo “resplandor sobrepasaba al del sol en su mediodía”—ellos cuyo propio “brillo excedía al de las estrellas en el firmamento. Y descendieron y se esparcieron sobre la faz de la tierra.” (1 Nefi 1:9-11). Éstos son los que estaban entre “los nobles y grandes” que vio Abraham, quienes fueron escogidos para ser gobernantes antes de haber “nacido.” (Abraham 3:22-23). Como Jeremías, su consiervo—antes de ser formados “en el vientre,” y antes de salir “de la matriz”—el Señor los había conocido, los había “santificado” y los había “ordenado” como profetas y apóstoles “a las naciones.” (Jeremías 1:5). No hubo casualidad alguna en su llamamiento; habían sido preordenados por Aquel que todo lo sabe y que los había preparado desde toda la eternidad para ser sus ministros en la plenitud de los tiempos.
Testigos del Redentor—gente humilde; galileos sencillos y débiles, sin erudición en la tradición rabínica; pero hombres que podían ser enseñados desde lo alto, cuyas almas vibrarían al derramarse sobre ellos las revelaciones de la eternidad. ¡Cuán apropiadamente se ha escrito de ellos, y de los emisarios celestiales en todas las épocas!:
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es; a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia.” (1 Corintios 1:26-29).
Sus amigos apostólicos—hombres que caminarán con él en sus pruebas mortales; que sentirán el azote y llevarán una cruz; que están destinados al sufrimiento, a la persecución y a la muerte.
“Porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos ha mostrado como postreros, como sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija; nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos; nos difaman, y rogamos; hemos llegado a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.” (1 Corintios 4:9-13).
¡Almas nobles—ahora desconocidas, incultas y sin letras, por así decirlo; pero hombres que, como los más grandes cruzados del mundo, alcanzarán fama eterna y recibirán gloria inmortal; cuyos nombres quedarán grabados para siempre en los muros de la Ciudad Santa!
Así como hay doce tribus en Israel, así también hay doce apóstoles para todo Israel y para el mundo; así como Jehová dio sus verdades salvadoras a los doce hijos de Jacob y a su descendencia a lo largo de las generaciones, así Jesús pone ahora en manos de sus doce amigos las verdades y poderes salvadores para su tiempo; y así como los nombres de las doce tribus de Israel están escritos en las doce puertas de la Santa Jerusalén, que descenderá de Dios desde el cielo, así también los nombres de los doce apóstoles del Cordero están escritos en los doce cimientos de los muros de aquella ciudad celestial (Apocalipsis 21:10-14). Seguramente será con los Doce judíos como fue con los Doce nefitas—y como será con los Doce de los últimos días, así como con todos los santos que son verdaderos y fieles: “He aquí, son justos para siempre; porque por su fe en el Cordero de Dios, sus vestiduras son emblanquecidas en su sangre.” (1 Nefi 12:10).
Los Doce Apóstoles del Cordero—administradores legales que en su debido tiempo poseerán las llaves del reino; que tendrán poder para atar en la tierra y sellar en los cielos; que estarán en el lugar y en representación del Señor Jesús cuando él regrese a su Padre para reinar en gloria eterna por siempre.
Los Doce Apóstoles del Cordero—los espíritus más selectos y nobles disponibles para el Dios del cielo a fin de llevar a cabo su obra en aquel día; los amigos de su Hijo; aquellos que verán visiones, recibirán revelaciones y obrarán maravillas—tales son los ministros que Jesús está a punto de escoger, ordenar e instruir. ¡Qué día tan glorioso es éste en la causa de la verdad y la rectitud!
Jesús llama a once galileos y a un judeano
(Marcos 3:13-21; Mateo 10:2-4; Lucas 6:12-16)
Cuando los siervos del Señor salen a escoger a otros para trabajar en la obra del Señor y participar en su ministerio, tienen un solo propósito y nada más: hallar a aquellos que el Señor ya ha escogido para servir en las responsabilidades que se requieran. Su oración constante en esas ocasiones es: “Señor, muéstranos a quiénes has escogido para hacer esta obra o para llenar estos oficios.” Todos los administradores legales en el reino terrenal “deben ser llamados por Dios, por profecía y por la imposición de manos, por aquellos que tienen autoridad, a fin de predicar el Evangelio y administrar en sus ordenanzas.” (Artículos de Fe 5).
Es la obra del Señor y no del hombre, y el Señor sabe a quiénes quiere que le sirvan en todo lugar de su reino. Ningún hombre, por sí mismo, puede edificar el reino; sólo cuando los siervos terrenales reciben el espíritu de revelación y hacen lo que el Señor quiere que se haga, la obra prospera plenamente. Y así como sucede con nosotros, también con el Señor Jesús, quien no vino a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre que lo envió. Lo oímos decir en la Pascua en Jerusalén, después de sanar al hombre inválido junto al estanque de Betesda: “No puedo yo hacer nada por mí mismo… porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.” (Juan 5:30).
Ahora Jesús va a escoger a los Doce—los santos apóstoles que fueron preordenados en los concilios de la eternidad para seguir sus huellas y dar testimonio de su nombre en todo el mundo—los Doce cuyos talentos espirituales, desarrollados antes de nacer, les capacitarían para edificar el reino y resistir las presiones del mundo. ¿A quiénes escogerá? Debe encontrar a aquellos que Nefi vio en visión seiscientos años antes; debe seleccionar a quienes él mismo llamó primero a este ministerio santo y elevado cuando él y ellos se hallaban entre los nobles y grandes espíritus que Abraham contempló, quienes serían destinados a gobernar como representantes del Señor entre los hombres mortales.
Estos preordenados debían ser hallados; no podía cometerse ningún error. Así vemos a Jesús (pues el tiempo de llamar a los Doce ha llegado) salir solo a un monte para orar. Durante toda la noche sus súplicas se elevan a su Padre; en las largas horas de oscuridad él se comunica con Aquel que lo envió y cuya voluntad vino a cumplir. Necesitaba—como nosotros necesitamos en los días largos y oscuros de la vida—dirección desde lo alto. Recibió respuesta a su oración; y algún día, quizá, cuando nuestra capacidad espiritual nos permita conocer y sentir lo que estaba implicado en ésta y en otras oraciones del Hijo de Dios, alcanzaremos ese conocimiento. Por ahora, sabemos solamente que “cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos; y de ellos escogió a doce, a los cuales también llamó apóstoles.”
Todos los verdaderos creyentes son discípulos; todos los que guardan sus mandamientos y lo siguen, así como él sigue a su Padre, son sus discípulos. Los apóstoles, como aquí se designan, son aquellos discípulos escogidos que son ordenados al oficio de apóstol en el Sacerdocio de Melquisedec y que reciben y ejercen las llaves del reino de Dios en la tierra. Puede haber discípulos sin número, pero los que actúan en el santo apostolado son doce en número en cualquier momento dado; ellos son los oficiales gobernantes sobre los discípulos.
Los escogidos por Jesús en aquella mañana memorable son nombrados, como grupo, cuatro veces en el Nuevo Testamento: por Mateo, por Marcos y dos veces por Lucas, una en su Evangelio y otra en los Hechos de los Apóstoles. Ninguna de estas listas da el mismo orden de precedencia, y en algunos casos el nombre aplicado a la misma persona varía. Todas las listas colocan a Pedro en primer lugar, y las tres que mencionan a Judas lo colocan de último. El relato en Hechos menciona sólo a los once, pues para entonces Judas ya había cumplido su propósito y sellado su conducta traicionera con una muerte suicida.
Por otras fuentes sabemos que Pedro, Santiago y Juan fueron los tres preeminentes, y que en realidad constituían la Primera Presidencia de la Iglesia en aquel tiempo, aunque no tenemos manera de saber si servían como un quórum separado de los otros Doce como ocurre hoy en día. Bien pudieron hacerlo, puesto que “las llaves del reino”, que ellos restauraron en esta dispensación, “pertenecen siempre a la Presidencia del Sacerdocio Mayor” (D. y C. 81:2), lo cual significa que siempre, en todas las dispensaciones, están en posesión de la Primera Presidencia de la Iglesia.
Nuestro conocimiento actual acerca de los Doce originales es limitado; algunas cosas no pueden ser más que especulaciones por ahora, y una verdadera comprensión de sus vidas y ministerios—de sus parentescos y obras, de los sermones que predicaron y de los milagros que realizaron—debe esperar hasta el día en que todas las cosas sean reveladas. Puede ser que todos ellos escribieran Evangelios que algún día saldrán a la luz para la iluminación y salvación de los hombres, Evangelios que vendrán en un tiempo cuando los hombres estén preparados, por la fe y las buenas obras, y hayan alcanzado la estatura espiritual para ser dignos de estudiar sus palabras sagradas.
Sin caer en la trampa, bastante común, de crear toda una personalidad, o de pontificar sobre un estilo de vida completo, o de enumerar de manera definitiva todas las características y atributos de una persona simplemente porque poseemos un fragmento de información acerca de ella, podemos, con alguna certeza, señalar al menos lo siguiente sobre los Doce a quienes Jesús llamó. Tomaremos el orden de precedencia de Marcos, puesto que él fue discípulo de Pedro y se cree que expuso las ideas, sentimientos y conocimiento factual recibidos personalmente del Apóstol Principal.
1. Simón Pedro
Esta alma noble—jefe de los apóstoles, valiente, esforzado, obediente; tan recio y enérgico como Elías, que hizo descender fuego del cielo y mató a los sacerdotes de Baal con la espada; tan sumiso y espiritual como Samuel, que afinó su oído para escuchar la voz de Dios—Simón Pedro fue llamado por Jesús para presidir el reino terrenal, para poner el fundamento y edificar aquella iglesia que sola administraría la salvación en ese día y dispensación.
Lo veremos en muchos escenarios: abandonándolo todo para seguir a Jesús; testificando de su filiación divina en las costas de Cesarea de Filipo; cortando con su espada la oreja de Malco en Getsemaní; negando conocer a Cristo en el patio de Caifás, el sumo sacerdote; acusando a los judíos, cara a cara, de haber dado muerte al Señor; escribiendo el lenguaje más sublime del Nuevo Testamento; siendo crucificado cabeza abajo por el testimonio de Jesús que llevaba consigo; viniendo en gloria resucitada en 1829 para restaurar el sacerdocio y las llaves, y llamar nuevamente a hombres al santo apostolado.
Se le describe como “generoso, impetuoso, vacilante, noble, tímido,” como “profundamente humano” y poseedor de una “disposición sumamente entrañable.” Fue todo esto y más. Rara vez ha habido en la tierra un hombre tan poderoso como él. “Sería difícil decir,” comenta un analista, “si la mayor parte de su fervor se expresaba en adoración o en acción. Su corazón desbordante ponía fuerza y prontitud en cada movimiento. ¿Su Maestro está rodeado de rufianes feroces?—el ardor de Pedro brilla en su espada lista y convierte en un instante al pescador galileo en soldado. ¿Hay un rumor de resurrección desde la tumba de José?—el pie más ligero de Juan adelanta al de su amigo mayor; pero la impaciencia de Pedro sobrepasa al sereno amor de Juan, y pasando junto al discípulo contemplativo, corre jadeante hacia el sepulcro vacío. ¿Está el Salvador resucitado en la orilla?—sus compañeros aseguran la red y dirigen la barca a tierra; pero Pedro se lanza por la borda, y luchando entre las olas, con su túnica empapada cae a los pies de su Maestro. ¿Dice Jesús: ‘Traed de los peces que habéis pescado’?—antes de que alguien pudiera anticiparse, el robusto brazo de Pedro ya arrastra la red llena de su brillante presa a la orilla, y cada uno de sus movimientos ansiosos responde de antemano a la pregunta del Señor: ‘Simón, ¿me amas?’ Y ese fervor es el mejor, que, como el de Pedro, y según lo requiera la ocasión, puede ascender en éxtasis de adoración y alabanza, o seguir a Cristo hasta la prisión y la muerte; que puede concentrarse en gestas de heroica devoción, o repartirse en los afectuosos afanes de una diligencia incansable.”
2. Santiago
Los caprichos del azar y las circunstancias de la historia nos dejan poco conocimiento que sea único y personal acerca del segundo en precedencia en aquel reino terrenal del Único que escogió y colocó en su orden a quienes había preordenado para esas mismas posiciones en los concilios de la eternidad. Santiago y su hermano Juan, junto con su padre Zebedeo, eran socios de Simón y Andrés en un próspero negocio de pesca. Poseían barcas y tenían empleados. Lo dejaron todo para seguir a Jesús, y Santiago fue el primer mártir apostólico en la dispensación meridiana. Fue decapitado por Herodes Agripa poco antes de la Pascua del año 44 d. C.
Con Pedro, su líder inmediato, y Juan, su hermano, formó parte del Consejo de Tres, cuyo destino fue presidir sobre los demás Doce y sobre todo el reino terrenal de su Señor. Fueron estos tres los únicos presentes cuando Jesús levantó de la muerte a la hija de Jairo; sólo ellos de entre los Doce ascendieron al Monte de la Transfiguración para recibir llaves y poderes de Elías, Moisés y Jesús, y para oír la Voz Celestial proclamar que el Hijo Amado moraba entonces en la tierra; fueron ellos quienes fueron escogidos para estar cerca cuando los pecados de todos los hombres fueron cargados sobre la espalda del Nazareno mientras sudaba grandes gotas de sangre en Getsemaní; y fueron ellos, en junio de 1829, quienes ministraron con poder vivificante a sus consiervos mortales.
3. Juan
Llegamos ahora a Juan: a Juan, el discípulo del Bautista—que dejó al precursor para seguir a Aquel de quien el testimonio decía: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29); a Juan, el Amado—el discípulo a quien Jesús amaba, y que en la última cena se recostó sobre el pecho del Maestro; a Juan, el Revelador—que fue desterrado a Patmos, donde vio las visiones de la eternidad y escribió el libro de Apocalipsis; a Juan—el autor del Evangelio que lleva su nombre, un evangelio dirigido a los santos, y de tres epístolas más del Nuevo Testamento; a Juan—generalmente considerado un místico, aunque él y Santiago fueron llamados por Jesús Boanerges, o Hijos del Trueno, porque eran hombres recios y enérgicos, como Elías, que habrían hecho descender fuego del cielo sobre sus enemigos; a Juan—el traducido, quien, único entre los Doce, eligió permanecer en la tierra hasta la Segunda Venida para traer almas a la salvación; a Juan—un apóstol del amor, de los cuales ha habido pocos mayores sobre la tierra.
Se le conoce por sus escritos inspirados, sus visiones celestiales y su incomparable obra misional a lo largo de los siglos. Fue a él a quien Jesús, colgado en agonía en la cruz, encomendó el cuidado de la Santísima Virgen, y quien disfrutó de una intimidad con el Señor tan cercana como la de cualquier hombre que haya vivido.
4. Andrés
En las venas de Andrés corría la misma sangre creyente que hizo de su hermano Pedro un valiente testigo de la verdad. Eran hijos de Jonás, socios de pesca y amigos de los hijos de Zebedeo. Andrés y Juan, el apóstol, fueron discípulos del Bautista, quienes, al creer en su testimonio acerca del Mesías, dejaron al hijo de Zacarías para seguir a Jesús. Después de pasar un día con nuestro Señor, Andrés obtuvo un testimonio de su divinidad, buscó a su hermano—el futuro presidente de la Iglesia—y le dijo: “Hemos hallado al Mesías” (Juan 1:41). Andrés estaba con Pedro cuando el Señor los encontró echando una red en las tranquilas aguas de Galilea, y les dijo: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19). Se le menciona en conexión con varios episodios del Nuevo Testamento y, según la tradición, fue crucificado en Patras, en Acaya.
5. Felipe
Jesús encontró a Felipe—aparentemente lo buscó—en Betsaida, la ciudad donde entonces vivían Andrés y Pedro. Este discípulo, llamado tempranamente, estuvo con Jesús en las bodas de Caná y es mencionado en varias otras ocasiones. Su conversación más célebre de la cual tenemos registro fue su ruego: “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta,” a lo que recibió la suave reprensión: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?” (Juan 14:8-9). De su ministerio después de la ascensión de Jesús nada sabemos.
6. Bartolomé
Llamado también Natanael, Jesús lo describió como un israelita sin engaño. Su testimonio inicial, al hablar por primera vez con Jesús, fue: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” (Juan 1:49). Recibió de Jesús la promesa de que vería “el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.” Poco más sabemos de él, aunque no dudamos que la promesa divina tuvo cumplimiento en el tiempo señalado.
7. Mateo
En su calidad de testigo especial, Mateo asumió la tarea de escribir sobre la genealogía, nacimiento, ministerio, pasión, resurrección y exaltación del Señor Jesús. Sus talentos espirituales y su destreza literaria le permitieron registrar—con especial énfasis para los lectores judíos, que creían en los profetas y meditaban en sus declaraciones mesiánicas—muchas de las palabras y hechos de Aquel a quien él sabía ser el Hijo de Dios.
Conocido también como Leví, hijo de Alfeo, era publicano, uno de aquel grupo odiado y despreciado de recaudadores de impuestos romanos; al parecer era acomodado, pues ofreció un gran banquete en su propia casa para presentar a muchos publicanos y pecadores a Jesús. Las numerosas citas del Antiguo Testamento en su Evangelio lo identifican como un erudito en las Escrituras y un teólogo preparado. Su recopilación y organización de los numerosos acontecimientos preservados para nosotros en su Evangelio lo establecen como un historiador y conservador de ese conocimiento que Cristo vino a entregar a los hombres. Aparte de la evidente diligencia manifestada y del trabajo que supuso la preparación de su testimonio escrito, nada sabemos de su ministerio después de la ascensión del Señor.
8. Tomás
Sin duda este hombre santo, conocido también como Dídimo, fue uno de los más valientes y esforzados de los Doce, uno cuyo firme testimonio de la filiación divina se halla registrado en palabras fervientes y reverentes. Cuando otros de los Doce aconsejaban a Jesús que no fuera a Judea, donde los judíos procuraban matarlo y donde Lázaro necesitaba ayuda divina, fue Tomás quien dijo: “Vamos también nosotros, para que muramos con él” (Juan 11:16).
Cuando Jesús dijo a los Doce que iba a prepararles un lugar celestial y que ellos conocían el camino para alcanzar tan alto destino, fue Tomás quien se atrevió a decir: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?” (Juan 14:5). Esto dio lugar a la gran declaración de que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Y fue Tomás—ausente cuando los demás, en el aposento alto, tocaron las marcas de los clavos, metieron sus manos en el costado abierto y vieron al Señor resucitado comer delante de ellos—quien, sin comprender la naturaleza corporal de la resurrección, expresó incredulidad, hasta que Jesús se le apareció ocho días después y le dijo: “Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.”
Entonces brotó de Tomás el testimonio inspirado: “¡Señor mío y Dios mío!” (Juan 20:27-28), testimonio que, podemos estar seguros, continuó proclamando mientras tuvo aliento mortal.
9. Santiago
De este Santiago solo sabemos que era hijo de Alfeo y que fue ordenado al santo apostolado. Que tuvo estatura apostólica, que dio verdadero testimonio y que enseñó sana doctrina es algo implícito en el sistema ya conocido que rige el apostolado. Nuestra falta de conocimiento sobre él únicamente demuestra la insuficiencia de los relatos que se han preservado para nosotros.
10. Judas
Lucas lo llama “Judas, hermano de Santiago,” y Mateo lo nombra como “Lebeo, por sobrenombre Tadeo.” En cuanto a sus obras y ministerio nada se nos ha transmitido, y solo concluimos que fue de la misma talla espiritual que sus hermanos del Quórum de los Doce.
11. Simón el Zelote
De este miembro de los Doce solo sabemos que en algún momento perteneció al partido de los zelotes, pero este hecho en sí habla con elocuencia. Los zelotes eran una secta judía cuyo propósito declarado era defender el ritual mosaico y erigirse como guardianes de la ley. Simón debió de haber sido un líder valiente en este movimiento político-nacionalista, pues Mateo, Marcos y Lucas, los tres, al identificarlo, añadieron el nombre de la secta al suyo propio. Lucas lo llama Simón el Zelote; Mateo y Marcos lo llaman Simón el Cananeo. En los registros originales, el término Cananeo, en este caso, es el equivalente siro-caldeo del vocablo griego que en inglés se tradujo como Zelote.
12. Judas Iscariote
Once de los Doce eran galileos; Judas fue el único proveniente de Judea, y su nombre significa, según se supone, que venía de Queriot, un pequeño pueblo de la tribu de Judá. Ish Keriot (Iscariote) significa “un hombre de Queriot.” Fue el tesorero y limosnero de Jesús y de los demás discípulos, recibiendo y distribuyendo a los pobres y a otros las ofrendas que llegaban a sus manos.
Suponemos que tuvo un testimonio y siguió a Jesús voluntariamente, aunque bien pudo hacerlo con motivos ulteriores—por dinero y poder—y con intención perversa. Ciertamente Satanás fue su verdadero señor; la codicia y la avaricia moraban en su corazón; fue deshonesto en el cuidado del dinero que se le confió; y por treinta piezas de plata selló con un beso de traición su infame pacto.
Después se ahorcó en Acéldama, el campo de sangre, que está en la ladera sur del valle de Hinom, fuera de Jerusalén. En el proceso cayó de cabeza, se reventó, sus entrañas se derramaron, y su espíritu fue a reunirse con Lucifer en aquel lugar donde los traidores a la verdad sufren las agonías de los condenados.
Éstos, entonces, son los Doce del Señor—todos, salvo uno, hombres santos y justos—los ministros llamados a dar testimonio de su santo nombre y a edificar su reino terrenal, primero entre los judíos y luego entre los gentiles. Fueron llamados por Dios mediante profecía; el poder de lo alto les fue conferido por la imposición de manos; todos poseían el santo Sacerdocio de Melquisedec; y cada uno fue ordenado al oficio de apóstol dentro de ese orden. “No me elegisteis vosotros a mí”—¡los hombres no se llaman a sí mismos al ministerio!—“sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto” dijo Jesús (Juan 15:16).
Respecto a su llamamiento, Marcos, reflejando la enseñanza de Pedro, escribió: “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios.”
A su debido tiempo, Jesús dará primero a Pedro, Santiago y Juan, y después a todos los Doce, las llaves del reino de los cielos; estas llaves les permitirán presidir sobre el reino terrenal y dirigir todos sus asuntos, sin mencionar ese poder divino y eterno que trasciende los límites de la tierra y perdura más allá de este valle mortal: el poder de atar y sellar en la tierra y en los cielos. Estas llaves capacitan a los siervos del Señor en la tierra para sellar a los hombres para vida eterna, por un lado, y, por otro, “sellarlos para el día en que la ira de Dios se derrame sin medida sobre los impíos” (D. y C. 1:9).
Durante la dispensación meridiana, las vacantes en el Quórum de los Doce fueron llenadas a medida que se presentaban. Por el espíritu de revelación, los Once escogieron a Matías—uno que había estado con ellos todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos—para ocupar el lugar de Judas. Este decimotercer apóstol fue “ordenado” para ser testigo, junto con los demás, de la resurrección, y para llevar con ellos las cargas del reino.
Así quedó establecido el modelo: las vacantes en el Quórum de los Doce fueron llenadas hasta aquel día en que el Hijo varón “fue arrebatado para Dios y para su trono,” y la larga noche de tinieblas apostatas descendió sobre la tierra.
Capítulo 41
El Sermón del Monte
“Su nombre permanecerá para siempre; su nombre se mantendrá mientras dure el sol; y los hombres serán bendecidos en él; todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y bendito sea su glorioso nombre para siempre, y llene toda la tierra de su gloria.” (Salmo 72:17-19)
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” (Mateo 25:34)
El Sermón del Monte — Su naturaleza y su proclamación
Es ahora nuestro privilegio escuchar de nuevo el Sermón del Monte, el Sermón del Llano, el Sermón en Abundancia—pues todos son uno; todos contienen las mismas verdades; todos cayeron de los mismos labios; todos fueron pronunciados por el poder del mismo Espíritu. No escucharemos el sermón completo, pues ningún hombre, que sepamos, ha tenido tal privilegio desde que las santas palabras salieron de los labios de Aquel que, por derecho propio, y no solo por boca de sus siervos los profetas, eligió presentar una compilación tan maravillosa de la verdad divina en un solo discurso. Pero tanto oiremos las palabras como sentiremos el espíritu de la porción que nos ha llegado en las Santas Escrituras.
Puede que se hayan pronunciado sermones aún más grandiosos a congregaciones selectas de gigantes espirituales—como, por ejemplo, en Adán-ondi-Ahmán, cuando el primer hombre reunió a los sumos sacerdotes y patriarcas de su dispensación, junto con otros santos justos de similar capacidad espiritual—; puede que se hayan predicado otros sermones a tales gigantes espirituales que pudieron comprender más de las verdades de la eternidad que la generalidad de los hombres.
El Sermón del Monte, sin embargo, fue pronunciado para instruir y aconsejar a los recién ordenados apóstoles; para abrir la puerta del progreso espiritual a todos los nuevos miembros de la Iglesia y reino de Dios en la tierra; y para erigirse como un faro que invita a los hombres de buena voluntad, de toda persuasión doctrinal, a acudir a la Fuente de Sabiduría y aprender aquellas cosas que les asegurarán la paz en este mundo y la gloria eterna en el venidero.
Este sermón es una recapitulación, un resumen y una síntesis de lo que los hombres deben hacer para obtener la salvación; y los conceptos eternos que contiene están expresados de tal manera que los oyentes (y lectores) recibirán de él tanto como su capacidad espiritual personal lo permita. Para algunos señalará el camino hacia una investigación más profunda; para otros confirmará y volverá a confirmar las verdades eternas que ya aprendieron de las Escrituras y de los predicadores de rectitud de su época; y para aquellos pocos cuyas almas arden con el fuego del testimonio, la devoción y la valentía, será como el rasgar de los cielos: luz y conocimiento, más allá de la comprensión carnal, fluirán en sus almas en cantidades imposibles de medir. Cada hombre debe juzgar y determinar por sí mismo el efecto que el Sermón del Monte tendrá en él.
Al pronunciarse nuevamente las palabras del sermón—como si resonaran otra vez en nuestros oídos—hay algunas realidades básicas y sencillas de las que debemos ser conscientes. El Sermón del Monte nunca ha sido registrado en su totalidad hasta donde sabemos; al menos, no poseemos ningún relato escritural completo. Lo que nos ha llegado es una síntesis; las palabras en cada relato que se atribuyen a Jesús son, en verdad, citas textuales de lo que él dijo, pero de ninguna manera son todas las que pronunció. Es posible que él haya expuesto cada punto con gran amplitud, mientras que los historiadores del Evangelio que conservaron sus dichos fueron guiados por el Espíritu para escribir únicamente aquellas palabras que, en la infinita sabiduría de Aquel que todo lo sabe, debían ser incorporadas en sus relatos sagrados. Muy bien puede ser que el sermón más perfecto y elaborado se haya pronunciado a los nefitas, pues su congregación estaba compuesta únicamente por almas espiritualmente preparadas.
Sin duda, cuando Mateo registra un pensamiento con un conjunto de palabras y Lucas lo hace con un lenguaje diferente, ambos están preservando las expresiones textuales del Señor. Él pronunció todo lo que ambos le atribuyen como parte del sermón completo. Los testigos que registraron sus palabras simplemente eligieron consignar diferentes frases para transmitir los conceptos eternos que él enseñó.
Y, finalmente, en este sentido: el Sermón del Monte no es una colección de dichos inconexos, pronunciados en diversas ocasiones y luego reunidos en un solo lugar para mayor comodidad, como algunos comentaristas sin inspiración han especulado. Es, más bien, una selección de declaraciones, todas pronunciadas por Jesús en un mismo día, después de la ordenación de los Doce; es aquella porción de sus palabras, expresadas en esa ocasión, que el Espíritu sabía que debía ser preservada para nosotros y para todos los hombres que buscan la verdad. Bien puede ser que la parte sellada del Libro de Mormón contenga más del sermón que la que ahora hallamos en Tercer Nefi, y bien puede ser que futuras revelaciones—relatos de otros apóstoles, por ejemplo—saquen a la luz más de lo que se dijo en la llanura montañosa cerca de Capernaúm, donde Jesús pronunció las palabras inspiradas del Espíritu a sus amigos judíos.
Sin duda, lo que recibamos en el futuro—en cuanto a esto y a todas las demás expansiones de las Escrituras—dependerá de nuestra madurez espiritual. Cuando ejercitemos una fe semejante a la del hermano de Jared, aprenderemos por revelación lo que él supo, y sentiremos por el poder del Espíritu lo que él sintió. Hasta entonces, comencemos con lo que tenemos: las gloriosas verdades registradas en Mateo 5, 6 y 7; en Lucas 6; y en 3 Nefi 12, 13 y 14; y pongamos el fundamento para ese conocimiento y esa perfección de vida que nos corresponde recibir, porque tenemos lo que tenemos: el glorioso Sermón del Monte en su forma actual.
Jesús pronuncia las Bienaventuranzas
(3 Nefi 12:1-12; Mateo 5:1-12; JST Mateo 5:3-5, 8, 10-12, 14; Lucas 6:17-26; JST Lucas 6:20-21, 23)
Jesús vino en gloria resucitada a una gran multitud de nefitas que se habían congregado alrededor del templo en la tierra de Abundancia. A su invitación, todos metieron sus manos en su costado y sintieron la señal de los clavos en sus manos y en sus pies, y todos exclamaron a una sola voz: “¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Dios Altísimo!”
De entre ellos, Jesús escogió a Doce, a quienes ordenó apóstoles y a quienes dio poder para proclamar su evangelio, bautizar, conferir el don del Espíritu Santo y hacer todas las cosas necesarias para la salvación de aquel remanente de la casa de Israel.
A estos Doce y a toda la congregación Jesús enseñó su evangelio, incluyendo la fe, el arrepentimiento, el bautismo de agua y de fuego, y la observancia de los mandamientos de Dios (3 Nefi 11). Luego, extendiendo su mano hacia la multitud, comenzó a pronunciar el Sermón en Abundancia, que fue el mismo Sermón del Monte, como concluimos del relato de Mateo, o el Sermón del Llano, como razonamos a partir del registro de Lucas de esas mismas palabras persuasivas.
Sus primeras declaraciones en este sermón han sido apropiadamente llamadas las Bienaventuranzas. Beatificar significa hacer supremamente feliz o anunciar que una persona ha alcanzado la bienaventuranza del cielo. Bienaventuranza es un estado de suprema dicha, y las Bienaventuranzas son las declaraciones de nuestro Señor acerca de la felicidad eterna y la gloria final de aquellos que obedecen los diversos principios que en ellas se recitan.
Que ahora podamos, con visión beatífica, por así decirlo, tratar de vislumbrar el significado de las bienaventuradas proclamaciones de Jesús sobre la verdadera bienaventuranza.
Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos doce que he escogido de entre vosotros para ministraros y ser vuestros siervos; y a ellos les he dado poder para que os bauticen con agua; y después que hayáis sido bautizados con agua, he aquí, yo os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo; por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados, después que me habéis visto y sabéis que yo soy.
Y otra vez, más bienaventurados son aquellos que creerán en vuestras palabras porque testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que creerán en vuestras palabras, y se humillarán hasta lo más profundo y se bautizarán, porque ellos serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán la remisión de sus pecados.
Éstas son las Bienaventuranzas fundamentales; éstas son las palabras iniciales de bendición; éstas son las promesas beatíficas que anteceden a todas las demás; de ellas brotan todas las otras bendiciones. Antes de alcanzar la bienaventuranza del cielo; antes del estado de suprema felicidad; antes de recibir la gloria de dicha eterna; antes de progresar por la senda estrecha y angosta que conduce a la vida eterna—antes de casi todo lo demás—debemos creer en el Señor Jesucristo; debemos atender a los apóstoles y profetas que ministran en su nombre; debemos descender a lo profundo de la humildad y ser bautizados en su santo nombre; debemos ser visitados con fuego y con el Espíritu Santo y recibir la remisión de nuestros pecados; y luego debemos andar en la luz del Espíritu.
Sólo después de haber recibido las bendiciones prometidas en estas Bienaventuranzas iniciales podremos obtener lo que se promete en las Bienaventuranzas que siguen.
Las declaraciones iniciales de bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte, pronunciadas en la llanura montañosa cerca de Capernaúm, fueron semejantes a las hechas a los nefitas. Habiendo pasado la noche en oración sobre el monte, Jesús escogió a los Doce, los ordenó y les dio los mismos poderes y la misma comisión recibida por sus consiervos nefitas. Entonces, dice Lucas, “descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano,” es decir, una meseta elevada cerca de donde él, a solas, había estado en comunión durante la noche con su Padre.
Reunidos delante de él había una multitud de discípulos y una gran muchedumbre de personas. Discípulos y buscadores de la verdad se habían congregado “de toda Judea y Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón.” Habían venido para oír y atender, para ser sanados de sus enfermedades, para deleitarse en la divina Presencia, para ser alimentados espiritualmente. Era un día de milagros. Los afligidos por espíritus inmundos fueron sanados; multitudes se agolpaban cerca, buscando tan solo tocarlo; la fe llenaba cada corazón; él respondía a sus súplicas; y “poder salía de él, y los sanaba a todos.” El relato parece indicar que había miles presentes. ¡A todos los sanó! A todos les fueron dadas salud en el cuerpo e iluminación en el alma. No se nombran las clases ni la gravedad de sus aflicciones, solamente que a todos los sanó.
En otras ocasiones, la curación de leprosos, la apertura de ojos ciegos, la restauración de piernas y brazos marchitos, la resurrección de cuerpos muertos desde sus lechos o tumbas—todo eso se narra en detalle. Pero el gran acontecimiento de aquel día no fueron los milagros, sino el sermón; y así, en un ambiente de fe donde todos los presentes fueron sanados, en un entorno en el que el Espíritu del Señor estaba presente, Jesús comenzó el Sermón del Llano. Entonces estas Bienaventuranzas iniciales brotaron de sus labios:
Bienaventurados son los que creerán en mí; y otra vez, más bienaventurados son los que creerán en vuestras palabras, cuando testifiquéis que me habéis visto y que sabéis que yo soy.
Sí, bienaventurados son los que creerán en vuestras palabras, y se humillarán hasta lo más profundo y sean bautizados en mi nombre; porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán la remisión de sus pecados.
Creed en Cristo; creed en las palabras de los apóstoles; descender en las profundidades de la humildad; ser bautizados; recibir el don del Espíritu Santo; obtener la remisión de los pecados—todo esto debe ocurrir si los hombres han de ser guiados a toda verdad—y entonces vendrá la comprensión de todas las Bienaventuranzas. Fue en tal escenario—un ambiente de fe, de creencia en el Hijo de Dios; un entorno de milagros, de sanidades y de adoración—que Jesús pronunció el Sermón del Monte, tanto en Galilea como en la tierra de Abundancia.
Y alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Sí, bienaventurados los pobres en espíritu, que vienen a mí; porque de ellos es el reino de los cielos.
Iremos a los pobres, como lo hizo nuestro Capitán de antaño,
y visitaremos a los cansados, a los hambrientos y a los que tienen frío;
alegraremos sus corazones con las nuevas que él trajo,
y los señalaremos hacia Sion y la vida eterna.
“A los pobres es anunciado el evangelio” (Lucas 7:22). “¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?” (Santiago 2:5).
¡Bienaventurados los pobres en espíritu! Si vienen a Cristo, la salvación será de ellos; y con frecuencia les resulta más fácil a quienes no están cargados con los cuidados, cargas y riquezas del mundo, desechar la mundanalidad y fijar su corazón en las riquezas de la eternidad, que a aquellos que poseen en abundancia los bienes de este mundo.
Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán.
Y otra vez: Bienaventurados todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Aquellos que han perdido a sus seres amados, al comprender los propósitos del Señor en esa breve separación llamada muerte, serán consolados. La paz que sobrepasa todo entendimiento reposará sobre todos los que tienen conocimiento del plan de salvación. ¿Qué mayor consuelo puede haber que saber que los seres queridos que partieron volverán al seno de la familia, y que todos los santos reinarán en gozo y paz para siempre?
Y más aún: cuando venga otra vez Aquel a quien pertenece el derecho de gobernar, él “enjugará toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor.” (Apocalipsis 21:4). ¡Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados!
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Tal como están ahora constituidas las cosas, los mansos no heredan la tierra; aun Aquel que dijo de sí mismo: “Yo soy manso y humilde de corazón” (Mateo 11:29) en realidad no tenía un lugar propio donde recostar su cabeza. Los bienes de este mundo fueron de poca importancia para él, y no poseía ni oro, ni plata, ni casas, ni tierras, ni reinos. Aun Pedro recibió la instrucción de pescar un pez en cuya boca había una moneda, a fin de pagar el impuesto exigido para ambos. Los mansos—los temerosos de Dios y los justos—rara vez poseen mucho de lo que corresponde a este mundo presente.
Pero llegará un día en que el Señor vendrá a recoger sus joyas; llegará un día en que Abraham, Isaac y Jacob, y los fieles de la antigua Israel volverán a morar en la vieja Canaán; y llegará también un eventual día celestial en el que “los pobres y los mansos de la tierra la heredarán” (D. y C. 88:17).
Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Y bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenos del Espíritu Santo.
¡Llenos del Espíritu Santo! Así como los hombres hambrientos anhelan un pedazo de pan, así como los hombres sedientos claman por agua, así los justos ansían al Espíritu Santo. Él es un Revelador; es un Santificador; él revela la verdad y limpia las almas humanas. Es el Espíritu de Verdad, y su bautismo es de fuego; quema las escorias y el mal de las almas arrepentidas como si fuera con fuego. El don del Espíritu Santo es el más grande de todos los dones de Dios en cuanto a esta vida; y aquellos que disfrutan de ese don aquí y ahora heredarán la vida eterna en la vida venidera, que es el mayor de todos los dones de Dios en la eternidad.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
La misericordia es para los misericordiosos. En aquel gran día de la restauración y del juicio, cuando cada hombre sea recompensado según las obras hechas en la carne, aquellos que hayan manifestado misericordia hacia sus semejantes aquí serán tratados con misericordia por el Misericordioso. Aquellos que hayan adquirido el atributo divino de la misericordia aquí, recibirán nuevamente misericordia en aquel día glorioso.
Y bienaventurados todos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.
¡Cuán gloriosa es la voz que escuchamos de él! ¡El hombre puede ver a su Hacedor! ¿Acaso no vieron Abraham, Isaac y Jacob al Señor? ¿No lo vieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, bajo cuyos pies había como un embaldosado de piedra de zafiro? ¿No fue así también con Isaías y Nefi, con Jacob y Moroni, y con profetas poderosos sin número en todas las edades?
¿Es Dios un ser que hace acepción de personas, de modo que se manifieste a uno de sus siervos justos y oculte su rostro de otro de la misma estatura espiritual? ¿No es él el mismo ayer, hoy y para siempre, tratando de igual manera a todos, considerando que todas las almas son igualmente preciosas ante sus ojos? ¿Acaso no procuró Moisés diligentemente santificar a su pueblo, mientras aún estaban en el desierto, para que pudieran ver el rostro de Dios y vivir?
¿Acaso no dicen las Escrituras que el hermano de Jared tuvo un conocimiento tan perfecto de Dios que no se le pudo impedir ver más allá del velo? ¿Por qué, entonces, no habría de invitar el Señor Jesús a todos los hombres a ser como los profetas, a purificarse de modo que puedan ver el rostro del Señor?
Está escrito: “De cierto, así dice el Señor: Sucederá que toda alma que abandone sus pecados y venga a mí, e invoque mi nombre, y obedezca mi voz, y guarde mis mandamientos, verá mi rostro y sabrá que yo soy” (D. y C. 93:1). ¡Cuán glorioso es este concepto! ¡Qué realidad tan maravillosa! Los puros de corazón—todos los puros de corazón—¡verán a Dios!
Y bienaventurados todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
¡El evangelio de paz hace a los hombres hijos de Dios! Cristo vino para traer paz—paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Su evangelio da paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Él es el Príncipe de Paz. ¡Cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que dicen a Sion: “¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7)!
Haya paz en la tierra, y que comience con sus santos. Por esto conocerán todos a los discípulos del Señor: porque son pacificadores; porque buscan resolver dificultades; porque aborrecen la guerra y aman la paz; porque invitan a todos los hombres a abandonar el mal, vencer al mundo, huir de la codicia y la avaricia, permanecer en lugares santos y recibir para sí mismos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo llega por el poder del Espíritu.
Y éstos son los que son adoptados en la familia de Dios. Llegan a ser hijos e hijas de Aquel a quien pertenecemos. Nacen de nuevo. Toman sobre sí un nuevo nombre: el nombre de su nuevo Padre, el nombre de Cristo. Aquellos que creen en él reciben poder para llegar a ser sus hijos e hijas. En verdad, los pacificadores serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de entre ellos, y os injurien, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, grande es vuestro galardón en los cielos; porque de la misma manera trataron sus padres a los profetas.
Bienaventurados todos los que son perseguidos por causa de mi nombre; porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando los hombres os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, por mi causa. Porque tendréis gran gozo y os regocijaréis en gran manera; porque grande será vuestro galardón en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
¿Podría expresarse de mejor manera? Jesús está hablando a los miembros de su reino terrenal. En nuestros días, ese reino es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está compuesto por aquellos que han tomado sobre sí el nombre de Cristo—habiendo hecho convenio en las aguas del bautismo de honrar ese nombre y no hacer nada que lo exponga al desprecio o al ridículo. Está compuesto por aquellos que han abandonado el mundo; que han crucificado al hombre viejo de pecado; que se han hecho humildes, mansos, sumisos y dispuestos a conformarse a todo lo que el Señor les requiera.
Y, por supuesto, el mundo ama a los suyos y odia a los santos. El mundo es la sociedad carnal creada por los hombres malos; está conformado por quienes son carnales, sensuales y diabólicos. Claro que el mundo persigue a los santos; precisamente lo que los hace santos es su enemistad contra las cosas del mundo. ¡Que los impíos y los malhechores vituperen al pueblo del Señor! ¡Que clamen transgresión contra sus santos! ¡Que la persecución arda contra los que llevan el nombre del Señor! ¡Que los verdaderos creyentes sean injuriados y mal hablados—todo por causa de su nombre! ¡Así sea!
¿Acaso enfrentan pruebas de crueles burlas y azotes? ¿Son apedreados, aserrados, muertos a espada? ¿Andan destituidos, afligidos, atormentados? ¿Son echados en fosos de leones o en hornos de fuego? ¿Son muertos en las arenas de los gladiadores, usados como antorchas en los muros de Roma, crucificados con la cabeza hacia abajo? ¿Son expulsados de Ohio a Misuri, de Misuri a Illinois, y de Illinois a un desierto inhóspito—dejando a su Profeta y Patriarca en tumbas de mártires? ¡No importa! Ellos no viven solo para esta vida, y grande será su galardón en los cielos.
Tales son las Bienaventuranzas—en la medida en que nos han sido preservadas—esas declaraciones de bienaventuranza acerca de la verdadera dicha. Como todas las palabras de nuestro Señor, fueron distintas y superiores a las bienaventuranzas rabínicas de la época. No cabe duda de que Jesús pronunció muchas más declaraciones beatíficas, ya sea en este sermón o en otras ocasiones. Dichos suyos como “Más bienaventurado es dar que recibir” adquirirían el carácter de una verdadera bienaventuranza si se expresaran así: “Bienaventurados todos los que dan todo lo que tienen para edificar el reino del Señor en la tierra, porque recibirán las riquezas de la eternidad en el mundo venidero.”
Con toda propiedad nos gloriamos en las Bienaventuranzas, así como Jesús mismo se glorió en ellas. Edersheim dice que son el equivalente neotestamentario de los Diez Mandamientos, y que “nos presentan, no la observancia de la Ley escrita en piedra, sino la realización de esa Ley que, por el Espíritu, está escrita en las tablas de carne del corazón.” (Edersheim 1:529.)
Pero al gloriarnos en su grandeza—y en todas las bendiciones que de ellas se desprenden—no debemos pasar por alto el hecho de que Jesús les agregó también ciertas maldiciones, maldiciones para aquellos que persisten en vivir a la manera del mundo y que no caminan por la senda que conduce a la bienaventuranza:
- ¡Mas ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.
- ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre.
- ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.
- ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hicieron sus padres con los falsos profetas.
Si existe una bendición, es necesario que haya también una maldición. No puede haber luz sin tinieblas, ni bien sin mal, ni alturas de gloria y honor sin profundidades de desesperación y condenación.
Si los de limpio corazón verán a Dios, aquellos cuyos corazones son impuros serán apartados de su presencia. Si los pacificadores serán llamados hijos de Dios, los que fomentan guerras serán llamados hijos de Lucifer, su padre. Si los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados con el Espíritu Santo, aquellos que alimentan sus apetitos con cosas carnales y malignas serán llenos de un espíritu mundano que engendra malas obras. Y así sucede con cada una de las Bienaventuranzas. Todas las cosas tienen sus opuestos, y es necesario que haya una oposición en todas las cosas.
¡Ay, entonces, de los ricos! —dice Jesús—, de los ricos cuyos corazones están puestos en las cosas de este mundo: en el oro de las montañas y en el ganado de los collados; en las mercancías de los mercaderes y en las especias que llegan en mil naves; porque ya han recibido su consuelo: el consuelo y las recompensas de esta vida, en lugar de las riquezas de la eternidad.
¡Ay de aquellos cuyos vientres están llenos! de los que han almacenado provisiones en graneros y depósitos; de los que solo se han preocupado de alimentar el cuerpo, porque sus espíritus, al no haber sido nutridos, tendrán hambre.
¡Ay de aquellos que ahora ríen, porque se regocijan en las cosas de este mundo, pues en el día del juicio llorarán y se lamentarán.
¡Ay de aquellos que son tenidos en gran estima por los hombres mundanos y malvados; de los que se deleitan en la alabanza de los impíos; de los que reciben los aplausos de los carnales, porque de esa misma manera fueron tratados los falsos profetas en los días antiguos.
«Vosotros sois la luz del mundo»
(Mateo 5:13-16; JST Mateo 5:15-18; 3 Nefi 12:13-16)
Repetimos: el Sermón del Monte, incluidas las Bienaventuranzas, fue dirigido a los verdaderos creyentes; a los Doce Apóstoles del Cordero (fue su sermón de ordenación); a los santos del Dios Altísimo; a los miembros de la Iglesia de Jesucristo; a un pueblo que había sido bautizado y que estaba en proceso de buscar las riquezas de la eternidad.
A ellos—después de presentar las maravillas santificadas de la obediencia al evangelio, tal como se expresan en las Bienaventuranzas—Jesús ahora declara: “Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del mundo.”
Es decir: “Vosotros sois el pueblo más escogido y excelente de la tierra; y ahora debéis ser un ejemplo para todos los hombres, a fin de que otros, viendo vuestras buenas obras, vengan a mí y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
Las palabras de nuestro Señor, en la medida en que nos han sido preservadas, son:
De cierto, de cierto os digo: os doy ser la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Desde entonces no servirá para nada más que para ser echada fuera y hollada por los hombres.
De cierto, de cierto os digo: os doy ser la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse.
He aquí, ¿acaso los hombres encienden una lámpara y la ponen debajo de un almud? No; antes bien, la ponen sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
Por tanto, alumbre vuestra luz delante de este mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La sal y la luz, símbolos de los santos: sal, porque tiene un poder sazonador, purificador y preservador; luz, porque manifiesta las buenas obras y las palabras sabias de los verdaderos creyentes. Los santos, como la sal de la tierra, son puestos para sazonar a sus semejantes, para mantener a la sociedad libre de corrupción, para ayudar a que sus semejantes lleguen a ser íntegros, puros y aceptables delante del Señor. Los santos, como la luz del mundo, deben dar un ejemplo de buenas obras y de actos caritativos, para que puedan decir a todos los hombres, como lo hace su Maestro: “Sígueme, y yo te guiaré por sendas seguras aquí y a alturas sobre las nubes en la eternidad.”
Que Cristo es la Luz del Mundo, ningún cristiano lo duda; lo que Jesús está diciendo ahora es que todos sus discípulos deben ser aun como él es. Que las personas rectas que guardan los mandamientos son la sal de la tierra, nadie lo cuestiona; pero podemos añadir que el mismo Señor Jesús es la Sal de la Tierra. La influencia sazonadora, santificadora, edificante, preservadora y elevadora de su evangelio guarda a todos los obedientes de la corrupción, la decadencia y el dolor.
Si los santos pierden su poder de sazonar y dejan de dar ejemplos de buenas obras, en adelante no son diferentes de otros hombres mundanos a quienes se niega la salvación. Los santos son como una ciudad asentada sobre un monte, abierta a la vista de todos. Sus buenas obras conducen a otros a la verdad y a glorificar a su Creador, a su Redentor y al Espíritu Santo que testifica de la verdad de todas las cosas.
Capítulo 42
Jesús Discursa sobre la Ley de Moisés
La ley se cumple, la que fue dada a Moisés. He aquí, yo soy aquel que dio la ley, y yo soy aquel que hizo convenio con mi pueblo Israel; por tanto, en mí la ley se cumple, porque he venido para cumplir la ley; por tanto, tiene fin. He aquí, yo no destruyo a los profetas, porque en verdad os digo que todos los que aún no se han cumplido en mí, serán cumplidos. Y porque os dije que las cosas viejas han pasado, no destruyo lo que fue hablado concerniente a cosas que están por venir. Porque he aquí, el convenio que hice con mi pueblo no está del todo cumplido; pero la ley que fue dada a Moisés tiene fin en mí. He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad a mí, y perseverad hasta el fin, y viviréis; porque al que perseverare hasta el fin, le daré la vida eterna. He aquí, os he dado los mandamientos; por tanto, guardad mis mandamientos. Y esta es la ley y los profetas, porque verdaderamente testificaron de mí. (3 Nefi 15:4-10)
Jesús Cumple y Honra la Ley
(Mateo 5:17-20; JST Mateo 5:19-21; 3 Nefi 12:18-20, 46-47)
Jesús ya ha pronunciado las Bienaventuranzas; ahora está por continuar en su glorioso sermón del monte con algunas declaraciones muy claras sobre la ley de Moisés.
Un espíritu dulce ha llenado nuestras almas al escuchar y sentir las sublimes verdades dadas en las Bienaventuranzas. Sin embargo, no podemos evitar contrastar lo que ocurrió en el Monte de las Bienaventuranzas con las manifestaciones celestiales mostradas en el monte Sinaí cuando la ley misma fue dada.
Jesús, como Jehová, habló a Moisés en medio de los fuegos, los truenos y los temblores del Sinaí; el humo ascendía como de un horno; todo Israel temblaba ante aquella manifestación; y el Señor, en majestad, con un dedo de fuego, escribió su santa ley para aquel hombre a quien había escogido para guiar a su pueblo. Abajo estaban los campamentos de Israel, con sus mugientes ganados y sus balantes ovejas, y con toda la confusión de una multitud en movimiento.
La ley entonces dada fue una ley de verdades eternas: primero, el mismo evangelio, que el pueblo rechazó, y después, la ley menor; una ley, sin embargo, que cambió para siempre el curso de la historia; una ley que reveló a Jehová a su pueblo y que les mandó —casi a punta de espada— adorarlo o ser condenados. El crescendo de las trompetas proclamaba: “No adorarás a dioses falsos, ni violarás el día de reposo, ni cometerás adulterio, ni matarás, ni harás ninguna maldad.” Expuso, como se ilustra en Éxodo 21 y 22, la minuciosidad, el detalle, la severidad y el rigor de la voluntad divina en cuanto concernía a su pueblo esclavizado. Por ejemplo:
“El que maldijere a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente… Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe… Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, y muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne; mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era conocido por cornear desde tiempo atrás, y se le hubiere notificado a su dueño, y no lo hubiere guardado, y matare a un hombre o a una mujer; el buey será apedreado, y también morirá su dueño.”
Y así sucesivamente, una y otra vez.
Jehová, como Jesús, habló a los Doce y a la multitud en la calma serena de una mañana de verano, en una meseta cubierta de hierba en el Monte de las Bienaventuranzas. Debajo de ellos, en esplendor plateado, se extendían las aguas ondulantes del mar de Galilea; todo era calma; un espíritu de paz y quietud cubría a la congregación reverente. Lo que Jesús habló entonces no fue escrito con espadas relucientes de acero, sino que salió como la brisa suave de una tarde fresca y agradable. No hubo un estruendoso “No harás”, sino una tierna súplica: “Este es el camino; andad por él.” Era un nuevo día, un nuevo orden, una nueva manera, un nuevo evangelio; los patrones del futuro estaban siendo formados; desde entonces, a través de todas las generaciones, el Mesías y sus discípulos enseñarían principios correctos y dejarían que todos los que escucharan se gobernasen a sí mismos. Tal es el perfecto estándar del evangelio.
Y así, ahora —mientras continúa el Sermón del Monte— Jesús, dejando atrás la dulce bienaventuranza y serena bendición de las Bienaventuranzas, vuelve sus pensamientos a las duras realidades de la ley de Moisés; al yugo que pesaba sobre sus cabezas inclinadas y hombros doloridos; a aquellas escrupulosidades y ceremonias por las cuales estaban atados. Ese yugo, con todos sus rituales onerosos y restricciones, estaba a punto de ser quitado por su Redentor y Libertador. El tiempo señalado para que él cumpliera la ley y pusiera fin a todas sus disposiciones limitantes no estaba lejano. Sus Doce escogidos en particular, y todos sus recién ganados discípulos en general, debían preparar sus mentes para rechazar lo viejo y recibir lo nuevo; para volver sus corazones de Moisés, que dio testimonio del Mesías, a Jesús, que era el Mesías.
“No penséis que he venido para destruir la ley o los profetas”, dijo Jesús. Durante casi mil quinientos años todos los fieles de Israel —y todas las almas que habían ganado de entre sus vecinos gentiles y, a menudo, de sus dominadores— habían inclinado sus espaldas y empleado sus fuerzas en el esfuerzo por guardar la ley de Moisés, el hombre de Dios. Durante todos esos años, la ley y los profetas habían testificado de un Mesías venidero; las ordenanzas de la ley eran tipos y sombras de su ministerio y misión; las palabras de los profetas eran expresiones inspiradas que daban el mismo testimonio. Ahora el Mesías había venido, y pronto —conforme a las promesas— expiaría los pecados del mundo y así cumpliría la ley.
Nada debía perderse; ningún acto del pasado sería desechado o considerado inútil. La ley había sido el sistema de adoración más glorioso sobre la tierra durante el período de su vigencia. Pero ahora sería reemplazada; el ayo había cumplido su función, y los estudiantes de justicia, aún en los grados elementales, estaban por ingresar en la universidad del evangelio, donde la plenitud de la verdad revelada aguardaba su estudio.
“No he venido para destruir, sino para cumplir”, continuó Jesús. “Porque de cierto os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.”
Aun sus discípulos debían seguir guardando la ley por el momento. Los sacrificios seguían siendo el orden del día. Y él, con sus discípulos, participaría todavía de aquella última cena pascual cuando se instituiría la santa cena del Señor; juntos comerían entonces el cordero pascual, en similitud del sacrificio del Cordero de Dios; y lo harían durante los últimos momentos de la vigencia legal de la ley; lo harían mientras el verdadero Cordero de Dios se encaminaba al Gólgota para ser sacrificado. Pero por ahora, aunque los verdaderos creyentes comenzaban a recibir los principios superiores de la ley superior, la ley misma seguía en vigor.
“Cualquiera, pues, que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, de ningún modo será salvo en el reino de los cielos; mas cualquiera que haga y enseñe estos mandamientos de la ley hasta que se cumpla, ese será llamado grande y será salvo en el reino de los cielos.”
Entonces vino esta seria acusación contra sus líderes judíos:
“Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos.”
¡Qué solemne responsabilidad asumen aquellos ministros autoproclamados que enseñan las tradiciones de sus padres en lugar de los puros principios de la religión revelada, y que con ello enseñan al pueblo a quebrantar “uno de estos mandamientos más pequeños”!
Cuando Jesús dio el Sermón en el templo de Abundancia a los nefitas, la ley ya había sido cumplida. Getsemaní y la cruz habían quedado atrás; la sangre del último cordero pascual autorizado había sido derramada en similitud de su sacrificio eterno; los sacrificios por derramamiento de sangre ya no eran requeridos ni aceptados.
“Porque de cierto os digo, ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley”, declaró entonces Jesús, “pero en mí todo ha sido cumplido.
Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que creáis en mí, y para que os arrepintáis de vuestros pecados, y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, tenéis los mandamientos delante de vosotros, y la ley ha sido cumplida.
Por tanto, venid a mí y sed salvos; porque de cierto os digo, que si no guardáis mis mandamientos, que os he mandado en este tiempo, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos… Por tanto, aquellas cosas que fueron de antaño, que estaban bajo la ley, en mí todas han sido cumplidas.
Las cosas viejas han pasado, y todas las cosas han venido a ser nuevas.”
Contrasta la Ley de Moisés y la Ley de Cristo
(Mateo 5:21-47; JST Mateo 5:23-26, 29, 31-34, 42-43, 50; 3 Nefi 12:21-37, 48; Lucas 6:27-30, 32-35; 12:58-59; JST Lucas 6:27-30, 33)
Jesús establece ahora un modelo para todos los demás predicadores de justicia. Él ilustra su concepto profundo y solemne en relación con la ley de Moisés, y enuncia principios adicionales del evangelio que se desprenden de estas ilustraciones. Todos ellos son doce en total.
1. Homicidio y enojo.
La ley de Moisés —más propiamente, la ley de Jehová dada por medio de Moisés— prohibía el homicidio: “No matarás; y cualquiera que mate estará en peligro del juicio de Dios”. La misma prohibición se aplica bajo la ley del evangelio, pero esta ley más elevada, además, exige un estándar superior. Ataca la causa misma del homicidio, que es el enojo. El hombre cuya bala disparada no da en su blanco humano es tan culpable como el tirador cuya bala trae la muerte a la víctima prevista. Lo que cuenta es el sentimiento que uno lleva en su corazón, no solo el hecho que llega a producirse. “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 Juan 3:15). Y así Jesús dice: “Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano estará en peligro de su juicio”.
Imaginemos, en este punto, lo que Jesús está haciendo aquí y en todas las ilustraciones que siguen. Él está diciendo: “Jehová de antaño —a través de Moisés— dijo tal cosa; pero ahora yo os digo algo más o algo distinto.” Él se coloca a sí mismo a la par con el Dios de Israel; está declarando: “Dios Todopoderoso dijo o hizo esto, pero yo, Jesús, agrego, enmiendo, altero, suprimo o cambio la palabra de Dios.” Para un simple mortal, hablar así sería blasfemia pura y simple; pero no en este caso. Aquí es una afirmación de su condición de Mesías, y Jesús está sin culpa en sus afirmaciones, porque él es Jehová; y si Jehová edita a Jehová, que así sea—¿quién tiene mejor derecho?
2. La profanidad.
Además: “Cualquiera que diga a su hermano: Raca, estará en peligro del concilio; y cualquiera que diga: Necio, estará en peligro del fuego del infierno”. Es decir, los epítetos y expresiones vulgares y profanas —pues tal era la naturaleza de las palabras aquí citadas en la cultura judía—, cuando son lanzadas contra nuestros semejantes, conducen a la condenación. Los fuegos de Gehena arden en los corazones de aquellos cuyas mentes conciben y hablan mal contra sus hermanos. Entre las abominaciones que el Señor aborrece se incluye “el corazón que maquina pensamientos inicuos” (Proverbios 6:16-19). Los hombres se maldicen a sí mismos cuando piensan y hablan mal de sus semejantes. Las expresiones profanas, vulgares, despreciativas e impías degradan más a quien las pronuncia que a quien las escucha.
3. La reconciliación entre hermanos.
Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para aliviar los sentimientos heridos de nuestros hermanos si deseamos presentarnos sin mancha ante el Señor. Jesús dice: “Si vienes a mí, o deseas venir a mí, o si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve primero a tu hermano y reconcíliate con él; y entonces ven y presenta tu ofrenda.”
Es decir, si elegimos venir a Cristo y ser uno con Él en su redil; si traemos nuestras ofrendas a su santo altar para que nuestros bienes y recursos sean usados en la edificación de su obra en la tierra; y si en ese momento recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, nuestra obligación—más importante que la ofrenda misma—es sanar los sentimientos heridos de nuestro hermano. Jesús no habla aquí de nuestro enojo hacia otros, sino de sus sentimientos adversos, por la razón que sea, hacia nosotros. No importa que seamos nosotros los agraviados. El estándar del evangelio exige que busquemos a aquellos cuya ira se ha encendido contra nosotros y que hagamos todo lo posible por apagar el fuego del odio y la animosidad. Como dijo a los nefitas: “Ve primero a tu hermano y reconcíliate con él, y luego ven a mí con pleno propósito de corazón, y yo te recibiré.”
4. Evitar enredos legales.
Con referencia particular a los Doce y a otros dedicados a la obra misional, al ministerio y a la edificación del reino, Jesús enseñó: “Concíliate con tu adversario pronto, mientras estás en el camino con él; no sea que en algún momento el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.”
En las circunstancias sociales y políticas de aquel tiempo, era más importante que los siervos del Señor sufrieran agravios legales antes que permitir que sus ministerios fueran entorpecidos o detenidos por procesos judiciales.
5. El adulterio.
El decreto mosaico mandaba: “No cometerás adulterio.” Jesús, quien mismo había dado el decreto “a los antiguos”, ahora declara: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”
Esta es ahora una ley superior: no solo condena el acto inmoral, sino también los deseos impuros y las intenciones lujuriosas que conducen a cometerlo. “El que mira a una mujer para codiciarla, o si alguno comete adulterio en su corazón, no tendrá el Espíritu, sino que negará la fe y temblará.” (D. y C. 63:16).
6. Arrojar los pecados.
Jesús ha hablado de los pecados del corazón, de la mente y de la boca. El enojo es como homicidio; la profanidad conduce al infierno; los malos sentimientos contra nuestros hermanos corroen el alma; la lujuria y los pensamientos impuros —el adulterio cometido en el corazón— son como el mismo acto. Las normas del evangelio gobiernan lo que está en el corazón de los hombres tanto como las obras que realizan. En este contexto, él declara:
“He aquí, os doy un mandamiento: que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón; porque mejor os es negaros a vosotros mismos en estas cosas, tomando vuestra cruz, que ser echados en el infierno.”
Sobre esta base, el Maestro de Maestros utiliza dos ilustraciones parabólicas que dramatizan la severidad —incluso la dureza— de las acciones que deben tomarse para librarnos de estos pecados, y de todo pecado.
“Por tanto” —es decir, a la luz de los principios recién enunciados— “si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti; porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.”
Estas declaraciones acerca del ojo y la mano no fueron incluidas en el relato registrado del Sermón en Abundancia.
La severidad de tal curso —arrancarse un ojo o cortar una mano— rebasa los límites de la realidad. Apenas existe una aflicción que demande una operación tan drástica. Ningún inválido sufre la pérdida de un ojo o una mano, a menos que la misma vida esté en peligro. Y así, al escoger con cuidado el remedio más extremo, Jesús revela su verdadero significado:
“Y ahora os hablo una parábola respecto a vuestros pecados; por tanto, arrojadlos de vosotros, para que no seáis cortados y echados al fuego.”
¿Ha habido jamás enseñanzas como estas que muestren con tal poder la necesidad de arrojar lejos nuestros pecados, de desecharlos para no morir espiritualmente, de apartarlos para que nuestras almas eternas no sean echadas al fuego?
7. El divorcio.
Bajo la ley de Moisés, el divorcio era algo fácil de obtener; pero el pueblo escogido, recién liberado de la esclavitud en Egipto, aún no había alcanzado la estabilidad social, cultural y espiritual que exalta el matrimonio a su debido lugar en el plan eterno. Los hombres tenían la facultad de divorciarse de sus esposas por cualquier cosa indecorosa. “También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.”
Ningún estándar tan bajo y ruin es aceptable bajo la ley del evangelio. Así, Jesús resumió el orden perfecto del matrimonio diciendo: “Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada comete adulterio.”
El divorcio es totalmente ajeno a los estándares celestiales, una verdad que Jesús explicará un día con más detalle al pueblo de Judá. Por ahora, según lo que el registro revela, él solo especifica la ley superior que su pueblo debería vivir, aunque aún esté fuera de nuestra capacidad alcanzarla plenamente incluso hoy.
Si los esposos y esposas vivieran la ley como el Señor desea que la vivan, no harían ni dirían cosas que siquiera permitieran que la fugaz idea del divorcio entrara en la mente de sus compañeros eternos. Aunque hoy tenemos el evangelio, aún nos falta crecer hasta alcanzar ese elevado estado de unión conyugal en el cual casarse con una persona divorciada constituiría adulterio. El Señor todavía no nos ha dado en su plenitud el alto estándar que aquí señaló, el cual finalmente reemplazará la práctica mosaica de dar una carta de divorcio.
8. Los juramentos del evangelio.
Aquí volvemos a un estándar de conducta que—adaptado a las necesidades de diferentes culturas y circunstancias—ha variado, con aprobación divina, de una época a otra. Abraham y los antiguos, que vivieron según los estándares del evangelio, tenían permiso para hacer juramentos—para jurar en el nombre del Señor, certificando así que actuarían o hablarían de una manera específica.
Tal certificación garantizaba sus palabras, porque el juramento hacía de Dios su testigo y socio, y Dios no puede mentir ni fallar. Las palabras que entonces pronunciaban se convertían en palabras del Señor y eran aceptadas como verdaderas; y las obras que prometían realizar bajo juramento se convertían en actos del Señor, y debían cumplirse aun a riesgo de la propia vida, porque Dios tiene todo poder y no puede fallar en lo más mínimo en aquello que está obligado a cumplir.
Hoy en día es práctica común entre los pueblos cristianos prestar juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en ciertos procedimientos judiciales. Bajo la ley de Moisés, el hecho de prestar juramentos era tan común y cubría una variedad tan amplia de circunstancias que, en la práctica, se daba poca veracidad a las declaraciones que no se hacían bajo juramento. “Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.” (Núm. 30:2.)
Y así Jesús, rechazando lo antiguo y proclamando lo nuevo, dijo: “También fue escrito: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar: Sí, sí; No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.”
Bajo la ley perfecta de Cristo, la palabra de todo hombre es su garantía, y todas las declaraciones habladas son tan verdaderas como si cada una de ellas viniera acompañada de un juramento.
9. La represalia.
La represalia—con la inevitable amargura y pequeñez de alma que la acompaña—no puede hacer otra cosa que mantener vivo el odio en los corazones de los hombres. Si un hombre hiere el ojo de su prójimo, ¿qué beneficio recibe la persona herida si responde arrancando el ojo de su agresor? ¿Ha engrandecido su alma, o ha permitido que se encoja a la misma pequeñez que la del atacante?
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente”, dijo Jesús, usando palabras halladas en la ley de Moisés que resumían tanto la letra como el espíritu de aquellas antiguas disposiciones. “Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.”
Lucas nos conserva un relato más completo y el sentido del dicho del Señor en este punto: “Y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; o, en otras palabras, es mejor ofrecer la otra que devolver la afrenta. Y al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. Porque es mejor que permitas a tu enemigo tomar estas cosas, que contender con él. De cierto os digo, vuestro Padre celestial, que ve en lo secreto, llevará a juicio a aquel inicuo.”
La contención lleva a la amargura y a la pequeñez de alma; las personas que contienden entre sí se marchitan espiritualmente y corren el peligro de perder su salvación. Tan importante es evitar este mal, que Jesús espera que sus santos sufran opresión e injusticia antes que perder su paz interior y su serenidad por causa de la contención. “El que tiene el espíritu de contención no es mío,” dijo a los nefitas, “sino del diablo, que es el padre de la contención, y que incita los corazones de los hombres a contender con ira unos con otros.” (3 Nefi 11:29).
10. Persecución por medio de procesos legales.
A sus apóstoles y ministros—aquellos cuyos talentos y fuerzas debían dedicarse, sin impedimento, a la predicación del evangelio y al establecimiento del reino—Jesús les dio este consejo especial:
“Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Da al que te pida, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses.”
Nada es tan importante como la difusión de la verdad y el establecimiento de la causa de la rectitud. Los procesos legales triviales de aquella época no debían permitir que se interpusieran en la obra de levantar el nuevo reino.
11. La ley del amor.
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?”
En tiempos antiguos y en edades pasadas, los enemigos de Israel eran enemigos de Dios, y las naciones gentiles se mantenían apartadas a punta de espada; de no haber sido así, el pueblo escogido habría sido absorbido por el mundo. Su mundo era uno de fuerza y violencia, donde naciones enteras eran obligadas a creer lo que sus gobernantes decretaban o ser destruidas de la faz de la tierra.
Ese férreo dominio sobre la mente de los hombres ha sido ahora aflojado, y el evangelio debe ir al mundo—todos los hombres, en todas partes, deben escuchar la palabra. Israel debe amar a los gentiles, porque están destinados a ser adoptados en la familia de Jehová.
Todos los hombres serán juzgados por lo que haya en sus propios corazones. Si sus almas están llenas de odio y maldiciones, tales características les serán restituidas en la resurrección. Amar a los enemigos y bendecir a quienes maldicen perfecciona el alma. Tal perfección es el propósito del evangelio, y de ella escoge hablar ahora Jesús.
12 Perfección.
Como culminación de todas sus declaraciones que contrastan el antiguo orden mosaico con la nueva ley del evangelio, y a manera de mandamiento para todos aquellos que abandonarían lo viejo y se aferrarían a lo nuevo, Jesús proclamó a los judíos:
“Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.”
A sus hermanos nefitas—ante quienes habló después de su resurrección, después de haber resucitado en gloria inmortal con un cuerpo celestial, después de haber recibido todo poder en los cielos y en la tierra—su proclamación fue expresada con estas palabras:
“Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.”
La perfección—un grado relativo en esta vida, y la perfección eterna, la que posee el Padre, en la vida venidera—se alcanza mediante la obediencia plena a la plenitud de la ley del evangelio. Esta es la doctrina de la exaltación, la doctrina de que así como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser; es la doctrina de que los mortales tienen poder de llegar a ser como la Deidad en poder, fuerza y dominio; en sabiduría, conocimiento y verdad; en amor, caridad, misericordia, integridad y en todos los atributos santos. “Seréis aun como yo soy, y yo soy como el Padre; y el Padre y yo somos uno”, dijo Jesús a ciertos discípulos nefitas fieles. (3 Nefi 28:10.)
Si los recién llamados santos vencen la ira; si se reconcilian con sus hermanos; si se elevan por encima de pensamientos lujuriosos y lascivos y no cometen adulterio en sus corazones; si arrojan lejos sus pecados, como si amputaran la mano que les hace tropezar; si cada palabra que pronuncian es verdadera como si fuese jurada bajo solemne juramento; si no buscan represalias cuando otros los ofenden; si ofrecen la otra mejilla y no resisten a las imposiciones del mal; si aman a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen y oran por los que los ultrajan y persiguen—si hacen todas estas cosas, llegarán a ser perfectos, así como su Padre Eterno es perfecto.
Y la perfección no viene por la ley de Moisés, sino por el evangelio. “Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que surgiese otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?” (Heb. 7:11), pregunta Pablo. Pero—¡gracias sean dadas a Dios!—”otro sacerdote”, Jesucristo el Hijo de Dios, se levantó; y ministrando en toda la gloria del evangelio, está ahora cumpliendo la antigua ley e invitando a los hombres a creer y obedecer la nueva.
En este punto se encuentra apenas un poco antes de la mitad del Sermón del Monte. Ahora pasa de contrastar lo antiguo con lo nuevo, a una proclamación abierta de normas nuevas y gloriosas.
Capítulo 43
Jesús Discursa sobre las Normas del Evangelio
Bueno y recto es Jehová; por tanto, él enseñará a los pecadores el camino.
Encaminará a los mansos por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera.
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. (Sal. 25:8-10)
Jesús dice: “Cuiden de los pobres”
(3 Nefi 13:1-4; Mateo 6:1-4; JST Mateo 6:1, 3)
Un sermón poderoso está en progreso; Jesús habla por el poder del Espíritu Santo; estamos oyendo palabras maravillosas—palabras de luz, de verdad y de revelación. Nuestra mente está abierta, nuestro corazón es receptivo y nuestra alma arde con el espíritu de vida eterna que acompaña cada pensamiento pronunciado. Ahora nos aconseja andar como corresponde a los santos y hacer las cosas que sus discípulos en todas las edades siempre han hecho. Su siguiente “subsermón” es: “Cuiden de los pobres dignos; den limosnas con rectitud; impartan de sus bienes a los necesitados; den generosamente porque aman al Señor y a su prójimo.”
“De cierto, de cierto os digo que quisiera que dierais limosnas a los pobres”, declara. Es correcto; es justo; es la voluntad del Maestro: debemos cuidar de los pobres dignos entre nosotros. Mientras la codicia y el egoísmo tengan cabida entre los mortales, habrá también pobres en medio de ellos. Y es voluntad del Señor que los pobres de su pueblo reciban lo que justamente necesitan.
“Es mi propósito proveer para mis santos”, dice el Señor, “pues todas las cosas son mías. Pero es necesario que se haga a mi manera; y he aquí, esta es la manera que yo, el Señor, he decretado para proveer a mis santos: que los pobres sean enaltecidos en la medida en que los ricos se hagan humildes. Porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Por tanto, si alguno toma de la abundancia que yo he creado, y no imparte de su porción, conforme a la ley de mi evangelio, al pobre y al necesitado, él, con los malvados, levantará sus ojos en el infierno, estando en tormento.”
“Pero guardaos de hacer vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.” La pobreza o la riqueza son, con demasiada frecuencia, el resultado de accidentes de clima, geografía o guerra. Algunos hombres nacen en la abundancia, otros en la esclavitud. Los ricos de hoy pueden ser los pobres de mañana. Y las limosnas no deben darse para ensalzar al que da, sino para salvar al que recibe.
“Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.”
Jesús enseña a los hombres a orar
(Mateo 6:5-15; JST Mateo 6:7, 10-14, 16; 3 Nefi 13:5-15; Marcos 11:25-26; Lucas 11:1-8; JST Lucas 11:4-5)
La oración y las obras de caridad van de la mano. Amulek, en un conmovedor discurso, exhorta a los hombres a orar al Señor por bendiciones temporales y espirituales; a orar en secreto y en público; a orar en voz alta y en sus corazones. Luego añade: “Después que hayáis hecho todas estas cosas, si desecháis al necesitado y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, ni impartís de vuestros bienes, si los tenéis, a los que están en necesidad—os digo que, si no hacéis estas cosas, vuestra oración es vana, nada aprovecha, y sois como hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no recordáis ser caritativos, sois como escoria que los refinadores arrojan fuera.”
En su Sermón del Monte, Jesús pasa de hablar de la limosna a enseñar sobre la oración. Una vez más, es la voluntad del Señor que su pueblo ore. Deben orar al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu. Deben dar gracias por todo lo recibido e implorar ante su trono por todo aquello que, en su sabiduría, convenga que reciban. Jesús no les da en este momento toda la ley de la oración, pero sí les señala un camino que, si lo siguen, los librará de los fracasos de los fariseos y los conducirá a un entendimiento pleno del verdadero orden de la oración.
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.”
Los judíos devotos, en tiempos establecidos, se volvían hacia Jerusalén, cubrían sus cabezas, bajaban sus ojos y ostentosamente recitaban su ritual de oración. Si la hora de la oración los sorprendía en las calles, mejor aún: ¡todos verían su devoción! No era raro atraer la atención rezando en voz alta en la sinagoga. Tales eran algunas de las prácticas de aquel tiempo.
“Pero tú” —que has entrado en el redil de Cristo y que, por lo tanto, sabes mejor que seguir estas burdas imitaciones de la verdadera oración— “cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.” Y además: “Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los hipócritas; porque piensan que por su palabrería serán oídos.”
Las repeticiones mecánicas, los rezos pensados solo como fórmulas, las frases memorizadas sin alma ni sentimiento —vanas repeticiones— son precisamente lo que aquí condena Jesús. Las oraciones que trascienden el techo y llegan hasta el trono celestial deben ser pronunciadas “con toda la energía del corazón”, como dijo Mormón en expresión sencilla y clara.
“No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.”
¿Cómo, entonces, deben orar los santos? Jesús dice:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús no dijo: “Esta es la oración que debéis repetir; aprendedla de memoria; recitadla de manera mecánica.” Más bien dio un patrón, un modelo, un ejemplo. “Orad así; de esta manera sencilla; con palabras semejantes; sin ostentación. Dirigíos a vuestro Padre Eterno y pedidle por vuestras necesidades, tanto grandes como pequeñas.”
¡Y cuán maravillosas son las palabras que usó!
Padre nuestro que estás en los cielos.
Dios es nuestro Padre, el Padre de nuestros espíritus; somos sus hijos, su descendencia, literalmente. Vivimos en su presencia, moramos en sus atrios y hemos visto su rostro. Le conocíamos entonces tan bien como conocemos ahora a nuestros padres mortales. Él es un hombre santo, posee un cuerpo de carne y huesos y habita en una morada celestial. Cuando nos acercamos a su trono en oración, pensamos—no solamente que es el Todopoderoso, por cuya palabra existieron la tierra, los cielos siderales y el universo—sino que es un Padre bondadoso y amoroso, cuyo principal interés y preocupación es su familia, y que desea que todos sus hijos lo amen, lo sirvan y lleguen a ser como Él. La oración perfecta manifiesta nuestra relación personal con Aquel que escucha y responde las peticiones de los fieles.
Santificado sea tu nombre.
“Nos acercamos a ti con reverencia, en espíritu de adoración y gratitud, y alabamos tu santo nombre. Tú eres glorioso más allá de lo que podamos imaginar; todo lo bueno lo atribuimos a ti, y deseamos consagrar nuestra vida y nuestro ser a ti, porque tú nos creaste y somos tuyos.”
Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo.
Tu reino: el reino terrenal de Dios, que es la Iglesia. Tu reino: el reino milenario, el reino de los cielos, que existirá cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia. Estos son los reinos por los cuales oramos. Después de la resurrección de Jesús y antes de su ascensión, los recién ordenados apóstoles, que para ese tiempo ya estarán templados y refinados como pocos hombres lo han estado jamás, le preguntarán: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6). Y aun en nuestros días los fieles continúan orando: “Que avance el reino de Dios, para que venga el reino de los cielos, para que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos así como en la tierra, y tus enemigos sean sometidos; porque tuyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos” (D. y C. 65:6).
“¡Venga tu reino! Haz que así sea, oh Señor, para que en ese glorioso día milenario; en ese día en que Sión cubrirá la tierra, cuando todo Israel sea recogido de su larga dispersión, cuando toda cosa corruptible haya sido consumida, cuando la viña haya sido quemada y pocos hombres queden—entonces se cumpla tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Que nos preparemos, oh Señor, para ese día viviendo como si ya estuviera aquí.”
Danos hoy el pan nuestro de cada día.
“Pero nuestras preocupaciones no son solamente por el día prometido de triunfo y gloria cuando tu pueblo prevalecerá en toda la tierra. Necesitamos alimento, vestidura y abrigo, salud en el cuerpo y fortaleza en la mente.” Nuestras necesidades diarias deben ser suplidas, y aquel que nota la caída del gorrión también proveerá maná para su pueblo día tras día. Él nos llama a sembrar, cosechar, recolectar, hornear y comer. Las preocupaciones de la vida diaria, aunque triviales parezcan, son también preocupaciones de la omnipotencia, y debemos confiar en Él con fe en todas las cosas.
Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
O, como se ha traducido de otra manera—menos perfectamente, creemos—: “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”; o bien: “Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben”. “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará a vosotros; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestras ofensas.” Cuando Él juzgue con juicio justo, recompensará “a todo hombre conforme a su obra, y medirá a todo hombre según la medida con que haya medido a su prójimo” (D. y C. 1:10). Nos juzgamos a nosotros mismos: perdona y serás perdonado; siembra misericordia y cosecharás lo mismo, porque toda semilla da fruto según su género. “Debéis perdonaros unos a otros; porque el que no perdona a su hermano sus ofensas queda condenado ante el Señor; porque en él permanece el pecado mayor” (D. y C. 64:1-14).
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
“No nos introduzcas en tentación.” El Señor no nos conduce a la tentación, salvo en el sentido de que nos ha colocado aquí, en un estado de probación, donde la tentación es parte del día a día. Estamos en la mortalidad para ser probados y examinados; para ver si guardaremos los mandamientos; para vencer al mundo. Estamos aquí para aprender a refrenar nuestras pasiones y dominar todo deseo impuro y malo. Ninguno de nosotros quiere ser probado más allá de su capacidad de resistir; queremos ser librados del mal, huir de la presencia del pecado y habitar en lugares de bondad y rectitud. Las pruebas de la vida son ya bastante difíciles, sin necesidad de que nos coloquemos voluntariamente en situaciones donde el pecado y el mal se nos presenten como atractivos. Necio es aquel que, queriendo permanecer moralmente limpio, se expone a cosas pornográficas que, por su misma naturaleza, invitan a pensamientos y actos impuros en su vida.
Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
Todas las cosas son del Señor. Suyo es el reino—tanto el reino terrenal, que es la Iglesia, como ese glorioso reino de reposo celestial preparado para sus santos. Suyo es el poder—nada hay demasiado difícil para el Señor; Él es omnipotente; Él es quien transformará esta tierra en un cielo, y Él es quien elevará a los mortales humildes a esa exaltación eterna que convierte al hombre en un dios. Suya es la gloria—es decir, el dominio, la exaltación y los reinos sin fin; y también la luz, la verdad, la infinita sabiduría y conocimiento que posee.
¡Cuán glorioso es dirigirse a una persona tan santa y exaltada con el mayor de todos los títulos, Padre, y tener el privilegio de ser recibidos en audiencia por Él cada vez que lo invoquemos en oración con fe, con toda la fuerza y la energía de nuestras almas!
La Oración del Señor, como hemos llegado a llamar a estas expresivas palabras pronunciadas por Jesús como parte del Sermón del Monte (según lo sabemos por Mateo y 3 Nefi), fue registrada también por Lucas—aunque, aparentemente, en una ocasión distinta. A su relato, Lucas añade estas palabras instructivas de Jesús:
“Y les dijo: Vuestro Padre celestial no dejará de daros cuanto le pidáis. Y les habló una parábola, diciendo: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, y vaya a él a medianoche y le diga: Amigo, préstame tres panes; porque un amigo mío ha llegado a mí de viaje, y no tengo qué poner delante de él; y aquél, desde adentro, respondiendo dijere: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos están conmigo en la cama; no puedo levantarme a dártelos. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite.”
“Haceos tesoros en el cielo”
(Mateo 6:16-24; JST Mateo 6:22; Lucas 11:33-36; 12:33-34; JST Lucas 11:37; 12:36; 3 Nefi 13:16-24)
Jesús dice ahora unas palabras bien escogidas acerca del ayuno, de hacer tesoros en el cielo y de buscar la luz espiritual.
En todas las edades, el Señor ha llamado a su pueblo a ayunar, a orar y a buscarlo con toda su fuerza y poder. El ayuno—la abstinencia de alimentos y bebidas por un período designado—da al hombre un sentido de su total dependencia del Señor, de modo que se halla en una mejor disposición para sintonizarse con el Espíritu. Moisés y Jesús ayunaron ambos durante cuarenta días mientras buscaban esa unión con el Padre de la cual proviene la gran fortaleza espiritual.
Sin embargo, como casi todo lo demás, el ayuno entre los judíos había dejado de cumplir su verdadero propósito; se había vuelto degenerado, egoísta y ostentoso. Jesús esperaba que sus nuevos discípulos ayunaran—no como los fariseos, sino con un verdadero espíritu de adoración y abnegación.
“Cuando ayunéis”, dijo, aprobando así el ayuno como práctica legítima y aconsejando a sus discípulos que lo hicieran, “no seáis, como los hipócritas, de semblante triste; porque ellos demudan sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.” Sus padres—rebeldes de espíritu, reprochando el consejo profético—habían ayunado “para contiendas y debates, y para herir con el puño de iniquidad,” y para hacer—ostentosamente—que su voz “fuera oída en lo alto.” (Isaías 58:1-4.)
“Pero tú, cuando ayunes”, instruyó Jesús, “unge tu cabeza y lava tu rostro; para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.”
Tesoros en el cielo
Mientras aún vivimos en la tierra, los hombres pueden atesorar riquezas en el cielo. Estos tesoros, ganados aquí y ahora en la mortalidad, se depositan en nuestra cuenta eterna en los cielos, de donde serán reinheredados en la inmortalidad. Los tesoros en el cielo son el carácter, las perfecciones y los atributos que los hombres adquieren mediante la obediencia a la ley divina. Así, quienes logran atributos de divinidad como el conocimiento, la fe, la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad, hallarán que esos mismos atributos les serán restaurados nuevamente en la inmortalidad.
“Cualquier principio de inteligencia que alcancemos en esta vida, se levantará con nosotros en la resurrección.” (D. y C. 130:18.) El mayor tesoro que es posible heredar en el cielo consiste en lograr la continuación de la unidad familiar en el más alto grado del mundo celestial. (Comentario 1:239-40; Alma 41:13-15; D. y C. 130:18.)
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Cristo es la luz; el evangelio es la luz; el plan de salvación es la luz; “aquello que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz; y esa luz se hace más y más brillante hasta el día perfecto.” Así como la luz del sol entra en el cuerpo por medio de nuestros ojos naturales, de igual manera la luz del cielo—la luz del Espíritu que ilumina nuestras almas—entra por nuestros ojos espirituales.
“La lámpara del cuerpo es el ojo,” dice Jesús; “así que, si tu ojo es sencillo a la gloria de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz.”
“Pero si tu ojo es maligno”—si escogemos la oscuridad en vez de la luz—“y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas” (D. y C. 50:23-24)—“todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡cuán grandes no serán las mismas tinieblas!”
“¡Cuán grandes son esas tinieblas!” Si los santos de Dios dejan de servir con un ojo sencillo a la gloria de Dios; si sus ojos espirituales se oscurecen por el pecado; si sus ojos, siendo malos, permiten que la carnalidad, la herejía y la falsa doctrina entren en sus almas; si la luz que una vez fue suya se convierte en oscuridad, ¡cuán grande será esa oscuridad!
Más tarde, en Judea, enseñando allí lo que los galileos ya habían oído, Jesús expresará conceptos semejantes con estas palabras:
Ningún hombre, cuando enciende una lámpara, la pone en un lugar escondido, ni debajo de un almud, sino sobre un candelero, para que los que entran vean la luz.
“Una luz que está oculta, cuyos rayos de guía están cubiertos por un almud, carece de valor para aquel que tropieza en las tinieblas. De la misma manera, los verdaderos santos deben dejar que la luz del evangelio brille desde ellos hacia todos los hombres, no sea que, como la lámpara escondida, los santos dejen de cumplir el propósito de su vida. Jesús, en efecto, está diciendo: ‘Ningún hombre acepta el evangelio y luego entierra su luz continuando en las tinieblas; más bien, sostiene la luz delante de los hombres para que ellos, emulando sus buenas obras, también vengan al Padre.’” (Comentario 1:240.)
La lámpara del cuerpo es el ojo; por tanto, cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz; mas cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
“Por medio de los ojos naturales los hombres ven la luz que los guía en su existencia física; por medio de sus ojos espirituales ven la luz espiritual que conduce a la vida eterna. Mientras los ojos naturales no estén dañados, los hombres pueden ver y ser guiados por la luz del día; y mientras los ojos espirituales estén sencillos a la gloria de Dios—es decir, mientras no estén oscurecidos por el pecado y estén enfocados únicamente en la rectitud—los hombres pueden contemplar y entender las cosas del Espíritu. Pero si la apostasía entra y la luz espiritual se convierte en tinieblas, ¡‘cuán grandes serán esas tinieblas’!” (Comentario 1:240.)
También en Judea, en relación con que el tesoro de cada uno está donde está su corazón, Jesús dirá:
Vended lo que poseéis y dad limosna; no os hagáis bolsas que se envejecen, sino haceos tesoros en los cielos, que no se agotan, donde no se acerca ladrón ni polilla corrompe.
Verdaderamente, los tesoros en el cielo deben ser preferidos a aquellos guardados en bolsas que se desgastan y de las cuales los tesoros terrenales se perderán.
Ningún hombre puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
La luz y las tinieblas no pueden morar juntas. No puede ser de día y de noche al mismo tiempo; el agua no puede ser dulce y salada a la vez. Ningún hombre puede servir a Dios, que es el autor de la luz y la justicia, mientras se halla al servicio de Lucifer, que es el autor de las tinieblas y del pecado. Mamón es una palabra aramea que significa riquezas. “No podéis servir a Dios y amar las riquezas y la mundanalidad al mismo tiempo.”
El Señor provee las necesidades de sus Doce ministros
(3 Nefi 13:25-34; Mateo 6:25-34; JST Mateo 6:25-30, 34, 36-39; Lucas 12:22-32; JST Lucas 12:26, 30-34)
Ahora Jesús se dirige a los Doce. Tiene algo que decirles específicamente acerca de sus labores ministeriales. Ellos deben abandonar las ocupaciones mundanas—sus barcos de pesca, la casa de tributos, sus campos y viñedos, todas las empresas temporales—y dedicar todo su tiempo, talentos y recursos a la edificación del reino terrenal y al establecimiento de la causa del cristianismo. Otros también, entre ellos los Setenta, recorrerán un camino semejante a su debido tiempo. Los misioneros y ministros del Señor están comprometidos en labores tan importantes que ninguna ocupación terrenal puede permitirse interferir; nada que pertenezca a este mundo puede diluir o dividir la energía y la fuerza de los siervos del Señor.
Los demás miembros de la Iglesia deben—mejor dicho, están obligados; es un mandamiento, deben hacerlo—proveer para los suyos. Trabajo, industria, frugalidad—sembrar, cosechar y comer nuestro pan con el sudor de nuestro rostro—tal es el orden real de la vida. Desde el principio se ha mandado a los hombres trabajar en tiempo de siembra y de cosecha y guardar provisiones contra los tiempos de invierno y hambre. Caín segaba en los campos y Abel cuidaba de sus rebaños; Abraham, Isaac y Jacob tenían sus rebaños y ganados, sus campos, huertos y viñedos. Este es un mundo temporal, y a los hombres que viven en él les corresponde tratar con las cosas temporales. La ley del evangelio requiere que los hombres atiendan a sus propias necesidades y a las de sus familias. Y, “si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo” (1 Tim. 5:8).
Pero para los escogidos que son llamados a difundir la verdad y ministrar para la salvación de sus semejantes, es diferente; a ellos se les puede llamar a ir sin alforja ni bolsa, a dejar casas, tierras y huertos, a hacer lo que las circunstancias requieran, y a confiar en el Señor para el alimento, la bebida, el vestido y un lugar donde reposar la cabeza—todo con el fin de que la obra del Señor se extienda y se establezca entre todos los hombres.
En el relato nefitas leemos que “Jesús… miró a los doce que había escogido, y les dijo: Recordad las palabras que os he hablado. Porque he aquí, vosotros sois los que he escogido para ministrar a este pueblo. Por tanto, os digo”—el mandamiento era para ellos, no para toda la congregación—“no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni tampoco por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.”
En el relato de Mateo las instrucciones son más extensas y expresas. A los Doce que estaban con él en su ministerio personal, Jesús dijo: “En verdad os digo, Id por el mundo, y no os preocupéis por el mundo; porque el mundo os odiará, y os perseguirá, y os echará de sus sinagogas. No obstante, iréis de casa en casa, enseñando al pueblo; y yo iré delante de vosotros. Y vuestro Padre celestial proveerá para vosotros todo lo que necesitéis en cuanto a alimento, lo que habéis de comer; y en cuanto al vestido, lo que habéis de usar o poneros. Por tanto, os digo, No os preocupéis por vuestra vida,” y así sucesivamente.
Ahora escuchamos el razonamiento elocuente del Maestro. “¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?”, pregunta. ¿Debemos preocuparnos por la vida misma—la vida del cuerpo y la vida del alma—o simplemente por la comida que ingerimos y por los harapos o vestiduras que usamos como cobertura? Entonces, con palabras que son elocuentes en su sencillez, y tomando sus ilustraciones de las bellezas de la naturaleza que los rodeaban, Jesús continúa:
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Cuánto más no os alimentará a vosotros?
Por tanto, no os preocupéis por estas cosas, sino guardad mis mandamientos con los cuales os he mandado.
¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo?
¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan, ni hilan.
Y sin embargo os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Así que, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más no os proveerá a vosotros, si no sois de poca fe?
Por tanto, no os angustiéis diciendo: ¿Qué comeremos?, o ¿qué beberemos?, o ¿con qué nos cubriremos?
Los principales siervos y los favoritos de los reyes de la tierra habitan en palacios, gobiernan fortalezas y son servidos por siervos menores. Para ellos abundan las túnicas, la comida exquisita, las camas suaves y las diversiones impuras. Herodes Antipas y sus cortesanos vivían de esa manera. Pero no así con el gran Rey. Sus discípulos, vestidos muchas veces con harapos, comiendo la comida tosca de los pobres, durmiendo en habitaciones de huéspedes, o aun junto a las bestias de carga cuando no había lugar en la posada—sus principales discípulos, sus apóstoles—habían de viajar y vivir tal como él mismo lo hizo.
Nadie sino el Señor se atrevería a llamar a seguidores escogidos a vivir una vida semejante y a seguir tal camino, y nadie sino Él podría asegurarles que sus necesidades esenciales serían suplidas. El contraste entre los cortesanos de los reyes terrenales y los discípulos del Rey Eterno es dramático. La norma del evangelio es elevada y ennoblecedora para el alma. No es de extrañar que los apóstoles recién llamados y aún no probados se sintieran turbados ante las perspectivas del futuro. Para su consuelo y seguridad, Jesús dijo: “¿Por qué murmuráis entre vosotros, diciendo: No podemos obedecer tus palabras porque no tenemos todas estas cosas, y buscáis excusaros diciendo que, después de todo, los gentiles buscan estas cosas? He aquí, os digo que vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.”
Entonces vino esa gran y maravillosa declaración: Por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, sino buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Es común entre nosotros citar la traducción menos perfecta de esta declaración, que dice: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”, en lugar de la versión inspirada: “Buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia.” Ambas declaraciones son verdaderas; ambas son profundas; ambas presentan una norma y un concepto alrededor del cual los santos deben congregarse; y el relato nefita, en efecto, conserva la primera de las dos, que es, por supuesto, el objetivo supremo de los verdaderos creyentes. Buscar el reino de Dios y su justicia, en el sentido último y eterno, es buscar el reino celestial y el estado de rectitud en el cual Dios mora. El proceso mediante el cual se alcanza esa meta suprema es dedicarse a edificar el reino terrenal, que es la Iglesia, y establecer la Causa de la Rectitud en la tierra.
Habiendo enseñado esto, y como resumen de esta parte intermedia del Sermón del Monte, nuestro Señor dijo: “No os afanéis, pues, por el día de mañana; porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal.”
Capítulo 44
Jesús enseña doctrina a sus santos
“El Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos.” (Isaías 61:1.)
“El Señor… me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres.” (Lucas 4:18.)
Él dice: “Juzgad juicios justos”
(Mateo 7:1-5; JST Mateo 7:1-8; Lucas 6:37-38, 41-42; 3 Nefi 14:1-5)
Con dulce y sublime sencillez, con una elocuencia y un poder que nadie más posee, Aquel que fue enviado a predicar buenas nuevas a los mansos, a anunciar el evangelio a los pobres, continúa derramando la sabiduría inspirada de su Sermón del Monte.
Acaba de concluir el consejo especial, aplicable únicamente a aquellos testigos especiales y a sus asociados, cuya comisión es predicar al mundo y edificar el reino: la instrucción relativa a abandonar todos los intereses terrenales y dedicarse exclusivamente al ministerio. Ahora tiene un mensaje para todo su pueblo, tanto apóstoles como discípulos. Todos deben vivir la ley para recibir la bendición; todos deben hacer el bien y obrar con rectitud; todos deben adquirir para sí mismos, aquí y ahora, los atributos de la divinidad, si desean poseerlos en la eternidad; todos deben guardar los mandamientos para ser salvos en el reino de su Padre.
Mateo introduce esta parte de su relato del Sermón del Monte diciendo:
“Y estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos para que las dijeran al pueblo: No juzguéis injustamente, para que no seáis juzgados; mas juzgad juicio justo. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os volverá a medir.”
El registro nefita dice que cuando Jesús hubo hablado a los Doce sobre el servicio misional, “volvió otra vez a la multitud,” a quienes dijo:
“De cierto, de cierto os digo: No juzguéis, para que no seáis juzgados,” y así sucesivamente.
El relato de Lucas incluye además esta exhortación:
“No condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo.”
Estas palabras, entonces, son un mensaje para sus santos, para todo el pueblo, para aquellos que lo escogen a Él como el camino, la verdad y la vida. El sentido y significado de cada versión es expresivo de la voluntad divina: “No condenéis, para que no seáis condenados; juzgad sabiamente y con rectitud, para que seáis juzgados de la misma manera; y el Señor recompensará a cada hombre conforme a sus obras, y medirá a cada uno según la medida con que haya medido a su semejante” (D. y C. 1:10).
Nuestro Señor continúa hablando: “Y además, vosotros diréis al pueblo: ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Permíteme sacar la mota de tu ojo, cuando no ves la viga que está en el tuyo?”
Así ha sido siempre. Aun los miembros del reino, esforzándose por perfeccionar sus vidas; aun aquellos que conocen la verdad y procuran vivir conforme a los altos estándares del evangelio; aun estos escogidos pueden ver las motas—las pequeñas astillas, los minúsculos rastrojos secos, las faltas menores—en la conducta de sus hermanos en la Iglesia; pero no pueden ver las vigas—los grandes maderos, las piezas de soporte de toda una casa—que forman parte de su propia conducta.
Un himno lo expresa así:
Una vez dije a mi hermano:
En tu ojo hay una mota;
Si soy tu amigo y hermano,
Déjame quitarla toda.
Pero no podía verla,
Pues mi vista era muy débil;
Al mirarme más de cerca,
Hallé en mi ojo una viga.
Si a mi hermano yo amara,
Y su mota removiera,
La luz más clara brillara,
Pues el ojo es cosa tierna.
A otros muchas veces juzgué,
Por algo tan leve como mota;
Ahora ruego al Señor me quite,
La viga que me derrota.
En este punto del sermón judío, pero no en el que fue entregado a los nefitas, Jesús reprende en términos severos a los falsos ministros que entonces desviaban al pueblo. Mateo registra:
“Y Jesús dijo a sus discípulos: Mirad a los escribas, y a los fariseos, y a los sacerdotes, y a los levitas. Ellos enseñan en sus sinagogas, pero no observan la ley ni los mandamientos; y todos se han desviado y están bajo pecado. Id, pues, y decidles: ¿Por qué enseñáis a los hombres la ley y los mandamientos, cuando vosotros mismos sois hijos de corrupción? Decidles: ¡Hipócritas!—y aquí extiende la ley de la mota y la viga a todos los hombres—sacad primero la viga de vuestro propio ojo; y entonces veréis claramente para sacar la mota del ojo de vuestro hermano.”
‘Enseñáis que Moisés prohibió el adulterio, pero vosotros mismos sois adúlteros. Enseñáis que los hombres deben honrar a sus padres, pero habéis deshonrado a vuestros propios padres por vuestra desobediencia. Enseñáis que los hombres deben arrepentirse y obtener un perdón de sus pecados, y sin embargo vosotros mismos estáis llenos de corrupción. Enseñáis que el Mesías vendrá para redimir a su pueblo, y rechazáis a aquel que ahora ministra entre vosotros con poder mesiánico.’
Él dice: “Buscad conocer la verdad”
(Mateo 7:6-14; JST Mateo 7:9-12, 14-17, 22; 3 Nefi 14:6-14; Lucas 6:31)
Jesús, personalmente, no está destinado a hacer toda la enseñanza que debe hacerse; él solo no llevará el mensaje de salvación a cada persona; sólo puede estar en un lugar a la vez; mientras habla a esta congregación reunida sobre Capernaúm, en el Monte de las Bienaventuranzas, hay otras congregaciones—en toda Palestina, Asia, el dominio de los césares romanos y el mundo entero—que podrían reunirse para oír la palabra de verdad.
Otros deben ser llamados, preparados y enviados a proclamar la palabra eterna. Y así Jesús continúa diciendo a sus discípulos lo que ellos habrán de declarar cuando lleven su mensaje a las multitudes que nunca verán su rostro mortal ni oirán su voz bendita.
“Id por todo el mundo,” les manda, “diciendo a todos: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
‘¡Id! ¡No permanezcáis más cómodamente en vuestros hogares ni en vuestras sinagogas! ¡Levantaos; ceñid vuestros lomos y partid! El evangelio debe ser predicado en todas partes; toda la tierra debe oír el mensaje; la voz de la verdad debe resonar y re-resonar en cada oído; cada corazón debe ser penetrado; ninguno escapará. La voz del Señor es para todos los hombres. Decid: El reino de los cielos está a la mano; el evangelio de salvación está aquí; la Iglesia de Jesucristo está ahora en la tierra; es el reino de Dios sobre la tierra; y somos administradores legales que enseñamos por el poder del Espíritu Santo y que realizamos las ordenanzas de salvación para que sean vinculantes en la tierra y selladas eternamente en los cielos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vivid sus leyes y sed salvos.’
“Y los misterios del reino guardaréis en vosotros mismos; porque no conviene dar lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus pies.
Porque el mundo no puede recibir aquello que vosotros mismos aún no podéis soportar; por tanto, no deis vuestras perlas a ellos, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen.”
Cualquier verdad del evangelio, por sencilla que parezca, que no es comprendida, o que está más allá de la capacidad espiritual presente de una persona para entenderla, para él es un misterio. Fe, arrepentimiento y bautismo son misterios para los gentiles incrédulos. Pero los misterios del reino, de los que aquí habla Jesús, son algo muy distinto. Esta frase tiene un significado especial; se refiere a las cosas profundas y ocultas del evangelio—al cálculo, por así decirlo, que sólo puede comprenderse después de que el alumno ha dominado la aritmética, el álgebra y la geometría; se refiere a las ordenanzas del templo; a los dones del Espíritu; a aquellas cosas que sólo se pueden conocer por el poder del Espíritu Santo.
Los santos deben guardar para sí mismos las doctrinas más profundas y misteriosas, y no ofrecer al mundo más de lo que las personas son capaces de soportar. Hasta que el recién nacido en Cristo no sea destetado, no puede comer carne; la leche de la palabra debe bastar. Las perlas del evangelio en manos de cerdos gentiles permiten que esas bestias con pezuñas y hocico, revolcándose en la inmundicia y el estiércol de su rebelión e incredulidad, despedacen a los santos con sus colmillos malignos. Así está escrito: “A muchos les es dado conocer los misterios de Dios; sin embargo, se les pone bajo estricto mandamiento de que no los impartan sino conforme a la porción de su palabra que él concede a los hijos de los hombres, según la atención y diligencia que le den a él.” (Alma 12:9).
¿Cómo sabrá el mundo la verdad y divinidad del mensaje del evangelio cuando sea enseñado por los discípulos? Cuando llegue el mandato de “arrepentíos y creed en el evangelio”, ¿cómo podrán los oyentes llegar a saber que deben creer y obedecer bajo pena de su salvación? Jesús continúa aconsejando:
Decidles: Pedid a Dios; pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Es la obra del Señor la que está en juego; es su evangelio; él dará testimonio de su verdad y divinidad. Él no hace acepción de personas; dará el Espíritu Santo a quienes tienen hambre y sed de justicia, porque, como dijo Nefi, “el Espíritu Santo… es el don de Dios para todos aquellos que diligentemente lo buscan, tanto en los tiempos antiguos como en el tiempo en que debía manifestarse a los hijos de los hombres.” La respuesta final y concluyente sobre los asuntos religiosos debe buscarse en el Señor.
Toda persona que oye el evangelio predicado por un administrador legal enviado por Dios; toda persona que desea saber cuál de todas las iglesias es la verdadera y a cuál debe unirse; toda persona que se interesa sinceramente en el bienestar de su alma eterna—toda persona así se encuentra exactamente en el mismo lugar donde estuvo José Smith al inicio de esta dispensación: debe pedir a Dios, quien da a todos abundantemente y no reprocha.
Sin embargo, la predicación del evangelio a aquellos que ya están empantanados en su propio lodo teológico—sin importar cuándo, a quién o bajo qué circunstancias—trae siempre la misma respuesta; la reacción ante el nuevo mensaje es tan predecible como la salida del sol. Aquellos que ya piensan que poseen la luz del cielo; aquellos que creen que están comprometidos en el servicio del Señor; aquellos que tienen una forma de piedad que satisface sus deseos instintivos de adoración—siempre dirán: “Ya tenemos las verdades de la salvación; ¿por qué habríamos de prestar atención a estas nuevas tonterías que predicáis?”
Sabiendo—en parte por instinto y en parte, sin duda, por las experiencias ya adquiridas al discutir a Jesús y sus doctrinas con otros—que tal reacción habría de venir, “sus discípulos le dijeron: Nos dirán: Nosotros mismos somos justos y no necesitamos que ningún hombre nos enseñe. Dios, lo sabemos, oyó a Moisés y a algunos de los profetas; pero a nosotros no nos oirá. Y dirán: Tenemos la ley para nuestra salvación, y eso nos basta.”
Jesús ya ha identificado la puerta por la cual los hombres deben entrar para obtener un testimonio del nuevo orden que está reemplazando al antiguo sistema mosaico. Esa puerta es: Pedir a Dios con fe, y él revelará la verdad por medio del poder del Espíritu Santo.
Y así, para responder a las ansiedades expresadas de sus discípulos, simplemente los lleva de nuevo a la realidad fundamental: sólo hay una manera de conocer la verdad acerca de Dios y de sus leyes, y es recibir revelación personal.
“Entonces Jesús respondió, y dijo a sus discípulos: Así les diréis: ¿Qué hombre hay entre vosotros, que teniendo un hijo, y éste se presente y diga: Padre, abre tu casa para que entre y cene contigo, no le dirá: Entra, hijo mío; porque lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío?
¿O qué hombre hay entre vosotros, que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pez, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan?”
De todo esto hay una conclusión a la cual llegar, un gran clímax que escuchar, una cumbre de lógica inspirada aún por resplandecer. Nadie sino aquel cuyo sermón estamos oyendo nuevamente pudo haberlo dicho tan bien:
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.”
¡La Regla de Oro, como la hemos llegado a llamar! La ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas—todo resumido en una sola frase. ¡En verdad, jamás hombre alguno habló como este Hombre!
Y siendo todo esto así —el evangelio siendo enseñado; el reino siendo nuevamente establecido; la puerta abierta para todos los que deseen entrar; los discípulos siendo instruidos en la parte que les corresponde desempeñar— Jesús ahora proclama: Arrepentíos, pues, y entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Entrad por la puerta estrecha del bautismo; hallad el camino estrecho y angosto que conduce al reino celestial. Entrad por la puerta estrecha del matrimonio celestial; hallad el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna en lo más alto de los cielos del mundo celestial. La puerta ancha siempre está abierta, y todas las influencias del mundo empujan y tientan a los hombres a entrar por ella y descender hacia la oscuridad; la puerta estrecha está abierta sólo para quienes desean la justicia y buscan al Señor y su bondad. Está escrito:
He aquí, el camino del hombre es angosto,
Mas se halla en línea recta delante de él,
Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel;
Y no emplea a ningún servidor allí;
Y no hay otro camino sino por la puerta;
Porque no puede ser engañado,
Porque el Señor Dios es su nombre.
Y al que llame, a él se le abrirá;
Mas los sabios, y los instruidos, y los ricos,
Que se envanecen a causa de su saber, su sabiduría y sus riquezas—
Sí, éstos son a quienes él desprecia;
Y a menos que desechen estas cosas,
Y se consideren necios delante de Dios,
Y desciendan a las profundidades de la humildad,
No les abrirá.
Mas las cosas de los sabios y de los prudentes
Les serán ocultas para siempre—
Sí, aquella felicidad que está preparada para los santos.
Jesús Habla de los Profetas, las Buenas Obras y la Salvación
(Mateo 7:15-29; 8:1; JST Mateo 7:30-31, 33, 36-37; 3 Nefi 14:15-27; Lucas 6:43-44, 46-49)
Ahora Jesús pronuncia palabras duras y cortantes acerca de los falsos profetas, que abundaban en sus días. Hace apenas unos momentos señaló a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes y a los levitas, y dijo: “Vosotros mismos sois hijos de corrupción.” Ellos son apóstatas; todos “se han desviado del camino”; todos están “bajo pecado”; y ninguno de ellos “observa la ley, ni los mandamientos.”
También, hace unos momentos, los discípulos citaron a esos mismos guías ciegos de un pueblo descarriado diciendo: “A Moisés y a algunos de los profetas, sabemos que Dios oyó; mas a nosotros no nos oirá.” Ahora Jesús fustiga a esos mismos maestros al decirle al pueblo—con referencia a ellos, y por principio, a todos los futuros guías ciegos y falsos maestros religiosos—: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.”
¡Falsos profetas! ¡La maldición y el azote del mundo! ¡Cuán terrible, cuán espantoso, cuán inicuo es cuando alguien pretende y profesa hablar en nombre de Dios para guiar a los hombres hacia la salvación, pero en realidad su mensaje es falso, su doctrina no es verdadera y su profecía no se cumplirá! Y cuán poco sabían los judíos de los días de Jesús—o el mundo de hoy—quiénes entre ellos eran los falsos profetas. Pero los falsos profetas son del mundo; siguen las prácticas del mundo; enseñan lo que la mente carnal desea oír; y por eso son amados por el mundo.
Moisés, en quien los judíos confiaban y cuyo nombre era reverenciado en todas sus sinagogas, fue quien dijo: “¡Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos!” (Números 11:29). Pablo, poco después, declararía: “Podéis todos profetizar,” y también: “Procurad profetizar.” (1 Corintios 14:31, 39). Y Juan el Amado, en un día no lejano, oiría de labios angélicos estas palabras llenas de gracia: “El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.” (Apocalipsis 19:10).
Un profeta verdadero es aquel que tiene el testimonio de Jesús; uno que sabe, por revelación personal, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que había de ser—o ya ha sido—crucificado por los pecados del mundo; uno a quien Dios habla y que reconoce la voz apacible y delicada del Espíritu. Un profeta verdadero es aquel que posee el santo sacerdocio; que es un administrador legal; que tiene poder y autoridad de Dios para representarlo en la tierra. Un profeta verdadero es un maestro de rectitud a quien se le han revelado las verdades del evangelio y que las presenta a sus semejantes para que puedan llegar a ser herederos de salvación en el más alto de los cielos. Un profeta verdadero es un testigo, un testigo viviente, uno que sabe y uno que testifica. Tal persona, si es necesario, predice el futuro y revela a los hombres lo que el Señor le da a conocer.
Un falso profeta es lo opuesto a todo esto. No sabe por revelación personal de la filiación divina del Profeta que fue semejante a Moisés. No disfruta del don del Espíritu Santo ni posee el santo sacerdocio, y no es un administrador legal con poder para atar y sellar en la tierra y en los cielos. No es un maestro de la verdadera doctrina; puede creer en cualquiera de una infinidad de falsas doctrinas, pero no enseña, en pureza y perfección, la plenitud del evangelio eterno. Como no recibe revelación ni goza de los dones del Espíritu, cree que tales cosas han cesado. Piensa: “A Moisés y a algunos de los profetas, Dios los oyó; mas a mí no me oirá.” Y porque enseña falsas doctrinas, no conduce a los hombres a la salvación, y en no pocos casos llega a convertirse en un lobo rapaz vestido con piel de oveja.
Denunciar a esos lobos rapaces entre los escribas y fariseos, que desfilaban ante el pueblo como profetas y, sin embargo, desgarraban y mutilaban las almas de los hombres con sus falsas enseñanzas; fustigar las prácticas hipócritas de sacerdotes y levitas, que realizaban ritos sacrificiales en semejanza de un Mesías futuro que de hecho ya había venido y había sido rechazado por ellos; declarar como falso lo que es inicuo—hacer todo esto no equivale a denunciar o rechazar lo que es verdadero y bueno. Todo Israel sabía que en la antigüedad hubo profetas verdaderos. Todo Israel sabía que algunos, en aquel entonces, reclamaban para sí estatura profética. Y todo Israel sabía—esto por encima de todo—que el Señor Dios de sus padres había prometido, por boca de Moisés, el hombre de Dios, levantar un profeta semejante al gran legislador de Israel, y que ese profeta sería el Mesías.
Los mismos judíos habían enviado sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle: “¿Eres tú aquel profeta?” (Juan 1:21.) Y muchos del pueblo, entre ellos el hombre que había sido ciego de nacimiento, dijeron de Jesús: “Profeta es.” (Juan 9:17.) Ninguno de ellos ponía en duda que había habido, que había y que habría profetas verdaderos. Sabían que Dios siempre había hablado y siempre hablaría por boca de hombres llamados por Él al oficio profético. El asunto entonces era—y lo sigue siendo ahora—cómo identificar a los profetas verdaderos; cómo saber quiénes, entre los que profesan ser profetas, representan realmente al Señor y quiénes no tienen tal comisión divina: cómo distinguir lo verdadero de lo falso.
“Por sus frutos los conoceréis”, dijo Jesús. Por sus frutos—sus palabras, sus hechos, las maravillas que obran—estas cosas separarán a los profetas y maestros verdaderos de los falsos. ¿Reciben revelaciones y ven visiones? ¿Habla el Espíritu Santo por su boca? ¿Son administradores legales que tienen poder para atar y sellar en la tierra y en los cielos? ¿Es su doctrina verdadera y sana, en armonía con todo lo que se halla en las Escrituras Sagradas? ¿Disfrutan de los dones del Espíritu, de modo que los enfermos son sanados bajo sus manos? ¿Y da el Dios del cielo su Espíritu Santo para testificar la verdad de sus palabras y aprobar los hechos que realizan? Sin profetas verdaderos no hay salvación; los falsos profetas desvían a las personas; los hombres eligen, con peligro de su propia salvación, a los profetas que siguen.
“¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?”, pregunta Jesús. Mateo no registra respuesta a la pregunta, solo la aplicación: “Así, todo buen árbol da buenos frutos; pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.” El relato de Lucas, sin embargo, cita las palabras de Jesús de este modo:
Porque no hay buen árbol que dé fruto malo; ni árbol malo que dé fruto bueno. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas.
O, en otras palabras, como escribió Moroni citando las palabras de su padre, Mormón:
El hombre malo no puede obrar lo que es bueno; ni tampoco dará un don bueno.
Porque he aquí, una fuente amarga no puede producir agua buena; ni una fuente buena puede producir agua amarga; por tanto, un hombre que es siervo del diablo no puede seguir a Cristo; y si sigue a Cristo no puede ser siervo del diablo. (Moroni 7:10-11.)
A modo de conclusión de esta parte de su sermón, Jesús continuó:
“Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.”
El poderoso sermón de nuestro Señor se acerca a su fin. Está a punto de colocar la piedra angular sobre la estructura de doctrina, consejo y exhortación que sus palabras llenas de gracia han edificado, y esa piedra angular es: Guardad los mandamientos para poder resistir las pruebas y los exámenes que vendrán.
“De cierto os digo, no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos”, declara, “sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” El mero servicio de labios no salva; no es confesar que Jesús es el Señor, sin más, lo que abre las puertas del cielo; la creencia sin obras no tiene poder salvador. Guardad los mandamientos; haced la voluntad del Padre; trabajad, luchad y perseverad—y entonces esperad la salvación. El bautismo por sí solo no salva; el matrimonio celestial por sí solo no exalta; la mera pertenencia a la Iglesia no asegura una herencia en la gloria celestial. “Después de haber entrado en este camino estrecho y angosto, ¿acaso todo está hecho?”, pregunta Nefi, y su respuesta es: “No; porque debéis avanzar con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y un amor a Dios y a todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida eterna.” (2 Nefi 31:19-20.)
“Porque pronto llega el día en que los hombres comparecerán ante mí en juicio, para ser juzgados según sus obras.” ‘Yo soy el Juez; yo soy el Mesías; mirad a mí y vivid; yo me sentaré en juicio sobre el mundo.’ Y: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿y en tu nombre no hicimos muchos milagros?” ¿A quién se está refiriendo? ¿No es acaso a aquellos que han sido bautizados; a aquellos que han recibido el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía; a aquellos que han recibido el santo sacerdocio y han echado fuera demonios y obrado milagros?
Las respuestas que se darán a aquellos santos que no hayan perseverado hasta el fin, que no hayan guardado los mandamientos y que no hayan seguido adelante con firmeza en Cristo después del bautismo, son éstas: en un relato se dice: “Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de iniquidad.” En otro se lee: “Y entonces diré: Nunca me conocisteis; apartaos de mí, vosotros que obrabais iniquidad.”
“¡Nunca os conocí, y vosotros nunca me conocisteis! Vuestro discipulado fue limitado; no fuisteis miembros perfectos de mi reino. Vuestro corazón no estuvo tan centrado en mí como para perseverar hasta el fin; así que, por un tiempo y una temporada, fuisteis fieles; incluso hicisteis milagros en mi nombre; pero al final será como si nunca os hubiese conocido.”
¿Y por qué me llamáis: “Señor, Señor”, y no hacéis las cosas que os digo?
“Si creéis que yo soy aquel de quien testificaron los profetas; si me aceptáis como el Mesías prometido; si yo soy el Hijo de Dios y me llamáis Señor, entonces guardad mis mandamientos; perseverad hasta el fin; adorad al Padre en mi nombre, y seréis salvos.”
“Cualquiera que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace”—es decir, quien es mi discípulo, quien cree en mi evangelio y se une a mi Iglesia—”os mostraré a quién se parece:
Se parece a un hombre que edificó una casa, y cavó profundo, y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino la inundación, el río golpeó con fuerza contra aquella casa, y no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero el que oye y no hace, se parece a un hombre que sin fundamento edificó una casa sobre la tierra; contra la cual el río dio con ímpetu, y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.”
Bienaventurados todos aquellos que reciben la palabra con gozo; que edifican su casa de salvación sobre Aquel que es la Roca Eterna; y que luego perseveran hasta el fin—porque serán salvos con una salvación eterna.
Bienaventurados todos aquellos que llaman a Jesús, Señor, Señor; que tienen en sus corazones la visión profética que los hombres llaman el testimonio de Jesús; y que son valientes en el testimonio todos sus días—porque ellos llevarán la corona de la victoria.
Bienaventurados todos aquellos que guardan los mandamientos; que son verídicos y fieles en toda confianza; y que hacen siempre aquellas cosas que agradan a Aquel a quien pertenecemos—porque ellos morarán eternamente con Él en reposo celestial.
Y así concluye el Sermón del Monte, el Sermón del Llano, el Sermón en Bountiful—el sermón como ninguno otro jamás pronunciado. En cuanto al pueblo que lo escuchó, “se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad de Dios, y no como los escribas.”
Y así Jesús, mientras “grandes multitudes le seguían,” “descendió del monte,” para estar en otros lugares y consagrarse a la obra de su Padre. ¡Alabado sea el Señor por cuanto sabemos de lo que Él dijo e hizo en su día!
Capítulo 45
Jesús ministra como quien tiene autoridadA través del mar, a lo largo de la orilla,
en número siempre mayor,
desde la cabaña solitaria y la ciudad bulliciosa,
por el valle y bajando la montaña,
¿qué fuisteis a ver,
oh necios habitantes de Galilea?
¿La caña que se mece con el viento?
¿La hierba que flota en el lago? …
¿Un Maestro? Mejor buscad los pies
de quienes se sientan en la cátedra de Moisés.
Id, humildemente, y postraos ante ellos,
lejos, en la gran Jerusalén…
¿Qué vinisteis aquí a contemplar?
Un joven que predica desde una barca.
¡Un Profeta! ¡Niños y mujeres débiles!
Decid —y dejad de divagar—
¿de dónde aprendió a hablar?
Decid, ¿quién le dio su doctrina?
¿Un Profeta? ¿Por qué, entonces, Él
entre todas las tribus de Israel?—
Él enseña con autoridad,
y no como los escribas.
Habla como quien tiene autoridad
(Mateo 7:28–29; JST Mateo 7:36–37)
Nos hallamos ahora en un elevado estado de exaltación espiritual, incluso de júbilo. Palabras bondadosas y divinamente inspiradas resuenan y vuelven a resonar en cada fibra de nuestro ser. Descendemos por las suaves laderas cubiertas de hierba, flores y arbustos, mientras vamos desde la alta meseta del Monte de las Bienaventuranzas hacia el bullicioso ir y venir de Capernaúm y sus alrededores junto al lago.
Nos bañamos en la luz, el amor y la belleza del Sermón del Monte.
Meditamos cada palabra pronunciada; cada frase penetra en nuestro corazón como si fuera con fuego, y nuestro pecho arde con la verdad y la realidad de todo ello. Nuestras almas no podrían estar más conmovidas aunque hubiésemos estado con Moisés en el Sinaí, cuando el humo y el fuego ascendían, cuando los truenos retumbaban y el Monte Santo temblaba con la presencia de Jehová.
Jamás hombre alguno habló como acabamos de oír hablar al Señor Jesús.
“El pueblo se admiraba de su doctrina”, dice Mateo, “porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas”. O, más exactamente, como ya hemos visto: “Les enseñaba como quien tiene autoridad de Dios, y no como quien tiene autoridad de los escribas.”
Su voz era la voz del Jehová encarnado; sus palabras, pronunciadas por el poder del Espíritu Santo, eran las palabras de su Padre. Otros habían sido autorizados a predicar y enseñar por los escribas; pero Él tenía su autoridad de Dios.
Vino en el nombre de su Padre, usó la voz de su Padre y ejerció el poder de su Padre. Esto le hemos visto hacer en el Sermón del Monte, que en sí mismo fue el sermón de ordenación y la comisión para los Doce testigos especiales que Él había escogido para testificar de Él en todo el mundo.
Sin duda, es mejor tener una religión falsa y adorar dioses falsos que no tener ninguna religión ni adoración en absoluto. La neutralidad no es nada, y la indiferencia es degradante y condenatoria. Aquellos que son tibios—que no son ni fríos ni calientes; que no toman una posición afirmativa; que no buscan las bendiciones disponibles por medio de la adoración—serán un día vomitados de la boca divina, por así decirlo, y hallarán su lugar en uno de los reinos eternos menores.
Y esto podemos decir en favor de los escribas: no eran en absoluto tibios. Tenían un celo por la religión, un celo por la adoración, un celo por Dios; pero era un celo mal dirigido, distorsionado y pervertido. Sin embargo, quienes son celosos, aun en causas falsas, son al menos posibles fervorosos defensores—como lo demuestra Saulo de Tarso—de causas verdaderas.
Nuestro interés aquí es la comparación entre las enseñanzas de los escribas, que hablaban sin aprobación divina, y las enseñanzas de Aquel que era la Voz Divina.
“La enseñanza de los escribas era estrecha, dogmática, material; fría en su manera, frívola en su contenido, de segunda mano y repetitiva en su esencia misma; sin frescura, sin fuerza, sin fuego; servil ante toda autoridad, opuesta a toda independencia; a la vez erudita y necia, despreciativa y mezquina; sin pasar jamás un ápice más allá de la línea de seguridad marcada por el comentario y el precedente; llena de inferencias equilibradas, de vacilación ortodoxa e imposible literalismo; intrincada con minucias legales y un sistema laberíntico; elevando la simple memoria por encima del genio, y la repetición por encima de la originalidad; preocupada sólo por sacerdotes y fariseos, en el templo, la sinagoga, la escuela o el sanedrín, y ocupada principalmente en cosas infinitamente pequeñas. No carecía del todo de significado moral, ni es imposible hallar aquí y allá, entre sus escombros, un pensamiento digno; pero estaba mil veces más ocupada con minucias levíticas acerca de la menta, el eneldo y el comino, con el largo de los flecos, el ancho de las filacterias, el lavado de copas y platos, y el instante exacto en que comenzaban las lunas nuevas y los días de reposo.”
Tales son las acertadas palabras que describen las enseñanzas —por no mencionar los sentimientos internos y los instintos religiosos torcidos— de los escribas.
Maestros —llamémoslos falsos profetas, si se quiere, pues Jesús así los designó en el gran sermón recién pronunciado— que carecen de autoridad, que están desprovistos de inspiración, y que no hablan ni pueden hablar realmente por el Todopoderoso, tales maestros recurren, por la propia naturaleza de las cosas, al comentario erudito acerca de lo que maestros inspirados de otras épocas han dicho y que se conserva en forma de escritura.
Ahora, en contraste, resumamos cómo el Maestro de Maestros se acercó a su púlpito: “Esta enseñanza de Jesús era completamente diferente en su carácter, y tan grandiosa como lo era el templo del cielo matutino bajo el cual fue pronunciada, en comparación con las sofocantes sinagogas o las escuelas abarrotadas. Se predicaba, según surgía la ocasión, en la ladera del monte, junto al lago, en los caminos, en la casa del fariseo o en el banquete del publicano; y no era más dulce ni más elevada cuando se dirigía en el Pórtico Real a los Maestros de Israel que cuando sus únicos oyentes eran las gentes ignorantes a quienes los altivos fariseos consideraban malditas.
“Y no había reserva alguna en su enseñanza. Fluía tan dulcemente y con tanta abundancia para un solo oyente como para multitudes extasiadas; y algunas de sus revelaciones más sublimes fueron concedidas, no a gobernantes ni a multitudes, sino al proscrito perseguido de la sinagoga judía, al tímido buscador en la medianoche solitaria, y a la frágil mujer junto al pozo al mediodía. Y trataba, no de ritos minuciosos ni de purificaciones ceremoniales, sino del alma humana, del destino humano y de la vida humana —de la esperanza, la caridad y la fe.
“No contenía definiciones ni explicaciones, ni ‘sistemas escolásticos’ ni teorías filosóficas, ni enmarañados laberintos de discusión difícil y dudosa, sino una visión intuitiva, rápida y profunda de las entrañas mismas del corazón humano —incluso una suprema y audaz paradoja que, sin estar rodeada de excepciones o limitaciones, apelaba a la conciencia con su irresistible sencillez, y con dominio absoluto conmovía y gobernaba el corazón. Nacida de las profundidades de emociones santas, estremecía el ser de cada oyente como una llama eléctrica. En una palabra, su autoridad era la autoridad del Dios Encarnado; era la Voz de Dios hablando con lenguaje humano; su pureza austera estaba impregnada, no obstante, de la más tierna compasión, y su severidad temible, de un amor indescriptible.
“Es, para tomar la imagen del más sabio de los Padres latinos, un gran mar cuya superficie sonriente se quiebra en refrescantes ondas a los pies de nuestros pequeños, pero en cuyas profundidades insondables los más sabios pueden mirar con un estremecimiento de asombro y un escalofrío de amor…”
“¡Cuán exquisita y frescamente sencilla es el lenguaje mismo de Cristo en comparación con toda otra enseñanza que haya ganado el oído del mundo! No hay ciencia en Él, ni arte, ni pompa de demostración, ni labor cuidadosa, ni artificio de retóricos, ni sabiduría de las escuelas. Rectas como una flecha al blanco, sus enseñanzas penetran hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Todo es breve, claro, preciso, lleno de santidad, lleno de las imágenes comunes de la vida diaria.
“Difícilmente hay una escena u objeto familiar en la Galilea de aquel tiempo que Jesús no haya usado como ilustración moral de alguna gloriosa promesa o ley espiritual. Habló de campos verdes y flores que brotan, y del retoñar de los árboles en primavera; del cielo rojo o nublado; del amanecer y el atardecer; del viento y la lluvia; de la noche y la tormenta; de las nubes y el relámpago; del arroyo y el río; de las estrellas y las lámparas; del fuego y la sal; de las cañas temblorosas y las hierbas que arden; de los vestidos rasgados y los odres que se rompen; de los huevos y las serpientes; de las perlas y las monedas; de las redes y los peces.
“El vino y el trigo, el maíz y el aceite, los mayordomos y los jardineros, los obreros y los empleadores, los reyes y los pastores, los viajeros y los padres de familia, los cortesanos vestidos de ropas suaves y las novias con sus trajes nupciales —todos aparecen en sus discursos. Él conocía toda la vida, y la había contemplado con una mirada bondadosa y también regia. Podía simpatizar con sus alegrías tanto como sanar sus tristezas, y los ojos que tan a menudo se llenaban de lágrimas al contemplar el sufrimiento de los dolientes junto al lecho de muerte, también brillaban con un resplandor afectuoso al observar los juegos de los pequeños felices en los campos verdes y en las calles bulliciosas.”
Jesús sana al siervo de un centurión gentil
(Lucas 7:1–10; Mateo 8:5–13; JST Mateo 8:9–10, 12)
Este Hombre, que habló como ninguno antes ni después —cuyas palabras sobrepasan en sabiduría aun a las de Enoc, Moisés e Isaías, todos los cuales recibieron su inspiración de Él, aunque expresaron los pensamientos según su propio lenguaje, talentos y capacidad—, este Hombre ahora sale a hacer obras que ningún otro, antes ni después, se ha atrevido a realizar.
Su autoridad no era sólo para usar la voz y pronunciar las palabras de Aquel cuyo siervo era, sino también para ejercer el poder que se le había dado para sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Sus milagros serían el sello de testimonio, grabado en las almas de los hombres, que confirmaría las palabras que había hablado.
Nos encontramos ahora con Él en Capernaúm, su propia ciudad. Allí se hallaba una guarnición romana. Uno de sus oficiales, un centurión de origen gentil y pagano, que mandaba entre cincuenta y cien hombres, tenía un siervo estimado que estaba “a punto de morir” a causa de una parálisis. Este centurión, un soldado al servicio de Herodes Antipas, no era un gentil común, bajo la maldición de la incredulidad o entregado a los deseos carnales en los que a veces se complacen los soldados.
Podía haber sido un “prosélito de justicia”, uno adoptado en la familia de Abraham, que había elegido vivir como israelita y adorar al Señor Jehová. Al menos, era amigo de los judíos y, con su propia generosidad, les había construido una sinagoga en Capernaúm.
Al oír que Jesús venía a su ciudad, rogó a los ancianos de los judíos que intercedieran por él: “Mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado”, dijo. Y los judíos insistentes le dijeron a Jesús “que era digno de que le concediera esto; porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga”. Entonces Jesús dijo: “Iré y le sanaré.”
Jesús y los ancianos judíos —junto con el selecto grupo sobre el cual resplandecía su semblante— emprendieron el camino hacia la casa del centurión. Podemos suponer que este comandante militar había oído hablar del noble que también servía a Herodes Antipas, y cuyo hijo en Capernaúm había sido sanado por la sola palabra de Jesús, pronunciada a veinte millas de distancia, en Caná.
En cualquier caso, cuando Jesús estaba “no lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo; por lo cual tampoco me creí digno de ir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a uno: Ve, y va; y a otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.”
“El razonamiento del centurión —profundo en lógica y perfecto al manifestar la fe— era, en efecto, el siguiente: Si yo, un simple oficial del ejército romano, debo obedecer a mis superiores y, al mismo tiempo, tengo autoridad para enviar a otros a cumplir mis órdenes, entonces ciertamente el Señor de todos sólo necesita hablar, y su voluntad se cumplirá.”
Los que estaban con Jesús se maravillaron del mensaje del centurión, y Jesús dijo: “Ni aun en Israel he hallado tanta fe.” Pocas veces surge una oportunidad de enseñanza como esta, y el Maestro de Maestros la aprovechó plenamente:
“Muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del malo serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
En sólo un momento, Aquel que había sido enviado únicamente “a las ovejas perdidas de la casa de Israel”; Aquel que vino a los suyos, para que la palabra de verdad llegara primero a los judíos y más tarde a los gentiles; Aquel que era el Dios de Israel —en sólo un momento iba a sanar al siervo de un gentil cuya fe superaba la fe de los miembros de la raza escogida.
Pero antes de hacerlo, eligió sacudir los cimientos teológicos sobre los cuales descansaba el privilegio de Israel. Muchos —no unos pocos, sino multitudes de gentiles, miembros de las naciones consideradas odiosas y extranjeras— hallarían gloria en el cielo junto a los antiguos patriarcas, mientras que la simiente literal, siendo hijos de Satanás, los judíos que debieron haber sido hijos del reino, serían echados fuera.
¡Cuán poco comprendieron sus oyentes judíos el significado de lo que Jehová había dicho en tiempos antiguos a Abraham!:
“Todos los que reciban este Evangelio serán llamados por tu nombre, y serán contados como tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como a su padre.” (Abraham 2:10)
Entonces vino el milagro que dio testimonio de la verdad de su doctrina.
El mensaje para el centurión fue: “Ve; y como creíste, te sea hecho.”
Y su siervo fue sanado en aquella misma hora.
Jesús resucita al hijo de una viuda
(Lucas 7:11–17)
Es ahora el día siguiente a la sanación del siervo del centurión en Capernaúm. Jesús, sus discípulos y una gran multitud han recorrido su fatigoso camino —una distancia de unos cuarenta kilómetros— hasta una pequeña aldea galilea sin particular renombre, un lugar llamado Naín.
Como hemos visto, era costumbre de Jesús visitar las ciudades y aldeas de Galilea, Judea y toda Palestina para predicar el evangelio y ofrecer salvación a su pueblo. Fuera del hecho de que hoy había un funeral en Naín, el día no era distinto de los incontables días que transcurren sin cesar en cientos de las apacibles aldeas de Israel.
Pero antes de que el sol se oculte este día, se obrará en Naín un milagro como ningún hombre sobre la tierra había visto jamás: un joven muerto, preparado para ser depositado en la tumba, volverá a vivir; bastará una palabra del Señor de la vida, y la sangre seca fluirá nuevamente a través de un corazón reanimado, y el aliento vital hinchará de nuevo los pulmones colapsados de un cadáver. Donde había muerte —con toda su corrupción y su dolor— habrá vida, con todo su crecimiento y su gozo.
Este es el día en que el Príncipe de la vida herirá al ángel de la muerte con el soplo de sus labios, y aquello que estaba frío, rígido y sin vida se levantará con calor, vigor y toda la fuerza y hermosura de la juventud.
Dos multitudes están a punto de encontrarse: una, llena de tristeza porque el único hijo de su madre, una viuda, ha partido al más allá —tristeza porque un israelita prometedor, cuyo auxilio era tan necesario para una madre llorosa, estaba a punto de ser depositado en una tumba sin vida—; la otra, una multitud jubilosa, un grupo de discípulos creyentes y gozosos, en cuyos pechos aún ardían los fuegos encendidos en el Monte de las Bienaventuranzas; un grupo que, apenas el día anterior, había oído a su Profeta y Líder ordenar que el siervo de un centurión se levantara de su lecho paralítico, y así ocurrió.
En el primer grupo, donde reinan la pena y el pesar, la figura central es una viuda llorosa que avanza junto a un féretro, mientras el cortejo se acerca al lugar donde el cuerpo de su único y amado hijo será depositado. Sus pensamientos están llenos de muerte y de todos sus terrores. En ella se cumple el antiguo proverbio: “Haz duelo como por hijo único, llanto de amargura.” (Jeremías 6:26.)
La figura central del otro grupo —donde reina la alegría y fluyen libremente las palabras de vida y de luz— es Aquel que tiene vida en sí mismo, porque Dios es su Padre, y para quien lo que los hombres llaman muerte no es sino el traslado de un alma eterna a otro ámbito de vida.
La afligida madre ha soportado el asedio de la enfermedad; todos los medios mortales se han empleado para detener la mano del implacable segador. No podemos sino pensar que imploró con fe, ante el Trono Eterno, por la vida de su hijo, su único hijo; pero, al final, la muerte ha salido victoriosa.
“El conocido toque del cuerno ha llevado la noticia de que, una vez más, el ángel de la muerte ha cumplido su temible mandato. En su dolor apasionado, la madre ha rasgado su manto superior. Se han realizado los últimos oficios fúnebres para el difunto. El cuerpo ha sido colocado en el suelo; se le han cortado el cabello y las uñas, y el cuerpo ha sido lavado, ungido y envuelto en lo mejor que la viuda pudo conseguir.”*
El funeral mismo ya ha tenido lugar; los discursos han concluido; se ha contratado a mujeres plañideras para entonar, con lúgubres cantos, el lamento: “¡Ay del león! ¡Ay del héroe!” u otras palabras semejantes, y “el orador fúnebre, si lo había, iba delante del féretro proclamando las buenas obras del difunto.”
El joven yace sobre el féretro descubierto; amigos y vecinos se turnan, como portadores, para llevar los restos mortales, y detrás del féretro vienen los dolientes y los compasivos habitantes del pueblo.
“Desde la ciudad cercana subía aquella ‘gran multitud’ que seguía al muerto, con lamentaciones, con los tristes cánticos de las mujeres que lloraban, acompañadas por flautas y el melancólico tintinear de címbalos, quizá también por trompetas, entre expresiones de simpatía general. Por el camino que venía de Endor avanzaba la gran multitud que seguía al Príncipe de la Vida. Allí se encontraron: la Vida y la Muerte.”
“Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.”
Aquel que vino para llevar las penas de muchos, fue Él mismo un Hombre de dolores. “Tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron.” Sin duda los portadores reconocieron al Profeta de Nazaret de Galilea, cuya fama se extendía por todas partes; al menos su presencia majestuosa y su semblante santo detuvieron la marcha fúnebre.
Sus palabras fueron simples; su mandato, incuestionable. No hubo lucha, ni se tendió sobre el niño tres veces, ni imploró al Señor, como cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. (1 Reyes 17.) No hubo tampoco cierre de puertas, ni oración, ni el gesto de acostarse sobre el niño, poniendo “su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos,” como hizo Eliseo al resucitar al hijo de la gran mujer de Sunem. (2 Reyes 4.)
Con Jesús no fue así. Él dijo sencillamente: “Joven, a ti te digo, levántate.”
Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Entonces Jesús, con gracia y tierna solicitud, “lo entregó a su madre.”
Los vivos mueren, y los muertos viven de nuevo —porque Él así lo quiere. No hubo súplica a Dios, ni fue necesario hacerlo. Jesús lo hizo. Jehová estaba allí. Sus palabras fueron: “A ti te digo, levántate.”
Con ello reclamaba divinidad, mesianismo, deidad eterna —y probaba su afirmación (¡no había blasfemia alguna aquí!) al levantar a los muertos.
¿Y no es acaso este primer caso conocido en que Jesús llama a los mortales de la muerte a la vida un tipo y una sombra —una semejanza enviada del cielo— de lo que este mismo Jesús hará con todo su pueblo en el tiempo señalado?
¿No dirá Él entonces a todos: “Salid de vuestras tumbas; salid de vuestros sepulcros; levantaos de vuestros lechos fúnebres. Vivid de nuevo—esta vez en gloriosa inmortalidad, para no volver a sufrir jamás los dolores de la muerte”?
¿Y no entregará entonces a los justos en los brazos de sus madres, de sus padres y de sus seres amados?
Cuando el asombro de lo sucedido aquel día en Naín se apoderó de las multitudes que presenciaron el milagro, ¿cómo no maravillarse, como relata Lucas, de que “todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y Dios ha visitado a su pueblo.”?
Y “esta fama de Él se divulgó por toda Judea y por toda la región de alrededor.”
Sí, llegó incluso hasta la mazmorra de Maqueronte, donde Juan el Bautista sufría en silencio, encarcelado por el testimonio de Jesús que llevaba consigo.
Y acerca de este encarcelamiento y del papel que desempeñó en las enseñanzas del Salvador, pronto habremos de ver.
Capítulo 46
Jesús y Juan dan testimonio el uno del otroJuan: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo… Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe… El que cree en el Hijo tiene vida eterna.” (Juan 1:29; 3:30, 36)
Jesús: “Entre los que nacen de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista.” (Lucas 7:28)
Juan envía a sus discípulos a Jesús
(Lucas 7:18–23; Mateo 11:2–6; JST Mateo 11:3, 6)
Nuestro último informe sobre la vida y el ministerio de aquel que fue enviado para preparar el camino de Aquel por quien viene la salvación; nuestro último relato referente al bienaventurado Bautista, que sumergió al Hijo de Dios en las aguas del Jordán; nuestro último registro nos habló de su encarcelamiento por Herodes Antipas en una mazmorra de la fortaleza inexpugnable de Maqueronte.
Se nos dijo entonces que Jesús —compasivo, preocupado, apesadumbrado por el sufrimiento de su amado colaborador— envió ángeles para consolar y ministrar a su pariente. Juan sigue aún en su celda del calabozo, sufriendo con valor, como lo hicieron tantos de sus compañeros profetas, por el conocimiento seguro que posee de que la salvación está en el poderoso Mesías, de quien él es testigo.
Sabemos poco acerca de lo que ocurría en aquel recinto amurallado y enrejado donde el Bautista languidecía, salvo que las prisiones de aquel tiempo eran lugares de tortura insoportable, maldad y despiadada opresión.
Sin embargo, Juan recibía visitas; había momentos y circunstancias en que las noticias del exterior podían llegar a sus oídos. Sus discípulos seguían preocupados por su bienestar y le informaban sobre las enseñanzas y los milagros del Mesías. Le llegaron noticias de los ojos que se abrían, de los oídos que se destapaban y de los leprosos que eran limpiados. Le contaron que el único hijo de una viuda de Naín —muerto, preparado para el entierro y camino al cementerio— había respondido a una suave orden: “Joven, a ti te digo, levántate”, y que ahora se hallaba seguro en los brazos de una madre rebosante de gozo.
Aparentemente, algunos de los discípulos del Bautista deseaban no sólo ministrar a sus necesidades en la prisión, ni únicamente traerle noticias del movimiento religioso que se extendía por toda la tierra, sino también seguir mirándolo a él —y no a Jesús— como al profeta al que debían seguir.
La conversión es un proceso que rara vez ocurre en un instante repentino. La gracia del evangelio amanece gradualmente en la mayoría de los creyentes. Estos discípulos sabían que Juan, a quien veneraban, había visto los cielos abrirse y al Espíritu de Dios descender sobre Jesús, y sabían que había oído la voz celestial proclamar: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” (Mateo 3:17.) Sabían que el hijo de Zacarías había enviado a otros de sus discípulos —entre ellos a Juan el Amado y a Andrés— al redil de Jesús, al testificar: “He aquí el Cordero de Dios” (Juan 1:36), mientras Jesús caminaba entre ellos. Sabían que Juan afirmaba ser sólo un Elías, y que desde el principio había enseñado que uno que vendría después los bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. Todas las enseñanzas del Bautista, cada palabra que pronunció y cada acto que realizó, apuntaban a los hombres hacia el Mesías, en quien debían creer para obtener la salvación.
Sin embargo, había algunos que aún no habían seguido su consejo de abandonar la luz menor y aferrarse a la Luz del mundo.
¿Qué más puede hacer Juan que no haya hecho ya? ¿Qué más puede decir, además de lo que ya les ha dicho? Claramente sólo queda una esperanza: los discípulos de Juan deben ponerse bajo el influjo de la voz de Jesús; deben sentir el dulce espíritu que emana de Él; deben ver sus obras, oírlo enseñar el evangelio y escuchar de sus propios labios el testimonio de su filiación divina.
Ya han escuchado a Juan; ahora deben escuchar a Jesús. ¿Es este Profeta de Galilea, noble y renombrado como es, aquel de quien habló Moisés? ¿Es Él el Mesías prometido? Que vean, oigan y aprendan por sí mismos. Así, siguiendo las instrucciones de Juan, parten desde Maqueronte —que está al sur de Perea, cerca del Mar Muerto— hacia un lugar no especificado en Galilea.
Al encontrar a Jesús y a las multitudes que escuchaban sus palabras y cuyos enfermos sanaba, se identificaron diciendo: “Juan el Bautista nos ha enviado a ti.”
Entonces vino la gran pregunta —la pregunta de la cual dependía su salvación, la pregunta que todo investigador del evangelio debe responder por sí mismo—:
“¿Eres tú aquel de quien está escrito en los profetas que había de venir, o esperaremos a otro?” Es decir: “¿Eres tú el Hijo de Dios que ha de expiar los pecados del mundo, como lo prometieron todos los santos profetas desde el principio —incluido Juan, quien nos envió—, o es que nuestro Mesías aún ha de venir en otro tiempo y a otro pueblo? Hemos oído el testimonio de Juan. Sabemos que dijo de ti: ‘Él es el Hijo de Dios, el Amado, el verdadero Cordero de Dios que será sacrificado por los pecados del mundo,’ pero deseamos oír el testimonio de tus propios labios. ¿Eres tú el Libertador, el Salvador, el Redentor, como dice Juan que lo eres?”
La pregunta ha sido hecha; es una indagación justa y apropiada; la cuestión está ahora ante toda la multitud.
Y Jesús responderá —responderá de un modo que ningún impostor mortal podría hacerlo—. Con palabra y obra mostrará que, en verdad, Él es aquel de quien ellos hablan.
Jesús da testimonio de sí mismo y de Juan
(Lucas 7:21–35; JST Lucas 7:24; Mateo 11:6–19; JST Mateo 11:7, 13–16, 21)
Los discípulos de Juan han llegado al corazón mismo de la religión revelada. Han preguntado: “¿Eres tú el Hijo de Dios, como dice Juan, o se hallará la salvación en otro, y vendrá por medio de otro?”
Si Jesús respondiera simplemente: “Yo soy”, ¿hasta qué punto fortalecería realmente la fe de los seguidores de Juan, que ya habían oído a su propio maestro testificar en términos semejantes acerca de la filiación divina de Aquel a quien había bautizado en Betábara? No es una respuesta hablada la que se necesita aquí; es una respuesta escrita en fuego, una respuesta que haga temblar al Sinaí y de la cual suba el humo como de un horno; una respuesta escrita en la carne, la sangre y los tendones de cuerpos enfermos que ahora son sanados.
Tal respuesta es la que el Hijo de Dios está preparado para dar.
La pregunta abrupta de los discípulos de Juan queda, por el momento, sin respuesta en palabras. Jesús les permite escuchar sus sermones y presenciar sus milagros. “Y en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus; y a muchos ciegos les dio la vista.”
¿Qué pensarían ellos de Aquel que Juan afirma ser el Mesías y que hace tales prodigios? ¿Acaso hubo algo semejante en Israel en los días antiguos? ¿Aun Moisés y los más grandes profetas sanaron multitudes enteras? ¿Quién, antes de Él, había abierto los ojos de legiones de ciegos o curado las dolencias y enfermedades de toda una nación?
Jesús ha respondido a su pregunta, no con palabras, sino con obras.
Ahora confirma con sus labios lo que sus manos han hecho; confirma la conclusión que ellos, sin duda, ya han sentido en su corazón.
“Id,” les dice, “y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio.”
‘Decidle a Juan que su testimonio es verdadero; sabed también en vuestro interior que yo soy Aquel de quien hablaron los profetas. Estos milagros son el sello que confirma la veracidad de mis palabras y del testimonio de Juan. Habéis oído que predico el evangelio a los pobres, tal como lo prometió Isaías. ¿Qué pensáis? ¿No soy yo el que había de venir? Volved y contadle a Juan lo que habéis visto, y alentad su espíritu —encerrado en la prisión de su aflicción— con la seguridad de que ahora creéis su testimonio porque habéis visto las obras que yo hago.’
Y añadió: Bienaventurado es Juan —quien ha sido fiel y verdadero todos sus días, y que ha sido y sigue siendo valiente en el testimonio de Jesús—, y bienaventurados también son “todos los que no se escandalicen de mí.”
Es decir: ‘Vosotros también seréis bendecidos con los santos si creéis mis palabras y no os ofendéis por la doctrina poderosa que enseño.’
Con esto, los dos discípulos —que, sin duda, ya estaban plenamente convertidos— partieron para emprender su cansado regreso hacia el sur de Perea, donde el inicuo Antipas mantenía a Juan prisionero por causa de la justicia.
Y no podemos sino imaginar que su regreso fue acompañado por un espíritu de gozo que no les había acompañado en el largo viaje para ver a Aquel de quien el Elías del meridiano testificó con tanto fervor.
Después de su partida, Jesús habló a la multitud acerca de Juan:
“¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?”
‘¿Por qué os reunisteis por millares en los desiertos de Betábara y en los parajes solitarios cerca de Enón? ¿Fue acaso para oír un sonido incierto soplado por una trompeta apagada? ¿Acaso Juan vaciló en su testimonio? ¿Las ráfagas de falsa doctrina y los huracanes de incredulidad de vuestros gobernantes lo hicieron siquiera tambalearse como una caña ante ellos?’
“Y ellos le respondieron: No.”
“¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, están en los palacios de los reyes.”
‘¿Acaso Juan estaba vestido con los ropajes principescos de Antipas, de Felipe o de Arquelao, los hijos reales del miserable hombre que se sentó en el trono de Israel cuando hice carne mi tabernáculo, y que luego reinaron en lugar de su padre? ¿O vino más bien con el atuendo tosco y profético de un Elías, procedente del hogar campesino de humildes judíos, para quienes todos los lujos de una corte real eran completamente ajenos?’
“¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.”
¡Cuántos se habían congregado para oír a Juan, para aprender su doctrina y escuchar su testimonio! Por millares y decenas de millares habían dejado sus hogares y viajado hasta Betábara y Enón —viajes que requerían pernoctar en los rústicos albergues de la época—, y durante aquellas noches había abundante tiempo para meditar y discutir los atronadores llamados del ardiente predicador judeano de Hebrón.
Todo Jerusalén —como dice la hiperbólica expresión— había salido a oír una voz que clamaba en el desierto, una voz que los mandaba arrepentirse, ser bautizados para la remisión de los pecados y esperar el día en que vendría uno después que los bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo; una voz que, con testimonio solemne, presentó al Cordero de Dios de quien Moisés y todos los profetas habían hablado.
¿Por qué habían salido a oír una voz que golpeaba sus conciencias y exigía una revolución total en su manera de vivir? ¿Qué poder se había apoderado de todo un pueblo, impulsándolos a buscar al profeta del desierto, rudo y semejante a Elías? Y si todos consideraban a Juan como profeta, ¿cómo podrían escapar de creer en su testimonio profético sobre Aquel que ahora ministraba entre ellos?
Y él era más que un profeta —“mucho más que un profeta.” Es como si Jesús dijera: ‘Vosotros mismos sabéis que Juan fue un profeta. Salisteis a oír su voz porque era una voz profética, que hablaba la mente y la voluntad del Señor; y ahora os digo que Juan fue un profeta, ¡y mucho más que un profeta!’
¿Cómo puede un hombre ser más que un profeta? ¿Qué hay más grande que ser un representante personal del Señor en la tierra y hablar Su mente y Su voluntad a todos los hombres?
Jesús da una respuesta parcial al decir ahora de Juan: “Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.”
Aprendimos de Jesús, cuando se sentó en el Monte de las Bienaventuranzas para pronunciar su incomparable Sermón del Monte, que debíamos tener cuidado con los falsos profetas —con los escribas y fariseos, con los sacerdotes y levitas que profesaban ser maestros, líderes y profetas, pero que en realidad eran lobos rapaces con piel de oveja. Aunque vestían el manto del liderazgo religioso, sus falsas enseñanzas desgarraban el bienestar espiritual de sus rebaños.
Implícito en la denuncia de Jesús contra los falsos profetas estaba el consejo permanente de aferrarse a los profetas verdaderos.
Ahora Él exalta a Juan como un profeta verdadero: “Sí… y mucho más que profeta.”
Juan, como testigo de su Señor viviente, fue ciertamente un profeta; y además, preparó el camino delante de ese mismo Señor, para que el más grande ministerio profético que jamás haya honrado la tierra pudiera manifestarse. Sirvió como el mensajero del Señor, llevando el mensaje de que el mismo Señor —el Gran Emanuel, el Dios con nosotros de quien habló Isaías— estaba en verdad entre ellos.
Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Hay aquí más que un toque de ironía. En cuanto a Juan, el pueblo lo honraba como profeta; pero respecto a Jesús, no había tal aceptación sin reservas, aun cuando Juan testificó de Él.
El profeta José Smith preguntó: “¿A quién se refería Jesús como el menor?” Y respondió: “Jesús era considerado como el que tenía el menor derecho en el reino de Dios y (aparentemente, o al menos en la mente de los incrédulos) el menos digno de ser creído como profeta; como si Él hubiera dicho: ‘Aquel que es tenido por muchos de vosotros como el menor entre vosotros es mayor que Juan —es decir, yo mismo.’” (Enseñanzas, pág. 276.)
Por lo demás, si Juan es igual o superior a todos los profetas, ¿quién podría ser mayor que él, sino aquel Profeta de quien hablaron Moisés y los inspirados testigos de todas las edades?
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
Pero vendrán días en que los violentos no tendrán poder; porque todos los profetas y la ley profetizaron que así sería hasta Juan. Y en verdad, cuantos han profetizado, han predicho estos días.
Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir y preparar todas las cosas. El que tiene oídos para oír, oiga.
Desde el momento en que Juan terminó los días de su preparación en el desierto; desde cuando por primera vez clamó al arrepentimiento a una generación espiritualmente enferma; desde que comenzó a bautizar a las almas creyentes en las poderosas aguas del Jordán —desde entonces “hasta ahora”—, en todas partes de Palestina, “el reino de los cielos sufre violencia.”
Téngase bien presente: el reino de los cielos establecido por Juan, el reino de Dios en la tierra, la Iglesia de Jesucristo, “sufre violencia.”
Y más aún: “Los violentos lo arrebatan.”
Hay persecución; hay amargura.
Las huestes del infierno se oponen a todo investigador que se acerca a la verdad; los escribas y fariseos, los sacerdotes y levitas —los falsos profetas de su tiempo— movilizan sus fuerzas.
El resultado es la violencia: una violencia que aumentará en intensidad hasta que el Elías preparador sea decapitado en Maqueronte y el Profeta, cuyo camino él preparó, sea crucificado en el Calvario.
Y aun entonces… no cesará.
La violencia, nacida de Beelzebú, siempre ha existido y siempre se manifestará contra los santos hasta el día milenario, “cuando los violentos no tendrán poder.”
Jesús continúa su testimonio acerca de Juan:
“Y todo el pueblo que lo oyó [refiriéndose a Juan], y los publicanos, justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan.”
¡Qué poderosa ola de conversión y bautismo acompañó el ministerio del Bautista!
El bautismo de Juan —la inmersión en agua por un administrador legal, para la remisión de los pecados; la ordenanza que prepara a los hombres para el bautismo de fuego y del Espíritu Santo que viene después—, este bautismo, del cual participaron incluso los despreciados publicanos, fue ordenado por Dios. Todos los hombres deben ser bautizados para obtener la salvación.
“Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él.”
¡El consejo de Dios! Dios aconseja el bautismo, el bautismo en agua, el bautismo de Juan. Algunos religiosos no lo hacen; dicen que es solo una señal exterior de una gracia interior, y que lo único que importa es lo que uno siente en su corazón, o si no, que basta con el bautismo de deseo o el bautismo del Espíritu.
Pero Jesús dice que todos los hombres —los fariseos y los intérpretes de la ley de su tiempo, los falsos ministros de religión de nuestro tiempo— deben decidir de quién seguirán el consejo: si el que viene de Dios o el que viene de los hombres.
Luego, como conclusión de esta parte de su enseñanza, Jesús pregunta:
“¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes?”
Y responde: “Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas, y se dicen unos a otros: ‘Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis.’ Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: ‘Demonio tiene.’ Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ‘He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.’ Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos.”
‘¿Qué ilustración puedo usar para mostrar cuán mezquinos, volubles e insinceros sois, oh judíos incrédulos? Sois como niños caprichosos jugando en la plaza: cuando fingen una boda, sus compañeros se niegan a bailar; cuando cambian el juego por un cortejo fúnebre, sus compañeros se niegan a llorar. De la misma manera, vosotros jugáis con la religión. Como niños malhumorados y obstinados, rechazáis a Juan porque vino con la severidad de los nazareos, y me rechazáis a mí porque manifiesto la cálida naturaleza humana que hace posible una convivencia alegre y fraterna.’
Así hemos oído a Juan, el Elías de la preparación, testificar del Elías de la restauración; y hemos oído a Jesús, a su vez, testificar de la misión divina de su precursor.
Muy pronto veremos a Juan, ahora languideciendo en una vil prisión, sellar su testimonio con su sangre, en preparación para recibir aquella vida eterna de la cual ya tiene plena seguridad.
Capítulo 47
Jesús enfrenta a sus enemigos fariseosElla se sentó y lloró junto a sus pies;
el peso del pecado oprimía su corazón;
pues toda culpa, toda malicia,
y la pobre vergüenza del mundo
le eran ya cosa del pasado,
extinguidas, sin sentido.
Solo el pecado permanecía —la lepra del alma—.
Quería ser fundida por el fuego del amor,
por llamas más ardientes que las que purifican la plata impura.
Se sentó y lloró, y con suelto cabello
siguió secando los pies que tuvo la dicha de tocar;
y Él limpió la mancha de la desesperación
de su dulce alma, porque mucho había amado.
Sus pies son ungidos en casa de Simón
(Lucas 7:36–50)
Es ya otoño del año 28 d.C. Jesús ha estado viajando, enseñando, testificando y sanando por casi dos años. En cuanto al tiempo, la mayor parte de su ministerio mortal ya se ha cumplido, y en un año y medio más —para abril del año 30 d.C.— será levantado en la cruz por manos de hombres pecadores: escribas y fariseos impíos, sacerdotes y levitas inicuos, que usarán un brazo romano y una cruz romana, un clavo romano y una lanza romana, para hacer aquello que no pueden hacer por sí mismos.
Estamos viendo ahora cómo se eleva gradualmente una marea de oposición farisaica que avanzará sobre olas de odio y amargura, hasta convertirse en un poderoso crescendo de tumulto y de estruendosa acusación, interrumpido por los agudos gritos de: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos!”
Ya lo hemos visto rechazado por los suyos en Nazaret; hemos oído las murmuraciones que lo acusaban de blasfemia cuando perdonó y luego sanó al paralítico en la casa de Pedro, en Capernaúm; lo hemos acompañado a la segunda Pascua en Jerusalén, donde sanó en sábado al hombre que durante treinta y ocho años no había dado un solo paso por sí mismo; y hemos sentido compasión por aquellos que después buscaron matarlo porque obró un milagro en su día sagrado.
De regreso en Galilea, nuevamente por haber sanado en sábado, hemos visto a los rabinos, escribas y miembros del Sanedrín conspirar con los herodianos sobre cómo podrían darle muerte.
Y a través de todo ello hemos oído a Jesús pronunciar palabras de amor hacia los penitentes —como lo ilustran las Bienaventuranzas—, y lanzar severas denuncias contra sus enemigos y opresores, como lo demuestran sus recientes declaraciones contra quienes llamaron al Hijo del Hombre glotón y bebedor de vino por su trato amistoso con el pueblo, y amigo de publicanos y pecadores porque sus brazos y su corazón estaban abiertos para todos los que quisieran escuchar su voz.
No podemos dudar que esta creciente marea de oposición formaba parte del plan divino. Fue la predicación del evangelio —y también la realización de sus milagros, por extraño que parezca— lo que la hizo surgir. Incluso habrá opositores judíos que buscarán matar a Lázaro después de que resucite de entre los muertos, no sea que, al verlo vivo, la gente crea en Cristo.
Jesús no procuró la persecución ni la oposición por sí mismas, pero la proclamación de una nueva dispensación del evangelio, dirigida a quienes temen por su posición y sus intereses, no podía tener otro efecto. En verdad, parece que “en el desarrollo de Su misión hacia los hombres, Cristo se colocó progresivamente en antagonismo con el pensamiento religioso judío de Su tiempo, del cual había surgido históricamente… Desde el principio ese antagonismo existía en lo que Él enseñaba y hacía; y se manifestó con mayor claridad a medida que enseñaba. Lo hallamos en todo el espíritu y conducta de lo que hizo y dijo: en la casa de Capernaúm, en las sinagogas, con el centurión gentil, a la puerta de Naín, y especialmente aquí, en la historia de la mujer muy perdonada que había mucho pecado.”*
Así que ahora nos unimos a Jesús en la casa de Simón el fariseo para presenciar lo que ocurre cuando la mujer “que mucho había pecado” unge sus pies con lágrimas y con un ungüento costoso traído en una caja de alabastro.
No sabemos el nombre de la ciudad, ni quién era Simón, ni quién era la mujer; sólo sabemos que el banquete, la unción y las benditas palabras pronunciadas por Jesús tuvieron lugar en algún punto de Galilea. En las Escrituras sólo se nos conserva un relato fragmentario. De él aprendemos, según las palabras de Lucas, que “uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.”
Jesús había comido a menudo con publicanos y pecadores conocidos, por lo cual había sido condenado por fariseos igualmente pecadores. Ahora acepta la invitación de uno que viste el manto de la religión, pero que no ha recibido la remisión de sus pecados en las aguas del bautismo, y en cuya presencia una mujer de mala reputación vendrá a rendirle a Jesús la reverencia y el respeto que su anfitrión decidió no ofrecerle.
Era costumbre social en aquel tiempo que los fariseos prominentes de una aldea o ciudad invitaran a los rabinos visitantes a compartir pan en sus hogares. Algunos de los discípulos de Jesús habrían sido incluidos por Simón en su invitación. La hospitalidad era un modo de vida entre ellos, y era honorable y correcto alimentar y albergar a los maestros y viajeros visitantes.
Los invitados que entraban a los hogares palestinos solían quitarse las sandalias, para que las impurezas del camino no contaminaran las esteras y alfombras donde se ofrecían las oraciones familiares. En la mesa, los comensales se reclinaban sobre divanes, con los pies orientados hacia fuera, y el salón del banquete era accesible no solo a los invitados, sino también a otros que deseaban observar o escuchar.
Todo esto permitió que “una mujer de la ciudad, que era pecadora”, llevando “un frasco de alabastro con ungüento”, entrara sin ser invitada y se colocara detrás de Jesús. De acuerdo con las costumbres sociales de la época, podía incluso hablar a los invitados sin que el dueño de la casa la echara. Sin embargo, ella no lo hizo; más bien, “estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento.”
Todas las atenciones habituales de la época habían sido ignoradas por el anfitrión de aquel día, como Jesús pronto le recordará.
Pero aquello que el anfitrión debió haber hecho —aunque fuera con desgano— lo hizo, en cambio, la espectadora no invitada, y lo hizo con un corazón lleno y con un espíritu de penitencia y gratitud.
¿Por qué lo hizo? ¿Qué pudo haber impulsado a una mujer cuya vida había estado manchada por el pecado —¿manchada? tal vez empapada y sepultada en él, pues su pasado no podía haber sido sino de inmoralidad profunda—, qué la llevó a presentarse sin invitación, a enfrentarse con el Sin pecado, y, mientras sus lágrimas caían sobre sus pies, secarlos con sus cabellos y sellar esa limpieza con una unción de costoso ungüento?
Primero lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y luego los ungió con aceite. ¿Por qué? ¿Fue todo esto obra de una pecadora impía? ¡No! —de ninguna manera.
Todo esto fue el acto de adoración de una mujer devota y fiel, que había sido pecadora, pero que ahora estaba limpia; que había sido liberada del peso aplastante de muchas ofensas; que ahora caminaba en novedad de vida gracias a Aquel cuyos pies ahora besaba, y sobre quien derramaba todo el amor reverente y sobrecogido que su alma entera era capaz de sentir.
Esto debemos entender si queremos imaginar con claridad lo que realmente ocurrió en aquella ocasión inspiradora en la casa de Simón el fariseo.
Aquí tenemos a una mujer que antes fue pecadora, pero que ahora es pura.
Jesús no está a punto de perdonarla —ya la ha perdonado—; eso sucedió cuando ella creyó y fue bautizada en su nombre; sucedió cuando se arrepintió con plena determinación de corazón y consagró su vida y cada aliento futuro a la Causa de la Justicia.
Nos encontramos, pues, ante una convertida que ha venido a derramar, en espíritu de gratitud y regocijo, el reconocimiento de su alma hacia Aquel que la liberó —que la liberó, tiempo atrás— de las cadenas de la esclavitud y del infierno.
Nada de esto era conocido por Simón. Él permanecía en sus pecados, sin haber sido bautizado; y, como Nicodemo —el maestro de Israel que no entendía que el hombre podía nacer de nuevo—, Simón, en su condición actual, era espiritualmente incapaz de concebir que una mujer cuya alma fue una vez escarlata ahora pudiera ser blanca como la nieve.
Así pues, “Simón se dijo dentro de sí”; es decir, pensó en su corazón —y como dice el antiguo proverbio: “Guarda bien tus pensamientos, porque los pensamientos se oyen en el cielo”—, Simón pensó para sí mismo:
“Este hombre, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es una pecadora.”
No había allí brote alguno de fe. Para Simón, Jesús era solo “este hombre”, no —como muchos decían— un gran profeta, e incluso el Mesías, llamado el Cristo, el Hijo de Dios.
Los pensamientos de Simón hacia su huésped no eran más respetuosos que sus obras.
“Respondiendo Jesús”—respondiendo a los pensamientos no expresados—“le dijo: Simón, tengo algo que decirte.
Y él respondió: Maestro, di.”
Entonces Jesús dijo: “Había un acreedor que tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta.
Y no teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos.
Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más?”
En esta ilustración, que difícilmente puede clasificarse como parábola, “Jesús se adentró en los propios modos de razonamiento de los fariseos. De dos deudores, uno debía diez veces más que el otro: ¿cuál amaría más al acreedor que los había perdonado libremente? Aunque para ambos la deuda fuera igualmente imposible de pagar, y ambos pudieran amar por igual, un rabino, conforme a su pensamiento judío, habría dicho que aquel a quien más se le perdonó sería quien más amaría. Si este era el resultado indudable de la teología judía —el ‘tanto por tanto’—, que se aplicara entonces al caso presente. Si hubo gran beneficio, habría gran amor; si poco beneficio, poco amor. Y, al contrario: en tal caso, mucho amor sería prueba de mucho perdón; poco amor, de poco perdón.”*
Como era de esperarse, Simón respondió: “Supongo”—y en esa palabra inicial parece percibirse un tono de altiva indiferencia, una señal de que Simón no tenía idea de quién estaba hablando Jesús—“Supongo que aquel a quien más perdonó.”
Jesús le dijo: “Rectamente has juzgado.”
La respuesta había sido dada; la escena estaba dispuesta.
Todos los presentes en la mesa estaban atentos; todos eran plenamente conscientes de las omisiones de Simón como anfitrión, del acto reverente de la mujer y de la Presencia Divina, cuya palabra siempre traía un mensaje celestial de la manera más sublime.
Entonces, volviéndose hacia la mujer pero hablando a Simón, Jesús dijo:
“Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies; pero ella ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza.
No me diste beso; pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite; pero ella ha ungido mis pies con ungüento.”
¡Qué bellamente está pintado el cuadro; qué magistralmente escogidas las palabras!
Simón —un fariseo, un líder del pueblo, un hombre respetado, un pilar de la sinagoga que se gloriaba en su supuesta rectitud— no ofreció ninguna de las cortesías habituales, aunque fueran meramente rituales o vacías; pero esta mujer, sin nombre y desconocida, tenida por pecadora, para quien los servicios de la sinagoga no representaban atractivo alguno, que apenas merecía atención en una reunión tan distinguida, había derramado, desde lo más profundo de su alma, una gratitud, una alabanza y una adoración como rara vez se ven.
Entonces vino la declaración culminante: “Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.”
Así recibió Simón la palabra: quedó instruido y reprendido. Pero fue la mujer quien recibió la bendición. A ella Jesús le dijo: “Tus pecados te son perdonados.”
Traducidas correctamente, las dos frases —la primera dirigida a Simón y la segunda a la mujer— deberían leerse así: “Perdonados han sido sus pecados, los muchos” y “Tus pecados han sido perdonados, los muchos.”
Es decir, sus pecados habían sido perdonados en el pasado, y Jesús ahora lo confirmaba; no se trataba de que en ese momento se le estuviesen perdonando mediante una dispensa especial.
Para concluir todo el asunto —mientras “los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados?” (pues ellos, como Simón, no comprendían lo que implican la ley del arrepentimiento, el bautismo y el perdón)— Jesús “dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado; ve en paz.”
O, más exactamente traducido: “Ve en paz” o “Entra en paz”, es decir, continúa en la paz que ya es tuya porque has creído y obedecido la ley del evangelio.
Jesús continúa viajando y predicando con sus amigos
(Lucas 8:1–3; JST Lucas 8:1)
Durante todo su ministerio, Jesús viajó, predicó y sanó.
Nos encontramos ahora con Él en el otoño del año 28 d.C., mientras realiza otra gira por Galilea.
Una mujer sin nombre acaba de lavar sus pies con lágrimas, secarlos con sus cabellos y luego ungirlos con ungüento —mientras lo adoraba a sus pies—, cuando Él estaba sentado, o mejor dicho, reclinado a la mesa en casa de Simón el fariseo.
Ahora, en Galilea, visita “cada ciudad y aldea, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios.”
Repetimos —y debemos mantener este concepto siempre presente, no sea que caigamos en la noción sectaria de que el ministerio de Jesús consistió sólo en enseñar verdades éticas, o que Él, como maestro, no fue ante todo un predicador de doctrina, o que no fue un teólogo de capacidad suprema—, repetimos que su enseñanza era “las buenas nuevas del reino de Dios.”
En otras palabras, Él predicaba el evangelio, como lo hicieron todos los profetas.
Proclamaba la paternidad de Dios, su propia filiación divina, la caída de Adán y el consecuente sacrificio expiatorio del Salvador del mundo.
Su mensaje era: “Venid a Cristo y perfeccionaos en Él; aceptadlo como el Hijo de Dios; creed sus palabras y vivid su ley; arrepentíos de vuestros pecados y sed bautizados con el bautismo de Juan, para que, a su debido tiempo, recibáis el bautismo de fuego y del Espíritu Santo.”
Jesús enseñó el evangelio; nunca lo olvidemos.
Si lo olvidamos, construiremos sobre un cimiento de arena, y cuando caigan las lluvias de la incertidumbre, soplen los vientos del escepticismo y las inundaciones de la persecución golpeen con fuerza, nuestra casa —de fe parcial, conocimiento parcial y comprensión parcial— se derrumbará.
Con respecto a este viaje misional, Lucas especifica que Jesús llevó consigo a un gran séquito.
Apóstoles, discípulos y seguidores leales casi siempre estaban con Él mientras enseñaba y viajaba. Su obra no se realizaba en secreto, y siempre, por precepto y por ejemplo, Él entrenaba a otros para que hicieran y fueran como Él hacía y era.
En esta ocasión, lo acompañaban “los doce que había ordenado”, aquellos testigos escogidos y preordenados que ahora comenzaban a compartir con Él las cargas del reino terrenal, y que llevarían el testimonio de Su nombre a naciones lejanas antes de que sus ministerios mortales concluyeran.
También iban con Él “ciertas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades”; entre ellas, “María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios”; “Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes”; Susana; y “muchas otras”.
Todas estas “le servían con sus bienes”, es decir, Jesús viajaba sin bolsa ni alforja, confiando, por así decirlo, en la bondad de Dios y en la ayuda constante de sus amigos creyentes para su alimento, su vestimenta y su refugio.
Jesús obedecía Su propia ley: que el obrero es digno de su salario y que “los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio.” (1 Corintios 9:14).
¿Y quién podría decir que alimentar y sostener al Santo de Israel en sus labores mortales no era un privilegio glorioso?
¿Podían acaso aquellos que poseían bienes hacer otra cosa que regocijarse por el honor de compartirlos —aunque fuera solo una corteza o una migaja— con Aquel a quien pertenecen todas las cosas, pero que se hizo sujeto a todas las necesidades y aflicciones terrenales para, en su momento, elevarse sobre todas ellas?
¿Y en qué difiere esto, en principio, de lo que los fieles siempre hacen cuando comparten sus bienes con los siervos del Señor, o con sus semejantes, sabiendo que “en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”?
¡Ojalá supiéramos más —y algún día lo sabremos— acerca de los fieles que siguieron las huellas de Jesús; que oyeron de Sus labios divinos las verdades del cielo; que presenciaron los milagros que obró; que aprendieron de Él cómo, a su vez, llevar el mismo mensaje de salvación —el mensaje del evangelio, “las buenas nuevas del reino de Dios”— a otros habitantes de la tierra!
Tenemos fragmentos de conocimiento sobre cada uno de los Doce, los cuales hemos mencionado o mencionaremos en otras partes.
De Susana no sabemos nada; de Juana, la esposa de Chuza, el mayordomo de Herodes, el registro también guarda silencio, aunque podemos suponer que quizá fuera la madre del joven —el hijo del noble— que fue sanado por la palabra de Jesús pronunciada en Caná, mientras el muchacho se hallaba en Capernaúm.
De María, llamada Magdalena, debemos hacer mención especial.
Su vida estuvo profundamente entrelazada con la del Señor Jesús mismo.
Aparentemente provenía de Magdala, como indica el apelativo añadido a su nombre. En algún momento no registrado, fue sanada por Jesús de graves dolencias físicas y mentales, y de su cuerpo el Maestro —Señor de lo visible y de lo invisible— expulsó siete demonios.
Su enfermedad no era común, y no podemos sino suponer que atravesó alguna gran prueba espiritual —un Getsemaní personal, una tentación en el desierto de cuarenta días, por así decirlo—, la cual superó y venció, todo ello en preparación para la gran misión y la sagrada obra que estaba destinada a cumplir.
¡Con cuánta frecuencia sucede que los escogidos y elegidos de Dios luchan con enfermedades físicas, mentales y espirituales —aun con aflicciones diabólicas— mientras limpian y perfeccionan sus almas en preparación para el servicio ministerial al que han sido llamados!
Un Moisés, con su lengua tartamuda, y un Pablo, con su aguijón en la carne, son llamados a elevarse por encima de sus debilidades naturales y a ser los maestros y testigos que estaban destinados a ser.
No podemos dudar que María Magdalena superó cualquier prueba que la divina providencia le impuso. Y así la encontramos aquí, viajando con el Maestro y sirviendo sus necesidades, escogida entre los íntimos de Aquel que conocía perfectamente el corazón de los hombres.
Más adelante la veremos al pie de la cruz, con una espada que atraviesa su alma, como también atravesó la de otra María, la Virgen Bendita, mientras ambas contemplaban los dolores mortales de Aquel que tenía vida en sí mismo. Luego la hallaremos en la tumba de José, donde fue colocado el cuerpo de Jesús; después, trayendo especias y ungüentos para embalsamar su cuerpo; más tarde, en el sepulcro vacío, de donde su cuerpo resucitado había salido; y nuevamente, viendo la figura angélica y oyendo las palabras celestiales: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.” (Lucas 24:5–6).
Y otra vez, en el huerto, como la primera persona mortal en ver a un ser resucitado, la veremos ante el Señor Resucitado, deseosa de abrazarlo, y siendo contenida por su suave mandato y su explicación de que aún no había ascendido a su Padre.
Suponemos también que estuvo en el aposento alto, junto con los otros adoradores afligidos, cuando el Señor —cuyo cuerpo era de carne y huesos— se apareció a sus santos para que palparan las marcas de los clavos en sus manos y pies, y metieran sus manos en la herida abierta de su costado.
¿Podemos hacer otra cosa que colocar a María Magdalena al mismo nivel que la Virgen Bendita, con la Madre Eva y con Sara, la esposa de Abraham?
En cuanto a las otras “mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades”, y a las “muchas otras”, ni siquiera conocemos sus nombres por ahora.
Aquellas que hoy son semejantes en espíritu a ellas, que poseen la misma fe y las mismas buenas obras, podrán, por supuesto, ver a sus contrapartes antiguas en visión.
Y en aquel día glorioso, cuando todos los fieles se sienten en el reino de Dios junto con Abraham, Isaac y Jacob, y con todos los santos profetas, para no salir jamás de su presencia, entonces todos se conocerán y se amarán mutuamente.
Recordarán incluso la larga asociación que tuvieron en la preexistencia, donde se prepararon para las pruebas de la mortalidad, para el día en que cada uno, según su llamamiento y designio, desempeñaría su papel en el drama eterno del evangelio, en el desarrollo del plan del Todopoderoso para la salvación de sus hijos.
Pero por ahora, continuemos nuestro recorrido por Galilea junto con el Bendito Grupo, encabezado por la Bendita Persona, mientras de sus labios caen las Benditas Enseñanzas y de sus manos fluyen los Benditos Actos de providencia y bondad.
Muy pronto, con este grupo selecto de amigos favorecidos de nuestro Amigo, el Señor Jesús, lo veremos sanar a uno cuya aflicción había sido causada por un espíritu maligno que habitaba su cuerpo.
Y a causa de esa sanación, la marea de oposición creciente se elevará aún más, y Jesús saldrá entonces con doctrina nueva y poderosa.
Capítulo 48
La familia de Jesús y la familia de Lucifer“Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais…
Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais…
Vosotros sois de vuestro padre el diablo.”
(Juan 8:39, 42, 44)
“Expulsa a los demonios por medio de Beelzebú”
(Mateo 12:22–30; JST Mateo 12:20–23; Marcos 3:22–27; JST Marcos 3:18–19; Lucas 11:14–15, 17:23; JST Lucas 11:15, 18–19, 23)
Nuestro grupo de creyentes penitentes —los Doce, María Magdalena, Juana, Susana y muchos otros, tanto hombres como mujeres— viaja, predica, sana y se deleita en la luz del Señor, pasando por cada ciudad y aldea de Galilea.
Decimos que todos ellos participaban en el servicio ministerial, porque no podemos dudar que Jesús llamaba a otros a expresarse y les delegaba poder y autoridad tan pronto como estaban preparados para cumplir las labores que se les asignaban.
Él edificaba hombres y santificaba mujeres; y aunque los registros se centran en lo que Él hizo y dijo —como debe ser, pues era el Hijo de Dios—, otros estaban creciendo en las cosas del Espíritu, de modo que, después de Su partida, estarían preparados para salir con dignidad y honor a continuar la obra que el Maestro había comenzado.
Aquel grupo misionero llegó a Capernaúm, escenario de tantos hechos maravillosos de Jesús. Allí le trajeron “a uno que estaba endemoniado, ciego y mudo.”
¡Qué múltiples miserias pesaban sobre este pobre ser afligido!
No veía ni oía, y además —una desgracia aún mayor que sus limitaciones físicas— estaba poseído por un demonio, por uno de esos espíritus malignos que ansían poseer un cuerpo, incluso uno enfermo y sufriente como este, aunque sea por un breve instante de usurpada morada.
Jesús lo sanó.
El hombre vio; habló; y el demonio salió de él.
No fue un milagro ordinario, pues la aflicción no era común.
Su magnitud fue tal que mereció ser registrada especialmente en las Sagradas Escrituras.
No podemos dudar que aquel hombre, de algún modo, había alcanzado la fe necesaria para hacer posible y traer a cumplimiento este acto maravilloso; y sabemos que, inmediatamente después, “toda la gente se maravillaba” —como bien podían hacerlo—, y que muchos exclamaban, como si una sola voz se levantara entre la multitud:
“¿No será este el Hijo de David?”
Es decir:
“¿No es este el Mesías que había de venir?
¿No es este el Profeta de quien habló Moisés?
¿No es este el Hijo de Dios que ha de redimir a su pueblo?
¿Y no deberíamos, por tanto, seguirle y vivir su ley?”
Una fama y un nombre tales se habían afianzado ya en torno a este célebre galileo, que sus pasos eran seguidos en todas partes por espías y enemigos enviados por el Sanedrín para obtener pruebas contra Él.
La marea creciente de oposición golpeaba con furia cada vez mayor contra la Roca Eterna.
Así, dice Marcos: “Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios.”
El milagro era una realidad innegable.
Los ojos ciegos ahora veían; los oídos sordos ahora oían; el demonio infernal había abandonado su morada usurpada.
El acto de misericordia y sanidad de Jesús era conocido por todos.
Incluso lo aclamaban como el Hijo de David.
A menos que este milagro —y otros semejantes— pudieran ser explicados de otra forma, el dominio religioso de los sacerdotes se vería sustituido por un nuevo orden.
Los escribas y fariseos debían desacreditar el hecho ante la mente del pueblo o perderían su posición de poder e influencia sobre las masas.
“¡Expulsa los demonios por Beelzebú!”
Esa era la solución a su problema, y desde su perspectiva, era una buena estrategia.
Ya que el milagro no podía negarse, la alternativa era decir que se había realizado por poder satánico: que Satanás había expulsado a Satanás, que el príncipe de los demonios había ordenado a un subordinado de su reino: “Sal de ahí.”
Esto incluso explicaría —según ellos— los ojos abiertos y los oídos sanados, pues si Jesús actuaba por poder maligno, entonces todo lo que hacía era moralmente perverso.
Este enfoque farisaico hacia Jesús y Su ministerio —este modo rabínico de convertir la luz en tinieblas, esta negación y condena, no del milagro mismo, sino del poder por el cual fue realizado— es una perfecta ilustración de cómo Lucifer, en todas las épocas, combate la verdad.
El milagro moderno del mormonismo —¡Oh, no es nada!— dicen los ministros, “porque hay un error”, según suponen falsamente, “en la doctrina.”
“No prestéis atención a los frutos del árbol plantado por profetas”, dicen los teólogos de nuestro tiempo; “aunque el fruto sea bueno, hemos hallado (según suponen equivocadamente) una falla teológica en sus creencias.”
Y como cualquiera puede debatir sobre la doctrina, digamos —sugiere el adversario—: “Inspiremos el espíritu de contención en cada corazón; provoquemos disputas sobre los puntos y las comas; así el pueblo olvidará las grandes y eternas bendiciones que fluyen del evangelio restaurado.”
Y así también procedían los fariseos.
“¡Qué útil sería —razonaban— si logramos que la gente discuta sobre la fuente, en vez del hecho, del poder de Jesús! Si conseguimos que piensen que actúa por el poder de Satanás, entonces, aunque resucite muertos o haga descender maná del cielo, todo parecerá parte de una ilusión demoníaca de la cual los hombres deben huir.”
Tan perfectamente ilustra este ataque farisaico —nacido de Satanás, inspirado por Lucifer, dirigido por el diablo— la manera en que el enemigo de toda rectitud combate la verdad, que vale la pena detenernos a examinarlo con atención.
“Para nosotros, un solo milagro auténticamente comprobado sería una prueba irrefutable de las afirmaciones de Cristo; para ellos no lo era,”
razona con persuasión Edersheim.
“Ellos podían creer en los milagros, y aun así no creer en el Cristo.
Para ellos, la cuestión no era —como lo es para nosotros— si eran milagros, sino: ¿Por qué poder, o en qué nombre, hace Él estas obras?
Desde nuestro punto de vista, su oposición a Cristo, frente a Sus milagros, parece no solo malvada, sino racionalmente inexplicable.
Pero su punto de vista no era el nuestro.”
“Y aquí, nuevamente, percibimos que fue la enemistad hacia la Persona y la enseñanza de Jesús lo que llevó a la negación de Sus afirmaciones.
A la pregunta: ¿Con qué poder hace Jesús estas obras?, ellos respondieron con la afirmación de que era por medio de Satanás, o del príncipe de los demonios.
Consideraban a Jesús no solo temporalmente, sino de manera permanente, poseído por un demonio, es decir, como el instrumento constante de una influencia satánica.
Y este demonio era, según ellos, nada menos que Beelzebú, el príncipe de los demonios.
Así, en su opinión, era realmente Satanás quien actuaba en y a través de Él; y Jesús, en lugar de ser reconocido como el Hijo de Dios, era visto como una encarnación de Satanás; en lugar de ser aceptado como el Mesías, fue denunciado y tratado como el representante del Reino de las Tinieblas.
Todo esto, porque el Reino que Él vino a establecer y predicar era precisamente lo opuesto a lo que ellos consideraban como el Reino de Dios.
Por tanto, era la oposición esencial del fariseísmo al evangelio de Cristo lo que estaba en la raíz de su conducta hacia la Persona de Cristo.
Nos atrevemos a afirmar que esto explica toda la historia posterior hasta la Cruz.
“Visto así, la historia de la oposición farisaica no solo parece coherente, sino que, por así decirlo, tiene una explicación moral.
Su culpa consistió en atribuir a la agencia de Satanás lo que era obra del Espíritu Santo; y esto, porque eran hijos de su padre el diablo, y no conocían, ni entendían, ni amaban la Luz, pues sus obras eran malas.
No eran hijos de la luz, sino de las tinieblas que no comprendieron a Aquel que era la Luz.
Y ahora también podemos entender el crecimiento de la oposición activa contra Cristo.
Una vez que llegaron a la conclusión de que los milagros que Cristo hacía se debían al poder de Satanás, y que Él era el representante del Maligno, su camino quedó racional y moralmente trazado: considerar cada nueva manifestación del poder de Cristo como un desarrollo más pleno del poder de Satanás, y oponérsele con creciente determinación y hostilidad, aun hasta la cruz; tal fue, desde entonces, el curso natural de esta historia.”
(Edersheim, vol. 1, págs. 574–575.)
Por mucho que este razonamiento calme —o cauterice— la conciencia de los fariseos practicantes de la sacerdocio como negocio; por mucho que haga sentir a los ministros de nuestra época que el mormonismo es un monumental fraude; por mucho que intente sofocar en la mente del público el amanecer de un nuevo día, sigue siendo débil, fútil y condenado al fracaso final.
Las verdaderas cuestiones son estas: ¿Qué es la verdad, dónde está la verdad y quién posee la verdad?
En los días de Jesús, las respuestas verdaderas estaban en Él; en nuestros días, reposan en aquellos de nosotros que somos Sus siervos de los últimos días.
Jesús ya había enseñado que, para encontrar la verdad en cuanto a la religión, los hombres deben recibir revelación personal de Dios por el poder del Espíritu Santo.
Ahora se limita a declarar que expulsa a los demonios por el poder de Dios y no por el poder del diablo, y su razonamiento es tan claro como irrefutable:
“¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?”
Y entonces dice, en respuesta: Todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Con este razonamiento nadie puede discutir; incluso los escribas y fariseos deben estar de acuerdo: es una simple síntesis de toda la historia secular. Los reinos divididos caen, y llega el día en que quedan desolados. Y así continúa: Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo; ¿cómo, entonces, permanecerá su reino?
Su conclusión es irrefutable. La fuerza de Satanás está en el poder unido de sus caminos malignos; si divide su fuerza, ¿qué queda?
Y si yo, por Beelzebú, echo fuera demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Este sería un punto sensible. Jesús no estaba solo al echar fuera demonios. Otros, por fe, tenían el mismo poder: otros de la casa de Israel ministraban entre ellos con poder para controlar los demonios del infierno. ¿Qué poder usaban? Esto ya no era un asunto personal, un asunto que solo le concernía a Él. Había hecho discípulos, y toda congregación había entrado en el reino. Si tantos otros encontraron la verdad, ¿por qué no lo harían estos discutidores escribas?
Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ellos también echan fuera demonios por el Espíritu de Dios, pues a ellos se les ha dado poder sobre los demonios, para que puedan echarlos fuera.
Jesús echó fuera demonios. Lo hizo por el poder de Dios, pues Satanás no puede echar fuera a Satanás, y por lo tanto, Él es divino; el reino ha sido establecido; la verdadera Iglesia ha sido establecida entre ellos. Y—marca bien esto—los otros que echaban fuera demonios tenían el mismo poder. Ellos también eran miembros de la Iglesia; también poseían el santo sacerdocio; eran seguidores del Único que entonces les hablaba.
De lo contrario, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, sino primero ata al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa.
El razonamiento es bueno; la conclusión es verdadera; la lección está bien enseñada.
Cristo ha entrado en el reino mundano de Lucifer, ha atado al hombre fuerte que reina allí, ha echado a sus secuaces de sus moradas mal habidas, y, a su debido tiempo, saqueará toda la casa y enviará a la oscuridad exterior a aquellos cuyo morada es.
El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.
Yo soy Cristo; echo fuera demonios en el nombre de mi Padre; sano a los enfermos por su poder; la salvación viene por mí. Que ninguno de ustedes se quede neutral. O están conmigo, o están contra mí. A menos que vengan a mí, y abracen mi causa, y guarden mis mandamientos, están contra mí. No hay terreno intermedio.
Jesús habla del perdón y el pecado imperdonable
(Mateo 12:31-37, 43-45; JST Mateo 12:26, 37-39; Marcos 3:28-30; JST Marcos 3:21-25; Lucas 6:45; 11:24-26; 12:8-10; JST Lucas 11:25-27; 12:10-12)
Nuestro amigo teólogo—porque tal es él: el teólogo principal entre todos los profesores de religión que jamás hayan habitado en el planeta tierra—nuestro amigo teólogo está a punto de predicar una doctrina fuerte, incluso dura. Está acusado—por los escribas y predicadores fariseos—de estar aliado con Lucifer; de echar fuera demonios y hacer milagros por el poder de Beelzebub, el príncipe de los demonios. Han dicho que no es un Dios encarnado, sino un diablo encarnado. En su respuesta, ha mostrado que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer y que Satanás no puede echar fuera a Satanás, no sea que se destruya a sí mismo.
Para entender la doctrina que Jesús está a punto de predicar, debemos dejar que nuestros ojos reposen, primero, sobre la escena de anarquía espiritual creada por sus milagros, por las acusaciones resultantes contra él, y por su respuesta a estas. Algunos de sus oyentes creen plenamente en sus enseñanzas; entre ellos están los Doce, María Magdalena y los demás que viajaban y convivían con él. Algunos de sus oyentes son desafiantes, rebeldes, odiosos; en sus corazones está el espíritu de asesinato, y desearían destruirlo si pudieran. Este grupo está encabezado, guiado e influenciado por los espías escribas del Gran Sanedrín que se sienta en Jerusalén. Otros de sus oyentes eligen mantenerse neutrales; su fortaleza espiritual no los alinea con el estandarte de justicia que él ha levantado. Temen a los fariseos y han pospuesto una decisión sobre dónde y con quién pledarán su lealtad. De ellos es de quienes Jesús acaba de decir que los que no están conmigo están contra mí—no existe tal cosa como la neutralidad en la causa de la verdad y la justicia, ni en la tierra ni en el cielo—y los que no recogen conmigo, por su indiferencia e indecisión, dispersan.
Pero más aún, en medio de la contienda religiosa despertada por el ministerio de Jesús, había algunos de sus discípulos que habían comenzado a temer y que, bajo la presión de la opinión pública, habían hablado en su contra.
Como registra Lucas, Jesús dijo: «Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios; pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.» Luego viene esta explicación de por qué estas palabras habían sido dichas: «Ahora sus discípulos sabían que él decía esto, porque habían hablado mal de él delante del pueblo; porque temían confesarlo delante de los hombres. Y razonaban entre sí, diciendo: Él conoce nuestros corazones, y habla para nuestra condena, y no seremos perdonados.»
Podemos imaginar en cierta medida la ansiedad y la angustia que envolvían sus almas. Ellos habían sabido, y aún sabían, de su filiación divina, y sin embargo—temiendo a los hombres, incapaces de resistir las presiones sociales y religiosas de la época—se habían unido a los grupos religiosos dominantes y habían hablado mal de este Hombre de quien escribió Moisés. ¿Pueden los traidores ser perdonados? ¿Podrían volver a hallar gracia ante sus ojos? Su respuesta a sus pensamientos de angustia y pesar fue propia de Cristo:
Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, y se arrepienta, le será perdonado, dijo él, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
Así se establece la escena; ahora estamos preparados para escuchar la profunda doctrina de Jesús. En el relato de Mateo, sigue a la proclamación de que los que no están con él están contra él. Jesús ahora dice:
Por tanto, os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres que me reciban y se arrepientan; pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres.
Y cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero.
Existe un pecado imperdonable, un pecado por el cual no hay perdón, ni en el tiempo ni en la eternidad. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo; es negar a Cristo, rebelarse abiertamente, hacer guerra abierta contra el Hijo del Hombre—después de haber obtenido, por el poder del Espíritu Santo, un conocimiento seguro y perfecto de la verdad y de la divinidad de la obra del Señor. Es derramar sangre inocente, es decir, consentir en la muerte de Cristo—crucificarlo de nuevo, dice Pablo—con un conocimiento pleno y absoluto de que Él es el Hijo de Dios. Es librar una guerra abierta, como lo hace Lucifer, contra el Señor y su Ungido, sabiendo que el curso emprendido es malo. Es negar—decir que el sol no brilla mientras se contempla su luz resplandeciente—es negar a Cristo después de haber recibido un testimonio seguro e irrevocable por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una declaración blasfema y maligna contra el Espíritu Santo, contra la única y exclusiva fuente de conocimiento absoluto y seguro. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Permite que los hombres que no poseen este conocimiento seguro hablen incluso contra el propio Cristo; que cometan toda clase de pecados y blasfemias, incluso asesinato, y aun así, cuando las penalidades hayan sido pagadas y se les haya concedido un arrepentimiento adecuado, esos hombres resucitarán a la inmortalidad y obtendrán una herencia en el reino de gloria que merezcan. Solo los hijos de perdición serán expulsados eternamente para vivir y reinar con Lucifer en el infierno para siempre. Tal es la misericordia y el asombro de ese plan eterno—el evangelio de Dios, ahora llamado por el nombre de Cristo, su Hijo—que un Dios misericordioso ha provisto para todos sus hijos.
No podemos reconstruir el orden exacto en que cada frase salió de los labios de Jesús. Nuestros amigos sinópticos, al relatar los mismos episodios, seleccionan diferentes partes del mismo discurso para enfatizar la doctrina o enseñanza que les parecía de mayor importancia. Y dado que Jesús enseñaba con frecuencia en medio de multitudes en movimiento, es natural suponer que repitiera, resumiera, parafraseara y ampliara sus expresiones según lo exigieran las circunstancias del momento. Solo podemos usar nuestro mejor juicio al entrelazar los comentarios variados de Mateo, Marcos y Lucas en una narrativa consecutiva. Aparentemente, en este punto—según lo registra Marcos—ocurrió el siguiente coloquio:
Y entonces vinieron ciertos hombres a él, acusándolo y diciendo: ¿Por qué recibes a los pecadores, siendo que te haces a ti mismo el Hijo de Dios?
¿Necesitamos recordarnos, a esta altura, mientras estudiamos y meditamos en las palabras y acciones del Maestro, que él siempre y en todo lugar, sin vacilación, temor ni el más mínimo grado de modestia falsa, proclamó y enseñó que era el Hijo Todopoderoso de Dios? Este es un punto sobre el cual no ha habido ni habrá jamás duda, ni incertidumbre, ni secreto alguno. Si a veces habla en figuras, símiles o parábolas, así sea; pero el mensaje siempre es el mismo: “Yo soy el Hijo de Dios; yo soy el Mesías. Creed y obedeced mis palabras. Yo soy él; yo soy el Gran Jehová.” Los judíos de aquel tiempo oyeron lo que dijo y entendieron el significado de sus palabras; para ellos era una cuestión de creer o no creer, como también lo es hoy cuando el mensaje de salvación se proclama a un mundo inicuo.
Pero él les respondió y dijo: De cierto os digo, todos los pecados que los hombres hayan cometido, cuando se arrepientan, les serán perdonados; porque he venido a predicar el arrepentimiento a los hijos de los hombres.
Así, una vez más lo oímos expresar una profunda proclamación. Él vino a clamar al arrepentimiento; no existe otro camino que conduzca a la salvación. Arrepentíos y creed en el evangelio; tal ha sido y será siempre la voluntad divina. Por supuesto que recibía a los pecadores. ¿Quién más necesita arrepentimiento? ¿De qué otra manera podría cumplir con su misión divina de presentar el mensaje de salvación a sus hermanos mortales?
Y las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonadas a los que vengan a mí y hagan las obras que me ven hacer.
¿Era acaso diferente ahora de lo que siempre había sido? ¿No había dicho este mismo Jesús en tiempos antiguos: “Cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí”? (Mosíah 26:30). ¿Acaso no vacilaron incluso los propios discípulos en su devoción y hablaron mal de él? Que se arrepientan. ¿Había entre los hombres quienes, tocados en su corazón por la luz celestial, deseaban la salvación? Que se arrepientan. ¿Había rebeldes, impíos, escribas y fariseos que anhelaban su sangre? Que se arrepientan. El arrepentimiento es para todas las personas responsables. No hay otra puerta por la cual los hombres puedan entrar para colocar sus pies en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna.
Pero hay un pecado que no será perdonado. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón; sino que está en peligro de ser cortado del mundo. Y heredarán condenación eterna.
Y esto les dijo porque ellos habían dicho: “Tiene un espíritu inmundo.”
Una vez más se da el mensaje de que el perdón es para todos, excepto para aquellos que serán condenados eternamente, aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, los que crucifican de nuevo a Cristo, por así decirlo, teniendo un conocimiento perfecto, nacido del Espíritu, de que Él es el Hijo de Dios. Y aun aquellos que dijeron que tenía un espíritu inmundo y que echaba fuera demonios por Beelzebub, el príncipe de los demonios, podían arrepentirse y ser perdonados, si así lo deseaban.
Ahora llegamos a aquella parte del discurso de nuestro Señor en la que reprende severamente a sus enemigos fariseos y en la que les explica a aquellos que se oponen a Él por qué serán juzgados y hallados faltos.
Haz, pues, el árbol bueno y su fruto bueno; o haz el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque el árbol se conoce por su fruto.
“Sed coherentes, fariseos; haced el árbol bueno o malo. Si es bueno echar fuera demonios, y yo los echo fuera, entonces mi obra es buena, porque el árbol se conoce por sus frutos; pero si soy malo, como decís, entonces debe de ser cosa perversa sanar a los poseídos por espíritus malignos, pues un árbol corrupto produce fruto malo.”
¡Oh generación de víboras! ¿Cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas; y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas.
Un pasaje paralelo en Lucas, pronunciado en otro contexto—el del Sermón del Llano—nos conserva palabras de sentido similar: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla su boca.” Tales palabras no necesitan explicación, solo la reafirmación hablada o silenciosa: “¡Jamás hombre alguno habló como este Hombre!”
Él continúa: Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
¿Acaso deben los hombres realizar obras de maldad para ser condenados? ¿Son necesarias acciones abiertas y perversas para merecer el ser arrojados al infierno? Jesús está aquí predicando una doctrina severa. Algo menos que los actos malvados bastará para atraer maldiciones sobre las cabezas de los hijos de los hombres. Es suficiente pensar pensamientos malignos y pronunciar palabras impías; estas por sí solas revelan lo que hay en el corazón del hombre y, sin más, muestran la naturaleza y clase de ser que es.
Entonces vinieron algunos de los escribas y le dijeron: Maestro, está escrito que todo pecado será perdonado; pero tú dices: Cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y le preguntaron diciendo: ¿Cómo pueden ser estas cosas?
Él ya ha enseñado la doctrina correspondiente; ya ha explicado cómo operan el perdón y la gracia redentora. Ellos le han oído decir que vino a predicar el arrepentimiento para que todos los pecados pudieran ser perdonados; la pregunta que hacen ya ha sido contestada. Y, sin embargo, hay una excepción a la ley del perdón: aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo serán condenados eternamente; para ellos no habrá remisión de pecados—no pueden arrepentirse ni pueden ser perdonados. Pero esta condenación está reservada solo para aquellos que han caminado en la luz y que ahora eligen decir que el sol no brilla mientras lo ven. Al plantear nuevamente la pregunta, los escribas se esfuerzan por encontrar faltas en Jesús y sembrar dudas en la mente del público acerca de sus enseñanzas.
Y les dijo: Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla; pero cuando un hombre habla contra el Espíritu Santo, entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla vacía, barrida y adornada; porque el buen espíritu lo ha dejado entregado a sí mismo.
Cuando un hombre es bautizado para la remisión de los pecados; cuando el mal y la iniquidad son quemados en él como por fuego, mediante el poder del Espíritu Santo; cuando llega a ser limpio, puro y sin mancha ante el Señor; cuando así ha santificado su alma—si luego peca contra el Espíritu Santo y pierde el Espíritu del Señor como su compañero, queda en una condición propicia para ser consumido por toda forma de maldad e iniquidad. La casa que una vez fue barrida y adornada, que fue un digno lugar de morada para el Espíritu Santo de Dios, ahora está vacía. El Espíritu del Señor no morará más allí, y el espíritu del mal regresa—regresa a una casa vacía, con una fuerza y vigor mayores que antes. Como dice además Jesús:
Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más malos que él, y entran y moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa.
Había entre ellos, evidentemente, quienes, habiendo escogido seguir al Hijo de Justicia, ahora retrocedían, volviéndose a las cosas del mundo, volviéndose a seguir a Lucifer, su padre, porque sus obras eran malas.
“Una generación perversa: buscan una señal”
(Mateo 12:38-42; Lucas 11:16, 29-32; JST Lucas 11:32-33)
Nuestro Señor acababa de realizar un milagro maravilloso: uno que era sordo, mudo y poseído por un espíritu maligno había sido bendecido con un triple milagro. Ahora veía, hablaba y estaba libre de la esclavitud opresiva del demonio que controlaba cada uno de sus pensamientos, palabras y movimientos. ¡Qué glorioso era ver tal prodigio en Israel! Pero ¡oh, qué reacción tan dividida provocó! Para todos aquellos que creían en aquel que había obrado el milagro, era una señal adicional y un testimonio más de que Él era el Mesías, su Libertador, Salvador, Redentor y Rey. Pero para aquellos cuya influencia y posición estaban en peligro; para los que habían sellado su corazón y su mente contra la nueva dispensación del evangelio; para los que decían: “Dios escuchó a Moisés y a algunos profetas, pero a nosotros no nos escuchará”, para esos escribas sectarios, el poderoso milagro solo demostraba que Jesús mismo estaba poseído por un demonio, y que todo lo que hacía era por el poder del príncipe de los demonios. Esa era la visión que habían expresado, envenenando las mentes de todos aquellos a quienes podían influir. Y esa visión ya había sido refutada—con poder, de manera lógica y concluyente—por aquel sobre quien se había lanzado la acusación.
¿Qué curso les quedaba ahora por seguir y cómo habrían de reaccionar? ¿Cómo podrían desviar la atención de su actual vergüenza y suscitar más animosidad contra este nazareno que había asumido la supuesta y blasfema pretensión de ser divino? Debían crear un nuevo asunto, o al menos algo que pareciera ser un nuevo punto de controversia. Y así, “algunos de los escribas y de los fariseos”, “tentándole”, dijeron: “Maestro, deseamos ver de ti una señal.” O, como registra Lucas, “le pidieron una señal del cielo.”
¡Una señal del cielo! ¿Qué, en el nombre del cielo, acababan de recibir?
Ya habían visto señales en tal número y variedad como jamás se habían derramado sobre un pueblo en toda la historia. En sus calles, casas y sinagogas, los cojos saltaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban y cargaban sus camas; toda clase de enfermedades eran curadas; los demonios eran expulsados; los muertos resucitaban—todo por el mandato de aquel a quien ahora tentaban. Y sin embargo, frente a todo esto, exigían algo nuevo y diferente, algún presagio celestial que demostrara que lo que ya habían visto venía de lo alto y no de abajo.
¿Esperaban acaso una nube de día y una columna de fuego de noche rodeando a los Doce? ¿Debía Jesús dividir las aguas del mar de Galilea—solidificándolas con un muro de agua a la derecha y otro a la izquierda—para que todos pudieran caminar desde Capernaúm hasta la tierra de los gadarenos en suelo seco? ¿Esperaban ver temblar el monte Sion o el monte Moriah mientras el humo ascendía al cielo como de un horno? ¿Esperaban que este nuevo Maestro hiciera descender fuego del cielo y consumiera a seiscientos centuriones romanos con las sesenta legiones a las que servían? ¡Cuán poco sabían acerca de cómo opera el Señor del cielo entre los hombres! Verdaderas señales ya habían visto; pero señales del tipo que ellos buscaban no podían ser dadas sin interferir con la ley divina del albedrío bajo la cual todos los hombres deben vivir.
“Pero él les respondió y dijo,” como registra Mateo, “La generación mala y adúltera demanda señal,” y como lo expresa Lucas, “Esta es una generación mala: busca señal.” Luego, como ambos sinópticos afirman: “No se les dará señal sino la señal del profeta Jonás; porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra.”
¡Una señal del cielo! ¿Qué papel desempeñan las señales en el plan eterno de las cosas? ¿Por qué estos detractores, doctos en las Escrituras, creen que pueden provocar más enemistad contra el Santo al exigirle una señal? ¿Debería Él dar alguna señal que aún no haya dado? ¿Existe acaso algún gran presagio celestial que pruebe que Él es el Hijo de Dios?
Jesús vino, ciertamente, a dar señales y a obrar milagros. Era parte de su misión ministerial, y al hacerlo actuaba con el poder y la autoridad de su Padre. Las señales son para los santos, no para el mundo. Las señales siguen a los que creen; no están destinadas a convertir a los impíos o incrédulos. La fe precede al milagro. El Señor dice: “Mostraré milagros, señales y prodigios a todos los que crean en mi nombre. Y quien lo pida en mi nombre con fe, echará fuera demonios; sanará a los enfermos; hará que los ciegos reciban la vista, los sordos oigan, los mudos hablen y los cojos anden… Pero sin fe no se manifestará cosa alguna, excepto desolaciones sobre Babilonia.” (Doctrina y Convenios 35:8–11.)
Habrá también otras señales—señales en los cielos arriba y en la tierra abajo—prodigios maravillosos que identificarán y testificarán de las cosas que ocurren entre los hombres y que afectan su salvación eterna. Pero estas señales solo son comprendidas por aquellos que poseen el don y el poder del Espíritu Santo; son entendidas únicamente por los santos. La señal de la estrella fue dada para anunciar el nacimiento de la Estrella de Israel, pero solo aquellos que tenían fe, los que esperaban la Consolación de Israel—los sabios de Oriente y un pequeño grupo de almas fieles en Palestina y en las Américas—solo esos pocos comprendieron lo que significaba.
Aquellos que buscan señales—ya sea para crear fe o para alimentar su ego—dentro o fuera de la Iglesia, fracasarán en su búsqueda de aprobación divina. “El que busca señales verá señales, pero no para salvación… La fe no viene por las señales, sino que las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni según les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe, para realizar obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios; y con aquellos con quienes Dios está enojado, no se complace; por tanto, a tales no les muestra señales, sino solo en su ira, para su condenación.” (Doctrina y Convenios 63:7–11).
Para los escribas y fariseos de todas las generaciones; para los impíos y malvados de toda época; para los incrédulos que caminan por senderos mundanos, solo hay una señal—una sola—que prueba la divinidad de Cristo: la señal del profeta Jonás. Esa señal es que Jesús fue crucificado, murió y resucitó al tercer día en gloriosa inmortalidad. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre pasaría igual período en una tumba terrenal. Así como el pez vomitó a Jonás desde la oscuridad de una tumba viviente, así también Jesús salió a una nueva vida desde una tumba que no pudo retenerlo. El Hijo del Hombre—el Hijo de Dios—rompió las ligaduras de la muerte, se convirtió en “las primicias de los que durmieron”, y vive para siempre en gloria inmortal. La resurrección prueba que Jesús es el Mesías; es la señal dada por Dios a todos los hombres de la verdad y divinidad de su obra.
¿Qué señal da la Deidad de que existe un Dios? Para los santos hay muchas, pero para los impíos y malvados solo hay una: el hecho mismo de la creación. Dios es el Creador, y todas las cosas testifican que hay un Dios. ¿Cómo podría haber creación sin un Creador? En verdad, la creación da testimonio del Creador.
¿Qué señal da Él de que Cristo es el Hijo de Dios? Nuevamente, para los santos hay muchas, pero para los escribas y fariseos del mundo solo hay una: el hecho de la resurrección. Cristo es el Redentor, y su triunfo sobre la muerte establece su divinidad. ¿Cómo podría haber resurrección sin un Redentor? Verdaderamente, la resurrección da testimonio del Redentor.
¿Qué señal da Él de que el Espíritu Santo es el testigo y el testificador, el revelador de la verdad salvadora en todas las épocas? Una vez más, para los santos las señales son muchas, pero para los hombres mundanos—y el mundo no puede recibir al Espíritu Santo sin arrepentimiento—solo hay una señal: el don de profecía. Es la realidad de la visión profética; es el hecho de que Dios revela de antemano, por boca de sus santos profetas, todas las cosas que conciernen y afectan la salvación de los hombres sobre la tierra. El Espíritu Santo es un revelador, y el hecho mismo de la revelación, de la profecía y de los dones espirituales lo identifica como el poder y la fuente de donde proceden. ¿Cómo podría haber revelación sin un revelador? La presencia de los dones del Espíritu testifica de la existencia del tercer miembro de la Deidad.
Tales son las señales—y no hay otras—que Dios da a los impíos y a los incrédulos. Si creen y se arrepienten, si son bautizados y reciben el Espíritu Santo, si caminan rectamente ante el Señor, entonces las señales sin fin, los milagros incesantes y las maravillas más allá de la comprensión mortal fluirán hacia ellos por los siglos de los siglos. Tal es la ley que rige las señales.
Y así, acumulando condenación sobre aquellos que estaban presentes, y hablando tanto en tono doctrinal como de testimonio, Jesús dice:
Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación.
La reina del sur [la reina de Saba] se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí.
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí, uno mayor que Jonás está aquí.
No debemos abandonar estas severas y proféticas declaraciones del Profeta de Nazaret—dadas a los pecadores en cuanto a las señales—sin una aguda conciencia del efecto que tiene el adulterio sobre la espiritualidad. El adulterio embota tanto las sensibilidades espirituales del hombre que se vuelve extremadamente difícil para él creer en la verdad cuando la oye. La inmoralidad sexual es el segundo crimen personal más grave, solo superado por el asesinato. Para quienes son culpables de una ofensa tan grave contra Dios y sus leyes, el camino de regreso a la limpieza y la pureza es empinado y pedregoso. Puede recorrerse, pero el camino no es fácil.
Más aún: «Algunos pecados no pueden separarse; están inseparablemente unidos. Nunca hubo un buscador de señales que no fuera también un adúltero, así como nunca hubo un adúltero que no fuera también un mentiroso. Una vez que Lucifer tiene un firme control sobre una debilidad humana, también aplica su poder sobre debilidades afines.» (Comentario 1:277.)
¿Quién pertenece a la familia de Jesús?
(Mateo 12:46-50; JST Mateo 12:44; Marcos 3:31-35; JST Marcos 3:26; Lucas 8:19-21; 11:27-28; JST Lucas 8:19-20; 11:29)
Ahora nuestra atención se dirige a la Bienaventurada Virgen y a sus otros hijos e hijas, los descendientes de María y José. María y algunos de los hermanos de Jesús desean hablar con Él, pero no pueden hacerlo debido a la multitud. Se le dice: «Tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo.»
Parece ser, a partir de los registros inspirados que ahora tenemos entre nosotros, que el Maestro siempre utilizó cada evento sucesivo en su vida como una ocasión para enseñar doctrina y testificar de su propia divinidad. Un evento tan común como la presencia de su madre y algunos de sus mediohermanos—con quienes creció en Nazaret, con quienes jugó, trabajó y se relacionó en las colinas galileas de antaño—se convierte en una ocasión para una declaración formal y profunda. Jesús dijo:
¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: He aquí, mi madre y mis hermanos. Y les dio instrucciones acerca de ella, diciendo: Yo voy por mi camino, porque mi Padre me ha enviado. Y cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre.
Ya sea en este punto o en otro momento—¿cómo podemos estar seguros?—«una mujer de la multitud levantó su voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que chupaste.» Y Él respondió: «Sí, y bienaventurados todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan.»
Hay algunas cosas más importantes que las herencias familiares. Es cierto que María fue bendita porque dio a luz al Hijo de Dios, pero todas las mujeres pueden ser bendecidas como la bendita María si guardan los mandamientos del bendito Dios. Es cierto que estos hijos de María eran los hermanos y hermanas de Jesús, los frutos del mismo vientre en el que su cuerpo mortal fue creado del polvo de la misma tierra, pero todos los discípulos también eran sus hermanos y hermanas si hacían la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Las bendiciones del cielo están disponibles—libremente, sin dinero y sin precio—para todos los hombres. Todos los hombres no pueden nacer en este mundo como los hijos de Dios, según la carne, pero todos, mediante la justicia, pueden ser adoptados en la familia del Dios Eterno y convertirse en coherederos con Cristo de la plenitud de la gloria y el poder del Padre. No todos los pueblos pueden ser la simiente literal de María, pero todos, mediante la justicia, pueden ser adoptados en la familia de su Hijo Primogénito y convertirse en sus hermanos y hermanas. De hecho, el mismo plan de salvación exige un nuevo nacimiento, un nacimiento hacia la justicia, mediante el cual todos los discípulos, todos los santos, se convierten en los hijos e hijas de Jesucristo. Nacen de nuevo; se convierten en miembros de su familia.
Y todas estas bendiciones están disponibles porque Jesús era el Hijo de Dios. Incluso al anunciarlas, para que María o cualquiera de sus parientes sanguíneos no sintieran una intimidad excesiva, o sintieran que deberían ejercer control sobre el Primogénito de María, habla de su propio Padre como estando en los cielos, y dice explícitamente: «Yo voy por mi camino, porque mi Padre me ha enviado.»
Entonces, ¿quiénes son los miembros de la familia de Lucifer y quiénes de la familia del Señor Jesús? ¿No somos todos hijos de aquel a quien elegimos obedecer? ¿No es, como dijo Alma: «Si un hombre produce buenas obras, escucha la voz del buen pastor, y lo sigue; pero el que produce malas obras, éste se convierte en hijo del diablo, porque escucha su voz y lo sigue.» (Alma 5:41.)
Sección 6
El Ministerio Galileo Continuo
El Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes; … para consolar a todos los que lloran; Para ordenar a los que lloran en Sion, darles hermosura por cenizas, aceite de gozo por lamento, manto de alabanza por espíritu angustiado; para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que él sea glorificado. (Isaías 61:1-3)
Ahora vemos a Jesús avanzando con la majestad y gloria de su eterna divinidad—predicando, sanando y testificando.
Lo vemos entre sus vecinos y amigos galileos, algunos de los cuales tienen gran fe; otros tienen almas oscurecidas por el pecado y la incredulidad.
Él habla en parábolas, particularmente a aquellos que no están preparados para recibir la palabra de manera clara. Oyen hablar de un sembrador, de semillas que crecen por sí solas, de trigo y cizaña, de la semilla de mostaza y de la levadura, del tesoro escondido y de una perla de gran precio, y de la red del evangelio.
Acalma una tormenta en el Mar de Galilea, sana a un endemoniado entre los gadarenos, resucita a la hija de Jairo de la muerte, sana a la mujer con flujo de sangre, y hace que los ciegos vean y los mudos hablen.
Y a pesar de todo esto, nuevamente es rechazado en Nazaret.
Luego instruye a los Doce y los envía, dotándolos de poder desde lo alto.
Con tristeza vemos al amado Bautista decapitado por orden del malvado Antipas.
Entonces Jesús alimenta a los cinco mil en un lugar solitario cerca de Bethsaida-Julias, camina sobre el mar y continúa sus milagros en la tierra de Genesaré.
Y finalmente, como el evento culminante de esta parte de su ministerio, escuchamos el sermón sobre el pan de vida y el discurso sobre la limpieza.
¡Cuán verdaderamente—según las promesas—reemplazó el lamento con aceite de gozo, las cenizas con hermosura, y el espíritu angustiado con el manto de alabanza!
¡Ojalá todos los que vieron, oyeron y sintieron lo que él hizo entonces hubieran creído en él—“que sean llamados árboles de justicia” y “plantío del Señor”!
Capítulo 49
Jesús Enseña en Parábolas
Oíd, pueblo mío, mi ley: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola; hablaré de cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y conocido, y nuestros padres nos las han contado. (Salmo 78:1-3)
Por qué Jesús enseñaba en parábolas
(Mateo 13:1-3, 9-17, 34-35; JST Mateo 13:10-11, 13, 15-16; Marcos 4:1-2, 9-12, 21-25, 33-34; JST Marcos 4:9, 18-20, 26; Lucas 8:4, 8, 16-18; JST Lucas 8:18)
Todo escolar sabe que Jesús enseñó en parábolas, pero escasamente hay un teólogo erudito o un divino educado en todas las universidades académicas que sepa por qué eligió esta forma única de pedagogía. Hay, por supuesto, muchos eruditos de las Escrituras que son conscientes de por qué dijo que usaba parábolas, pero su enfoque, casi sin excepción, es explicar que no pudo haber querido lo que dijo en el sentido literal y verdadero de la palabra, y por lo tanto utilizó las parábolas por tal o cual razón que ellos mismos idearon.
Es justo decir que los exégetas scripturales que han especulado y pontificado, en la literatura religiosa de hoy, sobre por qué nuestro Señor usó parábolas y sobre lo que esas parábolas significan, no han tenido las ventajas de lo que la revelación moderna dice sobre los temas en cuestión. Sin embargo, por cualquier razón, las brillantes fantasías de los eruditos, en lo que respecta al uso de las parábolas por parte de nuestro Señor, tienen poco valor para nosotros.
En nuestra lucha continua por aprender de Él, por medio de quien viene la salvación, estamos a punto de encontrarnos con el comienzo de las parábolas. No sabemos si estas son las primeras parábolas relatadas por Jesús—de hecho, es un poco irrazonable suponer que no se han relatado otras en los veinte meses aproximadamente desde su bautismo—pero al menos estas son las primeras grandes parábolas preservadas para nosotros en el registro scriptural. Y fue su uso en este momento lo que causó que sus discípulos preguntaran: «¿Por qué les hablas tú en parábolas?»
Como preludio necesario a nuestro análisis de las parábolas tal como caen de los labios divinos, será útil tener ante nosotros las circunstancias sociales e históricas que las trajeron al mundo, así como también comprender su naturaleza, uso y propósito en el plan del evangelio. Los siguientes puntos de historia y principio nos ayudarán a obtener la perspectiva que necesitamos.
1. Naturaleza de las parábolas.
«Las parábolas son relatos breves que resaltan e ilustran verdades espirituales. Las que Jesús pronunció tratan sobre eventos reales o, si son ficticias, son tan consistentes y probables que pueden considerarse experiencias comunes de muchas personas.» (Comentario 1:283.)
«La característica esencial de una parábola es la comparación o similitud, mediante la cual se usa algún incidente ordinario, bien comprendido, para ilustrar un hecho o principio no expresado directamente en la historia. … El relato o incidente sobre el cual se construye una parábola puede ser un acontecimiento real o ficticio; pero, si es ficticio, la historia debe ser consistente y probable, sin mezcla de lo inusual o milagroso. En este aspecto, la parábola se diferencia de la fábula, siendo esta última imaginativa, exagerada e improbable en cuanto a los hechos; además, el propósito de la fábula es diferente, ya que la parábola tiene como objetivo transmitir una gran verdad espiritual, mientras que la llamada moral de la fábula solo sugiere, en el mejor de los casos, logros mundanos y ventajas personales. Las historias de árboles, animales y cosas inanimadas que hablan entre sí o con los hombres son completamente fantásticas; son fábulas o apologías, ya sea que el desenlace se muestre como bueno o malo; para la parábola, estos muestran contraste, no similitud. El propósito declarado de la fábula es más bien entretener que enseñar. La parábola puede incorporar una narrativa, como en los casos del sembrador y la cizaña, o simplemente un incidente aislado, como en los casos de la semilla de mostaza y la levadura.»
«Las alegorías se distinguen de las parábolas por su mayor extensión y detalle de la historia, y por la íntima mezcla de la narrativa con la lección que se pretende enseñar; en las parábolas, estos elementos se mantienen claramente separados. Los mitos son historias ficticias, a veces con una base histórica real, pero sin simbolismo de valor espiritual. Un proverbio es un dicho corto y sentencioso, en forma de una máxima, que denota una verdad o sugerencia definida por comparación. Los proverbios y las parábolas están estrechamente relacionados, y en la Biblia los términos se usan a veces de manera intercambiable.» (Talmage, pp. 298-99.)
2. Muchas doctrinas están reservadas para los fieles.
Todo maestro del evangelio—desde el Principal Anciano, que es Cristo, hasta el más pequeño y bajo de sus siervos—debe determinar, en todas las situaciones de enseñanza, qué porción de la verdad eterna ofrecerá a sus oyentes del momento. El evangelio y sus verdades eternas son siempre los mismos: lo que era verdadero hace dos mil años es verdadero hoy; las verdades que permitieron a Abraham servir a Jehová y obtener la salvación son las mismas que nos permiten a nosotros servir a Cristo y obtener una recompensa semejante. Pero no todas las personas en todas las épocas y bajo todas las circunstancias están preparadas para recibir la plenitud de todas las verdades del evangelio. El Señor da su palabra a los hombres línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá un poco, confirmando su esperanza, edificando cada nueva revelación sobre los cimientos del pasado, dando a sus hijos solo aquella porción de su palabra que son capaces de soportar.
Cuando los élderes de Israel salen a proclamar el evangelio al mundo, están sujetos a dos mandamientos que los espiritualmente inexpertos podrían asumir que son contradictorios. En uno de ellos, el Señor dice: “Enseñad los principios de mi evangelio que están en la Biblia y en el Libro de Mormón.” (D&C 42:12.) ¿Significa esto que son libres de enseñar todo lo que saben sobre todas las doctrinas que se encuentran en las escrituras estándar? En otra revelación, el Señor dice: “Proclamad buenas nuevas, … Y de dogmas no hablaréis, sino que declararéis arrepentimiento y fe en el Salvador, y remisión de pecados por el bautismo y por fuego, sí, incluso el Espíritu Santo.” (D&C 19:29-31.) El claro significado, por supuesto, es que los siervos del Señor van a enseñar lo que las personas están preparadas para recibir, nada más. Deben declarar buenas nuevas, proclamar el mensaje de la restauración, enseñar las doctrinas simples y fáciles, y dejar de lado los misterios. No deben presentar lecciones de cálculo a los estudiantes que primero deben aprender aritmética; no deben revelar los misterios del reino hasta que las personas crean los principios primeros; deben darles leche antes que carne.
Alma resumió las restricciones bajo las cuales los predicadores de justicia sirven al decir: “A muchos se les ha dado conocer los misterios de Dios; sin embargo, están bajo un mandato estricto de que no impartan más que la porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, según la atención y diligencia que le den.” Tal es el principio universal; no es cuánto sabe el maestro, sino cuánto está preparado para recibir el estudiante. La doctrina fuerte y profunda, hablada a personas rebeldes, las aleja aún más y amplía el abismo entre ellas y los santos de Dios.
Entonces, Alma, con un lenguaje claro y directo, describe, por así decirlo, a los escribas y fariseos, por un lado, y a los fieles discípulos que rodeaban a Jesús, por otro: “Y por tanto,” continúa, “el que endurecerá su corazón, a él se le dará la menor porción de la palabra; y el que no endurecerá su corazón, a él se le dará la mayor porción de la palabra, hasta que se le dé conocer los misterios de Dios, hasta que los conozca en su totalidad. Y los que endurecerán sus corazones, a ellos se les dará la menor porción de la palabra hasta que no sepan nada acerca de sus misterios; y entonces serán cautivos del diablo, y conducidos por su voluntad hacia la destrucción. Ahora, esto es lo que se entiende por las cadenas del infierno.” (Alma 12:9-11.)
Incluso los verdaderos santos—los discípulos creyentes, aquellos que han aceptado el evangelio y recibido el don del Espíritu Santo—no están preparados para recibir todas las cosas. Nosotros tenemos la plenitud del evangelio eterno, lo que significa que tenemos toda verdad, poder, sacerdocio y llaves necesarias para habilitarnos a obtener la plenitud de la salvación en el reino de nuestro Padre. Pero no tenemos, y aún no estamos preparados para recibir, la plenitud de la verdad del evangelio.
Esto se ilustra perfectamente por el hecho de que no tenemos la porción sellada del Libro de Mormón. Ese tesoro de las Escrituras contiene un relato de la creación del mundo, de las tratos de Dios con los hombres en todas las épocas, de la Segunda Venida del Hijo del Hombre, y de la era milenial cuando la tierra descansará y Sion prosperará plenamente—todo lo cual no estamos preparados para recibir. Las doctrinas reveladas al hermano de Jared, y que están registradas en la porción sellada del Libro de Mormón, fueron conocidas entre los jarédes; eran conocidas por los nefitas durante su Era Dorada; ciertamente fueron conocidas y enseñadas en la Sión de Enoc; pero cuando el pueblo lehita “se fue empobreciendo en incredulidad”, a Moroni se le ordenó “esconderlas”. “No saldrán a los gentiles hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad, y se limpien delante del Señor,” dice Moroni.
Vivimos en un día preparatorio, un día en el que estamos preparándonos, se espera, para recibir la mayor luz y conocimiento que un Dios lleno de gracia tiene guardados para nosotros. Como lo registra Moroni: “Y en ese día que ellos ejerzan fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que puedan ser santificados en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, incluso el desenvolvimiento de todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellas están.” (Éter 4:1-7.)
3. Las parábolas esconden doctrinas del evangelio a aquellos cuyos corazones están endurecidos.
Al hablar en parábolas, Jesús simplemente está practicando lo que ha estado predicando. En el Sermón del Monte, les dijo a los Doce que debían ir al mundo, predicar el evangelio, llamar a los hombres al arrepentimiento e invitarlos a unirse a la Iglesia. Sin embargo, se les instruyó a guardar los misterios del reino dentro de sí mismos, y no dar lo que era santo a los perros, ni echar sus perlas delante de los cerdos. Jesús les dijo que el mundo no podría recibir aquello que ellos mismos apenas podrían soportar, y que si daban las perlas del evangelio a los impíos e incrédulos, esas personas rebeldes y de poca fe primero rechazarían el mensaje, y luego usarían las mismas verdades que habían oído para desgarrar, destruir y causar estragos entre aquellos cuya fe era débil.
Ahora encontramos a Jesús en la orilla de Galilea, en medio de una gran congregación, reunida de cada ciudad. Entre ellos están los Doce, muchos discípulos que saben que él es el Mesías, y muchos otros, influenciados por los escribas y fariseos, que lo rechazan como un impostor y creen que sus milagros son hechos por un poder maligno. La multitud es tan grande que él entra en un barco, se sienta y se dirige a la multitud que está de pie en la orilla. Muchas verdades y mucha exhortación—como era su costumbre—caen de sus labios, además de lo cual, el registro dice: “Les habló muchas cosas en parábolas.”
Más tarde, estando solo con los Doce y algunos otros discípulos favorecidos, le preguntan por qué habla en parábolas y qué significan las parábolas. En cuanto a la elección de las parábolas como medio de enseñanza, cabe notar que los discípulos no preguntaron «¿Por qué nos hablas a nosotros en parábolas?» sino “¿Por qué les hablas a ellos?”—a los escribas y fariseos; a los espías enviados por el Sanedrín para encontrar faltas en cada palabra suya; a aquellos cuyos corazones estaban endurecidos contra la palabra—“¿Por qué les hablas a ellos en parábolas?”
Jesús respondió: “Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado.”
Estas palabras son de Mateo. Pero, aún mejor, como lo preserva Marcos, Jesús dijo:
A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios; pero a los que están fuera, todas estas cosas se les hacen en parábolas.
Es decir, las parábolas son para los no miembros de la Iglesia, para aquellos fuera del reino, o, en el mejor de los casos, como veremos, para aquellos que son débiles en la fe; quienes no están preparados para recibir la verdad expresada en palabras claras; de quienes la verdad completa debe, por el momento, permanecer oculta. A los Doce, a María Magdalena y a los otros discípulos fieles, tanto hombres como mujeres, que viajaron y ministraron con Él, a todos los santos creyentes de su tiempo—a ellos se les dio conocer la doctrina; para ellos no era necesario que estuviera oculta en una parábola.
Porque a todo el que recibe, se le dará, y tendrá más abundancia; pero al que no recibe, aún lo que tiene le será quitado.
Por tanto, les hablo en parábolas: porque viendo, no ven; y oyendo, no oyen, ni entienden.
Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: “Oyendo oiréis y no entenderéis; y viendo veréis y no percibiréis.”
4. Las parábolas revelan verdades a aquellos cuyos corazones están abiertos y son receptivos.
Con todo, las parábolas son majestuosos medios de enseñanza, y sí revelan la verdad, y añaden luz y comprensión a aquellos que ya tienen el don de entender, así como a aquellos que sinceramente buscan la verdad. Las doctrinas de salvación se presentan en su forma más convincente y persuasiva cuando se expresan en palabras cuidadosamente elegidas, como cuando el Señor resucitado ministró entre los nefitas. Cabe señalar que Él no les habló en parábolas; eran un pueblo preparado para su Rey. Los impíos e incrédulos entre ellos habían sido destruidos por los temblores, los fuegos, los torbellinos y las desolaciones en las Américas que acompañaron la crucifixión, y los que quedaban entre los nefitas estaban listos para recibir la palabra de la verdad tal como venía, en simplicidad y claridad.
Sin embargo, las parábolas, plantadas en las mentes de los buscadores de la verdad, les ayudan a recordar los temas involucrados hasta que llegue el momento en que el conocimiento pleno y claro parta el velo parabólico y quede revelado para que todos lo vean. Y las parábolas forman un reservorio de conocimiento sobre el cual incluso los santos pueden meditar e indagar mientras buscan perfeccionar y expandir sus limitadas visiones de los temas del evangelio.
Continuando con su denuncia de aquellos a quienes debe hablar en parábolas porque no son dignos ni están calificados para escuchar la palabra de manera clara, Jesús dice:
“Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y sus oídos son duros para oír, y han cerrado sus ojos; no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane.”
Luego Jesús hace el contraste y muestra en qué las enseñanzas claras y sus parábolas, porque estas últimas también son entendidas por sus discípulos, son de gran valor para aquellos cuyos corazones están abiertos.
“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Y bienaventurados sois vosotros porque os han llegado estas cosas, para que las entendáis. Y en verdad os digo que muchos profetas justos han deseado ver estos días que vosotros veis, y no los han visto; y oír lo que vosotros oís, y no lo han oído.”
¡Cuán benditos fueron ellos en aquel día al escuchar tanto las parábolas como las enseñanzas claras! ¡Y sin embargo, cuán benditos somos nosotros al vivir en este día, un día en que la palabra de Dios está nuevamente en la boca de los administradores legales, siervos que ahora ministran en el lugar y en el lugar de aquel que cumplió su misión en Galilea, Judea, Perea y toda Palestina!
5. Las parábolas son tipos y sombras de cosas celestiales.
La doctrina pura tiene un origen celestial. Cuando se revela de manera clara y sencilla, ilumina el camino hacia la vida eterna, como por ejemplo la declaración clara de que los hombres deben arrepentirse y ser bautizados para obtener la salvación. Pero cuando, por alguna razón, no es prudente presentar esta o aquella verdad en toda su grandeza deslumbrante, puede ser apropiado revelar un tipo o una sombra, una similitud, una luz tenue y naciente, algo que señale hacia la doctrina en toda su espléndida revelación. Con frecuencia, tales tipos y sombras y similitudes son parábolas. Ellas dan testimonio de verdades eternas y dirigen la atención de los estudiantes del evangelio hacia las doctrinas involucradas sin especificar qué son las doctrinas o cómo operan.
Así, las parábolas no son fuentes para buscar aprender doctrina. Pueden servir como ilustraciones de principios del evangelio; pueden dramatizar, de manera gráfica y persuasiva, algunas verdades del evangelio; pero no es su propósito revelar doctrina o, por sí solas, guiar a los hombres a lo largo del curso que lleva a la vida eterna. Las parábolas solo pueden ser entendidas, en su pleno y completo significado, después de que uno conozca las doctrinas sobre las cuales hablan.
Por ejemplo, en el curso de revelar algunas cosas relativas a la unidad, el Señor, en la revelación moderna, da una parábola muy simple:
“Y deje cada hombre que estime a su hermano como a sí mismo, y practique la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, que cada hombre estime a su hermano como a sí mismo. Porque ¿qué hombre entre vosotros, teniendo doce hijos, y no siendo respetuoso con ellos, y ellos sirviéndole obedientemente, y él les dice a uno: Viste de ropas y siéntate aquí; y al otro: Viste de harapos y siéntate allí—y mira a sus hijos y dice: Soy justo? He aquí, esto os he dado como una parábola, y es incluso como soy yo. Os digo, sed uno; y si no sois uno, no sois míos.” (D&C 38:24-27)
Aquí, entonces, hay una parábola que ilustra algo sobre el Señor. ¿Qué significa? ¿Está hablando de tiempo o de eternidad? ¿Trata sobre la igualdad temporal o espiritual, o ambas? ¿Entran todos los hombres a esta vida, o a la siguiente, con dones iguales? ¿Hace referencia a los doce apóstoles o a las doce tribus de Israel? ¿En qué sentido debe el pueblo del Señor ser uno? Y así sucesivamente. Las parábolas son tipos y sombras—algo para meditar, analizar y orar sobre ello. De hecho, esta es una de sus atracciones. Son una especie de rompecabezas religioso esperando ser resuelto, un misterio sagrado esperando ser descubierto.
«Quizás ningún otro modo de enseñanza fue tan común entre los judíos como el de las parábolas,» dice Edersheim. Sin embargo, sus parábolas, «eran casi enteramente ilustraciones de lo que se había dicho o enseñado.» Las parábolas de nuestro Señor también eran ilustraciones, pero eran mucho más. Arrojaban una luz propia, o quizás arrojaban la luz del cielo. «Todas las parábolas hacen referencia a escenas bien conocidas, como las de la vida diaria; o a eventos, ya sean reales, o tales como todos esperarían en determinadas circunstancias, o como serían conformes a las nociones predominantes.»
«Tales imágenes, familiares para la mente popular»—especialmente en el caso de las parábolas de Jesús—»están en la parábola [misma] conectadas con realidades espirituales correspondientes. … Hay algo que distingue la parábola de la mera ilustración. Esta última no transmite más que—quizá ni siquiera tanto como—lo que se iba a ilustrar; mientras que la parábola transmite esto y mucho más a aquellos que pueden seguir sus sombras hasta la luz con la que han sido proyectadas. En verdad, las parábolas son sombras delineadas—grandes, quizás, y tenues—como la luz de las cosas celestiales cae sobre escenas bien conocidas, que corresponden a, y tienen su contraparte más elevada en las realidades espirituales. … Las cosas en la tierra y el cielo son afines, y lo uno puede convertirse para nosotros en parábolas de lo otro.» (Edersheim 1:580-82.)
6. La enseñanza parabólica es a menudo un acto de misericordia.
Ahora somos conscientes de que las parábolas presentan solo aquella porción de la palabra del Señor que Él, en su sabiduría, considera conveniente transmitirnos en un momento dado. En muchos casos, este mismo acto de limitar la cantidad de verdad ofrecida a los hombres es en sí mismo un acto de misericordia. “Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda; y al que peca contra la mayor luz, recibirá mayor condenación.” (D&C 82:3.) Ofrecer verdades a criaturas impías e incrédulas, que con toda seguridad las rechazarán, es hacer más que echar perlas delante de los cerdos. Es hacer posible una condena mayor sobre aquellos que rechazan la mayor luz.
“Claramente se muestra un elemento de misericordia en el modo de instrucción parabólica adoptado por nuestro Señor bajo las condiciones prevalecientes en ese momento. Si Él siempre hubiera enseñado en declaraciones explícitas, tales como aquellas que no requerían interpretación, muchos entre sus oyentes habrían caído bajo condenación, ya que eran demasiado débiles en la fe e incapaces de romper los lazos del tradicionalismo y los prejuicios engendrados por el pecado, para aceptar y obedecer la palabra salvadora. Su incapacidad para comprender los requerimientos del evangelio, en justa medida, le daría a la Misericordia cierto reclamo sobre ellos, mientras que si hubieran rechazado la verdad con pleno entendimiento, la Justicia severa ciertamente exigiría su condenación.” (Talmage, pp. 296-97.)
7. Las parábolas abren la puerta a mayor luz y conocimiento.
Ahora, como preludio a nuestro estudio de las parábolas tal como son, hemos considerado su naturaleza y carácter. Nos hemos recordado a nosotros mismos que el Señor da a los hombres solo aquella porción de su palabra que están espiritualmente preparados para recibir, y hemos visto cómo las parábolas ocultan las doctrinas de la salvación de aquellos cuyos ojos no están abiertos a las realidades espirituales. También hemos expuesto cómo estas expresiones parabólicas maravillosamente formuladas y perfectamente presentadas por Jesús revelan grandes verdades espirituales a aquellos cuyos corazones están abiertos y cuyas almas tienen hambre y sed de las cosas del Espíritu, y hemos llegado a conocer que las parábolas inspiradas son tipos y sombras de las cosas celestiales, y que por medio de ellas la luz del cielo es proyectada hacia la tierra para el mejoramiento y bendición eterna de todos aquellos sobre quienes sus rayos brillan. Y hemos señalado que es un acto de misericordia divina retener de las almas marchitas y espiritualmente enfermas la luz completa del cielo, no sea que su rechazo asegurado condene aún más a los que son irreceptivos e incrédulos entre los hombres.
Nos queda por considerar una verdad añadida, y es, quizás, el uso más grande e importante al que se destinan las parábolas. Jesús vino a predicar el evangelio y llevar los pecados de todos aquellos que creerían en sus palabras y vivirían sus leyes. Vino a proclamar el año aceptable del Señor, a traer buenas nuevas a los humildes, a abrir las puertas de la prisión de las tinieblas e incredulidad, y a dejar que la luz del cielo habite en los corazones de los hombres en la tierra. Vino a dar a cada hombre tanta verdad celestial como el alma limitada de cada uno le permitiera recibir.
Si la justicia que Jesús derramó sobre los hombres cayó sobre costuras de roca y dunas de arena, se deshizo como si no tuviera valor; si cayó en el placentero valle del Jordán o dentro de las puertas del Edén, entonces causó que el grano creciera, el fruto madurara y el ganado bebiera y viviera. Pedro, Santiago y Juan estaban preparados—espiritualmente, intelectualmente, moralmente—para beber la lluvia torrencial de luz divina en forma de doctrina pura, porque caminaban en el valle del Jordán y buscaban la puerta del Edén. Pero cuando las verdades celestiales y vivificantes cayeron sobre los espías escribas del Sanedrín, no produjeron más fruto que el que produciría un aguacero del desierto en un árido desierto de roca, arena y azufre.
Y sin embargo, tal vez llegue un día cuando incluso el desierto florezca como la rosa; cuando manantiales de agua viva brotarían en las rocosas y arenosas almas de aquellos que ahora no creen en la verdad y rechazan al Proveedor. Para ellos, las parábolas son un recordatorio de verdades a medio ver aún por aprender; contienen algunos rayos de luz espiritual, ocultos por las nubes de la incredulidad, cuyos rayos en cualquier momento podrían atravesar el velo brumoso para dejar entrar luz en las almas humanas. Contienen gotas de verdad, que descienden de manantiales eternos, de los cuales todas las personas están invitadas a venir y beber, y no tendrán más sed.
Las parábolas son un llamado a investigar la verdad; a aprender más; a indagar en las realidades espirituales, las cuales, a través de ellas, solo se ven de manera tenue. Las parábolas ponen en marcha a los buscadores de la verdad en la dirección de más luz, conocimiento y entendimiento; invitan a los hombres a meditar sobre tales verdades como sean capaces de soportar, con la esperanza de aprender más. Las parábolas son un llamado a venir a Cristo, a creer en sus doctrinas, a vivir sus leyes y a ser salvos en su reino. Enseñan aritmética a aquellos que tienen la capacidad de aprender cálculo en su debido momento. Son la leche suave de la palabra que prepara nuestros procesos digestivos espirituales para deleitarnos con la carne doctrinal del reino.
Y así, Jesús, habiendo entregado la parábola del sembrador, sin más preámbulos dice: «El que tenga oídos para oír, oiga.» Es decir: «Si eres capaz de entender esta parábola, hazlo. Estudia, ora, medita; busca iluminación; sintonízate con los susurros del Espíritu, hasta que su pleno significado y su importancia se iluminen ante ti. De esta manera aprenderás más de mí y de mi evangelio.»
Sin embargo, incluso los Doce sintieron la necesidad de recibir más guía, la cual luego pidieron y recibieron. Y después de que Jesús mismo interpretara—al menos parcialmente—la parábola del sembrador, dijo:
“Nadie, cuando enciende una vela, la cubre con un recipiente, ni la pone debajo de una cama; sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz.”
“Os he dado esta parábola para que podáis aprender su significado. Es como una vela puesta para dar luz en una casa. La di para que aprendáis más de mi evangelio; de lo contrario, la habría escondido bajo un recipiente o una cama.” O: “Nadie que sea un verdadero ministro, cuando trae luz del evangelio, la cubre con misterio y confusión (como es el caso, por ejemplo, con los credos sectarios que describen a Dios), sino que muestra tanta luz como los hombres son capaces de soportar.” (Comentario 1:291.)
“Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni nada secreto que no haya de salir a la luz.”
“Porque ninguna parábola, ninguna enseñanza, ningún misterio, ninguna cosa oculta debe ser mantenida alejada del conocimiento de los fieles; finalmente todas las cosas serán reveladas, y los justos las conocerán.” (Comentario 1:291.)
Luego, de nuevo, Jesús repitió: “El que tenga oídos para oír, oiga,” que es su súplica a todos para aprender el significado de sus parábolas. Pero aún hay más por venir. Jesús continúa:
“Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, se os medirá; y a vosotros que continuéis recibiendo, se os dará más; porque al que tiene, se le dará; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.”
“Pero mirad cómo oís y aceptáis la verdad del evangelio, porque solo seréis recompensados con nueva revelación si estáis preparados para recibirla. La medida de atención que le deis a las verdades ya reveladas dictará cuánta nueva verdad se os dará. Si continuáis recibiendo luz y verdad, y permanecéis en ellas, finalmente seréis perfeccionados en la verdad y conoceréis todas las cosas. Pero si no continuáis recibiendo la luz del evangelio, y camináis en esa luz, os será quitada incluso la luz que una vez tuvisteis, y caminaréis en tinieblas.” (Comentario 1:291-92.)
Y así, con todos estos principios y esta exhortación ante nosotros, ahora estamos listos para saborear la dulzura de la primera serie de grandes parábolas registradas por nuestros amigos del Nuevo Testamento.
Capítulo 50
Parábolas habladas por Jesús
Oíd esto, todos los pueblos; escuchad, todos los habitantes del mundo: tanto los bajos como los altos, ricos y pobres, juntos. Mi boca hablará de sabiduría, y la meditación de mi corazón será de entendimiento. Inclinaré mi oído a una parábola. (Salmo 49:1-4.)
Parábola del sembrador
(Mateo 13:3-9, 18-23; JST Mateo 13:5, 19, 21; Marcos 4:3-9, 13-20; JST Marcos 4:15-17; Lucas 8:5-8, 11-15; JST Lucas 8:12-13, 15)
“He aquí, un sembrador salió a sembrar”—a sembrar semillas de verdad eterna en las almas de los hombres; a sembrar la palabra milagrosa de Aquel cuyo nombre es Maravilloso; a sembrar las semillas de la vida eterna en los corazones de los hombres. ¡Y qué hermosos sobre los montes son los pies de los que predican el evangelio de paz, que dicen a Sion: ¡Tu Dios reina!
“Un sembrador salió a sembrar su semilla,” y la semilla que siembra es “la palabra del reino.” Incluso ahora, el Divino Sembrador, el Mensajero de Salvación, está esparciendo la palabra de su Padre entre ellos en toda clase de suelos.
“La palabra del reino”—nuevamente lo declaramos: Él está predicando el evangelio; el plan de salvación; fe, arrepentimiento y bautismo; la recepción del Espíritu Santo; la palabra eterna. Está hablando de un reino; un reino de Dios en la tierra; una iglesia que será presidida por apóstoles y profetas; un cuerpo organizado—seguramente la casa del Señor es una casa de orden—que administra la salvación a todos los que entran por su puerta estrecha y se mezclan con sus ciudadanos santos, los ciudadanos del reino. ¡Y qué hermosos sobre los montes son los pies del Señor que es el Autor de la Salvación, que él mismo predica el evangelio de paz, y que dice a Sion: Yo soy tu Dios; ven a mí!
Pero que el sembrador sea Cristo—quien lo es en este caso—o que sea cualquiera de los sembradores menores a quienes él llama a trabajar en sus campos, el principio es el mismo. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Jesús la predica y él dirige a sus siervos a hacer lo mismo. Y la semilla es la misma, ya sea sembrada por el dueño del campo o por los siervos a quienes él envía a esparcir “la palabra del reino.” Y en cuanto a si la semilla brota, crece, madura y se cosecha, eso depende no de la semilla, sino del suelo. La semilla es buena, toda la semilla, ya sea sembrada por el Divino Sembrador o por aquellos a quienes él envía a esparcir “la palabra del reino.”
Así, esta parábola del sembrador, como solemos llamarla, podría considerarse más apropiadamente como la parábola de los cuatro tipos de suelo. El crecimiento de la semilla depende de la naturaleza del suelo; depende de los corazones, mentes y almas de los oyentes de la palabra. «La imaginería de ella se derivó, como de costumbre, de los objetos que tenía inmediatamente ante sus ojos—los campos sembrados de Genesaret; el maíz que brotaba en ellos; los caminos pisoteados por los cuales no podía crecer maíz; las innumerables aves que revoloteaban sobre ellos listas para alimentarse del grano; la débil y marchita lucha por la vida en los lugares pedregosos; el crecimiento enredado de los cardos exuberantes en los rincones descuidados; la tierra profunda del suelo general, en el que ya las espigas doradas se erguían espesas y fuertes, prometiendo un retorno de sesenta y cien veces cuando se mecían bajo la suave brisa.» (Farrar, pp. 244-45.) Sabemos que la semilla es buena; entonces, miremos el suelo en el que se siembra.
1. El suelo al costado del camino
«Y mientras sembraba, parte cayó junto al camino; y fue pisoteada, y las aves del cielo la devoraron.» Tal fue la historia parabólica; la interpretación, dada más tarde por Jesús solo a sus discípulos, fue: «Los de junto al camino son los que oyen; luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven.»
Qué tristes son las perspectivas para aquellos junto al camino; aquellos cuyas almas están tan endurecidas por doctrinas falsas y malas acciones que la semilla de la palabra ni siquiera puede brotar y comenzar a crecer en sus corazones. Estos son los escribas y fariseos de la sociedad, los ministros de religiones falsas y los impíos que aman más las tinieblas que la luz porque sus hechos son malos. Fueron los que en los días de Jesús se ataron a los formalismos del culto mosaico y se negaron a dejar que la luz de una nueva dispensación entrara en sus corazones. Son los religiosos de nuestros días que cierran sus oídos a la nueva revelación y eligen creer doctrinas como que los hombres son salvados solo por gracia, sin más, dejándolos libres para caminar en mundanidad y, aún así, como suponen, obtener la salvación. Son los impíos en general, los mentirosos, los hechiceros y los adúlteros, las personas que alimentan sus almas con palabras y imágenes pornográficas. Son personas mundanas que son carnales, sensuales y diabólicas por naturaleza, y que eligen seguir siendo así. El arrepentimiento siempre está abierto para todos los hombres, pero los que están junto al camino eligen retener sus naturalezas endurecidas y rebeldes.
2. El suelo en lugares pedregosos.
La parábola: “Y parte cayó en lugares pedregosos, donde no tenía mucha tierra; y luego brotó porque no tenía profundidad de tierra; pero al salir el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.”
La interpretación: “Pero el que recibió la semilla en lugares pedregosos, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración; porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.”
El relato de Lucas incluye la expresión de que “ellos… por un tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan.”
Estos son aquellos que creen la palabra; saben que el Libro de Mormón es verdadero, por así decirlo; no tienen duda en sus mentes de que José Smith es un profeta; tienen el testimonio de Jesús en sus almas; y se regocijan en la luz del cielo que ha llegado a sus vidas. Pero no siguen adelante con firmeza en Cristo; no continúan aprendiendo las doctrinas de salvación; no pagan sus diezmos y ofrendas ni sirven en la Iglesia. No perseveran hasta el fin. Surge la persecución; las pruebas y tribulaciones bloquean su camino; sus tentaciones son mayores de lo que pueden soportar. Debido a que sus raíces no están profundamente arraigadas en el suelo del evangelio, la nueva planta se seca. No puede resistir los ardientes rayos del sol.
Lucas dice que “le faltaba humedad.” Los sacrificios requeridos de los santos eran demasiado grandes. Aunque la palabra, al principio, parecía como una perla de gran precio, otras consideraciones desviaron a los peregrinos del evangelio, y los trabajos que se esperaban de ellos ya no les parecían dignos del esfuerzo. Se marchitaron y murieron espiritualmente, y el fruto de la vida eterna nunca maduró en sus vidas.
3. El suelo donde crecen los espinos.
La parábola: “Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto.”
La interpretación: “Y estos son los que reciben la palabra entre espinos; estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y se hace infructuosa.” El relato de Lucas agrega los “placeres de esta vida” como una de las cosas que ahogan las semillas, de modo que “no traen fruto a perfección.”
Ellos oyen y reciben la palabra entre espinos ¡La semilla es buena y el suelo es bueno, pero eligen dejar que los espinos y las malas hierbas sigan creciendo junto con las semillas de la justicia! Buscan servir tanto a Dios como a las riquezas al mismo tiempo. El plan de salvación llama a los hombres a vencer este mundo y prepararse para uno mejor que está por venir, pero las preocupaciones de este mundo los desvían. El evangelio llama a los hombres a buscar las riquezas de la eternidad y a poner las riquezas de este mundo en un lugar de importancia secundaria, pero el engaño de las riquezas—el falso sentido de superioridad que dan—lleva a los hombres por caminos mundanos en lugar de divinos. La buena palabra de Dios llama a los hombres a refrenar sus pasiones, abandonar todo lo que es malo y aferrarse a todo lo que es bueno, pero los deseos de la carne que permanecen en los corazones de los hombres creyentes no pueden hacer otra cosa que llevarlos por un curso descendente.
Los verdaderos santos buscan, no los placeres de esta vida—las cosas que el dinero, el poder y el conocimiento otorgan—sino las alegrías eternas nacidas del Espíritu. El Señor no quiere santos a medio tiempo. Su pueblo no puede tener un pie en el reino y el otro en el mundo y esperar sobrevivir espiritualmente. La Iglesia y sus intereses deben siempre tener prioridad en sus vidas; de lo contrario, los espinos ahogarán la preciosa planta del evangelio; morirá y, a su debido tiempo, será quemada con los espinos.
4. El buen suelo.
La parábola: “Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció; y produjo, unos treinta, otros sesenta, y otros ciento.”
La interpretación: “Pero el que recibió la semilla en buena tierra, es el que oye la palabra y la entiende y persevera; el que también da fruto, y produce, unos a ciento por uno, otros a sesenta, y otros a treinta.” En la Traducción de José Smith, Lucas tiene una lectura variante: “Pero lo que cayó en la buena tierra son aquellos que reciben la palabra con un corazón honesto y bueno, habiendo oído la palabra, guardan lo que oyen, y dan fruto con paciencia.”
Escuchar, entender, perseverar, dar fruto; recibir la palabra con un corazón honesto y bueno, guardar los mandamientos y dar fruto con paciencia. Tal es la voluntad del Señor. “Si la semilla cae en suelo productivo y fértil, y luego se nutre y cuida, da una cosecha. Pero incluso aquí, los cultivos de igual valor no son cosechados por todos los santos. Hay muchos grados de creencia receptiva; hay muchas gradaciones de cultivo efectivo. Todos los hombres, incluidos los santos, serán juzgados según sus obras; aquellos que guarden toda la ley del evangelio darán fruto a ciento por uno y heredarán la plenitud del reino del Padre. Otros ganarán recompensas menores en las mansiones que están preparadas.” (Comentario 1:289.)
Parábola de la semilla que crece por sí misma
(Marcos 4:26-29)
En su primera parábola registrada, la del sembrador, escuchamos a Jesús hablar de sembrar la semilla del reino del evangelio en todo tipo de suelos. La semilla sembrada en caminos duros y pisoteados fue pisoteada bajo los pies o comida por las aves del cielo; fue una semilla que no brotó, ni echó raíces, ni creció. La semilla sembrada en suelo pedregoso encontró crecimiento por un momento en la escasa capa de tierra, pero las plantas brotadas se marchitaron y murieron cuando las persecuciones, tribulaciones y tentaciones acosaron a los nuevos conversos. La semilla sembrada entre los espinos y cardos del mundo, después de un crecimiento inicial, fue asfixiada y ahogada por las preocupaciones, riquezas y deseos del mundo, de modo que no dio fruto hasta la perfección. Solo la semilla sembrada en buena tierra, que fue cultivada, abonada y atendida, dio abundantemente el fruto de la vida eterna. En esta parábola del sembrador, Jesús mismo, en particular, y todos sus siervos, en general, eran los sembradores de la semilla.
Ahora Él habla de una segunda parábola que surge de la primera. Esta trata de la semilla sembrada en buena tierra, la semilla que da fruto, la semilla que se recoge y se lleva a la vida eterna. Y está dirigida a sus siervos, aquellos enviados por Él para sembrar sus semillas; en ella les aconseja sobre cómo deben actuar cuando siembran las semillas de salvación en los corazones de los hombres.
“Y dijo: Así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra; y durmiera, y se levantara noche y día, y la semilla brotara y creciera, él no sabe cómo.”
“Mi reino terrenal; la iglesia que he establecido entre los hombres; esa organización que es la iglesia y el reino de Dios en la tierra; la misma organización entre los hombres que administra el evangelio y ofrece salvación a todos los que creen y obedecen—este mismo reino de Dios—crece de esta manera: Mis siervos primero echan la semilla en buena tierra; predican el evangelio a los de corazón honesto. Luego dejan el evento en manos de aquel Señor cuya semilla es; ellos se ocupan en otros asuntos, o van a otros lugares a predicar la palabra. Es como si pasaran la noche y el día; el sol envía sus rayos durante el día y las nieblas de la noche riegan la semilla; luego brota y crece. Mis siervos no saben cómo se produce la conversión, solo que la semilla sembrada en buena tierra de alguna manera lleva las almas al reino.”
“Porque la tierra da fruto por sí misma; primero la espiga, luego la mazorca, y después el grano lleno en la mazorca. Pero cuando el fruto es dado, inmediatamente mete la hoz, porque ha llegado la cosecha.”
Las semillas sembradas en el suelo de la tierra y las semillas sembradas en las almas de los hombres, ambas brotan por un poder mayor que el del sembrador. Pablo puede sembrar y Apolos regar, pero es Dios quien da el aumento. La vida está en la semilla, sea el maíz sembrado en la tierra o la palabra sembrada en el alma. Así como la tierra da fruto, primero la espiga, luego la mazorca, y finalmente el maíz completamente maduro para la cosecha, así la buena semilla crece en la buena tierra de las buenas almas, preparándolas para el día en que los siervos del Señor meterán sus hoces y cosecharán, guardando en su seno las almas salvadas para el Señor de la cosecha.
Parábola del trigo y la cizaña
(Mateo 13:24-30, 36-43; JST Mateo 13:29, 39-44; D&C 86:1-7)
Jesús ahora nos presenta una parábola acerca del sembrador que sembró las semillas de la verdad eterna en diversos tipos de suelo, y otra acerca de la semilla de la verdad misma mientras crece, milagrosamente y sin la ayuda de manos humanas, en las almas de los honestos de corazón. En cada caso, al menos nosotros, y ciertamente incluso sus oyentes judíos hasta cierto punto, podemos discernir su significado e intención. No es como si nos hubiera dicho en palabras claras, como era su costumbre entre los nefitas, qué profundas verdades estaba dispensando en ese momento. Pero nos ha dejado, en un lenguaje de excelencia incomparable, ilustraciones parabólicas sobre las que podemos meditar y sobre las que podemos orar, hasta que sus significados plenos y gloriosos atraviesen las nubes de oscuridad que retienen el resplandor del sol.
Habiéndonos dado esta experiencia en la forma de presentación, en el uso y en la interpretación de sus parábolas, Jesús ahora nos presenta una de sus expresiones parabólicas más complejas y difíciles. Es la parábola del trigo y la cizaña, una que requirió una interpretación especial para los apóstoles de antaño, y una que requirió una revelación moderna para permitirnos traer a la luz sus profundos y ocultos significados. Y tal vez, incluso aún, aguardamos mayor iluminación espiritual antes de que su pleno significado se despliegue ante nosotros.
En esta joya literaria, preservada para nosotros únicamente por nuestro amigo Mateo, aprendemos cómo el Hijo del Hombre y sus siervos sembraron buena semilla por todo el mundo; cómo Lucifer y sus siervos sembraron la cizaña en los campos de trigo; cómo y por qué se permitió que el trigo y la cizaña crecieran juntos hasta el día de la quema; y cómo los malvados serán arrojados a un horno de fuego, mientras que los justos resplandecerán en esplendor celestial en el reino del Padre. La parábola termina con el desafío: “El que tenga oídos para oír, oiga.”
Sintonizamos entonces nuestros oídos con las maravillosas palabras que ahora nos ha hablado Aquel a cuyos pies nos regocijamos de sentarnos y cuyos enseñanzas deseamos saborear. Revisemos la parábola y su interpretación punto por punto.
La parábola: “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.”
La interpretación: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino.”
La interpretación moderna: “En verdad, así dice el Señor a vosotros mis siervos, respecto a la parábola del trigo y de la cizaña: He aquí, en verdad os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla.”
La Iglesia de Jesucristo, la organización terrenal a través de la cual se ofrece la salvación a los hombres; el reino de Dios en la tierra que prepara a los hombres para una herencia en el reino de Dios en los cielos; la organización que es de hecho el reino de los cielos en la tierra; esta bendita y santa congregación de verdaderos creyentes—es semejante al Hijo del Hombre, y sus santos apóstoles, y todos sus siervos justos que salieron al mundo, predicaron el evangelio e hicieron discípulos.
El mundo entero—no solo Galilea y Judea y toda Canaán—el mundo entero es el campo en el cual se hacen los conversos. El evangelio, la Iglesia, el reino y las bendiciones y la gloria de todo esto, se ofrecen a todos los hombres. Las semillas que se siembran en todo el mundo son los hijos del reino. Los sembradores no están plantando verdades en el suelo humano como en la parábola del sembrador; no están dejando gemas doctrinales en los corazones de los hombres y luego esperando la Providencia Divina que hace brotar la espiga, la mazorca y el maíz maduro como en la parábola de la semilla que crece por sí misma. Aquí las semillas sembradas son personas; son conversos a la verdad; son miembros de la Iglesia; son los hijos del reino terrenal y herederos del reino celestial; y están esparcidos por toda la faz de la tierra. Están aquí y allá y en todas partes, porque el mundo entero es el campo, y los apóstoles y aquellos que ministraron bajo su dirección fueron encargados de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Las palabras usadas son las mismas que en las otras parábolas, pero el simbolismo, el significado y el mensaje son diferentes.
La parábola: “Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.”
La interpretación: “La cizaña son los hijos del maligno; el enemigo que la sembró es el diablo.”
La interpretación moderna: “Y después de que ellos [los apóstoles y sus compañeros ministros de antaño] se hayan quedado dormidos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, incluso Babilonia, que hace beber a todas las naciones de su copa, en cuyos corazones el enemigo, incluso Satanás, se sienta a reinar—he aquí, él siembra la cizaña; por lo tanto, la cizaña ahoga el trigo y lleva a la iglesia al desierto.”
Satanás siembra cizaña en el campo del Señor; o, más bien, él sobre-siembra o siembra encima del trigo. Y así como las semillas sembradas por el Hijo del Hombre y sus siervos son los hijos del reino, los verdaderos santos de Dios, las semillas sembradas por Satanás—la cizaña—son los hijos del diablo. Son seguidores de ese maligno; son personas carnales y sensuales que eligen un falso sistema de religión porque les permite satisfacer sus pasiones y vivir según la manera del mundo.
Cabe señalar que la cizaña—en cuanto a esta parábola—se siembra después del día de Jesús y sus ministros de la era meridiana. La gran apostasía vino después de que los apóstoles “se durmieron.” Cuando ya no había apóstoles ni profetas para guiar a la Iglesia, los Santos fueron sacudidos y llevados por cada viento de doctrina. La cizaña ahogó el trigo; los hijos del reino fueron desviados; y la Iglesia fue llevada al desierto.
La parábola: “Pero cuando la espiga brotó y dio fruto, entonces aparecieron también la cizaña. Y los siervos del labrador vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene la cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?”
La interpretación moderna: “Pero he aquí, en los últimos días, incluso ahora, mientras el Señor comienza a traer la palabra, y la espiga está brotando y aún es tierna—he aquí, en verdad os digo, los ángeles claman al Señor día y noche, que están listos y esperando ser enviados para segar los campos.”
Esta es una parábola de varias dispensaciones. Tuvo su comienzo cuando Jesús y los apóstoles sembraron a los hijos del reino en las naciones de la tierra. En y después de su época, la cizaña—los hijos de Satanás—fue sembrada en el campo terrenal, y la cizaña ahogó el trigo. Luego la semilla fue sembrada nuevamente; los hijos del reino nuevamente fueron hallados en el campo; la espiga brotó entre la cizaña; y los siervos del Señor, como en los días antiguos, habrían destruido la cizaña, e incluso los ángeles clamaban por la aceleración de la cosecha.
La parábola: “Pero él les dijo: No; no sea que al juntar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Dejadlas crecer juntas hasta la cosecha; y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: Juntad primero el trigo en mi granero; y la cizaña atadla en manojos para ser quemada.”
La interpretación: “La cosecha es el fin del mundo, o la destrucción de los impíos. Los segadores son los ángeles, o los mensajeros enviados desde el cielo. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así será al fin de este mundo, o la destrucción de los impíos. Porque en ese día, antes de que venga el Hijo del Hombre, él enviará a sus ángeles y mensajeros del cielo. Y ellos recogerán de su reino todo lo que ofende, y a los que hacen iniquidad, y los arrojarán entre los impíos; y habrá llanto y crujir de dientes. Porque el mundo será quemado con fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su Padre.”
La interpretación moderna: “Pero el Señor les dice a ellos, no arranquéis la cizaña mientras la espiga sea aún tierna (porque en verdad vuestra fe es débil), no sea que destruyáis también el trigo. Por lo tanto, dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que la cosecha esté completamente madura; luego primero recogeréis el trigo de entre la cizaña, y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en manojos, y el campo quedará para ser quemado.”
El alcance y el alcance del mensaje revelado aquí es tan amplio como la tierra y tan duradero como los siglos. El trigo está siendo recogido ahora de entre la cizaña. Israel está siendo reunido en el redil del Buen Pastor. Mensajeros del cielo—Pedro, Santiago y Juan; Moisés, Elías y Elias; y toda la hueste angelical que ha restaurado los sacerdocios, conferido llaves y dado poderes a los hombres—han unido sus manos con los mortales en la tierra para reunir a los escogidos y sellar la ley y atar el testimonio contra aquellos que serán quemados cuando venga el Hijo del Hombre. Pronto la cosecha estará completamente madura; el trigo será almacenado en los graneros del Señor; la cizaña será atada en manojos; y el fuego comenzará.
Parábola de la semilla de mostaza
(Mateo 13:31-32; Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19)
Aunque cada una de las parábolas se sostiene por sí misma para enseñar una porción designada de la verdad eterna, es necesario verlas todas juntas para poner en perspectiva esas verdades con las que tratan. En la parábola del sembrador, la buena palabra de Dios fue sembrada en diversos suelos y solo una porción de la semilla creció y dio fruto. En la parábola del trigo y la cizaña, incluso esa porción que creció fue ahogada por los espinos; el reino fue destruido por un tiempo; y solo la siembra en los últimos días de las semillas salvadoras permitió el crecimiento de ese trigo que sería recogido en los graneros antes de que la cizaña fuera quemada en manojos. En cada una de estas parábolas hay un elemento de tristeza y pesar; el mal triunfa en muchos corazones; multitudes rechazan la semilla del evangelio; y otras multitudes que tenían la verdad se cambiaron de trigo del reino a cizaña del diablo, y el campo fue quemado. Pero ahora, en la parábola de la semilla de mostaza, veremos cómo el reino de Dios en la tierra crecerá y se expandirá, cómo será mostrado para que todos lo vean, y cómo el éxito acompañará a sus labores.
“El reino de los cielos,” dijo Jesús, “es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo: el cual, en verdad, es el más pequeño de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es el mayor de las hortalizas, y se convierte en árbol, de tal manera que las aves del aire vienen y se posan en sus ramas.”
Una de las grandes bellezas de las parábolas es que pueden tener muchos significados y aplicaciones, todos los cuales son verdaderos y apropiados. Su pleno significado es y puede ser conocido solo por aquellos que tienen un conocimiento general de los tratos de la Deidad con los hombres, y que también son iluminados por el poder del mismo Espíritu que guió al que dio las parábolas. “Las parábolas deben haber sido totalmente incomprensibles para todos aquellos que no veían en el humilde y despreciado nazareno, y en sus enseñanzas, el Reino. Pero para aquellos cuyos ojos, oídos y corazones fueron abiertos, llevarían la instrucción más necesaria y el consuelo y la seguridad más preciosos.” (Edersheim 1:592.)
A los más iluminados entre sus oyentes judíos, las palabras de Jesús en esta parábola les habrían dado al menos una idea de las grandes verdades que él buscaba transmitir. Dos de sus expresiones—“semilla de mostaza” y, como lo expresa Lucas, “un gran árbol”—eran bien conocidas y tenían un significado claro. Su uso y aplicación en el caso que tenemos aquí es, por supuesto, algo diferente.
En cuanto a lo primero: “La expresión ‘tan pequeña como una semilla de mostaza’ se había vuelto proverbial, y era utilizada, no solo por nuestro Señor, sino frecuentemente por los rabinos, para indicar la cantidad más pequeña, como la más mínima gota de sangre, la menor contaminación, o el más pequeño vestigio de luz solar en el cielo. ‘Pero cuando crece, es más grande que las hierbas del jardín.’ De hecho, ya no parece una hierba de jardín o un arbusto, sino que ‘se convierte’, o mejor dicho, parece, ‘un árbol’—como lo pone San Lucas, ‘un gran árbol,’ por supuesto, no en comparación con otros árboles, sino con los arbustos de jardín.”
En cuanto al segundo: “Un árbol, cuyas ramas extendidas ofrecían alojamiento a las aves del cielo, era una figura familiar del Antiguo Testamento para un reino poderoso que daba refugio a las naciones. [Ezequiel 31; Daniel 4.] De hecho, se utiliza específicamente como una ilustración del Reino Mesiánico. [Ezequiel 17:23.]” (Edersheim 1:592-93.)
A aquellos en el cristianismo sectario que tienen suficiente interés en el estudio de las escrituras para buscar una interpretación de esta parábola, generalmente se llega a una conclusión como esta: Contrasta el pequeño y creciente comienzo del cristianismo en los días de Jesús con el dominio mundial que ahora disfrutan aquellos que suponen ser seguidores del Nazareno. Suponen, erróneamente, “que el Reino de los Cielos, plantado en el campo del mundo como la semilla más pequeña, de la manera más humilde y sin promesas, crecería hasta superar con creces todas las demás plantas similares, y daría refugio a todas las naciones bajo el cielo.” (Edersheim 1:593.)
La aplicación más completa y mejor significado, sin embargo, se conserva para nosotros en el lenguaje de José Smith. Después de citar las palabras de la parábola, él dice: “Ahora podemos descubrir claramente que esta figura se da para representar a la Iglesia tal como saldrá en los últimos días. He aquí, el Reino de los Cielos es semejante a ello. Ahora, ¿qué es semejante a ello?
Tomemos el Libro de Mormón, que un hombre tomó y escondió en su campo, asegurándolo por su fe, para que brotara en los últimos días, o a su debido tiempo; veámoslo salir de la tierra, que de hecho se considera la más pequeña de todas las semillas, pero he aquí que brota, sí, incluso se eleva, con ramas altas, y majestad divina, hasta que, como la semilla de mostaza, se convierte en la mayor de todas las hierbas. Y es la verdad, y ha brotado y salido de la tierra, y la justicia comienza a mirar desde el cielo, y Dios está enviando Sus poderes, dones y ángeles, para posarse en sus ramas.
El Reino de los Cielos es semejante a una semilla de mostaza. He aquí, ¿no es este el Reino de los Cielos que está levantando su cabeza en los últimos días en la majestad de Dios, incluso la Iglesia de los Santos de los Últimos Días?” (Enseñanzas, pp. 98-99.)
Parábola de la levadura
(Mateo 13:33; Lucas 13:20-21)
Otra parte del cuadro eterno retratado en parábolas se ve en la parábola de la levadura. La semilla de mostaza se convirtió en un árbol que mostró el reino de los cielos en la tierra ante el mundo, pero la levadura trabajó en silencio, sin ser observada, desconocida por muchos entre los hombres, para establecer los planes y propósitos de la Providencia Divina. Jesús dijo simplemente: «El reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.»
En esta parábola de la levadura vemos la gloria y el triunfo del reino en los corazones de los hombres. El reino mesiánico no viene con esplendor militar; no hay tambores retumbando ni pies marchando; el Hijo de David no marcha ante sus ejércitos; no hay trompetas que anuncien su venida, ni estandartes visibles que se levanten para las naciones. El nuevo reino, como la levadura, está oculto en los corazones de los hombres. La levadura de la vida, la levadura de la justicia, la levadura de la palabra de Dios—la levadura de la verdad eterna—es “amasada” en las almas de los hombres. Luego, su efecto expansivo, penetrante y vivificador agranda el alma y “eleva” a los pecadores a santos.
Los administradores legales enseñan el evangelio y dan testimonio de su divinidad; sus testimonios, escondidos en los corazones y mentes de los hombres, comienzan el proceso de conversión que agranda el alma. Los trozos de masa sin vida cobran vida, y después de ser horneados en los hornos de la vida, se convierten en tan deseables al gusto como el maná que alguna vez cayó del cielo sobre el pueblo del Señor.
Parábola del tesoro escondido
(Mateo 13:44; JST Mateo 13:46)
Después de dar la parábola de la levadura, Jesús despidió a la multitud, fue con sus discípulos a una casa en Capernaúm, y a petición de los discípulos interpretó la parábola del trigo y la cizaña. Luego dio tres parábolas más solo a los discípulos. La primera de estas es la parábola del tesoro escondido. «Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,» dijo Jesús. «Y cuando un hombre ha encontrado un tesoro que está escondido, lo asegura, y, al instante, por el gozo de ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.»
“Por un aparente accidente, a veces un hombre descubre el tesoro del evangelio. Sin saber de la gracia salvadora de nuestro Señor, carente de verdadero entendimiento religioso, sobrecargado con las preocupaciones del mundo, endurecido por el pecado, caminando en un curso impío y carnal—de repente tropieza con Cristo y el cristianismo puro encontrado en su verdadera Iglesia. Inmediatamente, todo lo demás parece como escoria. La riqueza temporal se convierte en un simple adorno brillante en comparación con las riquezas eternas de Cristo. Entonces se abandonan las cosas del mundo; entonces ningún sacrificio es demasiado grande para el nuevo converso, mientras busca un título válido para los tesoros del reino.” (Comentario 1:300.)
Una mujer sale de Sicar a sacar agua del pozo de Jacob y encuentra allí a alguien que le da agua viva. Las naciones gentiles, compuestas por personas que nunca han oído hablar de Cristo y carecen de cualquier deseo de obtener el poder limpiador de su sangre, se encuentran con Pablo y Silas y hallan un gran tesoro. Multitudes de peregrinos de la tierra, viajando y vagando sin saber a dónde, sin conocimiento de José Smith ni de la restauración, se encuentran por casualidad con un misionero mormón o se mudan a una comunidad mormona, y de repente, las riquezas de la eternidad se abren ante su vista.
Así es con el reino de los cielos, con la única iglesia verdadera y viva sobre la faz de toda la tierra: aunque opera abiertamente entre los hombres, aunque sus dones evangélicos y sus buenos frutos son vistos por todas partes, está oculto para aquellos cuyos corazones aún no están sintonizados con lo Infinito; está oculto hasta que, de repente, el hallador, apenas suponiendo que un tesoro tan grande estaría oculto en un lugar tan improbable, hace un gran descubrimiento. El tesoro es reconocido por lo que es, y está disponible para quien lo desee tomar. Inmediatamente, el hallador vende todo lo que tiene—no puede comprarlo por un precio menor; no hay una cantidad fija en una etiqueta de precio; no puede regatear ni ofrecer menos que todo lo que tiene; no está a la venta en una mesa de ofertas; su compra requiere el sacrificio de todas las cosas—y así el hallador, sea rico o pobre, vende todo lo que tiene; abandona el mundo y su riqueza; se aleja de la mundanalidad del pasado y camina por los senderos de la justicia; y compra el campo y posee el tesoro. Es suyo. Lo encontró.
Parábola de la Perla de Gran Precio
(Mateo 13:45-46)
“Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas: quien, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.”
Ahora Jesús tiene algo más que decir sobre cómo los peregrinos luchadores de la tierra, lejos de su hogar celestial, llegan a encontrar el evangelio, la posesión más preciosa de la vida. El tesoro escondido en el campo se encuentra por casualidad. Las almas de buen corazón se encuentran con ministros verdaderos y las verdades que de ellos fluyen, y venden todo lo que tienen para comprar el evangelio de la salvación recién descubierto.
Pero aquí Jesús habla de investigadores serios y devotos; de buscadores de la verdad que desean mejorar sus circunstancias; de personas que conscientemente siguen los dictados de sus conciencias; de aquellos que siguen los impulsos y prestan atención a los susurros de ese Espíritu, la luz de Cristo, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Estos son aquellos que saben que hay más en la vida que comer, beber y vivir en alegría. Están tratando de dejar atrás la carnalidad y vivir según los estándares divinos. Pueden ser filántropos o artistas; pueden servir en comités y unirse a grupos que trabajan por la libertad, el mejoramiento social y la preservación de los derechos humanos; estudian la Biblia, buscan la verdad y se unen a organizaciones edificantes, incluyendo varias de las iglesias de su tiempo. Están buscando perlas preciosas.
Después de una larga y diligente búsqueda; después de pasar de un nivel de luz a alturas de mayor iluminación; tal vez después de unirse a una iglesia u otra en busca de la paz que sobrepasa todo entendimiento; después de buscar la verdad con un corazón abierto—después, ¿no lo decimos?—después de leer, reflexionar y orar sobre el Libro de Mormón; después de investigar las reclamaciones proféticas de José Smith y sus sucesores—al final de una larga búsqueda, he aquí, la perla de gran precio ha sido encontrada. Es el evangelio eterno. Es la Iglesia y el reino de Dios en la tierra. Es todo lo que los hombres pueden desear; sus bendiciones son la paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero.
Entonces, ¿venden los investigadores todo lo que tienen para comprar tal perla? No pueden hacer menos. Y el Señor, cuya perla es, les pide todo. Al igual que con aquellos que encuentran el tesoro escondido, no hay regateo, no hay negociación, no hay acuerdo para entrar en la Iglesia con esta o aquella reserva, no hay ofrecimiento de menos que el alma entera y todo lo que los buscadores de la verdad tienen y son. ¿Qué importa si todas las perlas del pasado se venden, si todas las causas y organizaciones, por buenas que sean, se dejan de lado? La perla recién encontrada, el reino de los cielos, utilizará todos los talentos, fuerzas y habilidades de aquellos que dan todo para ganarla.
Parábola de la red del evangelio
(Mateo 13:47-53; JST Mateo 13:50-51, 53)
La parábola: “Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar, y recogió de todo tipo. La cual, cuando estuvo llena, la sacaron a la orilla, y se sentaron, y recogieron los buenos en vasijas, pero echaron los malos fuera.”
La interpretación: “Así será al fin del mundo. Y el mundo son los hijos de los impíos. Los ángeles saldrán y separarán a los impíos de los justos, y los echarán al mundo para ser quemados. Y habrá llanto y crujir de dientes.”
¡Qué imagen tan impresionante y ominosa es esta! La red del evangelio es echada al mar; los pescadores de hombres buscan atraer a todos los hombres al reino. La pesca es grande, pero incluye peces de todo tipo, algunos de los cuales son recogidos en vasijas para ser salvos, y otros son echados fuera para ser quemados junto con los impíos que nunca fueron atrapados en la red del evangelio. La red aquí mencionada es una red de arrastre o una red de cerco, que puede tener hasta medio kilómetro de largo; está pesada en la parte inferior para barrer el fondo del mar, mientras que los corchos mantienen la parte superior flotando cerca de la superficie. A medida que se barre a lo largo de la playa, recoge peces de todo tipo sin tener en cuenta su uso o valor final.
Así es con aquellos que se unen a la Iglesia: a menudo son tan diversos y variados como los hombres pueden ser. «Ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y gentiles, sabios e ignorantes, sinceros e hipócritas, estables y vacilantes—hombres de todas las razas, culturas y orígenes aceptan el evangelio y buscan sus bendiciones.» (Comentario 1:302.) Algunos son arrepentidos y dignos y serán puestos en vasijas; otros son arrastrados por las mareas de la presión social. Algunos son atraídos por la red apretada de la necesidad empresarial y la ventaja económica; otros se unen a los santos para heredar propiedades, casarse con personas seleccionadas o ganar preferencia política. Y todos estos serán echados fuera con los impíos para ser quemados. Hay muchas razones para entrar en el reino terrenal de los cielos; la salvación es un asunto personal, y solo aquellos que cumplen con los estándares divinos encontrarán un lugar eterno con los santos.
Aunque en la Iglesia visible abajo
El trigo y la cizaña crecen juntos,
Pronto Jesús limpiará la cosecha
Y arrancará la cizaña con ira.
¡El trigo y la cizaña crecen juntos! Tal como hemos visto, esa fue la parábola que habla de la actual mezcla de los justos y los impíos en el reino terrenal, refiriéndose más particularmente al mundo. Ahora, en la parábola de la red de arrastre, vemos esa misma condición dentro de la Iglesia y el propio reino. Y por más que lo intentemos—los hombres siendo débiles, mortales y falibles; los pecados siendo ocultos, sinuosos y desconocidos—hasta que el Hijo del Hombre venga, el reino no será completamente purificado.
Los de la Iglesia no son perfectos, y más que la membresía en la iglesia se necesita para salvar y exaltar. Solo el bautismo no es suficiente: después de ello, los recién nacidos en Cristo deben crecer hacia una madurez espiritual; «deben seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo una perfecta claridad de esperanza, y un amor a Dios y a todos los hombres»; deben «alimentarse de la palabra de Cristo y perseverar hasta el fin.» (2 Nefi 31:20.) Aquellos atrapados en la red del evangelio tienen el poder de llegar a ser los hijos de Dios; después del bautismo deben «trabajar en su salvación con temor y temblor» ante el Señor. (Filipenses 2:12.)
Como en este momento, hay cizaña entre el trigo.
«En una gran casa» —y la casa de Dios es su iglesia, su reino terrenal— «no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos para honra, y otros para deshonra.» (2 Tim. 2:20.) Porque verdaderamente, «no todos los de Israel son Israel.» (Romanos 9:6.) «Si, pues, alguno se purifica de estas cosas» —sus pecados, los pecados cometidos después del bautismo, las cargas de iniquidad que descansan sobre él, aunque fue atraído por la gran red del evangelio— «será un vaso para honra, santificado, y apto para el uso del Señor, y preparado para toda buena obra.» (2 Tim. 2:21.) Esta, entonces, es la conclusión—y también la moral—de la parábola: «Que todo aquel que invoca el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad.» (2 Tim. 2:19.)
Tal es la parábola de la red del evangelio. 13 Después de recitarla, y al terminar, por el momento, sus enseñanzas mediante parábolas, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Habéis entendido todas estas cosas?» Ellos le dijeron: «Sí, Señor.» Es una marca del verdadero discipulado entender toda la escritura, incluidas las parábolas; de hecho, solo aquellos iluminados por el poder del Espíritu Santo obtienen el pleno significado e intención de la palabra escrita, porque la escritura es tanto dada como entendida por el mismo poder santo, el poder que viene del Señor a través de su Espíritu.
Luego Jesús les dijo: «Todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante a un padre de familia; un hombre, por tanto, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo.»
Ellos—los Doce, todos los discípulos, tanto hombres como mujeres—conocían los significados de las parábolas, los significados profundos, ocultos y gloriosos de estas joyas de esclarecimiento literario y conocimiento evangélico. Por lo tanto: Deben enseñar y dar testimonio de estas mismas cosas. Como el padre de familia que muestra sus tesoros—tanto los viejos como los nuevos; aquellos que tienen valor por su antigüedad, y aquellos que tienen gran valor porque son nuevos y pueden ser usados—de la misma manera, los discípulos deben sacar de los almacenes de sus almas las verdades eternas del evangelio y enseñarlas a sus semejantes. «A todo hombre que ha sido advertido le corresponde advertir a su prójimo.» (D&C 88:81.)
Verdaderamente, este Hombre, que habló como ninguno otro lo había hecho jamás, cumplió aquello «que fue dicho por el profeta, diciendo, abriré mi boca en parábolas; declararé cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo.» (Mateo 13:35.)
Capítulo 51
Jesús ministra entre los gadarenos¡Maestro, la tempestad está rugiendo!
¡Las olas se levantan con furia!
El cielo está sombrío de negrura.
No hay refugio ni ayuda cerca.
¿No te importa que perezcamos?
¿Cómo puedes dormir,
cuando cada momento amenaza
con una tumba en lo profundo y furioso mar?
Él calma la tormenta en el mar de Galilea
(Marcos 4:35-41; JST Marcos 4:30; Mateo 8:18-27; Lucas 8:22-25; 9:57-62; JST Lucas 8:23)
A unas seis millas al sur y al este de la orilla del a menudo turbulento mar de Galilea se encontraba la próspera ciudad de Gadara, donde habitaban los gadarenos (geresenios). Justo al otro lado del lago desde Capernaúm estaba Geresa. Aquellos que vivían en estas y otras áreas del este debían ver el rostro y escuchar la voz del Hijo de Dios. Su obra no debía hacerse en un rincón; cada oído debía escuchar sus palabras, cada ojo debía ver su gloria; todos debían tener el privilegio de creer, seguir, obedecer y ser salvos. No tenemos registro de ninguna visita del Hombre de Nazaret a esta área de la Decápolis, excepto la que ahora planea hacer, pero el milagro y el asombro de su breve ministerio entre los rebeldes de esa área es tal que ni ellos ni ninguno que escuche sobre ello podrá borrar la memoria.
Ha sido un día largo. Jesús está cansado. Grandes multitudes se han agolpado sobre Él, tanto que entregó sus parábolas públicas desde un barco mientras la multitud congregada se encontraba en la orilla. Posteriormente, en una casa en Capernaúm, continuó predicando en parábolas y de otras maneras a sus discípulos. Nuevamente, en la orilla del mar, la multitud lo rodea, colgando de cada palabra, sus almas clamando por el mensaje divino.
Ahora es de noche, y él les dice a sus discípulos: «Pasemos al otro lado del lago.» Esta decisión aparentemente los toma por sorpresa, pues es solo entonces cuando «despidieron a la multitud.» Luego, como dice Marcos, «lo tomaron tal como estaba en el barco,» lo que parece significar que partieron sin preparación en cuanto a comida, ropa o necesidades de viaje. No sabemos si su partida fue un cambio de planes o la continuación de un curso ya preestablecido en la mente del Maestro; de esto solo no podemos dudar: Jesús, siguiendo las dictaciones del Espíritu, continuaba su ministerio preordenado, y los eventos venideros—la calma de la tormenta galilea esa noche, y la confrontación al día siguiente con la legión de espíritus malignos—fueron algunos de los eventos más dramáticos de su ministerio.
Mientras Jesús y los pocos elegidos—ciertamente todos o parte de los Doce entre ellos; tal vez solo los Doce, por limitaciones de espacio—apresuradamente se disponían a alejarse de la orilla hacia el llamativo retiro de las aguas de Genesaré, una repentina interrupción detuvo su progreso. Tres hombres, aparentemente hombres de importancia y prominencia, se adelantaron para ofrecer su lealtad a la causa del Maestro y poner sus servicios a su disposición. Las ofertas individuales de estos hombres y las respuestas divinas que se invocaron a cada uno fueron tan instructivas que justifican su inclusión en los escritos de los sinópticos. Las ofertas de servicio y las respuestas de nuestro Señor fueron las siguientes:
1. El caso del escriba vanidoso.
Arrastrado por la marea de la aclamación popular, sintiendo la exaltación que siempre acompaña a un movimiento nuevo, grande y triunfante, un cierto escriba—un líder religioso reconocido, un prominente ministro de la época, por decirlo de alguna manera—se adelantó para ofrecer sus servicios en la recién establecida iglesia. «Maestro, te seguiré adondequiera que vayas,» dijo.
Por la respuesta de Jesús parece claro que la oferta era una petición egoísta por una posición de preferencia—un ministro de la antigua dispensación buscando un rango equivalente en la nueva. «Pero a pesar de la alta posición del hombre, a pesar de sus brillantes promesas, Aquel que no le daba importancia a las palabras vacías, y que prefería ‘la modestia del deber temeroso’ a la ‘lengua ruidosa de la elocuencia audaz,’ fríamente rechazó a su posible seguidor. Aquel que había llamado al odiado publicano no dio aliento al respetable escriba. No rechazó el servicio ofrecido, pero tampoco lo aceptó. Tal vez ‘en el ardiente entusiasmo del hombre, vio el humo del autoengaño egotista.’ Señaló que Su servicio no era uno de riqueza, o honor, o deleite; no uno en el cual cualquiera pudiera esperar ganancia terrenal.» (Farrar, p. 248.)
En resumen, el Señor Jesucristo elige a sus propios ministros. Todos los hombres que se arrepienten pueden entrar en su reino terrenal y convertirse en herederos de las bendiciones universales ofrecidas a todos. Solo aquellos preparados por la preordenación, elegidos, por así decirlo, desde antes de la fundación del mundo, son seleccionados para dirigir y guiar los destinos del reino santo. Así, sin negar la posibilidad de la membresía en la Iglesia, pero reteniendo su aprobación al ofrecimiento de asistencia ministerial, Jesús dijo:
Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Cuando los hombres sirven en misiones de tiempo completo, como Jesús mismo lo hizo durante más de tres años, todas las cosas mundanas se desvanecen en una insignificancia relativa. Los ministros del Señor se niegan a sí mismos casas, tierras, familias y amigos—todo lo que sea necesario—para llevar a cabo esa obra que sobrepasa en importancia a todas las demás. No hay registro de que el escriba, que intentó llamarse a sí mismo al ministerio, haya dado pasos posteriores para lograr su propósito inicial.
2. El caso del discípulo reacio.
En contraste con el escriba que buscaba para sí un nombramiento eclesiástico en el nuevo reino, vemos ahora a un discípulo que fue, de hecho, llamado por Jesús para servir en una misión. «Sígueme,» vino la palabra divina; enseña mi evangelio; testifica de mí; edifica mi reino; deja todo por causa de mi nombre. Este discípulo—cuyo corazón era conocido por Aquel que llama a los suyos—tenía fe; conocía el valor de la perla de gran precio; pero también tenía intereses mundanos que le parecían importantes. «Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre,» imploró. Y la palabra divina respondió:
Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve y anuncia el reino de Dios.
“Yo te he llamado; deja las cosas de este mundo y busca las de uno mejor. ¿Qué es la vida o la muerte de familiares o amigos para aquellos que están llevando vida y salvación a un mundo moribundo? Deja que los muertos espirituales entierren a aquellos en cuyos cuerpos ya no mora el aliento de vida. Tú ve; predica el evangelio del reino; proclama la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Trae almas a mí, y tendrás descanso con ellas en el reino de mi Padre.”
3. El caso del discípulo que pospone.
Otro discípulo—dispuesto a servir, pero preocupado por el momento y el lugar de su llamamiento; dispuesto a ir en una misión y predicar el evangelio, pero cuestionando el campo de su asignación presente—dijo: “Señor, te seguiré; pero permíteme primero despedirme de los que están en mi casa.”
Iré, pero que sea en mis términos y condiciones, no en los de la Iglesia.
A él, Jesús dio la respuesta que se ha vuelto proverbial por todos los tiempos:
Ninguno que poniendo su mano en el arado y mirando atrás es apto para el reino de Dios.
Pero ahora, por fin, se hacen a la mar, viajando hacia el este a través de aquellas aguas benditas que fueron tan parte de la vida del Santo y de sus santos apóstoles. Y aun así, no están solos; tan grande es su fama, tan popular su influencia, y tan poderosa su presencia, que muchos procuran seguirlo sobre las aguas turbulentas y hacia el anochecer que desciende. “También había con él otras barcas pequeñas,” dice Marcos. Qué ocurrió con ellas cuando los sucesos de la noche alcanzaron su temible y a la vez triunfante clímax, no lo sabemos. Quizás regresaron a un puerto seguro y a un ancla firme cuando la inminente tormenta aumentó en violencia sobre las aguas embravecidas; quizás también fueron sacudidas por los vientos furiosos, mientras sus atemorizados pasajeros temían la aparente muerte que aguardaba en el profundo mar airado; y quizás quienes navegaban en esas embarcaciones menores también se maravillaron y adoraron cuando se pronunció el sobrecogedor decreto: “¡Calla, enmudece!” y las aguas violentas de Genesaret se calmaron.
En Galilea, tierra de gran y maravillosa fama, se encuentra el mar de Galilea—el lago de Genesaret, el mar de Tiberíades—una masa interior de agua dulce y llena de peces. En su extremo norte fluye el recién nacido Jordán; y de su extremo sur se desprende el maduro y poderoso río en el cual tanto Juan como Jesús bautizaron, y que serpentea hacia el sur a través de un valle rico y fértil hasta llegar al mar Muerto. Este lago de Galilea, que Jesús tanto amaba y de cuyas aguas vivificantes los hijos de Jonás y los hijos de Zebedeo, junto con muchos otros discípulos, obtenían su sustento, tiene unos trece millas de largo y siete de ancho. Está a 695 pies bajo el nivel del mar y se encuentra a los pies, al este y al oeste, de colinas y montañas escarpadas, cortadas por cañones y desfiladeros por los cuales soplan vientos tempestuosos y descensos atmosféricos, haciendo que las aguas, por lo demás tranquilas, sean propensas a tormentas repentinas y violentas.
Una tormenta atmosférica de tal magnitud se desató en el crepúsculo de esa memorable tarde, cuando Jesús y sus íntimos se dirigían hacia Perea y la orilla oriental. No sabemos si la tormenta surgió sin previo aviso o si los experimentados marineros que gobernaban la nave vieron señales de la tempestad y aun así zarparon porque el Pasajero, cuya voluntad buscaban cumplir, así lo había mandado. Ni siquiera importa saberlo, aunque preferimos creer que partieron sabiendo que el peligro les aguardaba, porque Él así lo quiso.
En cualquier caso, es evidente que la tormenta fue inusualmente violenta. “Se levantó una gran tempestad en el mar,” dice Mateo, “de modo que las olas cubrían la barca.” Marcos relata: “Se levantó una gran tempestad de viento, y las olas golpeaban la barca, de modo que ya se anegaba”; y Lucas añade que “se llenaron de temor y estaban en peligro.”
En medio de todo, vemos al Mesías Mortal buscando el descanso físico que su cuerpo cansado necesitaba con urgencia. “Jesús duerme, por puro cansancio y hambre, en la popa del barco, con la cabeza sobre aquel banco de madera, mientras el cielo se oscurece, el viento salvaje desciende por los desfiladeros de las montañas, aullando con rabia hambrienta sobre el mar tembloroso; las olas se levantan y azotan, se rompen sobre la nave, y la espuma blanca baña sus pies. Su humanidad aquí es tan verdadera como cuando yacía en el pesebre; su divinidad, tan real como cuando los sabios de Oriente depositaron sus ofrendas a sus pies.” (Edersheim, 1:600).
Nadie teme más las inundaciones y los mares azotados por tormentas que aquellos que trabajan sobre el agua y conocen su fuerza desbordante y la absoluta impotencia de la fuerza humana ante sus olas poderosas. ¿Es de extrañar, entonces, que Jesús fuera despertado de lo que debió de ser un sueño profundo con los clamores: “¡Maestro! ¿No te importa que perezcamos?”, como relata Marcos; “¡Maestro, Maestro, perecemos!”, según Lucas; y “¡Señor, sálvanos, que perecemos!”, como registra Mateo—todas expresiones que, sin duda, formaron parte de los ruegos intensos y llenos de temor de ese momento espantoso?
Jesús, ya despierto, antes de levantarse del banco de madera donde descansaba, dice a quienes buscaron su ayuda: “¿Por qué teméis, hombres de poca fe?” Después de que la tormenta sea apaciguada, les dirá nuevamente: “¿Dónde está vuestra fe?” De esto no debemos suponer que carecían de fe. Sus propias súplicas daban testimonio de su certeza de que aquel hombre, a quien seguían como el Mesías, podía hacer todo lo necesario para evitar el desastre. Su falta de fe—como ocurre con todos nosotros—fue una cuestión de grado; si hubieran creído con el fervor que podrían haber tenido, ellos mismos habrían podido calmar la tormenta, sin despertar a su cansado Señor de su merecido descanso.
Pero después de esto, “se levantó y reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.” Las aguas embravecidas y los vientos rugientes cesaron; las poderosas olas se transformaron en suaves ondulaciones. “¡Calla, enmudece!”, dijo, y todo quedó calmo y sereno. “Cuando ‘fue despertado’ por la voz de sus discípulos, ‘reprendió al viento y al mar,’ como Jehová lo había hecho en tiempos antiguos [‘También reprendió al mar Rojo, y se secó’ —Sal. 106:9]—del mismo modo que había ‘reprendido’ la fiebre y los espasmos de los endemoniados. Porque todas son sus criaturas, incluso cuando están agitadas por la furia del ‘poder hostil.’ Y al mar le ordenó como si fuera un ser sensible: ‘¡Enmudece! ¡Guarda silencio!’ E inmediatamente el viento fue detenido, las olas jadeantes se aquietaron, y una gran calma de reposo cayó sobre el lago. Porque, cuando Cristo duerme, hay tormenta; cuando Él despierta, hay gran paz.” (Edersheim, 1:602).
Y ellos, llenos de temor, se maravillaron, diciendo unos a otros: “¿Quién es este, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen?”
¡Qué clase de hombre, en verdad! Hasta ese momento había limpiado leprosos, expulsado demonios e incluso devuelto la vida a un cuerpo frío. Ahora los mismos elementos obedecen su palabra. Y, sin embargo, no son los milagros en sí lo que hacen que el mundo se asombre; más bien, es el hecho de que esos milagros van acompañados del testimonio constante de que Él es el Hijo de Dios, su Salvador y Redentor.
Otros también han realizado milagros, aunque siempre en su nombre y por su autoridad; otros incluso han controlado los elementos, según Él lo ha dispuesto por medio de ellos. Moisés extendió su vara y las aguas del mar Rojo se dividieron. Cualquier turbulencia que agitaba sus olas inquietas cesó ante su palabra; las leyes de la gravedad dejaron de prevalecer y las aguas mismas se solidificaron, formando un muro a la derecha y a la izquierda, entre los cuales la descendencia escogida cruzó en seco. Enoc movió montañas y desvió ríos de su curso. Elías y Eliseo golpearon las aguas del Jordán con un manto sagrado, y éstas se dividieron, dejando tierra seca a su paso. A los siervos del Señor “se les da poder para mandar a las aguas.” (D. y C. 61:27).
No es el milagro en sí mismo lo que importa; es el hecho de que Jesús, quien realizó el milagro, declaró ser el Hijo de Dios—dejando la obra como prueba de sus palabras.
No podemos dejar nuestra breve consideración de este milagro portentoso sin, al menos, abrir la puerta a los usos simbólicos que se le pueden dar. Por ejemplo, manifiestamente enseña que el Señor Jesús siempre está cerca de sus amigos y los preservará en circunstancias peligrosas, aun si su seguridad requiere el control de los elementos.
Asimismo, el mar—un mar agitado e inquieto—es símbolo de un mundo pecador y malvado. Las bestias vistas por Daniel en visión, y usadas como tipos de reinos mundanos, surgieron del mar, un mar sobre el cual luchaban los cuatro vientos del cielo (Dan. 7). Y el Señor dijo a Isaías: “Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos” (Isa. 57:20–21), dejándonos concluir que cuando Cristo calma los mares de la vida, la paz entra en los corazones de los hombres.
Además, hay quienes también han comparado a la Iglesia misma con una nave, dirigida y gobernada por apóstoles y profetas a través de las olas del mundo, las cuales rugen y se agitan, violentas y furiosas, contra la embarcación azotada por la tormenta, y sin embargo, nunca prevalecen. La nave divina nunca se hunde; sus pasajeros fieles nunca se ahogan en las aguas embravecidas, porque Cristo dirige su propia nave. Puede parecer dormido en un banco, con una almohada bajo la cabeza, pero está allí. Y cuando, en tiempos de gran peligro, es despertado por los ruegos de sus siervos, una vez más reprende a los vientos y a las aguas; libra a los que tienen fe en su nombre; habla paz a las almas atribuladas; su voz se oye de nuevo: “¡Calla, enmudece!”
Jesús sana a un endemoniado entre los gadarenos
(Marcos 5:1–20; JST Marcos 5:6, 11, 13–15, 17; Lucas 8:26–39; JST Lucas 8:27, 31–33, 35, 37; Mateo 8:28–34; JST Mateo 8:29–30)
Apenas una ondulación perturbaba la superficie tranquila del lago de Genesaret cuando la nave judía echó ancla cerca de Gerasa (Gergesa), en la ribera pereana del mar. Los vientos impetuosos, las olas furiosas y los choques estruendosos—todo parte de la tormenta que ahora había cesado—ya no golpeaban la nave ni la costa pedregosa. Aquel cuya voz había hablado a la materia inorganizada y había hecho que la tierra rodara hacia la existencia; aquel que había reunido las aguas en un solo lugar, llamando a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mar—había hablado paz a la tempestad galilea, y todo estaba en calma. Los elementos estaban en reposo.
Sea que fuera una hora avanzada del día de las parábolas o una hora temprana del día siguiente, no lo sabemos; solo que la tormenta del viaje había sido calmada y los elementos de la tierra estaban en paz. Jesús y sus compañeros predicadores pusieron pie en suelo pereano y, casi de inmediato, se vieron confrontados por una tormenta espiritual, una tempestad de oposición diabólica y tormento humano que eclipsaba por completo los vientos y las olas recientemente apaciguados de su lago interior.
Les salió al encuentro un hombre que salía de los sepulcros, quien por largo tiempo había estado poseído por demonios. No vivía en casa alguna, no vestía ropa, y era “sumamente feroz,” tanto que “nadie podía pasar por aquel camino.” En su estado enloquecido y violento, “nadie podía dominarlo, ni siquiera con cadenas: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados; y nadie podía domarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba por los montes y por los sepulcros, dando gritos y hiriéndose con piedras.”
Esta pobre criatura atormentada y desgarrada—su cuerpo magullado, cortado y desnudo—impulsado por algún poder o instinto más allá de la comprensión humana, al ver a Jesús desde lejos, corrió hacia Él. Allí estaban de pie: el Príncipe de Paz, que había hablado paz a los vientos y a las olas, y el hombre enloquecido, cuya voluntad estaba sometida a los demonios del infierno. Allí estaban, el bien y el mal frente a frente: el uno a punto de actuar, el otro de ser actuado. Entonces, por su propia voluntad, Jesús pronunció la palabra que restauraría la armonía perdida al atormentado endemoniado, que calmaría la lucha interna dentro de él, una lucha más peligrosa que las olas embravecidas del mar: “Sal de este hombre, espíritu inmundo,” dijo.
Pero no hubo obediencia inmediata. Otros propósitos aún debían cumplirse. Más bien, el gadareno sufriente cayó de rodillas, adoró a Jesús y, con voz que pronunciaba las palabras puestas en su lengua por el poder maligno, exclamó: “¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?” No había conocimiento divino en el hombre demente; ni sabía ni, en su estado actual, le importaba si Jesús era el Mesías. Pero los demonios del abismo sí sabían—y saben—que Él es el Hijo de Dios. Su memoria de la preexistencia permanece; recuerdan el día en que, a su palabra, cayeron como relámpagos del cielo. “Los demonios también creen, y tiemblan.” (Santiago 2:19).
Entonces, de la boca del hombre salieron las palabras blasfemas de muchos demonios, pronunciadas como si fueran una sola voz: “Te conjuro por Dios, que no me atormentes.” Y también, esta vez hablando en plural: “¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?” Los demonios, que saben que Jesús es el Señor, saben también que su destino es el tormento eterno, aquel en el que serán arrojados para siempre fuera de la presencia divina y de todo rayo de esperanza, luz o redención.
Jesús preguntó al hombre: “¿Cuál es tu nombre?”, o más bien, “le mandó diciendo: Declara tu nombre”, y los demonios dentro de él respondieron por su boca: “Mi nombre es Legión, porque somos muchos.” O, como lo expresa otro relato: “Dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.” El pobre hombre estaba en completa sujeción a la voluntad demoníaca; sus palabras eran las palabras de ellos, y su voz era la voz de ellos.
Sabiendo que no tenían otra opción que salir del hombre—pues Jesús así lo había mandado—los demonios “le rogaron mucho que no los enviara fuera de aquella región.” Aparentemente, habían sido asignados para tentar a los habitantes de esa zona y temían la ira de Lucifer si fallaban en cumplir su voluntad. También “le rogaban que no los mandase al abismo,” es decir, al abismo eterno, el pozo profundo de tormento perpetuo, que será su herencia final y eterna. “Y Él les dijo: Salid de este hombre.”
Entonces, “a cierta distancia,” había una gran piara de cerdos, unos dos mil en número, “paseando en el monte.” Según registra Mateo, los demonios dijeron: “Si nos echas fuera, permítenos ir a aquella piara de cerdos,” y Jesús respondió: “Id.” En el relato de Marcos, los demonios le rogaron diciendo: “Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.” Y al instante, Jesús se lo permitió. Lucas concluye diciendo que “les permitió hacerlo.”
Algunos escépticos manifiestan una preocupación burlona respecto a si Jesús mandó o simplemente permitió que los demonios entraran en los cerdos, como si ello tuviera la menor importancia. Pretenden encontrar en su acto, fuese cual fuere, una destrucción injustificada de la propiedad ajena. Argumentan que debió de ser un acto poco ético, si no inmoral. Si así se supone, que así sea. Pero, siendo realistas, ¿quién puede decir que Aquel que envía granizo para abatir las espigas maduras del trigo, o tormentas para hundir barcos llenos de peces, no pueda también enviar demonios a los cerdos para precipitarlos en una carrera frenética hacia una tumba acuática?
Sea como fuere, “los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos; y la piara se precipitó violentamente por un despeñadero al lago, y se ahogó.” En cuanto al lugar, Edersheim nos dice: “A unos quince minutos al sur de Gersa [Gerasa] hay un acantilado escarpado que desciende abruptamente sobre una estrecha franja de costa. Una piara aterrorizada que corriera por este precipicio no habría podido recuperar su equilibrio y habría sido inevitablemente lanzada al lago que está debajo. Además, todo el país alrededor está lleno de cavernas de piedra caliza y cámaras excavadas en la roca para los muertos, tales como aquellas que eran la morada del endemoniado.” (Edersheim, 1:607).
¿Por qué desearon los demonios entrar en los cuerpos de los cerdos? O, si a eso vamos, ¿cómo fue que llegaron a ocupar el cuerpo de aquel hombre? No lo sabemos, ni entendemos cómo es que los espíritus malignos—pocos o muchos—logran acceder a los cuerpos de los hombres mortales. Sí sabemos que todas las cosas están gobernadas por leyes, y que Satanás tiene prohibido tomar posesión de los cuerpos de los profetas y de otras personas justas. Si no fuera así, la obra de Dios sería frustrada—siempre y en todos los casos—pues Lucifer dirige los ejércitos del infierno contra todos los hombres, y especialmente contra aquellos que son instrumentos en el progreso de la obra del Señor.
Debe haber circunstancias de depresión, pecado y debilidad física que, dentro de los límites del control divino, permitan que los espíritus malignos entren en los cuerpos humanos. Sabemos que su maldición consiste en ser privados de tabernáculos, y podemos suponer que su deseo de obtener tal morada es tan grande que, cuando se les permite, incluso entran en los cuerpos de los animales.
Y puede ser que, en este caso, los demonios—expulsados de su morada ilegítima por un poder al que no podían resistir—hayan buscado frustrar la obra del Señor mediante el siguiente recurso disponible para ellos: destruir el sustento de muchas personas, para que éstas se levantaran airadas contra Aquel que había destruido su oficio. Y, de hecho, eso fue lo que ocurrió.
Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, “huyeron, y fueron a contarlo en la ciudad y por los campos.” La noticia se difundió por Gerasa, Gadara y toda la región circundante. Todo el pueblo se llenó de asombro y admiración. Los dueños de los cerdos, aquellos que conocían al endemoniado sanado, y todos los que oyeron de los prodigiosos acontecimientos se apresuraron “a ver lo que había sucedido.” “Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio; y tuvieron miedo.”
Nuestros amigos los evangelistas solo nos dicen lo que sucedió y las pocas palabras pronunciadas que unen toda la serie de milagrosos eventos. Debieron pasar horas antes de que la noticia llegara a los habitantes de la región, y aún más horas antes de que las multitudes se reunieran cerca del mar para oír y ver por sí mismas. Tal vez incluso transcurrió más de un día. Sin duda, las multitudes se reunieron en grupos grandes y pequeños, llegando en distintos momentos.
Jesús y los que estaban con Él no habrían hecho otra cosa que enseñarles el evangelio del reino. Tal era el mensaje que proclamaban en toda ciudad y lugar donde hubiese un solo oído dispuesto a escuchar sus palabras. Los relatos nos dicen que, después de que el pueblo se reunió en el sitio donde estaban Jesús y el hombre sanado, los cuidadores y pastores de los cerdos relataron nuevamente, para que todos oyeran, cómo aquel que había estado poseído por los demonios fue sanado, y también lo que había sucedido con los cerdos. Y no podemos suponer que Jesús y sus discípulos guardaran silencio. Nunca hubo un momento en que Jesús no fuera el centro de todas las miradas, ni uno en que sus palabras no resonaran con claridad en los oídos cercanos. Nunca hubo una ocasión de enseñanza que Él no aprovechara para proclamar su evangelio a toda criatura. No podemos dudar que los gadarenos, en aquel día—o días, según fuera el caso—oyeron la palabra de verdad de labios de Aquel que es la Verdad.
Pero cuando todo lo que Él había venido a hacer se hubo cumplido, cuando los que andaban en tinieblas vieron una gran luz, cuando la doctrina fue enseñada y el testimonio dado—con el endemoniado sanado allí presente como testigo viviente de la verdad de todo—entonces Jesús fue rechazado por los gadarenos. “Entonces toda la multitud de la tierra alrededor de los gadarenos le rogó que se fuera de ellos, porque tenían gran temor.”
“‘Y tuvieron miedo’—más miedo de aquella Presencia Santa que de las furias anteriores del poseído. El hombre, en verdad, fue salvado; pero ¿qué importaba eso, considerando que parte de sus dos mil bestias inmundas habían perecido? Sus preciosos cerdos estaban en peligro; la codicia y la glotonería de todo judío apóstata y gentil vulgar del lugar estaban claramente amenazadas al recibir a alguien como Jesús. Con una vergonzosa y apremiante unanimidad, le suplicaron e imploraron que abandonara sus costas. Tanto gentiles como judíos ya habían reconocido la gran verdad de que Dios a veces responde malas oraciones en su más profunda ira. Jesús mismo había enseñado a sus discípulos a no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos, ‘no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros.’ Había cruzado el lago buscando tranquilidad y reposo, deseando, aunque entre multitudes menores, extender también a estos semi-paganos las bendiciones del reino de Dios. Pero ellos amaban sus pecados y sus cerdos, y con una energía perfecta de deliberada preferencia por todo lo vil y degradante, rechazaron tales bendiciones y le rogaron que se fuera. Tristemente, pero sin demora, se volvió y los dejó. Gergesa no era lugar para Él; mejor las colinas solitarias al norte, o la playa llena de multitudes al otro lado.” (Farrar, p. 259.)
Pero Jesús y sus compañeros no partieron sin dejar un testigo. El hombre sanado deseaba unirse al grupo misionero y cruzar el lago hacia Capernaúm. Sin embargo, Jesús le dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.” De su servicio misionero posterior solo sabemos que “se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él; y todos se maravillaban.”
No podemos dudar que los propósitos del ministerio gadareno fueron cumplidos: en la calma de la tormenta mientras viajaban hacia allí; en la sanación del endemoniado cerca de Gerasa; en la enseñanza y el testimonio que surgieron del milagro; y en el testimonio continuo de aquel por cuya boca antes hablaba Satanás, pero de la cual ahora salía un testimonio de Cristo que ningún hombre podía refutar.
Capítulo 52
Un ministerio continuo de milagrosJesús es el Cristo, el Dios Eterno; … se manifiesta a todos los que creen en Él, … realizando grandes milagros, señales y prodigios entre los hijos de los hombres, conforme a su fe. (2 Nefi 26:12–13)
La fe precede al milagro
“Por la fe se realizan los milagros; … y si estas cosas han cesado, es porque también ha cesado la fe.”
(Moroni 7:37–38)
“Si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos.”
(Éter 12:12)
“¿Y quién dirá que Jesucristo no hizo muchos y grandes milagros? … Y la razón por la cual deja de hacer milagros entre los hijos de los hombres es porque éstos decaen en la incredulidad, y se apartan del camino recto, y no conocen al Dios en quien deberían confiar.”
(Mormón 9:18–20)
Los milagros son el fruto de la fe. Las señales siguen a los que creen. Si hay fe, habrá milagros; si no hay milagros, no hay fe. Ambos están inseparablemente entrelazados; no pueden separarse, ni puede existir uno sin el otro. La fe y los milagros van juntos, siempre y eternamente. Y la fe precede al milagro.
La fe es poder, el poder de Dios, el poder por el cual fueron creados los mundos. Donde hay fe, hay poder; y donde un pueblo no tiene poder para sanar a los enfermos ni realizar milagros, no tiene fe.
La fe es un principio eterno, una ley eterna; está integrada en el universo mismo como una fuerza que gobierna y controla; ha sido ordenada por Dios y perdurará para siempre. No se requiere un decreto divino especial para que los efectos de la ley de gravedad se manifiesten en todo lugar y en todo momento sobre la tierra. La ley ha sido establecida, y los efectos que de ella se derivan son eternos e invariables. Así sucede con la fe.
Aquel que ha dado una ley a todas las cosas ha establecido la fe como el poder y la fuerza mediante los cuales Él y los suyos operarán en justicia para siempre. No se necesita un decreto divino especial para utilizar el poder de la fe; es como la gravedad: en cualquier momento, toda persona que en cualquier época se conforme con la ley que la rige, obtendrá los resultados ordenados.
En este contexto, también debe observarse que entre los dones del Espíritu—cuando se trata de sanidades—existen dos dones distintos: uno es la fe para sanar, y el otro, la fe para ser sanado. Es evidente que Jesús tenía fe para realizar milagros en toda circunstancia y para con quien Él escogiera; que sus actos siempre se conformaran a principios santos y justos está implícito en la naturaleza misma de las cosas. Sabemos que, en ocasiones, realizó milagros por iniciativa propia y con sus propios propósitos, como en la expulsión de la legión de demonios del endemoniado gadareno o en la calma de la tormenta sobre el lago de Genesaret.
Pero, como estamos por ver, excepto en circunstancias especiales y poco comunes—y éstas fueron numerosas en la vida de Jesús—los milagros de sanidad son, y deben ser, realizados como resultado de la fe de quien recibe la bendición divina.
Por supuesto, está fuera de nuestro propósito presente hablar extensamente sobre la fe y sobre las señales y milagros que la acompañan; tal tema requeriría un volumen aparte. Pero, para comprender por qué y cómo Jesús actuó como está a punto de hacerlo en su ministerio galileo, debemos recordar al menos estos conceptos fundamentales.
Jesús resucita a la hija de Jairo
(Marcos 5:21–24, 35–43; JST Marcos 5:27–28; Lucas 8:40–42, 49–56; JST Lucas 8:51; Mateo 9:1, 18–19, 23–26; JST Mateo 9:24–25)
Después de su ministerio entre los gadarenos, Jesús navegó unas siete millas hacia el oeste, cruzando las ahora tranquilas aguas de Galilea, hasta llegar a Capernaúm y sus alrededores. Grandes multitudes lo esperaban en la orilla—reverentes, respetuosas, adoradoras—ansiosas por recibir más del maná celestial que Él dispensaba con tanta generosidad.
Tal vez aquellos que zarparon en las muchas pequeñas embarcaciones que lo siguieron en la noche oscurecida por la tormenta habían estado con Él cerca de Gerasa—viendo lo que hizo con el endemoniado y oyendo lo que dijo a los gadarenos—de modo que ahora, regresando antes que Él, habían advertido a los galileos de su regreso. Pero, cualquiera que haya sido el modo en que el pueblo se enteró de su llegada, así como las islas esperarán su ley, así también aquellos sobre quienes resplandecía su rostro esperaban ahora su palabra.
Entre los que se encontraban en la orilla—todos hambrientos y sedientos de justicia; todos ansiosos por alimentar sus almas con más del pan celestial que caía de sus labios; todos regocijándose por las parábolas del pasado y los milagros obrados entre ellos—había dos personas que necesitaban ayuda especial, dos sobre quienes su rostro estaba a punto de brillar como lo hizo sobre pocos en toda Palestina. Uno era Jairo, un principal de la sinagoga en Capernaúm, cuya hija de doce años yacía en ese momento al borde de la muerte; la otra, una mujer sin nombre, que sufría de una enfermedad femenina incurable, un flujo de sangre que nadie podía sanar.
Los milagros de Jesús variaban según las necesidades y circunstancias de aquellos en favor de quienes eran realizados. Llevó a cabo los mismos actos misericordiosos de diferentes maneras, en distintos momentos—todo con el propósito de guiar a las personas involucradas por el camino que conduce a la vida eterna en el reino de su Padre. Acababa de hablar paz a una tempestad galilea y de expulsar una legión de demonios de un cuerpo atormentado y destrozado, actuando en cada caso por su propia autoridad, sin procurar fortalecer la fe de los beneficiarios de su bondad. Cada uno de esos milagros manifestaba el poder absoluto inherente en Él; en ocasiones, Jesús sanó a los enfermos porque tenía la fe para sanar y no porque ellos tuvieran la fe para ser sanados.
Pero ahora, en el caso de la hija de Jairo y de la mujer con flujo de sangre, estamos a punto de presenciar sanaciones realizadas porque quienes buscaban la bendición tenían fe para ser sanados. Y en cada caso veremos al Bendito, que llevaba en sí mismo, por decirlo así, las dolencias y enfermedades de sus hermanos—lo veremos, con tierna solicitud, alentar y aumentar la fe de aquellos que buscan su bondad; lo veremos fortalecer su fe para que, por ningún motivo, dejen de recibir las bendiciones que anhelan.
Uno de los primeros en encontrarse con Jesús cuando llegó a la orilla fue Jairo, “uno de los principales de la sinagoga” en Capernaúm. Sabemos que Jesús había predicado con frecuencia y obrado milagros en esa misma casa de adoración, y sabemos que tales predicaciones se hacían a petición de los ancianos judíos que gobernaban la sinagoga local. Así, Jesús y Jairo se conocían y se respetaban mutuamente; este devoto judío había oído predicar a Jesús, había creído en sus palabras y se había regocijado al conocer otros milagros suyos. ¿Es acaso demasiado suponer que estuvo presente aquel glorioso sábado en Capernaúm cuando Jesús expulsó al espíritu maligno del hombre en la sinagoga de esa ciudad?
Cualquiera que haya sido su relación previa, Jairo tenía fe en Cristo, y al venir aquel día, “cayó a los pies de Jesús” y “le adoró.” “Mi hijita está a punto de morir,” dijo, “te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sea sanada, y vivirá.”
¿Quién podría dudar de la fe de Jairo? ¿O de que él comprendía la ordenanza de la administración a los enfermos? “Ven y pon tus manos sobre ella,” suplicó, “y vivirá.” “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor; y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.” (Santiago 5:14–15) “Y se llamará a los ancianos de la iglesia, dos o más, y orarán y pondrán sus manos sobre ellos en mi nombre.” (D. y C. 42:44)
Los milagros de Jesús se realizaron de diversas maneras, con o sin aceite, con o sin la imposición de manos, siempre según lo requería la ocasión; pero la petición de Jairo—que Él viniera y se ajustara al ritual que había establecido en su Iglesia, y que ya había seguido en ciertas ocasiones—era la solicitud más lógica y apropiada que podía hacer. La ordenanza de la imposición de manos, en diversas conexiones espirituales, era común entre los judíos, como lo había sido en todas las dispensaciones anteriores.
El corazón de Jesús fue conmovido, y determinó que la fe de Jairo no quedaría sin recompensa. “Y fue Jesús con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban.” Y fue en medio de aquella multitud que la mujer con el flujo de sangre se acercó en secreto para tocar el borde de su manto, episodio que retrasó su camino hacia la casa de Jairo, y del cual hablaremos más adelante.
Cuando Jesús terminó de hablar con la mujer y el motivo de la demora desapareció, “vinieron unos de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?” Al recibir esta noticia, ¿qué sería más natural que Jairo agradeciera a Jesús por haber ido hasta allí, y se disculpara para regresar a su casa a consolar a su esposa y preparar el funeral?
Sin embargo, Jesús oyó el mensaje. Inmediatamente, antes de que surgiera en el corazón de Jairo pensamiento alguno de duda, temor o resignación ante una aparente voluntad divina, dijo: “No temas; cree solamente.” “No temas; cree, y será salva.” ‘Ha muerto; no importa, Yo soy también el Señor de los muertos; si puedes creer, vivirá nuevamente.’
Este milagro habría de realizarse, como generalmente lo son las sanaciones, a causa de la fe de los familiares, no simplemente porque Jesús tuviera poder absoluto en sí mismo y pudiera, si así lo deseaba, hablar a los vientos o a los demonios y ser obedecido.
Que la fe de Jairo permaneció firme—e incluso quizás aumentó—no puede ponerse en duda, pues Jesús, llevando consigo solo a Pedro, Jacobo y Juan, continuó hacia la casa de Jairo para hacer aquello que solo quien posee el poder de Dios puede realizar. En verdad, no es exagerado suponer que Jairo conocía el caso del hijo de la viuda de Naín, resucitado de entre los muertos. Noticias de tales hechos prodigiosos se difundían rápidamente por toda la región; esas obras de misericordia no se hacían en secreto, y cada una de ellas alimentaba la fe de otros que necesitaban y deseaban recibir bendiciones semejantes.
Al llegar al lugar donde yacía la hija muerta, Jesús, junto con los padres de la niña y los tres apóstoles principales, entró en la casa “y la halló ocupada por los plañideros y los flautistas, quienes, golpeándose el pecho, con un clamor mercenario, insultaban el silencio del sincero dolor y la majestuosa paciencia de la muerte.” (Farrar, p. 272). A este coro de lamentos—unos abatidos por la tristeza verdadera, otros fingiendo dolor con gritos y sollozos, actores pagados para aparentar duelo—Jesús les dijo: “¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme.”
“No está muerta, sino que duerme.” Que estaba muerta lo sabían bien, “y se burlaban de Él.” Sin embargo, ¡cuánto más refinado y consolador resulta decir “Lázaro duerme,” aunque por días la descomposición ya haya comenzado en la morada de su espíritu! “Cierto, estaba muerta como los hombres entienden la muerte, pues su espíritu había dejado el cuerpo. Pero en la amable perspectiva de la eternidad, los muertos son como quienes duermen; por un momento el cuerpo, sin vida, queda inconsciente de su entorno; pero pronto—como el alma dormida que, tras una noche de reposo, cobra conciencia con el sol naciente—el cuerpo despertará a una nueva vida de inmortalidad resucitada. ¡Qué consuelo saber que los muertos solo duermen y que quienes reposan en el Señor despertarán a la vida eterna!” (Commentary, 1:316).
Entonces Jesús hizo salir a los gritones y a sus músicos de duelo, “tomó la mano de la niña”—que tenía unos doce años—y le dijo: “Talitha cumi”, es decir, “Niña, a ti te digo, levántate.” ‘¡Pequeña, levántate!’ Entonces “su espíritu volvió”; la parte viva, inteligente y consciente de la personalidad humana recibió nuevamente la vida mortal; la hija espiritual del Padre Eterno regresó al cuerpo formado del polvo de la tierra. La niña se levantó; caminó; y Jesús “mandó que le dieran de comer.”
Después del milagro, Jesús dio a los padres ciertas instrucciones que son difíciles de comprender para nosotros. “Y sus padres se quedaron asombrados,” dice Lucas, como era de esperarse, “pero Él les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.” El relato de Marcos dice: “les mandó rigurosamente que no lo supiera nadie.” Mateo no menciona el consejo restrictivo, pero dice solamente: “Y la fama de este suceso se divulgó por toda aquella tierra.”
No podemos suponer ni por un momento que Jesús estuviera tratando de mantener en secreto este milagro. Esta obra maravillosa que convirtió la muerte en vida; que dio testimonio de la divinidad del Uno que incluso en ese momento predecía su propia victoria futura sobre la tumba; que solo podría realizarse en justicia y solo por el poder de Dios—este poderoso milagro debería, como dice Mateo, hacer que su fama se extendiera por toda la tierra.
En verdad, los padres no podrían envolver en secreto algo que ya era de conocimiento público; todos en la región pronto sabrían, debido a la forma en que Jesús mismo había manejado los sucesivos eventos, que la niña que una vez estuvo muerta ahora vivía. Su muerte había sido anunciada abiertamente a la multitud cuando Jesús terminó su conversación con la mujer a quien sanó del flujo de sangre. Jesús mismo había respondido, abierta y públicamente ante la multitud, que a pesar de su muerte ella “sería sanada.” Todos pronto sabrían que ella ahora vivía, y se esperaría que se preguntaran cómo y por qué medio la vida había regresado a ella. Los plañideros contratados, cuyo trabajo fue anulado por el acto de misericordia divina, todos sabían de su muerte y pronto sabrían que ahora vivía. La cosa no se hizo en secreto; multitudes sabían y sabrían lo que el Maestro había hecho. Entonces, ¿por qué este mandato de secreto?
Tal vez, como ocurre con frecuencia, los relatos fragmentarios de nuestros amigos evangelistas no transmiten el tenor completo y el propósito del mandato que Jesús dio a los padres. Sabemos, por ejemplo, como parte del consejo estándar del evangelio, que aquellos que disfrutan de los dones del Espíritu y que poseen las señales que siempre siguen a los que creen están mandados a no jactarse de estas bendiciones espirituales. En nuestros días, después de enumerar las señales milagrosas que siempre acompañan a los que tienen fe, el Señor dice: “Pero os doy este mandamiento, que no os jactéis de estas cosas, ni las habléis delante del mundo; porque estas cosas se os han dado para vuestro provecho y para salvación.” (D. y C. 84:73.) En otra ocasión, el Señor en nuestros días dijo: “No habléis de juicios, ni os jactéis de la fe ni de las grandes obras.” (D. y C. 105:24.)
Quizás el mandato de “no decir a nadie” significaba que no debían contar el relato de manera jactanciosa, para evitar que un espíritu de orgullo—aquel de superioridad autoimpuesta—entrara en sus almas. Hubo ocasiones en las que Jesús les dijo a los receptores de su poder sanador que salieran y testificaran de la bondad de Dios hacia ellos, y otras ocasiones en las que limitó la extensión y el detalle de su testimonio. Sin conocer a las personas y todas las circunstancias que rodeaban cada caso, no podemos emitir juicio y determinar por qué les dio instrucciones diferentes a distintas personas.
Jesús sana a la mujer con flujo de sangre
(Marcos 5:25-34; Lucas 8:43-48; Mateo 9:20-22)
Ahora llegamos a la curación del flujo de sangre femenino de una mujer sin nombre, a quien la leyenda ha dado el nombre de Verónica. De ella sabemos solo que era una mujer de gran fe—probablemente ya miembro bautizada de la Iglesia—que “tuvo flujo de sangre durante doce años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y no había mejorado, sino que se encontraba peor.”
Demasiado avergonzada para siquiera mencionar la naturaleza de su aflicción, pero sabiendo que Jesús tenía poder para sanar, se acercó a Él mientras Él y Jairo caminaban juntos, y pensó para sí misma: “Si tan solo toco su manto, seré sanada.” Demasiado tímida, demasiado reservada para reclamar audiencia ante Él o pedirle que centrara su atención divina en una persona tan humilde como ella pensaba ser, buscaba tan solo estar cerca de Él, sentir su presencia, tocar el borde de los sagrados vestidos que Él llevaba. Entonces sería sanada, y no necesitaría ni siquiera ralentizar su paso mientras iba con el principal de la sinagoga a levantar a la niña cuya vida entera medía lo mismo que los años de su enfermedad.
Que no había poder sanador en el borde del manto de Jesús, ni en ninguna de las cosas físicas que Él poseía, ni en ningún relicario de cualquier fuente, por más santa que fuera, es algo que no necesita ser dicho. Es un axioma. Pero, por otro lado, cualquier cosa que permita a una persona acercarse al Señor y centrar su afecto y confianza en Él puede usarse apropiadamente para aumentar la fe y obtener las bendiciones que solo se dan de esa manera. Incluso el Urim y Tumim, llevado en el pectoral de los antiguos sumos sacerdotes en Israel, no era más que un instrumento que les permitía centrar su fe en Jehová y recibir, por revelación, su mente y voluntad. Y así ocurrió, en menor medida, con los flecos y borlas en los bordes de las vestiduras de los rabinos en tiempos de Jesús.
Desde el principio, las vestiduras de los santos han tenido un lugar especial y sagrado en la verdadera adoración. Cubren esa desnudez que, cuando se expone, lleva a la conducta lasciva y deshonesta. Son un símbolo de modestia y decencia y un recordatorio constante para los verdaderos creyentes de las restricciones y controles que una providencia divina ha colocado sobre sus actos. Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez y preservar su modestia. El Señor mismo hizo túnicas de pieles para cubrir los cuerpos de nuestros primeros padres, para que, estando vestidos y sanos ante Él, pudieran alcanzar esos sentimientos que fomentan la reverencia y la adoración.
Y el Señor Jehová ordenó a Moisés que dirigiera a los hijos de Israel, a través de todas sus generaciones, que «hagan borlas [flecos] en los bordes [esquinas] de sus vestiduras… y que pongan en la borla del borde un cordón de azul.» ¿Por qué y de qué importancia era tal código de vestimenta? Podemos ver cómo los estándares de vestimenta dados a Adán y Eva enseñaban la modestia y ponían a los nuevos mortales en un estado mental para vivir y adorar según los estándares apropiados. La vestimenta immodesta, ornamentada y mundana es una invitación a pensamientos impuros y actos inmorales, los cuales son ajenos a la conducta y adoración que desea Aquel a quien pertenecemos. Pero, ¿por qué tan estrictos requisitos de vestimenta como estos dados a la antigua Israel? Jehová da la respuesta: “Será para vosotros una borla, para que al verla os acordéis de todos los mandamientos del Señor, y los pongáis por obra; y no sigáis vuestros propios corazones ni vuestros propios ojos, en los cuales soléis prostituiros.” Es decir: “Vuestras vestiduras, vuestra ropa, serán un escudo y una protección para vosotros. Cubrirán vuestra desnudez y os protegerán de las pasiones de los ojos y de la carne, y los adornos especiales en ellas os recordarán continuamente que debéis caminar como corresponde a los santos.” Todo esto es para que, como decretó Jehová, “os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos para vuestro Dios.” (Números 15:37-41)
Ahora vemos a Jehová, como Jesús, ministrando personalmente entre el pueblo, y—no podemos dudarlo—vestido de la manera en que Él mismo había decretado en tiempos antiguos que los israelitas fieles debían vestirse. Y ahora vemos a Verónica, si así se le puede llamar, mirando los flecos de sus vestiduras; recordando el antiguo pacto que, al hacerlo, ella estaba acordando cumplir los mandamientos; y sintiendo dentro de sí misma que, si tan solo tocaba los flecos sagrados en las vestiduras de aquel a quien aceptaba como el Hijo de Dios, ciertamente sería sanada. Que tal deseo entrara en su corazón fue, bajo todas las circunstancias, tanto natural como apropiado. Era una señal—no de creencia en magia, reliquias o algún poder especial en la ropa misma, sino de fe en Aquel que llevaba las vestiduras y que las había diseñado de tal manera que recordara a su pueblo su pacto de guardar sus mandamientos.
Y así, ella «vino detrás de Él, y tocó el borde de su manto; e inmediatamente se detuvo el flujo de su sangre.» Ella fue sanada; lo sintió en su cuerpo; sus órganos comenzaron a funcionar conforme al plan original y los propósitos del gran Creador; la fuente hemorrágica de su aflicción ya no fluía. Llenada de emoción y gratitud, se deslizó de nuevo entre la multitud sin decir una palabra.
«Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que había salido de Él poder, se volvió en medio de la multitud y dijo: ¿Quién me tocó los vestidos?”
Hubo inmediatas negaciones por parte de los discípulos. Pedro dijo: “Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, ¿y dices quién me tocó?”
Esta pregunta—“¿Quién me tocó?”—no fue hecha para obtener información, sino para alentar a la tímida suplicante a identificarse y dar testimonio del poder sanador que había entrado en su vida. Y ella, al ver que su acto no estaba oculto para Aquel por cuyo poder ahora había sido sanada, se acercó—temblando, temerosa, agradecida—cayó a sus pies, y le declaró a Él y a todos “por qué lo había tocado, y cómo había sido sanada inmediatamente.” Jesús confirmó cómo, de qué manera y por qué medio había sido bendecida. “Hija, tu fe te ha sanado,” le dijo, “vete en paz, y sé sana de tu plaga.”
Y así es en la agitada multitud de la vida. Muchos que están espiritualmente enfermos; que han tenido un flujo de dolor y pecado durante tantos años; que gastan su sustancia en las cosas de este mundo—muchos de esos están a un brazo de distancia del Señor y solo necesitan extenderse y aferrarse a su iglesia para encontrar su poder sanador.
Jesús hace que los ciegos vean y los mudos hablen
(Mateo 9:27-34; JST Mateo 9:36)
Jesús ahora viaja desde la casa de Jairo hacia la casa en Capernaúm donde Él se hospeda cuando está en esa parte de Galilea. Le siguen dos ciegos que le suplican por la vista. “Hijo de David, ten misericordia de nosotros” es la súplica de los ciegos. Jesús no responde; no parece tener la intención de hacer que la luz del sol atraviese el sello que la imperfección física ha colocado sobre ojos que no ven nada más que la noche eterna. Al menos, cualquier acto de su parte debe resultar de una fe clara y firme en los corazones de aquellos que buscan su bondad sanadora.
Hasta este punto en su ministerio mortal, no hay ningún registro de Jesús abriendo los ojos de los ciegos. Los cojos han saltado, los leprosos han sido limpiados, y los cuerpos muertos han sido reanimados como casas mortales para espíritus eternos, pero aún no hay un relato específico de ojos ciegos viendo. Suponemos que la falta está en los relatos escriturales que han llegado a nosotros, ya que la apertura de los ojos ciegos es destacada en las profecías mesiánicas como una de las grandes maravillas que Él hará. La seguridad mesiánica en el Libro de Mormón es que Jesús realizaría grandes milagros, sanaría a los enfermos, resucitaría a los muertos, haría que los cojos caminaran, “los ciegos recobraran la vista,” y los sordos oyeran, y que sanaría toda clase de enfermedades. (Mosíah 3:5). La promesa bíblica, dada por Isaías en un pasaje de maravillosa belleza, que se aplica a su venida como mortal y en la gloria milenial, se encuentra en estas palabras: “Vuestro Dios vendrá… Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará.” (Isaías 35:4–6).
En los casos que tenemos ahora, las dos personas ciegas, que tienen fe dentro de sí para ser sanadas, siguen a Jesús hasta la casa, continuando con su insistencia por su poder sanador. “¿Creéis que soy capaz de hacer esto?” les pregunta Él. Su respuesta es “Sí.” “Entonces tocó Él sus ojos, diciendo: Según vuestra fe, así os sea hecho.” Y sus ojos fueron abiertos.
“Y les mandó rigurosamente, diciendo: Guardad mis mandamientos, y ved que no lo digáis a nadie en este lugar, para que nadie lo sepa.”
“Las personas sanadas están obligadas a devolver a la Deidad por su bondadosa misericordia hacia ellas, en la medida de lo posible, a través de un servicio devoto en su causa. No tienen derecho a volver a las malas prácticas ni a las falsas creencias anteriores. Hacerlo sería una burla al poder sagrado ejercido en su favor. Jesús no sanaba a las personas dejándolas libres para continuar con las prácticas impías y creencias erróneas de los judíos. Después de ser sanados por el Médico Maestro, los sanados estaban obligados a guardar los mandamientos, a unirse a la Iglesia de Jesucristo, si aún no lo habían hecho, y a perseverar en la rectitud hasta el final, para que su herencia celestial eventual estuviera asegurada.” (Comentario, 1:321)
El mandato de secreto era de naturaleza limitada. Se les dijo que “no dijeran a nadie en este lugar,” lo que suponemos significa en Capernaúm. Mateo nos dice que “divulgaron su fama por toda aquella región,” lo que aparentemente significa una área mucho más grande que Capernaúm. No sabemos cuán estrictamente las personas sanadas mantuvieron el mandato de secreto. Tampoco podemos decir por qué se les impuso. Tal vez la propia Capernaúm era una ciudad tan malvada que testificar más sobre los milagros en ese lugar habría sido “echar las perlas a los cerdos,” dando a los incrédulos entre ellos ocasión de volver a escarnecer al Gran Sanador.
Aparentemente, sin embargo, las dos personas sanadas no guardaron el mandato de secreto tan completamente como Jesús deseaba. Sobre esta reacción algo humana, Farrar expresa estas palabras de reprensión y condena: “Hay algunos que han admirado su desobediencia, y lo han atribuido al entusiasmo de la gratitud y admiración,” dice él. Los a quienes se refiere aquí son apologistas católicos que aplauden, en lugar de condenar, a los hombres por su violación de la confianza. “Pero no fue más bien el entusiasmo de una maravilla ostentosa, la vulgaridad de una jactancia parloteante?” pregunta. Luego presenta este razonamiento: “¿No se extinguió el fuego santo de devoción que un silencio consagrado debió haber mantenido vivo sobre el altar de sus corazones, en una mera llamarada de rumor vacío? ¿No sabía Él lo mejor? ¿No habría sido mejor la obediencia que el sacrificio, y el escuchar que la grosura de los carneros? Sí. Es posible engañarnos a nosotros mismos; es posible ofrecer a Cristo un servicio aparente que desobedece sus preceptos más profundos—tristecerlo, bajo el disfraz de honrarlo, con repeticiones vanas, y genuflexiones vacías, e intolerancia amarga, y familiaridad irreverente, y el simulacro vacío de una devoción muerta. Mejor, mucho mejor, servirle haciendo las cosas que Él dijo que hacerlo con un celo aparente, a menudo falso en proporción exacta a su intrusión, por la gloria de Su nombre. Estos charlatanes desobedientes, que hablaron tanto de Él, no le ofrecieron más que el servicio deshonroso de un corazón doble; su violación de Su mandamiento sirvió solo para obstaculizar Su utilidad, perturbar Su espíritu, y precipitar Su muerte.” (Farrar, p. 273)
Mientras estos dos hombres salían de la casa, regocijándose por la vista que recién habían recibido, otros «trajeron a Él a un hombre mudo poseído por un demonio.» Él expulsó al demonio; el mudo habló; las multitudes se maravillaron, diciendo: «Nunca se ha visto esto en Israel.» Pero los fariseos continuaron su canto de odio y maldad al renovar la acusación: «Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios.»
No leemos de ninguna restricción impuesta a este hombre en cuanto a contar su sanación. Pero la reacción farisaica a ello muestra cómo el conocimiento de sus milagros podría interferir con el ministerio continuo de Jesús.
Jesús es nuevamente rechazado en Nazaret
(Marcos 6:1-6; Mateo 13:54-58)
Ha pasado un año desde que Jesús, predicando en la sinagoga de Nazaret, anunció que venía a cumplir las grandes profecías mesiánicas de Isaías. Fue entonces cuando los de su propia ciudad «se maravillaron de las graciosas palabras que salían de su boca»; preguntaron, «¿No es éste el hijo de José?»; les dijeron, «Ningún profeta es aceptado en su propia tierra»; y, siendo condenados por su incredulidad, se levantaron en ira, lo echaron fuera de su ciudad e intentaron arrojarlo cabeza abajo desde la cima de un monte. (Ver capítulo 34, en este libro.)
Ahora, al menos en parte, y con aún menos excusa para tal actitud rebelde, los nazarenos están a punto de rechazar nuevamente a la única persona que podría salvarlos y redimirlos. Dejando Capernaúm con sus discípulos, regresa a Nazaret y, en el día de reposo, nuevamente enseña en su sinagoga.
Lo que dijo no lo sabemos, pero al igual que con la predicación anterior, el pueblo se asombró; se maravillaron de sus graciosas palabras, tanto que empezaron a preguntar: “¿De dónde tiene este hombre todas estas cosas?” Además, ahora sabían de sus milagros y las maravillas que sus manos habían hecho por toda la tierra. Les había llegado la noticia de los ciegos que ahora veían; de los leprosos cuyo cuerpo fue sanado; del endemoniado gadareno de quien fue expulsada una legión de demonios; de la calma de la tormenta en el lago de Galilea; de la resurrección del hijo de la viuda en Nain y de la hija de Jairo en Capernaúm, cuyos espíritus habían partido a otro lugar mientras sus cuerpos yacían fríos y muertos, descomponiéndose. Su fama estaba en todas partes, y la razón de ella era conocida por todos. Y así, sus vecinos nazarenos preguntaron: “¿Y qué sabiduría es ésta que se le ha dado, que aún tales grandes obras son hechas por sus manos?” Y además: “¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros?”
“Y se ofendieron de él.” ¿Por qué? ¿Por qué alguien debería ofenderse porque otro anda haciendo el bien? ¿Por qué los hombres deberían buscar matar a alguien porque resucita a los muertos o calma una tormenta? ¿Por qué se agitarían sus espíritus dentro de ellos porque Él predica el Sermón del Monte o emite un flujo interminable de palabras llenas de gracia? Estos nazarenos fueron testigos contra sí mismos. Oyeron sus palabras y conocían sus obras, y sin embargo lo rechazaron. No fue la razón, sino la emoción lo que los motivó. Se ofendieron porque sus obras eran malas.
Y así, Jesús, quien “se maravilló por su incredulidad,” les dijo: “No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus propios parientes, y en su casa.” Sus hermanas aún vivían en Nazaret, casadas, suponemos, con nazarenos; su madre y hermanos se habían mudado a Capernaúm después de la boda en Caná; y de toda esta familia, solo la Virgen Madre, hasta ese momento, creía y conocía su misión divina.
Y así, “no hizo allí muchos milagros por su incredulidad,” nos dice Mateo. Marcos es aún más explícito: “No pudo hacer allí ningún milagro grande, salvo que puso las manos sobre unos pocos enfermos, y los sanó.”
En verdad, Él, que vino con sanidad en sus alas, para llevar las penas y enfermedades de la gente, limitó sus milagros maravillosos a aquellos que, por su fe, merecían las bendiciones inestimables que implican. Y ahora, Jesús—no podemos creer que sea de otra manera que no sea con tristeza—deja Nazaret por última vez. Los suyos no lo recibieron. Habrá un breve momento para que otros oídos escuchen, y otros ojos vean, y otros corazones sean tocados. Él debe continuar predicando en otros lugares, y debe enviar a otros a representarlo, como está a punto de hacer ahora.
Capítulo 53
Jesús envía a los DoceLos doce consejeros itinerantes son llamados a ser los Doce Apóstoles, o testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, … para oficiar en el nombre del Señor, … para edificar la iglesia y regular todos los asuntos de la misma en todas las naciones. (D&C 107:23, 33.)
Jesús recoge una abundante cosecha
(Mateo 9:35-38; Marcos 6:6)
Una vez más, como siempre; ahora como antes; en tiempo y fuera de tiempo; desde el amanecer hasta que los hombres duermen en la oscuridad de la noche—eternamente—Jesús se encuentra, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, «predicando el evangelio del reino.»
Acaba de salir de Nazaret—por última vez, suponemos—habiendo sido rechazado allí nuevamente por los suyos. La luz de su rostro no volverá a brillar sobre aquellos entre los cuales creció. Para ellos es el hijo de José y el hijo de María; es el hermano de Jacobo, de José, de Simón y de Judas, ninguno de los cuales cree que él sea el Profeta de quien habló Moisés. Para los nazarenos es un carpintero, el hijo de un carpintero, cuyas hermanas todavía viven entre ellos, y quienes, ellos mismos—su propia carne, los concebidos en el mismo vientre que lo llevó—no piensan en él de manera diferente a como piensan en sus otros hermanos.
Y así, Jesús, acompañado de sus discípulos, está de nuevo recorriendo y predicando en «todas las ciudades y pueblos» de Galilea. Enseña en sus sinagogas y predica en sus calles. Su mensaje: el evangelio—el evangelio de su Padre; el plan eterno de salvación ordenado en los cielos antes de los cimientos del mundo; el evangelio que él ha hecho suyo y que ahora lleva su nombre. Él está diciendo a los hombres lo que deben hacer para ser salvos en el reino de su Padre. Su mensaje: «Venid a mí y sed perfeccionados en mí; aceptadme como el Hijo de Dios y vivid mi ley; arrepentíos; sed bautizados en mi nombre para la remisión de vuestros pecados; recibid la promesa de la compañía del Espíritu Santo; y seguid adelante todos vuestros días haciendo el bien y obrando justicia.»
Es «el evangelio del reino»—ninguno otro—el evangelio que admite a los hombres, aquí y ahora, en el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia, y que los prepara para una herencia en el reino celestial de los cielos en el futuro. Y mientras predica, sana «toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo,» lo que significa que aquellos que lo aceptan y creen en su evangelio son sanados, y aquellos que—como en Nazaret—lo rechazan, entre ellos no puede hacer grandes milagros. Las señales siguen a aquellos que creen. Jesús está haciendo conversos, y los enfermos, los débiles y los enfermos entre ellos están siendo sanados de sus aflicciones.
El éxito acompaña a su labor; multitudes se cuelgan de cada palabra suya; hay más servicio ministerial que uno solo puede hacer. Él puede predicar en un solo pueblo a la vez; hay otros que necesitan ser sanados, otros que claman por la limpieza de sus espíritus y la sanación de sus cuerpos, otros diferentes a aquellos a quienes puede ministrar personalmente. «Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban cansadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.»
Esto, al menos en parte, es el día visto por los profetas de antaño. ¿Acaso no había dicho Jehová por boca de Ezequiel: «¡Ay de los pastores de Israel!»—de los sacerdotes y levitas, de los escribas y fariseos, de aquellos que debieron haber sido guías, luces y maestros del pueblo—»¡Ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos! ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas?» ¿Acaso no había dicho Jehová de aquellos que debieron haber cuidado de su rebaño: «No habéis fortalecido a los enfermos, ni habéis sanado a los que estaban enfermos, ni habéis vendado a los que estaban rotos, ni habéis traído de vuelta a los que se habían apartado, ni habéis buscado a los que se habían perdido»?
¿No había prometido Jehová por boca de Ezequiel: «He aquí, yo, el mismo, buscaré a mis ovejas, y las buscaré… Alimentaré a mi rebaño, y les haré descansar, dice el Señor Dios. Buscaré la que se había perdido, y traeré de nuevo a la que se había apartado, y vendaré a la que estaba rota, y fortaleceré a la que estaba enferma… Y haré con ellos un pacto de paz… Y vosotros, mi rebaño, el rebaño de mi pasto, sois hombres, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor Dios.» (Ezequiel 34:2, 4, 11, 15-16, 25, 31.)
¿Acaso no había dicho Jehová por boca de Jeremías: «¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal! dice Jehová… Habéis dispersado mi rebaño, y lo habéis echado fuera, y no las habéis visitado… Y yo recogeré el resto de mis ovejas… Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un Renuevo justo»? (Jeremías 23:1-6.)
Es cierto que estas divinas profecías alcanzarán su cumplimiento más glorioso cuando Jehová regrese, continuando para siempre como el Renuevo de David, para reunir nuevamente a Israel en su redil en los últimos días; pero aun ahora, aquel a quien Jeremías llamó Jehová, justicia nuestra, mientras mora en la mortalidad entre ellos, extiende su brazo para recoger a sus ovejas perdidas. Él está, para su tiempo y generación, ofreciéndoles las bendiciones de su reino terrenal, sin mencionar las bendiciones del reino celestial de su Padre. Está estableciendo pastores sobre ellos, para que el cuidado tierno y amoroso sea extendido a todos.
Y así, contemplando con compasión a sus ovejas cansadas, dispersas, enfermas y afligidas, el Pastor Supremo—cambiando la figura de ovejas y pastores a la de campos y cosechas—el Señor de la siega terrenal dice: «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.»
Otros además de Él deben ahora trabajar en las viñas del Señor, para que más almas sean preparadas para la cosecha eterna que está por venir. Deben hacerse más conversos, y deben ser acogidos en comunión con los santos en la tierra. Otros además de Él deben nutrir a los recién nacidos en Cristo que se han unido a su iglesia y se han convertido en miembros de su reino; otros además de Él deben mantenerlos «continuamente vigilantes en oración, confiando únicamente en los méritos de Cristo», como lo expresa Moroni. (Moroni 6:4.) Otros además de Él deben aconsejar a los que ahora son contados entre la Iglesia de Dios a añadir a su fe virtud, «y a la virtud conocimiento; al conocimiento templanza; a la templanza paciencia; a la paciencia piedad; a la piedad afecto fraternal; y al afecto fraternal caridad», todo con el fin de que se les «conceda amplia entrada en el reino eterno» en los cielos, como lo expresa Pedro. (2 Pedro 1:1-11.) Otros además de Él deben exhortarlos a edificar sobre el fundamento de la fe, el arrepentimiento y el bautismo, y «avanzar hacia la perfección», como lo expresa Pablo. (Hebreos 6:1-3.) Y los primeros en ser así escogidos son los Doce Apóstoles del Cordero.
Apóstoles enviados a trabajar en la viña
(Mateo 10:1, 5-15; JST Mateo 10:12; Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)
Aquellos escogidos, los santos apóstoles—preordenados desde antes de la fundación del mundo para estar con Jesús en su ministerio mortal; llamados nuevamente por Él mientras viajaba y enseñaba en la tierra de su herencia; ordenados al santo apostolado en un monte cerca de Capernaúm—estos testigos especiales de la bondad y la gracia del Hijo de Dios están ahora por ser enviados en misiones.
Que estos escogidos estén preparados para los trabajos, sacrificios y persecuciones que les esperan, no puede ponerse en duda. En verdad, no podemos concebir cómo alguno de los pastores de Israel, o de los obreros en la viña del Señor, podría haber estado mejor preparado. Aparte de sus talentos espirituales, adquiridos en edades pasadas en la presencia de Dios, todos habían sido los asociados íntimos—los estudiantes y discípulos—del Hijo de Dios durante meses o años, según el caso. Puede ser que todos ellos caminaron y hablaron, comieron, durmieron y vivieron con Él desde los primeros días de su ministerio mortal. Es lógico suponerlo. Sin embargo, a partir de los escasos fragmentos de datos históricos preservados para nosotros de aquella época, sabemos al menos lo siguiente:
Juan el Amado, Andrés, Simón, Felipe y Natanael—cinco de los Doce—en febrero del año 27 d.C., dos años antes, llegaron a saber, y así testificaron, que Él era el Mesías. En aquel tiempo, con gozo se revistieron del manto del discipulado y comenzaron a andar por sus caminos, a aprender sus enseñanzas y a ministrar en sus encargos. Estuvieron con Él cuando convirtió el agua en vino en Caná; cuando asistió a la primera Pascua de su ministerio, purificó el templo y obró muchos milagros; cuando, durante nueve meses, viajó, predicó y sanó en Judea; cuando ministró y enseñó en Samaria y luego en Galilea. Estuvieron con Él cuando sanó al hijo del noble, y oyeron su gran sermón mesiánico en la sinagoga de Nazaret, cuando su propio pueblo intentó matarlo. Recibieron el sacerdocio, realizaron bautismos y fueron predicadores de justicia. Y aunque no se les identifica por nombre, los otros siete de los Doce pudieron haber participado en todos o en la mayoría de estos actos terrenales del Ser Divino.
Durante enero o febrero del año 28 d.C., Jesús llamó a Pedro y Andrés, y a Jacobo y Juan, a un servicio ministerial especial. Los hizo pescadores de hombres; estuvieron con Él en aquel glorioso sábado en Capernaúm cuando sanó a multitudes (incluida la suegra de Pedro) y predicó extensamente; lo acompañaron mientras viajaba y predicaba por toda Galilea, como quizá también lo hicieron otros de los futuros Doce. Jesús sanó leprosos, perdonó pecados, devolvió la salud a paralíticos—todo en su presencia.
En marzo del año 28 d.C., Mateo fue llamado a abandonar su puesto como recaudador de impuestos y a seguir a Jesús. Los milagros y las enseñanzas continuaron. Y a comienzos del verano de ese mismo año, los Doce fueron escogidos y ordenados. Es posible que todos ellos hubieran estado con Él desde antes, mezclándose entre los discípulos reverentes y devotos que se regocijaban en sus doctrinas y se maravillaban de sus obras; pero ciertamente, desde entonces en adelante, todos estuvieron con Él. Vieron al siervo del centurión ser sanado y al hijo de la viuda ser levantado de entre los muertos. Vieron a los ciegos y a los mudos ser sanados, oyeron sus parábolas, y se asombraron y temieron cuando habló paz a las olas tempestuosas de Galilea. Supieron del gadareno de quien salió una legión de demonios, de la mujer con flujo de sangre y de la hija de Jairo.
Milagros vistos por sus ojos, doctrinas oídas por sus oídos, experiencias espirituales sentidas en sus almas—estas eran el modo de vida de los Doce. Ellos mismos habían enseñado, ministrado, orado y trabajado. Ahora estaban preparados para salir, de dos en dos, y magnificar sus llamamientos como apóstoles del Señor Jesucristo.
Los verdaderos ministros—aquellos cuyas palabras y obras cuentan con la aprobación divina—siempre son investidos con poder de lo alto. Siempre poseen el santo sacerdocio, que es el poder y autoridad de Dios, delegada al hombre en la tierra para actuar en todas las cosas para la salvación de los hombres. Nunca se llaman a sí mismos; no se otorgan ni pueden otorgarse autoridad divina. Deben ser llamados por Dios. Aun Cristo “no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote” (Hebreos 5:5); incluso Él fue llamado, investido de poder y enviado por su Padre. Aquellos que son llamados por Dios se convierten, así, en sus siervos, sus agentes, sus embajadores. Son enviados a hacer lo que Él desea que se haga y a representarlo. Sus palabras son sus palabras y sus actos, sus actos; cuando sirven dentro del campo y alcance de su autorización, es como si el mismo Señor hubiera dicho o hecho aquello que ellos realizan.
Y así, Jesús “llamó a sus doce discípulos, y les dio poder y autoridad” —poder y autoridad para predicar el evangelio eterno; para proclamar las verdades que salvan; para realizar las ordenanzas de salvación— todo con el fin de que los hombres pudieran ser salvos en el reino de su Padre. Y por la misma naturaleza de las cosas —pues no podía ser de otro modo— les “dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades.” Tenían este poder “para sanar toda dolencia y toda enfermedad” porque las señales siempre siguen a la fe; los milagros siempre acompañan la predicación del evangelio; jamás, desde el principio del mundo, ha habido un hombre que tuviera fe sin que esta viniera acompañada de algo más; y así, si alguno creía sus palabras —y ellos enseñaban el mismo evangelio que Él mismo predicaba— debían seguirse señales. Los enfermos debían ser sanados; los muertos debían resucitar; los demonios debían ser expulsados; de otro modo, el poder de Dios para salvación, que es el evangelio, no estaría presente. Por eso Jesús les dijo: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”
¿A quiénes debían predicar? ¿A todos los hombres? No. Llegará el día en que serán enviados a todos los hombres en todas partes, porque el mensaje de salvación irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos son hijos del Padre; Él los ama a todos y busca salvarlos a todos. Pero hay un orden de prioridad. Cada hombre ha de oír el evangelio en su debido tiempo y estación; algunos tienen derecho a oírlo primero, otros más tarde. “Id,” entonces, “a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” Es su derecho y privilegio, como descendencia de Abraham, adelantarse a los extraños que no conocen a Dios. “No vayáis por camino de gentiles, y en ciudad de samaritanos no entréis.” Su día vendrá; a su debido tiempo se les ofrecerán las bendiciones de la salvación, pero primero, que la simiente escogida abra su corazón, si así lo desea.
¿Qué debían predicar? “Predicad el reino de Dios.” Decid: “El reino de los cielos se ha acercado.” Es decir: “Predicad el evangelio del reino; proclamad que la salvación viene por medio de mí; mandad a todo Israel que se arrepienta y sea bautizado; exhortadles a guardar los mandamientos y perfeccionar sus vidas; decid lo que me habéis oído decir. Yo soy la luz; haced lo que me habéis visto hacer.”
¿Cómo debían ser sostenidos en su ministerio? ¿Y cómo serían suplidas sus necesidades temporales? Aquellos a quienes eran enviados cuidarían de ellos, proveyéndoles alimento, vestimenta y albergue según sus circunstancias. Debían confiar en el Padre; Él no permitiría que pasaran hambre ni que anduvieran desnudos ni sin un lugar donde reposar su cabeza. No debían llevar oro, ni plata, ni cobre en sus bolsas. No debían cargar con alforjas de provisiones —llamadas scrip— ni pan para comer, ni “dos túnicas.” Al obrero, se les dijo, “es digno de su sustento.” Se les negó el lujo de los zapatos de cuero y no debían llevar bastones; más bien, sus pies debían estar calzados con sandalias, y podían llevar un solo báculo. Su vestimenta debía ser sencilla y sus necesidades pocas, dejándolos libres para dedicar todo su tiempo y fuerza a la predicación de la palabra.
¿Tienen todos los judíos, todos los que son de Israel, el mismo derecho a oír el evangelio? ¿Deben los Doce dividir su tiempo igualmente entre el pueblo? No. Aun entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, algunos tienen preferencia sobre otros. “Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno; y quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar.” Así como Israel debe oír el mensaje antes que los gentiles, también aquellos dentro de Israel que son dignos, que desean la rectitud, que viven conforme a la mejor luz y conocimiento que poseen, tienen prioridad sobre los demás; el evangelio debe enseñarse primero a ellos. Jesús no envía a sus discípulos a buscar rameras, fornicarios, ladrones y salteadores—aunque cualquiera de ellos puede arrepentirse y ser salvo—sino que los envía a encontrar a los de corazón honesto, a los rectos entre los hombres, a aquellos cuya vida previa los ha hecho dignos de oír una voz apostólica. Son ellos en cuyos hogares los Doce habitarán y donde dejarán sus bendiciones.
“Y cuando entréis en una casa, saludadla.” Saludad a quienes moran en ella con buena voluntad; honradlos por todo lo bueno que han hecho; ofrecedles enseñarles las doctrinas de salvación; consideradlos dignos de recibir las buenas nuevas de que la salvación puede ser suya si creen y obedecen. Saludadlos con amor y con un corazón abierto, y procurad traerlos al reino de Dios en la tierra.
“Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.” ‘Si los que están en la casa son dignos; si buscan luz, verdad y conocimiento; si desean la rectitud y están dispuestos a arrepentirse y abandonar el mundo—entonces haced con ellos un pacto de paz (como Jehová prometió por medio de Ezequiel); haced con ellos el convenio del evangelio, que es el convenio de paz. Aseguradles que mediante las buenas nuevas de gran gozo—las nuevas de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres—obtendrán paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero. Dejad que vuestra paz, que es mi paz, que es la paz del evangelio—la paz que sobrepasa todo entendimiento—descanse sobre ellos. Pero si no son dignos, si no creen ni obedecen, la oferta de paz eterna no tendrá eficacia; vuestra paz volverá a vosotros, y deberéis partir y buscar otras casas donde, tal vez, vuestra paz repose para siempre.’
“Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.”
Es algo impresionante y temible rechazar la palabra de verdad. Cuando Jesús habla y los hombres no reciben sus palabras llenas de gracia, son condenados por su incredulidad. Cuando sus siervos hablan y los hombres rechazan las mismas verdades, también son condenados. Cuando los administradores legítimos predican el evangelio por el poder del Espíritu Santo, sus enseñanzas son vinculantes en la tierra y en los cielos. Aquellos que creen y obedecen son salvos; los que no creen y no guardan los mandamientos son condenados. Los creyentes son sellados para la salvación eterna; los incrédulos son sellados para la condenación eterna. Al oír a Jesús instruir a los Doce, es como si volviéramos a oír las palabras ardientes de aquel Juan que vino antes para preparar el camino: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” (Juan 3:36.)
En nuestro tiempo, cuando el Señor nuevamente envía obreros a sus viñas, cuando otra vez envía a sus siervos a hablar paz a los dignos y a condenar a los impíos, le oímos decir: “A ellos se les da poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, a los incrédulos y rebeldes; sí, en verdad, para sellarlos hasta el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los impíos—hasta el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre conforme a sus obras, y a medir a cada uno según la medida con que haya medido a su prójimo.” (Doctrina y Convenios 1:8–10.)
Hoy es como en los días antiguos. Predicamos el mismo evangelio, poseemos el mismo sacerdocio y estamos sujetos a la misma dirección divina. “En cualquier lugar donde entréis,” nos dice el Señor, “y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en lugar de una bendición, sacudiendo el polvo de vuestros pies contra ellos como testimonio, y limpiándoos los pies junto al camino.” (Doctrina y Convenios 24:15.) Es como si aquellos que rechazan el mensaje no fueran dignos de recibir ni siquiera el polvo que se adhiere a una sandalia apostólica.
Y nuevamente: “Que todos emprendan su viaje, como les he mandado,” dice el Señor, “yendo de casa en casa, y de aldea en aldea, y de ciudad en ciudad. Y en cualquier casa en que entréis, si os reciben, dejad vuestra bendición sobre esa casa. Y en cualquier casa en que entréis, y no os reciban, salid rápidamente de esa casa y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y seréis llenos de gozo y alegría; y sabed esto: que en el día del juicio seréis jueces de esa casa, y la condenaréis. Y será más tolerable para los paganos en el día del juicio que para esa casa; por tanto, ceñid vuestros lomos y sed fieles, y venceréis todas las cosas, y seréis exaltados en el postrer día.” (Doctrina y Convenios 75:18–22.)
Habiendo sido debidamente instruidos, los apóstoles, como nos relata Lucas, “pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.” Marcos nos dice que “salieron, y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.”
Así como había sido y era con su Maestro, así fue y sería con aquellos a quienes Él había escogido. Predicaban el evangelio; proclamaban el arrepentimiento; ungían con aceite; sanaban a los enfermos. Entonces, como ahora, el evangelio era verdadero, y entre los verdaderos creyentes seguían las señales. ¡Alabado sea el Señor!
Capítulo 54
Jesús instruye a los Doce“Porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.” (Hechos 9:15–16.)
“Porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos ha exhibido como postreros, como sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres… Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija; y nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos; nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.”
(1 Corintios 4:9–13.)
Apóstoles y santos enfrentan persecuciones y pruebas
(Mateo 10:16–23; JST Mateo 10:14, 19–20; Lucas 12:11–12; JST Lucas 12:13)
La mayor parte de lo que Jesús dijo a modo de mandamiento e instrucción a los apóstoles, cuando los envió a sus misiones, fue de naturaleza profética y eterna. No se aplicaba únicamente al breve período —probablemente no más de tres meses— durante el cual viajaron, de dos en dos, por las ciudades y aldeas de Palestina, sino a sus ministerios de toda la vida y a sus sucesores en el oficio apostólico, incluidos aquellos que hoy poseen las mismas llaves y poderes.
Mateo conserva el relato más extenso de las palabras de nuestro Señor en esta ocasión, aunque parte de lo que él registra también lo mencionan Marcos y Lucas en otros contextos. Que Jesús haya dicho algunas de las mismas cosas en diferentes circunstancias carece de importancia. Para mayor claridad y sencillez en la presentación, consideraremos las mismas expresiones, sin importar dónde fueron pronunciadas, como si formaran parte de un solo relato continuo de Mateo.
“He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como las serpientes [sed, pues, siervos prudentes] y sencillos como las palomas.”
Jesús no está diciendo: “Vendrán lobos entre vosotros; los lobos entrarán en el redil; los lobos desgarrarán a las ovejas; por tanto, sed sabios en todo lo que hagáis.”
Lo que Él dice es: “Fuera están los lobos—lobos rapaces, asesinos, enloquecidos por el hambre—y envío a las ovejas y a los corderos de mi rebaño entre ellos; habéis de dejar la seguridad del redil y salir al mundo donde, si no fuera por mi cuidado protector, seríais desgarrados y destruidos. Por tanto, sed siervos prudentes; no deis ofensa innecesaria; sed para todos aquellos a quienes sois enviados tan inofensivos como palomas.”
Ni los santos ni los apóstoles buscan la persecución o el martirio; más bien, hacen todo lo posible, con honor, por evitar esos males engendrados por Satanás. Por lo general, la obra progresa más rápidamente y alcanza mayores alturas cuando prevalecen la paz y la equidad, que cuando todo el vómito y la amargura del infierno se derraman sobre las indefensas ovejas.
“Pero guardaos de los hombres; porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.”
Preguntas:
¿La persecución —la herencia de los fieles— de dónde proviene? ¿Quién empuña la espada que mata a los santos, y quién lanza la lanza que atraviesa el costado de Aquel que cuelga en la cruz?
Respuestas:
Es una empresa conjunta; una confederación de poderes malignos se une para ejecutar tales actos; todos los participantes desempeñan su papel como actores en un escenario perverso. Satanás es el autor supremo; los sacerdotes y ministros de las religiones falsas incitan a los hombres más viles, quienes a su vez empuñan la espada, y los procesos legales tanto de la iglesia como del estado se combinan para justificar, aprobar y autorizar la locura desenfrenada que combate la verdad.
La persecución es una parte esencial de los credos de todas las religiones falsas. Existe una ley eterna—una ley tan eterna como el cielo, la tierra y el universo—según la cual la verdad prevalecerá. Dejada por sí misma, la verdadera religión—aunque pueda ser demorada u obstaculizada en su progreso—debe y habrá de prevalecer. El único arma eficaz de las religiones falsas—y que sólo produce un éxito momentáneo—es perseguir a los verdaderos creyentes.
“Por tanto, vosotros, apóstoles, misioneros, embajadores de Cristo, guardaos de los hombres malos. Os entregarán al concilio, a los sanedrines locales, a los ancianos y sacerdotes judíos, quienes juzgarán vuestro vino nuevo, que no puede ser contenido en odres viejos. Os azotarán en las sinagogas al son de un salmo. Y además, seréis llevados ante Félix, y Festo, y Herodes, e incluso ante el mismo César; seréis conducidos ante los tribunales de los hombres, y entonces daréis un testimonio que servirá de testigo contra ellos ante el tribunal eterno del Gran Jehová.”
Sí, por extraño que parezca, la persecución es un rito religioso; y así como los judíos azotaban a sus herejes en las sinagogas al acompañamiento musical de un salmo, los ministros de las religiones falsas de hoy lanzan vituperios y persecuciones contra los santos al compás de cánticos que dicen: “Engaño, falsos profetas, ladrones de esposas, no cristianos,” o cualquier otra cosa que Satanás ponga en sus mentes. Tal fue la locura desenfrenada que enfrentaron los apóstoles en la antigüedad, y tal es la demencia renacida que los enfrenta en la actualidad.
“Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.”
O, como lo expresa Lucas: “El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir.” Este es un poder que sólo los santos de Dios poseen. Ellos son los únicos que tienen el don del Espíritu Santo, que consiste en el derecho a la compañía constante de ese miembro de la Deidad, basado en la fidelidad. Ningún hombre, por sí mismo, podría saber qué decir—ya sea por doctrina o testimonio—cuando es llevado ante tribunales terrenales o cuando se encuentra frente a congregaciones de impíos, porque ningún hombre conoce los corazones de los hombres. Pero Dios, que conoce todas las cosas, promete, por el poder de su Espíritu, poner palabras en la boca de sus siervos.
“No os preocupéis de antemano por lo que habréis de decir,” son sus palabras, “sino atesorad continuamente en vuestras mentes las palabras de vida, y se os dará en la misma hora la porción que ha de ser repartida a cada hombre.” (Doctrina y Convenios 84:85.) Pedro y Juan ante el Sanedrín, después de sanar al hombre cojo desde el vientre de su madre, y Pablo ante Agripa, testificando que Jesús resucitó de entre los muertos, son sólo ejemplos del poder de elocuencia que el Señor concede a sus siervos cuando la necesidad de ayuda divina así lo requiere.
“Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.”
¡Oh la depravación, la maldad y la degeneración moral que se practica en nombre de la religión! Lucifer mataría, si pudiera, a toda persona justa —ninguno de los verdaderos santos quedaría en la mortalidad— y cuando los fanáticos depravados se someten a la voluntad del diablo, voluntariamente entregan a la muerte incluso a sus propios familiares.
“Y seréis aborrecidos de todo el mundo por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”
Aunque sean odiados por todos los hombres; aunque el mundo entero se oponga a ellos; aunque todo poder de la tierra y del infierno se combine para hacerles daño —sin embargo, los apóstoles (y todos los santos) deben perseverar en la rectitud todos sus días para merecer la salvación celestial. Deben “avanzar con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza, y un amor de Dios y de todos los hombres, . . . deleitándose en la palabra de Cristo” (2 Nefi 31:20-21), haciendo el bien y obrando justicia, si es que han de obtener la vida eterna. “Os probaré en todas las cosas,” dice el Señor a sus santos, “para ver si permaneceréis en mi convenio, aun hasta la muerte, para que seáis hallados dignos. Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí.” (Doctrina y Convenios 98:14-15.)
“Mas cuando os persigan en una ciudad, huid a otra; porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre.”
‘Huid de la persecución; no busquéis el martirio; procurad vivir y extender el evangelio; es mejor vivir por mí que morir por mí. Hay obra que hacer; hay almas que salvar; no podéis llevar adelante mi obra en la tierra si estáis muertos. Y tan grande es la labor, que mis siervos no habrán terminado de recorrer las ciudades donde se halla Israel disperso hasta que yo venga en mi gloria para recoger al resto de mis escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro.’
Predicad el Evangelio con Valentía y Claridad
(Mateo 10:24–33; JST Mateo 10:26; Lucas 6:40; 12:1–7)
¿Cómo reaccionará el pueblo ante las enseñanzas de los apóstoles? Ellos salen a predicar el evangelio del reino tal como Jesús lo predica. Salen a sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y expulsar demonios, tal como Jesús lo hace. Han de ser sus alter egos, sus representantes, para estar en su lugar, decir lo que Él diría y hacer lo que Él haría. ¿Cómo, entonces, reaccionará el pueblo ante sus palabras y hechos? Obviamente, responderán como si el mismo Jesús estuviera allí. Muchos ya han rechazado a Jesús; esas mismas personas, y otros de igual mentalidad y similar depravación espiritual, ahora rechazarán a quienes hablen y obren en nombre de Jesús.
Y así, Él aconseja a los Doce, y por principio, a todos sus seguidores:
“El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?”
‘Sabéis cómo he sido recibido. Los escribas y fariseos rechazan mi doctrina y niegan mi testimonio; dicen que echo fuera demonios y realizo milagros por el poder del príncipe de los demonios; incluso me han llamado Satanás mismo; y así como es conmigo, así será con mis discípulos.’ Pero que aquellos que llevan la ignominia también llevarán la corona, Él lo afirmó diciendo, como lo cita Lucas: “El discípulo no es más que su maestro; mas todo aquel que fuere perfeccionado, será como su maestro.” ‘Yo soy perfecto; sufrid y obrad como yo sufro y obro, y seréis perfectos.’ “Y seréis aun como yo soy, y yo soy aun como el Padre; y el Padre y yo somos uno.” (3 Nefi 28:10.)
¿Cómo, entonces, deben sentirse los discípulos ante las persecuciones y las calumnias de quienes sirven a otro amo? “No los temáis”, dice Jesús. También: “Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía,” como registra Lucas al introducir los mismos pensamientos, aparentemente repetidos en un contexto diferente, pero con el mismo significado esencial que cuando fueron dichas por primera vez a los Doce.
‘No los temáis; seguid con vuestra misión; predicad el evangelio; haced las cosas que os envié a hacer; no permitáis que la oposición detenga la obra. Proclamad el evangelio para que todos lo escuchen.’
“Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Así que, todo lo que habéis dicho en tinieblas, será oído en la luz; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará desde las azoteas.”
‘Habéis aprendido de mí las doctrinas de salvación mientras caminábamos solos entre las aldeas de Galilea; hemos conversado en los desiertos y sobre los montes. Aquello que habéis oído en la oscuridad, ahora debéis hablarlo a la luz; lo que estuvo oculto al mundo, ahora debéis llevarlo a ellos. Salid; proclamad mi palabra a todo oído.’ “Porque en verdad, la voz del Señor es a todos los hombres, y ninguno escapará; y no hay ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado.” (Doctrina y Convenios 1:2.)
“Y os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto nada más pueden hacer.”
“Y quien entregue su vida por mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez, incluso vida eterna.” (Doctrina y Convenios 98:13.) ¿Por qué, entonces, habrían de temer los discípulos a la muerte?
“Pero os enseñaré a quién debéis temer: temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder para echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.”
‘Temed al Señor; temed a aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno; temed hacer lo malo, no sea que perdáis vuestras almas.’ “Temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.”
“¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.”
Basado en todo esto—en el consejo profético de que la persecución espera a sus ministros; en la declaración de que los discípulos serán tratados igual que su Maestro; en la solemne exhortación de predicar el evangelio y en la aún más solemne advertencia de ser fieles en la vida y en la muerte—basado en estas enseñanzas, Jesús ahora dice:
“Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.”
¡Dios es su Padre! Una y otra vez lo declara, y nuestra salvación depende de que obtengamos por nosotros mismos un testimonio seguro de que así es. “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.” (1 Juan 4:15.) “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9.)
¿Qué sucede cuando se predica el evangelio?
(Mateo 10:34–42; 11:1; JST Mateo 10:34; Marcos 9:41; Lucas 12:49–53; JST Lucas 12:58)
¿Trae el evangelio paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres? Tal es su propósito e intención; tal fue la promesa en el himno de alabanza cantado por el coro angelical para anunciar el nacimiento del Príncipe de Paz; y tal es el anhelo y esperanza innatos de los santos de todas las edades. Pero la realidad está muy alejada del ideal. El evangelio tanto salva como condena; trae paz al penitente y tristeza al pecador. Y cuando los justos y los impíos se mezclan en un mismo ambiente social, la predicación del evangelio engendra anarquía, contención y conflicto.
Los enemigos de Dios y los opositores de la verdadera doctrina no reciben con agrado el evangelio del reino, ni la edificación del reino de Dios en la tierra. Cuando los apóstoles predican el evangelio, ¿cuál será el efecto sobre un mundo cansado y malvado? Jesús responde:
“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.”
“¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino división.”
El evangelio divide a los hombres. Los que creen y obedecen van en una dirección; los incrédulos y rebeldes eligen el camino opuesto. De entre los incrédulos surgen los perseguidores, y los perseguidores empuñan la espada contra los santos. La blandieron contra nuestro Señor; pronto la hundirán en la carne de los apóstoles; y muchos de los santos sellarán su testimonio con su propia sangre. Tal es el efecto, entre los malvados e impíos, de la predicación del evangelio.
“Porque no se complacen en las obras del Señor; por tanto, he venido para enviar fuego en la tierra; ¿y qué os es a vosotros, si quiero que ya esté encendido?”
“Pero tengo un bautismo con que ser bautizado; ¡y cómo me angustio hasta que se cumpla!”
‘He venido para enviar las llamas de la agitación y la persecución, el ardor doloroso de la discordia familiar, allí donde mi evangelio sea predicado en el mundo; y he aquí, este fuego ya está encendido por doquier. Pero no os perturbéis, pues aun yo tengo un bautismo de sangre y muerte con que ser bautizado; mi propio amigo íntimo levantará su mano contra mí; uno de mi propia familia de la Iglesia oficial me traicionará; ¡y qué carga tan pesada y qué responsabilidad tan grande descansa sobre mí hasta que cumpla esta misma misión y prueba para la que vine al mundo!’
En cuanto al efecto, incluso en la intimidad del círculo familiar, de la predicación del evangelio, Jesús dice:
“Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.”
¡Qué severas son a veces las pruebas de la vida! Los mortales venimos aquí para ser probados y examinados, “para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare.” (Abraham 3:25.) Y si esto requiere elegir entre padre y madre, o hijo e hija, y el poder salvador del evangelio del Señor Jesucristo, entonces así sea. Pero una cosa es necesaria: salvar nuestras almas. Nadie está justificado en mantener la paz y la unidad familiares si para hacerlo debe abandonar el evangelio y sus verdades salvadoras.
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.”
‘Yo llevaré mi cruz al lugar de la crucifixión, donde moriré con dolor y agonía, moriré como el Mártir Supremo de la tierra. Aquel que no esté dispuesto a tomar su propia cruz y, siguiéndome, llevarla hasta una muerte de martirio en el Calvario, no es digno de mí ni de aquella vida eterna que mi Padre ha preparado para todos los fieles.’
“El que busca salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mi causa, la hallará.”
‘El que se salva de la persecución y la muerte negándome a mí y a mi evangelio, perderá la vida eterna, mientras que el que entregue su vida por mí y por mi evangelio, tendrá vida eterna.’
“El que os recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.”
¡Qué grande es la importancia de grabar estas verdades eternas en los corazones de los hombres! Nadie recibe y acepta al Señor Jesucristo sin recibir también y aceptar a los apóstoles y profetas que dan testimonio de Él. Cristo y sus profetas son uno; se levantan o caen juntos. Nadie en el tiempo de Jesús podía creer que Él era el Hijo del Padre sin creer también en el Padre del Hijo; nadie podía creer que Él era el Mesías sin creer también que Pedro, Jacobo y Juan eran sus apóstoles, sus amigos, sus testigos. Jesús y sus testigos apostólicos no pueden separarse más de lo que pueden separarse el Padre y el Hijo. Creer en uno es creer en el otro. Esta es la ley de la agencia, todo agente del Señor estando en Su lugar y representación, diciendo y haciendo lo que Él quiere que se diga y haga.
En un pasaje de belleza trascendental, el Señor Jesucristo, en los tiempos modernos, dice a sus siervos, sus agentes, aquellos que Él ha elegido y llamado para ministrar en Su nombre y por y en Su nombre en esta dispensación: “He aquí, os envío para reprender al mundo por todas sus obras impías, y enseñarles acerca de un juicio que ha de venir. Y el que os reciba, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestro rostro. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles estarán alrededor de vosotros, para sosteneros. El que os reciba a vosotros, me recibe a mí; y el mismo os dará de comer, os vestirá y os dará dinero. Y el que os dé de comer, o os vista, o os dé dinero, de ninguna manera perderá su recompensa. Y el que no haga estas cosas no es mi discípulo; por esto sabréis quiénes son mis discípulos.” (Doctrina y Convenios 84:87-91.)
“El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo en nombre de justo, recibirá recompensa de justo.”
“Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa.”
¡Qué sólido y glorioso es esto! Recibir a un profeta por lo que es y ganar una recompensa de profeta. ¿Cuál es la recompensa recibida por los profetas? Que es la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios, nadie lo dudará. Así, al aceptar a un verdadero profeta, los hombres ganan la vida eterna. La aceptación plena presupone la obediencia a cualquier consejo y dirección profética que se reciba. El mismo razonamiento se aplica a recibir a un justo y ganar la recompensa de un justo, cuya recompensa es la exaltación en el más alto cielo del mundo celestial. Y aún aquellos que realicen el más mínimo servicio para el ungido del Señor, o para los pequeños de su reino terrenal—haciendo esto porque aquellos a quienes sirven son los escogidos de Jehová—serán recompensados por su bondad.
Y así terminan las instrucciones a los Doce. Habiendo hablado de esta manera, Jesús “se fue de allí a enseñar y a predicar en sus ciudades,” y los testigos itinerantes de su nombre salieron a enseñar y testificar en la manera en que Él les había mandado.
Capítulo 55
Herodes decapita al bendito JuanEs gran pecado jurar por un pecado;
Pero mayor pecado es cumplir un juramento pecaminoso.
¿Quién puede estar atado por algún voto solemne
Para hacer un acto asesino?
Este Hombre Llamado Juan
Ahora debemos volver nuestra atención al ministerio, la misión y el martirio del bendito Bautista—él quien preparó el camino antes del Bendito; quien sirvió como un excelente Elías en el meridiano del tiempo; y quien está a punto de sellar su testimonio con su propia sangre. Y cuando Jesús se entera de la muerte de su pariente—eran segundos primos—y se entera de que la sangre de un mártir ahora tiñe una celda de prisión en Maqueronte, tendrá un efecto marcado en su propio ministerio.
Se podrían decir muchas cosas sobre Juan Ben Zacarías—sobre este hijo de Zacarías y Elisabet; sobre este hombre cuyo derecho de nacimiento era sentarse en el asiento de Aarón, el gobernante sacerdotal en Israel; sobre este hombre que de hecho selló la vieja dispensación e introdujo la nueva.
Juan Ben Zacarías—he aquí un hombre que estuvo en consejo con los Dioses antes de que se pusieran los cimientos de esta tierra; que fue amigo de Miguel, Gabriel y Rafael; que hizo pacto con Abraham, y fue asociado de Isaías, Nefi y José Smith en esa esfera serafín donde los hijos de Dios esperaban sus pruebas mortales.
Juan Ben Zacarías—he aquí un hombre que fue visto en visión por Lehi, Nefi e Isaías, cada uno de los cuales vio su ministerio e incluso predijo las mismas palabras que él hablaría: como la voz de uno que clama en el desierto; como el bautizador de Aquél sobre quien descendería el Espíritu Santo corporalmente, con calma y serenidad, como una paloma; como el testigo de la divina filiación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan Ben Zacarías—he aquí un hombre cuyo nacimiento fue anunciado por ese ministro angelical que se encuentra junto a Miguel en la jerarquía santa de los mundos eternos; cuya madre era la anciana Elisabet, quien, al igual que Sara, ya había pasado los años de fertilidad; y cuyo padre, un levita puro, también sufriría la muerte de un mártir.
Juan Ben Zacarías—he aquí un hombre que nació en las montañas de Judea; que creció en las zonas desérticas de Hebrón; que vino de los desiertos y las soledades de Palestina, vistiendo el atuendo profético hecho de pelo de camello, para proclamar el arrepentimiento y preparar el camino antes de Aquél que habría de venir después.
Este hombre llamado Juan; este santo y valiente levita; este Elías; este precursor; esta voz que clama en el desierto; este que es más grande que todos los profetas—este hombre llamado Juan vino a preparar el camino antes del Hijo de Dios.
Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y, de hecho, dio su primer testimonio mortal de Jesús el Señor mientras aún estaba en el vientre de su anciana madre.
Fue ordenado por un ángel de Dios—Gabriel, presumimos—cuando tenía solo ocho días de edad, y se le dio poder para derribar el reino de los judíos, y para allanar el camino ante el Señor.
Él mismo fue bautizado cuando aún era niño—no podría haber sido de otra manera que a los ocho años—y cuando ministraba y enseñaba en Betabara y Aenón y en otros lugares, él, a su vez, bautizaba a muchos para la remisión de sus pecados.
Poseía el Sacerdocio Aarónico—lo recibió, sin duda, de su padre—y fue el último administrador legal de la dispensación mosaica y el primer agente divinamente llamado y legalmente reconocido de Jehová en la recién establecida era cristiana.
Reunió grandes congregaciones de verdaderos creyentes—toda Jerusalén salió para escuchar sus palabras proféticas, y muchos atendieron su llamado al arrepentimiento—pero todos los que se acercaron a él fueron alentados e invitados—más aún, mandados—a seguir al que vino después, quien bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo.
Su gran grito—“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29)—y su testimonio doctrinal—“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no cree en el Hijo no verá la vida; mas la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36)—fueron sus declaraciones coronadoras y repetidas con frecuencia. No hay predicación que se compare con la sana doctrina mezclada con un testimonio puro.
Cuando este profeta elegido y amado—Juan Ben Zacarías, de la simiente de Aarón—fue encarcelado por ese malvado miserable Antipas, Jesús envió ángeles a su pariente encarcelado para ministrarle consuelo, esperanza y la certeza eterna. Y no podemos dudar de que este estricto y severo profeta—quien es semejante a Adán, Abraham y Moisés en fe y poder profético—que este Elías del desierto no solo acogió a ángeles, como es el derecho de quien posee el Sacerdocio Aarónico, sino que también contempló las visiones de la eternidad y conoció las cosas de Dios en una medida y grado raramente otorgados a los hombres mortales.
Este hombre llamado Juan se situó, como nadie más lo ha hecho, en la encrucijada de la historia. Cerró la puerta del pasado y abrió la puerta del futuro. Proclamó el amén de Jehová—el divino así sea; como si dijera, el envío celestial está cumplido—en lo que respecta a los rituales, las acciones y las ordenanzas de Moisés, el más grande de los profetas de Israel; y abrió la puerta a la simplicidad y belleza de la plenitud del evangelio eterno.
¡Qué grande es ese profeta que puede decir a Moisés: ‘Tú, hombre de Dios—tú, el poderoso como ningún otro hubo entre los antiguos, un profeta como tú no volverá a existir—Moisés, hombre de Dios, guarda silencio. Ya no se aplica tu ley; ya no son válidas tus ordenanzas; los sacrificios cesarán ahora; ya no será el que se siente en el asiento de Aarón quien haga expiación por los pecados del Israel arrepentido. La ley de Moisés ha quedado absorbida por la ley de Cristo.’
¡Qué grande es ese profeta que puede decir al Hijo de Dios: ‘Yo soy tu precursor, tu Elías; mi voz te anuncia a todos los que vendrán después. Con mi sacerdocio te bautizaré, y mi acto al hacerlo será vinculante en la tierra y en los cielos. Yo soy el amigo del Novio. Grandes congregaciones vendrán a ti y serán salvadas por mi causa.’
Alabado sea Dios por la vida y el ministerio del bendito Bautista, de Juan, hijo de Zacarías—un ministerio que está a punto de terminar con el hacha de Herodes, para que Juan, muriendo antes que Cristo, sirva como su precursor entre los muertos y luego resucite con Él en gloriosa inmortalidad en la primera resurrección para reinar eternamente en ese reino celestial donde habitan Dioses y ángeles.
Herodes celebra un festín malvado
(Marcos 6:21–29; JST Marcos 6:22; Mateo 14:6–12)
Herodes el Grande, un polígamo con diez esposas y numerosos descendientes—muchos de los cuales asesinó, y todos cuyos descendientes heredaron sus malvados, voluptuosos e implacables modos—dejó un hijo cuyos actos de infamia han alcanzado una fama y un nombre de casi tan gran mala reputación como los de su disoluto padre. Este fue Herodes Antipas, el adulador que, bajo Roma, gobernó en Galilea. Herodes el Grande buscó la vida de Cristo y terminó, en su demencia, matando a los Inocentes de Belén, un crimen tan indescriptiblemente maligno y tan irreparablemente irresponsable que envía temblores eternos a través de toda la cristiandad; y, sin embargo, tan numerosos fueron sus asesinatos y tan grande fue el río de sangre derramada por él que la matanza de los hijos de Raquel en las costas de Belén apenas merece mención en las fuentes seculares. Herodes Antipas tomó la vida del precursor de Cristo en circunstancias que demostraron tal debilidad de carácter y tal sometimiento a la pasión lasciva que una vez más toda la cristiandad se ve repelida por el horror y maldad de todo esto.
“Herodes Antipas, a quien, a la muerte de Herodes el Grande, le había tocado la tetrarquía de Galilea, era un príncipe tan débil y miserable como el que jamás haya deshonrado el trono de un país afligido. Cruel, astuto, voluptuoso, como su padre, también era, a diferencia de él, débil en la guerra y vacilante en la paz. En él, como en tantos personajes que se destacan en el escenario de la historia, la infidelidad y la superstición iban de la mano. Pero los terrores mórbidos de una conciencia culpable no lo salvaron de las extravagancias criminales de una voluntad violenta. Era un hombre en el que se mezclaban los peores rasgos del romano, el oriental y el griego.” (Farrar, p. 295.)
Nuestra preocupación actual es con Herodes Antipas y dos otros hijos de Herodes el Grande: Aristóbulo y Herodes Felipe, no el tetrarca, sino uno de la familia real que vivió como un ciudadano privado en Roma. Aristóbulo tenía una hija, Herodías, quien se casó con su tío, Herodes Felipe, y ellos a su vez tuvieron una hija adulta llamada Salomé. Herodes Antipas estaba casado con una hija de Aretas, Emir de Arabia.
En una visita a Roma, Herodes Antipas se enredó con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y ella dejó a Felipe para casarse con Antipas, llevando a Salomé con ella. Así, Herodes Antipas se casó con su cuñada, que también era su sobrina; y como resultado, la hija de Aretas dejó a Antipas y regresó con su padre, quien más tarde libró una guerra victoriosa contra su exyerno.
Fue este matrimonio incestuoso e ilegal lo que causó que Juan el Bautista le dijera a Herodes Antipas: “No te es lícito tenerla.” Fue esta firme declaración la que causó que el Bautista ganara la enemistad eterna de Herodías y de Salomé, y fue esta misma declaración la que provocó que Herodes arrestara a Juan y lo encarcelara en las mazmorras de Maqueronte. “Y cuando quiso matarlo, temía a la multitud, porque lo tenían por profeta.” (Mateo 14:4–5.)
Entre los malvados e impíos, la vida desordenada es la norma; su objetivo en la vida es comer, beber y vivir alegres, y lo que satisface el apetito y gratifica las pasiones se desea por encima de todo. “Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida” (1 Juan 2:16)—estas son las cosas que sus almas desean. Es una de las señales de los tiempos que aquellos que no conocen a Dios y no buscan su rostro comerán y beberán—comerán como glotones y beberán como borrachos—hasta que venga el Hijo del Hombre.
Y en ninguna parte los glotones son más codiciosos ni los borrachos más embriagados que entre la realeza degradada de las cortes imperiales. Los césares en Roma celebran grandes banquetes para los grandes y poderosos entre ellos. Engullen manjares con glotonería porcina, toman un emético, vomitan lo que han tragado, y comienzan a devorar nuevamente. Belsasar organiza un gran banquete para mil de sus señores. Ellos y sus esposas y concubinas beben vino de los vasos de oro tomados del santo Templo de Jerusalén, y en medio de todo esto, la escritura en la pared anuncia la condena de su reino. Herodes Antipas, imitador de la depravación de Roma—aquel que pronto se entregará a orgías de inmoralidad y combates gladiatorios entre combatientes humanos—Herodes Antipas organiza un festín para honrarse a sí mismo. El relato bíblico dice simplemente:
“Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, hizo un banquete para sus señores, los capitanes principales, y el sumo sacerdote de Galilea.”
Y en esto se presenta una de las señales de esos tiempos. Los borrachos y glotones que se reunieron para comer y beber en la mesa de Herodes y rendir homenaje al tetrarca fueron sus propios gobernantes, los capitanes de sus mercenarios romanos, y—márquese bien—“el sumo sacerdote de Galilea.” Los levitas líderes—los hijos de Aarón—se enlazaban con sus señores extraños. Fue como cuando los fariseos tomaron consejo con los herodianos sobre cómo destruir a Jesús, porque sanó a un hombre con la mano seca en el sábado. Y está muy lejos del día de la venganza divina, cuando fuego descendió del cielo y devoró a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, porque ofrecieron fuego extraño sobre el altar, ante el Señor. Pero quizás incluso esto que ocurrirá en el festín de Herodes es como la escritura en la pared que presagia su destrucción, o como el fuego del cielo que finalmente lo consumirá, a él, a su casa, a Herodías, a Salomé y a todos los que se alíen con tales como ellos.
Tales banquetes como este no estaban completos sin entretenimiento, sin algo que alimentara las lujurias y despertara las pasiones de aquellos que ahora estaban hartos de comida y medio borrachos de vino. Las bailarinas, especialmente las mujeres bailarinas, eran muy solicitadas. Teniendo en cuenta la naturaleza sensual de los Herodes, la actitud vulgar y baja de los militares, las inclinaciones centradas en el adulterio de los sumos sacerdotes; considerando las depravadísimas y vulgares exhibiciones que Herodes habría visto en los banquetes del César; sabiendo de las perversiones y excesos sexuales que se encontraban en todas las cortes orientales, y el bajo y suelto estándar moral de todos los gentiles y muchos de los judíos; siendo conscientes de todo esto, y más—sobre lo cual una decente propiedad debe colocar un velo de silencio—no tenemos dificultad en imaginar el tipo de entretenimiento banquetero que se presentaba en estos festines reales.
En cuanto a cómo, en este caso, Salomé llegó a ser la bailarina principal ante Herodes y sus señores, no lo sabemos, pero supongamos que un malvado herodiano planeó astutamente el espectáculo sensual, con una Salomé igualmente malvada que estuvo de acuerdo y se deleitó en la perspectiva de exponer su cuerpo ante los ojos curiosos de su padrastro y sus amigos voluptuosos. En cualquier caso, «cuando el banquete terminó, cuando los invitados estaban llenos de carne y ebrios de vino, Salomé misma, la hija de Herodías, entonces en la plenitud de su lustrosa belleza,» bailó—libidinosamente, lascivamente, seductoramente—ante «aquellos disolutos y medio intoxicados juerguistas.» Entonces Herodes, «en el delirio de su aprobación borracha, juró a esta degradada muchacha, en presencia de sus invitados, que le daría lo que pidiera, hasta la mitad de su reino.» (Farrar, p. 300.)
Al escuchar esto, la lasciva hija de una madre adúltera se apresuró a ir donde su madre para recibir más instrucciones. «¿Qué debo pedir?» preguntó. La astuta y manipuladora Herodías, para quien el adulterio y el asesinato eran simplemente los acompañamientos normales de su depravado y sin Dios curso, respondió: «La cabeza de Juan el Bautista.»
Entonces, Salomé “inmediatamente con prisa fue al rey.”
¡Inmediatamente con prisa! “¡Qué toque tan revelador! ¡Y qué discípula tan apta encontró la malvada madre en su malvada hija!” Luego, Salomé se presentó ante Antipas y todos sus señores y dijo: “Quiero que me des ahora, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista.” “Su indecente prisa, su horrible petición, muestran que compartía las furias de su raza.” También muestran cómo aquellos atrapados en una vida inmoral y lasciva encuentran fácil, quizás natural, hacer del asesinato y todo crimen degradante parte de su manera de vivir. ‘Tráeme aquí, ahora, tan pronto como el hacha del verdugo caiga, sobre uno de los platos de oro que adornan tu mesa, la sangrienta cabeza de ese judío que osa decir que no es lícito para ti tener a mi madre como esposa.’
Herodes está atónito; se sume en un profundo dolor; sus aduladores se horrorizan. “Fue un amargo final para su fiesta de cumpleaños. El miedo, la política, el remordimiento, la superstición, incluso cualquier chispa de mejor sentimiento que quedara sin apagar bajo las densas cenizas blancas de un corazón consumido por pasiones malignas, hicieron que se apartara con repulsión de esta ejecución repentina. Debe haber sentido que había sido engañado, que su voluntad había sido manipulada por la astuta estratagema de su implacable amante.”
Sin embargo, el pecado engendra pecado; el orgullo se edifica sobre el orgullo; y quien es culpable de una ofensa no puede escapar de cometer otra, a menos que sea castigado o desacreditado por la primera. Como con Pilato, que dio la orden de crucificar a Aquel a quien sabía inocente, para que no se informara en Roma que el procurador no era amigo de César, así con Antipas, quien temía perder la cara ante sus nobles si rompía su imprudente juramento.
“Si le hubiera quedado un solo toque de hombría, habría repudiado la solicitud como una que no se ajusta ni a la letra ni al espíritu de su juramento, ya que la vida de uno no puede ser el regalo de otro; o habría declarado valientemente que si esa era su elección, su juramento sería más honrado al ser roto que al ser mantenido. Pero un despreciable orgullo y miedo al hombre prevalecieron sobre sus mejores impulsos. Más temeroso de las críticas de sus invitados que del futuro tormento de la conciencia que le quedaba, inmediatamente envió un verdugo a la prisión, y así, por mandato de un cobarde disoluto, y para complacer los deseos repugnantes de una muchacha sinvergüenza, cayó el hacha, y la cabeza del más noble de los profetas fue cortada.”
Así vino el asesinato, ¿pues cómo más podría llamarse? Y luego fue traída la cabeza de quien ahora había sellado su testimonio con su propia sangre, de quien los labios sellados por la tierra ahora clamarían en un reino mejor por aquella venganza que un Dios justo impone sobre aquellos que hacen mártires a sus profetas. Colocada “sobre uno de los platos de oro que adornaban la mesa,” el rostro desfigurado del hombre de Dios perseguiría para siempre las almas de sus asesinos.
Según la tradición, Herodías celebró su victoria ordenando «que el tronco decapitado fuera arrojado sobre los murallones para que los perros y buitres lo devoraran.» «Y vinieron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a contarle a Jesús.»
El trabajo del precursor en la tierra había terminado. ¡Qué regocijo debió haber habido ese día en el paraíso cuando él se mezcló con los espíritus de los justos hechos perfectos, proclamándoles que Él, por quien viene la salvación, pronto ministraría entre ellos, abriría las puertas de su prisión—pues la separación de sus espíritus de sus cuerpos les parecía una prisión—y traería a sus santos en gloriosa inmortalidad!
“Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos.” (Salmo 116:15.) Jehová reina, y todas las cosas avanzan conforme a sus planes y propósitos.
Jesús se entera de la muerte de Juan
(Lucas 9:7-9; Marcos 6:14-16; Mateo 14:1-2, 13)
Como mortal entre mortales, Jesús se enteró de la muerte de Juan por medio de los discípulos del Bautista, quienes, con amoroso cuidado, tomaron “su cuerpo, lo pusieron en un sepulcro.” Si la necesidad lo hubiera requerido, Él habría sabido el triste destino—un destino tanto triste como glorioso, porque el que entrega su vida por Cristo y su causa ganará la vida eterna—si la necesidad lo hubiera requerido, Jesús habría sabido por el poder del Espíritu que su precursor había muerto como mártir. Sin embargo, no conocemos ninguna razón, en este caso, por la cual Él haya recibido por revelación ese conocimiento que otros mortales aprenderían de sus semejantes.
Como lo dice nuestro amigo Farrar, en ese momento “había una atmósfera ya oscurecida por las nubes de tormenta de la oposición creciente,” y en esta atmósfera, “como la primera nota de un tañido de muerte anunciando la ruina, llegó la noticia de un espantoso martirio. La lámpara encendida por el cielo y brillante se ha apagado de repente en sangre. El gran Precursor—el que fue el mayor de los nacidos de mujer—el Profeta, y más que un profeta, había sido brutalmente asesinado.”
Después de señalar que fue en este momento cuando los apóstoles informaron sobre sus misiones, Farrar dice: “Otra noticia llegó a Jesús; era que el homicida tetrarca preguntaba por Él; deseaba verlo; tal vez enviaría a demandar Su presencia cuando regresara a su nuevo palacio, la Casa Dorada de su nueva capital en Tiberíades. Pues la misión de los Doce había tendido más que nunca a difundir un rumor sobre Él entre la gente, y la especulación respecto a Él estaba en pleno auge. Todos admitían que Él tenía algún alto reclamo de atención. Algunos pensaban que Él era Elías, otros Jeremías, otros uno de los Profetas; pero Herodes tenía la solución más singular al problema.”
“Se dice que cuando Teodorico ordenó el asesinato de Simmaco, fue acosado y finalmente enloqueció por el fantasma de las facciones distorsionadas del viejo mirando desde un plato sobre la mesa; ni pudo haber sido de otra manera con Herodes Antipas. En su sala de banquetes se había traído la cabeza de uno a quien, en lo profundo de su ser, sentía que había sido santo y justo; y había visto, con la solemne agonía de la muerte aún sobre ella, los rasgos severos sobre los que a menudo había mirado con asombro. ¿No emitió reproche alguno de esos labios muertos, más fuerte y más terrible que lo que dijeron en vida? ¿Fueron los acentos que habían pronunciado ‘No te es lícito tenerla’ congelados en silencio, o parecían emitir, con energía sobrenatural, desde los labios sin sangre?”
“Si no nos equivocamos, esa cabeza separada rara vez estuvo ausente de la imaginación atormentada de Herodes desde ese día hasta que yació en su lecho de muerte. Y ahora, cuando poco tiempo después, escuchó sobre la fama de otro Profeta—de un Profeta trascendentemente más grande, y uno que hacía milagros que Juan nunca hizo—su culpable conciencia tembló de supersticioso miedo, y a sus íntimos comenzó a susurrar con horror, ‘Este es Juan el Bautista, a quien decapité: ha resucitado de entre los muertos, y por eso estos grandes milagros los realiza él.’ ¿Había Juan resurgido repentinamente para infligir una venganza señalada? ¿Vendría a las fuertes torres de Maqueronte al frente de una multitud en salvaje revuelta? ¿O se deslizaría por los pasillos dorados de Tiberíades, terrible, a medianoche, con paso fantasmal? ‘¿Me has encontrado, oh enemigo mío?’”
Y así fue que Jesús, consciente de las alucinaciones de Herodes y sin buscar en ese momento la persecución ni el arresto prematuro, “se apartó de allí en un barco hacia un lugar desierto, apartado,” donde se llevó a cabo la alimentación de los cinco mil.
Y en cuanto a Juan, su cuerpo volvió al polvo de donde vino; su espíritu continuó hablando entre los espíritus de los muertos—esperando el día en que cuerpo y espíritu, inseparablemente unidos, se levantarían con Cristo en gloria inmortal, para entonces continuar sus labores en la obra del Santo cuya eterna testimonio es.
Y, además, en cuanto a Juan: actuando bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, sus superiores apostólicos, vino a José Smith y Oliver Cowdery, el 15 de mayo de 1829, a orillas del río Susquehanna en el oeste de Nueva York, y allí les confirió el antiguo orden levítico en el que él había ministrado mientras estaba en mortalidad.
Sobre vosotros, mis compañeros siervos, en el nombre del Mesías,
conferiré el Sacerdocio de Aarón,
Que posee las llaves del ministerio de los ángeles,
Y del evangelio del arrepentimiento,
Y del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados;
Y esto nunca será quitado de la tierra nuevamente,
Hasta que los hijos de Leví ofrezcan nuevamente
Una ofrenda al Señor en justicia. (Doctrina y Convenios 13.)
Y así, una vez más, hay quienes en la tierra pueden sentarse en el asiento de Aarón; quienes, siendo sujetos a aquellos que se sientan en el asiento de Moisés, pueden preparar el camino para aquello que—en las providencias eternas de Aquel en cuya mano está todo poder—está a punto de acontecer.
Y nuevamente decimos: Jehová reina; bendito sea su gran y santo nombre, ahora y por siempre. Amén.
Capítulo 56
Jesús alimenta a los cinco milY aconteció que partió el pan nuevamente y lo bendijo, y lo dio a los discípulos para que comieran. Y cuando comieron, les mandó que partieran el pan y lo dieran a la multitud. Y cuando dieron a la multitud, él también les dio vino para beber, y les mandó que dieran a la multitud. Ahora bien, no había pan ni vino traído por los discípulos, ni por la multitud; pero él verdaderamente les dio pan para comer, y también vino para beber. Y les dijo:
“El que come de este pan come de mi cuerpo para su alma; y el que bebe de este vino bebe de mi sangre para su alma; y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será saciada.” (3 Nefi 20:3-8.)
Él prepara una mesa en el desierto
(Lucas 9:10-11; JST Lucas 9:10; Mateo 14:13; Marcos 6:30-32; JST Marcos 6:32-33)
Ahora Jesús planea alimentar a cinco mil hombres, «sin contar a mujeres y niños,» con cinco pequeños panes de cebada y dos peces tipo sardinas. El banquete espartano—si es que se puede llamar así cuando se contrasta con los festines glotones en Maqueronte—se llevará a cabo en un campo solitario cerca de Betsaida-Julias, al norte y este del Mar de Galilea. En cuanto a la multiplicación de los panes y los peces, Juan nos dice que Jesús «sabía lo que iba a hacer» de antemano (Juan 6:6), y no podemos dudar de que este conocimiento previo también se aplicaba a la preparación del festín en el desierto.
Y así, antes de que el banquete milagroso pueda ser servido, la mesa en el desierto debe ser preparada. La pregunta, «¿Puede Dios proveer una mesa en el desierto?» debe ser respondida nuevamente, como lo fue en los días de Moisés cuando Jehová sirvió codornices a todo Israel. (Salmo 78:13-20.) Antes de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús y sus discípulos deben ir a la extensión de «hierba verde» donde se sentarán las compañías de cincuenta y de cien; los invitados deben ser llamados; deben estar hambrientos por falta de comida, sin que haya nada disponible para ellos; debe estar presente la necesidad urgente de intervención divina; debe haber un joven con cinco panes y dos peces; Jesús debe haber enseñado y sanado para que el milagro dé testimonio de su doctrina y de su divinidad; y luego—todo estando preparado—ocurrirá el prodigio.
No debe considerarse una cosa irrazonable entre ellos que el Hijo de Dios ejerciera su poder creador para dar alimento a los hombres hambrientos. De hecho, su tradición era que cuando viniera el Mesías, él—como lo hizo Moisés—les daría pan del cielo, les proveería agua para beber, los alimentaría con carne según sus necesidades. Otros antes que él habían alimentado a Israel milagrosamente cuando sus necesidades eran grandes. ¿No debería ocurrir de nuevo?
¿Acaso no había dado Moisés, el siervo de Jehová—cuando ellos, deseando las ollas de carne de Egipto, dijeron, «¿Por qué salimos de Egipto?»—acaso no les dio a todos los israelitas, unos tres millones de ellos, carne durante treinta días, hasta que les salió por las narices y les fue aborrecida? (Números 11:18-23, 31-33.) ¿Acaso no había llovido Jehová pan del cielo sobre ellos, seis días a la semana, durante cuarenta años, mientras moraban en el desierto? (Éxodo 16.)
¿No fue alimentado Elías por los cuervos mientras se escondía junto al arroyo de Querit? ¿No trajeron las aves del cielo «pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde,» para que no muriera de hambre? ¿Y no le dijo a la viuda de Sarepta, «La tinaja de harina no escaseará, ni la vasija de aceite fallará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra,» y así fue? (1 Reyes 17:1-16.)
Y Eliseo, sobre quien cayó el manto de Elías, ¿acaso no hizo que el aceite, el pan y el maíz surgieran de los propios elementos, por así decirlo? ¿Qué pasó con la viuda cuyo esposo había sido profeta y cuyos dos hijos iban a ser tomados como esclavos por un acreedor? ¿No hizo Eliseo que derramaran aceite de un pequeño recipiente hasta llenar muchos grandes, para que pudieran vender el gran almacén de aceite creado y tener suficientes medios para satisfacer sus necesidades? Y no dice la escritura de Eliseo:
“Y vino un hombre de Baal-salisa, y trajo al hombre de Dios pan de las primicias, veinte panes de cebada, y espigas llenas de grano en su cáscara. Y dijo: Da a la gente para que coman. Y su criado dijo: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Él dijo otra vez: Da a la gente, para que coman; porque así dice Jehová: Comerán, y sobrará. Así que lo puso delante de ellos, y comieron, y sobraron, conforme a la palabra de Jehová.” (2 Reyes 4:1-7, 42-44.)
¿Por qué, entonces, debería parecer una cosa irrazonable entre ellos que el Hijo de Dios mismo les dé una simple comida de tipo campesino, con panes de cebada y peces? ¿Acaso no había convertido, como todos sabían, el agua en vino en Caná? Otros, actuando en nombre de Jehová, habían alimentado al pueblo de Jehová en tiempos antiguos. ¿Por qué no debería hacerlo el mismo Jehová ahora, tal como lo hicieron sus siervos antiguos? ¿Acaso no era lo que hacían los mensajeros mesiánicos de antaño un tipo y sombra de lo que ocurriría cuando el Mesías, de quienes ellos eran testigos, viniera entre los hombres en poder y gloria, para salvar y redimir, tanto temporal como espiritualmente?
Y así, ahora, Jesús y sus discípulos salen de Cafarnaúm para ir a Betsaida-Julias; los preparativos para alimentar en el desierto a las multitudes hambrientas avanzan de una manera normal y natural. Parece que hay al menos cinco buenas y suficientes razones por las cuales Jesús y sus compañeros predicadores itinerantes deben hacer este viaje. Son:
- Tanto él como los Doce necesitan mucho descanso físico. Todos han estado enseñando, sanando y viajando, casi con más celo del que su fuerza les permite. Los Doce acaban de regresar de sus misiones y le han contado a Jesús «todas las cosas, tanto lo que habían hecho como lo que habían enseñado.» Ellos también habían estado predicando el evangelio del reino, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, quizás incluso resucitando a los muertos, ya que tales cosas estaban incluidas en las promesas que se les hicieron. Y Jesús les dijo: “Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco; porque eran muchos los que iban y venían, y no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron a un lugar desierto en barco, a solas.”
- Su partida tendrá un efecto tranquilizador muy necesario sobre la gente. Galilea está en agitación debido al asesinato del Bautista, a quien el pueblo veneraba como profeta. No es conveniente que grandes multitudes se reúnan alrededor de Jesús y los Doce, para que los herodianos no consideren a estos maestros y testigos como agitadores políticos merecedores del mismo arresto y encarcelamiento que sufrió Juan. Josefo nos cuenta que las aparentes agitaciones políticas de Juan fueron la excusa utilizada para su arresto. Esto no debe ocurrir ahora con Jesús ni con ninguno de los Doce. Y en ese momento podría haber un levantamiento político entre el pueblo si Jesús y sus asociados permanecen más tiempo con ellos. Muchos los consideran como líderes, y el pueblo busca un estandarte alrededor del cual reunirse.
- Parecía prudente que Jesús y los Doce se retiraran de los dominios y del poder de Herodes. Cafarnaúm, en Galilea, formaba parte de la tetrarquía de Antipas. Betsaida-Julias, aunque cerca del límite oriental de Galilea, estaba sujeta al gobierno más pacífico de Felipe. Como hemos visto, Herodes Antipas, demente y atormentado por el peso de su pecado, al oír de los milagros y la fama de Jesús, supuso que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos y envió a decir que “deseaba verle.” El ambiente estaba propicio para una nueva persecución política, y Jesús y sus seguidores harían bien en apartarse por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran.
- La alimentación de los millares hambrientos solo podía tener lugar en un sitio solitario, en los desiertos y colinas donde no hubiera alimento disponible; de otro modo, la necesidad de intervención divina no sería tan evidente. Y Jesús debía realizar este milagro, no solo para cumplir con la tradición mesiánica que el pueblo tenía, sino para dar testimonio, de una manera que nadie más podía hacerlo, de que Él era verdaderamente Aquel de quien hablaron Moisés y los profetas. Los antiguos que habían alimentado al hambriento por poder divino lo habían hecho en nombre de Jehová. Jesús debía salir y declarar que era el Hijo de Dios, el Mesías Prometido, y luego obrar el milagro; ejercer el poder divino, multiplicar los panes y los peces, algo que no podría hacer si fuera un impostor.
- Finalmente, como veremos más adelante con mayor detalle, la multitud debía ser alimentada en el lugar designado, para que Jesús, de regreso en Cafarnaúm, pudiera predicar su incomparable sermón sobre el Pan de Vida. La alimentación de la multitud no era sino el preludio de la doctrina que estaba por enseñar. Los hombres no se salvan porque los milagros ocurran ante sus ojos; la salvación llega únicamente a aquellos que creen las doctrinas de salvación y luego actúan conforme a ellas. La enseñanza que habría de surgir del milagro es más grande que el milagro mismo, y dicha enseñanza no podría impartirse con el efecto deseado sin el milagro.
Jesús enseña, sana y alimenta a la multitud
(Juan 6:1–15; TJS Juan 6:12–13; Marcos 6:33–46; TJS Marcos 6:36, 39; Mateo 14:14–23; Lucas 9:11–17; TJS Lucas 9:10–13)
Este milagro, con sus circunstancias asociadas, es relatado por los cuatro Evangelistas. Cada uno conserva su propia perspectiva de lo que ocurrió en aquel día inolvidable, y todos los relatos juntos nos permiten pintar un cuadro vívido de los únicos sucesos de este tipo que jamás han acontecido entre los hombres. El Hombre cuyas palabras amamos y cuyas obras veneramos primero enseñó a sus ovejas dispersas; luego sanó a los cojos y mutilados que había entre ellas; después, los alimentó a todos con maná terrenal; luego se apartó solo para comunicarse con su Padre; y finalmente, caminó sobre las crestas de las olas mientras un viento tempestuoso agitaba el mar de Galilea en un torbellino espumoso y frenético.
Juan nos dice que la fiesta de la Pascua “estaba cerca”, y Marcos especifica que las multitudes se sentaron sobre “la hierba verde”. Era primavera —a comienzos de abril del año 29 d.C.—, y grandes multitudes de galileos habían dejado sus campos y talleres para viajar a Jerusalén a adorar al Señor y renovar su convenio de seguir al Dios de sus padres. Miles de peregrinos estaban libres para demorarse en Capernaum o apresurarse hacia un lugar solitario cerca de Betsaida-Julias, donde podría escucharse la voz de su propio Profeta galileo. Quizá sanara a sus enfermos, como lo había hecho en otros lugares. ¿Era en verdad el Mesías, como él y sus compañeros tan a menudo decían? El interés público era intenso, y el eterno Cordero pascual se proponía enseñar a las multitudes viajeras que iban camino a sacrificar sus propias ofrendas pascuales en Jerusalén.
Jesús y los Doce se embarcaron. Desde Capernaum hasta su destino en la costa oriental había seis millas por agua; por tierra sería algo más. “Y los tomó, y se retiró aparte a un lugar desierto perteneciente a la ciudad llamada Betsaida”, dice Lucas. Después de desembarcar, “Jesús subió a un monte, y allí se sentó con sus discípulos”, añade Juan.
Su partida fue vista por el pueblo, que los siguió a pie desde todas las ciudades; la noticia de su destino se transmitió de boca en boca; una gran congregación lo esperaba al otro lado del Jordán, al este del lago. Todos se reunieron en un valle verde. Juan dice que “una gran multitud lo seguía, porque veían las señales que hacía en los enfermos”.
Quizá Jesús y su grupo lograron algo de descanso, al menos un breve respiro de las multitudes, mientras cruzaban el mar y se sentaban en el monte. Pero cuando Jesús vio a las multitudes, “tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas”. Así lo dice Marcos. Lucas añade que les “hablaba del reino de Dios”.
Jesús estaba haciendo lo que ya había hecho antes. Era su patrón desde tiempos antiguos; como siempre, predicaba el evangelio, resumía el plan de salvación, enseñaba al pueblo en quién debían creer y qué debían hacer para ser salvos. Les decía quién era Él y quiénes eran los Doce. ¡Cuán importante es saber esto, y con qué frecuencia lo repiten los autores inspirados!
Así como dijo en la primera Pascua de su ministerio: “Aunque los hombres destruyan este cuerpo, resucitaré al tercer día”; así como dijo a Nicodemo: “Yo soy el Hijo del Hombre que descendió del cielo; todo aquel que en mí cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna; soy el Hijo Unigénito; por medio de mí todos los hombres pueden ser salvos”; así como dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: “Yo soy el Mesías que habla contigo”; así como dijo en la sinagoga de Nazaret: “Yo soy aquel de quien habló Isaías; en mí se cumplen las profecías mesiánicas; yo soy el Mesías”; así como dijo al sanar al paralítico: “Yo, Jesús, que soy Dios, te perdono tus pecados”; así como dijo en la segunda Pascua, después de sanar al hombre impotente junto al estanque de Betesda: “Yo soy el Hijo de Dios; mi Padre y yo somos iguales; el Padre ha puesto todo juicio en mis manos; el que cree en mí tiene vida eterna; aun los muertos oirán mi voz; todos los hombres deben honrarme así como honran al Padre”; —así como lo dijo día tras día, en todo lugar y eternamente, siempre, a tiempo y fuera de tiempo, temprano y tarde, a hombres, mujeres y niños, a toda alma viviente— así volvió a decirlo a la multitud cerca de Betsaida-Julias: “Yo soy el Hijo de Dios; la salvación viene por medio de mí; creed mis palabras y vivid mi ley, y os daré un lugar en el reino de mi Padre.”
¡Una vez más decimos: cuán importante es saber esto! Jesús predicó primero el evangelio y luego sanó; las sanidades vinieron a aquellos que creyeron en sus palabras y lo aceptaron como el Hijo de Dios. Por mucho que esto contradiga las especulaciones de los teólogos, sigue siendo una realidad fundamental que debe entenderse si queremos acercarnos a una visión verdadera de Aquel que, aunque mortal por un tiempo, es Señor de todos eternamente.
Y así, Jesús primero predicó el evangelio a las multitudes que vinieron a escuchar su palabra. Luego, como dice Lucas, “sanó a los que tenían necesidad de ser sanados”, o como relata Mateo, “tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos.”
En algún momento durante el día, Jesús dijo a Felipe, uno de los Doce:
—¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?
Que Jesús no tenía intención de comprar pan, sino que simplemente estaba probando a Felipe —y, a través de él, a todos los Doce—, queda claro por el comentario de Juan: “Mas esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer.” Felipe respondió:
—Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Esa cantidad, evidentemente, era mucho más de lo que los discípulos tenían en su bolsa común.
La conversación con Felipe llevó a los apóstoles a hablar entre sí sobre el asunto y a preguntarse qué se debía hacer. En cierto momento, “uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?”
Las palabras de Felipe son un eco distante de las de un siervo en otro tiempo, quien dijo: “¿Pondré esto” —esa comida de veinte panes de cebada y unas espigas tiernas en su cáscara— “delante de cien hombres?” Y la respuesta que Jesús estaba por dar era eco de las palabras de Eliseo: “Da al pueblo para que coman, porque así ha dicho Jehová: Comerán, y sobrará.” (2 Reyes 4:43–44).
Finalmente, después de una larga conversación entre ellos, y luego de que su fe fue puesta a prueba —y hallada deficiente—, “cuando comenzó a declinar el día, se acercaron los doce y le dijeron: Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren qué comer, porque aquí estamos en un lugar desierto.”
Ésa fue su respuesta; y ése fue el momento perfecto para enseñar, el instante propicio para la intervención divina. Jesús dijo:
—No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
—¿Iremos y compraremos doscientos denarios de pan para darles de comer?
Jesús dijo:
—¿Cuántos panes tenéis? Id y ved.
Y le respondieron:
—No tenemos más que cinco panes y dos peces; y si no fuéramos a comprar alimento, no podríamos dar de comer a toda esta multitud.
“Entonces mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente; y repartió también los dos peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron.”
“Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido.”
Así se obró el milagro; así se realizó el hecho; y tales fueron las circunstancias que lo acompañaron. El testimonio concordante de cuatro testigos independientes confiere una solemne certeza al prodigio que aconteció. No hace falta decir que el poder creador manifestado por Aquel que, por un momento, parecía un mortal, es en realidad el poder de Dios.
A medida que comprendemos la realidad de lo ocurrido aquel día en una verde llanura, no lejos de Betsaida-Julias —literalmente, la casa de la pesca, o como diríamos nosotros, el pueblo de los pescadores—; al meditar en la maravilla de todo ello, en el pan y el pescado que brotaron instantáneamente de los mismos elementos porque Él así lo quiso; al maravillarnos ante semejante milagro, surge en nosotros la pregunta: ¿Por qué y con qué propósito se hizo? ¿Qué mensaje debemos recibir de este milagro de hace dos milenios?
A todo esto, surgen naturalmente las siguientes reflexiones:
- Lo hizo —¡y por una razón tan simple y humana!— porque los hombres tenían hambre y no había alimento disponible. Si los hombres no comen, mueren; el alimento mortal es parte de la vida mortal.
- Actuó por amor y compasión hacia sus semejantes. Aunque no quiso convertir las piedras en pan para saciar su propia hambre —un hambre intensa, nacida de cuarenta días de ayuno—, sí ejerció su poder divino en favor de otros, cuya necesidad era menor y cuyo hambre apenas tenía un día. Así como su Padre hace que la lluvia caiga y el sol brille sobre todos sus hijos, sean buenos o malos, así también el Hijo provee pan para aquellos que han venido a escuchar sus palabras.
- Pero no llenará sus almas con los manjares que adornan la mesa de Herodes, ni saciará sus apetitos con comidas opulentas. Comerán pan de cebada, el alimento del campesino y del pobre. Untarán sobre este producto tosco del horno del panadero un condimento hecho de pescado. El relato de Juan usa una palabra peculiar para “pescado” (opsarion), que propiamente significa lo que se come junto con el pan, y se refiere especialmente a los peces pequeños, por lo general secos o en salmuera, que se comían con el pan, como nuestras sardinas, el caviar de Rusia, los arenques en vinagre de Holanda y Alemania, o cierto tipo de pequeños peces secos, comidos con espinas, en el norte de Escocia.* (Edersheim 1:682.)
- A lo largo del día, mientras diversas conversaciones preparaban el camino hacia el milagro culminante, puso a prueba la fe de sus discípulos, tal como nos prueba a todos nosotros, hora tras hora, en los asuntos más ordinarios de nuestra vida; y, como hemos visto, sus escogidos, en este caso, no superaron la prueba.
- Representó en acción su propia enseñanza dada en el Sermón del Monte: que sus misioneros, sus siervos, aquellos que salen a cumplir su encargo de enseñar su palabra, no deben preocuparse por sus necesidades temporales. El Padre las suplirá. Aquel que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo cuidará de las necesidades de los suyos.
- El milagro vino como una señal—no, no sólo como una señal, sino como una prueba suprema—de su condición de Mesías. Primero declaró ser el Hijo de Dios, y luego realizó milagros que no habría podido efectuar si hubiera sido un impostor.
- ¿Sería inapropiado decir, como algunos lo han hecho, que el milagro lo proclamó como el pan del mundo, como la fuente —inagotada e inagotable— de todo lo que sostiene la vida; como aquel en quien siempre hay suficiente y aún más que suficiente; como aquel que, ahora y por siempre, cuidará de todas las necesidades espirituales de todas las almas hambrientas de todas las épocas?
- ¿No testifica también esto que todo lo que Él hace está organizado y regulado? Su casa es una casa de orden y no de confusión. Los que recibieron su bondad se sentaron por grupos y en filas; fueron contados y organizados; no hubo desorden, ni tumulto, ni disturbio. Nadie se adelantó, y nadie resistió el mandato de sentarse ordenadamente. Había paz y serenidad, y el Espíritu del Señor estaba presente.
- También aquí operaba la economía divina. Aunque Él podía proveer panes y peces hasta llenar el mundo entero, los fragmentos no comidos, las cortezas y las migajas, los pequeños restos de pescado—todo fue recogido en canastas y guardado, porque el desperdicio es pecado.
- Jesús ofreció una bendición sobre los alimentos; dio gracias a un Dios bondadoso, fuente de todo bien, por aquello que se les había concedido. Y como Él mismo ofreció la oración, esto significa, según la costumbre judía, que Él también participó del alimento.
- Manifestó su propio poder creador. No invocó al Señor como lo hizo Eliseo; no actuó en nombre de otro, como habían hecho Elías y Moisés; sino que, actuando por sí mismo, en su propio nombre—porque Él era Dios—creó los panes y los peces. Si los mundos ruedan y cobran existencia por su palabra y por su poder creador, ¿por qué no también unos cuantos panes de cebada y suficientes peces condimentados para acompañarlos?
- Y, finalmente, el suministro de pan del cielo, por así decirlo, sirvió como base para el cercano sermón sobre el pan de vida—uno de los discursos más grandes y poderosos de su ministerio, como veremos más adelante.
Sin duda podrían señalarse otros aspectos, y el estudiante atento podrá descubrir por sí mismo los tipos, sombras y aplicaciones que desee —como es su deber hacerlo—; pero lo que aquí se ha dado ilustra, al menos, cuánto puede aprenderse de cualquiera de las gloriosas situaciones de enseñanza relacionadas con Jesús, nuestro Señor.
“El milagro produjo una profunda impresión. Estaba exactamente de acuerdo con las expectativas del momento, y la multitud comenzó a murmurar entre sí que éste debía ser sin duda ‘aquel Profeta que había de venir al mundo’; el Siloh de la bendición de Jacob; la Estrella y el Cetro de la visión de Balaam; el Profeta semejante a Moisés, a quien debían escuchar; tal vez el Elías prometido por el último suspiro de la antigua profecía; quizá el Jeremías de su tradición, vuelto para revelar el escondite del Arca, el Urim y el fuego sagrado.” (Farrar, págs. 310–311).
Y puesto que Él era “aquel Profeta”—el mismo Mesías, su Libertador, Aquel por medio de quien todo Israel podría ser salvo—, ¿qué siguió? Para la multitud expectante—¿no habían oído sus maravillosas palabras, visto sus milagros y sido saciados?—, parecía que al fin había llegado la hora del triunfo de Israel. Debían “hacerle rey”; o mejor dicho, ya lo era, pero debían “tomarlo por la fuerza” y exigirle que actuara en su condición real.
¡Que cayese el yugo romano! Allí estaba por fin uno que podía derrotar los ejércitos de Antipas y aún más. Allí estaba quien podía asestar el golpe mortal contra aquel miserable César que se deleitaba en sus orgías y lujurias en su ciudad gentil.
Que semejante celo mal dirigido no debía quedar sin corrección, era perfectamente claro para Aquel alrededor de quien se agitaba la ola de fanatismo. Sus discípulos debían retirarse, para no participar de ese espíritu falso, y el pueblo debía dispersarse para meditar, en circunstancias más serenas, sobre el verdadero significado y propósito de los acontecimientos de aquel día.
“Y en seguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca y a ir delante de él a la otra orilla.” Fue enfático en que partieran de inmediato. Debían dejar los alrededores de Betsaida-Julias y dirigirse a la otra Betsaida, la ciudad vecina de Capernaum; las dos, separadas apenas por cuatro millas, compartían un mismo puerto en el lago de Galilea. Con sus discípulos ya de regreso, le fue más fácil a Jesús despedir a la multitud.
Entonces “subió al monte aparte para orar.” Debía agradecer a su Padre por las maravillas de aquel día, pues Él, por sí mismo, sólo hacía lo que el Padre le mandaba. Debía aconsejarse nuevamente con el gran Dios cuyo Hijo era, para no sobrepasar los límites ni desviarse ni siquiera un ápice del curso trazado por el Padre. Debía recibir aquella fortaleza y guía espiritual que aun Él necesitaba para soportar el peso creciente que descansaba sobre sus hombros divinos.
Desde aquel lugar sagrado donde se comunicaba con el Eterno, pronto regresó —quizá habiendo sido así dirigido por Aquel a quien oraba— para caminar sobre las olas embravecidas de aquel lago que tanto formaba parte de su vida.
Capítulo 57
Jesús camina sobre el mar de GalileaLas aguas te vieron, oh Dios; las aguas te vieron, y temieron; los abismos también se estremecieron. Tu camino está en el mar, y tus sendas en las muchas aguas. (Sal. 77:16, 19.)
Las aguas se amontonaron; las corrientes se levantaron como un muro; los abismos se cuajaron en el corazón del mar. (Éx. 15:8.)
Jehová gobierna las aguas
Trabajar con las aguas ha sido siempre parte del modo profético. Por la fe fueron hechos los mundos; por la fe se controlan los elementos; por la fe se mueven los montes y se dividen los mares. Y las aguas del mundo siempre han sido utilizadas para servir los propósitos de los hombres fieles.
Desde aquel día de la creación en que Jehová, por su palabra, separó las aguas que estaban sobre el firmamento de las que estaban debajo de la vasta extensión del cielo; desde aquel día primitivo en que reunió las aguas en un solo lugar, llamando a lo seco Tierra y a las grandes aguas Mares; desde aquel día antediluviano en que hizo caer lluvias para regar la tierra reseca, dar vida a las plantas y hierbas, y proveer bebida para el hombre y las bestias—desde ese día, el agua siempre ha sido utilizada para el beneficio y bendición de las cosas creadas.
El agua, el líquido que cae de las nubes en forma de lluvia; la sustancia inestable que fluye en grandes ríos y pequeños arroyos; la humedad que se acumula en estanques, lagos y mares; el elemento sin el cual no puede haber vida—pues el nacimiento mismo del hombre se realiza mediante agua, sangre y espíritu—; el agua, maravillosa agua, fue hecha para el hombre.
Fue hecha para suplir los fluidos que necesita y para limpiar su cuerpo; para dar vida a los animales, a las aves y a las plantas; para servir de morada a los peces; para formar vapores de niebla, tormentas de nieve y glaciares de hielo; para ser manipulada, usada y gobernada—todo al servicio de la creación suprema de Dios, el ser que Él hizo a su propia imagen.
En verdad, el agua fue hecha para el hombre, hecha para que la usara con sus propios propósitos. Tiene el poder de controlarla y gobernarla. Con ella riega sus huertos y da de beber a sus rebaños y ganados. De ella obtiene peces, y sobre ella navega. La congela en hielo para refrigerar sus productos; la vaporiza en forma de vapor para mover grandes locomotoras; utiliza su fuerza para generar electricidad. Nada en ella, esquía sobre sus cristales congelados y patina sobre su superficie endurecida. Sus usos son tan variados y amplios como la tierra misma.
Y el agua está sujeta no sólo a las leyes naturales que el hombre debe aprender y a las cuales debe someterse, sino también a la ley eterna de la fe, una ley que, en el sentido eterno, es también una ley natural. Además, el Señor usa el agua para cumplir sus propios propósitos: para dar vida a los hombres; para limpiarlos de sus pecados; para ahogarlos en la muerte cuando sus juicios son derramados.
“Yo, el Señor, en el principio bendije las aguas” —así lo registran nuestras revelaciones, en un pasaje cuyo pleno significado aún no ha sido revelado— “pero en los últimos días, por boca de mi siervo Juan, maldije las aguas.” (DyC 61:14).
Quizá la maldición aquí mencionada alcanzará su destino final cuando las visiones del futuro que Juan vio se conviertan en realidad. En una de ellas, vio que “una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre; y murió la tercera parte de las criaturas que vivían en el mar, y fue destruida la tercera parte de las naves.” (Apoc. 8:8–9.) En otra visión, vio que uno de los ángeles que llevaban “las copas de la ira de Dios . . . derramó su copa sobre el mar; y se convirtió en sangre como de muerto; y murió toda alma viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas; y se convirtieron en sangre.” (Apoc. 16:1–4.)
Y quizá estemos viendo ya un pequeño preludio de lo que Juan predijo, al luchar por mantener la pureza natural de nuestros ríos y mares, en los cuales se vierten torrentes de químicos contaminantes y desperdicios fétidos, mientras los hombres buscan deshacerse de los desechos y basuras de nuestra llamada civilización.
“Y así como yo, el Señor, en el principio maldije la tierra,” continúa nuestra revelación, “así también en los últimos días la he bendecido, en su tiempo, para el uso de mis santos, para que ellos participen de su abundancia.” (DyC 61:17.)
Que esta bendición sobre la tierra alcanzará su glorioso cumplimiento en la era milenaria que se aproxima es, por supuesto, perfectamente claro. Mientras tanto, ya comenzamos a ver los primeros brotes de esas bendiciones que pueden nacer del suelo, a medida que aprendemos mejor a utilizar la buena tierra de la cual somos alimentados.
Pero en cuanto al milagro que estamos a punto de presenciar, lo que nos concierne es saber que Jehová gobierna las aguas, y que todo lo que Él hace en ellas o con ellas—ya sea por su propia voz o por la voz de sus siervos—es lo mismo.
Así vemos a Jesús disponiendo la inmersión de Adán y de su posteridad en el agua, para que todos puedan salir de ella nacidos de nuevo, renacidos de un segundo vientre acuático. Vemos que el bautismo en el agua se establece como una ordenanza eterna, y que las aguas donde se realizaba en el antiguo Israel eran llamadas “las aguas de Judá.” (1 Nefi 20:1.) Vemos a los santos, en todas las dispensaciones, participar en santas y sagradas ordenanzas, siendo rociados con agua para quedar limpios de la carnalidad y del mal del mundo. Vemos a los hombres beber el vino y el agua sacramentales en testimonio del nuevo convenio que Dios ha hecho con su pueblo. Y oímos una voz divina asegurar a todos los hombres que quienquiera que dé un vaso de agua fría a un profeta o a un justo, porque lleva el manto profético o anda por los caminos de la rectitud, de ningún modo perderá su recompensa.
Vemos a Enoc salir y decir a los montes: “Muévete de aquí”, y a los ríos: “Cambia tu curso”, y así sucede. Vemos surgir una gran tierra desde las profundidades del mar, adonde huyen los enemigos del pueblo de Dios en los días de Enoc.
Vemos a Jehová, por boca de su siervo Noé, enviar los diluvios hasta que los valles, los montes y toda la faz de la tierra quedan sumergidos en las torrenciales aguas. Es el bautismo de la tierra. Vemos cómo la tierra fue dividida en los días de Péleg —¿fue quizá por su palabra al pronunciar el mandato de Jehová?— de modo que las tierras secas que antes estaban unidas se convirtieron en continentes e islas rodeadas por mares de agua.
Vemos a Moisés, el varón de Dios—por su propia voz, que era la voz de Jehová—extender su mano sobre las aguas de Egipto, y todas ellas convertirse en sangre: las del Nilo, las de los ríos y arroyos, las de los estanques y las que estaban en los cántaros y vasijas. Vemos a los peces morir, olemos la pestilencia de los ríos, y sabemos que no queda nada que los egipcios puedan beber.
Vemos a Moisés extender su mano sobre el Mar Rojo y dividirlo, de modo que todo Israel, contando millones de personas, “entró en medio del mar en seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda.” Aprendemos que “las corrientes se amontonaron como un muro, y los abismos se cuajaron en el corazón del mar.” (Éx. 14:19–31; 15:8.)
Y vemos cómo los ejércitos perseguidores de Faraón son ahogados en las profundidades del mar cuando se retira el poder que las contenía y las aguas se precipitan con toda su fuerza desatada.
Cuando Israel tuvo sed de agua en su desierto, vemos a Moisés, en Meriba, golpear la roca con su vara, de modo que brotan ríos de agua fresca, para que todo Israel y sus bestias no murieran de sed.
Cuando Israel, bajo el mando de Josué, marchó hasta las riberas crecidas del Jordán, tan pronto como las plantas de los pies de los que llevaban el arca se sumergieron en el borde del agua—¡he aquí!—tal como Josué lo había decretado por su propia palabra, vimos que las aguas se detuvieron en un montón, y todo Israel pasó en seco.
Cuando el Señor envió hambre sobre Israel, fue por boca de Elías que selló los cielos por tres años y seis meses, para que no lloviera; y fue también por su palabra que los rocíos del cielo y la humedad de las nubes volvieron.
En el momento de la traslación de Elías, cuando fue llevado al cielo en un carro de fuego sin gustar la muerte, vemos primero a Elías y luego a Eliseo—por sus propias palabras—golpear las aguas del Jordán con el manto, y éstas se dividen de un lado y del otro, permitiendo que los pies proféticos crucen en seco.
Vemos a un hombre fiel en Israel cortando madera con un hacha prestada; la cabeza del hacha se desprende y cae al agua. Entonces, a la palabra del profeta Eliseo—nótese bien—“el hierro flotó”, y el hacha fue recuperada. (2 Reyes 6:1–7.)
El hierro sólido flota en el agua como si fuera corcho, porque Jehová y sus profetas, por la fe, tienen poder sobre las aguas.
Y aún veremos—porque estas cosas son futuras—al Hijo del Hombre, en su venida, tal vez por boca de sus siervos los profetas, “ordenar al gran abismo, y éste será vuelto hacia las regiones del norte, y las islas se convertirán en una sola tierra; . . . y la tierra será como era antes de ser dividida.” (DyC 133:23–24.)
Y luego, después de su venida, sobre aquellas naciones que no suban año tras año a Jerusalén para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, “no caerá lluvia sobre ellas.” (Zac. 14:16–19.)
El Señor usará los elementos para castigar a los pueblos en el día milenario, así como hoy habla por “la voz de los truenos, la voz de los relámpagos, la voz de los torbellinos, y la voz de las olas del mar levantándose más allá de sus límites.” (DyC 88:90.)
Hemos hablado así acerca de las aguas del mundo —y mucho más podría decirse en su alabanza— para mostrar cómo el Señor las usa a su voluntad, tanto para bendecir como para maldecir, a fin de que no parezca cosa increíble ver ahora a dos hombres caminar sobre las aguas de Genesaret.
Jesús y Pedro están a punto de desafiar las fuerzas gravitacionales de la naturaleza y hacer de las olas agitadas y de la espuma brava su senda de caminar. Pocos milagros despiertan tanta maravilla y asombro como éste. Y ciertamente es un milagro como ningún otro, no grabado de igual manera en los corazones de los santos ni hallado en los registros del pueblo del Señor, pero plenamente acorde con la manera en que Jesús—ya sea como Jehová, como mortal o como Dios resucitado—se relaciona con los fieles. Es, además, un acto digno de Aquel que convierte el agua en vino, calma las tormentas y tiene poder sobre los elementos.
“Tened ánimo; soy yo; no temáis”
(Mateo 14:24–33; Marcos 6:47–52; JST Marcos 6:50; Juan 6:16–21)
Desde la cumbre del monte donde oraba —¿no deberíamos decir mejor, donde se comunicaba y conversaba con su Padre?—, Jesús vio el peligro y los esfuerzos de sus amados amigos, que luchaban por alcanzar la seguridad de la orilla occidental del lago de Galilea. Estaban en el mar porque Él los había “obligado” a hacerlo. Su deseo había sido permanecer con Él y disfrutar de la gloria de aquel maravilloso milagro en que cinco panes de cebada y dos pequeños peces se multiplicaron en un banquete que alimentó a cinco mil hombres, además de mujeres y niños, y aun sobró para llenar doce canastas.
Su conocimiento de la situación no pudo venir por la vista natural —pues estaban a más de cuatro, quizá cinco o seis millas de distancia—, sino por el poder del Espíritu. Era todavía de noche, y un viento tempestuoso, soplando desde un cielo oscuro, agitaba las olas en una furiosa tormenta.
Estos nobles hombres, que habían estado al lado de Jesús, que creían en sus palabras y amaban su ley, que obraban milagros en su nombre y que algún día darían testimonio de ese nombre bendito ante reyes, gobernantes y naciones aún desconocidas para ellos, se habían embarcado rumbo a Betsaida y Capernaum, ciudades gemelas en la ribera occidental del lago de Galilea que compartían un mismo puerto.
Su travesía marítima, aunque no enteramente voluntaria, fue al menos un acto de obediente conformidad con la palabra del Maestro.
Habían zarpado bajo la calma del anochecer profundo, solo para encontrarse con una tormenta nocturna, cuando los vientos salvajes descendieron por los cañones y barrancos y se lanzaron sobre el mar interior.
Mateo dice que su “barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario.”
Marcos relata que Jesús “los vio fatigados remando,” haciendo todo lo posible por evitar un naufragio.
Y Juan añade que “ya se había oscurecido… y el mar se encrespaba a causa de un fuerte viento que soplaba.”
En unas ocho o diez horas, habían avanzado menos de cuatro millas desde la orilla.
Su peligro era grande. Ni siquiera los hombres fuertes pueden resistir indefinidamente el embate de las olas y la fuerza arrolladora de una tormenta en el mar. Era ahora la cuarta vigilia de la noche, entre las tres y las seis de la mañana. Jesús los había dejado luchar y fatigarse hasta que sus fuerzas se agotaron. Entonces vino en su auxilio.
Vino a ellos caminando sobre el mar; sus pies se posaban sobre las crestas de las olas; su peso era sostenido por el líquido espumoso bajo sus pies; era como si las olas acuosas fueran una calle empedrada.
El hierro flotó cuando habló Eliseo; las aguas del mar Rojo se solidificaron ante la palabra de Moisés; el tempestuoso mar de Galilea se convirtió en un polvoriento sendero galileo porque Jesús así lo quiso.
Caminó sobre el agua—literalmente, realmente y verdaderamente.
Pero incluso entonces puso a prueba su fe una vez más, al caminar “como si quisiera pasarlos de largo.”
“Todos lo vieron, y se turbaron.” “Es un espíritu,” dijeron —y bien podían suponerlo así, porque desde que el mundo comenzó nunca se había oído de un hombre mortal, cargado con carne, huesos y vestiduras, que caminara con ligereza sobre las olas del mar.
“Y gritaron de miedo,” como era de esperarse, pues un nuevo y desconocido peligro —un espíritu del mundo invisible—, un peligro más allá de los vientos y las olas que conocían, parecía más de lo que podían soportar.
En respuesta a sus gritos, Jesús habló:
—Tened ánimo; soy yo; no temáis.
Pedro respondió:
—Señor, si eres tú —o mejor dicho, ya que eres tú— manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Una sola palabra de respuesta, pronunciada por encima del silbido del viento y del estruendo de las olas que golpeaban la barca, atravesó la oscuridad y el ruido de la tormenta:
—Ven.
Y Pedro fue.
Él también caminó sobre el agua.
Jesús y Pedro fueron ambos sostenidos por aquella senda líquida bajo sus pies, una senda que subía y bajaba mientras las olas impulsadas por el viento respondían a las fuerzas tempestuosas que perturbaban su calma.
“Por el costado de la barca saltó a las olas agitadas, y mientras su mirada permaneció fija en su Señor, el viento podía agitar su cabello y la espuma podía empapar sus vestiduras, pero todo estaba bien. Sin embargo, cuando, con fe vacilante, apartó sus ojos de Él y los dirigió a las olas furiosas y a la negrura abismal que se abría bajo sus pies, comenzó a hundirse, y con un acento de desesperación —¡tan distinto de su anterior confianza!— exclamó débilmente: ‘¡Señor, sálvame!’
Mas Jesús no falló. Al instante, con una sonrisa de compasión, extendió su mano y tomó la del discípulo que se hundía, con la suave reprensión: ‘¡Hombre de poca fe, por qué dudaste!’ Y así, su amor satisfecho pero su exceso de confianza reprendido, subieron —el Señor y su apenado Apóstol— a la barca; y el viento cesó, y, entre el murmullo de las olas sobre la orilla iluminada por la luna, llegaron al puerto deseado; y todos —la tripulación y los discípulos— quedaron llenos de asombro cada vez más profundo, y algunos de ellos, dirigiéndose a Él con un título que sólo Natanael, hasta donde el registro escrito muestra, le había aplicado antes, exclamaron: ‘Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios.’” (Farrar, p. 313).
Nuestros autores sinópticos nos dicen que cuando Jesús y Pedro entraron en la barca, “el viento cesó,” lo que nos lleva a creer que una vez más había calmado una tormenta galilea con una sola palabra. En este punto, Mateo añade: “Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.”
Podemos concluir que quienes hicieron esto fueron los marineros u otros pasajeros, pues los apóstoles ya hacía tiempo tenían ese testimonio en sus almas. En la medida en que los discípulos escogidos se unieron a esa adoración, fue simplemente una reafirmación de lo que ya sabían, así como es común entre nosotros afirmar y reafirmar nuestro conocimiento de la filiación divina de este mismo Ser Santo.
Marcos, sin embargo, dice que “estaban asombrados en gran manera, y se maravillaban. Porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto su corazón estaba endurecido.”
Parece, entonces, que ese asombro y maravilla pudieron haber sido los sentimientos de los discípulos, así como de los demás que navegaban en la barca azotada.
¿Por qué, a la luz de todo lo que había ocurrido en sus vidas, persistiría aún una sombra de duda o incertidumbre en la mente de algún discípulo?
“La respuesta se encuentra en el hecho de que los discípulos escogidos aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. Aunque todos eran pilares de fortaleza espiritual y rectitud —excepto Judas—, sin embargo, ‘nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.’ (1 Cor. 2:11.) Hasta que el hombre natural se convierte en una nueva criatura por el Espíritu Santo, hasta que nace de nuevo, hasta que su corazón de piedra es tocado por el Espíritu del Dios viviente, no puede, por ninguna fuerza propia, permanecer firme y constante en la causa de la verdad.” (Comentario 1:348–349).
No es más difícil creer que Jesús o Pedro, o cualquier persona fiel, pudiera caminar sobre un mar tempestuoso, que creer en cualquier otro milagro.
“Si, creyendo en Dios,” dice Farrar, “creemos en una Providencia divina sobre la vida de los hombres —y creyendo en esa Providencia divina, creemos en lo milagroso— y, creyendo en lo milagroso, aceptamos como verdad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo— y creyendo en esa resurrección, creemos que Él fue verdaderamente el Hijo de Dios— entonces, por muy profundamente que comprendamos la belleza, la maravilla y el poder de las leyes naturales, comprendemos aún más profundamente el poder de Aquel que sostiene esas leyes, y todo lo que ellas han producido, en la palma de su mano; y para nosotros, lo milagroso, cuando así se testifica, no será en modo alguno más asombroso que lo natural, ni nos parecerá una concepción imposible que Aquel que envió a su Hijo a la tierra para morir por nosotros haya puesto toda autoridad en sus manos.”
Farrar continúa ofreciendo esta aplicación perfectamente expresada del milagro aquí relatado:
“Así también, si, como Pedro, fijamos nuestros ojos en Jesús, nosotros también podremos caminar triunfalmente sobre las crecientes olas de la incredulidad, sin temor ante los vientos alzados de la duda; pero si apartamos nuestros ojos de Aquel en quien hemos creído—si, como tan fácilmente sucede, y como tanto somos tentados a hacerlo, miramos más bien al poder y la furia de esos elementos terribles y destructivos, que a Aquel que puede ayudar y salvar—entonces también nosotros inevitablemente nos hundiremos. ¡Oh, si sentimos, una y otra vez, que las inundaciones amenazan con ahogarnos, y que el abismo parece dispuesto a tragar la nave sacudida de nuestra Iglesia y de nuestra fe, que se nos conceda, una y otra vez, oír en medio de la tormenta y de la oscuridad, entre las voces que anuncian guerra, esas dos dulcísimas declaraciones del Salvador!
‘No temas. Sólo cree.’
‘Soy yo. No temáis.’”
Jesús sana en la tierra de Genesaret
(Mateo 14:34–36; Marcos 6:53–56)
Genesaret, que significa “jardín de riquezas”, era una pequeña región de Galilea situada en la ribera occidental del lago, cerca de Capernaum. También era el nombre de una ciudad —quizás Tiberíades, al sur de Capernaum y Magdala. Su tierra fértil y sus abundantes cosechas sostenían una gran población distribuida en muchos pueblos y ciudades.
Fue allí —aparentemente porque la tormenta los había desviado hacia el sur de su destino original en la zona de Capernaum-Betsaida— donde Jesús y sus discípulos desembarcaron después del milagro de caminar sobre el mar.
Jesús y su grupo eran bien conocidos, y casi de inmediato fueron rodeados por almas creyentes y reverentes que deseaban oír sus palabras y sentir su poder. Mensajeros “recorrieron toda aquella región de alrededor”; la gente por todas partes oyó de su presencia, y multitudes creyentes acudieron presurosas a Él, llevando en camillas “a los enfermos” y trayendo ante Él “a todos los que padecían dolencias.”
Fue un día de regocijo y de milagros.
Los enfermos y afligidos, tan grande era su fe, “le rogaban que tan solo les dejara tocar el borde de su manto,” para que sus males fueran sanados.
Y fueron bendecidos conforme a sus deseos, porque “todos los que le tocaban quedaban completamente sanos.”
En todos los pueblos, ciudades y aldeas era lo mismo: los enfermos eran colocados en las calles, donde sólo necesitaban tocar el borde de su vestidura para que la salud, el vigor, la pureza y la fuerza fluyeran de nuevo por sus cuerpos enfermos.
Aquel día fue una pausa apacible y bendita entre la tormenta de la noche y la próxima confrontación en la sinagoga de Capernaum, cuando el odio y la oposición surgirían aun entre muchos de los que habían comido los panes y se habían saciado con los peces.
Y será precisamente a las profundas y trascendentes enseñanzas de esa escena de controversia a las que volveremos nuestra atención en seguida—enseñanzas que marcaron el punto decisivo en el ministerio mortal del Mesías Mortal.
Capítulo 58
El Sermón sobre el Pan de VidaY te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres conocieron, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor vivirá el hombre. (Deuteronomio 8:2–3)
Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. (Apocalipsis 2:17)
El maná es para todos los hombres
Jesús está a punto de hablar del “maná escondido” que sólo aquellos que creen y obedecen llegarán a probar. Durante cuarenta años Israel comió maná —pan del cielo— que todos los hombres podían ver. Este maná era como semilla de culantro, y su color como el color del bedelio. Caía como el rocío sobre el campamento de Israel, cada noche excepto la que precedía al día de reposo. El pueblo lo recogía en vasijas, lo molía en molinos, lo machacaba en morteros, lo cocía en sartenes y hacía de él tortas de pan. Su sabor era como de aceite fresco; era el alimento básico del pueblo y los preservó del hambre y de la muerte.
Durante doce mil días —seis días a la semana, cincuenta y dos semanas al año, por cuarenta años— Israel comió maná hasta saciarse. “He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros,” dijo Jehová; y ciertamente lo hizo: una lluvia de alimento temporal adecuado para los procesos digestivos de hombres mortales que deben comer o morir. (Éxodo 16:4–36; Números 11:4–9)
Y así Israel comió y vivió —temporalmente—. Entre ellos, de tiempo en tiempo, hubo quienes comprendieron que su dieta de pan enviado del cielo era una figura de un alimento mayor, un “maná escondido”, un pan celestial invisible del cual los hombres deben comer si quieren ser alimentados espiritualmente. Así como los hombres mueren físicamente por falta de pan temporal, también mueren espiritualmente por falta de alimento espiritual.
El maná —que caía del cielo cada día excepto el sábado, y del cual se debía recoger doble porción para satisfacer las necesidades de ese día santo— no fue dado únicamente para llenar sus estómagos, sino también para probarlos espiritualmente. Venía del Señor, para todo el pueblo, con el propósito de ponerlos a prueba, de manifestar lo que había en sus corazones, de determinar si guardarían los mandamientos o si continuarían andando según las costumbres de los egipcios, cuyos calderos de carne habían abandonado para comer el maná del desierto. “El hombre no vive sólo de pan”, proclamó Moisés. Que haya pan temporal, para que no haya muerte temporal. Pero el hombre vive —espiritual y eternamente— sólo cuando se alimenta del “maná escondido”, cuando vive “de toda palabra que sale de la boca del Señor.” (Deuteronomio 8:2–3)
Jesús, no por doce mil días consecutivos como lo hizo Jehová con sus padres, sino por una gloriosa comida, hizo llover pan del cielo. Alimentó no a millones, como en los campamentos del antiguo Israel, sino a unos pocos: apenas cinco mil hombres, además de mujeres y niños, en un lugar solitario cerca de Betsaida-Julias. Sin embargo, en el milagro de los panes y los peces se manifestó la misma bondadosa gracia que una vez se derramó sobre todo Israel antiguo:
(1) se dio alimento a bocas hambrientas para satisfacer sus necesidades temporales; y
(2) se hizo para testificar del pan celestial, del maná escondido, del alimento espiritual del cual todos los hombres deben comer si desean obtener la vida eterna.
Este significado del milagro es el que Jesús está a punto de explicar en una sinagoga, en una ciudad perversa, ante israelitas cuya rebelión e incredulidad se comparan con las de sus padres en los días de Moisés.
Y así como el Señor probó a Israel mediante el maná antiguo, Jesús está a punto de poner a prueba al Israel judío al exponer el significado del milagro que tanto los había llenado de gozo al principio. Quiere ver si ellos “guardarían sus mandamientos, o no”; y como fue en la antigüedad, así será ahora. Unos pocos creerán y obedecerán; la mayoría del pueblo buscará únicamente saciar sus almas con el pan del mundo, que sostiene la vida de aquellos que son carnales, sensuales y diabólicos. Las cosas del Espíritu —el alimento espiritual— no son para ellos, como pronto lo demostrarán.
Ayer mismo, en los verdes campos cerca de Betsaida-Julias, en la ribera oriental del lago de Genesaret, Jesús el Mesías —haciendo lo que ningún mortal podía hacer por sí mismo— alimentó a la multitud con alimento temporal. Desde el principio de su ministerio hasta aquel día, su popularidad se había extendido por toda la tierra como una inundación. Su doctrina y sus obras testificaban de su divinidad. Todos los hombres, excepto aquellos cuyos corazones estaban atados por las cadenas del sacerdocio corrupto, acudían a su estandarte y deseaban recibir su ayuda y sus bendiciones.
Existía una tradición, enseñada por los rabinos y firmemente arraigada en la mente del pueblo, según la cual, cuando llegara el Mesías, los alimentaría con pan del cielo. “El milagro del maná había llegado a ser uno de los recuerdos más gloriosos y de las leyendas más queridas de la nación. ‘Dios’—dice el Talmud—‘hizo descender el maná para ellos, en el cual había toda clase de sabores. Cada israelita encontraba en él el gusto que más le agradaba. Los jóvenes saboreaban pan, los ancianos miel y los niños aceite.’ Incluso se había convertido en una creencia establecida que el Mesías, cuando viniera, señalaría su advenimiento mediante la repetición de este portentoso milagro. ‘Así como el primer Salvador—el libertador de la esclavitud egipcia,’ decían los rabinos, ‘hizo caer el maná del cielo para Israel, así también el segundo Salvador—el Mesías—hará descender el maná nuevamente para ellos.’ (Geikie, pp. 516–517)
Así, cuando Jesús multiplicó los cinco panes de cebada y los dos pequeños peces, fue como si se hubiera dado la señal tradicional. El punto más alto de su popularidad había llegado. A sus ojos, Él se hallaba en la cumbre. Era el Mesías, razonaban ellos, y debía reinar como su rey. Debían tomarlo por la fuerza, si era necesario, e instaurarlo como el Libertador que rompería el yugo gentil, además de proveerles pan del cielo como en los días de Moisés. Sin duda, muchos de ellos pasaron la noche entre dudas y reflexiones ansiosas, pensando en su rotunda negativa de aceptar el manto mesiánico que le habían ofrecido.
Y así, ahora, en la sinagoga de Capernaúm —la sinagoga construida por el buen centurión cuyo hijo fue sanado; la sinagoga gobernada por Jairo, cuya hija fue levantada de entre los muertos; la sinagoga en cuyo “dintel se ha descubierto… el diseño de una olla de maná, adornada con un patrón de hojas de vid y racimos de uvas” (Edersheim 2:29)— en este escenario Jesús les enseñará acerca del maná escondido, del cual los panes y los peces no eran sino un símbolo.
Y allí su popularidad caerá en picada. Este sermón marcará la separación definitiva entre Él y el pueblo en general. La oposición anterior se había centrado principalmente en los escribas y fariseos, en los rabinos y gobernantes, en los saduceos y herodianos; pero ahora la generalidad del pueblo endurecerá su corazón contra Aquel que se negó a conformarse con su idea de un gobernante temporal.
Es un día de tristeza y de crisis. En verdad: “El amanecer de aquel día se alzó sobre uno de los episodios más tristes de la vida de nuestro Salvador. Fue un día en la sinagoga de Capernaúm en el cual Él, deliberadamente, disipó las brumas y falsas apariencias de popularidad que el Milagro de los Panes había reunido en torno a su persona y su obra, y puso a prueba, no sólo a sus seguidores ociosos, sino incluso a algunos de sus discípulos más cercanos, bajo una prueba en la que su amor por Él falló por completo. Aquel discurso en la sinagoga marca una crisis decisiva en su ministerio. Fue seguido por manifestaciones de sorpresa y desagrado, las cuales fueron como los primeros murmullos [entre el pueblo en general] de aquella tormenta de odio y persecución que desde entonces habría de estallar sobre su cabeza.” (Farrar, p. 315)
Jesús trae el maná escondido
(Juan 6:22–47; JST Juan 6:26–27, 40, 44)
Al preparar una mesa en el desierto donde una multitud hambrienta fue alimentada como si el maná hubiera vuelto a llover del cielo, Jesús hizo dos cosas:
1. Preparó el escenario, el camino y el simbolismo que le permitirían enseñar, bajo circunstancias imposibles de olvidar, que existía un pan eterno, un alimento espiritual, un maná escondido, del cual los hombres debían comer para obtener la vida eterna; y
2. Avivó las llamas de la expectación mesiánica hasta convertirlas en un fuego ardiente: aquí, al fin, estaba el Enviado que los alimentaría como —según ellos creían— Moisés había alimentado a sus padres. “Algunos pocos, sin duda, tenían pensamientos más dignos, pero para la mayoría el reino del Mesías era tan grosero como el paraíso de Mahoma. Pensaban que serían reunidos en el jardín del Edén para comer, beber y satisfacerse todos los días de su vida, con casas de piedras preciosas, camas de seda y ríos que fluyeran con vino y aceites aromáticos. Era para conseguirles todo esto que deseaban hacerlo su rey.” (Geikie, pp. 516–517)
Así, como hemos visto, en la exaltación del momento buscaron poner una corona real sobre aquella cabeza cuya única corona terrenal habría de ser una de espinas. Su fracaso en lograrlo sembró dudas y desaliento en muchos corazones. Después de no conseguir iniciar la rebelión contra Roma —la cual, según su visión, habría traído la victoria de los judíos sobre todas las naciones—, vieron a los discípulos partir hacia la ribera occidental en la única barca disponible.
Con cierta renuencia, la multitud excitada, a petición de Jesús, se dispersó para buscar alojamiento en las ciudades y aldeas cercanas. Jesús, como sabían, se había quedado con ellos en la ribera oriental de las entonces tranquilas aguas, aguas que pronto serían azotadas por la furia de una tormenta provocada por los vientos tempestuosos de la noche.
Cuando llegó la mañana, Jesús ya no estaba allí. Más tarde, otras barcas llegaron desde Tiberíades, y en ellas muchos del pueblo hallaron pasaje de regreso a Capernaúm; otros, sin duda, caminaron de vuelta a sus hogares o continuaron como peregrinos rumbo a Jerusalén para la celebración anual de la Pascua.
Entre aquellos que regresaron en las otras barcas debieron encontrarse los galileos que se sintieron especialmente ofendidos por la negativa de Jesús a aceptar una corona de sus manos ambiciosas. Cuando lo hallaron —aparentemente ya en la sinagoga—, con una brusquedad cercana a la descortesía, y ciertamente con un tono carente de respeto, le preguntaron:
“Rabí, ¿cuándo llegaste acá?”
Que Jesús había pasado la noche en comunión con su Padre; que había caminado sobre las olas furiosas que casi hundieron la barca donde los discípulos remaban y luchaban por mantenerse a flote; que una calma repentina acompañó su entrada en la nave azotada por la tormenta; que el grupo bendito había llegado a la región de Genesaret, donde multitudes acudieron para escuchar sus palabras y sentir su amor; que mensajeros habían corrido por toda la comarca para que los enfermos y afligidos fueran llevados ante su presencia; que los había sanado a todos, incluso a aquellos que sólo tocaron el borde de su manto —nada de esto sabían aún los severos interrogadores que lo habían seguido en pequeñas barcas desde los campos donde se había preparado la mesa en el desierto, y donde Él les había declarado claramente que no sería juez ni repartidor entre ellos en un sentido temporal.
Ni sintió Jesús necesidad alguna de rendirles cuentas por sus idas y venidas, ni por sus palabras y obras. Desestimando su impertinente pregunta, respondió:
De cierto, de cierto os digo: me buscáis, no porque deseáis guardar mis palabras, ni porque visteis los milagros, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre tiene poder para daros; porque a éste señaló Dios el Padre.
Así como los chacales devoran su presa y dejan de sentir hambre; como los lobos beben la sangre y tragan la carne desgarrada de las ovejas para saciar su apetito voraz; y como los bueyes en sus establos quedan satisfechos con el forraje que se les pone delante, así también aquellos que ahora confrontaban a Jesús habían llenado sus estómagos en su mesa y deseaban repetir la experiencia.
“Danos trigo sin sembrar, cosechas sin segar, pan sin hornear. No necesitamos ya remar ni luchar con nuestras redes cuando dos pequeños peces, al toque del Mesías, pueden alimentar a miles. El Libertador está aquí; nos alimentará como Moisés alimentó a nuestros padres. Danos panes y peces para siempre, y en tu bondad añade a nuestra dieta pasas, aceite y vino. Seguramente ahora banquetearemos con más esplendor que el mismo Herodes.”
Para ellos, el verdadero propósito del milagro de los panes se había perdido. Su necesidad era guardar sus palabras, alimentarse de las palabras de Cristo, beber de la Fuente Eterna. Los panes y los peces perecen, pero hay un alimento que es eterno, “que permanece para vida eterna.” Este es el alimento que Él está dispuesto a darles: la palabra eterna, la palabra de verdad, el evangelio de salvación.
Así como a la mujer samaritana se le invitó a beber agua viva y no volver a tener sed, también ellos fueron invitados a comer el pan vivo y no volver a tener hambre. Este pan estaba disponible, sin dinero y sin precio, de manos del Hijo del Hombre, “porque a éste señaló Dios el Padre.”
O dicho en otras palabras: “A éste ha marcado o autenticado Dios el Padre como su Hijo unigénito; es decir, Él es el escogido, el designado y abiertamente aprobado (por innumerables señales y evidencias) para dar el alimento espiritual que permanece para vida eterna, pues es el Hijo de Aquel Santo que es el Padre.” (Comentario 1:351)
Que las palabras de Jesús —profundas y sublimes, como podríamos pensar a primera vista— fueron comprendidas por sus oyentes judíos, queda perfectamente claro por su respuesta. Era costumbre de todos los rabinos hablar en metáforas, y el pueblo estaba ampliamente instruido en el arte de entender sus dichos simbólicos. Las palabras de Jesús significaban, para ellos, que había algún “trabajo” adicional que realizar, algo más allá de todos los rituales y ceremonias del sistema mosaico, si querían obtener las bendiciones eternas.
“¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?” preguntaron.
‘¿Qué más requieres de nosotros, además de lo que ya hacemos?’
Su respuesta vino con toda la autoridad y la solemnidad de Jehová hablando entre el fuego y los truenos del Sinaí; sus palabras penetraron en sus corazones con toda la fuerza de la lógica divina y la sabiduría celestial. Aquello que declaró era el núcleo, la esencia y el centro de la adoración verdadera. En efecto, había algo más que debían hacer; Dios, su Padre, lo requería de ellos; de hecho, era el fundamento sobre el cual todo lo demás descansaba. Él dijo:
“Esta es la obra de Dios: que creáis en aquel que Él ha enviado.”
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo.” (Hechos 16:31)
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9)
¡Esta es la obra de Dios! “Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.” (Moisés 1:39)
“Jesucristo… quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio.” (2 Timoteo 1:10)
‘Creed en Cristo; creed que Yo soy; creed en mi evangelio; prestad oído a las doctrinas que he enseñado desde Dan hasta Beerseba; esta es la voluntad de Dios para con vosotros.’
Ellos comprendieron el significado de sus palabras, pero, a pesar de todo lo que había ocurrido, no creyeron en su corazón que Él fuera Aquel que rompería las ligaduras de la muerte y traería vida e inmortalidad a todos los hombres. Si Él era lo que afirmaba ser, que probara entonces su divinidad. “¿Qué señal haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?”
Querían que ampliara el milagro de los panes hasta cumplir su tradición sobre lo que el Mesías debía realizar. ¿Qué era una sola comida comparada con una dieta continua de alimento celestial? Su tradición decía que su Mesías volvería a traer el maná del cielo. “Porque todo lo que el primer libertador, Moisés, había hecho, el segundo—el Mesías—también lo haría. Y allí, sobre su sinagoga, estaba la olla de maná—símbolo de lo que Dios había hecho, promesa de lo que el Mesías haría: aquella olla de maná que ahora estaba entre las cosas ocultas, pero que Elías, cuando viniera, habría de restaurar de nuevo.”
“He aquí, entonces, una verdadera señal.” En su opinión, los acontecimientos del día anterior debían conducir necesariamente a una demostración semejante, si es que tenían algún significado real. Se les había dicho que creyeran en Él, como en Aquel que había sido autenticado por Dios con el sello de la verdad, y que les daría alimento para vida eterna. ¿Con qué señal corroboraría Cristo su afirmación, para que vieran y creyeran? ¿Qué obra haría para vindicar su reclamo?* (Edersheim 2:29–30)
“Nuestros padres comieron el maná en el desierto; como está escrito: Les dio a comer pan del cielo,” dijeron ellos. (Juan 6:31)
“Para entender el razonamiento de los judíos —implícito pero no completamente expresado— así como la respuesta de Jesús, es necesario tener presente… que era una opinión antigua y repetida con frecuencia que, aunque Dios les había dado aquel pan del cielo, en realidad les fue dado por los méritos de Moisés, y que cesó con su muerte.” (Edersheim 2:30)
Hasta este punto de la conversación, ni Jesús ni los judíos habían mencionado el nombre de Moisés—solo se había hecho referencia al maná que vino de Dios, que todos sabían que había ocurrido en los días de Moisés. Sin embargo, Jesús, consciente de su tradición según la cual el maná había venido “por los méritos de Moisés,” ahora declara:
De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
‘No penséis que Moisés, por mérito alguno propio, dio el maná a Israel; fui Yo, Jehová, quien así bendijo a mi pueblo. Pero ahora el mismo Padre, que es Señor sobre todo, os da el Pan Eterno.’
Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo.
Debemos recordar nuevamente la tradición judía. Según su creencia, aunque sus padres habían comido maná, aquello era sólo una figura de algo mayor. En su interpretación: “El verdadero pan del cielo era la Ley.” (Edersheim 2:30)
Por tanto, quienes conversaban con Jesús no podían sino suponer que Él les ofrecía algo adicional a lo que ya poseían, algo más allá de la ley de Moisés con todos sus ritos y ceremonias. Si aquel pan recién ofrecido había de dar “vida al mundo” —y recordemos que Él es la vida y la luz de los hombres, y que es su evangelio el que trae a la luz la vida y la inmortalidad—, si ese pan traía vida, ciertamente deseaban recibir tal recompensa. Por eso dijeron:
“Señor, danos siempre este pan.”
Entonces vino la gran declaración: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
La salvación está en Cristo; de una manera u otra, este es el mensaje que se proclama.
Él es el pan que los hombres deben comer. Deben alimentarse de su palabra. Aquellos que lo hacen serán llenos del Espíritu Santo.
“Pero os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.”
¡Oh, si tan sólo hubieran creído en Él! ¡Oh, si todos los hombres hoy creyeran en Él —creyeran en Él tal como ha sido revelado y dado a conocer por los apóstoles y profetas que Él ha enviado para testificar de su bondad y gracia en este día presente! Y todos los que creen recibirán las recompensas de las que ahora habla:
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y ésta es la voluntad del Padre que me envió: que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna; y yo le resucitaré en la resurrección de los justos.”
Así da Jesús testimonio de su propia filiación divina y de la salvación que viene por causa de su sacrificio expiatorio. Él es el Hijo de Dios. Vino a hacer la voluntad del Padre. Todos los que el Padre le ha dado serán salvos. Todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Él los resucitará en la resurrección de los justos.
El testimonio que Él da es verdadero; el testimonio que ofrece no puede ser negado; la doctrina que enseña permanecerá para siempre. ¡Qué maravillosamente fluye la verdad en este día, directamente de la gran Fuente Eterna!
Mira, y millares de ángeles se regocijan,
Y miríadas esperan su palabra;
Habla, y la eternidad, llena de su voz,
Repite la alabanza del Señor.
Pero hay quienes no quieren comer, aunque las mesas del banquete estén colmadas con los dones de la vida; hay quienes no quieren beber, aunque los ríos de agua viva desborden sus cauces; hay quienes no quieren creer, aunque Dios mismo, con su propia voz, enseñe y testifique. Muchos de ellos están en la sinagoga de Jairo en este mismo día. Murmuran; se quejan; hallan faltas. Se ofenden porque Él dijo: “Yo soy el pan que descendió del cielo.”
Por encima de todo, se sienten heridos y amargados por su afirmación de filiación divina. Esta siempre ha sido la principal piedra de tropiezo y el motivo de escándalo para los rebeldes. “¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: He descendido del cielo?”
“Jesús nunca respondió a esas murmuraciones sobre su supuesto linaje y lugar de nacimiento revelando al vulgo el alto misterio de su origen terrenal.” Bastaba que oyeran el testimonio de que Él era el Hijo del Altísimo; los detalles de su venida debían reservarse para aquellos cuya estatura espiritual los capacitara para recibir los misterios de la divinidad. Esas murmuraciones, como todas las que proceden de los rebeldes, fueron respondidas “con una declaración más fuerte, más plena y más clara de la misma verdad que ellos rechazaban.” (Farrar, p. 318)
A sus palabras cargadas de enojo, Jesús respondió: Murmurad no entre vosotros. Ningún hombre puede venir a mí, si no hace la voluntad de mi Padre que me envió. Y ésta es la voluntad del que me envió: que recibáis al Hijo; porque el Padre da testimonio de Él; y aquel que recibe el testimonio y hace la voluntad del que me envió, yo le resucitaré en la resurrección de los justos.
Una vez más, el testimonio que Él da es claro, directo y sin ambigüedad. Él es el Hijo de Dios, y así lo certifica, tanto en metáforas que su educación judía les permite comprender, como en palabras literales que su incredulidad no les permite malentender. Él continúa diciendo:
Escrito está en los profetas: Y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel, por tanto, que oyó y aprendió del Padre, viene a mí.
‘Pero vosotros no recibís a mi Padre, y no seréis hallados en su reino, porque nadie puede recibir al Padre sin antes recibir al Hijo, a quien el Padre ha enviado. Y seréis condenados por vuestros propios profetas, pues ellos escribieron acerca de los justos: Y todos serán enseñados por Dios. Ahora bien, vosotros no sois enseñados por Dios, ni le conocéis a Él, ni a sus verdades, ni a sus leyes, porque no recibís a aquel que el Padre ha enviado al mundo. Todo hombre, por tanto, que oye y cree las palabras del Hijo vendrá también al Padre, y será enseñado por el Espíritu Santo enviado por Dios para dar testimonio del Padre y del Hijo.’
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios; éste ha visto al Padre.
‘No penséis que porque los profetas escribieron acerca de los justos, Y todos serán enseñados por Dios, vosotros lo veréis o seréis enseñados por Él, a menos que os arrepintáis y creáis en el Hijo. Porque ningún hombre verá al Padre, excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo; sí, sólo los que nacen de Dios verán al Padre, pues nadie más puede entrar en su presencia.’
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna.
‘Solemne y sobriamente os digo: El que cree en mí como el verdadero Hijo de Dios, y recibe mi evangelio, obedeciendo todas sus leyes y ordenanzas, y persevera en justicia y verdad hasta el fin, he aquí, tendrá vida eterna, que es la exaltación en el reino de mi Padre.’ (Comentario 1:356)
Comer su carne y beber su sangre
(Juan 6:48–59; JST Juan 6:48–50, 54–55)
Llegamos ahora a la enseñanza culminante del sermón sobre el Pan de Vida: que los hombres son salvos al comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Con esta proclamación, Jesús ensancha las paredes de la sinagoga, de modo que sus palabras resuenan para todos los hombres, en toda la tierra y en todas las épocas.
Sus enseñanzas no eran solo para un puñado de galileos, ni únicamente para los pocos millones de judíos que entendían el simbolismo empleado, sino para todos los hombres de todas las naciones, sin importar cuándo o dónde vivan. Comer la carne y beber la sangre de Aquel que descendió del cielo para derramar su sangre y ofrecer su carne es un misterio que sólo los santos pueden comprender cuando son iluminados por el poder del Espíritu.
En este punto del sermón, Jesús eleva las metáforas que utiliza —esas figuras que sugieren la semejanza de una cosa con otra— y las transforma en una similitud del evangelio. Nuestros amigos judíos de la antigüedad comprendían bien las metáforas: “las metáforas que Jesús usó no tenían, para un judío instruido, ni una centésima parte de la rareza que tienen para nosotros” (Farrar, p. 319); pero esos mismos religiosos judíos rechazaron abiertamente la similitud que Él les ofreció.
Nosotros, en cambio, con un poco de comprensión espiritual, podemos entender las imágenes que Él emplea, y debemos aceptar y aplicar esa similitud si queremos ser salvos. Si se nos permite parafrasear las palabras de Pablo acerca de la naturaleza eterna del evangelio, podríamos decir: “Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.” (Hebreos 4:2)
Y así continúa Jesús:
Yo soy aquel pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
El pan de vida, el pan de vida eterna, el pan vivo, el pan que descendió del cielo —tal es el lenguaje que Jesús usa para describirse a sí mismo; y puesto que su cuerpo es de carne y sangre, para comer de ese pan enviado del cielo los hombres deben comer su carne, la carne que Él “dará por la vida del mundo”, la carne que sería quebrantada en su infinito y eterno sacrificio expiatorio.
Sabiendo lo que las palabras de Jesús significaban, pero siendo totalmente incapaces de entender cómo se aplicaban a la salvación y a las obras necesarias para obtener la vida eterna, los judíos “discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” Entonces Jesús dijo:
De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna; y yo le resucitaré en la resurrección de los justos en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
“Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios es, primero, aceptarlo en el sentido más literal y completo, sin reserva alguna, como el Hijo personal en la carne del Padre Eterno; y, segundo, guardar los mandamientos del Hijo aceptando su evangelio, uniéndose a su Iglesia y perseverando en obediencia y rectitud hasta el fin. Aquellos que, siguiendo este curso, comen su carne y beben su sangre, tendrán vida eterna, es decir, exaltación en el más alto cielo del mundo celestial. Hablando de Israel antiguo, por ejemplo, Pablo dice: ‘Y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.’ (1 Corintios 10:3–4.)
En las aguas del bautismo los santos toman sobre sí el nombre de Cristo (es decir, lo aceptan plena y completamente como el Hijo de Dios y Salvador de los hombres), y entonces hacen convenio de guardar sus mandamientos y obedecer sus leyes. (Mosíah 18:7–10.) Para mantener a sus santos en constante recordatorio de su obligación de aceptarlo y obedecerlo —o, en otras palabras, de comer su carne y beber su sangre— el Señor les ha dado la ordenanza del sacramento. Esta ordenanza, efectuada en memoria de su carne quebrantada y su sangre derramada, es el medio provisto por el cual los hombres pueden, formal y repetidamente, manifestar su creencia en la divinidad de Cristo y afirmar su determinación de servirle y guardar sus mandamientos; o, en otras palabras, en esta ordenanza —en un sentido espiritual, aunque no literal— los hombres comen su carne y beben su sangre.
Por tanto, después de instituir la ordenanza del sacramento entre los nefitas, Jesús mandó: ‘Y no permitiréis que nadie participe indignamente de mi carne y de mi sangre cuando la ministréis; Porque quien come y bebe de mi carne y sangre indignamente come y bebe condenación para su alma; por tanto, si sabéis que un hombre es indigno de comer y beber de mi carne y sangre, se lo prohibiréis.’ (3 Nefi 18:28–29.)” (Comentario 1:358–359)
Y finalmente: El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre; asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná y murieron; el que come de este pan vivirá para siempre.
El mensaje ha sido ahora entregado, tanto a los judíos como a nosotros. El significado es claro; la doctrina es poderosa; los efectos de la enseñanza —ya sea creer o no creer; obedecer o desobedecer; vida eterna o muerte eterna— están ahora en manos de quienes han escuchado el mensaje.
Y para que este mensaje viva nuevamente en nuestros corazones, se nos manda ir a la casa de oración en el día del Señor y allí participar de los emblemas sacramentales, ofrecidos en semejanza de la sangre derramada y de la carne quebrantada de Aquel cuya sangre debemos beber y cuya carne debemos comer, si hemos de ser suyos y tener vida con Él, así como Él tiene vida con su Padre.
Jesús Aventando el Grano
(Juan 6:60–71; JST Juan 6:65)
“Viene uno más poderoso que yo”, proclamó el bendito Bautista.
‘Él viene a bautizar con fuego y conferir el don inefable del Espíritu Santo; a quitar los pecados del mundo; a salvar y exaltar a los hijos de los hombres.
Viene a predicar el evangelio a los pobres; a proclamar libertad a los cautivos y apertura de las cárceles a los que están presos.
Viene a ser levantado en la cruz y, así como fue levantado por los hombres, atraer a todos hacia Él bajo condiciones de arrepentimiento.
Viene a buscar lo que se había perdido y a salvar a todos los que creerán en sus palabras y vivirán su ley.’
“Viene uno más poderoso que yo”, es la palabra divina del Elías del Señor.
‘Él viene no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Su recompensa está con Él y su obra delante de Él. Es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen; y todos los que creen en Él, que se alimentan de sus palabras, que guardan sus mandamientos —que comen su carne y beben su sangre— tendrán vida eterna.’
Pero Él no puede salvar a quienes creen y obedecen sin también condenar a quienes no creen y desobedecen. Si los hombres son liberados del pecado y salvos del tormento eterno por la obediencia a su palabra, por un lado, también permanecen en la esclavitud del pecado —atados por las cadenas del infierno— por la desobediencia a su ley, por el otro. Si dejan atrás al hombre natural y son limpiados por el poder del Espíritu Santo, también permanecen carnales, sensuales y diabólicos si ese poder santificador nunca penetra en sus almas.
Así, aunque Él vino para salvar, y todos los justos serán recompensados, el efecto de su venida es que los impíos serán condenados porque no quisieron ser salvos.
Y así: “Viene uno más poderoso que yo”, dice el Bautista, “cuyo aventador está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá el trigo en su granero; pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” (Lucas 3:16–17)
El que había de venir —Jesús, nuestro Bendito Señor— ha venido ya; y en este sermón sobre el Pan de Vida, como nunca antes en su ministerio, ha tomado en su mano el aventador del juicio para separar la paja del trigo. Está examinando los corazones de los hombres ante su tribunal divino. La siega eterna ha comenzado y no cesará hasta que la era del mundo sea completamente limpiada, con toda paja y todo tamo arrojado al viento, dejando sólo el trigo que será recogido en el granero celestial. Y la paja será quemada con fuego que no se apagará. Así profetizó el Bautista, y su cumplimiento se registra en este mismo día en Capernaúm.
“El Bautista había hablado del aventador en la mano de su gran Sucesor: este discurso fue la realización de aquella figura. Aquellos que habían esperado encontrar en Él un líder político popular vieron desvanecerse sus sueños; quienes no tenían verdadera simpatía por su vida y sus palabras hallaron una excusa para abandonarlo. Ninguno que no estuviera unido a Él por sincera lealtad y devoción tuvo ya motivo para seguirle. El ardiente patriotismo que ansiaba la insurrección, el mezquino interés personal que buscaba ventajas mundanas, y la vulgar curiosidad que anhelaba espectáculo y emoción quedaron igualmente defraudados. Fue el primer ejemplo vívido del ‘escándalo de la cruz’, que desde entonces habría de convertirse en la piedra de tropiezo particular de la nación.
“Los deseos y esperanzas de las multitudes que se habían llamado discípulos resultaron ser autoengaños. Esperaban del Mesías dones muy distintos de la unión espiritual simbolizada por comer su carne y beber su sangre. La muerte sangrienta implicada en la metáfora contradecía directamente todas sus ideas. Un Mesías humilde y sufriente, presentado así de manera tan inconfundible, resultaba repugnante a su orgullo nacional y a su grosero materialismo. ‘Hemos oído de la ley’, dijeron algunos poco después, ‘que el Cristo permanece para siempre; ¿cómo, pues, dices tú que el Hijo del Hombre debe ser levantado —es decir, crucificado—?’ Incluso Pedro, casi al final, cuando oyó de los labios de su Maestro acerca de la cruz ya cercana, exclamó: ‘Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.’”
“El Mesías de la concepción popular usaría la fuerza para establecer su reino; pero Jesús, aunque afirmaba ser el Mesías, sólo hablaba de autosacrificio. La gloria exterior y la riqueza material eran el sueño nacional; Él hablaba únicamente de pureza interior. Si no los encabezaba con poder omnipotente para conquistar Judea para los judíos, ellos no lo aceptarían. Su idea del reino de Dios era exactamente lo opuesto a la de ellos.” (Geikie, p. 520)
“Hay una enseñanza que es, y está destinada a ser, no sólo instructiva sino también probatoria; cuyo propósito inmediato no es únicamente enseñar, sino poner a prueba. Tal había sido el objetivo de este memorable discurso. Comprenderlo correctamente requería un esfuerzo no sólo del entendimiento, sino también de la voluntad. Estaba destinado a poner fin a las meras esperanzas egoístas de esa ‘multitud de intrusos milenaristas’ cuya devoción irreverente era sólo un disfraz de su mundanalidad; también estaba destinado a presentar ante las autoridades judías palabras que ellos, llenos de odio y materialismo, eran incapaces de entender. Pero su poder de separar y probar iba aún más profundo que esto. Algunos incluso de los discípulos hallaron las palabras duras y repulsivas.” (Farrar, p. 321)
“Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?” dijeron los discípulos.
¿Debíamos realmente abandonar la ley de Moisés —que los rabinos enseñan que es el pan que descendió del cielo— y centrar toda nuestra esperanza de salvación en este solo Hombre? ¿Había de reemplazar Él solo todas las enseñanzas y ordenanzas de nuestros padres? ¿Debíamos dejar atrás todo el pasado, alimentarnos de sus palabras, comer su carne y beber su sangre para obtener la vida eterna? ¿No había otro camino?
Sabiendo “en sí mismo que sus discípulos murmuraban” por sus enseñanzas, Jesús dijo: “¿Esto os ofende?” Y ciertamente los ofendía, porque incluso ellos —aquellos que creían que era más que un hombre; que había sido enviado por el Padre para enseñar la verdad y realizar milagros; que era Aquel de quien hablaron Moisés y los profetas— ni siquiera ellos se habían librado aún de sus antiguas nociones judías sobre un Mesías temporal. Incluso ellos —que recibían la verdad línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allá, como todos los hombres deben hacerlo— no estaban aún preparados para apartarse de Moisés y de la ley, y creer que la salvación venía en la persona de Aquel que ahora los invitaba a comer su carne y beber su sangre.
La reacción de Jesús ante su incredulidad —su falta de plena conversión— fue normal, y acorde con lo que hemos llegado a esperar de Él. Reafirmó la verdad de sus enseñanzas —no debía haber vacilación ni duda alguna en la mente de ningún creyente— y habló de testigos aún mayores que vendrían más adelante.
“¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?”
‘Si no podéis creer mis palabras cuando os digo que soy el Pan vivo que descendió del cielo para dar vida a los hombres, ¿qué pensaréis cuando me veáis ascender al cielo para sentarme a la diestra de mi Padre y reinar con poder omnipotente por la eternidad?’
“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.”
‘Todas estas cosas que os he hablado son espirituales y conducen a la vida eterna, y sólo pueden ser entendidas por aquellos que están espiritualmente iluminados. El Espíritu debe vivificar vuestro entendimiento si queréis comprender las cosas de Dios. Ningún hombre, por su propio intelecto o razonamiento, puede entender las cosas del Espíritu; la sabiduría del mundo, por sí sola, nada aprovecha para comprender las cosas divinas. Y hay entre vosotros quienes confían en su propia sabiduría más que en los susurros del Espíritu, y como consecuencia, algunos de vosotros no creéis mis palabras.’ (Comentario 1:362)
En este punto, Juan —en cuyos escritos únicamente se conservan estas profundas y maravillosas declaraciones— añade una explicación: “Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.”
Jesús prosigue: “Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no hiciere la voluntad de mi Padre que me envió.”
‘Y dijo: Por esta razón os he dicho que ningún hombre puede venir a mí si no hace la voluntad de mi Padre que me envió, porque sólo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre guardando los mandamientos pueden recibir el Espíritu que da testimonio de que todas las cosas que he dicho acerca de mí son verdaderas.’ (Comentario 1:362)
“Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.”
La enseñanza, que había sido destinada no sólo a instruir sino también a probar, había cumplido su propósito. “Por el sencillo recurso de enseñar doctrina fuerte a las multitudes que lo seguían, Jesús pudo separar la paja del trigo y escoger a aquellos que eran dignos de pertenecer a su reino terrenal. Incapaces de creer y aceptar sus firmes y claras afirmaciones sobre comer su carne y beber su sangre, incluso muchos que eran considerados discípulos se apartaron. Y este proceso de separación, prueba y purificación continuaría con intensidad creciente durante el año final y culminante de su ministerio mortal.” (Comentario 1:361)
No cabe duda de que entre los discípulos que se apartaron había tanto investigadores creyentes como aquellos que se habían comprometido por convenio —hecho en las aguas del bautismo— a amarle y servirle todos los días de su vida. La prueba de la doctrina fuerte se da a los buscadores de la verdad tanto antes como después de entrar en la Iglesia.
“Este proceso de prueba y refinamiento siempre ha sido parte del sistema del Señor. Los hombres han sido puestos en la tierra para ser probados y examinados, ‘para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare.’ (Abraham 3:25.) Después de aceptar el evangelio y unirse a la Iglesia, este proceso de prueba continúa, y, de hecho, con frecuencia se intensifica. ‘He decretado en mi corazón —dice el Señor— que os probaré en todas las cosas, para ver si permaneceréis en mi convenio, aun hasta la muerte, para que seáis hallados dignos. Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí.’ (Doctrina y Convenios 98:14–15.)” (Comentario 1:361)
“Y así, este fue el gran punto de crisis en la historia del Cristo. Hemos seguido el crecimiento y desarrollo gradual del movimiento popular, hasta que el asesinato del Bautista conmovió profundamente los sentimientos del pueblo. Con su muerte, parecía como si la esperanza mesiánica, despertada por su predicación y testimonio de Cristo, se desvaneciera. Fue una terrible desilusión, difícil de sobrellevar. Ahora debía decidirse si Jesús era realmente el Mesías. Sus obras, a pesar de lo que decían los fariseos, parecían probarlo. Entonces, que se manifestara; que su poder se desplegara, golpe tras golpe —cada uno más fuerte y eficaz que el anterior— hasta que la tierra resonara con el grito de victoria y el mundo entero lo repitiera. Y así pareció ser. Aquella alimentación milagrosa —aquel clamor en el desierto de ¡Hosanna al Rey Mesías de Galilea! salido de miles de voces galileas— ¿qué eran sino el comienzo de ello?
“Cuanto mayor fue la decepción: primero, por la represión del movimiento —por así decirlo, la retirada del Mesías, o mejor dicho, su abdicación voluntaria, su aparente derrota—; luego, al día siguiente [o poco después, como veremos en el capítulo 59], la incongruencia de un Rey cuyos pocos seguidores incultos, en su ignorancia y en su descuido no judío de las más sagradas ordenanzas, ofendían todo sentimiento religioso judío, y cuya conducta era incluso defendida por su Maestro mediante un ataque general a todo el tradicionalismo, el fundamento mismo del judaísmo —como si, a ojos de muchos, se tratara de un desprecio hacia la religión e incluso hacia la verdad, al denunciar votos solemnes. Este no era el Mesías que la mayoría —ni casi nadie— habría de reconocer.
“He aquí, entonces, el punto de separación entre los dos caminos; y precisamente porque era la hora de la decisión, Cristo expuso con toda claridad las verdades más elevadas acerca de sí mismo, en abierta oposición a las ideas que la multitud sostenía sobre el Mesías.” (Edersheim 2:35–36)
“Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?
Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Y nosotros creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
Pedro lo sabía; los Doce lo sabían (quizás con la excepción de Judas); María Magdalena —quien es mencionada por nombre como compañera de viaje de Jesús y los Doce— lo sabía; y muchos otros discípulos, tanto hombres como mujeres, también lo sabían.
Y su conocimiento vino por revelación del Espíritu Santo de Dios.
Sólo aquellos que poseen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía; sólo aquellos que están en sintonía con lo Infinito mediante el poder del Espíritu; sólo aquellos cuyas almas están vivas con la luz y la verdad del cielo, que tienen hambre y sed de justicia, que aman al Señor y guardan sus mandamientos —sólo éstos pueden resistir las pruebas y aflicciones de la vida y recibir la doctrina profunda que salva las almas.
“Tú tienes palabras de vida eterna.”
Las palabras de luz y de verdad que trazan el curso y señalan el camino —éstas vienen de Cristo. Estas palabras, y sólo ellas, conducen a la vida eterna en el reino del Padre. Sólo aquellos —teniendo la oportunidad de hacerlo— que creen en las palabras de vida eterna en este mundo, obtendrán la gloria eterna en el mundo venidero.
“Nosotros creemos y sabemos.”
‘Nuestro testimonio proviene del poder del Espíritu. La duda y la incertidumbre nos son tan ajenas como el balbuceo de lenguas extrañas. La voz del Espíritu ha hablado a nuestro espíritu. Sabemos. Hay absoluta certeza en nuestras almas.’
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
‘Cualesquiera que sean las nociones de la multitud engañosa acerca de un Mesías y Libertador que vista una armadura y empuñe una espada de venganza; cualesquiera que sean las creencias de las multitudes hambrientas respecto a un Mesías que nos alimente diariamente desde el cielo, como fueron alimentados nuestros padres; aunque otros elijan seguir las tradiciones del pasado y aferrarse a la letra de una ley muerta antes que creer que la salvación viene por ti —sin importar lo que otros digan o hagan— para nosotros tú eres “aquel Cristo” que fue prometido desde la antigüedad, tú eres “el Hijo del Dios viviente.”’
“Señor, ¿a quién iremos?” ¡Qué bien habló Pedro!
¿A dónde más pueden ir los verdaderos discípulos para hallar paz en esta vida y esperanza de vida eterna en el mundo venidero? La verdad está con los santos; el evangelio salva; la luz y la revelación se derraman sobre el pueblo del Señor. ¿A dónde puede ir un discípulo que se aparta, sino a la oscuridad, la muerte y la condenación?
“Así también muchos de nosotros, cuyos pensamientos han sido terriblemente sacudidos y cuyos cimientos han sido puestos a prueba, hemos hallado nuestro primer reposo en la experiencia espiritual segura e inquebrantable del pasado. ¿A dónde podremos ir en busca de las Palabras de Vida Eterna, si no es a Cristo? Si Él nos fallara, toda esperanza de lo eterno estaría perdida. Pero Él tiene las Palabras de Vida Eterna —y creímos cuando nos llegaron por primera vez; más aún, sabemos que Él es el Santo de Dios. Y esto encierra todo lo que la fe necesita para seguir aprendiendo. Lo demás nos lo mostrará cuando se transfigure ante nuestros ojos.” (Edersheim 2:36)
Entonces, como un triste desenlace de un sermón que había separado a los discípulos de sol brillante y a los amigos de buen tiempo de aquellos que estaban templados para resistir las tormentas de la vida, Jesús dijo:
“¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es un diablo?”
Y luego nuestro autor apostólico añade:
“Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le había de entregar, siendo uno de los doce.”
Desde esta hora, la vida de nuestro Señor quedó trazada en el camino que conducía a la cruz. Hasta entonces, el pueblo común lo había escuchado con gozo, a pesar de que sus maestros y gobernantes habían atacado sus enseñanzas y se habían burlado de sus milagros. Pero ahora Él estaba escudriñando los corazones de los hombres —creyentes e incrédulos por igual— y la mayoría estaba fallando la prueba.
“Cuanto mayor había sido la expectación popular y la decepción posterior, tanto mayor fue la reacción y la enemistad que le siguieron. La hora de la decisión había pasado, y la mano en el reloj señalaba la hora de Su muerte.” (Edersheim 2:36)
Capítulo 59
El discurso sobre la limpiezaLos judíos eran un pueblo de dura cerviz; … a causa de su ceguera, la cual vino por mirar más allá del objeto, es necesario que caigan. (Jacob 4:14.)
Por motivo de las abominaciones y las iniquidades, los que estén en Jerusalén endurecerán su cerviz contra Él, para que sea crucificado. (2 Nefi 10:5.)
Las abominaciones sacerdotales son que los hombres predican y se erigen en luz para el mundo, a fin de obtener ganancias y alabanzas del mundo; pero no buscan el bienestar de Sion. (2 Nefi 26:29.)
“¿Qué concordia tiene Cristo con Belial?”
Es la hora de la tercera Pascua —la tercera celebración pascual durante el ministerio del Mesías Mortal— cuando todos los hijos de la ley son mandados a subir a Jerusalén y presentarse ante el Señor en su santa casa.
Es el tiempo señalado para que todo Israel coma un cordero pascual, cada familia por sí misma y aparte, en recuerdo de su liberación de la esclavitud de Egipto; como símbolo de que han abandonado el mundo y escogido vivir apartados de otras naciones, como un pueblo dedicado al servicio de Jehová; y en similitud del sacrificio prometido del Cordero de Dios que ha de venir para quitar los pecados del mundo.
Es el tiempo señalado para que el pueblo escogido renueve sus convenios con Jehová, para que vuelva a prometer su lealtad al Dios de sus padres y para que emprenda un nuevo comienzo de vida. De estos ocho días —los días de la Fiesta de la Pascua y de la Fiesta de los Panes sin Levadura— surgirá una renovada determinación de honrar a Moisés y guardar su ley; y con esta restauración del modo de vida israelita también vendrá un renovado empeño en oponerse a toda fuerza o persona que desafíe su ley y amenace sus tradiciones.
No hay indicio de que Jesús haya ido de Capernaúm a Jerusalén con las multitudes entusiastas de peregrinos galileos. Aparentemente no lo hizo, porque era un tiempo en que los judíos procuraban matarlo; tampoco sabemos si los Doce se separaron del Maestro o no, ni si fueron a la Ciudad del Gran Rey para cumplir la ley de Moisés que aún no había sido abrogada. Pero algo parece claro: después de esta Pascua, los gobernantes de Jerusalén —quienes hasta entonces habían designado espías e informantes para seguir cada uno de sus pasos y escuchar cada una de sus palabras— enviaron ahora nuevas delegaciones para espiar, confrontar y contender. Su celo por oponerse a aquello que amenazaba su oficio sacerdotal había renacido con la emoción y el fervor del culto pascual.
Y así también es una hora de tristeza y oscuridad: una hora en la que el proceso de separación, iniciado con el sermón sobre el pan de vida, continuará y, en verdad, se elevará en un poderoso crescendo hasta que, dentro de un año, un coro de voces grite: “¡Crucifícale, crucifícale!”, contaminando para siempre la tierra y al pueblo.
Es también una hora de crisis, de caminos que se separan, de división entre el pueblo. Hasta ahora, la virulencia y el odio habían sido algo limitados; solo los gobernantes del pueblo habían anhelado su sangre. Pero ahora el espíritu de oscuridad y muerte comenzaba a cernirse sobre ciudades enteras y regiones completas; multitudes enteras estaban infectadas con el virus de la apostasía, la persecución y la destrucción. Era una hora en la que habríamos de ver tribus y congregaciones, cegadas por las abominaciones sacerdotales y por mirar más allá del objeto, unirse a sus gobernantes para oponerse a la causa de la verdad y la rectitud.
“Mirar más allá del objeto.” Ese era el pecado de toda la nación. Librados de la esclavitud egipcia por el milagro del Mar Rojo; nacidos como pueblo durante cuarenta años de peregrinación por el desierto; entrando en la tierra prometida cuando Josué los condujo a través del Jordán; sirviendo a Jehová conforme lo dirigían sus jueces y profetas, Israel, la simiente escogida, había sido bañada en la luz y la revelación del cielo. Alguna vez conocieron la voluntad de Jehová; alguna vez tuvieron la ley de Moisés en toda su belleza y perfección; alguna vez anduvieron conforme a lo que complacía a su Creador.
Pero ahora —después del cautiverio babilónico; después de la larga noche de dominación extranjera; después de un prolongado período sin revelación; después de una era apóstata en la que las tradiciones y leyendas habían llegado a ser más importantes que la palabra eterna registrada en las Escrituras— ahora, después de todo ello, miraban más allá del objeto. Habían añadido a la antigua ley un laberinto de tradiciones y leyendas. Habían creado ordenanzas, prácticas y rituales que no tenían fundamento en la palabra revelada. Hacían más de lo necesario en cuanto a rituales y ceremonias. Como Nadab y Abiú, ofrecían fuego extraño sobre sus altares. Estaban mirando más allá del objeto; la salvación no venía del modo que ellos suponían; no era el fruto de sus absurdos ritualistas, sino que llegaba de una manera mucho más fácil y sencilla.
“Prosigo a la meta”, dice Pablo, “al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” (Filipenses 3:14.) Eso mismo era todo lo que los judíos necesitaban hacer: centrar su afecto en el Mesías que ministraba entre ellos, y no en la multitud de ordenanzas y ceremonias añadidas a lo que Moisés les había dado.
“Abominaciones sacerdotales e iniquidades.” Estas estaban en la raíz de su problema. Sus dirigentes habían desarrollado una ley oral que sobrepasaba en importancia a la palabra de Jehová dada en el Sinaí; las tradiciones se volvieron más importantes que la verdad, y la rectitud personal se desvaneció. Era una hora en la que los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Abominaciones sacerdotales e iniquidades: era una hora de persecución y rebelión, de oscuridad y de días aciagos por venir.
La persecución es una de las principales armas en manos de los falsos sacerdotes; la usan para preservar sus falsas religiones. La verdad se sostiene por sí misma; el error debe ser defendido con la espada. Los falsos ministros temen la verdad, porque por medio de ella sus oficios están en peligro. Practican abominaciones sacerdotales para obtener ganancias y el reconocimiento del mundo, cosas que no serían suyas si la verdadera religión los arrastrara al olvido que merecen.
Con ellos sucede lo mismo que con Demetrio, el platero, quien fabricaba santuarios de plata para el culto de Diana. Cuando Pablo predicó el evangelio en Éfeso, “diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos”, Demetrio respondió proclamando que con tales enseñanzas “no solamente este nuestro oficio corre peligro de ser desacreditado, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo.” (Hechos 19:21–41.)
De manera similar, si las nuevas y revolucionarias doctrinas de Jesús prevalecían, ¿qué sería de los sacerdotes y levitas? Si los publicanos y pescadores se convertían en los nuevos predicadores, ¿qué quedaría para los escribas y rabinos?
Los perseguidores siempre pueden justificar —en su propia mente— sus acciones destructivas. Aquellos que alzaron la voz contra Jesús; que dieron falso testimonio de sus enseñanzas; que procuraron destruir su influencia sobre el pueblo, todos ellos actuaban conforme a lo que les parecía correcto en sus propios razonamientos. Casi todas las proposiciones pueden ser sostenidas, de una forma u otra, con argumentos y razones, cuando la intelectualidad y no la espiritualidad es la norma que gobierna.
En cuanto a Jesús, la pregunta no es simplemente “¿Por qué fue perseguido?”, pues la respuesta fundamental está en la maldad que habitaba en los corazones del pueblo; sino más bien, “¿Cómo racionalizaron su conducta? ¿Qué razones intelectuales dieron para hacer parecer que lo que hacían era la voluntad de aquel a quien decían adorar?” Desde el punto de vista judío, Jesús fue perseguido —y finalmente asesinado— por tres razones que, para ellos, eran perfectamente válidas:
1. Dijeron, falsamente, que era un pecador.
Este es, en efecto, un razonamiento válido, no para justificar la persecución, pero sí, al menos, para el rechazo. Nada justifica la persecución; pero si Él hubiera sido un pecador, no podría haber sido el Mesías, el Santo de Israel, el enviado de Dios para liberar a su pueblo. Las profecías mesiánicas hablaban de un Mesías en cuya boca no habría engaño; que traería verdad, luz y conocimiento del evangelio a su pueblo; que sería una guía y una luz para todos los hombres.
Si Jesús fuera un engañador; si estuviera extraviando al pueblo; si su doctrina condenara en lugar de salvar, entonces debía ser desenmascarado; sus mentiras debían ser reveladas; sus iniquidades manifestadas. Y sería entonces deber del Sanedrín sacar a la luz sus supuestos males ocultos y sus falsas doctrinas.
No había duda en cuanto al concepto de que el Mesías se elevaría por encima de las cosas carnales y no se revolcaría en el lodo de la iniquidad. El asunto en cuestión era si Jesús mismo era pecador o no. Muy pronto, al enfrentar este problema directamente y consciente de su vida sin pecado, lanzaría el desafío: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” (Juan 8:46).
En este punto, basta con recordar por qué afirmaban que Él era un pecador; la simple enumeración de sus razones será suficiente para mostrar —aunque, siendo justos, no para ellos— lo superficial y carente de fundamento de su razonamiento.
Hubo algunas acusaciones menores: que era un glotón y un bebedor de vino, porque comía y bebía como los demás; que Él y sus discípulos no observaban la ley farisaica del ayuno; y que se juntaba con publicanos y pecadores, comiendo con ellos en sus banquetes, llamando a un publicano prominente como uno de los Doce, y permitiendo que una mujer caída ungiera sus pies con aceite. Pero todo esto era de poca importancia y, ciertamente, no bastaba para provocar un clamor público en su contra.
Sin embargo, hubo dos actos principales que irritaron y enfurecieron a los gobernantes del pueblo y a los formadores de la opinión pública. Ambos eran violaciones de sus tradiciones —no de ninguna ley fundamental impuesta por la Deidad, sino de las tradiciones de los ancianos— y ambos, a los ojos del pueblo, merecían la pena de muerte. Uno era lo que ellos consideraban sus repetidas violaciones del día de reposo, y el otro, el asunto de comer con las manos sin lavar y las muchas formalidades relacionadas con ello.
En cuanto a las supuestas violaciones del día de reposo, tanto de Él como de sus discípulos, ya se han señalado algunas de las tradiciones involucradas y se ha visto la confusión de sus detractores cuando intentaron desafiar su conducta. Mientras pasaban por un campo de trigo en sábado, los discípulos arrancaron algunas espigas maduras, las frotaron entre las manos y soplaron el tamo. Estos actos —considerados tanto como cosechar y trillar— eran vistos como delitos tan graves a los ojos judíos que merecían la pena de muerte.
Jesús defendió a sus discípulos citando el caso de David cuando comió los panes de la proposición, y declarando que “el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo”, y que “el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.” (Marcos 2:27–28.)
Muchas veces, el propio Jesús procuró realizar milagros de sanidad en su día sagrado, como cuando, durante la segunda Pascua, sanó al hombre paralítico junto al estanque de Betesda, acto que enfureció tanto a los judíos que buscaron matarlo; o como en aquella ocasión en la sinagoga de Galilea, cuando se le preguntó: “¿Es lícito sanar en los días de reposo?”, y Él respondió preguntando: “¿Es lícito hacer bien en los días de reposo, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?” Luego dijo a un hombre que tenía la mano seca: “Extiende tu mano.” Y él la extendió, y su mano fue restaurada tan sana como la otra. (Marcos 3:2, 4–5.)
Y nuevamente, los fariseos buscaron cómo podrían destruirlo. En estos y otros casos semejantes, como hemos visto, fue la violación de las tradiciones impuestas por los rabinos acerca del día de reposo lo que provocó la ira del pueblo judío sobre la cabeza de Jesús.
En cuanto a las cuestiones de comer con las manos sin lavar y de evitar la responsabilidad del cuidado de los padres diciendo “Es corbán”, estamos a punto de ver las profundidades a las que puede hundirse una religión ritualista. Y esta vez veremos también una ruptura abierta, casi desafiante, con todo el conjunto de absurdos ritualistas impuestos en nombre de la tradición.
2. Dijeron, falsamente, que realizaba sus milagros por el poder de Beelzebú —o más aún, que era la encarnación de Satanás.
Atribuyeron los milagros de Cristo al poder de Satanás, de quien decían que Jesús era su representante especial —casi su encarnación—. Esto no solo convertía la fuerza probatoria de tales señales en un argumento contra Cristo, sino que también justificaba la resistencia de los fariseos a sus pretensiones. (Edersheim 2:8.)
Pero, como también hemos visto, Satanás no puede expulsar a Satanás, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Y la imputación de un poder satánico deja, aun así, a todos los hombres con la necesidad de decidir si fue el Espíritu Santo o Satanás quien habló por boca de Jesús. Que cada persona deba determinar esto por sí misma es, precisamente, el propósito de esta vida terrenal; tal es la naturaleza misma de este estado de probación.
3. Dijeron, falsamente, que era culpable de blasfemia por declararse igual a Dios; por testificar que era el Hijo del Dios viviente; por enseñar que Él mismo era Dios.
En cuanto a esta acusación suprema, tendremos mucho, muchísimo más que decir más adelante. Ella se encuentra en el corazón y núcleo de la religión revelada. Si nuestro testimonio es verdadero —que Él es el Hijo Todopoderoso de Dios—, entonces la salvación está en Cristo, y Su es el único nombre dado bajo el cielo mediante el cual viene la salvación. Pero si nuestro testimonio —y el de Él— es falso, y por tanto blasfemo, entonces el cristianismo sería un fraude monstruoso, y el hombre caído permanecería sin redención.
Si nuestro testimonio fuera falso, el hombre seguiría en sus pecados; no habría reconciliación con Dios; y el paralítico a quien Él dijo: “Hijo, ten ánimo; tus pecados te son perdonados” (Mateo 9:2), seguiría tan manchado por el pecado como siempre lo estuvo; y, en tal caso, ese hombre no se habría levantado, tomado su lecho y regresado a su casa.
Por ahora, basta observar que “esta última acusación contra Jesús, la cual finalmente determinó la acción del Concilio, solo podía formularse plenamente al final de su ministerio. Podía presentarse de modo que satisficiera tanto a fariseos como a saduceos. Para los primeros, podía considerarse una blasfema pretensión de igualdad con Dios —el mismo Hijo del Dios viviente—. Para los saduceos, aparecería como el movimiento de un entusiasta peligrosísimo —y, si era sincero pero autoengañado, tanto más peligroso—, uno de esos falsos mesías que arrastraban al pueblo ignorante, supersticioso y excitable; y que, si no se los detenía, provocarían persecuciones, terribles represalias por parte de los romanos y la pérdida de los últimos vestigios de la independencia nacional.” (Edersheim 2:8–9.)
Y así, al afinar nuestros oídos para escuchar el discurso sobre la limpieza, recordamos que Jesús ya ha comenzado el proceso de la siega. Este comenzó con el sermón sobre el pan de vida. Él está aventando el grano, separando la paja del trigo, reuniendo el trigo en los graneros del Señor y preparando la paja para el fuego que nunca se apaga. En el discurso sobre la limpieza identificará la paja y, lamentablemente, estará compuesta por la mayoría del pueblo. Pero, con gozo, el trigo cosechado, ahora libre de cáscaras y paja, pronto irá hacia la seguridad y protección de los graneros eternos.
¿Acaso no dirá Jesús en este día a los fieles, por así decirlo?:
«No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?» (2 Corintios 6:14–16).
Los santos del Dios viviente deben salir de Babilonia, separarse del mundo y ser verdaderamente santos. Los cimientos ya fueron puestos hace mucho tiempo, y ya no basta con que los discípulos creyentes permanezcan con un pie sobre las arenas de la tradición y el otro sobre la roca de la verdad revelada. La casa del Señor, si ha de permanecer para siempre, debe edificarse sobre la roca de la verdad eterna y sobre ningún otro fundamento.
Las Abluciones Ceremoniales del Rabinismo
(Marcos 7:1–8; JST Marcos 7:4, 7; Mateo 15:1–2, 7–9; JST Mateo 15:8)
Hasta ahora —con cierta repulsión interior— hemos visto lo que los autómatas ritualistas del rabinismo hicieron con el día de reposo. Hemos visto cómo transformaron un día de libertad, adoración y regocijo en un día de reglas y restricciones rabínicas. Ya no eran los judíos libres para adorar al Señor su Dios con una conciencia limpia en ese día santo. Más bien, las restricciones eran tan rígidas, los controles tan completos y las prohibiciones tan abundantes, que parecía como si el hombre hubiese sido hecho para el día de reposo. Sus fallos en ese día —pues ningún hombre podía cumplir todas las restricciones impuestas— crearon un gran complejo de culpa en toda la nación. En cierto sentido —para ellos— fue providencial que el día de reposo llegara solo una vez cada siete días.
Ahora —nuevamente con cierta repulsión interior— volvemos nuestra atención a las abluciones ceremoniales del rabinismo; a los lavamientos rituales diarios, casi horarios, que, según suponían, eran los únicos que mantenían la impureza lejos de sus hogares. El hombre no puede comer con las manos sin lavar y ser salvo; el juicio, la misericordia y la verdad no son nada comparados con las purificaciones levíticas del cuerpo; ¡los lavamientos ceremoniales son más importantes que guardar los mandamientos! Así decían los rabinos, y tales eran las tradiciones de los ancianos, como ahora veremos.
Es el tiempo de la tercera Pascua —abril del año 29 d.C.—, una época en que el pueblo está siendo renovado espiritualmente y edificado de nuevo en fervor religioso. No hay la más mínima indicación de que Jesús mismo haya ido a Jerusalén para presentarse ante el Señor en su santa casa, como lo había hecho dos veces antes durante su ministerio, y como lo hará un año después, cuando haya de ser sacrificado como el eterno Cordero pascual. Es dudoso si los Doce y el círculo íntimo de discípulos fueron por su cuenta. La Pascua era una de las tres fiestas anuales en las que se esperaba que todo varón adulto adorara al Señor en la Ciudad Santa, pero Jesús y sus discípulos están ahora rompiendo abiertamente con las tradiciones del pasado. Es lógico suponer que eligieron no enfrentarse al espíritu de turba que los habría aguardado dentro de los muros sagrados del templo de Herodes.
No podemos dudar que los galileos que asistieron a la Pascua dieron relatos de primera mano sobre las recientes enseñanzas y milagros de nuestro Señor. Sus enseñanzas y milagros anteriores ya eran bien conocidos. Pero ahora, entre los millones de peregrinos pascuales, pronto se habría difundido la noticia de la alimentación de los cinco mil, de su caminar sobre las aguas, de las sanaciones en la tierra de Genesaret y del sermón sobre el pan de vida. En ocasiones anteriores, los sumos sacerdotes y líderes religiosos habían enviado delegaciones para espiarlo y acosarlo. Debían hacerlo de nuevo. Los ataques previos se habían basado en acusaciones de violaciones del día de reposo y en la imputación de que expulsaba demonios y realizaba milagros por el poder de Satanás. Aquellos ataques habían fracasado. Ahora acusarían a los de la Nueva Orden de comer estando ceremonialmente impuros.
En cuanto a esta impureza ceremonial, Marcos dice sencillamente:
«Porque los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos a menudo, no comen, reteniendo la tradición de los ancianos. Y cuando vienen del mercado, si no se lavan el cuerpo, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para observar, como los lavamientos de copas, jarros, vasos de bronce y mesas.»
Así como ocurría con las restricciones relativas al día de reposo, también con sus lavamientos ceremoniales podrían escribirse volúmenes enteros relatando las políticas, procedimientos y absurdidades involucradas. Sin embargo, nos bastará con examinar una muestra de las fuentes. Será suficiente para nuestros propósitos saber que no cumplir con estos lavamientos ceremoniales se consideraba tan grave como la apostasía o el asesinato. Quienes así ofendían eran, según la opinión rabínica, dignos de muerte, y desafiar abiertamente tales ceremonias sagradas creaba un conflicto insoluble y planteaba una cuestión que no admitía mediación. La gente debía o bien guardar las tradiciones de los ancianos y conservar su condición de judíos, o, si no lo hacían, se unían a los gentiles degenerados y emprendían un camino irreversible hacia un infierno pagano.
La ley de Moisés requería purificaciones en ciertos casos, pero los rabinos habían pervertido el espíritu del Levítico en esto, como en otras cosas, pues enseñaban que no se podía comer ni beber con buena conciencia cuando existía la posibilidad de contaminación ceremonial. Si no se habían tomado todas las precauciones posibles, la persona o el recipiente utilizado podían haber contraído impureza, la cual se transmitía a la comida, y de la comida al cuerpo, y de este al alma. Por eso, hacía mucho tiempo que se había establecido la costumbre —y más recientemente, una ley estricta— de que antes de cada comida no solo las manos, sino también los platos, lechos y mesas debían lavarse meticulosamente.
“El lavado legal de las manos antes de comer era especialmente sagrado para el rabinismo; no hacerlo era un crimen tan grande como comer carne de cerdo. ‘Quien descuida el lavado de manos’, dice el libro Sohar, ‘merece ser castigado aquí y en el más allá.’ ‘Debe ser destruido del mundo, porque en el lavado de manos está contenido el secreto de los diez mandamientos.’ ‘Es culpable de muerte.’ ‘Tres pecados traen pobreza consigo,’ dice la Mishná, ‘y menospreciar el lavado de manos es uno de ellos.’ ‘Quien come pan sin lavarse las manos,’ dice el rabí José, ‘es como si entrara a una ramera.’
El posterior Schulchan Aruch enumera veintiséis reglas solo para este rito matutino. ‘Es mejor recorrer cuatro millas hasta encontrar agua que incurrir en culpa por descuidar el lavado de manos,’ dice el Talmud. ‘Quien no se lava las manos después de comer,’ añade, ‘es tan malo como un asesino.’ El diablo Schibta se sienta sobre las manos sin lavar y sobre el pan. Era una marca distintiva de los fariseos que ‘comían su pan diario con la debida purificación,’ y descuidar hacerlo era ser despreciado como impuro.
El Talmud sostiene que ‘cualquiera que viva en la tierra de Israel, coma su pan diario en pureza, hable el hebreo del día y ore correctamente por la mañana y por la noche con los filacterios, puede estar seguro de que comerá pan en el reino de Dios.’
Se establecía que las manos debían lavarse primero hasta quedar limpias. Luego las puntas de los diez dedos se unían y se levantaban para que el agua corriera hasta los codos; después se giraban hacia abajo para que el agua cayera al suelo. Se vertía agua fresca sobre ellas mientras se levantaban, y dos veces más mientras colgaban. El lavado debía hacerse frotando el puño de una mano en la palma de la otra. Cuando las manos se lavaban antes de comer, debían mantenerse hacia arriba; después de comer, hacia abajo, pero sin que el agua pasara más allá de los nudillos. El recipiente usado debía sostenerse primero con la mano derecha y luego con la izquierda; el agua debía verterse primero sobre la mano derecha y luego sobre la izquierda, y en cada tercera vez se repetían las palabras: ‘Bendito eres Tú que nos has dado el mandamiento de lavar las manos.’
Se discutía acaloradamente si debía venir primero la copa de bendición o el lavado de manos; si la toalla debía colocarse sobre la mesa o sobre el lecho; y si la mesa debía limpiarse antes o después del lavado final.
“Esta ansiosa preocupación por lo infinitamente pequeño era, sin embargo, solo una parte de todo un sistema. Si un fariseo se disponía a comer alimentos comunes, bastaba con que se lavara las manos vertiendo agua sobre ellas. Antes de comer la Terumá —los diezmos sagrados y el pan de la proposición— debía sumergir completamente las manos en el agua, y antes de probar las porciones de las ofrendas sagradas debía tomar un baño completo. El lavado de manos antes de orar, o antes de tocar cualquier cosa por la mañana, era observado con igual rigor, pues los espíritus malignos podían haber contaminado las manos durante la noche. Tocar la boca, la nariz, el oído, los ojos o una mano con la otra antes del rito implicaba el riesgo de contraer enfermedad en la parte tocada. Las ocasiones que requerían la observancia de esta práctica eran innumerables: debía hacerse incluso después de cortarse las uñas o de matar una pulga. Cuanta más agua se usara, mayor era la piedad. ‘Quien usa abundante agua para el lavado de manos,’ decía el rabí Chasda, ‘tendrá abundantes riquezas.’ Si uno no había salido, bastaba con verter agua sobre las manos; pero quien venía de fuera debía sumergirlas completamente en el agua, pues no sabía qué impurezas podía haber contraído mientras estaba en las calles, y esta inmersión no podía hacerse sino en un lugar que contuviera al menos sesenta galones de agua.
La misma minuciosidad escrupulosa y supersticiosa se extendía a las posibles impurezas de todos los detalles domésticos de la vida diaria. Los platos, hondos o planos, de cualquier material, los cuchillos, las mesas y los lechos eran constantemente sometidos a purificaciones, no fuera que hubiesen contraído alguna impureza levítica por haber sido usados por alguien impuro.” (Geikie, pp. 524–526)
Este compendio de una parte de las reglas que regían los lavamientos ceremoniales prepara la escena y nos permite comprender el significado del relato de Marcos sobre la confrontación respecto a la limpieza. Escribas y fariseos vinieron a Jesús desde Jerusalén. Habían oído cómo alimentó a cinco mil hombres con cinco panes de cebada y dos peces pequeños, cómo toda la multitud fue saciada, cómo sobraron doce canastas de fragmentos y cómo —¡horrible pensamiento!— el pueblo no se había lavado las manos antes ni después de aquella comida milagrosa.
¿Cómo podría ser este milagro de Dios, razonaban ellos, si Aquel que lo realizó no exigió también los lavamientos ceremoniales apropiados?
Y además, cuando estos judíos “vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, es decir, sin lavar”, como dice Marcos, “volvieron a reprocharle”. Preguntaron: “¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar?”
Aquí había un tema por el cual estaban dispuestos a combatir. Su sistema estaba en peligro, y todos sabían —según su modo de pensar— que los lavamientos ceremoniales eran esenciales para la salvación, y que sin ellos no había más que tristeza y condenación.
“¡Las tradiciones de los ancianos!” Difícilmente posee Satanás un medio más persuasivo para apartar a los hombres de las gloriosas verdades del evangelio reveladas en las Escrituras que el sustituir y anular esas verdades eternas con tradiciones orales. Es digno de notar que estos escribas y fariseos sabían muy bien que sus rituales y ceremonias provenían de las tradiciones de sus padres, y no de la palabra escrita dada a Moisés, a quien ellos tanto reverenciaban.
“La autoridad de este interminable y mecánico ritualismo religioso eran los mandamientos o ‘tradiciones’ de los Padres, transmitidos desde los días de la Gran Sinagoga, pero atribuidos —con piadosa exageración— al mismo Dios, quien, según se decía, los había entregado oralmente a Moisés en el monte Sinaí. Las interpretaciones, exposiciones y discusiones de toda clase se basaban no solo en cada palabra, sino también en cada letra, e incluso en cada coma o punto y coma, para crear nuevas leyes y observancias. Y cuando esto no bastaba, se inventaban tradiciones orales, supuestamente dadas por Dios a Moisés en el Sinaí, para justificar nuevos refinamientos. Estas ‘tradiciones’ se incrementaban constantemente y formaban una Nueva Ley que pasaba de boca en boca y de generación en generación, hasta que, finalmente, surgieron escuelas públicas dedicadas a su estudio y desarrollo, siendo las más famosas las de Hillel y Schammai, en la generación anterior a Jesús, e incluso, quizá, en su niñez temprana. En su tiempo todavía regía la norma fundamental de que tales tradiciones no debían ser escritas. Fue el rabí Judá, el Santo, quien comenzó la recopilación y registro formal de los innumerables fragmentos que las componían, y de su arduo trabajo surgieron finalmente los enormes volúmenes del Talmud.”
“Así como en el caso de la teocracia brahmánica de la India, la de Judea daba mayor importancia a los preceptos ceremoniales de sus escuelas que al texto sagrado en el cual se basaban. Siempre que la Escritura y la Tradición parecían oponerse, se consideraba a esta última como la autoridad superior. El fariseísmo proclamaba esto abiertamente y se colocaba, como expresa el Evangelio, en la cátedra de Moisés, desplazando al gran legislador. ‘Es una ofensa mayor’, dice la Mishná, ‘enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la propia Escritura. El que dice —es decir, enseña— algo contrario a la Escritura, “No es lícito llevar los tefilín”’ —las pequeñas cajas de cuero que contienen textos de las Escrituras y que se atan en la frente y el brazo durante la oración— ‘no debe ser castigado como perturbador. Pero el que dice que debe haber cinco divisiones en las totafot’ —otro nombre para los tefilín o filacterias— ‘y por tanto enseña diferente de los rabinos, es culpable.’ ‘El que interpreta las Escrituras en oposición a la Tradición,’ dice el rabí Eleazar, ‘no tendrá parte en el mundo venidero.’
El conjunto de prescripciones rabínicas —no la Escritura— era considerado la base de la religión, ‘pues se decía que el pacto de Dios había sido hecho con Israel a causa de la Ley oral, como está escrito: “Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.” (Éxodo 34:27.) Porque Dios sabía que, en los tiempos venideros, Israel sería llevado entre pueblos extraños que copiarían la Ley escrita, y por eso les dio la Ley oral, para que su voluntad permaneciera en secreto entre ellos mismos.’ Los que se dedicaban al conocimiento de las Tradiciones ‘veían una gran luz’, porque Dios iluminaba sus ojos y les mostraba cómo debían actuar respecto a las cosas lícitas e ilícitas, limpias e impuras, que no se explicaban con tanta claridad en la Escritura. Quizás era bueno entregarse a la lectura de la Escritura, pero quien leía con diligencia las Tradiciones recibía una recompensa de Dios, y quien se dedicaba a los Comentarios sobre esas tradiciones recibía la mayor recompensa de todas. ‘La Biblia era como el agua, las Tradiciones como el vino, y los Comentarios sobre ellas como vino especiado.’ ‘Hijo mío,’ dice el Talmud, ‘presta más atención a las palabras de los rabinos que a las palabras de la Ley.’ ¡Tan exactamente semejante es el ultramontanismo en todas las épocas y en todas las religiones!” (Geikie, pp. 526–527)
Solo hay, y solo puede haber, una respuesta a la acusación de que Él y sus discípulos no guardaban “la tradición de los ancianos” porque comían pan “con manos sin lavar”. Esa respuesta es: “La tradición es falsa; no proviene de Dios; conduce a los hombres a la perdición. Yo y mis discípulos somos inocentes en esto, pero vuestra religión es invención humana, y vuestro culto es vano. Arrepentíos o seréis condenados.”
Tomando la ofensiva, Jesús, por lo tanto, dijo:
Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros y de vasos; y hacéis muchas otras cosas semejantes.
“Es Corbán”
(Marcos 7:9–13, 19; JST Marcos 7:9–13; Mateo 15:3–6; JST Mateo 15:4–5)
El hermano menor de nuestro Señor —Santiago, hijo de José y María; un judío devoto durante la vida de Jesús; más tarde, un cristiano convertido y apóstol de Aquel de quien era hermano—, este hombre sabio y justo, no muchos años después, escribirá estas palabras: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” (Santiago 1:27).
¡Religión pura! Es poner en acción viviente todos los principios de verdad eterna que moran en el corazón del Gran Jehová. Como principio abstracto, la fe no es nada; no tiene más valor que un principio abstracto de matemáticas. Pero la fe en el corazón del hombre —una fe viva y vibrante— puede resucitar a los muertos, crear mundos y salvar almas. El amor no es nada hasta que actúa en la vida de los hombres. La religión solo tiene poder salvador cuando habita en el corazón humano, cuando transforma un alma humana. La religión pura consiste en aplicar y utilizar las verdades eternas que fluyen del Autor de la verdad.
La religión pura gira en torno, se centra y opera principalmente a través de la unidad familiar. Todo el propósito de la religión revelada es capacitar al hombre para crear para sí mismo unidades familiares eternas, modeladas según la familia de Dios el Padre Eterno. Esta vida es el tiempo señalado durante el cual aprendemos a vivir en la unidad familiar con todo el amor y la ternura que deben existir en una familia eterna. Y así dice Jehová a su pueblo: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.” (Éxodo 20:12.) Y como si esto no bastara, llega además el siguiente decreto: “El que maldijere [o injuriare] a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente.” (Éxodo 21:17; Levítico 20:9.)
¿Cómo honramos a nuestros padres? Emulando sus vidas rectas; caminando en la luz, así como ellos están en la luz; guardando la fe y siendo fieles y firmes como ellos lo son. Y además, cuidando de sus necesidades temporales y físicas en sus años de vejez. No existe mejor ejemplo del cumplimiento de este principio que las palabras de Aquel que, agonizando en una cruz, dijo a una madre afligida: “Mujer, he ahí tu hijo”, y a un amigo íntimo: “He ahí tu madre”, con el resultado de que “desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.” (Juan 19:26–27.)
Todos estos principios relativos al honor y cuidado de los padres eran conocidos por los judíos; todas estas cosas estaban escritas en su ley; y todas estas cosas ellos eligieron, por sus tradiciones, no cumplir. La religión pura estaba lejos de ellos; los principios eternos hallaban poca tierra fértil en los corazones de aquellos hombres. Así oímos a Jesús decir a sus antagonistas escribas y enemigos fariseos:
“Sí, por completo rechazáis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra propia tradición. Bien está escrito de vosotros por los profetas a quienes habéis rechazado. Ellos testificaron estas cosas con verdad, y su sangre recaerá sobre vosotros.”
“Al profesar creer en los profetas mientras en la práctica rechazaban sus enseñanzas, los judíos estaban, en realidad, rechazando a los profetas. Así, aquellos judíos se colocaban en la misma posición que ocuparon sus padres cuando estos mataron a los profetas; y por lo tanto, la sangre de los profetas sería demandada de los judíos y de sus padres, pues ambos los rechazaron. De igual manera, algunos hoy, al rechazar las enseñanzas de los antiguos apóstoles y profetas, se clasifican a sí mismos como personas que habrían matado a los santos hombres de antaño, y así la sangre de los verdaderos mártires de la religión recaerá sobre ellos.” (Comentario 1:368)
No habéis guardado las ordenanzas de Dios; porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente, como está escrito en vuestra ley; pero vosotros no guardáis la ley.
Decís: Si un hombre dice a su padre o a su madre: Corbán —es decir, ofrenda—, todo aquello con que pudieras ser beneficiado por mí, él queda libre. Y no le permitís hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que habéis transmitido; y hacéis muchas cosas semejantes.
Esta es la escena que Jesús pinta: padres, quizá ancianos y debilitados, tienen hambre, están desnudos y sin hogar. Claman por un pedazo de pan; necesitan una túnica tejida en casa para cubrir su desnudez; no tienen dónde reposar la cabeza durante las largas noches frías. Pero tienen hijos —hijos prósperos y acomodados—, cuyos campos son fértiles, cuyos graneros están llenos, cuyos rebaños pastan en mil colinas. Seguramente hay suficiente para todos y aun para compartir. Pero no: los hijos dicen, “Es corbán.” Es decir: “Lo hemos consagrado a fines sagrados. Vosotros, nuestros padres, podéis pasar hambre, frío y desamparo; nuestra propiedad no está disponible para ayudaros. Tenemos un gran celo por el Señor, y hemos hecho voto de ofrecerle nuestros bienes; y no podemos quebrantar nuestros votos.”
O bien: “Es corbán; he hecho voto de que mi propiedad será como si estuviera dedicada a fines sagrados, y aunque puedo seguir usándola toda mi vida, no tendréis parte en ella a causa de mi voto.”
O también: “Es corbán; he prometido que ‘todo aquello con lo que pudieras ser beneficiado’ no podrá ser usado en tu favor; es decir, he hecho voto de que mi propiedad no se utilizará para tu sustento; y es más importante que cumpla mi voto que cumplir mi obligación de sostener a mis padres. Las tradiciones orales de los ancianos tienen prioridad sobre la ley divina escrita por Moisés.”
Resulta difícil creer que la religión pudiera descender a tales profundidades, y que un pueblo que profesaba servir al Jehová de sus padres pudiera limpiar tan fácilmente su conciencia y sentirse libre de guardar Su ley. Jesús ya los había llamado hipócritas y había dicho que su adoración era vana, y estas eran solo las primeras de las duras invectivas que lanzaría contra sus almas llenas de pecado.
¿Qué Contamina al Hombre?
(Marcos 7:14–23; JST Marcos 7:15; Mateo 15:10–20; Lucas 6:39)
¿Cómo y de qué manera se contamina el hombre —y por tanto se condena?
Según la forma rabínica de adoración, la impureza venía por violar la ley levítica, por transgredir las tradiciones de los ancianos, por comer con las manos sin lavar, o por no ajustarse a los formalismos rituales del día.
¿Qué debían hacer los hombres para permanecer puros —y así ser salvos?
Una vez más, la respuesta se hallaba en el ámbito de la tradición y la superstición: lavar todos los jarros y utensilios antes de comer; fregar las mesas donde se colocaban los alimentos; limpiar los lechos sobre los cuales se recostaban los comensales; no llevar carga alguna en el día de reposo; hablar el hebreo aprobado. Estas —y otras semejantes— eran las leyes por cuya obediencia se alcanzaba la salvación. No importaba lo que hubiera en el corazón del hombre, sino cuán bien se conformara a los minuciosos y triviales detalles del formalismo religioso.
Jesús, sin embargo, está ahora preparado para rechazar y denunciar las tradiciones de los ancianos y todos los males que de ellas surgen. Los escribas enviados desde Jerusalén habían planteado el tema de los lavamientos ceremoniales; afirmaban que quienes comían con las manos sin lavar —“y muchas otras cosas semejantes”— quedaban contaminados. Jesús enfrenta el asunto directamente. Llama a la multitud y dice:
“Oídme todos, y entended: No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, oiga.”
Estas palabras tajantes, junto con otras de igual severidad, enfurecieron y escandalizaron a los religiosos rabínicos. Si aquellas palabras eran verdaderas, su sistema de adoración era falso. Los discípulos le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?” Y Jesús respondió:
“Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.”
Bien podrían estas palabras quedar grabadas en el corazón de todos los falsos ministros con pluma de acero. Las religiones falsas serán desarraigadas; se marchitarán, morirán y serán como la paja de la era en verano. Y aquellos ministros ciegos cuyos ojos no se han abierto por la luz de lo alto, junto con todos los que cierran los suyos a la verdad, caerán en el hoyo de aquel maligno amo a quien eligen servir.
Así declara Jesús una guerra abierta contra los escribas, los fariseos y todos los que escuchan las predicaciones y siguen los consejos de esos intérpretes y dispensadores autoproclamados de la ley. El ataque no se limita al pecado ceremonial de comer con las manos sin lavar; es un asalto frontal contra todos sus rituales y prácticas. Los escribas han dejado de lado las palabras de Moisés. ¡Sus tradiciones anulan la palabra de Dios! ¡Hillel y Schammai prevalecen sobre Jehová el Señor!
“Así Jesús acusó al fariseísmo —la ortodoxia dominante— en su totalidad. El sistema, tan famoso, tan arrogante, tan intensamente judío, no era más que una invención humana; una subversión de la ley que afirmaba representar, una oposición tanto a los profetas como a Moisés, ¡la ruina espiritual de la nación!… Era vital que el pueblo que seguía a los rabinos y sacerdotes comprendiera el verdadero valor de la religión y moral que ellos enseñaban. La verdad no podía hallar oídos abiertos mientras los corazones de los hombres estuvieran extraviados y prejuiciados por tales instructores. Nadie buscaría una renovación interior si había sido enseñado a preocuparse solo por las apariencias y a ignorar el pecado y la corrupción del corazón. El fariseísmo era un credo de cosméticos morales y máscaras religiosas, como lo son todos los sistemas ritualistas.” (Geikie, p. 530)
Jesús y sus discípulos se hallan ahora en una casa, apartados de la multitud. Pedro le habla: “Decláranos esta parábola.” Jesús responde:
“¿También vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado fuera? Pero lo que sale de la boca, del corazón procede; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.”
Tal es el relato de Mateo; Marcos añade a la lista de males interiores la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo maligno, la soberbia y la insensatez. El significado es claro, y Jesús ha pronunciado un sermón que ningún santo creyente olvidará jamás. “De la abundancia del corazón habla la boca,” y “cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7.)
Marcos también inserta en su relato una frase interpretativa inspirada que muestra cuán plena y completamente las palabras de este día estaban destinadas a derrocar incluso el verdadero sistema mosaico, sin mencionar las tradiciones añadidas por los rabinos. Jesús habla de aquello que “entra… en el vientre, y sale al excusado”, y Marcos añade que lo hace “purificando todos los alimentos”; o, en otras palabras, como una mejor traducción del manuscrito original indica, “haciendo limpios todos los alimentos.”
En otras palabras, aunque Moisés en la antigüedad había dividido los alimentos en limpios e inmundos —los que podían comerse y los que estaban prohibidos—, Jesús declaró limpios todos los alimentos; todos podían ser comidos. “No es nada menos que la enseñanza más clara jamás dada por Cristo sobre la abrogación final de la Ley Levítica,” como tan acertadamente dice Farrar. “En la Ley Levítica, la distinción entre alimentos limpios e inmundos era fundamental. Desde los días de Esdras se había insistido en ella con una escrupulosidad cada vez mayor y con un fanatismo cada vez más profundo.”
“Esto, pues, dijo Él, dejando a un lado las ordenanzas levíticas como cosas carentes de validez eterna, y ‘haciendo limpios todos los alimentos’. San Pablo tuvo que librar hasta el amargo final la batalla contra el judaísmo que daba importancia a las comidas, las bebidas y las ordenanzas carnales que afectan a cosas que perecen con el uso, en lugar de hacerlo a la justicia, la templanza, la equidad y los asuntos más importantes de la Ley; pero Cristo ya había establecido los principios sobre los cuales debía decidirse la batalla y había pronunciado Su decreto respecto a su resultado eterno.” (Farrar, p. 346)
Y podríamos añadir que Lucas, quien expuso el significado e intención de las palabras aquí dichas por nuestro Señor, también tuvo el privilegio de registrar en Hechos de los Apóstoles la visión de Pedro que afirmaba esta misma verdad. Pedro, como preludio a la predicación del evangelio a los gentiles, vio descender del cielo un gran lienzo en el que había “toda clase de cuadrúpedos de la tierra, y fieras, y reptiles, y aves del cielo.” Entonces una voz celestial le mandó: “Levántate, Pedro, mata y come.” Pero él respondió: “De ninguna manera, Señor; porque jamás he comido cosa común o inmunda.” Y vino el decreto divino: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.” (Hechos 10:9–15, cursiva añadida.)