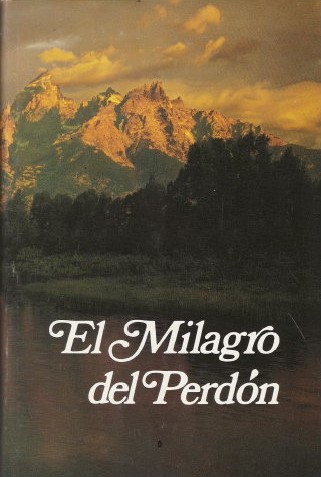Capítulo 9
El punto irreversible
Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente; no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero —Doctrinas y Convenios 84:4
Es verdad que el gran principio del arrepentimiento siempre está disponible, mas para el impío y el rebelde la anterior expresión tiene graves reservas. Por ejemplo, el pecado tiende intensamente a arraigar hábitos y a veces conduce a los hombres al trágico punto irreversible. Sin arrepentimiento, no puede haber perdón; y sin perdón, todas las bendiciones de la eternidad penden de un hilo. A medida que el transgresor se hunde más y más en su pecado, y el error se arraiga más profundamente y se debilita la voluntad para cambiar, la situación va cobrando una desesperanza cada vez mayor, y él continúa su descenso hasta que, o se niega a volver a subir, o ha perdido la facultad para hacerlo.
Eternamente demasiado tarde.
Tal vez el Libro de Mormón contenga los mejores ejemplos y referencias en cuanto a este punto. Como lo expresa Amulek:
“Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aun hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo que os sellará como cosa suya; por tanto, se retira de vosotros el Espíritu del Señor y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros; y éste es el estado final del malvado” (Alma 34:35).
En esta última expresión se percibe un tono desconsolador concluyente. Concuerda con estas palabras de Samuel el Lamanita a los que postergan el día de su salvación: “… Es eternamente demasiado tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada” (Helamán 13:38); y evoca lo que expresó Mormón concerniente a sus contemporáneos inicuos: “El lamento de los condenados” (Mormón 2:13).
El factor clave en tal situación consiste en que se retira el Espíritu del Señor. En los últimos días de las batallas de los jareditas, “el Espíritu del Señor había dejado de contender con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones” (Eter 15:19). También los nefitas en una ocasión continuaron con su iniquidad hasta que se vieron abandonados para “dar coces contra el aguijón”.
“Y descubrieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el Espíritu del Señor no los protegía más; sí, se había retirado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos,
“por lo tanto, el Señor había cesado de protegerlos con sus milagros e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible perversidad…” (Helamán 4:24,25. Cursiva del autor).
Pecados de muerte.
Cuando se habla del asunto del pecado y se declara que el Señor y su Iglesia perdonarán las transgresiones, debe aclararse que hay “pecados de muerte”. El apóstol Juan nos dice:
“Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte” (1 Juan 5:16,17).
En otras palabras, los pecados son de distintos grados de gravedad. Hay los que se pueden perdonar y otros por los cuales uno no puede prometer el perdón. El pecado de muerte es de tan grave naturaleza, que nos es dicho de quienes lo cometen que:
“…ningún hombre en la tierra sabe su fin, ni lo sabrá jamás, hasta que aparezca ante mí en juicio” (D. y C. 43:33).
El tantas veces mencionado pecado imperdonable es de monumental trascendencia. De éste, el Profeta José Smith ha dicho:
“Todos los pecados serán perdonados con excepción del pecado contra el Espíritu Santo; porque Jesús salvará a todos menos a los hijos de perdición. ¿Qué debe hacer el hombre para cometer el pecado imperdonable? Debe haber recibido el Espíritu Santo, deben habérsele manifestado los cielos, y después de haber conocido a Dios, pecar contra El. Después que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para él. Tiene que decir que el sol no brilla, cuando lo está mirando; negar a Jesucristo, cuando se le han manifestado los cielos, y renegar del plan de salvación mientras sus ojos están viendo su verdad; y desde ese momento empieza a convertirse en enemigo. Así sucede con muchos apóstatas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
“Cuando un hombre empieza a hacerse enemigo de esta obra, me persigue, trata de matarme y nunca cesa de querer verter mi sangre. Entra en él el espíritu del diablo, el mismo espíritu que tuvieron los que crucificaron al Autor de la Vida, el mismo espíritu que peca contra el Espíritu Santo. Uno no puede salvar a tales personas, no se les puede llevar al arrepentimiento; están en guerra contra uno, como el diablo, y terribles son las consecuencias.” (Smith, Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 443,444.)
En cuanto al verter sangre inocente, en un respecto se podría considerar como sangre inocente la de esas personas sin engaño, o la de pequeñitos que no han pecado. También podría considerarse como la sangre de otros a quienes el homicida deliberadamente quita la vida. Ciertamente la crucifixión del Hijo perfecto de Dios constituyó el derramamiento de sangre inocente. La sangre de José Smith vertida en la cárcel de Carthage fue sangre inocente; por lo menos él afirmó: “Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres.” Las Escrituras modernas nos dan la siguiente interpretación:
“La blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada en el mundo ni fuera del mundo, consiste en cometer homicidio en que vertéis sangre inocente, y en asentir a mi muerte después de haber recibido mi nuevo y sempiterno convenio, dice el Señor Dios” (D. y C. 132:27).
El presidente Joseph Fielding Smith nos da más luz al respecto:
“En las Escrituras se dice que el verter sangre inocente es, como asentir a la muerte de Jesucristo y exponerlo a vituperio. En cuanto a los que han recibido el testimonio del Espíritu Santo, el combatir con odio perverso a sus siervos autorizados es la misma cosa, porque si con ellos se hace esto, también se hace contra El. Para aquellos que, habiendo recibido la luz del Espíritu Santo, se apartan y luchan contra la verdad con odio mortal y contra aquellos que están autorizados para proclamarla, no hay perdón en este mundo, ni en el mundo venidero.” (Joseph Fielding Smith, “El Pecado contra el Espíritu Santo”, The Improvement Era, julio de 1955, pág. 494.)
Esto va de conformidad con la enseñanza en la Epístola a los Hebreos:
“Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
“y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
“y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio” (Hebreos 6:4-6).
Durante su ministerio, el Salvador hizo un comentario instructivo sobre el pecado contra el Espíritu Santo, que se expresa de esta manera en la revisión inspirada de la Biblia hecha por José Smith:
“Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres que me reciben y se arrepienten; mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada.
“A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Versión Inspirada, Mateo 12:31,32. Cursiva del autor).
Las palabras en letra cursiva en el pasaje anterior parecen limitar los pecados imperdonables a aquellos que han recibido el evangelio. De manera que las “obras muertas” no salvarán a nadie. La sinceridad, la fe, el arrepentimiento y la dignidad deben caracterizar al que reciba la ordenanza. “Por consiguiente, aunque un hombre se bautice cien veces, nada le aprovecha, porque no podéis entrar en la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas” (D. y C. 22:2).
Perseverad hasta el fin.
Habiendo recibido las ordenanzas salvadoras necesarias, a saber, el bautismo, el don del Espíritu Santo, las ordenanzas y sellamientos del templo, uno debe vivir de acuerdo con los convenios que ha concertado. Debe perseverar en la fe. No importa cuán espléndido haya sido el servicio que ha prestado el obispo, el presidente de estaca o alguna otra persona, si posteriormente titubea en la vida y deja de vivir rectamente “hasta el fin”, todas las buenas obras que hizo se hallan en peligro. De hecho, uno que presta servicio y entonces se aparta puede hallarse en la categoría a que se refirió el apóstol Pedro, de que “el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno” (véase 2 Pedro 2:22).
“Y aquel que no perseverare hasta el fin es el que será cortado y echado en el fuego, de donde nunca más podrá volver, por motivo de la justicia del Padre” (3 Nefi 27:17).
Aparentemente Coriantón estaba en peligro de no perseverar hasta el fin (habiendo sido culpable de inmoralidad), cuando su padre Alma le dijo:
“Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo, después de haber morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí, es un pecado que no alcanzará perdón; sí, y al que asesina contra la luz y conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón” (Alma 39:6).
¿Hasta qué grado debe haber tenido “cabida en nosotros” el Espíritu Santo? El presidente Joseph F. Smith dijo al respecto:
“Ninguno puede pecar contra la luz sino hasta que la tenga, ni contra el Espíritu Santo sino hasta que lo haya recibido por el don de Dios, mediante la vía o manera designada. El pecar contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, el Consolador, el Testigo del Padre y del Hijo, el negarlo deliberadamente y desafiarlo después de haberlo recibido, es lo que constituye este pecado.” (Smith, Gospel Doctrine, pág. 434.)
Es de importancia para todo hombre, que ni siquiera se aproxime al punto trágico del pecado imperdonable. Numerosas personas han perdido el Espíritu a causa de la inmoralidad y por motivo de la rebelión ocasionada por la sofistería y filosofía de los hombres, y algunas veces debido a ofensas imaginadas. El rencor tiene su manera de envenenar la mente y matar el espíritu. Uno no debe correr el riesgo de permitir que tales situaciones se tornen virulentas y gangrenosas, pues, ¿quién puede decir que uno mismo no se pasaría hasta el otro lado de la línea? Hacer esto, más bien que perseverar hasta el fin, tal vez equivale a encontrarse uno en la categoría a que se refiere el apóstol Pedro:
“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
“Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia; que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado” (2 Pedro 2:20,21).
El pecado contra el espíritu santo.
Podría calificarse a los pecados de muerte de ser algo difíciles de definir y designar con precisión. De las palabras de José Smith, previamente citadas, notamos que “muchos apóstatas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” se hallarán en esta categoría. No podemos identificarlos individualmente en forma definitiva, ya que es imposible que nosotros conozcamos la amplitud de su conocimiento, la profundidad de su entendimiento y la firmeza de su testimonio antes de su caída.
Cuando uno ha recibido el Espíritu Santo, cuenta con un compañero que constantemente lo amonestará y enseñará e inspirará. (Véase Moroni 10:5.) Si no se le desecha por medio de la impureza u otra iniquidad persistente, el Espíritu Santo siempre dará testimonio cada vez mayor de la verdad del evangelio. La fuerza de su influencia queda recalcada en esta explicación del presidente Joseph Fielding Smith:
“La razón porque la blasfemia contra el Hijo de Dios puede ser perdonada, aun cuando el Hijo fuese manifestado en una visión o sueño, es que tal manifestación no impresiona el alma tan profundamente como el testimonio del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo es el espíritu hablando al espíritu, y la impresión indeleble es una que trae la conversión y la convicción al alma en una manera que ninguna otra influencia puede lograr. El Santo Espíritu revela la verdad con una certeza que no admite ninguna duda y, por consiguiente, es mucho más impresionante que una visión comunicada al ojo.” (Smith, The Improvement Era, julio de 1955, pág. 494.)
La profundidad y durabilidad de las impresiones causadas por el “espíritu hablando al espíritu” tal vez explica las palabras del Señor a Tomás después de su resurrección: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron” (Juan 20:29). Aquí se hace referencia al testimonio más seguro. La vista puede engañarse, así como los otros sentidos físicos, pero el testimonio del Espíritu Santo es seguro.
El pecado contra el Espíritu Santo requiere tal conocimiento, que es manifiestamente imposible que el miembro común corneta tal pecado. Pocos serán, comparativamente, los miembros de la Iglesia que cometerán homicidio en el cual derramarán sangre inocente, y esperamos que sean sólo unos pocos los que negarán al Espíritu Santo.
El juramento y convenio del sacerdocio.
Atañen a este tema las palabras del Señor acerca del juramento y convenio del sacerdocio. Dicen en parte:
“Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de que he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos.
“Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham, y la iglesia y el reino, y los elegidos de Dios” (D. y C. 84: 33,34. Cursiva del autor).
En las palabras “magnifican su llamamiento”, parece que se da a entender mucho más que meramente asistir a las reuniones del sacerdocio, bendecir la Santa Cena y a los enfermos, y prestar servicio en la obra de la Iglesia. Para merecer la ordenación del sacerdocio, la fidelidad es una condición que tal vez no todos los hombres reúnen; y la de magnificar su llamamiento parece indicar una totalidad que pocos hombres, si acaso los hay, logran en el estado terrenal. Parece que aquí se incluye la perfección del cuerpo y del espíritu. También en los siguientes cinco versículos se da a entender mucho que no se aclara en forma completa:
“Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben dice el Señor;
“porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí;
“y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre;
“y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado.
“y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio” (D. y C. 84:35-39).
La palabra “recibir” en estas frases tiene un significado profundo. En este respecto parece que “recibir” significa más que meramente aceptar con indiferencia, sino más bien quiere decir magnificar y desarrollar y dar eficacia. Recibir a los siervos podría significar aceptar llamamientos y responsabilidades, y prestar servicio bien y fielmente; recibir al Señor significaría amarlo y obedecer todos sus mandamientos; recibir al Padre significaría no desatender nada hacia el logro de la perfección personal; y todo esto significa exaltación y vida eterna, pues lo que se promete es el reino y “todo lo que mi Padre tiene”. Una reflexión momentánea nos traerá a la mente el infinito conocimiento, poder, dominio, reinos, exaltaciones y gozo que aquí se nos ofrece, con un juramento y convenio que el Padre no puede quebrantar. ¡Si damos la medida completa, se nos garantizan bendiciones ilimitadas!
Y para que la enorme dificultad de la tarea no desanime a uno en cuanto a la aceptación del sacerdocio, el Señor amonestó: “Y ¡ay de todos aquellos que no acepten este sacerdocio!” (D. y C. 84:42). He conocido a personas que no quisieron ser bautizadas ni confirmadas, ni quisieron recibir el sacerdocio por motivo de la grave responsabilidad que tomarían sobre sí al aceptarlo. Claro está que uno no podrá escaparse de la condenación negándose a aceptar tales responsabilidades.
El Señor también detalla las condiciones de acuerdo con las cuales recibimos el sacerdocio:
“Así que, todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar, y que tampoco puede ser traspasado.
“Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero” (D. y C. 84:40,41).
El versículo 41 bien podría causar que el corazón se sobrecogiera de terror al darnos cuenta de lo que da a entender; sin embargo en nuestras debilidades e incapacidad para dar la medida completa, nos alegramos de que se haya incluido la palabra “totalmente”. Parece indicar rechazamiento, es decir, que uno que rechaza el programa y se esfuerza poco o nada por cumplir, puede quedar privado de las bendiciones prometidas. También parece indicar que mientras uno esté dedicando todo esfuerzo para hacer su parte y, con todo, no logra alcanzar la perfección, hay esperanza para él.
Hijos de perdición.
Hijos de perdición son aquellos que siguieron a Lucifer en su rebelión en la vida preexistente, así como aquellos que en esta vida pecan contra el Espíritu Santo. Los hijos de perdición que hayan vivido en la carne resucitarán, así como todos los demás; pero finalmente padecerán la segunda muerte, la muerte espiritual, “porque quedan nuevamente separados de las cosas que pertenecen a la justicia” (Helamán 14:18).
En los días de la restauración aparentemente hubo quienes enseñaron que en alguna época serían restaurados el diablo y sus ángeles y los hijos de perdición. El Profeta José Smith no quiso permitir que se enseñara esta doctrina, y aprobó la decisión del obispo de negarle la Santa Cena a cualquiera que la enseñara. (Véase Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 22.)
En los confines de perdición o el reino de tinieblas, donde no hay luz, Satanás y los espíritus incorpóreos de la preexistencia morarán junto con aquellos que en su estado terrenal retroceden hasta el nivel de la perdición. Estos han perdido la facultad para regenerarse; se han hundido tan profundamente que se hallan privados de la inclinación y la habilidad para arrepentirse y, consiguientemente, para ellos el plan del evangelio es inservible, como medio de crecimiento y desarrollo.
“Y el que no puede regirse por la ley de un reino telestial, no puede resistir una gloria telestial, por tanto, no es digno de un reino de gloria. Por consiguiente, deberá soportar un reino que no es de gloria” (D. y C. 88:24).
“Así dice el Señor concerniente a todos los que conocen mi poder, y del cual han participado, y a causa del poder del diablo se dejaron vencer y niegan la verdad y desafían mi poder.
“Estos son los hijos de perdición, de quienes digo que mejor hubiera sido para ellos no haber nacido;
“porque son vasos de enojo, condenados a padecer la ira de Dios con el diablo y sus ángeles en la eternidad;
“concerniente a los cuales he dicho que no hay perdón en este mundo ni en el venidero,
“habiendo negado al Espíritu Santo después de haberlo recibido, y habiendo negado al Unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo a vituperio.
“Estos son los que irán al lago de fuego y azufre, con el diablo y sus ángeles,
“y los únicos sobre quienes tendrá poder alguno la segunda muerte; si, en verdad, los únicos que no serán redimidos en el debido tiempo del Señor, después de sufrir su enojo” (D. y C. 76:31-38).
Estos niegan al Hijo y el evangelio de arrepentimiento, por lo que pierden la facultad para arrepentirse. Su habitación será donde
“…el fuego no se apaga, lo cual es su tormento;
“y su fin, su lugar o tormento, ningún hombre lo sabe;
“ni tampoco fue, ni es, ni será revelado al hombre, salvo a quienes se hará participar de él” (D. y C. 76:44-46).
El profeta José Smith nos pinta este cuadro adicional:
“Los que cometen el pecado imperdonable son condenados a Gnolom, para morar en el infierno, por los siglos de los siglos. Al grado que tramaron escenas de efusión de sangre en este mundo, así saldrán a esa resurrección que es como el lago de fuego y azufre.
“Algunos saldrán a las llamas eternas de Dios, porque Dios mora en llamas eternas; y algunos saldrán a la condenación de su propia suciedad, que es un tormento tan intenso como el lago de fuego y azufre.” (Documentary History of the Church, tomo 6, pág. 317.)
Es infructuosa, cuando mucho, la especulación tocante a los hijos de perdición. Algunos han consignado a Judas Iscariote a este destino, basándose en ciertos pasajes de las Escrituras. (Véase Juan 12:6; 6:70; 17:12; Hechos 1:20.) El presidente Joseph F. Smith duda de esta interpretación:
“Tengo en mi mente la fuerte impresión de que ninguno de los discípulos poseía la luz, conocimiento o sabiduría suficientes, al tiempo de la crucifixión, ni para su exaltación ni para su condenación; porque más adelante fue cuando se abrió su mente para comprender las Escrituras y fueron investidos con poder de lo alto, sin lo cual no eran más que niños sin conocimiento, en comparación con lo que más tarde llegaron a ser bajo la influencia del Espíritu.” (Smith, Gospel Doctrine, pág. 433.)
El homicida.
El apóstol Juan escribió que “ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 Juan 3:15). El homicida se niega a sí mismo la salvación en el reino celestial, y en este respecto no puede ser perdonado por su crimen.
El caso del primer homicidio es instructivo. Aun cuando los padres de Caín le habían enseñado plenamente el evangelio, éste “amó a Satanás más que a Dios”. Se tomó rebelde, “carnal, sensual y diabólico” Caín iba a llegar a ser el padre de las mentiras de Satanás, y a ser llamado perdición. Su pecado culminante fue el asesinato de su hermano Abel, cosa que llevó a cabo mediante un convenio secreto con Satanás y para apoderarse de los bienes de Abel. Como castigo, el Señor condenó al inicuo Caín a ser un fugitivo y vagabundo, y colocó sobre él una marca que revelara su identidad.
De un libro escrito por Lycurgus A. Wilson sobre la vida de David W. Patten procede un interesante relato sobre la deplorable persona de Caín. Cito de este libro un extracto de una carta de Abraham O. Smoot, en la cual hace memoria de la narración de David Patten acerca de haber conocido a “una persona muy notable que se había identificado como Caín”
“Mientras iba sobre mi mula, repentinamente me di cuenta de un personaje algo extraño que caminaba a mi lado… Su cabeza llegaba casi a la altura de mis hombros, estando yo sentado en la silla de montar. No llevaba puesta ropa alguna, sino que estaba cubierto de pelo. El color de su piel era sumamente obscuro. Le pregunté dónde vivía, y me contestó que no tenía hogar; que era vagabundo en la tierra e iba de acá para allá. Dijo que era un ser muy miserable, que sinceramente había procurado la muerte durante su jornada en la tierra, pero que no podía morir; y que su misión era destruir las almas de los hombres. Cuando se expresó de esta manera, lo reprendí en el nombre del Señor Jesucristo y en virtud del santo sacerdocio, y le mandé que se apartara de allí, e inmediatamente se alejó de mi vista.” (Lycurgus A. Wilson, Life of David W. Patten, Salt Lake City: Deseret News 1900, pág. 50.)
El gran rey David fue otro personaje de las Escrituras culpable de homicidio, y esto en relación con el adulterio. Todos los días de su vida subsiguiente buscó el perdón de su crimen atroz. Algunos de los Salmos nos pintan la angustia de su alma; sin embargo, David todavía está pagando por su crimen. No recibió la resurrección al tiempo de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro declaró que su cuerpo yacía aún en el sepulcro. (Véase Hechos 2:29-34.)
El presidente Joseph F. Smith hizo el siguiente comentario concerniente a la situación de David:
“Mas hasta David, aun cuando culpable de adulterio y de la muerte de Urías, recibió la promesa de que su alma no permanecería en el infierno, que significa, según yo lo entiendo, que hasta él se salvará de la segunda muerte.” (Smith, Gospel Doctrine, pág. 434.)
El profeta José Smith recalcó la gravedad del pecado de homicidio, tanto para David como para todos los hombres, y el hecho de que no tiene perdón.
“El asesino, por ejemplo, uno que derrama sangre inocente, no puede recibir perdón. David solícitamente procuró el arrepentimiento de las manos de Dios con lágrimas, por el asesinato de Unas; pero no pudo lograrlo, sino por medio del infierno: le fue prometido que su alma no permanecería para siempre en el infierno…
“Aun cuando rey, David nunca tuvo el espíritu y poder de Elías el Profeta ni la plenitud del sacerdocio; y el sacerdocio que recibió, y el trono y reino de David, le serán quitados y dados a otro cuyo nombre será David, y que ha de ser levantado de su linaje en los últimos días.” (Smith, Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 419.)
Tal vez una de las razones por las cuales el homicidio es tan abominable es que el hombre no puede restaurar la vida. A él le es concedida su vida terrenal, en el curso de la cual puede arrepentirse y prepararse para la eternidad; y si uno de sus semejantes pone fin a su vida, y de esa manera limita su progreso imposibilitando su arrepentimiento, sería un hecho horrendo, una responsabilidad tremenda que el asesino tal vez no podrá expiar en los días de su vida.
Desde luego, tanto las leyes del país, como las de Dios, reconocen una diferencia notable entre el asesinato u homicidio premeditado, y el homicidio impremeditado. En igual manera lamentable los hombres se privan unos a otros de la vida en épocas de guerra. Algunos de nuestros jóvenes concienzudos se han sentido inquietos y preocupados porque se les ha obligado a matar. Hay circunstancias mitigantes, pero ciertamente la culpa y responsabilidad descansan gravosamente sobre la cabeza de aquellos que provocaron la guerra, a causa de la cual se hizo necesario matar. Es concebible que aun en la guerra pueda haber ocasiones en que haya una opción legítima, y se podría tomar prisioneros a los combatientes enemigos, más bien que quitarles la vida.
He aquí un extracto del mensaje de la Primera Presidencia fechado el 6 de abril de 1942:
“El mundo entero se halla envuelto en una guerra que parece ser la peor de todas las épocas. La Iglesia es una iglesia mundial. Tiene miembros devotos en ambos campamentos. Son los inocentes instrumentos de guerra de sus países guerreantes. De ambos lados creen que están luchando por el hogar, la patria y la libertad. En uno y otro caso, nuestros hermanos ruegan al mismo Dios, en el mismo nombre, que se les conceda la victoria. Ambos lados no pueden estar completamente en lo justo; tal vez ninguno de los dos esté libre del error. Dios, en su propio y debido tiempo, y de acuerdo con su propia voluntad soberana, determinará la justicia y rectitud del conflicto; pero no tendrá por responsables del conflicto a los inocentes instrumentos de la guerra, nuestros hermanos en armas. Se trata de una crisis mayor en la vida del hombre en el mundo. Dios lleva el timón.”
Aun entre los que matan intencionalmente hay grados y categorías. Tenemos a los Herodes y a los Eichmann y a los Nerones, que matan por placer sádico. Hay quienes matan en su ebriedad, en un arranque de cólera, por rencor, por celos. Hay quienes matan para aventajar, por poder, porque temen. Los hay quienes matan por placer. Estos ciertamente recibirán distintos grados de castigos en la otra vida. El castigo terrenal adecuado para este crimen está expresado claramente en las Escrituras y se aplica a todas las épocas del mundo. Dicho castigo es la prerrogativa y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, en vista de que ninguna persona desautorizada puede tomar la ley en sus propias manos y quitarle la vida a uno de sus semejantes:
“El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre (Génesis 9:6).
“El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá (Éxodo 21:12).
“Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte” (Levítico 24:17).
“No matarás; mas el que matare, morirá” (D. y C. 42:19).
Es de lamentarse, también, que haya personas que, cuando finalmente se les sorprende en su desfalco, en la mal versión de fondos, en graves transgresiones relacionadas con la inmoralidad y las cuales afectan familias y amigos, así como en otros pecados, empiecen a pensar en el suicidio. Hay veces en que la tentación hacia el suicidio viene cuando una persona se siente agobiada por la angustia de haber perdido a alguien, o porque se siente incapaz de hacer frente a las situaciones difíciles con que tropieza y resolverlas. ¡Poner fin a todo! Pero este grave crimen no le pone fin. En sus cinco sentidos, sólo a un necio se le ocurriría privarse de su vida.
La iglesia y el homicida.
Ocasionalmente ha habido personas que han cometido homicidio, que vienen a la Iglesia para solicitar el bautismo, después de haber llegado a una comprensión parcial de la enormidad de su delito. Los misioneros no bautizan, a sabiendas, a tales personas. Más bien que asumir esta fuerte responsabilidad, refieren el problema a su presidente de misión, el cual a su vez deseará consultar el asunto con la Primera Presidencia de la Iglesia. Este procedimiento concuerda con el comentario que hizo José Smith concerniente al homicida, y particularmente a los que dieron muerte al Salvador:
“S. Pedro se refirió al mismo tema el día de Pentecostés, pues la multitud no recibió la investidura que había recibido Pedro; pero algunos días después de haber preguntado el pueblo: ‘Varones hermanos, ¿qué haremos?’, Pedro predicaba: ‘Sé que por ignorancia lo habéis hecho’, hablando de la crucifixión del Señor. No les dijo ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados’; sino que les hizo esta exhortación: ‘Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio’.
“Así es con los asesinos. Aquéllos no podían ser bautizados para la remisión de pecados, porque habían derramado sangre inocente.” (Ibid., págs. 419, 420).
Para los miembros de la Iglesia la palabra es clara:
“Y ahora, he aquí, hablo a la Iglesia. No matarás; y el que matare no tendrá perdón en este mundo ni en el venidero” (D. y C. 42:18).
“Y sucederá, que si de entre vosotros alguien matare, será entregado para ser castigado, de acuerdo con las leyes del país; porque recordad que no tiene perdón; y será comprobado de acuerdo con la ley del país” (D. y C. 42:79).
Cuando un miembro de la Iglesia es declarado culpable de homicidio o lo que parece ser semejante a este terrible crimen, se debe dar consideración a la excomunión, que en la mayor parte de los casos es el castigo requerido.
Evítense los primeros pasos.
Aun de los pecados imperdonables hay que arrepentirse. El homicida no tiene en él vida eterna permanente, pero un Dios misericordioso concederá a toda alma un premio adecuado por cada obra buena que haga. Dios es justo. El compensará todo esfuerzo que tienda a obrar bien, a arrepentirse, a vencer el pecado. Se justifica aun al asesino en su arrepentimiento, en la enmienda de sus costumbres y en la acumulación de un balance favorable en su haber.
Cuánto mejor es evitar los pasos que conducen al pecado imperdonable. De modo que, como medida preventiva contra el homicidio, uno debe evitar la ira y el odio, la avaricia y la codicia, así como cualquiera de los otros impulsos que pudieran encender la llama del acto. Nefi dijo que sus hermanos eran homicidas de corazón. Usualmente uno cometerá el acto muchas veces en sus pensamientos, antes de perpetrar deliberadamente el crimen en la realidad.
Así mismo, el miembro prudente de la Iglesia no dará el primer paso que lo apartará de la Iglesia, como lo hacen muchos mediante la apostasía. Más bien, orará frecuente y regularmente, leerá las Escrituras y por regla general se conservará cerca del Señor. Cumplirá diligentemente con sus deberes en la Iglesia y en el hogar, y seguirá el consejo de sus directores espirituales. Si hace esto, siempre podrá arrepentirse de sus pecados a medida que recorre el camino que conduce hacia arriba; jamás se aproximará al pecado imperdonable; nunca se acercará al punto irreversible.