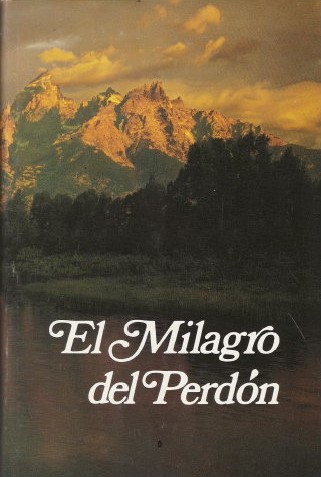Capítulo 18
Perdonad para que seáis perdonados
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. —Mateo 6:14,15
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. —Mateo 6:12
La exaltación, el pináculo del deseo apropiado del hombre, viene a él únicamente si es puro y digno, y si se ha perfeccionado. En vista de que el hombre es débil y pecaminoso, debe ser purificado antes que pueda alcanzar el estado exaltado de vida eterna, y esta purificación de los pecados personales viene sólo por medio del perdón que sigue del arrepentimiento.
En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona:
¿Cuál es la mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca desde luego como indispensable: Uno debe perdonar para ser perdonado. La oración que el Señor dio como modelo recalca esto:
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” (Mateo 6:9-13. Cursiva del autor).
El Salvador volvió inmediatamente a su mensaje como si no hubiera hecho suficiente hincapié en él. Ahora lo fortaleció en el sentido positivo, así como en el negativo, y expuso razones además del mandamiento implícito.
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial;
“mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15).
El Señor debe haber considerado esto como principio fundamental. Mucho antes El había hecho la misma declaración a su pueblo en el hemisferio occidental, por conducto de su gran profeta, Alma, cuando se declaró en palabras comparables:
“Y os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros; porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, el tal ha traído sobre si la condenación” (Mosíah 26:31).
El perdón debe ser sincero.
El mandamiento de perdonar, y la condenación que sigue cuando no se hace, no podría expresarse con mayor claridad que en esta revelación moderna dada al Profeta José Smith:
“En la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón; y por esta maldad fueron gravemente afligidos y castigados.
“Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros; pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado.
“Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres” (D. y C. 64: 8-10).
Tómese nota de lo que dice el Señor acerca del perdón inadecuado por parte de sus discípulos en días anteriores. No se declara precisamente cuáles fueron sus padecimientos, pero las aflicciones y castigos fueron graves.
Tenemos ante nosotros esa lección hoy día. Muchas personas, cuando tienen que efectuar una reconciliación con otras, dicen que perdonan; pero continúan abrigando rencores, continúan sospechando de la otra parte, continúan dudando de la sinceridad del otro. Esto es un pecado, porque cuando se ha efectuado una reconciliación y se declara que ha habido arrepentimiento, cada cual debe perdonar y olvidar, reconstruir inmediatamente los cercos que se hayan derribado y restaurar la compatibilidad anterior.
Los primeras discípulos aparentemente expresaron palabras de perdón y superficialmente hicieron el ajuste requerido, mas “no se perdonaron unos a otros en su corazón”. Esto no constituyó un perdón, antes tenía la apariencia de hipocresía, engaño y fingimiento. Como se indica en la oración modelo de Cristo, debe ser un acto del corazón y una depuración de la mente de la persona. Perdonar significa olvidar. Cierta mujer había “efectuado” una reconciliación en una rama y había dado los pasos físicos y hecho las declaraciones verbales para indicarlo, y de su boca habían salido las palabras de perdón. Entonces con ojos centelleantes afirmó: “La perdonaré, pero mi memoria es imborrable. Jamás olvidaré.” Su ajuste fingido no valía nada y era infructuoso. Aun retenía el rencor. Sus palabras de amistad eran como la tela de araña, su cerco reconstruido era como de paja y ella misma continuaba sufriendo porque no había paz en su mente. Peor todavía, quedaba “condenada ante el Señor”, y permanecía en ella un pecado mayor aún que en aquella que, según decía, la había perjudicado.
Poco comprendió esta mujer antagónica que no había perdonado en ningún sentido; sólo había aparentado. Estaba dando voces al aire sin lograr provecho alguno. En el pasaje que acabamos de citar, la frase en su corazón tiene un significado profundo. Debe haber una depuración de los sentimientos, los pensamientos y rencores. Las simples palabras para nada sirven.
“Pues he aquí, si un hombre, siendo malo, presenta una dádiva, lo hace de mala gana; de modo que le es contado como si hubiese retenido la dádiva; así que se le tiene por malo ante Dios” (Moroni 7:8).
Henry Ward Beecher expresó el concepto de esta manera: “Puedo perdonar, pero no puedo olvidar, es otra manera de decir no puedo perdonar.”
Podríamos agregar que a menos que una persona perdone las faltas de su hermano con todo su corazón, no es digno de participar de la Santa Cena.
“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
“Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen” (1 Corintios 11:29,30).
No se debe acosar a los transgresores.
Algunas personas no solamente no pueden o no quieren perdonar y olvidar las transgresiones de otros, sino que se van hasta el otro extremo de acosar al presunto transgresor. He recibido muchas cartas y llamados de individuos que están resueltos a tomar la espada de la justicia en sus propias manos y suponen que es de su incumbencia ver de que el transgresor sea castigado. “Ese hombre debe ser excomulgado—declaró una mujer—y no voy a descansar hasta que sea castigado debidamente.” Otro dijo: “No puedo estar en paz mientras esa persona sea miembro de la Iglesia.” Una tercera persona manifestó: “Jamás entraré en la capilla mientras a ese individuo se le permita pasar. Quiero que se le llame a juicio para ver si es digno de ser miembro.” Un hombre hasta viajó repetidas veces a Salt Lake City y escribió numerosas y extensas cartas para protestar en contra del obispo y del presidente de estaca que no habían impuesto una disciplina sumaría a una persona que, según él declaraba, estaba violando las leyes de la Iglesia.
A tales personas que quieren tomar la ley en sus propias manos, nuevamente leemos la declaración positiva del Señor: “En él permanece el mayor pecado” (D. y C. 64:9). La revelación continúa diciendo: “Y debéis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios entre mí y ti, y te premie de acuerdo con tus hechos” (D. y C. 64:11). Una vez que se hayan comunicado debidamente las transgresiones manifiestas a los correspondientes oficiales eclesiásticos de la Iglesia, el individuo puede dar por cumplida su parte en el caso y dejar la responsabilidad en manos de los oficiales de la misma. Si los oficiales de referencia toleran el pecado en las filas, es una responsabilidad espantosa la que asumen, y tendrán que responder por ella.
Una mujer solía llamarme cada semana para preguntar si ya habían excomulgado al que había sido su hijo político. Le dije que dejara el asunto por la paz; que ella había cumplido con su deber en forma completa cuando hizo saber lo ocurrido a las autoridades apropiadas, y ahora convenía que lo olvidara y dejara el asunto de la disciplina en manos de los oficiales correspondientes. Otra mujer rencorosa, tan resuelta estaba de ver que a su marido divorciado se le impusieran los castigos más severos, que casi perdió la razón. Era palpable que la motivaba la venganza, no la justicia. Ella misma tenía sus propios problemas, pero los pasaba por alto en su frenesí de buscar venganza.
Otra pareja había pasado por muchas dificultades que por fin ocasionaron el divorcio. La mujer había admitido su pecado de infidelidad, y por conducto de su obispo había hecho todo lo posible para efectuar un ajuste, y se había vuelto a casar en lo que parecía ser un matrimonio feliz. El hombre, por otra parte, se había mostrado sumamente exigente y parecía estar resuelto a lograr que se le disciplinara severamente. Llevó su caso de una autoridad a otra, repitiendo todas las debilidades y excentricidades de ella, ampliándolas con toda prolijidad y exigiendo que la Iglesia tomara las medidas necesarias.
De él procedieron rencorosas vituperaciones e impías calumnias. Citaba pasajes de las Escrituras; citaba el manual; repetía los reglamentos y prácticas de la Iglesia en tales asuntos. Parecía obsesionarlo la venganza. Fue necesario decirle: “Usted cumplió totalmente con su deber cuando comunicó las malas acciones a la autoridad correspondiente. No hay necesidad de que usted siga instando el asunto.” Cuando persistió, finalmente hubo necesidad de decirle que a menos que desistiera, podría procederse en contra de él. Para algunos la venganza es dulce, pero “mía es la venganza, dice el Señor”. Repetimos, aquel que no perdona es peor que el ofensor original.
La venganza es ajena al evangelio.
El espíritu de venganza, de represalia, de sentir rencor, es completamente ajeno al evangelio del benigno y misericordioso Jesucristo. Aun la antigua ley mosaica, que usualmente se considera ser más estricta, prohibía este espíritu. Desde el Sinaí y el desierto llega a nosotros este mandamiento imperecedero, siempre pertinente en cualquier época:
“No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.
“No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado.
“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová” (Levítico 19:16-18).
También el apóstol Santiago amonesta a no ser rencorosos: “Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta” (Santiago 5:9). Y alguien ha dicho: “Una de las cargas más pesadas que el hombre puede llevar a cuestas es la del rencor.”
En medio de las voces discordantes de odio, rencor y venganza, tan frecuentemente expresadas en la actualidad, el quieto murmullo del perdón llega como bálsamo sanador. No es menos el efecto que surte en el que perdona.
“Uno de los gloriosos aspectos de los principios del perdón es el efecto purificador y ennoblecedor que su aplicación surte en la personalidad y el carácter del que perdona. Alguien sabiamente dijo: “El que no ha perdonado un mal o un perjuicio no ha conocido todavía una de las alegrías más sublimes de la vida.” El alma humana raras veces asciende a esas alturas de fuerza y nobleza como cuando deja de lado todo resentimiento y perdona los errores y la malicia. (Del Mensaje de las Maestras Visitantes, octubre de 1963.)
La represalia ciertamente no es arrepentimiento, mas el padecimiento de indignidades puede ser, por otra parte, el camino que conduce a esa meta. El incomparable Sermón del Monte del Señor proporciona la mejor manera, una que es sin venganza o represalia. También dijo el apóstol Pablo a los romanos:
“No paguéis a nadie mal por mal… No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:17,19).
Benito Espinosa lo expresa de esta manera:
“El que desea vengar injurias por medio del odio recíproco vivirá en la miseria. Pero aquel que se esfuerza por ahuyentar el odio por medio del amor, lucha con gusto y confianza; resiste igualmente a uno o a muchos hombres, y casi ni necesita la ayuda de la fortuna. Aquellos a quienes él domina se rinden alegres, no por falta de fuerza, sino por el aumento de la misma.”
No juzguéis.
Un hombre se presentó con su esposa que había cometido un error, y después de ser disciplinada, suspendiéndole sus derechos, se burló de ella diciendo: “Y ahora, ¿qué te parece? No puedes participar de la Santa Cena. ¿Verdad que ahora te pesa no haberme escuchado?” Mientras este marido despreciable estaba juzgando, me hizo pensar en aquellos hombres perversos que trajeron la mujer adúltera al Señor, cuya blanda respuesta hace huir a todo ese tipo de acusadores: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7). Las Escrituras son sumamente estrictas con los que juzgan sin autoridad. El propio Señor lo expresó clara y enfáticamente:
“No juzguéis, para que no seáis juzgados.
“Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido” (Mateo 7:1,2).
El Señor juzgará con la misma medida con que nosotros midamos. Si somos severos, no debemos esperar otra cosa sino severidad. Si somos misericordiosos con los que nos ofenden, El será misericordioso con nosotros en nuestros errores. Si no perdonamos, Él nos dejará revolcándonos en nuestros propios pecados.
Aun cuando las Escrituras son precisas en su declaración de que se medirá al hombre con la misma medida con que él mida a sus semejantes, la imposición del juicio, a pesar de ser merecido, no es de la incumbencia del miembro, sino de las autoridades correspondientes de la Iglesia y del estado. En el último análisis, es el Señor quien efectuará el juicio.
Cuando se ordena al obispo para que desempeñe ese cargo, él queda constituido en “juez en Israel” para con los de su propio barrio, pero no así con los que no se hallan bajo su jurisdicción. El presidente de estaca, al ser apartado, queda constituido en juez de los miembros de la estaca a quienes él va a presidir. En igual manera un presidente de rama y un presidente de misión tienen responsabilidades algo similares. Las Autoridades Generales, desde luego, tienen jurisdicción general, y es su deber hacer juicio en ciertos casos.
El Señor puede juzgar a los hombres por sus pensamientos así como por lo que dicen y hacen, porque El conoce aun las intenciones de su corazón; pero no sucede otro tanto con el ser humano. Oímos lo que las personas dicen, vemos lo que hacen, pero como no podemos discernir sus pensamientos o intenciones, a menudo juzgamos equivocadamente si tratamos de sondear el significado y motivo de sus acciones y les fijamos nuestra propia interpretación.
La persona que juzga a otra, con igual probabilidad juzgará a quienes dirigen en la Iglesia, a menudo provocando con ello desacuerdo y contención en nuestros barrios y ramas. Sin embargo, no es el espíritu de juicio lo que se requiere, sino el espíritu de perdón; perdón y comprensión. Si aquellos que parecen estar tan perturbados por los actos de sus autoridades sólo oraran al Señor con íntegro propósito de corazón, diciendo constantemente: “Hágase tu voluntad”, y “Padre, guíame rectamente y podré aceptar”, su actitud cambiaría y volverían a la felicidad y a la paz.
Aquellos que tienen la tendencia de constituirse en jueces de otros deben leer una y otra vez estas palabras del apóstol Pablo a los romanos:
“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo.
“Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
“¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?” (Romanos 2:1,3).
El principio de no juzgar que expuso el Redentor no es un programa que se compone de un solo hecho, es un requisito diario de la vida. Él nos dice que primero purifiquemos nuestros propios errores, que quitemos de nosotros esas faltas que son del tamaño de la viga. Entonces, y sólo hasta entonces, hay justificación para que uno se fije en las excentricidades o debilidades de otro.
“¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
“¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?” (Mateo 7:3,4).
Estos pasajes no deberían dejar lugar a duda alguna en la mente de ninguno. La desigualdad entre la viga y la paja es impresionante. Una paja es una arista pequeña de la hierba, mientras que la viga es usualmente un madero o metal grande y fuerte que se extiende de pared a pared para sostener el peso del techo del edificio. Cuando a uno lo agobian debilidades y pecados del tamaño de una viga, ciertamente es maldad olvidarse de su propia situación difícil mientras convierte en montañas los errores del tamaño de un grano de arena que su hermano ha cometido.
Nuestra visión se empaña por completo cuando no tenemos un espejo en el cual podemos examinar nuestras propias faltas y sólo buscamos las debilidades de otros. Cuando seguimos las instrucciones del Señor, nos hallamos tan ocupados en perfeccionarnos a nosotros mismos, que llegamos a comprender que las faltas de otros son pequeñas en comparación. Debemos formar, pues, el agradable hábito de reducir al mínimo las debilidades de otros y con ello aumentar nuestras propias virtudes.
El que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe viajar. Esta es una verdad que el Salvador enseñó en la parábola del siervo inclemente que pidió que se 1e perdonara, pero obró sin misericordia con aquel que solicitó su perdón (véase Mateo 18:23-25).
Es interesante notar la diferencia en las deudas. El siervo malvado debía diez mil talentos, y a él se le debían cien denarios. El diccionario bíblico dice que un talento equivale a 21.600 gramos de plata, mientras que un denario es sólo cuatro gramos de plata. Así que en la parábola, el siervo malvado que debía diez mil talentos, y que suplicó que se le concediera tiempo y misericordia, estaba condenando y encarcelando, por no pagar su deuda, al hombre que le debía una suma relativamente mezquina, una 540.000a parte de su propia deuda. ¿No dijo el apóstol Pablo que usualmente somos culpables de las mismas transgresiones y errores de los cuales acusamos a nuestros semejantes y los condenamos?
En una ocasión me vi en esta situación de “talentos y denarios”, de “viga y paja”, cuando un esposo ofendido finalmente persuadió a su esposa adúltera a que lo acompañara a mi oficina. Ella admitió su culpa, pero se justificó a sí misma por haber perdido el interés en su propio hogar, con el hecho de que su esposo era tan justo, recto y honorable, que le provocaba un complejo de inferioridad. Le pregunté qué era lo que él hacía para perturbarla y justificarla en abandonar su hogar, sus niños y su marido. Eran pocos los defectos que ella pudo hallar en él. Le proporcionaba un buen sustento, era un buen padre, bondadoso y considerado, buen miembro de la Iglesia, pero por causa de que ella tenía malas tendencias y pensamientos impuros, se sentía inferior. En ella estaba la viga; suya era la deuda de diez mil talentos; en él, la paja y la deuda de cien denarios.
No hay escape si no se perdona.
Si las faltas de dos personas son más o menos iguales, si la viga estorba la visión del uno así como del otro, esto tampoco constituye una justificación para que exista una actitud egoísta de negarse a perdonar. Teniendo esto presente, una vez escribí a una mujer, con la cual previamente había tenido ocasión de discutir extensamente sus problemas familiares. Le había dado algunos consejos en mi deseo de impedir que continuara la falta de comprensión y evitar una separación o divorcio. Después de algunas semanas, escribió que aceptaría mi decisión. Le respondí en parte lo siguiente:
“No es mía la decisión; de ustedes depende llegar a una determinación. Ustedes tienen su libre albedrío. Si están resueltos a divorciarse, suya es la responsabilidad, suyos los sufrimientos, si no están dispuestos a hacer algún ajuste. Cuando hablé con usted, entendí que se habían perdonado el uno al otro, y que de allí en adelante empezarían a formar una vida hermosa. Aparentemente me equivoqué. Parece que todas mis amonestaciones y ruegos entraron por un oído y salieron por el otro. Quiero que sepa que no justifico en su esposo cosa alguna que sea mala, pero comprendí, en todo lo que hablamos, que él no tenía toda la culpa. Todavía no he podido sentir que usted había depurado por completo el egoísmo de su propia alma. Lo que sí sé es que dos personas, con la inteligencia y madurez que ustedes parecen tener, podrían disfrutar de una vida gloriosamente feliz, si los dos empezaran a permitir que sus intereses tendieran a favorecer al otro, más bien que satisfacer su propio egoísmo.
“El prófugo nunca se escapa. Si dos personas, egoístas y ensimismadas, y sin el espíritu del perdón, se escapan la una de la otra, no pueden huir de sí mismas. La enfermedad no se cura con la separación o el divorcio, y con toda certeza seguirá siendo parte de futuros matrimonios. Debe eliminarse la causa. Siendo jóvenes, no es difícil que los dos se vuelvan a casar. Cada uno de ustedes probablemente llevará al siguiente matrimonio todas las debilidades, pecados y errores que actualmente los acompañan, a menos que se arrepientan y se transformen. Y si van a cambiar su vida para el bien del nuevo cónyuge, ¿por qué no para el bien del que ahora lo es?
“Tal vez ustedes habrán pensado que su hogar es el único que se ha visto frustrado por causa de problemas. Conviene que ustedes sepan que la mayor parte de las parejas tienen desavenencias, pero muchos resuelven sus problemas en lugar de permitir que éstos los abrumen. Muchas esposas han llorado amargamente, y muchos maridos han pasado largas horas sin poder dormir, pero gracias al Señor, grandes números de estas personas han tenido la prudencia suficiente para resolver sus dificultades.”
Continué mi carta diciendo:
“Los socios se conservan unidos en un negocio por muchos años. Podrán ser tan diferentes como el pez y el ave, pero por motivo de que existe una razón competente y compensadora para que se entiendan el uno al otro, pasan por alto las debilidades, se fortalecen a sí mismos y se ponen a trabajar juntos. Raras veces disuelven una sociedad, a causa de lo cual los dos se perjudicarían grave y económicamente si tal hicieran.
“Un matrimonio celestial constituye mucho más por qué luchar y vivir y ajustarse que cualquier otro arreglo económico, o lucrativo, o benéfico, que pudieran tener entre sí dos socios.
“Ahora bien, mis amados amigos… el asunto está en sus manos. Pueden hacer lo que deseen, pero les advierto que la dificultad es de mayor trascendencia de lo que piensan, y que no se va a remediar fácilmente con el divorcio. También les advierto que, bien sea que se separen o sigan viviendo juntos, los rencores, odios y aborrecimientos los dañarán, los ulcerarán y envenenarán, y los reducirán a la nada. Lo que urge ante todo es que se dominen a sí mismos.”
El veneno del rencor.
En la carta de referencia mencioné el rencor y el odio, que tan frecuentemente acompañan al espíritu que no perdona. El rencor envenena principalmente al que lo abriga en su corazón. Engendra el odio, y “todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” (1 Juan 3:15).
Por regla general, el que es aborrecido ni siquiera se entera de cuán rencorosa es la animosidad que contra él se dirige. Puede dormir en la noche y disfrutar de una paz razonable; pero el que aborrece se asila de personas buenas, marchita su corazón, empequeñece su alma, se convierte a sí mismo en un desdichado pigmeo.
Usualmente tal persona pone en circulación sus dificultades, sus prejuicios y sus odios, por lo que sus semejantes lo estiman menos aún que a aquel que siempre tiene que estar hablando de sus malestares físicos y detallando las operaciones que le han practicado. Llega a ser aburrido, y la gente se fastidia de sus arengas. Sólo los buenos modales impiden que la gente huya cuando se presenta el quejumbroso, el aborrecedor, el crítico.
Conocí a un hombre que no dejaba pasar la ocasión para criticar a uno de sus colegas porque no asistía a la reunión sacramental semanal. Sus denuncias y condenación eran vituperantes y frecuentes. Más tarde observé que este mismo crítico empezaba a ausentarse con frecuencia de su reunión sacramental y parecía que en cada caso podía justificar su falta. Sin embargo, no había hecho concesión alguna a su hermano en situaciones similares. ¿No es el chismoso el que menos puede tolerar a otro chismoso? ¿No es el crítico el que más duramente juzga a otros críticos?
Ni el Señor ni su Iglesia justifican la comisión de maldad alguna por parte de ninguno de nosotros. Sin embargo, si cada cual conserva puro su propio corazón, libre de rencor su propia mente y sirve al Señor con toda su alma, mente, fuerza y corazón, puede estar en paz. Puede estar seguro de que todas las demás almas, así como él mismo, tendrán que pagar el precio completo por sus malos actos y recibirán el galardón correspondiente por sus buenos hechos.
“Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos” (Eclesiastés 9:11).
Nuestra misión consiste en salvar, no en perjudicar ni destruir. Es realmente lamentable que las personas no siempre son discretas ni diplomáticas en sus tratos con los demás. Hay ocasiones en que las mejores personas, y hasta los mejores directores de la Iglesia, aun cuando con las más finas intenciones, ofenden y lastiman involuntariamente. Esto me ha sucedido con frecuencia en mi obra.
Sin embargo, ni las ofensas reales o imaginadas recibidas de otros, sean directores o no, justifican el espíritu de egoísmo, celos, recriminación y resentimiento que enciende, y en seguida atiza, las contenciones y la hostilidad. Es este mismo espíritu, fomentado por los sentimientos ofendidos y desprecios imaginados, lo que causa divisiones y rencillas en los barrios y ramas. En ocasiones los miembros de los barrios, ramas y estacas impugnan los hechos y motivos de los que dirigen, y les causan resentimiento, cuando más bien estos miembros deberían ser comprensivos y perdonar y mostrarse dispuestos a apoyar a las autoridades y aceptar su consejo.
Conocí a un hombre que había tenido una disputa con su vecino por causa del agua y la manera de llenar una zanja que regaba los dos campos. Aumentó el odio entre ellos a tal grado que se espiaban como halcones. Si uno iba a la Iglesia, el otro se quedaba en casa. Si uno iba al pueblo, el otro permanecía en el campo para no tener que verle la cara. Si inesperadamente se encontraban, se daban la mano por puro cumplimiento. Se impugnaban mutuamente sus motivos y cada cual interpretaba todo buen acto intencional del otro como algo que hacía con fines ocultos. Cuando a uno le dieron un nombramiento en la Iglesia, el otro y su familia dejaron de ser activos. Al efectuarse una reorganización, y se honró a la otra familia con responsabilidades, la familia que previamente había sido activa ahora no podía ser inducida a que cumpliera con sus deberes.
Conocí a un presidente de estaca que fue relevado antes que él deseara ser reemplazado. Se volvió sumamente rencoroso y expresó su encono ausentándose de los servicios de la Iglesia, criticando a las autoridades que lo habían relevado y después, gradualmente, a los que lo habían reemplazado y, por último, a la Iglesia que ahora él estaba perjudicando. Más y más fue descendiendo hasta la apostasía. Su mala voluntad y odios sólo lo perjudicaron a él. La estaca siguió prosperando.
Es grave el daño que sufre aquel que se convierte en crítico y se constituye en juez, especialmente si critica a las autoridades de la Iglesia que el Señor ha designado. Desde la época de la crucifixión ha habido decenas de millares de hombres que el Salvador ha llamado para ocupar puestos de responsabilidad, ninguno de los cuales ha sido perfecto; y sin embargo, todos son llamados del Señor, y los deben apoyar y sostener aquellos que quieren ser discípulos del Señor. Ese es el espíritu verdadero del evangelio.
Es de lamentarse hasta qué extremo los individuos se dejan llevar por sus preocupaciones en cuanto a los hechos de sus autoridades. Estoy seguro de que si tales personas orasen al Señor con todo su corazón y mente y voz, diciendo constantemente: “Hágase tu voluntad” y “Padre, condúceme rectamente y podré aceptar”, su actitud cambiaría y volverían a. la felicidad y la paz.
Incomprensión.
Hay muchas razones para no juzgar a nuestros semejantes, aun aparte del mandamiento del Señor. Una de las más significativas es que usualmente no conocemos. Una composición de la pluma de Thomas Bracken, a la cual ha dado música nuestro propio compositor, Evan Stephens, contiene un mensaje tan potente en este respecto, que deseo citar de ella algunos extractos:
Incomprensión. Impresiones falsas apañamos
que al pasar los años a ellas más nos aferramos.
Incomprensión. Almas pobres hay de visión tan limitada,
que suelen valorar gigantes con medida cercenada.
Incomprensión. Cuán a menudo a frioleras reaccionamos.
La palabra inopinada o desprecio imaginado
destruyen años de amistad y nos aislamos,
y la llaga nuestras almas ha cegado.
Incomprensión. Incomprensión.
¡Oh Dios, concede al ser humano claridad,
o que sepa él juzgar con menor severidad
donde no alcanza a ver!
El Señor puede juzgar a los hombres por sus pensamientos así como por lo que dicen y hacen, porque El conoce hasta las intenciones de su corazón; pero no sucede otro tanto con nosotros los humanos. Oímos lo que otros dicen, vemos lo que hacen, pero no siempre podemos decir lo que piensan ni cuáles son sus intenciones. Por tanto, a menudo juzgamos equivocadamente si tratamos de sondear su significado y le damos nuestra propia interpretación.
Perdón es el ingrediente milagroso que asegura la armonía y el amor en el hogar o en el barrio. Sin él sólo hay contención. Sin comprensión y perdón viene la disensión, sigue la falta de armonía y esto engendra la deslealtad en los hogares, en las ramas y en los barrios. Por otra parte, el perdón armoniza con el espíritu del evangelio, con el Espíritu de Cristo. Este es el espíritu que todos debemos poseer si queremos recibir el perdón de nuestros propios pecados y hallarnos sin culpa ante Dios.