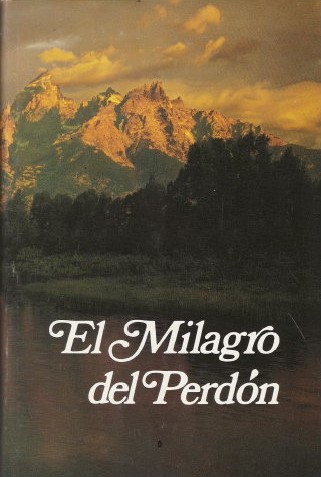Capítulo 19
…como Perdonamos a nuestros deudores
Perdona, oh hombre, a tu mortal contendiente, no le quieras exigir diente por diente; pues todo ser que sobre esta tierra vive, si el perdón otorga, el perdón recibe.
Setenta veces siete perdonar te es mandado, pues todo ser bendito que al cielo ha llegado, a la vez que él perdona es perdonado. —Alfred Lord Tennyson
En el capítulo anterior hice hincapié principalmente en los aspectos negativos de este tema, es decir, las personas que no han sabido perdonar, y el espíritu y actitud que las acompaña. En el presente capítulo quisiera poner de relieve el aspecto positivo, indicando el gozo que viene a aquellos que verdaderamente perdonan.
Lo siguiente proviene de un mensaje de los Maestros Visitantes:
“No hay peligro en dar por sentado que nada de lo que hizo Jesús le ocasiono mayor gozo que perdonar a sus semejantes. Dio su propia vida a fin de que pueda perdonarse la transgresión de Adán y se nos exima a nosotros de las consecuencias de este acto.
“Hagamos, cada cual, un examen retrospectivo de nuestra propia vida y evoquemos la ocasión en que hemos perdonado a alguien. ¿Ha habido otro gozo que haya ocasionado mayor satisfacción? ¿ha habido sentimiento más ennoblecedor? La actitud de perdonar no da cabida a los sentimientos destructores de la pequeñez, la mezquindad, el odio o deseos de venganza. “El perdón es mejor que la venganza; porque el perdón es señal de una naturaleza apacible, mas la venganza es indicación de una naturaleza salvaje.” (Mensaje de los Maestros Visitantes, enero de 1944.)
El gran Abraham Lincoln entendió este principio mejor que la mayoría de las personas. Tenía la respuesta a muchos problemas. Su Secretario de Guerra, Edwin Stanton, era uno de estos problemas. Este escribió una fuerte reprensión a un general que lo había injuriado y acusado de favoritismo. Leyó la carta a Lincoln, el cual después de escucharla exclamó: “¡Magnífico, Stanton; le ha dicho usted lo que se merece; está perfecta!”
Al doblar Stanton la carta para ponerla dentro del sobre, Lincoln le preguntó rápidamente:
—Pero, ¿y qué va a hacer con la carta ahora?
—Enviársela.
—No, no, con eso lo echaría a perder todo—contestó Lincoln. —Archívela; así la carta conserva su filo y no hiere al otro.
Pablo y esteban perdonaron a sus enemigos.
El corazón que perdona es señal de nobleza verdadera. Consideremos la vida del apóstol Pablo. Aun cuando no haya sido perfecto, fue un hombre sumamente recto después de su conversión. Nos dio un hermoso ejemplo del perdón que se extiende a otros cuando escribió:
“Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a sus hechos” (2 Timoteo 4:14).
Estaba dispuesto a dejar el juicio y castigo en manos del Señor, el cual sería prudente y justo. A pesar de todo lo que padeció a las manos de opresores, algunos de los cuales eran sus propios falsos hermanos, no se dejó incendiar y consumir por el odio, la amargura o el rencor. Fue todo lo contrario.
Instó a los corintios a buscar los mismos rasgos que él había desarrollado tan plenamente dentro de sí (2 Corintios 11:23-28). Ahí tenemos al noble Pablo que había sufrido mucho de manos de sus contemporáneos; el mismo Pablo que había sido atormentado con azotes, que había soportado encarcelamiento en muchas prisiones; el mismo que había recibido doscientos azotes sobre sus espaldas, que había sido golpeado con varas; que había sido apedreado y abandonado, al creerlo muerto; que por tres veces había padecido naufragio y durante muchas horas estuvo luchando en las aguas; el mismo que había caído en manos de ladrones, y a quien ocultaron de sus perseguidores y le ayudaron a escapar en una canasta que bajaron por el muro; este mismo Pablo que había padecido tanto a las manos de otros llegó al fin de su vida con un corazón lleno de perdón y dijo: “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta” (2 Timoteo 4:16. Cursiva del autor).
Esteban fue otro de los que ejemplificó la naturaleza divina otorgando el perdón. Fue uno de los siete varones de buen testimonio, “llenos de fe y del Espíritu Santo” a quienes se llamó para la obra temporal de la Iglesia. Su vida se aproximó a tal grado a la línea de la perfección, que unos, “al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel” (Hechos 6:15). Tras su penetrante sermón a sus antagonistas, los hombres perversos de ese sitio, Esteban fue víctima de un asesinato intempestivo y vil por parte de los hombres que arremetieron contra él.
“Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi Espíritu.
“Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió” (Hechos 7:58-60. Cursiva del autor).
El gran ejemplo de Jesús.
El ejemplo supremo de fortaleza, bondad, caridad y perdón lo tenemos en aquel que dio el ejemplo perfecto, nuestro Salvador, Jesucristo, que a todos nos manda que lo sigamos. Toda su vida Él había sido víctima de la maldad. No bien hubo nacido, lo llevaron en secreto para salvarle la vida, de acuerdo con las instrucciones de un ángel en un sueño, y fue a parar en Egipto. Al final de una vida agitada se había sostenido con una dignidad quieta, restringida, divina, mientras hombres perversos le cubrían el rostro con sucios esputos, colmados de microbios. ¡Cuán nauseabundo! ¡Pero qué serenidad manifestó! ¡Qué dominio!
Lo condujeron a empujones y le dieron de codazos y bofetadas. ¡Ni una palabra de ira escapó de sus labios! ¡Qué dominio tenía sobre sí mismo! Le golpearon el rostro y el cuerpo. ¡Cuán doloroso! Sin embargo, se mantuvo firme, sin ninguna intimidación. Al pie de la letra siguió su propia amonestación cuando volvió la otra mejilla para que también fuese herida y golpeada.
Sus propios discípulos lo habían abandonado y huyeron. En tan difícil situación se encaró a la plebe y a quienes la incitaban. Quedó solo a la merced de sus brutales y criminales agresores y vilipendiadores.
También es difícil soportar palabras. Debe haberle sido difícil soportar las incriminaciones y recriminaciones, y oírlos blasfemar las cosas, personas, sitios y situaciones para El sagrados. A su propia, dulce e inocente madre llamaron fornicadora; sin embargo, se sostuvo firme, siempre imperturbable. Ningún apocamiento, ninguna negación, ninguna impugnación. Cuando se sobornó a testigos falsos y mercenarios para que mintieran acerca de Él, pareció no condenarlos. Tergiversaron sus palabras e interpretaron erróneamente su significado; sin embargo, permaneció tranquilo y sereno. ¿No se le había enseñado a orar por “los que os ultrajan y os persiguen”?
Fue golpeado, oficialmente azotado. Le pusieron una corona de espinas, un tormento inicuo. Se burlaron y se mofaron de Él. Padeció toda indignidad a las manos de su propio pueblo. “Vine a los míos—declaró—y los míos no me recibieron.” Se le obligó a llevar a cuestas su propia cruz, fue conducido al Calvario, clavado en una cruz y padeció dolores agudísimos. Por último, estando los soldados y sus acusadores frente a Él, dirigió la mirada hacia los soldados romanos y pronunció estas palabras inmortales: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
Debemos perdonar a pesar de todo.
Habría sido cosa fácil para Pablo, para Esteban y para el Señor Jesús ser vengativos, es decir, si no hubieran cultivado asiduamente el espíritu del perdón. Venganza es la reacción del hombre carnal, no del hombre espiritual. Entra en la vida de la persona cuando uno la admite mediante la falta de comprensión y los agravios.
En nuestra propia dispensación el Señor habló en forma directa sobre este asunto e hizo una declaración asombrosa en cuanto a su significado. Se halla en la sección 64 de Doctrinas y Convenios, previamente citada. Jamás olvidaré estos pasajes, porque acudieron a mi mente en una manera al parecer milagrosa.
Estaba luchando con un problema comunal en un pequeño barrio en el este del país, donde dos hombres prominentes, ambos directores, se hallaban trabados en una larga e implacable discordia. Cierta desavenencia entre ellos los había alejado el uno del otro llenos de enemistad. Al pasar los días, semanas y meses, la brecha se hizo más grande. Las familias de ambas partes contendientes empezaron a intervenir en el asunto, y por último casi todos los miembros del barrio se vieron involucrados. Cundieron los rumores, se propagaron las diferencias y los chismes se convirtieron en lenguas de fuego, hasta que por fin la pequeña comunidad se vio dividida por un profundo abismo. Se me designó para que allanara la dificultad. Después de una larga conferencia de estaca que duró la mayor parte de dos días, llegué a la comunidad frustrada como a las seis de la tarde del domingo, e inmediatamente entré en sesión con los principales contendientes.
¡Cómo batallamos! ¡Cómo supliqué, y amonesté, y rogué, e insté! ¡Nada parecía persuadirlos! Cada uno de los antagonistas estaba tan seguro de que tenía razón y de que estaba justificado, que era imposible moverlo.
Corrían las horas; ya hacía mucho que había pasado la medianoche y parecía que la desesperación abrumaba el sitio; el ambiente de mal genio y de mordacidad prevalecía. La terca resistencia se negaba a ceder. Entonces sucedió. Nuevamente abrí al azar mi libro de Doctrinas y Convenios, y allí estaba ante mí. Lo había leído muchas veces en años pasados, y en tales ocasiones no había tenido significado especial. Sin embargo, esta noche era la respuesta exacta; era una solicitud y un ruego y una amenaza, y parecía venir directamente del Señor. Leí desde el séptimo versículo en adelante, pero los participantes pendencieros no cedieron ni un ápice, sino hasta que llegué al noveno versículo. Entonces los vi estremecerse, sorprendidos y admirados. ¿Era correcto? El Señor estaba diciéndonos, a todos nosotros: “Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros.”
Se trataba de una obligación. Habían escuchado esto antes. Lo habían dicho al repetir la oración del Señor. Pero ahora: “…pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor.”
En su corazón, tal vez habrían estado diciendo: “Bien, yo podría perdonar si él se arrepintiera y pidiera perdón; pero él debe dar el primer paso.” Entonces pareció que sintieron el impacto completo de la última frase: “Porque en él permanece el mayor pecado.”
¿Qué? ¿Acaso significa que debo perdonar aun cuando mi enemigo permanece frío e indiferente y mal intencionado? No hay ninguna duda.
Un error común es el concepto de que el ofensor debe exculparse y humillarse hasta el polvo antes que se requiera otorgar el perdón. Ciertamente, el que causa el agravio debe hacer su ajuste en forma completa, pero en cuanto al ofendido, éste debe perdonar al ofensor a pesar de la actitud del otro. Hay ocasiones en que los hombres derivan satisfacción de ver al otro de rodillas y revolcándose en el polvo, pero ésa no es la manera según el evangelio.
Conmovidos, los dos hombres prestaron atención, escucharon, reflexionaron unos minutos y entonces empezaron a transigir. Estos pasajes, junto con todos los otros que se habían leído, los humilló. Eran las dos de la mañana, y dos rencorosos adversarios se estaban estrechando la mano, sonriendo, perdonándose y pidiendo perdón. Dos hombres estrechándose el uno al otro en un abrazo significativo. Aquella hora fue una hora santa. Se perdonaron y se olvidaron antiguos rencores, y los enemigos nuevamente se hicieron amigos. Nunca más se volvió a hablar de las diferencias. Se sepultó el cadáver de la contienda, se cerró con llave el armario de los recuerdos, se arrojó lejos la llave y se restauró la paz.
En este respecto, la amonestación del presidente Joseph F. Smith dada en 1902 es tan aplicable hoy como lo fue entonces:
“Esperamos y rogamos que podáis… perdonaros el uno al otro, y desde hoy en adelante nunca… abrigar malos sentimientos contra otro de nuestros semejantes.
“…Es de sumo perjuicio para el hombre que posee el sacerdocio y goza del don del Espíritu Santo abrigar un espíritu de envidia, de mala voluntad, de represalias o de intolerancia para con sus semejantes o en contra de ellos. Debemos decir en nuestro corazón: “Juzgue Dios entre tú y yo, pero en cuanto a mí, yo perdonaré.” Quiero deciros que los Santos de los Últimos Días que abrigan en sus almas ‘el sentimiento de no perdonar son más culpables y más censurables que aquel que ha pecado en contra de ellos. Volved a casa y depurad la envidia y el odio de vuestro corazón; expulsad el sentimiento de no querer perdonar; y cultivad en vuestras almas ese espíritu de Cristo que clamó en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” Ese es el espíritu que los Santos de los Últimos Días deben poseer todo el día.”
Sí, para estar en lo justo, debemos perdonar; y hay que hacerlo sin tomar en consideración si nuestro antagonista se arrepiente o no, ni cuán sincera es su transformación, ni tampoco si pide o no pide perdón. Debemos seguir el ejemplo y la enseñanza del Maestro que dijo: “Debéis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos” (D. y C. 64:11). Sin embargo, con frecuencia los hombres no están dispuestos a dejar el asunto en manos del Señor, temiendo tal vez que el Señor sea demasiado misericordioso, menos severo de lo que el caso merece. En este respecto, todos podríamos aprender una lección del gran rey David.
Viéndose acosado hasta la muerte por el celoso rey Saúl, y presentándosele a David la fácil oportunidad de matarlo, este joven de mente pura se refrenó de deshacerse de su enemigo. Cortó la orilla del manto de Saúl para probarle que lo había tenido en sus manos y a su merced. Más tarde habló a Saúl y dijo:
“…Ni he pecado contra ti; sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela.
“Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no será contra ti… De los impíos saldrá la impiedad” (1 Samuel 24:11-13).
Y Saúl, al comprender la situación impotente en que se había visto a la merced de David, respondió:
“Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal” (1 Samuel 24:17).
Una de las montañas más hermosas, situada en el Parque Nacional de Jasper en Canadá, lleva el nombre de Edith Cavell. Esta noble mujer era una enfermera a quien fusilaron sus enemigos por haber ocultado, curado y alimentado a soldados heridos. Al verse frente al pelotón, pronunció estas palabras inmortales que se preservan aún en bronce y granito: “Comprendo que el patriotismo no es suficiente. No debo sentir ni odio ni rencor contra ninguno.”
Lo más sublime del perdón.
En ocasiones el espíritu del perdón llega hasta las alturas más sublimes, como cuando se proporciona ayuda al ofensor. El no ser uno vengativo, el no procurar lo que la justicia ofendida podría exigir, el dejar al ofensor en las manos de Dios— esto es admirable. Mas el acto de devolver bien por mal, ésta es la expresión sublime del amor cristiano.
En este respecto tenemos el estimulante ejemplo del presidente George Albert Smith. Se le informó que alguien le había robado el cobertor que llevaba en el coche. En lugar de enfadarse, respondió: “Ojalá supiéramos quién fue, para que también pudiéramos darle la cobija, pues debe de haber tenido frío; y además, un poco de alimento, porque debe de haber tenido hambre.”
Esto hace evocar la clásica historia de Jean Valjean en la obra inmortal de Víctor Hugo, Los miserables. El presidente Henry D. Moyle hizo un resumen de ella en su discurso que se imprimió en el número de noviembre de 1957, del Improvement Era:
“La descripción que Víctor Hugo nos hace de Jean Valjean, después de pasar diecinueve años como prisionero en las galeras, es inolvidable. Su ofensa inicial fue hurtar una pieza de pan para alimentar a la familia de su madre que estaba muriéndose de hambre. En esa ocasión no era sino un jovencito. Cuando salió de la prisión, después de haber sido rechazado por todos los demás como un despreciable ex presidiario, finalmente lo amparó un obispo, M. Beauvian.
“El obispo trató a Jean Valjean con mucha bondad y generosidad. Puso su confianza en él y lo alimentó y lo alojó. No pudiendo sobreponerse a los malos impulsos inculcados en él durante sus años en la prisión, Jean Valjean retribuyó al obispo robándole su vajilla de plata, de la cual formaban parte muchas reliquias familiares de valor incalculable. Poco después lo aprehendieron los gendarmes y lo hicieron volver con los tesoros del obispo en su maleta. El obispo perdonó a Jean Valjean, y en lugar de acusarlo de su despreciable acto de ingratitud, le dijo al instante que había olvidado los candeleros y, entregándoselos a éste, le informó que también eran de plata. Después de haberse retirado los agentes, el obispo le dijo al ex presidiario: ‘Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces a lo malo sino a lo bueno… La haré surgir [su alma] de los pensamientos sombríos y del espíritu de perdición.’
“Ese acto de perdón, por parte de un gran hombre cuyos bienes le habían sido robados, despertó las virtudes latentes en Jean, las cuales habían permanecido dormidas por diecinueve años. Ni aun su larga condena en las galeras pudo destruir el deseo inherente en el hombre de hacer lo bueno. Casi su primer acto, después de esta intervención santa por parte del obispo, fue amparar a una joven, de cabello del color del oro, conocida como Cosette, que se hallaba en un grave apuro. La descripción final que el autor nos hace de Jean Valjean sirve para indicar la fenomenal transformación que se realizó en el carácter de este desafortunado. Cosette completó la reformación de la vida de este hombre iniciada por el obispo. Víctor Hugo escribe: ‘El obispo había hecho aparecer la alborada de la virtud en su horizonte; Cosette hizo llegar la alborada del amor.’
“Después de una vida colmada de caridad, perdón y otros buenos hechos, Jean Valjean sacrificó la vida misma por la felicidad y el bienestar de Cosette y su marido. En la última carta que le dirigió, le escribió estas palabras:
“Le estoy escribiendo sólo a Cosette ahora. Ella encontrará mi carta. A ella le dejo, en calidad de legado, los dos candeleros que están sobre la mesilla. Son de plata, pero para mí son de oro. Son diamantes… No sé si aquel que me los obsequió estará satisfecho conmigo… He hecho lo que pude.”
Un acto de perdón completo cambió totalmente la vida de este ex-presidiario. Toda su vida fue acosado, y padeció humillaciones y degradaciones casi insoportables para el ser humano. Los gendarmes continuamente buscaban los motivos más insignificantes para volver a encarcelarlo. No obstante, logró observar el segundo gran mandamiento durante los años restantes de su vida. Una vez más había reconquistado los atributos de virtud, amor y perdón, los cuales él concienzudamente practicó, desde entonces, para con aquellos que lo acosaban y perseguían.
También vemos en la historia de la vida de Jean Valjean cuán rápidamente vino su arrepentimiento tras el acto de haber sido perdonado por el hombre que él había ofendido. De allí en adelante hizo frutos dignos de arrepentimiento.
Se puede hacer.
Cierto hombre se enteró de que tenía un tumor sospechoso que presagiaba algo grave. Después que el médico hubo practicado una biopsia, se descubrió que el tumor era maligno, y el hombre hizo los arreglos necesarios con el hospital para someterse a una operación seria. Cuando se enteró de la verdad, de que su vida pendía de un hilo, este buen hombre reaccionó en forma negativa al principio, entonces se resignó, se tranquilizó y dijo al doctor con una sonrisa:
“Antes de ir al hospital, doctor, hay cuatro asuntos que tengo pendientes. Primero, examinaré mis pólizas de seguro y mis títulos de propiedad para ver que todo esté en orden; segundo, voy a liquidar todas mis obligaciones económicas; tercero, voy a solicitar que se reexamine mi testamento; y cuarto, voy a visitar a Julio y disculparme por las cosas ásperas que he dicho de él y pedirle perdón por el rencor que he abrigado en contra de él por tanto tiempo. Hecho esto, estoy listo para ir al hospital, y a mi tumba si es necesario.”
En el contexto del espíritu del perdón, un buen hermano me preguntó:
—Sí, eso es precisamente lo que se debe hacer, pero ¿cómo se logra? ¿No requiere que uno sea un hombre superior?
—Cierto—le contesté—pero a nosotros se nos manda ser hombres superiores. El Señor dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). Somos dioses en embrión, y el Señor nos requiere la perfección.
—Sí, el Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, pero Él era más que humano—fue su respuesta.
—Sin embargo, son muchos los humanos—le contesté— a quienes les ha sido posible lograr este acto divino.
Aparentemente hay muchos que, a semejanza de este buen hermano, se apoyan en la cómoda teoría de que el espíritu de perdonar, cual se manifiesta en los ejemplos que he citado, es más o menos un monopolio que pertenece a los personajes de las Escrituras o de las novelas, y que difícilmente se le puede exigir a las personas prácticas del mundo actual. No es tal el caso. En los relatos que siguen queda manifestado que el espíritu del perdón puede desarrollarse en la actualidad. Nótese que la provocación, en la mayor parte de estos casos, fue más extremada que aquella con la cual la mayoría de nosotros tenemos que enfrentarnos.
El odio y el rencor se pueden vencer.
Se trata de narraciones de algunos contemporáneos que han alcanzado una altura eminente en relación con el autodominio, a distinción de las muchas personas que guardan rencores en su corazón por ofensas reales o imaginadas. En ocasiones los ofendidos reciben valor y fuerza de otros que han pasado por grandes tribulaciones y las han sobrellevado. Tal es la experiencia de la señora Ruby Spilsbury de El Paso, Texas, y su finado esposo, George, que perdieron a un hijo en la segunda Guerra Mundial, y se llenaron de rencor por lo ocurrido y contra la raza japonesa por causa de ello. En medio de su aflicción recibieron mucho aliento al oír la historia de Glenn Kempton que se relata más adelante en este capítulo; y puede ser que muchos lectores reciban fuerza al saber que otras personas han pasado por grandes tribulaciones, y las han soportado y se han sobrepuesto a ellas.
Sigue a continuación la historia de Robert Brown como la relató su madre:
“Nuestro hijo, Bobby, cayó en manos de los japoneses al tiempo de la caída de Bataán, en abril de 1942, por lo que se libró de la infame marcha de la muerte. Llegó al campamento para prisioneros en Cabanatuan antes que el resto de las tropas, y se hallaba junto a la puerta mientras éstas desfilaban lentamente hacia el interior. Nada se sabía de un gran número de ellos, otros estaban gravemente heridos y todos ellos se hallaban lastimosamente hambrientos y debilitados. Con razón lloró con todo su corazón al verlos.
“Bobby se dio de alta en la Guardia Nacional de Nuevo México en octubre de 1940, e ingresó al ejército norteamericano en enero de 1941. Para cuando su regimiento partió, a fines de agosto, hacia un destino desconocido, ya había ascendido a sargento mayor, y en enero de 1942, se le comisionó como primer teniente y se le dio el cargo del abastecimiento regimental.
“Durante diecinueve meses ninguna noticia recibimos del Departamento de Guerra, aparte del breve mensaje de que nada se sabía de él. En los dos años y medio que pasó en los campos de prisión, sólo recibimos cinco mensajes de él, sumamente breves, pues no eran más que tarjetas postales, con espacios designados para que los llenara el remitente. Venían firmados por nuestro hijo, pero minuciosamente censurados. Por lo menos eran su puño y letra, y cómo los estimábamos! El resto de la información nos llegaba poco a poco, por conducto de sus compañeros que venían a visitarnos, a medida que volvían a casa después del rendimiento.
“Mandaron a Bobby a la isla sureña de Mindanao, en las Filipinas, donde los pusieron a trabajar en los sembrados de arroz y en los criaderos de gallinas. Nos es dicho que en este sitio, nuestros jóvenes, a fin de conservar con vida sus cuerpos hambrientos, se vieron obligados a obtener alimentos donde pudieran encontrarlos. Había necesidad de matar una gallina enferma para que no infectara a las demás, y los huevos substituían el agua en sus cantimploras. Con este género de ardides lograban un poco de alimento adicional para sus cuerpos extenuados. Bobby aprendió a ser más listo que ellos y pudo utilizar su astucia y destreza para el beneficio de sus compañeros afligidos.
“El comandante Bob Davey de Salt Lake City dice que oyó que alguien cantaba en la selva cercana, y que difícilmente podía creer lo que estaba oyendo, porque el canto era “Un Angel del Señor”. Saltó de su cama, se abrió paso por entre la maleza de la selva hasta llegar a un pequeño sitio despejado donde un puñado de miembros de la Iglesia, prisioneros de guerra, medio desfallecidos de hambre, andrajosos, se habían reunido para adorar al Señor, y nuestro Bobby estaba dirigiendo el himno. Este comandante Davey nos dijo muchas cosas acerca de Bobby, y cómo había aprendido a entender el idioma japonés, por lo que pudo ayudar a muchos de sus compañeros que no entendían las órdenes de los guardias, cosa que los libró de muchas palizas brutales.
“En septiembre de 1944, embarcaron a unos 750 de nuestros soldados en una nave sin identificación rumbo al Japón. A corta distancia de la isla, nuestras fuerzas navales norteamericanas lanzaron un torpedo contra el barco que causó una rotura considerable.
“Los hombres que se hallaban en la bodega del barco salieron corriendo para salvarse, pero los japoneses les dispararon con sus ametralladoras. Bobby y el médico del grupo intercedieron, suplicando que se les diera la oportunidad de escapar sin que se les hiciera fuego, pues apenas se hablan alejado unos pocos kilómetros de la Bahía de Zamboanga.
“La última vez que vieron a Bobby con vida fue cuando él y el médico se echaron al agua para ayudar a algunos de los soldados que hablan sido heridos de gravedad. Estaban tratando de mantenerse a flote, asidos a pedazos grandes de madera destrozada, e intentando ayudar a los heridos. Cuando Bobby les gritó que se zambulleran para evadir los disparos de las ametralladoras, todos lo hicieron, pero Bobby no se hallaba entre los que volvieron a salir.
“Por muchos años, George, mi esposo hoy fallecido, fue alguacil subalterno al servicio de los Estados Unidos, y tuvo a su cargo cientos de prisioneros federales. Entre éstos se hallaban muchos japoneses, a quienes se sospechaba de ser espías. Tanto él como yo habíamos permitido que este odio llenara nuestro corazón, pues nos parecía que todo japonés que veíamos era responsable en alguna manera 4e los sufrimientos y muerte de Bobby. Enterado de esto, nuestro juez federal, R. E. Thomason, respetando nuestros sentimientos, designaba a otros alguaciles para que se hicieran cargo de los prisioneros de esa nacionalidad. Nuestros sentimientos rencorosos empezaron a afectar a nuestra familia, y percibiendo esto, pedimos ayuda en nuestras oraciones para sobreponemos a esta situación. Entonces el hermano Kempton, miembro del sumo consejo de nuestra estaca, nos dijo como él había dominado el rencor del odio que había en su corazón contra los hombres responsables de la muerte de su padre. Después de escuchar su relato, muy semejante a nuestra triste experiencia, George y yo decidimos que si Glenn Kempton podía dominarse a sí mismo y controlar sus sentimientos, también nosotros podríamos hacerlo. También nos esforzamos más, mediante la oración y el ayuno, para recibir ayuda divina, y comprendimos que el Señor puede consolar los corazones llenos de rencor y odio.
“Entonces usted, hermano Kimball, también vino a El Paso, y escuchamos cuidadosamente sus consejos. Usted nos hizo comprender que antes que el Señor pudiera consolar nuestros corazones destrozados, sería menester depurarlos del odio y del rencor. Por medio del ayuno y la oración y la determinación pudimos borrar estos sentimientos. El Señor nos dio su ayuda.
“Más tarde, los miembros de la familia y un corto número de amigos íntimos nos reunimos en la oficina del comandante en el Fuerte Bliss. Allí se efectuó la presentación póstuma de las medallas de Bobby, entre las cuales figuraban dos corazones purpúreos por haber sido herido en combate, y la codiciada Estrella de Bronce, cinco condecoraciones en total.”
La hermana Brown entonces relató cómo había llegado cierta medida de consuelo a ella y a su esposo, en cuanto a la muerte de Bobby, cuando vieron las mentes y los cuerpos destrozados de algunos de los que volvían a casa, y cuando comprendieron que hay muchas cosas peor que la muerte, -y especialmente cuando esa muerte le llega a un digno poseedor del sacerdocio que pasa a la eternidad puro y libre de los pecados del mundo.
La historia de Kempton.
Mis pensamientos se remontan hasta 1918 y otra historia de perdón raras veces igualada en mi experiencia. Se relaciona con mi buen amigo, Glenn Kempton, que se elevó a alturas espirituales infrecuentemente logradas por un ser mortal.
En febrero de 1918, en la región del sur de Arizona, se desarrolló una de las tragedias más impresionantes en la historia de dicho estado. Cuatro representantes de la ley se dirigieron a los sitios ocultos de las montañas para aplicar la ley del servicio militar obligatorio a los jóvenes Powers que se habían negado a inscribirse. Tres de los cuatro oficiales resultaron muertos. Tengo vivos recuerdos de los tres féretros envueltos en la bandera de los Estados Unidos, y de las tres viudas jóvenes con sus diecinueve niños, huérfanos de padre, sentados allí en las filas delanteras. En vista de que se conocía íntimamente a las familias, toda la comunidad del valle de Gila se conmovió profundamente.
Vimos como las admirables viudas jóvenes pasaron laboriosamente los años en su soledad, criando casi una veintena de hijos. Vimos a estos jóvenes alcanzar la madurez y llegar a ser personas prominentes en la comunidad, mientras los jóvenes Powers y Sisson sufrían su larga y desolada condena en la penitenciaría del estado.
Terminado el tiroteo en el cañón de Kilburn, “los jóvenes Powers y Sisson huyeron, y durante veintiséis días eludieron una fuerza de más de tres mil hombres, entre ellos unos doscientos soldados de la caballería norteamericana”. (El Paso Times, de mayo de 1960.)
Los periódicos de Arizona portaban grandes titulares. Nunca se había sentido tanta agitación, y en todo el país reinaba una expectación intensa. Los hombres se rindieron el 8 de marzo de 1918, a unos 22 kilómetros de la frontera en territorio mexicano. Les formaron juicio, se les declaró culpables y los sentenciaron a prisión perpetua en la penitenciaría de Arizona.
Habían pasado cuarenta y dos años inclementes e interminables. Sisson había muerto tres años antes. El Gobernador de Arizona puso en libertad a los jóvenes Powers, para entonces ancianos, en abril de 1960, y salieron con “. . .las piernas arqueadas aún, a modo de quienes suelen andar a caballo, su escaso cabello todo canoso. Cada uno de ellos perdió la vista del ojo izquierdo en el tiroteo”. (Ibid.)
Nuestro actual interés en la trágica historia se relaciona con este gran hombre, Glenn Kempton, uno de los diecinueve niños que quedaron huérfanos en 1918, y que tuvo la nobleza suficiente para perdonar. Se crió sin contar con un padre y se vio sujeto a los prejuicios, odios y rencores usuales que naturalmente acompañarían a un joven en tales circunstancias. Con toda amabilidad él me ha relatado la historia en sus propias palabras:
“Sucedió el 10 de febrero de 1918, en lo alto de las montañas Galiuro en el sur de Arizona. Era una alborada fría y gris, el cielo se hallaba nublado y estaba nevando, cuando papá fue herido por la espalda. Otros dos oficiales de la ley también perdieron la vida en el nutrido fuego que irrumpió desde la pequeña fortaleza de troncos de árbol, en la cual se habían refugiado los que se negaban a ser reclutados.
“Después de una espera cautelosa de diez o quince minutos, salieron para ver los resultados de su obra horripilante. Habiendo quedado satisfechos de que habían acabado con todo el grupo, llevaron a su padre, que había recibido una herida mortal, a un túnel cercano, lo taparon con una vieja cobija y le enviaron un recado a un ranchero cercano para que viniera a cuidarlo. Ensillaron sus caballos y se dirigieron hacia el Sur. México era su destino.
“Siguió entonces una de las persecuciones de criminales más destacada en la historia del sudoeste. Por último alcanzaron a los prófugos y los aprehendieron cerca de la frontera mexicana. Se les formó juicio y los declararon culpables de homicidio, y como castigo se les impuso la condena de prisión perpetua.
“Siendo joven, en los primeros años de mi adolescencia todavía, nació en mi corazón un rencor y un odio hacia el homicida confeso de mi padre, porque Tom Powers habla admitido haber dado muerte a mi padre.
“Pasaron los años y crecí, pero continuó dentro de mi ese sentimiento abrumador. Terminé mi educación secundaria, y entonces recibí un llamamiento para cumplir una misión en los Estados del Este. Estando allí, mi conocimiento y testimonio del evangelio crecieron rápidamente, ya que pasaba todo mi tiempo estudiándolo y predicándolo. Un día, al estar leyendo el Nuevo Testamento, llegué al evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 45, en los cuales Jesús dijo:
“ ‘Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos’.
“Allí, ante mí, estaban las palabras del Salvador, diciendo que debemos perdonar. Esto se aplicaba a mí. Leí los versículos una vez tras otra, y todavía significaban perdón. No mucho después que pasó esto encontré en la sección 64 de Doctrinas y Convenios, versículos 9 y 10, más de las palabras del Salvador:
“ ‘Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros; pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres.’
“Y entonces leí estas oportunas palabras del presidente John Taylor:
“ ‘El perdón va antes de la justicia, en lo que al arrepentimiento concierne.’
“Yo no sabía si Tom Powers se había arrepentido o no, pero lo que yo ahora si sabía era que tenía un compromiso que cumplir después de volver a casa, y antes de salir de la misión determiné hacer precisamente eso.
“Después de volver a casa conocí a una fina joven, miembro de la Iglesia, con la cual me casé, y el Señor bendijo nuestro hogar con cinco hermosos niños. Los años pasaban rápidamente y el Señor había sido bueno con nosotros, y sin embargo, surgía dentro de mí una sensación de culpa cada vez que pensaba en el compromiso que no había cumplido.
“Hace pocos años, precisamente cuando estaba próxima la Navidad, la temporada en que abunda el amor de Cristo, y el espíritu de dar y perdonar surge en nosotros, mi esposa y yo llegamos a Phoenix en el curso de un viaje corto. Habiendo concluido nuestros asuntos a mediados de la tarde del segundo día, partimos para volver a casa. En el camino expresé el deseo de hacer un rodeo y volver a casa por vía de Florence, pues allí es donde está ubicada la prisión del estado. Mi esposa consintió con toda voluntad.
“Ya habían pasado las horas de visita cuando llegamos, pero entré y pregunté por el carcelero, y me condujeron a su oficina.
“Después de haberme presentado, y habiendo expresado el deseo de conocer a Tom Powers y hablar con él, vino al rostro del carcelero una expresión de perplejidad, pero después de un breve titubeo dijo: ‘Estoy seguro de que se puede arreglar.’ En el acto despachó a uno de los guardias a las celdas, el cual no tardó en regresar con Tom. Nos presentaron y nos condujeron a la sala reservada para aquellos que ponen en libertad provisional, donde conversamos un largo rato. Evocamos esa fría y lóbrega mañana de febrero, treinta años atrás, repasando toda la terrible tragedia. Conversamos tal vez una hora y media. Por último dije: ‘Tom, usted cometió un error a causa del cual contrajo una deuda con la sociedad y el cual me parece que usted debe continuar saldando, así como yo debo continuar pagando el precio de haberme criado sin un padre.’
“Entonces me puse de pie y le extendí la mano. Él se incorporó y la estrechó. Continuando, le dije: ‘Con todo mi corazón lo perdono por esta cosa horrenda que ha llegado a nuestras vidas.’
“Inclinó la cabeza y me retiré de él. No sé cómo se sintió en ese momento, y no sé cómo se sentirá ahora; pero le doy a usted mi testimonio de que es algo glorioso cuando el rencor y el odio salen del corazón y entra allí el perdón.
“Le di las gracias al carcelero por su bondad, y al salir por la puerta para descender por la larga escalera, comprendí que el perdón era mejor que la venganza, porque yo lo había experimentado.
“Mientras nos dirigíamos a casa en la luz crepuscular, me invadió una tranquilidad dulce y pacífica. Lleno de agradecimiento puro, coloqué mi brazo alrededor de mi esposa, la cual comprendió, porque yo sé que ahora habíamos encontrado una vida más extensa, más rica y más abundante.”
No sólo había descubierto Glenn Kempton el gozo de perdonar, sino que el ejemplo que dio como fiel Santo de los Últimos Días ha surtido una influencia trascendental en muchos otros que se han enterado de su historia y han oído su testimonio.
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.”
Otros ejemplos de nuestra época.
Luego tenemos a la joven madre que perdió a su esposo. La familia se había visto en circunstancias estrechas y la póliza de seguro sólo era por dos mil dólares. La compañía entregó el cheque por dicha cantidad, en cuanto se le presentó la prueba del fallecimiento. La joven viuda determinó ahorrar este dinero para emergencias, y por consiguiente, lo depositó en el banco. Otros se enteraron de sus ahorros, y un pariente la convenció de que le facilitara los dos mil dólares en calidad de préstamo a un alto tipo de interés.
Pasaron los años, y ella no había recibido ni el principal ni los intereses, y notó que el prestatario la evitaba y le hacía toda clase de promesas evasivas cuando ella le preguntaba acerca del dinero. Ahora necesitaba los fondos y no podía conseguirlos.
“¡Cómo lo aborrezco!”—me dijo, y en su voz se manifestaban el veneno y el rencor, y sus ojos obscuros centelleaban. Pensar que un hombre fuerte y capaz defraudaría a una joven viuda que tiene que sostener a una familia! “¡Cómo lo desprecio!”—repitió una vez tras otra. Entonces le relaté la historia de Kempton. Escuchó atentamente, y vi que la había impresionado. Cuando concluí, las lágrimas le bañaban los ojos, y susurró: “Gracias. Gracias sinceramente. Ciertamente yo también debo perdonar a mi enemigo. Ahora voy a depurar mi corazón del rencor que hay allí. No espero jamás recibir el dinero, pero dejo a mi ofensor en las manos del Señor.”
Unas semanas después volvió a yerme, y confesó que esas semanas que habían transcurrido habían sido las más felices de su vida. Una paz nueva la había envuelto, y podía orar por el ofensor y perdonarlo, aun cuando jamás recibió de él un sólo centavo.
Una ocasión vi a una mujer cuya hija, una jovencita, había sido violada. Cada vez que lo ocurrido le venía al pensamiento, repetía: “Jamás olvidaré a ese miserable mientras viva.” El acto ciertamente fue horrendo y vil. Cualquiera se sentiría horrorizado y conmovido por un crimen de tal naturaleza, pero la indisposición para perdonar no es según Cristo. El acto repugnante ya estaba hecho y no podía remediarse. El malhechor había sido disciplinado. Llena de rencor, la mujer perdió su lozanía y se marchitó su alma.
Contrastemos a esta mujer con una joven Santo de los Últimos Días que escaló a la cumbre del autodominio cuando perdonó al hombre que le había desfigurado su bella cara. Dejaremos que Neal Corbett, periodista de la Prensa Unida, relate esta historia cual se publicó en las páginas de los diarios del país.
“ ‘Yo diría que cualquiera que se halla en tal condición debe estar sufriendo; deberíamos compadecemos de él’—dijo April Aaron del hombre que la había mandado al hospital por tres semanas, tras un brutal ataque a puñaladas en San Francisco. April Aaron es una devota joven mormona de veintidós años de edad… Es una secretaria tan simpática como lo es su nombre, pero su rostro tiene sólo un defecto, le falta el ojo derecho… April lo perdió como consecuencia de un “golpe a ciegas de un puñal en las manos de un robabolsas” cerca del Parque de Golden Gate, en San Francisco, mientras se dirigía a un baile de la AMM el día 18 del pasado mes de abril. También sufrió profundas heridas en el brazo izquierdo y la pierna derecha durante la lucha que Sostuvo con su asaltante, después de haberse tropezado y caldo en su intento de escapar de él apenas a una cuadra de la capilla mormona…
“ ‘Corrí una cuadra y media antes que me alcanzara. No puede uno correr muy aprisa con zapatos de tacón alto’—dijo April con una sonrisa. Las heridas que sufrió en la pierna eran tan graves, que por un tiempo los médicos temieron que tendrían que amputarla. El agudo filo del arma, sin embargo, no pudo dañar ni la viveza ni la compasión de April. ‘Ojalá que alguien pudiera hacer algo por él para ayudarle. Debe dársele algún tipo de tratamiento. ¿Quién puede saber qué es lo que impulsa a una persona a cometer un acto como éste? Si no lo encuentran, probablemente lo hará otra vez.’
“…April Aaron se ha conquistado el corazón de la gente de la zona de la Bahía de San Francisco con su valor y buen espíritu a pesar de su tragedia. Su cuarto en el hospital de Saint Francis se vio colmado de flores durante el tiempo que estuvo internada, y los que la atendieron dicen que no pueden recordar otra ocasión en que una persona haya recibido más tarjetas y expresiones de simpatía y buenaventura.”
El siguiente acontecimiento procede de una noticia que apareció en un diario de Los Angeles, la cual afirma la fortaleza de las personas que han logrado sobreponerse a la venganza servil y el impío rencor que tan a menudo prevalece en tales circunstancias:
“Los tres hombres aprehendidos en el secuestro y asesinato de Norman V. Merrill eran negros. Hay quienes pudieran atizar el fuego con este incidente y convertirlo en una llamarada incontenible de odio racial, pero se manifestó un espíritu completamente contrario en los funerales efectuados la semana pasada en el Barrio Matthews. Los carteros de la Estación Wagner designaron a Angelo B. Rollins, empleado postal de raza negra, para que los representara leyendo una laudatoria en los servicios. El hermano Merrill había prestado sus servicios al departamento postal por más de veinte años. En la capilla y en la sala contigua se hallaban presentes un buen número de carteros que vinieron directamente de su ruta postal, todavía con sus uniformes. Muchos de éstos eran negros… Rollins dijo: ‘Ningún hombre puede condonar los hechos de los asaltantes que le arrebataron la vida. Estos actos atroces y viles, que nos obligan a inclinar la cabeza avergonzados, señalan con dedo acusador a millones de inocentes como una nación de ofensores. En mi debilidad pecaminosa, yo los habría desmembrado, pero la voz quieta y apacible del Maestro dijo, la ‘venganza es mía’. Este élder mormón, Normal Merrill, firme en la fuerza de su fe e imbuido en las enseñanzas de Cristo probablemente habría dicho de ellos, como dijo nuestro Salvador en el Calvario: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.’ ”
Reconciliación por medio de las vías de la iglesia.
Cuando los miembros de la Iglesia no pueden resolver sus problemas mutuos entre sí, a veces llegan al punto en que la Iglesia interviene para ayudarles. Llegó a mi conocimiento una de estas situaciones hace varios años en el caso de dos Santos de los Últimos Días, mayores de edad, que vivían en el Este, y los cuales se habían enemistado rencorosamente, al grado de que cada cual portaba una arma de fuego para protegerse del otro. La causa de su riña provenía de la compra de una propiedad, y por haberse redactado el contrato descuidadamente habían surgido muchas interpretaciones incorrectas. El vendedor era rico; el comprador era pobre. Cada cual estaba seguro de que su manera de entender la transacción era exacta. Se acusaron enojosamente el uno al otro, y los sentimientos continuaron tomándose cada vez más rencorosos.
Se invitó a los hombres a que se reunieran con su presidente de rama, pero se negaron a hacerlo, por temor de recibir daños físicos en caso de verse frente a frente. Se refirió el caso al tribunal y se solicitaron abogados. Al pasar los meses se intensificaron las llamas del rencor y el antagonismo hervía.
En lugar de esta actitud rencorosa y vengativa que surgió, ¿cuál era la manera propia de proceder? S. Pablo dijo a los santos de Roma:
“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 12:19-21).
Recordamos también el mandato del Señor:
“No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra;
“y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;
“y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos” (Mateo 5:39-41).
Mas los dos antagonistas se hallaban muy apartados de estos conceptos para entonces. No obstante, se continuaron los esfuerzos por efectuar una reconciliación, y como resultado del persistente empeño de su sabio presidente de misión, finalmente se logró reunir a los dos hombres en el hogar de un presidente de rama. Todo este tiempo las esposas de estos dos hombres habían estado orando casi incesantemente para que se llegara a un acuerdo, y que de ello resultara el perdón.
Cuando se explicó el asunto en su totalidad y se hubo ventilado cada uno de los puntos de vista, los dos hombres aceptaron la decisión con el espíritu del evangelio y se ofrecieron la mano en señal de perdón y hermandad. El vendedor también sintió en su corazón un espíritu verdadero de tender la mano, pues en un acto inesperado voluntariamente firmó un cheque por la cantidad total que se había estado disputando, y lo presentó al comprador que le había pedido su perdón. De modo que mediante el espíritu de comprensión y perdón, los dos hombres con sus esposas agradecidas volvieron a sus respectivos hogares, seguros en el concepto de que todo se había arreglado. Se estableció la paz, los hombres avergonzados escondieron las dos armas y ambos nuevamente se convirtieron en hermanos. Con una conciencia tranquila, las ofrendas ahora podrían ser colocadas sobre el altar.
“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
“deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23,24).
Litigios entre los miembros de la iglesia.
El apóstol Pablo eleva el principio del perdón un paso más allá cuando sugiere que aun cuando un miembro de la Iglesia tenga que aceptar una injusticia de otro miembro, es preferible esto que someter el asunto a juicio. Las disputas se deben allanar más bien por conducto de la autoridad de la Iglesia. ¿Ama uno a su prójimo si lo demanda ante el tribunal? El mismo apóstol encontró esta falta entre sus conversos corintios y les hizo esta amonestación:
“¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos?…
“¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos?
“Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?” (1 Corintios 6:1,6,7).
¿Orgullo o paz?
A menudo el orgullo se interpone en nuestro camino y se convierte en tropiezo para nosotros. Es menester que cada uno de nosotros se haga esta pregunta: “¿Es más importante tu orgullo que tu paz?”
Con demasiada frecuencia, uno que ha logrado efectuar muchas cosas buenas en la vida, y ha hecho una contribución excelente, permite que el orgu1lo le ocasione la pérdida del rico galardón que de lo contrario se merecería. Siempre debemos vestir el silicio y cenizas de un corazón perdonador y de un espíritu contrito, siempre dispuestos a ejercer la humildad genuina, como lo hizo el publicano, y pedir al Señor que nos ayude a perdonar.
En 1906, mi padre recibió una carta de su querido amigo, Matthias F. Cowley, que había pasado por un trance muy embarazoso al ser suspendido del Consejo de los Doce. Su carta manifestó mucho valor y un espíritu dulce y libre de rencor: “Concerniente al juicio que se me ha formado, diré que lo acepto con toda humildad y mansedumbre, sin ninguna crítica contra mis hermanos, sino con un fuerte deseo de continuar fiel y de dedicar mi vida y todas mis energías al servicio del Señor.”
Con el espíritu de amor.
Inspirado por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos ha dado la manera de resolver los problemas de la vida que requieren comprensión y perdón. “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). Si este espíritu de amable y tierno perdón del uno para con el otro pudiera llegar a todo hogar, desaparecerían el egoísmo, la falta de confianza y el rencor que destrozan tantos hogares y familias, y los hombres vivirían en paz.
Este espíritu de perdonar tiene su aspecto cuantitativo así como cualitativo. El perdón no puede ser cuestión de sólo una vez. Indudablemente el apóstol Pedro se había molestado a causa de algunos que reincidían, que aun después de haber sido perdonados volvían a su pecado. Para aclarar este punto, preguntó al Redentor:
“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?
“Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21,22).
Esto, desde luego, concuerda con la manera en que el Maestro enseñaba y practicaba la ley mayor del evangelio, la ley del amor:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:34,35).
Difícil pero posible.
¿Difícil de hacer? Por supuesto. El Señor jamás prometió un camino fácil, ni un evangelio sencillo, ni normas inferiores, ni una pauta insuficiente. El precio es elevado, pero los bienes adquiridos valen cuanto se pague por ellos. El Señor mismo volvió la otra mejilla; permitió que lo abofetearan y golpearan sin protestar; padeció toda indignidad, y sin embargo, no se le oyó una palabra de condenación. Y su pregunta a todos nosotros es: “Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, habéis de ser como yo soy” (3 Nefi 27:27).
En su obra Prince of Peace (Príncipe de Paz), William Jennings Bryan escribió:
“De todas las virtudes, la más difícil de cultivar es la del espíritu de perdonar. La venganza parece ser natural en el hombre; es del ser humano querer desquitarse de un enemigo. Aun se ha hecho popular jactarse de la represalia; en una ocasión se esculpió en la lápida de un hombre, que él había retribuido, tanto a amigos como a enemigos, en mayor proporción de lo que él había recibido. Este no fue. el espíritu de Cristo.”
Si hemos sido ofendidos o perjudicados, el perdón significa borrarlo completamente de nuestra mente. Perdonar y olvidar es un consejo que nunca se hace viejo. “El que se nos ofenda o se nos robe no es nada—dijo el filósofo chino Confucio—a menos que continuemos recordándolo.”
Los perjuicios causados por vecinos, por parientes o por cónyuges son generalmente de una naturaleza menor, por lo menos al principio. Debemos perdonarlos. En vista de que el Señor es tan misericordioso, ¿no lo hemos de ser nosotros? “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”, es otra versión de la regla de oro. “Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres—dijo el Señor—mas ~a blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.” Si el Señor es tan lleno de gracia y bondad, también nosotros lo debemos ser.
Hay ocasiones en que los poetas con sus líneas llenas de expresión nos llegan al corazón aun mejor que la prosa. De John Greenleaf Whittier tenemos estas líneas que nos dan en qué pensar:
Pesado sentía yo mi corazón,
mi confianza en mi prójimo abusada,
por lo que, lleno de gran decepción,
de él me aparté con el alma amargada.
Un día de verano di un paseo alrededor
por el cementerio del pequeño poblado,
y vi como el odio humano y amor
a igual triste fin había todo llegado;
y que tarde o temprano, ofensor u ofendido,
con rostro apagado y corazón ya inerte,
a la tumba común habrá descendido,
de la cual nadie escapa por ser tal su suerte.
Cubierto de asombro y de mi raza apiadado,
nuestra común aflicción, cual un mar agitado,
con todo mi orgullo barrió, y tembloroso,
el perdón he otorgado.
Cuando tales personas como la viuda, el obispo Kempton, los Brown y otros que han sido seriamente agraviados pueden perdonar; cuando hombres como Esteban y Pablo el apóstol pueden perdonar feroces ataques contra ellos mismos y dar el ejemplo del perdón; entonces todos los hombres deben poder perdonar en su búsqueda de la perfección.
Del otro lado de los desolados desiertos de odio y avaricia y rencillas se encuentra el hermoso valle del paraíso. Leemos en los periódicos y escuchamos constantemente en la radio y televisión que el mundo se halla “en un caos espantoso”. ¡No es verdad! El mundo sigue siendo hermoso. Es el hombre el que se ha desorientado. El sol aún ilumina el día y da luz y vida a todas las cosas; la luna todavía brilla de noche; los océanos no han dejado de alimentar al mundo y proporcionar transporte; los ríos aún desaguan la tierra y proporcionan aguas de riego para alimentar las cosechas. Ni los estragos del tiempo han deslavado la majestad de las montañas. Todavía florecen las flores, las aves aún cantan y los niños aún ríen y juegan. Los defectos de que el mundo adolece son ocasionados por el hombre.
Puede lograrse. El hombre puede dominarse a sí mismo. El hombre puede sobrepujar. El hombre puede perdonar a todos los que lo han ofendido y seguir adelante, a fin de recibir paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero.