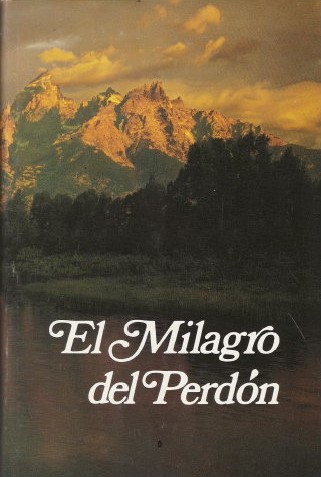Capítulo 20
El momento de rendir cuentas
…y preparar a los santos para la hora del juicio que ha de venir; a fin de que sus almas escapen de la ira de Dios, la desolación de abominación que espera a los malvados, tanto en este mundo como en el venidero. —Doctrinas y Convenios 88:84,85
Hay dos cosas sumamente importantes de las cuales podemos estar absolutamente seguros: que no se sirve al Señor en vano, y que el día del juicio vendrá sobre todos, justos así como injustos.
La hora de rendir cuentas es tan segura como el correr del tiempo y la venida de la eternidad. Todos los que han vivido finalmente se hallarán ante el tribunal de Dios para ser juzgados según sus obras. Su disposición final consistirá en galardones y castigos, de acuerdo con la clase de vida que llevaron sobre la tierra.
La prosperidad de los inicuos es transitoria.
Es sobre esta certeza que debemos asegurar nuestra fe y edificar nuestras vidas; dejemos que los inicuos hagan lo que quieran. Hace algún tiempo me dijo una hermana: “¿Por qué es que aquellos que contribuyen menos a la edificación del reino parecen prosperar más? Nosotros tenemos un Ford; nuestros vecinos, un Cadillac. Nosotros observamos el día de reposo y asistimos a nuestras reuniones; ellos van a los deportes, salen a cazar, a pescar y a divertirse. Nosotros nos abstenemos de lo que está prohibido; ellos comen, beben y se divierten sin restricción. Nosotros pagamos una buena suma en calidad de diezmos y otros donativos a la Iglesia; ellos disfrutan de sus amplios ingresos para derrocharlos totalmente sobre sí mismos. Nosotros no podemos salir del hogar a causa de nuestra numerosa familia de niños pequeños, que a menudo se hallan enfermos; ellos se encuentran completamente libres para gozar de la vida social, para comer y bailar. Nosotros vestimos ropa de algodón y de lana, y mi abrigo tiene ya tres años; ellos se visten de seda y ropas lujosas, y el sobretodo que ella usa es de piel de visón. Nuestros escasos recursos siempre se ven limitados y nunca parecen ser suficientes para lo indispensable, mientras que sus bienes parecen ser inagotables y enteramente adecuados para cualquier lujo que se puede obtener. ¡Mas con todo, el Señor promete bendiciones a los fieles! Me parece que casi ni conviene obedecer el evangelio; que los soberbios y los que no guardan los convenios son los que prosperan.”
En mi respuesta, dije a esta hermana: “Si bien recuerdo, Job, en medio de su gran angustia, hizo una declaración que hace paralelo con lo que usted ha dicho.”
“Entonces respondió Job [a Zofar], y dijo:
“¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aun crecen en riquezas?
“Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos.
“Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos.
“Sus toros engendran, y no fallan; paren sus vacas, y no malogran su cría.
“Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando.
“Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol.
“Dicen, pues, a Dios: Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos.
“¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él?” (Job 21:1,7-11, 13-15).
El profeta Jeremías hizo una pregunta parecida:
“Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslea1mente?
“¿Hasta cuándo estará desierta la tierra, y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves” (Jeremías 12:1,4).
Además, Malaquías cita estas palabras del Señor:
“Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti?
“Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
“Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon” (Malaquías 3:13-15).
El juicio vendrá inevitablemente.
A los que se sientan inquietos a causa de este problema— y son muchos—el Señor ha dado su respuesta en la parábola del trigo y la cizaña:
“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo;
“pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre su trigo, y se fue.
“Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
“Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
“El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?
“El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” (Mateo 13:24-30).
La interpretación de la parábola dada por el Señor mismo pone de manifiesto que no se hace balance diario de los libros, sino más bien al tiempo de la siega, es decir, en el día del juicio. Malaquías dice más respecto al tema:
“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.
“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
“Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve” (Malaquías 3:16-18. Cursiva del autor).
De los escritos del mismo profeta citamos lo siguiente:
“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación…” (Malaquías 4:1,2).
Dije a esta hermana desconsolada: “Usted cuenta con muchas bendiciones hoy. Hay muchas recompensas que usted no tiene que esperar hasta el día del juicio. Usted tiene una familia de lindos niños. ¡Qué galardón tan rico por los sacrificios así llamados! La gran dicha de la maternidad es suya. En medio de sus limitaciones, una paz grande puede llenar su alma. Estas y otras bendiciones numerosas de que usted disfruta no pueden comprarse con todo el dinero de su vecino.” Entonces le recordé la parábola de la red y los peces, que dice así:
“Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces;
“y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera.
“Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 13:47-50).
Aquellos que se molestan por la prosperidad de los inicuos en ocasiones se tornan ciegos en lo que respecta a sus propias debilidades y, sin embargo, exageran en gran manera los errores de otros. Si otros hombres cometen errores deliberadamente, o quebrantan las leyes y mandamientos, podemos estar seguros de que pagarán hasta el “último cuadrante”. No escaparán de la ira de Dios, y pagarán el precio completo de su necedad. Un Dios sabio y justo se sentará para juzgar a todos los hombres. Podrá haber una demora en el juicio. Los malvados podrán prosperar por un tiempo, los rebeldes parecerán beneficiarse como resultado de sus transgresiones, pero se aproxima la hora cuando ante el tribunal de la justicia, todos los hombres serán juzgados, “cada uno según sus obras” (Apocalipsis 20:13). No habrá quien pueda “disimular” nada. En ese día nadie escapará del castigo de sus hechos; ninguno dejará de recibir las bendiciones que haya ganado. Además, la parábola de las ovejas y los cabritos nos da la certeza de que se hará justicia completa (véase Mateo 25:31-46).
Bendiciones terrenales por la obediencia.
En esas ocasiones en que nos inclinemos a pensar que es por demás servir al Señor, debemos estimular nuestra fe, creer en las ricas promesas de Dios, y obedecer; y luego esperar pacientemente. El Señor cumplirá todas las grandes promesas que nos ha hecho. S. Pablo dice:
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).
Aun en lo que corresponde a la vida actual, se prometen grandes bendiciones a los obedientes. Consideremos, por ejemplo, la promesa al que paga sus diezmos:
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
“Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
“Y todas las naciones os dirán bienaventurados” (Malaquías 3:10-12).
A los fieles se ofrecen pródigos galardones. Vendrán bendiciones que sobrepujan nuestro entendimiento. La tierra producirá copiosamente y abundará la paz. Por supuesto, los soberbios, los que no son fieles, los ricos avarientos, jamás podrán conocer el dulce sabor del galardón que viene de ayunar y compartir con los pobres:
“Entonces [si vives de acuerdo con este mandamiento] nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
“Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí…
“…en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio día.
“Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan” (Isaías 58:8-11).
¿Qué más podría uno pedir? El compañerismo del Señor, luz y conocimiento, salud y vigor, la orientación constante del Señor como manantial eterno que nunca falta! ¿Qué más podría uno desear? Y en nuestras Escrituras contemporáneas hay aún otras grandes promesas para los fieles que procuran servir al Señor:
“Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos;
“y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar.
“Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén” (D. y C. 89:19-21).
Ricas promesas para la eternidad.
Pese a lo grande que son las bendiciones en el estado terrenal que acompañan la justicia, son como nada al lado de las que nos esperan en el mundo venidero. Naturalmente, se requiere a los fieles que renuncien a algunas de las cosas de este mundo mientras se esfuerzan por lograr las del mundo eterno. Con frecuencia esto se considera como un sacrificio, aunque aquellos que finalmente lleguen a las alturas ciertamente no lo estimarán como tal en esa ocasión. Escuchemos las palabras del Salvador en cuanto a los resultados del sacrificio genuino que se hace por el bien del reino:
“Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mateo 19:29).
El que se deleita en todos los lujos mundanos de la actualidad, a expensas de la espiritualidad, no está viviendo sino para el momento. Su día es hoy; le serán negados los galardones de la vida más noble que él rechazó.
En la impresionante parábola del hijo pródigo, el Señor nos enseñó una lección notable. Este derrochador solo vivió para el día de hoy. Pasó su vida viviendo perdidamente. Despreció los mandamientos de Dios; su herencia era gastable, y él la disipó. Jamás iba a poder disfrutar nuevamente de ella, ya que irrecuperablemente había desaparecido. Ninguna cantidad o medida de lágrimas, de pesares o de remordimiento podría hacerla volver. Aun cuando su padre lo perdonó y le hizo banquete, y lo vistió y lo besó, no pudo devolver al hijo libertino lo que se había disipado. Mas el otro hermano, el que había sido fiel, leal, justo y constante retuvo su herencia y su padre le aseguró: “Todas mis cosas son tuyas.”
Nos beneficiará analizar más de cerca esta parábola del hijo pródigo. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas 15:11-32.
“Un hombre tenía dos hijos;
“y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
“No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
“Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle.
“Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
“Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
“Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.”
Habiendo llegado a tal determinación, el hijo se dirigió a casa, y su padre, al verlo volver, salió a encontrarlo .y lo recibió con un beso y un abrazo, y con compasión y perdón sinceros.
El hijo admitió su prodigalidad: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.” No pidió que se le recibiera en calidad de siervo, como había pensado hacerlo, tal vez debido a que tras esta cordial bienvenida pudo haber abrigado la esperanza de una restitución total; porque el feliz padre lo cubrió con el mejor vestido, le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies, e hizo matar el becerro gordo para celebrar la gran ocasión mientras expresaba su alegría en estas palabras: “Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.”
El hijo mayor, al volver de su trabajo en el campo, se enojó al ver tan suntuosa celebración por el hermano que había derrochado toda su fortuna con rameras, y protestó a su padre, el cual le rogaba que se uniera a la fiesta:
“He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.”
A esto el padre pudo haber respondido de esta manera: “Hijo, todo esto es tu herencia; todo cuanto hay aquí es tuyo. Tu hermano ha derrochado su parte. Tú tienes todo. Él no tiene nada más que un empleo, y nuestro perdón y nuestro amor. Bien podemos darnos el lujo de recibirlo misericordiosamente. No le daremos tu herencia, no podemos reponerle lo que tan neciamente ha disipado.” Lo que en efecto le dijo fue: “Porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.” También le aseguró: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.”
¿No se encierra cierto significado en esa declaración del padre? ¿No da eso a entender la vida eterna?
Cuando yo era niño, mi maestra en la Escuela Dominical inculcó en mí la infamia del hijo mayor por motivo de su enojo y quejas, y al mismo tiempo inmortalizó al pródigo adúltero, que, según se supone, expresó arrepentimiento. Sin embargo, no compare ningún lector los refunfuños y el mal genio con los degradantes pecados de la inmoralidad y la asociación con rameras en una vida de libertinaje. S. Juan mencionó que “hay pecado de muerte”, y las transgresiones del hijo menor bien podrían aproximarse a esa espantosa condición si no se arrepentía y se apartaba de su mal camino. El hermano Talmage comenta de la siguiente manera los pecados de los dos hermanos:
“No hay justificación para ensalzar el arrepentimiento del pródigo sobre el leal y constante servicio de su hermano que permaneció en casa, cumpliendo fielmente sus deberes requeridos. El hijo devoto era el heredero; el padre no deslució sus méritos, ni le negó su parte. El desagrado que el mayor de los dos expresó por el gozo consiguiente al regreso de su hermano errante fue una manifestación de liberalidad y estrechez de pensamiento; pero era el más fiel de los dos, pese a los defectos menores que haya tenido…
“No aparece ni una sola palabra que condone o disculpe el pecado del pródigo; esto era algo que el Padre no podía consentir ni con el más mínimo grado de tolerancia; pero Dios y las huestes celestiales se regocijaron por motivo del arrepentimiento, así como contrición del alma del joven pecador.
“No hay justificación para inferir que a un pecador arrepentido se le dará mayor precedencia que al alma justa que ha resistido el pecado; si así obrara Dios, entonces, en la estimación del Padre, los pecadores regenerados sobrepujarían a Cristo, el único hombre sin pecado. No obstante la naturaleza incondicionalmente ofensiva del pecado, el pecador retiene su aprecio ante el Padre, por motivo de la posibilidad de su arrepentimiento y regreso a la justicia. El extravío de un alma representa una pérdida muy real y muy seria para Dios; lo aflige y le causa dolor, porque su voluntad es que ninguno de sus hijos perezca.” (Talmage, Jesús el Cristo, págs. 485, 486.)
Esta regia parábola contiene muchas lecciones que se relacionan con la materia de este libro. Enseña la importancia de permanecer puro y sin mancha, y de retener la virtud y la rectitud; y al mismo tiempo enseña los fuertes castigos de la transgresión. Hace hincapié en el principio del arrepentimiento como medio del perdón y la rehabilitación de uno mismo.
Enseña cuán ruin es el orgullo, el celo, la rivalidad, la falta de comprensión y la ira; y pone de relieve las bendiciones gloriosas y finales que están al alcance de aquellos que son dignos, aun cuando manifiesten algunas debilidades menores.
El hijo pródigo ciertamente tuvo toda oportunidad de disfrutar permanentemente de una herencia completa y valiosa, con sus consiguientes comodidades, alegrías, armonía y paz. Gozaba de seguridad. Todo estaba a su disposición hasta que se apartó del camino y disipó su fortuna, despreciando su patrimonio. Había exigido a su padre “la parte de los bienes que me corresponde”. Lo llevó “todo” a una provincia apartada, y allí, presionado por las exigencias de un mundo carnal, derrochó sus bienes viviendo perdidamente. Despilfarró su “todo” y se vio reducido a la pobreza y el hambre.
Más bien que confesar sus convenios violados, los admitió. ¡Y cuán grande la diferencia entre una admisión y una confesión! Reconoció que era indigno, pero ni una palabra dijo acerca de cambiar de la injusticia a la pureza por medio de una vida reformada. “Volviendo en sí” parece indicar una comprensión de su situación material, los tormentos del hambre y su falta de empleo, más bien que un arrepentimiento verdadero. ¿Se hace referencia alguna a nuevas metas, a una vida transformada, a los ideales y actitud que elevan? Habló acerca del pan que sale del horno más bien que del “pan de vida”, del agua del pozo más bien que del “agua viva”. Nada dijo acerca de integrar una corona con las joyas de obras justas, antes puso de relieve la necesidad de llenar un estómago que se había encogido por falta de alimento.
Es significativo que el hijo mayor haya estado siempre con su padre. Si esta parábola es un recordatorio de la jornada de la vida, nos acordamos de que pata los fieles que obedecen los mandamientos hay una promesa grande de ver al Señor y estar siempre con El en la exaltación. Por otra parte, el hijo menor no podía esperar más que una salvación como jornalero, en vista de que había despreciado sus derechos de nacimiento y disipado “todo” su patrimonio, sin dejar nada para poder desarrollar y acumular nuevamente hacia una herencia eterna. Lo había vendido por un plato de guisado, tal como lo había hecho Esaú, otro pródigo.
Había vendido algo que no podía recuperar; había canjeado la inestimable herencia de gran valor permanente por una satisfacción momentánea de deseos físicos, lo futuro por lo presente, lo eterno por lo temporal, bendiciones espirituales por comida material. Aun cuando le pesaba el trueque irreflexivo que había hecho, ahora ya era demasiado tarde, “eternamente demasiado tarde”. Aparentemente, ni sus esfuerzos ni sus lágrimas podían recuperar sus bendiciones perdidas. En igual manera Dios perdonará al pecador arrepentido que peque contra la ley divina, pero ese perdón jamás podrá restaurar las pérdidas que sufrió durante el período en que estuvo pecando.
Sin embargo, se pueden reparar muchas ofensas si el arrepentimiento es sincero. El presidente Joseph F. Smith amplió este concepto de la siguiente manera:
“Cuando cometemos pecado, es necesario que nos arrepintamos de él y hagamos una restitución hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Cuando no podamos hacer una restitución por lo malo que hayamos cometido, entonces debemos solicitar la gracia y la misericordia de Dios para que nos limpie de esa iniquidad.
“Los hombres no pueden perdonarse sus propios pecados; no pueden purificarse a sí mismos de las consecuencias de sus pecados. Pueden dejar de pecar y pueden obrar rectamente en lo futuro, y hasta ese punto sus hechos son aceptables ante el Señor y dignos de consideración. Mas ¿quién reparará los agravios que hayan ocasionado a sí mismos y a otros, y los cuales parece imposible que ellos mismos reparen? Mediante la expiación de Jesucristo serán lavados los pecados de aquel que se arrepiente; aunque fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Esta es la promesa que se os ha ofrecido. Los que no hemos pagado nuestros diezmos en lo pasado y, por lo tanto, hemos contraído con el Señor obligaciones que no estamos en posición de cumplir, Él no lo requerirá más de nuestras manos, sino que nos perdonará por lo pasado si observamos esta ley honradamente en lo futuro. Es un acto generoso y bondadoso, y por el cual estoy agradecido. (Conference Report, octubre de 1899, pág. 42.)
Cuando uno comprende la extensión, la plenitud, la gloria de ese “todo” que el Señor promete otorgar a sus fieles, bien vale cuanto cueste en paciencia, fe, sacrificio, sudor y lágrimas. Las bendiciones de la eternidad comprendidas en este “todo” traen a los hombres inmortalidad y vida eterna, desarrollo perpetuo, dirección divina, aumento eterno, perfección y, con todo ello, la divinidad.
El tribunal del juicio.
Las Escrituras ampliamente atestiguan que el hombre debe afrontar el día de rendir cuentas y comparecer ante el tribunal del juicio para recibir los galardones de la rectitud o los castigos del pecado. Será un día en que el hombre no podrá ocultarse de sus iniquidades, porque sus hechos declararán en contra de él para acusarlo, como Alma lo predice:
“Y os pregunto ahora, hermanos míos: ¿Cómo os sentiréis si os halláis ante el tribunal de Dios, con vuestros vestidos manchados de sangre y toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros?” (Alma 5:22).
Después de describir la redención del hombre efectuada por el Salvador, Jesucristo, como “una redención de un sueño eterno, del que todos los hombres despertarán, por el poder de Dios, cuando suene la trompeta”, Moroni continúa diciendo:
“Entonces se pronunciará el juicio del Santo sobre ellos; y entonces será cuando el que es impuro continuará en su impureza, y el que es justo continuará en su justicia; el que el feliz permanecerá feliz, y el que es miserable continuará en su miseria” (Mormón 9:14).
En el último versículo del Libro de Mormón se habla del tribunal del juicio de Dios, donde Moroni, estando a punto de concluir los anales de su pueblo, escribió:
“Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el Juez Eterno de vivos y muertos. Amén” (Moroni 10:34).
Instando el arrepentimiento, a fin de evitar la severidad del castigo que se ha de imponer sobre los impíos en el día del juicio, Jacob dijo:
“¿No sabéis que si hacéis estas cosas, el poder de la redención y de la resurrección que está en Cristo os llevará a presentaros con vergüenza y terrible culpa ante el tribunal de Dios?
“¡Oh amados hermanos míos, arrepentíos, pues, y entrad por la puerta recta, y continuad en el camino que es angosto, hasta que obtengáis la vida eterna!
“¡Oh, sed prudentes! ¿Qué más puedo decir?
“Por último, me despido de vosotros, hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios que hiere al malvado con terrible espanto y miedo” (Jacob 6:9,11-13).
¿Y quiénes serán los jueces que tan justamente oirán nuestras causas? Cientos de años antes que Cristo viniese a la tierra, Nefi en una visión vio “abrirse los cielos, y que descendía de ellos el Cordero de Dios… y… que el Espíritu Santo descendió sobre otros doce que fueron ordenados de Dios, y escogidos” (1 Nefi 12:6,7). El ángel entonces le dijo a Nefi:
“He aquí los doce discípulos del Cordero que han sido escogidos para ejercer su ministerio entre los de tu descendencia.
“Y estos doce ministros que tú ves, juzgarán a tu posteridad (1 Nefi 12:8,10).
También le dijo el ángel:
“¿Te acuerdas de los doce apóstoles del Cordero [es decir, los que fueron llamados en Palestina]? He aquí, ellos son los que juzgarán a las doce tribus de Israel, por tanto, los doce ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues sois de la casa de Israel” (1 Nefi 12:9).
Esto concuerda con lo que el Salvador contestó a Pedro, quien había preguntado: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?” (Mateo 19:27). La respuesta del Salvador fue directamente al grano:
“De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28).
El arrepentimiento en el estado terrenal.
Previamente me he referido al significado de esta vida en lo que concierne a la aplicación del arrepentimiento, pero voy a ponerlo de relieve en esta ocasión en lo concerniente al juicio final. Uno no puede demorar el arrepentimiento hasta la vida venidera, el mundo de espíritus, y allí prepararse debidamente para el día del juicio mientras se efectúan las ordenanzas en forma vicaria a favor de él sobre la tierra. Debe tenerse presente que la obra vicaria en bien de los muertos es para aquellos que no pudieron hacer la obra por sí mismos. Los hombres y mujeres que viven en el estado terrenal, y han escuchado el evangelio aquí, han tenido su oportunidad, sus setenta años para poner su vida en orden, para efectuar las ordenanzas, para arrepentirse y perfeccionar su vida.
El pueblo de la época de Noé escuchó de los profetas de Dios el mensaje del evangelio. Llevaban vidas mundanas; comían, bebían y se divertían. También se casaban y se daban en casamiento, lo cual significa hogares destrozados, divorcios y vida mundana. Despreciaron los muchos testimonios de los predicadores de justicia. Entonces murieron ahogados. La hora de la siega había llegado para ellos. El fin de su “día” había llegado, y la “noche” iba a ser tenebrosa y larga. Esperaron lo que debe haberles parecido un período interminable; y finalmente vino el Salvador, y por conducto de su programa misional les enseñó nuevamente el evangelio, dándoles la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, ¿recibieron las bendiciones de la fidelidad terrenal? Leamos nuevamente estas palabras de Doctrinas y Convenios referentes a los habitantes del mundo terrestre:
“Y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el evangelio, para que pudieran ser juzgados según los hombres en la carne;
“quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron” (D. y C. 76:73,74).
¿Iban a recibir alguna vez el reino celestial? Habían tenido su oportunidad; habían malgastado los días de su probación; habían despreciado los testimonios de los siervos de Dios; habían pensado: “Yo no soy de carácter religioso.” “No me gusta ir a las reuniones.” “Estoy sumamente ocupado; no vale la pena.” “Tengo otras cosas de mayor interés que atender.”
Por otra parte, muchos de los que se hallan en esa prisión espiritual, así como sus hermanos de esta generación, indudablemente deben haber sido personas buenas en el sentido de no ser criminales. Deben haber sido los “hombres honorables de la tierra”. Posiblemente muchos de ellos fueron honrados, buenos vecinos, buenos ciudadanos que no cometieron ningún crimen atroz, mas no fueron valientes. ¿No aclaran bien las Escrituras que éstos han perdido su oportunidad de exaltación? ¿No es evidente que para ellos era ya eternamente demasiado tarde cuando se habían ahogado? ¿que habían desperdiciado sus días?
Aquellos que son sumamente impíos no disfrutarán del reino terrestre, porque sólo lograrán el telestial. Ni tampoco se otorgará el terrestre a los valientes, a los fieles, a los que se hayan perfeccionado, porque éstos entrarán en el reino celestial preparado para aquellos que viven según las leyes celestiales. Al reino terrestre irán aquellos que no estén capacitados para lo celestial. Refiriéndose a cierta categoría de los habitantes del reino terrestre, el Señor dice: “Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús; así que, no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios” (D. y C. 76: 79). Los Santos de los Últimos Días “que no son valientes” allí se encontrarán.
Es verdad que el arrepentimiento siempre vale la pena. Sin embargo, el arrepentimiento en el mundo de los espíritus no puede compensar lo que pudo y debió haberse hecho en la tierra.
El juicio sobre las naciones.
Así como se prometen bendiciones para esta vida a los justos, en igual manera habrá juicios para los inicuos, y esto es tan cierto en lo que respecta a naciones como a individuos. Nuestro mundo se encuentra en un estado tumultuoso. Con frecuencia se han diagnosticado sus achaques y se han catalogado sus enfermedades complejas. Sin embargo, los remedios que se han administrado han sido ineficaces; ha brotado la infección y el sufrimiento del paciente se intensifica.
En una situación antigua, que bien puede compararse a la nuestra, ocurrió una gran destrucción; y al volver la calma, aquellos que sobrevivieron se lamentaban en estos términos:
“¡Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día; entonces se habrían salvado nuestros hermanos… entonces nuestras madres, nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados!” (3 Nefi 8:24,25).
Es cierto que hoy es otro día, pero la historia se repite. Los hombres “han sido destruidos de generación en generación, según sus iniquidades; y ninguno de ellos ha sido destruido jamás, sin que se lo hayan predicho los profetas del Señor” (2 Nefi 25:9). Y los profetas de nuestra época están amonestando frecuente y constantemente que la destrucción sobreviene al pueblo como resultado de sus propios hechos.
La situación de américa.
América es una tierra grande y gloriosa. Es “una tierra escogida sobre todas las demás”. Tiene un pasado trágico y sangriento, pero podría tener un futuro glorioso y lleno de paz, silos habitantes realmente aprendieran a servir a su Dios. Fue consagrada como tierra de promisión a los pueblos de las Américas, a quienes Dios extendió estas promesas condicionales:
Será una tierra de libertad para sus habitantes.
Nunca serán reducidos al cautiverio.
No habrá quien los moleste.
Es una tierra de promisión.
Se hallará libre de la esclavitud.
Se hallará libre de todas las naciones debajo del cielo.
No penetrarán enemigos en esta tierra.
No habrá reyes sobre la tierra.
Esta tierra será fortalecida contra todas las demás naciones.
El que luche contra Sión perecerá.
El Señor prometió estas cosas. Sin embargo, pese a lo generoso que sean, y por deseables que son, únicamente se pueden realizar si el pueblo que la habite “tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo”.
Jesucristo nuestro Señor ninguna obligación tiene de salvamos, sino a medida que nos arrepintamos. Lo hemos despreciado, hemos dejado de creer en El y no lo hemos seguido. Hemos traspasado las leyes y violado el convenio sempiterno; estamos a la merced de Él, la cual se otorgará solamente si nos arrepentimos. Pero, ¿hasta qué punto nos hemos arrepentido? Otro profeta dijo “que a lo malo decimos bueno, y a lo bueno malo”. Nos hemos justificado al grado de pensar que no somos “tan malos”. Vemos la maldad en nuestros enemigos, pero ninguna en nosotros mismos. ¿Hemos verdaderamente madurado? ¿Ha comenzado la pudrición de los años y la flaccidez? ¿Se efectuará un cambio en nosotros?
Aparentemente estamos más dispuestos a hacer las cosas según la manera del diablo que según la manera del Señor. Parece, por ejemplo, que preferiríamos esclavizarnos por medio de impuestos, que pagar nuestros diezmos; construir refugios y proyectiles y bombas, más bien que arrodillamos con nuestra familia, tanto en la noche como en la mañana, en oración solemne a nuestro Dios, el cual nos daría protección.
Parece que, más bien que ayunar y orar, preferimos hartarnos en los banquetes y beber cócteles. En lugar de disciplinarnos, cedemos a los impulsos físicos y carnales. En lugar de invertir capital en la edificación de nuestros cuerpos y el ennoblecimiento de nuestras almas, gastamos billones de dólares en licores y tabaco, así como en otros productos que destruyen el cuerpo y entorpecen el alma.
Un número sumamente grande de nuestras esposas y madres prefieren los lujos adicionales de dos sueldos que la satisfacción de ver a los hijos crecer en el temor y amor de Dios. Participamos en los deportes, nos vamos a la playa, a los cines, a la pesca y nos sentamos a ver competencias deportivas más bien que santificar el día de reposo. No existe una moralidad completa entre el pueblo ni entre los que dirigen el estado y la nación. Los intereses personales y motivos ocultos obstruyen el camino. El anciano “don Pretexto”, luciendo su larga barba, siempre está presente para decirnos que hay justificación para estas desviaciones, y en vista de que no somos lo suficientemente malvados para que se nos encierre en penitenciarías, nos convencemos, por medio de pretextos, de que no estamos fallando en nuestros deberes. Tal vez la mayoría de las personas sean muy semejantes a aquellos que sobrevivieron la destrucción en los días antiguos de esté continente. A éstos el Señor dijo:
“¡Oh vosotros, todos los que habéis sido conservados porque fuisteis más justos que ellos!, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane?” (3 Nefi 9:13).
“La escuela de la experiencia es cara—dijo Benjamín Franklin—pero el necio no aprende en ninguna otra.” De modo que, como nación continuamos en nuestra incredulidad. Mientras las cortinas de hierro descienden y se tornan más gruesas, nosotros comemos, bebemos y nos divertimos. Mientras ejércitos se reúnen y marchan y maniobran, y los oficiales enseñan a sus hombres, a matar, nosotros continuamos bebiendo y andando en farras como de costumbre. Mientras se estallan bombas y se experimenta con ellas, y las partículas radioactivas descienden sobre el mundo enfermo ya, nosotros continuamos en la idolatría y el adulterio.
Mientras se amenazan sitios estratégicos y se otorgan concesiones, nosotros vivimos perdidamente, y nos divorciamos y nos casamos, siguiendo un ciclo igual que las temporadas. Mientras los jefes de estado riñen, y los editores escriben, y las autoridades analizan y pronostican, nosotros quebrantamos todas las leyes del catálogo de Dios. Mientras los enemigos se infiltran en nuestra nación para subvertirnos, intimidamos y relajarnos, nosotros continuamos con nuestro concepto destructivo de que “no puede suceder aquí”.
¡Si solamente creyésemos a los profetas! Pues ellos han advertido que si los habitantes de este país alguna vez son reducidos al cautiverio y esclavizados, “será por causa de la iniquidad; porque si abunda la iniquidad, maldito será el país” (2 Nefi 1:7). Esta es una tierra que el Señor ha preservado “para un pueblo justo” (Eter 2:7. Cursiva del autor).
“Y así podemos ver los decretos de Dios respecto a este país: que es una tierra de promisión; y las naciones que la poseyeren servirán a Dios, o serán taladas cuando la plenitud de su cólera caiga sobre ellas. Y ¡a plenitud de su ira les sobrevendrá cuando hayan madurado en la iniquidad” (Eter 2:9).
Dios es el verdadero protector.
¡Oh, si los hombres escucharan! ¿Por qué debe haber ceguedad espiritual en la época de la más esclarecida visión científica y tecnológica? ¿Por qué es que los hombres deben depender de fortificaciones y armamentos físicos cuando el Dios del cielo anhela bendecirlos? Un golpe de su mano omnipotente incapacitaría a todas las naciones que se opusieran, y salvaría a un mundo aun cuando estuviese ya agonizando. Sin embargo, los hombres se apartan de Dios y ponen su confianza en las armas de guerra, en el “brazo de la carne”.
Todo esto continúa a pesar de las lecciones de la historia. La gran muralla de China, con sus casi tres mil kilómetros de muros impenetrables, su impregnable elevación de ocho metros de altura, sus innumerables atalayas, cedió el paso ante la traición del hombre. La línea Maginot de Francia, esas fortificaciones que se creían ser tan fuertes e impenetrables, el enemigo las flanqueó como si no existieran.
Los muros de Babilonia eran demasiado altos para escalarlos, demasiado gruesos para destrozarlos, demasiado fuertes para derribarlos, pero no demasiado profundos para poder minarlos cuando fracasó el elemento humano. Cuando los defensores duermen y los que tienen el mando quedan incapacitados por tanto banquete y ebriedad e inmoralidad, un enemigo invasor puede desviar un río de su curso y entrar por el lecho del mismo.
Los muros precipitosos sobre las altas colinas de Jerusalén desviaron por un tiempo las flechas y lanzas del enemigo, las catapultas y los dardos encendidos de ejércitos sitiadores. Sin embargo, ni aun así disminuyó la iniquidad; los hombres no aprendieron las lecciones. El hambre escaló los muros; la sed derribó las puertas; la inmoralidad, la idolatría, la incredulidad y aun el canibalismo anduvieron al acecho hasta que sobrevino la destrucción.
¿Nos volveremos a Dios por completo alguna vez? El temor cubre al mundo, que podría estar desahogado y en paz. En Dios hay protección, paz, seguridad. Él ha dicho: “Yo pelearé vuestras batallas.” Sin embargo, este compromiso es con la condición de que seamos fieles. El prometió a los hijos de Israel:
Os enviaré la lluvia en su tiempo.
La tierra dará de su abundancia y los árboles su fruto.
Los graneros y trojes estarán llenos así en el tiempo de la sementera como de la vendimia.
Comeréis vuestro pan hasta saciaros.
Habitaréis seguros en vuestras tierras, y no habrá quien os espante.
Ni pasará la espada por vuestra tierra.
Y cinco de vosotros perseguiréis a cien, y una centena de vosotros hará huir a diez mil.
En vista de las promesas que Dios ha hecho referentes a América, ¿quién puede dudar de que Él esté dispuesto a hacer otro tanto por nosotros, como por Israel en la antigüedad? De lo contrario, ¿no hemos de esperar los mismos castigos si dejamos de servirle? A Israel se le enumeraron los siguientes:
La tierra no producirá (tal vez por causa de la radioactividad o la sequía).
Los árboles no darán su fruto ni los campos la hierba. Habrá racionamiento y escasez de alimentos, y hambres graves.
No habrá quien transite vuestros caminos desiertos.
El hambre entrará rudamente por vuestras puertas, y el fantasma del canibalismo os privará de vuestros hijos, y vuestras virtudes restantes se desintegrarán.
Habrá pestilencias irrestringibles.
Se amontonarán vuestros cuerpos muertos sobre las cosas materiales que con tanto afán procurasteis acumular y salvar.
No os protegeré de vuestros enemigos.
Aquellos que os aborrecen os gobernarán.
Se infundirá la cobardía en el corazón, y “el sonido de una hoja que se mueva” os perseguirá, y huiréis aunque nadie os persiga.
Vuestro poder, vuestra supremacía, vuestro orgullo en la superioridad serán deshechos.
Vuestro cielo será como hierro, y vuestra tierra como bronce. El cielo no escuchará vuestros ruegos ni la tierra os dará su producto.
Vuestra fuerza se consumirá en vano cuando aréis y plantéis y cultivéis.
Vuestras ciudades se verán destrozadas; vuestras iglesias en ruinas.
Vuestros enemigos se asombrarán de la aridez, esterilidad y desolación de la tierra que, según les habían dicho, era tan escogida, tan hermosa, tan fructífera. Entonces la tierra gozará sus días de reposo por compulsión.
No tendréis poder para resistir a vuestros enemigos.
Vuestro pueblo será esparcido entre las naciones como esclavos y siervos.
Os someterán a tributo y servidumbre, y seréis ligados con grilletes.
¡Qué predicción tan tétrica! Sin embargo, “éstos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés” (Levítico 26:46). Los israelitas no hicieron caso de la amonestación. Despreciaron a los profetas, y padecieron el cumplimiento de cada espantosa profecía.
¿Hay razón para que nosotros los del siglo veinte pensemos que podemos quedar inmunes de las mismas trágicas consecuencias del pecado y del libertinaje, si despreciamos las mismas leyes divinas?
La perspectiva es lóbrega, pero se puede evitar la tragedia inminente. Las naciones, tal como los individuos, deben “arrepentirse o padecer”. No hay sino un remedio para la condición enfermiza de la tierra. Ese remedio infalible es sencillamente justicia, obediencia, santidad, honor, integridad. Ninguna otra cosa bastará.
Un día de rendir cuentas para todos.
A la nación indigna le llega un día de rendir cuentas. Para cada individuo, justo o injusto, igualmente hay un tiempo de juicio, un tiempo de rendir cuentas tocante a su probación terrenal, cuando se haya vencido esa fase de la existencia eterna. Al llegar a ese punto, se hará finalmente un balance de todos los libros, se tendrán que pagar todas las cuentas vencidas, se liquidará toda deuda.
Afortunadamente tenemos tiempo para liquidar nuestras deudas antes que llegue ese imponente día del juicio. Arrepintiéndonos ahora, en esta vida, y llevando una vida de justicia de ahí en adelante, podemos comparecer ante Dios puros y santos. Si hacemos esto, el lugar donde seremos juzgados será para nosotros, así como lo fue para Moroni, “el agradable tribunal del gran Jehová” (Moroni 10:34). Ningún terror tendrá para nosotros, como lo tendrá para los impenitentes. Entonces escucharemos las tiernas y cariñosas palabras de encomio y bienvenida: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34).