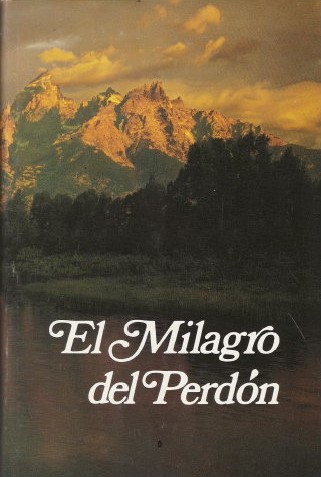Capítulo 21
La Iglesia perdonará
Al que transgrediere contra mí, juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido; y si confiesa sus pecados ante ti y mi, y se arrepiente con sinceridad de corazón, entonces lo has de perdonar, y yo lo perdonaré también. —Mosíah 26:29
Los miembros concienzudos de la iglesia verdadera de Jesucristo no pueden menos que sentirse incómodos en cuanto a sus pecados, así como los de otros, en lo que a la hermandad en la Iglesia concierne. Sobre este punto acordémonos de los efectos del pecado y del poder del arrepentimiento, cual se expresaron en un discurso del presidente Hugh B. Brown:
“El pecado produce el conflicto interno, ocasiona la pérdida del propio respeto, agota la fuerza moral, causa perjuicios y aísla a otras personas, torna a los hombres más susceptibles a la tentación, y de otras numerosas y sutiles maneras retarda, demora e impide nuestro viaje hacia nuestra meta. Sus incitaciones tienden a apartarnos de ideales morales y a ofuscar nuestra visión de objetivos deseables.
“El arrepentimiento verdadero pone fin a esta desintegración y, cuando lo acompaña el bautismo y el don del Espíritu Santo, coloca los pies de la persona sobre la vía de la vida feliz. Con el compañerismo de dicho Espíritu, uno puede libertar el poder que se encuentra en el alma humana, así como el hombre ha podido desatar la fuerza del átomo. Esta fuerza, una vez que se ha desatado y se le da la dirección y orientación divinas, conducirá a la inmortalidad y la vida eterna.” (De un discurso pronunciado en la radio el 7 de diciembre de 1947.)
Uno verdaderamente tiene este poder cuando es fiel miembro de la Iglesia, dado que ésta constituye el medio principal por conducto del cual se puede ejercer y desarrollar esta fuerza. Por tanto, es importante que un miembro goce de plena hermandad en ella. El pecado grave ocasiona la pérdida de este poder, porque entonces el pecador casi invariablemente deja de asociarse con la Iglesia y con las influencias que vienen de hermanarse con personas que están esforzándose por lograr la rectitud. Dicho poder entonces permanece inerte e ineficaz en el alma del transgresor.
Sin embargo, esta fuerza puede quedar libre de sus cadenas opresoras. El arrepentimiento y su promesa de perdón desatarán este poder de modo que nuevamente pueda surtir su efecto en la vida de la persona. Para lograr esto, cuando el pecado es de proporciones mayores, hay dos perdones que el impenitente debe obtener: el perdón del Señor, y el perdón de la Iglesia del Señor por conducto de sus autoridades correspondientes.
El perdón por parte de la iglesia.
En el siguiente capítulo se habla del perdón por parte del Señor. Sobre el tema general del perdón por parte de la Iglesia, escribí una carta a un joven que había confesado ser culpable de transgresiones adúlteras, y parte de la cual decía lo siguiente:
“El otro perdón se obtiene por conducto de su autoridad eclesiástica, el obispo, presidente de estaca, presidente de misión o Autoridad General que esté facultado para excluir castigos. Usted ha ofendido a la Iglesia y a sus miembros, así como al Señor, por haber violado la ley de castidad, que es el pecado de mayor gravedad después del asesinato. Si usted se muestra arrogante, desdeñoso e impenitente, puede ser ‘separado’ o excomulgado de la Iglesia. Sin embargo, si el oficial eclesiástico está convencido de un arrepentimiento total y continuo, puede pasar por alto dicho castigo, que podría llamarse perdón en ese respecto. Simultáneamente, el transgresor debe iniciar sus peticiones al Señor para que le conceda un perdón final. Dios puede borrar o absolver pecados. Su obispo no tiene tal facultad. Su Padre Celestial ha prometido el perdón basado en un arrepentimiento total y el cumplimiento de todos los requisitos, pero ese perdón no se otorga meramente porque se pide. Debe haber obras, muchas obras, y una sumisión total y completa, con gran humildad y con ‘un corazón quebrantado y un espíritu contrito’.
“Depende de usted el que sea o no sea perdonado, y cuándo. Podría ser cuestión de semanas, cuestión de años, cuestión de siglos antes que llegue ese día feliz en que usted pueda tener la certeza positiva de que el Señor lo ha perdonado. Esto depende de su humildad, su sinceridad, sus obras, su actitud.
“Continúe su obra con mayor celo y sus oraciones con mayor intensidad. Lea el Libro de Enós, y entonces ‘ve, y haz tú lo mismo’. Lea los pasajes de las Escrituras que se han adjuntado y aprenda de memoria los más cortos.”
La función de las autoridades de la iglesia.
La Presidencia de la Iglesia y los Doce Apóstoles administran los asuntos de la Iglesia de Jesucristo, con la ayuda de otras y numerosas Autoridades Generales, así como por medio de los presidentes de estaca y de misión, y los obispos. Estos hombres son los pastores del rebaño. El Señor ha instalado a estos hombres para que dirijan su reino sobre la tierra, y sobre ellos ha conferido autoridad y responsabilidad, cada cual en su esfera particular. Él ha dado a estos hombres el Sacerdocio de Melquisedec, el cual es su propio poder y autoridad que Él les delega. El reconoce y ratifica los hechos de estos siervos escogidos y ungidos.
El Señor perdonará al que verdaderamente se arrepienta; pero antes que el Señor pueda perdonar, el pecador debe abrirle su corazón con toda contrición y humildad, “descargando la conciencia”, porque el Señor puede ver dentro de nuestras almas mismas. Igualmente, para recibir el perdón de la Iglesia debe hacerse una declaración del pecado a los que han sido debidamente nombrados en ella.
La función de las autoridades apropiadas de la Iglesia, en el asunto del perdón, se divide en dos: (1) Imponer el castigo correspondiente, por ejemplo, iniciar 1a acción oficial en cuanto al pecador, en aquellos casos que requieran, bien sea la suspensión de derechos o la excomunión; (2) pasar por alto los castigos y extender la mano de hermandad al que se halla en transgresión. Cualquiera de los dos pasos que se den, ya sea el perdón o la acción disciplinaria de la Iglesia, debe hacerse a la luz de todos los hechos y la inspiración que puede venir a los que van a determinar el fallo. De ahí, la importancia de que el transgresor arrepentido haga una confesión completa a la autoridad correspondiente.
Los castigos incluyen privaciones.
Todo desvío del camino recto es grave. El que viola una ley se hace culpable de todas, dicen las Escrituras (Santiago 2:10). Sin embargo, existen ofensas menores que, aun cuando ni el Señor, ni sus siervos, ni la Iglesia pueden disimularlos, no se castigan severamente. Por otra parte, hay pecados graves que no se pueden tolerar sin formarse un juicio, cosa que la autoridad competente debe considerar, y los cuales ponen en peligro la posición del pecador en la Iglesia.
Los castigos que la Iglesia impone por causa del pecado incluyen privaciones, tales como la suspensión de los privilegios del templo, ascenso en el sacerdocio, cargos en la Iglesia y otras oportunidades de prestar servicio y lograr desarrollo. Estas privaciones resultan de los errores que no siempre se castigan tomando medidas severas, pero los cuales hacen al ofensor indigno de dirigir y recibir altos honores y bendiciones en el reino de Dios. Todos estos son retrasos en nuestro progreso eterno que la persona trae sobre sí misma. Aun sin ningún acto oficial por parte de la Iglesia, un miembro que esté violando la Palabra de Sabiduría, por ejemplo, se excluye a sí mismo de un cargo en la Iglesia y a menudo de la hermandad de la misma por no asistir.
Cuando el obispo es ordenado, queda constituido en juez de sus miembros. El posee las llaves de los templos, y ninguno de los miembros de su barrio puede entrar en uno de ellos sin que el obispo dé vuelta a la llave. Si él considera a alguien indigno de recibir estos gloriosos privilegios del templo, puede castigar reteniendo este privilegio. Se suspenden muchas otras bendiciones a fin de darle tiempo al individuo para que eleve su manera de vivir a la altura de la norma requerida. Así que, la privación es el método acostumbrado de disciplinar en la Iglesia. En casos extremados, como en seguida se explica, el transgresor queda privado de la actividad y participación en la Iglesia al suspendérsele sus derechos, o se le separa totalmente de la Iglesia mediante la excomunión.
Las facultades de los oficiales de la iglesia.
No toda persona ni todo poseedor del sacerdocio están autorizados para recibir del transgresor las confesiones sagradas de sus culpas. El Señor ha organizado un programa ordenado y compatible. Todo miembro de la Iglesia es responsable ante una autoridad eclesiástica. En el barrio es el obispo; en la rama, un presidente; en la estaca o en la misión, un presidente; y en el escalafón mayor de autoridad en la Iglesia, las Autoridades Generales, con la Primera Presidencia y los Doce Apóstoles a la cabeza.
La función de cada cual es muy parecida a la del obispo, de manera que lo mencionaremos a él particularmente como el modelo. El orden del cielo dispone que los miembros del barrio consulten al obispo. El obispo es, por motivo de la naturaleza misma de su llamamiento y ordenación, un “juez en Israel” (Véase D. y C. 107:72). El Señor ha dado al obispo, mediante su ordenación, ciertos poderes y autoridad:
“Y al obispo de la iglesia, y a cuantos Dios llamare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y, sin embargo, no ser de Dios” (D. y C. 46:27).
“Así que, a nadie se exime de la justicia y leyes de Dios, para que todas las cosas se hagan con orden y solemnidad ante él, de acuerdo con la verdad y la justicia” (D. y C. 107:84).
El obispo establecerá los méritos del caso. Es él quien determinará por los hechos, y mediante el poder del discernimiento que es suyo, si la naturaleza del pecado y el grado de arrepentimiento manifestado justifican el perdón. Podrá juzgar el pecado de ser de bastante gravedad, el grado de arrepentimiento de ser suficientemente dudoso y la publicidad y perjuicios causados, de proporciones tan considerables, que será necesario referir el caso a un tribunal de la Iglesia según el procedimiento que el Señor ha indicado. Toda esta responsabilidad descansa sobre los hombros del obispo. Los maestros de seminarios, los directores de institutos, los que funcionan en las organizaciones auxiliares y otros que obran en la Iglesia pueden ejercer una influencia muy potente en las personas conturbadas impartiendo sabios consejos y comprensión compasiva, pero carecen de la autoridad y jurisdicción eclesiásticas, y no intentarán pasar por alto el castigo, antes enviarán al pecador a su obispo, el cual determinará el grado de confesión pública y disciplina que se estimen necesarios.
Si una consideración cuidadosa indica la necesidad de ello, se dan los pasos para imponer la suspensión en la Iglesia, aunque no priva al pecador de ser miembro, ni de su sacerdocio. Cuando se procede de esta manera, resta que el arrepentido continúe sus esfuerzos por ser fiel y se muestre digno de hacer todo lo que normalmente se le permitiría hacer. Cuando esto se ha hecho suficientemente, a satisfacción del tribunal de la Iglesia que impuso el castigo, generalmente se le puede restaurar la mano de confraternidad al que ha errado y permitírsele la actividad y participación completas.
Sin embargo, si después de haberse considerado todos los antecedentes, el obispo opina que la naturaleza y gravedad de la transgresión exigen la excomunión, el transgresor debe comparecer ante un tribunal competente de la Iglesia para que se dé consideración a su caso. Cuando se trata de miembros varones de la Iglesia que poseen el Sacerdocio de Aarón o que no tienen ningún sacerdocio, así como toda mujer miembro de la Iglesia, sólo se requiere la intervención del tribunal del obispo en el fallo, incluso aun la excomunión, aunque los tribunales mayores pueden asumir la jurisdicción original. En cuanto a los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, el tribunal del obispo puede efectuar la primera consideración y puede suspenderles sus derechos únicamente; el tribunal debe remitir al transgresor al tribunal superior, si se recomiendan medidas más drásticas.
Si después que la presidencia de la estaca y el sumo consejo han dado su fallo en un caso, el acusado siente que no se procedió según la justicia, o que el tribunal no lo juzgó imparcialmente, puede apelar el caso a la Primera Presidencia de la Iglesia y al Consejo de los Doce. (Véase el Manual General de Instrucciones para mayores detalles.)
Excomunión.
En las Escrituras se habla de “expulsar” o “desarraigar” a los miembros de la Iglesia, o causar que sus nombres sean “borrados”. Esto se refiere a la excomunión. Este temible paso significa que el individuo ‘queda completamente separado de la Iglesia. La persona que es excomulgada pierde su lugar como miembro de la Iglesia con todas las bendiciones consiguientes. Como persona excomulgada, se halla en peor situación que antes de unirse a la Iglesia. Ha perdido el Espíritu Santo, su sacerdocio, sus investiduras, sus sellamientos, sus privilegios y su derecho a la vida eterna. Es de lo más triste que pudiera sobrevenirle a una persona. Mejor sería que padeciera pobreza, persecución, enfermedades y aun la muerte. Un verdadero Santo de los Últimos Días preferiría mucho mejor ver a uno de sus seres amados en el féretro que excomulgado de la Iglesia. Si el que ha sido expulsado no experimentara esta sensación de soledad e impotencia y pérdida excesiva, sería una evidencia de que no entendió el significado de la excomunión.
El que es excomulgado no tiene ningún privilegio en la Iglesia. No puede asistir a la reunión de sacerdocio (ya que no posee el sacerdocio); no puede participar de la Santa Cena, ni prestar servicio en los cargos de la Iglesia, ofrecer oraciones ante la congregación o hablar en las reuniones; no puede pagar diezmos sino en ciertas condiciones, según lo que determine el obispo. Se le ha “desarraigado”, “expulsado” y puesto en las manos de su Señor para el juicio final. “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31), y especialmente después de haber sido tildado de apóstata o transgresor.
“Si sois excomulgados por transgresión, no podréis escapar de los bofetones de Satanás sino hasta el día de la redención.
“Y ahora os doy el poder, desde esta misma hora, que si hay entre vosotros alguien que pertenezca a la orden, y se descubre que es transgresor y no se arrepiente de la maldad, lo entregaréis a los bofetones de Satanás; y no tendrá poder para traer mal sobre vosotros” (D. y C. 104:9,10).
Existe la posibilidad de que un excomulgado vuelva a las bendiciones de la Iglesia con todos sus derechos de miembro, cosa que se puede lograr únicamente por medio del bautismo después de un arrepentimiento satisfactorio. El camino es difícil y áspero, y sin la ayuda del Espíritu Santo para susurrar y suplicar, advertir y alentar, la subida de la persona es infinitamente más difícil que si fuera a arrepentirse antes de haber perdido el Espíritu Santo, su posición como miembro y la confraternidad de los santos. El tiempo requerido es usualmente largo, largo en extremo, como lo afirmarán aquellos que han luchado por volver. Cualquiera de los que finalmente han sido restaurados daría el mismo consejo: Arrepiéntete primero; no te permitas llegar a la excomunión si hay manera posible de salvarte de esa siniestra calamidad.
Son numerosos los pasajes de las Escrituras que indican las facultades que poseen las autoridades apropiadas de la Iglesia para juzgar a sus miembros que han pecado. El profeta Alma juzgó a los que habían cometido iniquidad y se habían confesado y arrepentido, y pasó por alto los castigos acostumbrados.
“Y a quienes se arrepintieron de sus pecados, y los confesaron, él los contó entre el pueblo de la iglesia;
“y los que no quisieron confesar sus pecados, ni arrepentirse de su iniquidad, no fueron contados entre los de la iglesia; y sus nombres fueron borrados.
“Y sucedió que Alma puso en orden todos los asuntos de la iglesia” (Mosíah 26:35-37).
El Señor previamente había dicho a Alma:
“Te digo, por tanto: Ve; y al que transgrediere contra mí, juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido; y si confiesa sus pecados ante ti y mi, y se arrepiente con sinceridad de corazón, entonces lo has de perdonar, y yo lo perdonaré también” (Mosíah 26:29).
Cuando el Señor dijo a los de Palestina: “No juzguéis, para que no seáis juzgados”, es evidente que estaba dando instrucciones generales a las masas de seres humanos por conducto de la asamblea que se había reunido. En el pasaje que acabamos de citar, Él está hablando a los directores eclesiásticos que tienen la responsabilidad de juzgar al pueblo y poner en orden los asuntos de la Iglesia. Como individuo, ni el obispo ni ninguna otra autoridad de la Iglesia juzgará a sus semejantes, pero en su cargo oficial como obispo y juez, es menester que él sea el juez de los hechos de ellos.
La promesa del Señor a Alma es consoladora: “Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí” (Mosíah 26:30).
El poder para atar y desatar.
Hay personas dogmáticas que afirman que la Iglesia podrá separar a una persona de la Iglesia, pero que no puede surtir efecto alguno en su situación eterna, ni privarlo del Espíritu Santo, de su sacerdocio ni de las bendiciones del templo. Esto no es más que un concepto ilusorio, porque el Señor ha prometido reconocer las obras de sus siervos, y su Iglesia es su reino. Así que, cuando la persona es excomulgada por el obispado, el sumo consejo o algún consejo superior, es como si el Señor personalmente hubiera pronunciado el castigo por su propia voz.
Las palabras del Salvador claramente demuestran que este género de autoridad, cuyos efectos se extienden desde esta vida hasta las etapas futuras de la eternidad, iba a ser un rasgo distintivo de la Iglesia de Jesucristo:
“Y yo también te digo, que tú eres. Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mateo 16:18,19).
El Señor estaba hablando a Pedro, el apóstol mayor, y es el primer apóstol el que posee todas las llaves del sacerdocio. En una ocasión posterior Jesús dijo:
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo” (Mateo 18:18).
El Profeta José Smith explica:
“Ahora, el gran e importante secreto de todo el asunto… consiste en obtener los poderes del Santo Sacerdocio. Al que se dan estas llaves no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres…
“He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna” (D. y C. 128: 11,12).
Los obispos quitan los castigos, no los pecados.
Aunque hay en la Iglesia muchos oficiales eclesiásticos cuyo cargo los autoriza y les requiere que actúen como jueces, la autoridad de estos llamamientos no les da la facultad necesariamente para que perdonen o remitan pecados. Son extremadamente pocos en este mundo los que pueden hacer esto.
El obispo, y otros que desempeñan cargos comparables, pueden perdonar en el sentido de pasar por alto los castigos. En nuestra libre interpretación ocasionalmente llamamos perdón a este acto, pero no es perdón en el sentido de “borrar” o absolver. La exclusión del castigo significa, sin embargo, que no habrá necesidad de volver a juzgar al individuo por el mismo error, y que puede tornarse activo y gozar de la confraternidad de los miembros de la Iglesia. Al recibir la confesión y al excluir los castigos, el obispo está representando al Señor. Ayuda a llevar la carga, alivia el apremio y tensión que pesan sobre el transgresor y le asegura una continuación de su actividad en la Iglesia.
Sin embargo, es el Señor el que perdona el pecado. Este punto, y la posición del obispo y otros oficiales comparables en el asunto, quedó aclarado en las siguientes instrucciones que el presidente J. Reuben Clark dio a los obispos de la Iglesia el 5 de abril de 1946:
“Me ha interesado en gran manera lo que el obispo ha dicho en cuanto al perdón. En ello está comprendido un gran principio, como é1 lo indicó, y me parece que no debemos llegar a la conclusión de que el perdón se puede obtener meramente porque se pide. Ha llegado a nuestro conocimiento que en una de nuestras misiones en el extranjero, unos jóvenes se presentaron ante el oficial presidente, admitieron su pecado, confesaron, manifestaron pesar, supongo que lloraron, y é1 los perdonó. Volvieron a la obra, regresaron al cabo de un mes o seis semanas, nuevamente confesaron y se les volvió a perdonar.
“Yo no entiendo que tal sea la ley de la Iglesia. El pecado es cosa terrible. El Señor perdona, y requiere que nosotros perdonemos, porque ha dicho: ‘Perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres.’ Los perdonamos como miembros de la Iglesia y los recibimos de nuevo como miembros y como hermanos.
“Hay en la Iglesia… el poder para remitir los pecados, pero no creo que descansa en los obispos. Es un poder que debe ejercerse bajo la debida autoridad del sacerdocio, y por conducto de aquellos que poseen las llaves que corresponden a dicha función. Procurad persuadir a todo pecador a que vuelva. Perdonadlos personalmente; el Señor lo ha dicho. Haced cuanto podáis, pero fuera de esa remisión formal, el asunto entonces queda entre el transgresor y el Señor, el cual es misericordioso, el cual conoce todas las circunstancias, el cual no tiene más disposición que ayudar a sus hijos, impartirles consuelo, orientarlos y ayudarlos. Sin embargo, el Señor ha dicho: ‘No puedo contemplar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia.’ De manera que lo dejamos en sus manos, y nuestras oraciones se unen a las oraciones del transgresor, de que Dios lo perdone; mas la vía del pecador jamás fue fácil y creo que jamás lo será. Debemos pagar el castigo, pero la misericordia de Dios templa su justicia. Su amor es ilimitado, su deseo de salvarnos es infinito… Todos nosotros hemos hecho algo que mejor convendría no hacer. Todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios y su amor, y debemos ver a todos los demás como nuestros hermanos y hermanas, sabiendo que nosotros, con ellos, tenemos algo que se nos debe perdonar, pero no debemos olvidar que tendremos que pagar el precio que el Señor exija.”
Conviene decir, como reiteración, que ni aun la Primera Presidencia ni los Apóstoles acostumbran absolver pecados. Pasan por alto castigos en el curso de sus ministraciones. Por tanto, ni el perdón ni la exclusión del castigo son para considerarse ligera o imprudentemente, y no se deben conceder a cambio de un mero esfuerzo o intento insubstancial, sino únicamente cuando hay un arrepentimiento sincero y con todo el corazón. Es poca la recompensa que se puede esperar de un pequeño intento de arrepentirse, porque el Señor ha dicho que debe ser un arrepentimiento total “con todo su corazón”, y el error debe abandonarse completa e íntegramente, tanto mental como físicamente. El “soñador de impudicias” durante el día o la noche, o un adúltero que aún siente pasión por el objeto de su pecado, que aún se deleita en los recuerdos de su maldad, no lo ha abandonado “con todo su corazón” como lo requieren las Santas Escrituras. Sin embargo, si el arrepentimiento es completo, el “perdonarás” de las Escrituras no sólo se exige al individuo, sino parece abrir las puertas aun para los que dirigen.
Afirmaciones falsas en cuanto a la remisión de pecados.
Todo lo que se ha dicho acerca de la exclusión de los castigos y la absolución del pecado pone en ridículo la idea de que el dinero, o el sufrimiento, o la penitencia, o el ayuno, o la confesión de suyo efectuarán el perdón. La visión profética de Moroni alcanzó a ver el tiempo en que existirían tales conceptos. Dijo que las promesas eternas del Señor seguirían avanzando hasta que se cumpliera cuanto había prometido; y que esto acontecería en una época en que se diría que los milagros habían cesado; cuando se negaría el poder de Dios; una época en que habría mucha murmuración en las iglesias y habría guerras y rumores de guerras, terremotos y mucha corrupción sobre la tierra, con homicidios, hurtos y muchos pecados.
“Sí, esto sucederá en el día en que se habrán establecido iglesias que dirán: Venid a mí, que por vuestro dinero os serán perdonados vuestros pecados” (Mormón 8:32).
En vista de que el poder para remitir pecados se encuentra tan cuidadosa y estrictamente limitado dentro de la verdadera Iglesia de Jesucristo, en la que tantos hombres poseen el verdadero sacerdocio de Dios, es una presunción enorme por parte de hombres desautorizados en otras partes, que afirmen que pueden absolver a la gente del pecado. “Cualquiera que se enaltece, será humillado” (Lucas 14:11). Podemos estar seguros de que descenderá una gran condenación sobre aquellos que asumen tal autoridad. La palabra del Señor constituye una solemne advertencia a los impostores:
“Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios:
“porque he aquí, de cierto os digo, que hay muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad” (D. y C. 63:61,62).
La confesión es confidencial y voluntaria.
Se espera que el obispo conserve como confidencial la confesión del transgresor, a menos que considere que los pecados son de bastante gravedad, y el arrepentimiento insuficiente, para llevar el asunto ante el tribunal del obispo o el del sumo consejo. El hecho de que se guarda en completa confianza permite que la persona arrepentida retenga la confianza y logre el apoyo amigable de todos aquellos con quienes se asocie. Si el obispo lo considera propio perdonar la transgresión, es decir, pasar por alto los castigos, tal vez querrá conservarse muy cerca del pecador durante un período extenso para ayudarlo y animarlo mientras la persona está venciendo sus errores y transformando su vida. También, según el criterio del obispo, aquellos que han vencido sus transgresiones y compartido sus cargas con su obispo o la autoridad correspondiente, entonces pueden seguir adelante en las actividades de la Iglesia con libertad y confianza.
Aun cuando la mayor parte de los misioneros entran en el campo de la misión limpios y dignos, ocasionalmente hay uno que ha llevado a su misión alguna falta que no se ha ajustado, y se ha visto envuelto en una lucha continua por conservar el espíritu de la misión. Algunos hasta han fracasado en la lucha, porque el conflicto dentro del alma es casi aniquil4dor. Por otra parte, el misionero culpable de transgresión, que se ha arrepentido verdaderamente, que ha confesado su pecado en forma completa y se ha librado totalmente de su carga, hasta donde le es posible, entra en el campo de la misión con un corazón despejado, con entera libertad y firmeza. Ha obrado voluntariamente para libertarse. Su confesión y el perdón consiguiente imparten seguridad y ricos galardones.
El asunto de su transgresión se conserva en estricta confianza entre él y su obispo y su presidente de estaca. Es prerrogativa de ellos, como obispo y como presidente de estaca, decidir en su corazón, con la ayuda de su Padre Celestial, si el joven en cuestión es digno de ir; y si, después de haber examinado todos los detalles del caso, sienten que se ha arrepentido suficientemente y que es digno de prestar servicio como misionero, pueden proceder con la recomendación. Usualmente también se consulta a una de las Autoridades Generales para determinar los casos más serios de moralidad.
Diverso tratamiento para pecados similares.
A menudo se pregunta por qué hay variación en la manera de tratar a los transgresores, porque determinado pecado no siempre recibe el mismo castigo. En este respecto hay necesidad de comprender que los errores son de distinta magnitud, que los motivos e incitaciones son diferentes. El grado y la intensidad del arrepentimiento también son desemejantes.
Un hombre de una de las ciudades del Este me escribió para preguntarme por qué no se había excomulgado a cierta persona. Dijo que el caso era notorio y bien conocido en general. También quería saber por qué no se disciplinó al obispo por haber perdonado al ofensor y haberle concedido que continuara con sus actividades en la Iglesia. La respuesta que le di tal vez aclare el asunto en la mente de otras personas, y de la cual cito una parte a continuación:
“Estimado hermano:
“El pecado de adulterio es uno de los más viles y merece una disciplina estricta. Se ha instruido a nuestros obispos y presidentes de estaca que procedan en estos asuntos sin dilación, y con misericordia, y comprensión, y amor.
“Cada caso individual es la responsabilidad de cada autoridad eclesiástica individual. Habrá ocasiones en que también el presidente de estaca tal vez desee asumir la jurisdicción original.
“Las reglas concernientes a la manera de proceder en estos asuntos son algo flexibles. Reconociendo que el arrepentimiento es esencial para la salvación de todos nosotros, en vista de que todos los hombres pecan en un grado mayor o menor, y ya que la intensidad del arrepentimiento, que es una cosa intangible, sólo por medio de la inspiración y el discernimiento puede determinarse en forma completa, generalmente se deja al criterio de la autoridad eclesiástica decidir sobre la manera de tratar el caso, ya que todos son diferentes. Algunos son viles, intencionales, premeditados, repetidos y sin que haya habido arrepentimiento al respecto; en otros parece haber algunas circunstancias atenuantes, o tal vez se cometieron en un momento de pasión o. bajo la presión de situaciones extraordinarias, y tras ellos viene un arrepentimiento sincero. Por consiguiente, la manera de tratar estos casos se deja principalmente en manos del obispo en el barrio o del presidente en la estaca o del presidente de la misión.
“Basado en mi experiencia, he descubierto que el arrepentimiento es también un algo intangible. Uno debe juzgar por el sentimiento mas bien que por lo que se dice o se hace y, por lo que yo he visto, numerosas son las ocasiones en que dos personas han cometido el mismo pecado, y una podrá estar en posición de recibir el perdón y las bendiciones de la Iglesia en cuestión de meses, mientras que la otra no lo estará por algunos años. De hecho, esto yo lo he visto: Uno duro y frío, agresivo e impenitente, y el otro humillado en ‘silicio’ y ‘cenizas’ con un ‘corazón quebrantado y un espíritu contrito’, dispuesto a hacer cualquier cosa para rehabilitarse. Debe ser obvio que el elemento determinante no debe ser un período categórico de un año o diez años, o un mes o toda una vida. Ni aun el Señor perdonará a una persona en sus pecados. Si el obispo o el presidente de estaca irreflexivamente otorga el perdón, cuando no hay justificación para ello, la responsabilidad descansa sobre él.
“Es obvio que el público no puede conocer el grado ni la intensidad del arrepentimiento. Una persona que ha cometido un pecado grave puede haber derramado cantidad de lágrimas y orado numerosas horas y ayunado muchos días, y puede haber logrado el arrepentimiento más completo y eficaz; y sin embargo, el público no tendría manera de saberlo. Sería sumamente impropio que el obispo o presidente de estaca que haya estado efectuando las entrevistas, anunciara esto públicamente. De manera que los miembros deben dejar este asunto en manos del obispo o presidente de estaca y, como ya se ha indicado, pueden hacerlo con confianza. Es conveniente que nosotros, cuando sintamos que algo no marcha bien y que tal vez se le pasó por alto a la autoridad presidente, le llamemos la atención a ello, y una vez que hayamos hecho esto, la responsabilidad pasa a la autoridad eclesiástica.”
El arrepentimiento es la llave.
Sobre las autoridades de la Iglesia que tienen la obligación de juzgar a los miembros que cometen transgresiones descansa una pesada carga de responsabilidad. Con su ayuda, y mediante el arrepentimiento sincero, el pecador puede hacer los ajustes que lo restaurarán a la hermandad completa de la Iglesia. La misma clase de arrepentimiento le asegurará el milagro del perdón de Dios, del cual se habla en los capítulos restantes.