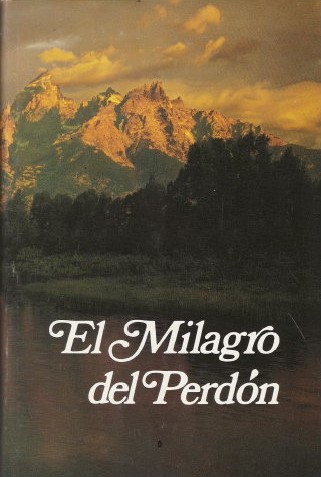Capítulo 7
Los pecados de omisión
Con frecuencia un transgresor es el hombre que ha dejado algo sin hacer, y no siempre aquel que ha hecho algo. —Marco Aurelio
Hasta este punto hemos hablado principalmente de los pecados de comisión, es decir, los malos hechos que se cometen, los malos pensamientos que uno abriga, etc. Este capítulo tiene que ver con esa otra categoría del pecado, los pecados de omisión, o. sea, dejar de hacer lo que es recto.
El efecto de ambas clases de pecado puede ser serio, no sólo intrínsecamente, sino porque el uno conduce naturalmente al otro y lo refuerza. Por ejemplo, el acto indebido de irse a pasear los domingos incluye la falta de asistencia a la reunión sacramental; a la inversa, la simple falta de asistencia, con el correr del tiempo, puede acondicionar a una persona a pasar el día domingo en actividades que no son propias del día de reposo, tales como los días de campo. Sea uno o lo otro, Satanás es el que sale ganando.
La rectitud requiere obras.
Con frecuencia las personas tienden a medir su rectitud por la falta de actos malos en sus vidas, como si la pasividad fuera el objeto de la existencia. Sin embargo, Dios ha creado “tanto las cosas que obran, como las que reciben la acción” (2 Nefi 2:14), y el hombre se encuentra en la primera categoría. No cumple la medida de su creación a menos que obre, y esto debe ser en justicia. “Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace—amonesta Santiago—le es pecado” (Santiago 4:17). ¿Y quién, mejor que los Santos de los Últimos Días, “sabe hacer lo bueno”?
Refuerza este concepto la declaración del Señor de que los miembros habían “cometido un pecado muy grave” por no haber seguido adelante con el mandamiento de edificar el Templo de Kirtland (D. y C. 95:3).
Las maldades de la apatía espiritual.
Jacob se estaba refiriendo parcialmente a los pecados de omisión cuando expresó estas palabras solemnes:
“¡Pero ay de aquel a quien la ley se ha dado; sí, que tiene todos los mandamientos de Dios, como nosotros, y los quebranta, y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible!” (2 Nefi 9:27. Cursiva del autor).
No hay justificación para el despilfarro, y especialmente para malgastar el tiempo, dada la escasez de este elemento en nuestros días de probación. Uno debe vivir, no solamente existir; debe obrar, no solamente ser; debe crecer, no solamente vegetar. Juan el Revelador nos dejó estas palabras significativas:
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad [eterna]” (Apocalipsis 22:14. Cursiva del autor).
Por conducto de este mismo apóstol y profeta se comunicaron las palabras condenatorias del Señor a los laodicenses, tal vez censurando la misma clase de indiferencia, de apatía en las cosas espirituales, que encontramos entre algunos miembros de la Iglesia en la actualidad:
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
“Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apocalipsis 3:15,16).
El simbolismo de la higuera estéril (Mateo 21:19) es elocuente. Se maldijo al árbol improductivo por su esterilidad. ¡Qué pérdida para el individuo y para la humanidad si la viña no crece, si el árbol no produce fruto, si el alma no se ensancha por medio del servicio!
En este respecto, bien pueden hallarse en grave pecado ese padre y esa madre que no hacen ningún esfuerzo por observar los principios del evangelio, que no prestan servicio, que no asisten a sus reuniones ni cumplen con sus otros deberes en el reino. Dan un ejemplo indebido a sus hijos, los cuales, consiguientemente, y con mucha frecuencia, seguirán los pasos negligentes de sus padres. A menudo les es difícil a los padres darse cuenta de los efectos de su ejemplo sino hasta después que se ha causado el daño, hasta después que la esterilidad de su árbol espiritual se manifiesta a la vista de todos. Sobre tales padres descansará una espantosa responsabilidad.
La pasividad es entumecimiento; dejar de obrar es morir. Aquí, pues, tenemos un estrecho paralelo con la vida física. Si uno deja de comer y beber, vienen la extenuación del cuerpo y la muerte. En igual manera, si uno deja de nutrir su espíritu y su mente, su espíritu se marchita y su mente se entenebrece. Charles Steizle ha recalcado esto en palabras gráficas:
“¿Qué tengo que hacer para ser condenado? Nada. Eso es todo. Quedas condenado, sentenciado, con tan solo permanecer sentado sin moverte. Tal es la ley de este mundo físico.
“Si permaneces sentado el tiempo suficiente, no te volverás a levantar. Si nunca alzas el brazo, dentro de poco te será imposible levantarlo. Si permaneces en las tinieblas y nunca usas tus ojos, en poco tiempo quedarás ciego.
“Es la ley que rige en el mundo mental. Si tu cerebro jamás hace ejercicio, si nunca lees, estudias ni hablas con alguien, ni permites que nadie te hable, tu mente quedará vacía; tal vez pierdas el uso de la razón.
“El castigo más horrible que se te puede imponer no es veinte años de trabajos forzados, sino veinte años de reclusión.
“Es la ley que rige en el mundo espiritual. Sencillamente cierra tu corazón a toda verdad, y al pasar el tiempo no podrás creer nada. Este es el castigo más severo por no aceptar la verdad.
“La obra de desintegración y muerte comienza cuando el hombre decide aislarse de las fuerzas que constituyen la vida.
“El cuerpo y la mente y el espíritu se conservan vivos por medio del uso constante y constructivo.” (Charles Steizle, Utah Labor New; 12 de diciembre de 1937.)
El presidente David O. McKay ha hablado, en estos términos, de la apatía espiritual que esta condición representa:
“El peligro de este siglo es la apatía espiritual. Así como el cuerpo necesita la luz del sol, buenos alimentos, el ejercicio y descanso adecuados, en igual manera el espíritu del hombre necesita la luz del Santo Espíritu; el debido ejercicio de las funciones espirituales; evitar las maldades que afectan la salud espiritual, las cuales son más nocivas en sus efectos que la tifoidea, la pulmonía u otras enfermedades que atacan el cuerpo.”
Cuando he entrevistado a numerosos jóvenes para una misión, les he preguntado acerca de sus calificaciones en sus estudios universitarios o en la preparatoria. Muchas veces han admitido, algo avergonzados, que pudieron haber logrado más. Conformarse uno con ser mediocre, cuando sólo la aplicación y la diligencia le habrían procurado la superioridad, es un error semejante al pecado. Hace evocar este comentario de Arnold Benett:
“La verdadera tragedia es la tragedia del hombre que jamás en su vida se dispone para hacer su esfuerzo supremo, que jamás se distiende hasta lograr su capacidad total, que nunca se endereza para alcanzar su estatura completa.”
Parentéticamente, causa agrado añadir que muchos de estos mismos jóvenes, estimulados en el campo de la misión, encendidos de propósito, volvieron a esa misma universidad y lograron altas calificaciones.
Hacemos convenio de obrar.
Ser bautizado significa concertar un convenio de comisión; pero el no bautizarse, cuando uno está convencido de que la obra es divina, es un pecado de omisión, y se impondrán los castigos por no haber cumplido con este requisito. Decenas de millares de personas, después de haber escuchado el evangelio, han dejado de bautizarse, valiéndose de excusas insignificantes. Este es un pecado muy serio. El Señor le dijo a Nicodemo que él y otros ni siquiera verían el reino de Dios, si rechazaban el bautismo requerido.
Los convenios que hacemos con Dios incluyen promesas de actuar, no meramente de refrenarnos; de obrar justicia así como de evitar la maldad. Los hijos de Israel concertaron tales convenios por conducto de Moisés, diciendo: “Todo lo que Jehová ha dicho, Izaremos” (Éxodo 19:8; cursiva del autor), aunque no bien había dado Moisés media vuelta, cuando ya habían violado su promesa con sus maldades. En las aguas bautismales nos comprometemos a una tarea semejante, y la reiteramos en la ordenanza de la Santa Cena. El menosprecio de estos pactos, el negarse a prestar servicio o aceptar responsabilidad, y el no cumplirla lo mejor que uno pueda, es un pecado de omisión. Tampoco podemos intentar cancelar impunemente tales obligaciones, como se lo imaginó un hombre mal informado, cuando me escribió lo siguiente:
“Le agradecería que suprimiera mi nombre de los registros de la Iglesia. Hallo que las restricciones y requisitos de la Iglesia son demasiado gravosos.
“No puedo dejar de lado las cuatro prohibiciones, el té, el café, el tabaco y el licor. El negarme estas cosas que yo deseo me causa más ansiedad de la que puedo tolerar. Además, mi personalidad necesita aceptación por parte de otros, y siento que no se me acepta cuando no puedo compartir los gustos de mis compañeros. También me doy cuenta de que no puedo donar de tres a cinco horas cada domingo, ni dar la décima parte de mis ingresos. Es contrario a mi naturaleza básica, pero algunas personas la dominan.”
Cuando no se cumple, después que uno ha hecho el convenio de obrar, y se esquivan las responsabilidades en el reino, viene la condenación inevitable. Esta situación trae a la mente la parábola del Salvador acerca de los dos hijos.
“Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
“Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.
“Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy, y no fue.
“¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios (Mateo 21:28-31).
El negarse a prestar servicio cuando uno es llamado bien puede constituir un pecado de omisión así como de comisión. Ciertamente es un pecado de omisión aceptar una responsabilidad, hacer convenio con el Señor, y entonces no cumplir con la obra de la mejor manera posible. Tal persona no está siguiendo la luz que ve, y este pecado el Señor lo condenó en los fariseos y, por implicación, en toda persona que voluntariamente escoge las tinieblas o una luz menor:
“Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
“Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos?
“Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece” (Juan 9:39-41).
Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec y aquellos que han recibido su investidura en el templo han hecho votos adicionales y particulares de actuar, de obrar justicia. El Señor ha designado como “juramento y convenio” los compromisos mutuos concertados entre nuestro Padre Celestial y los que poseen el sacerdocio, de lo cual se hablará en un capítulo posterior. Baste decir aquí que uno quebranta el convenio del sacerdocio al transgredir los mandamientos, pero hace otro tanto cuando deja desatendidos sus deberes. Consiguientemente, para violar este convenio uno s6lo necesita no hacer nada.
Muchas oportunidades para la omisión.
Es evidente que la posibilidad de cometer pecados de omisión es tan amplia como la oportunidad contraria de obrar justicia. Consideremos algunos ejemplos.
El maestro orientador a quien se le señala la responsabilidad de visitar familias no debe dejar de enseñar o cumplir con su cometido. El castigo es más severo de lo que él cree. Se le tendrá por responsable de las situaciones difíciles que surjan en una de sus familias designadas, las cuales con diligencia él pudo haber controlado.
El diezmo es una ley de Dios y se requiere a sus discípulos. El dejar de cumplir con esta obligación en forma completa equivale a omitir un asunto grave. Es una transgresión, no un descuido insubstancial.
El día de reposo es un día santo en el cual hay que hacer cosas dignas y santas. Abstenerse del trabajo y del recreo es importante, pero insuficiente. El día de reposo exige pensamientos y hechos constructivos, y si uno solamente está ocioso sin hacer nada, está violando el día de reposo. A fin de observarlo, uno estará de rodillas orando, preparando lecciones, estudiando el evangelio, meditando, visitando a los enfermos y afligidos, durmiendo, leyendo cosas sanas y asistiendo a todas las reuniones en las que debe estar ese día. El dejar de hacer estas cosas pertinentes constituye una transgresión del lado de la omisión.
El matrimonio es otro ejemplo. El Señor ha dicho que el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. En otras palabras, el contraer matrimonio es una obligación así como una oportunidad. Toda persona normal debe encontrar un compañero o compañera apropiados y ser sellados por la eternidad en el templo del Señor. La falta de cumplimiento en esto es desobediencia y un pecado de omisión, a menos que se haga todo esfuerzo apropiado.
Una vez concertado el convenio de matrimonio, bien puede suceder que un hombre nunca sea culpable de violencia o de infidelidad, y, sin embargo, no logre las mayores bendiciones posibles debido a su fracaso en su matrimonio concertado por convenio. Debe esforzarse por ser el marido perfecto y el padre perfecto, y obrar en forma positiva en todas las cosas jara que sus relaciones familiares sean lo que el Señor desea. La esposa debe cumplir requisitos similares.
Ampliando la responsabilidad un poco más, viene también del Señor el mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Negarse a tener hijos o refrenarse de tenerlos es un error de omisión. Desde luego, con el solo hecho de traer niños al mundo no se cumple la obligación. Ni han hecho frente a todas sus responsabilidades los padres cuando alimentan y visten y proporcionan educación y entretenimiento a su descendencia. La gran responsabilidad de los padres queda incumplida a menos que tanto el padre como la madre hagan cuanto esté en su poder para enseñar a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor, dándoles el ejemplo correcto y la instrucción verbal positiva. Es casi seguro que la vida familiar diaria, si es bien orientada y dirigida, complementada por la oración de toda la familia arrodillada, dos veces al día, junto con la orientación familiar y la noche de hogar, logrará que los niños se críen de tal manera que llegarán a ser firmes hijos e hijas de Dios y candidatos a la exaltación y la vida eterna. Cualquier acto egoísta, por parte de los padres, que pudiera privar a los hijos de esta capacitación sería un pecado de omisión, y por él se tendría que responder ante el Gran Juez al llegar la hora del juicio.
El deber de doctrinar y amonestar a nuestros prójimos de la divinidad del evangelio es un mandamiento que el Señor ha reiterado: “Conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo” (D. y C. 88:81). Más recientemente el profeta viviente ha recalcado: “Todo miembro es misionero”. Sentarse pasivamente para disfrutar de todos los beneficios del evangelio y de la Iglesia, y no compartirlos con otros de los hijos de Dios, constituye un grave pecado de omisión.
En igual manera, el dejar de ayunar es un pecado. En el capítulo 58 de Isaías el Señor extiende ricas promesas a aquellos que ayunan y prestan ayuda al necesitado. Se promete libertad de las frustraciones, libertad de la opresión y la bendición de la paz. La inspiración y la orientación espiritual vendrán como resultado de la rectitud y nuestro acercamiento a nuestro Padre Celestial. La omisión de este acto justo del ayuno nos privaría de estas bendiciones.
Consideremos los Diez Mandamientos. Es significativo que unos sean negativos, otros positivos. No basta con refrenarse de elaborar otros dioses de piedra, de madera o de oro, sino que uno debe servir y amar en forma activa al verdadero Dios viviente, con todo el corazón, alma, mente y fuerza.
Forma parte integral del “no harás esto” la alusión al “esto harás”. No basta con no adorar las creaciones hechas por el hombre, sino que a éste le incumbe postrarse con humildad ante nuestro Padre Celestial y servirlo. No basta con no maldecir ni blasfemar el nombre de Dios o pensar en El irreverentemente, sino que el hombre debe invocar su nombre frecuentemente en sus oraciones personales, familiares y públicas, con reverencia y adoración. Debemos hablar a menudo de Él y de su programa. Debemos leer acerca de Él y de sus obras.
No es suficiente con que no matemos o cometamos homicidio, sino que debemos proteger a otros contra tales crímenes. No sólo es un crimen el suicidio, sino que uno tiene la obligación de proteger y salvar y prolongar su propia vida. No sólo no hemos de quitar la vida, sino que es nuestra obligación darla, tanto por traer hijos al estado terrenal, como por guiar a la gente hacia la vida eterna, instruyendo, doctrinando e influyendo en ellos fuertemente hacia ese fin.
No basta con meramente refrenarnos de injuriar al padre y a la madre; debemos honrarlos. Ni es suficiente refrenarse del adulterio; uno debe tener una actitud positiva, y conservar limpias sus manos, y puro su corazón, y sin reproche sus pensamientos. No sólo no hemos de hurtar, sino que debemos proteger las posesiones de otros. Procuremos agentes para que pongan la ley en vigor, cooperemos con ellos y con los jueces; ayudemos a desarrollar un mundo donde el vicio sea incosteable, desagradable y falaz. No solamente no hemos de nunca dar falso testimonio contra el prójimo, sino que las Escrituras nos dicen que debemos amar a nuestros semejantes, brindarles servicio, hablar bien de ellos, edificarlos.
En cuanto a la codicia, el Señor ha aclarado que no sólo no debemos codiciar algo que pertenezca a otro, sino que con gusto deberíamos compartir nuestras propias posesiones. Nuestro plan de bienestar, nuestras ofrendas de ayuno, nuestro programa de diezmos, nuestra labor misional—en todo ello se encuentra este elemento de compartir los beneficios con otros menos afortunados.
Las excusas son incongruentes.
Muchas y variadas son las excusas que se dan para los pecados de omisión, y todas son incongruentes. Una de ellas es la indisposición de verse involucrado. En un actualmente famoso acontecimiento de hace pocos años, muchas personas de la ciudad de Nueva York presenciaron el ataque fatal a puñaladas sobre una joven que gritaba pidiendo auxilio, pero no hubo una sola persona que hiciera un esfuerzo por ayudarla o siquiera notificar a la policía. En igual manera, muchas personas se apartan de la escena de un accidente sin determinar si pueden mitigar los sufrimientos de los heridos o dar parte al agente de tránsito.
En la parábola del Buen Samaritano, el sacerdote y el levita fueron viles pecadores. Vieron a una persona en deplorable angustia, que necesitaba la ayuda que pudieron haberle proporcionado; pero se pasaron del otro lado del camino y evitaron verse implicados: De haber muerto el herido, parte de la responsabilidad habría sido de ellos. Su padecimiento adicional, causado porque se pasaron de largo y lo abandonaron sin darle auxilio, también les sería tomado en cuenta.
Pilato intentó lavarse las manos de la responsabilidad de defender a Cristo, o por lo menos asegurar que se obrara con justicia. Había contestado al clamoreo del populacho: “Ningún delito he hallado en él.” Sin embargo, causó que el Maestro fuese azotado, y permitió que los soldados hirieran a Jesús con la corona tejida de espinas, que se burlaran de Él, que lo vistieran con un manto de escarlata y que lo golpearan y lo escarnecieran. ¿De qué sirvió el agua en la palangana? ¿Cómo podía Pilato expurgarse de la responsabilidad de la crucifixión lavándose públicamente las manos o anunciando:
“Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros”? (Mateo 27:24).
En igual manera, el miembro de la Iglesia cuya disposición es dejar que otros lo hagan, tendrá mucho por qué responder. Hay un gran número de miembros que dicen: “¡Mi esposa es la que obra en la Iglesia!” Otros declaran: “Yo no soy persona religiosa”, como si ningún esfuerzo les costara a la mayor parte de las personas prestar servicio y cumplir con su deber. Sin embargo, Dios nos ha dotado con talentos y con tiempo, con habilidades latentes y con oportunidades para utilizarlas y desarrollarlas en su servicio. Por tanto, espera mucho de nosotros, sus hijos privilegiados. La parábola de los talentos es un espléndido resumen de los numerosos pasajes de las Escrituras que señalan promesas para los diligentes y castigos para los perezosos. (Véase Mateo 25:14-30.) Según esto, podemos ver que aquellos que se niegan a emplear sus talentos en la causa de Dios pueden esperar que se les prive de sus posibilidades, las cuales se darán a alguien más digno.
Igual que la higuera improductiva (véase Mateo 21:18-20), sus vidas estériles serán maldecidas. Sobre ellos se pronunciará, en el día del juicio, el equivalente de estas aterradoras palabras:
“Siervo malo y negligente… debías haber dado mi dinero a los banqueros… Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos… Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 25:26-28,30).
El arrepentimiento es pertinente.
Sí, los pecados de omisión y los de comisión tienen mucho en común. Como hemos visto, uno de sus rasgos comunes es su potencialidad para condenar al pecador. Igualmente cierto, pero más alentador, es el hecho de que, igual que el transgresor declarado, el siervo negligente o incapaz puede arrepentirse, cambiar la apatía por la diligencia y recibir el perdón de Dios. Si tal hace, sin postergación, lo espera la gran recompensa eterna del Señor:
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21).