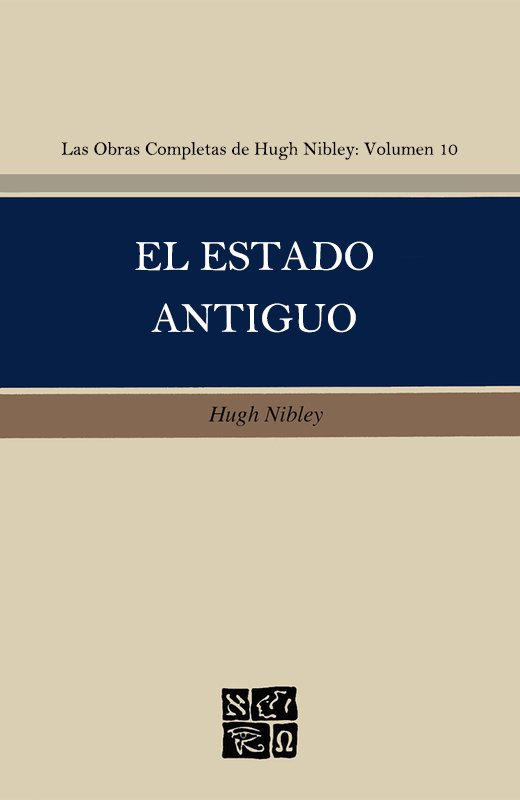El Estado Antiguo
Los gobernantes y los gobernados
Volumen 10Autores adicionales: Donald W. Parry, Stephen D. Ricks
Salt Lake City, Utah: Deseret Book Co. ; Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1991.
El libro se presenta como un viaje al corazón de las antiguas civilizaciones, explorando cómo se entendía y se ejercía el poder en las sociedades del pasado. Hugh Nibley, con el estilo erudito y provocador que lo caracteriza, analiza los vínculos entre religión, política y cultura, mostrando que las instituciones de gobierno no nacieron de un simple afán administrativo, sino de una visión cósmica y sagrada del mundo.
La narración recorre cómo los reyes, faraones y emperadores se legitimaban como representantes de lo divino, mediadores entre los dioses y los hombres. El Estado antiguo, en su raíz, no era solo un aparato de control, sino un intento de reproducir en la tierra un orden celestial. Sin embargo, este ideal pronto se distorsionó: lo que comenzó como un modelo de servicio y equilibrio se convirtió en tiranía, opresión y culto al poder.
Nibley subraya la tensión constante entre los gobernantes y los gobernados. Mientras los primeros reclamaban obediencia absoluta, los segundos, en su vida cotidiana, buscaban preservar tradiciones, resistir abusos y aferrarse a creencias más puras. El autor conecta estas dinámicas con relatos bíblicos y con la experiencia de Israel, mostrando que la lucha entre la verdadera autoridad divina y la autoridad humana corrompida es un patrón recurrente en la historia.
Donald W. Parry y Stephen D. Ricks complementan el volumen con estudios filológicos y comparativos que enriquecen la perspectiva de Nibley. Analizan textos antiguos, símbolos de realeza, rituales y conceptos de justicia, ofreciendo al lector un mosaico de culturas que, aunque distantes entre sí, compartieron las mismas aspiraciones y peligros en su manera de gobernar.
El mensaje que emerge del libro es claro: el “Estado antiguo” no es una reliquia muerta del pasado, sino un espejo en el que nuestra propia sociedad puede reconocerse. Los mecanismos de poder, las justificaciones ideológicas y la tendencia a confundir fuerza con legitimidad siguen siendo desafíos presentes. Nibley invita a leer estas historias como advertencia: solo cuando el gobierno se somete a principios superiores de rectitud y servicio, puede cumplir su propósito verdadero.
Prólogo
Los ensayos de este volumen representan una parte muy significativa del corpus académico de Hugh Nibley. La mayoría de los artículos se publicaron anteriormente en revistas académicas, como Classical Journal, Western Political Quarterly y Western Speech, desde principios de los años cuarenta hasta mediados de los sesenta. Los únicos ensayos de este volumen que no se habían publicado antes son “The Sophic and Mantic”, originalmente una serie de conferencias pronunciadas en 1963 en la Universidad de Yale, y “Paths That Stray”, redactado aproximadamente en la misma época.
Los temas de estos ensayos son muy variados: el papel de distintos objetos —la flecha y la tienda, por ejemplo— en la formación arcaica de los estados; la ideología política y los valores religiosos y educativos de los estados antiguos; apuntes sobre Joseph Justus Scaliger, uno de los eruditos más destacados del siglo XVII —o de cualquier siglo. El tema central —en su raíz profundamente religioso— que impregna la mayoría de estos ensayos es el poder y las pretensiones del estado antiguo. Si la frase “El espectáculo más grande del mundo” no hubiese sido ya registrada como marca por Barnum y Bailey, habría servido como subtítulo apropiado para este volumen, ya que se enfoca en una idea central de estos ensayos: por muy atractivos y convincentes que resulten los valores educativos, la ideología real y los símbolos y artefactos del estado en la antigüedad (o incluso en tiempos más recientes), en esencia representan un gran fraude: un esfuerzo interminable y descarado de engrandecimiento personal y nacional. El arte de gobernar, tal como generalmente se ha practicado, no es más que sacerdocio falso bajo otro disfraz.
Existe un “reino” legítimo, recordaría el profesor Nibley, pero no es uno que busque poder en este mundo. Como señala en “The Hierocentric State”, el cristianismo apostólico “era profundamente consciente de toda la imaginería del gobierno y ritual hierocéntrico y, sobre todo, del contraste entre los dos reinos. Los Apóstoles… nos dicen, es cierto, que hay un trono universal, pero no está en esta tierra. El diablo es el ‘Príncipe de este mundo’, el cual no es lugar para los hijos del reino; ellos moran aquí como peregrinos y extranjeros… Nuestra herencia y nuestro reino están más allá: ‘aquí no tenemos un reino permanente’.” En el centro de este reino divinamente sancionado, reflejando en sus características un modelo celestial, está el templo. Como el estado hierocéntrico, el templo (tema de varios otros ensayos de Nibley en sus Obras Completas) está “orientado alrededor de un punto que se creía ser el centro exacto y pivote” del cosmos. Además, en muchos estados antiguos la tienda está inseparablemente vinculada al templo. De muchas otras maneras, los rasgos del estado antiguo son semejantes a los del templo. En un aspecto crucial, sin embargo, difieren: el primero se enfoca en el reino de este mundo, mientras que el segundo, aunque edificado en la tierra, exige lealtad a un reino “que no es de este mundo”.
La erudición deslumbrante de Nibley —recordando la tradición polímata representada por “el gran Joseph Justus Scaliger”, como le gustaba llamarlo— se puede apreciar a lo largo de este volumen. Alternadamente, aborda el sparsio, un rasgo sutil pero importante de la religión romana (recordándonos que la formación universitaria inicial del Dr. Nibley fue en Clásicas e Historia Antigua); la flecha, un artefacto cultural presente en el antiguo Egipto y Mesopotamia, así como entre los pueblos indoeuropeos antiguos y los indígenas de Norteamérica; y el impacto del auge de la retórica en el mundo grecorromano y en el antiguo Cercano Oriente.
Los ensayos de este volumen reflejan el profundo y constante interés —¿podemos incluso decir pasión?— de Nibley por los orígenes de las ideas y de las instituciones. En su “Autobiografía intelectual”, incluida en Nibley on the Timely and the Timeless (1978), Nibley escribe que, al considerar el inglés derivativo, “me dediqué al inglés antiguo para encontrar lo que había detrás de él; lo que había detrás era el latín, y detrás de este el griego. En aquellos días pensábamos que con los griegos habíamos llegado al principio de todo” (p. xx). Pronto, sin embargo, comprendió que “si realmente quieres llegar al trasfondo de la realidad, la ciencia es la clave; y, como Popper nos asegura, toda ciencia es cosmología: me convertí en un apasionado astrónomo aficionado”. Luego descubrió que, mientras “todos querían ser científicos”, pocos prestaban atención a “los registros de la raza”. Así que abandonó el laboratorio por las bibliotecas. Y podemos alegrarnos de esa decisión, pues este libro —y los demás de las Obras Completas— son fruto de ello.
Varios de estos ensayos reflejan la búsqueda de Nibley por los orígenes: estudia la flecha y la tienda como dos artefactos primarios en la formación del estado antiguo; examina las ideologías más antiguas del estado (que reflejan conflictos que, como él afirma, “ya existían en la esfera premortal”); e investiga los antiguos valores en el aprendizaje y la educación, y su posterior corrupción por los sofistas, quienes enfatizaron la forma sobre el contenido y negaron lo profético, ofreciendo un prólogo y una explicación para la crisis educativa —y espiritual— de nuestra propia época.
A pesar del título del libro
A pesar del título del libro, estos ensayos son en realidad altamente pertinentes a nuestro propio tiempo. Los lectores perspicaces reconocerán en ellos muchos de los ahora familiares temas de los incisivos comentarios sociales de Nibley. Las debilidades de nuestra época no son nada nuevo, sino repeticiones de lo que ya se ha visto en otras eras.
Por ejemplo, “The Unsolved Loyalty Problem”, que trata sobre la lealtad y los juramentos de lealtad en la antigüedad, fue escrito originalmente en la época de las audiencias de McCarthy a principios de los años cincuenta, pero plantea preguntas desgarradoras que son hoy tan relevantes como siempre lo fueron. “How to Have a Quiet Campus, Antique Style” fue compuesto con ocasión de la visita de un ex vicepresidente al campus de la Universidad Brigham Young, a quien Nibley llama “un auténtico rétor —griego, político, ostentoso y no demasiado escrupuloso.” Este ensayo, junto con “Victoriosa Loquacitas”, “The Sophic and Mantic” y “Paths That Stray”, hablan tanto de nuestra crisis educativa y espiritual actual como de la del mundo antiguo.
Al leer “Sparsiones”, donde Nibley llama al sparsio “la auténtica herencia de la Edad de Oro, cuya sublime economía permanece a lo largo de la antigüedad y, de hecho, en la ideología religiosa hasta el presente”, me vienen a la mente temas desarrollados en algunos de sus ensayos sobre problemas sociales y religiosos actuales en Approaching Zion (volumen 9 de las Obras Completas), como “Work We Must, But the Lunch Is Free”. El sparsio puede ser una manifestación, en un contexto grecorromano, del “almuerzo” ofrecido por Dios que está fuera de toda proporción respecto al esfuerzo y contribución del hombre.
Todo esto nos lleva de regreso al profundo e implícito mensaje de estos ensayos: la riqueza, el conocimiento (y sus imitaciones), la tecnología y las afirmaciones de autoridad divinamente otorgada producen un falso sentido de seguridad que no es sustituto del Evangelio.
El estilo de Nibley
Algunos eruditos escriben con la gracia de un elefante. Una de las virtudes de Nibley es tener un estilo de prosa fuerte y vigoroso, y al mismo tiempo directo y sin afectación —algo que cabría esperar, dada su fuerte antipatía hacia las múltiples seducciones de la retórica. Leerlo es siempre un placer, incluso cuando el argumento es sutil o la página está repleta de detalles. Para beneficiarse plenamente de la lectura de Nibley, uno debe ser como una copa, lista para llenarse hasta el borde, y aún más. Leer algunos de estos ensayos puede requerir esfuerzo, pero ese esfuerzo se ve invariablemente recompensado.
Agradecimientos
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a quienes contribuyeron en la producción de este volumen. Entre los colaboradores se encuentran Glen Cooper, James Fleugel, John Gee, Fran Hafen, Andrew Hedges, Adam Lamoreaux, Brent McNeely, Tyler Moulton, Phyllis Nibley, Art Pollard, Shirley Ricks, Mark Simons, Morgan Tanner, James Tredway, John Welch y el personal de Deseret Book, en particular Suzanne Brady, Shauna Gibby y Patricia J. Parkinson. Un agradecimiento especial corresponde a Michael Lyon, quien proporcionó las ilustraciones de este volumen.
Stephen D. Ricks
La flecha, el cazador y el Estado
En el estudio del arte de gobernar en la antigüedad, uno se encuentra constantemente con referencias a un artefacto que parece tan menor y tan mecánico, que su gran importancia pasa fácilmente desapercibida como clave para comprender la naturaleza y el origen del imperio. La tesis de este artículo es que la flecha marcada provee evidencia decisiva para describir el proceso mediante el cual los cazadores fueron capaces de imponer un sistema de gobierno en el mundo. La flecha marcada no solo respalda la creciente sospecha de que las sociedades campesinas de los grandes valles fluviales se convirtieron en imperios conquistadores gracias a una disciplina impuesta desde afuera, sino que además muestra cómo pudo darse tal transformación.
Mientras que solo los agricultores poseen la industria y estabilidad necesarias para sostener un gran estado, la flecha marcada indica que fueron los cazadores nómadas de la estepa, con sus modos expansivos y agresivos, quienes primero trajeron a existencia tal estado. Ambos elementos —expansión y estabilidad— deben combinarse si se quiere lograr un verdadero imperio; no una mera suma de campos, por un lado, ni un rápido saqueo de un continente, por el otro, sino un programa y una técnica de gobierno permanente y universal.
El presente estudio se propone mostrar cómo, al usar las flechas marcadas de un modo peculiar, los cazadores prehistóricos resolvieron el problema de ejercer dominio sobre áreas vastas y dispersas, y luego aplicaron esa misma solución al problema más difícil de fundir las culturas campesinas y nómadas en algún tipo de unión, resultando en el gran estado centralizado de los tiempos históricos. Solo se tratarán tres preguntas básicas: qué era la flecha marcada, cómo funcionaba para ejercer control sobre las tribus estrechamente unidas y ampliamente dispersas de las estepas, y cómo esas tribus la usaron para obligar a los reacios labradores de la tierra a cooperar en el surgimiento del gran estado.
I.
Los observadores modernos han descrito cómo los cazadores nativos de las costas noroccidentales de América aseguran sus arpones y flechas marcándolos con señales de identificación, garantizando así tanto el retorno del arma a su dueño como el derecho de este a poseer la presa que ha matado. En esto, como en otras cosas, estos pueblos han conservado las costumbres de aquella cultura de cazadores magdaleniense, de la cual se ha considerado desde hace tiempo que son la última supervivencia directa. De esa misma fuente venerable descienden las flechas marcadas que antes se encontraban a lo largo de la estepa septentrional de Asia y entre aquellos cazadores escandinavos de osos y ballenas, quienes tanto en la antigüedad como en tiempos modernos colocaban sus marcas legalmente registradas en flechas de caza y arpones (que también llamaban “flechas”) para asegurar su retorno a sus propietarios y la legítima posesión de la presa.
Esta práctica de marcar flechas fue en su momento generalizada entre los indios de América y aún sobrevive entre cazadores primitivos en varias partes del mundo. En verdad, nada podría ser más natural que poner una marca de identificación en un objeto muy apreciado, diseñado para arriesgarse en la apuesta de la caza.
Pero la marca sobre la flecha del cazador es más que una simple etiqueta de identificación; es un objeto alto y sagrado, que comparte el “poder inmortal” de la propia flecha. Una flecha en vuelo es algo imponente: una vez lanzada (como proclama más de un proverbio), la flecha escapa al control humano y da en el blanco solo gracias a la acción de un destino imponderable. En todo el mundo, la flecha es un instrumento principal de adivinación y goza del primer lugar en los juegos de azar primitivos; es el arma espiritual que puede prevalecer contra los demonios o atravesar el vacío absoluto entre otros mundos y el nuestro.
El increíble alcance y precisión de la flecha primitiva, que tanto asombran al observador civilizado, son para el propio salvaje prueba del funcionamiento de un poder sobrenatural, como lo evidencian las oraciones que los héroes legendarios de la estepa —fineses, nórdicos, rusos, kazajos, turcos y yakutos— dirigen a sus tres flechas encantadas antes de lanzarlas, y, por ejemplo, en las oraciones con flechas de los indios y los beduinos, todas ellas expresando elocuente humildad de hombres a punto de confiar sus vidas y su destino a un poder más allá de su control.
El problema del cazador
El problema del cazador es apropiarse de este extraño poder en su propio beneficio. Esto requiere recurrir a la ingeniosa economía del fetiche de caza, ese intermediario sin cuya ayuda un hombre no puede prevalecer contra la presa que persigue ni disfrutar de su legítima posesión una vez capturada. Entre la variedad de fetiches que logran estos fines, la marca colocada en la flecha es particularmente útil, pues no solo establece un reclamo legal sobre la presa, sino que es considerada “el alma de la flecha”, dirigiendo el proyectil hacia su presa y dotándolo de fuerza sobrehumana.
Tanto como identificación como en su función de magia de caza, la señal en una flecha es algo eminentemente práctico: permite obtener y probar la posesión —un punto en el cual los cazadores son extremadamente sensibles. Más allá de las colinas y fuera de la vista, la presa abatida sigue siendo propiedad sagrada de aquel cuya marca adorna la flecha fatal. ¿Por qué no habría de aplicarse un reclamo tan útil de propiedad a otras cosas también? Al clavar su flecha en el suelo junto a cualquier objeto, el Vedda reclama ese objeto como suyo. Una transición natural lleva la autoridad de la flecha marcada a una economía más amplia de los asuntos humanos.
II.
En todo el mundo antiguo se pensaba que un gobernante mandaba sobre todo lo que su flecha podía tocar. Así, siempre que un soberano del Norte convocaba a todos sus súbditos a su presencia, ordenaba que una flecha —comúnmente llamada “flecha de guerra” (herör)— fuera “cortada” y enviada entre ellos. Al ser tocado por esa flecha, cada hombre debía de inmediato “seguir a la flecha” (fylgja örum) hacia la presencia real, o sufrir el destierro del reino. De hecho, se creía que la flecha misma perseguía al desdichado que no obedecía la orden del rey.
El “corte” de la flecha consistía en colocar sobre ella la marca real, dándole la fuerza del sello del rey. Con frecuencia, la flecha tomaba la forma de una simple vara (stefni), portando marcas de autorización mientras el mensaje era transmitido de viva voz —una técnica que recuerda a los pueblos primitivos de Australia y a algunos de América al enviar sus “palos-mensaje”.
La flecha convocante es común en toda la estepa septentrional, donde se encuentran formas sumamente arcaicas de ella y donde ha sobrevivido hasta tiempos recientes. Tanto como flecha de guerra como vara de invitación (dependiendo de si era rechazada o aceptada), aparece entre los indios americanos, especialmente del Noroeste. Pero su manifestación más significativa se halla en formas alteradas, aunque fácilmente reconocibles, dentro de las civilizaciones clásicas del Viejo Mundo.
El heraldo de Zeus sale a convocar a sus súbditos, armado con una vara de oro que somete a todas las criaturas con su toque. Hermes recibió este bastón originalmente de Apolo, quien lo trajo consigo como una flecha desde la tierra de los Hiperbóreos, en algún lugar de la estepa septentrional. La especialidad de Hermes es desplazarse rápidamente por el aire con ayuda de su bastón de mensajero, el caduceo, alado en un extremo como una flecha y puntiagudo en el otro; sujetándolo, el dios podía volar por el espacio, hacia los mundos superiores e inferiores si era necesario, exactamente como Abaris, el chamán hiperbóreo, volaba sobre toda la tierra como emisario de Apolo al aferrarse a la flecha que el dios le había dado como señal de su autoridad.
No es necesario multiplicar paralelos para mostrar que, en el estrato más antiguo de la leyenda griega, tenemos una flecha convocante típica, que viaja desde el lejano norte para imponer la ley y la civilización al mundo en nombre de Zeus. El primer mensaje de Roma a Cartago fue un caduceo simbólico y un venablo (hastae simulacrum) invitando a los cartagineses a someterse o ser reducidos por la fuerza.
En Israel, el Señor, al llamar a una ciudad a declarar su lealtad a Él, le envía su vara, y un heraldo (un hombre de tushiah), al ver el nombre en la vara, proclama al pueblo: “Oíd la vara, y a quien la ha establecido” (Miqueas 6:9). Que esta vara era una flecha se hará evidente más adelante.
Una impresionante demostración de la autoridad de la flecha convocante
Una impresionante demostración de la autoridad de la flecha convocante es el antiguo y ampliamente difundido rito de las cuatro flechas del mundo. La Saga de Olaf Tryggvason declara en varias ocasiones que se enviaban flechas convocantes “a las cuatro direcciones”. Para el festival más antiguo y más grande de la India, el Asvamedha, el rey debía enviar mensajeros en las cuatro direcciones para ordenar “a todos los que han sido conquistados por sus flechas” que se presenten ante él. El uso común de la flecha convocante en la India aria aclara el significado del rito.
En la creación del mundo, según la doctrina zuñi, cuatro flechas marcadas, “las flechas del destino pintadas con palabras”, fueron llevadas “a las regiones de los hombres, cuatro en número”, un evento que se asemeja a un ritual anual de los Kwakiutl del Noroeste. Una variante de esto es el disparo de flechas en las cuatro direcciones, como en la danza de los fantasmas de los sioux, donde cuatro flechas sagradas eran disparadas al aire hacia los puntos cardinales para simbolizar la conquista de la tierra por parte de la tribu.
Una práctica semejante se atribuye en la leyenda judía al emperador Tito y a Nimrod, quienes desde Jerusalén y Babilonia, respectivamente, dispararon flechas en las cuatro direcciones y reclamaron dominio sobre todo lo que estaba dentro de su alcance. El rito aparece también en los mitos de creación indoiranios y en la historia sumeria de Adad y el ave Zu. En el Viejo y el Nuevo Mundo es común representar la esvástica con sus cuatro brazos formados de flechas marcadas —evidentemente las cuatro flechas del mundo.
Relacionado con las flechas del mundo está la práctica universal de crear un santuario marcando un área en el suelo con la punta de una flecha y dividiéndola en cuatro secciones mediante una cruz orientada a los puntos cardinales. La costumbre germánica de reclamar tierras disparando sobre ellas una flecha encendida puede estar relacionada con la medición más antigua en la India, que era el alcance de un palo lanzador, o “medición por lanzamientos de flecha”, más tarde reemplazada por la medición en longitudes de arco. La distribución de tierras mediante el sorteo de flechas era común entre los asirios y los antiguos nórdicos (de ahí la expresión “lot and scot”) y recuerda la costumbre medieval de transferir la propiedad de tierras baculi more, mediante la entrega de un bastón o una flecha. Una flecha marcada, pasada entre los invitados en un banquete real en el Norte, anunciaba la transmisión de la herencia de un hombre a su sucesor.
El concepto antiguo y universal de que Dios gobierna el universo y mantiene el orden en él por medio de una flecha —el veloz mensajero de su ira, que busca y destruye a cualquiera que desafíe su autoridad— solo pudo originarse en una flecha convocante real, pues en todas partes esta flecha celestial —el rayo— se consideraba que tomaba la forma tangible de una flecha prehistórica de punta de piedra. Es la flecha del summus deus, prestada a un rey terrenal como garantía del apoyo divino, la que en todas partes da a este último su poder y autoridad en la tierra; así como la flecha marcada del cazador individual, como fetiche o don de poder sobrenatural, le otorga fuerza y dominio mucho más allá de su propia capacidad limitada.
Las temibles funciones de la flecha marcada no estaban reservadas únicamente a los reyes. En toda la estepa septentrional era costumbre exigir que todos los que acudían a la asamblea del rey llevaran flechas consigo y las presentaran personalmente al rey. De esas flechas se hacía un censo, cada hombre entregando un solo proyectil, que lo representaba y llevaba su marca, pues “tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, la flecha llegó a ser el emblema y símbolo de un hombre”. A las flechas usadas de este modo puede aplicarse, a falta de un término mejor, el nombre de “flecha-censo”.
La flecha-censo se encuentra entre los escitas, tártaros, persas, georgianos, nórdicos e indios americanos, y sobrevivió en forma reconocible en la India, Egipto y el Lejano Oriente. Pero, al igual que la flecha convocante, se encuentra más a menudo en formas alteradas pero inconfundibles entre naciones que hacía mucho tiempo habían abandonado el modo de vida del cazador.
La flecha como vara, sorteo y símbolo legal
Una de las leyendas judeocristianas más antiguas cuenta cómo todos los hombres de Israel estaban obligados a asistir a una gran asamblea, cada uno trayendo su vara, que debía ser entregada al sumo sacerdote y usada en una lotería para la distribución de esposas. En la versión coránica de la misma historia, no se trata simplemente de una vara, sino de una flecha que cada hombre debía presentar, lo cual concuerda no solo con la antigua costumbre beduina, sino también con la costumbre original judía.
En Israel era necesario que cada hombre, en una asamblea nacional, estuviera representado por una “vara” con su nombre escrito en ella (Números 17:2); cada tribu era también una vara (Números 34:13–29), siendo “cada una inscrita con el nombre de la tribu”. El propósito de estas varas, ha señalado Gaster, era determinar la distribución de esposas, y el sorteo se realizaba lanzando las varas al aire y leyendo su mensaje según la manera en que caían. Gaster observa que esto es “equivalente” al disparo de flechas, que constituye la forma más común de adivinación con flechas y que parece remontarse a un dardo o palo lanzador más antiguo, identificado comúnmente con la flecha en las prácticas arcaicas de adivinación.
La interpretación de Gaster se confirma al observar que en la estepa septentrional las antiguas tribus escitas, turcas, finesas, mongolas y osetas regulaban sus loterías de tierras y esposas mediante el disparo real de flechas que estaban marcadas, al igual que las varas de Israel, con los nombres de los participantes. Prácticas similares se encuentran en todo el norte. Así, el concurso por la mano de Penélope proporcionó a Homero un tema valioso, que Finsler ha rastreado hasta la estepa septentrional.
El uso de todas estas flechas marcadas en la toma de decisiones legales nos lleva directamente a los tribunales heliásticos de los griegos, donde cada jurado debía presentar una varita especialmente coloreada (bakteria) para ser admitido, intercambiándola por un symbolon, que luego entregaba a cambio de su sustento diario. Tanto el nombre como el uso del token lo identifican (como lo hace cualquier léxico) con las tesserae clásicas, o boletos de banquete, y la primera tessera hospitalis registrada fue la flecha que Apolo entregó a Abaris: el escoliasta llama a esta flecha un symbolon y dice que proveía a Abaris de todo el alimento y bebida que necesitaba.
Otro vínculo entre la flecha-token original y las tesserae clásicas lo aporta aquella forma común pero enigmática de tessera descrita como una “sección de caña”. Desde tiempos inmemoriales, los árabes habían empleado cañas-flecha desprovistas de plumas y puntas, pero con marcas de propiedad individual, “para hacer divisiones” en sus banquetes tribales. En El Pastor de Hermas, todos los que acudían a la asamblea del Señor presentaban secciones de mimbre como boleto de entrada, cada uno recibiendo su lugar designado mediante ciertos cortes (schismata) en su vara. Trozos de madera también se usaban en el norte para asignar lugares en los banquetes, pero estos aparecen primero como flechas, con la especificación de que “todas las flechas de cada hombre estaban marcadas”.
El indio que recibía un palo de invitación (generalmente en forma de flecha) debía conservarlo y traerlo consigo como boleto al banquete.
¿Por qué y cómo las flechas, entre todas las cosas, llegaron a ser usadas como boletos de banquete? Esto puede explicarse mejor mediante un episodio de la Saga de Örvar-Oddr. El texto ofrece un cuadro auténtico de un tiempo en que florecía una gran cultura de caza en las llanuras al este del Báltico. Se realiza una cacería inmensa, tras la cual todos regresan a la hirthstofa real, donde a cada invitado se le asigna su asiento. Toda la caza se trae y se arroja en un montón ante el rey (como en la katabolia griega), quien examina personalmente todas las flechas y, al notar la marca de cada una, hace que su heraldo dé reconocimiento público a su dueño por su contribución al banquete.
El mismo rito alegre animaba los banquetes de los beduinos paganos: Jacob ha señalado la supervivencia de la lotería de flechas en aquellas comidas tribales árabes donde toda la carne se arrojaba primero en un montón y luego se distribuía en porciones a cada hombre conforme su flecha era sacada y su nombre proclamado. Diversas tribus de caza del hemisferio oriental y occidental practicaban la misma costumbre, mientras que las tesserae griegas y romanas siguieron el mismo patrón: eran consideradas como lotes y se distribuían por sorteo, cada portador recibiendo el derecho a participar en un banquete al que se suponía había contribuido con alguna presa de la caza.
Las flechas marcadas, al igual que las varas hebreas, podían representar a tribus tanto como a individuos en los banquetes. Cada una de las cincuenta y dos tribus tártaras en la época de Gengis Kan llevaba una flecha con su nombre inscrito a la gran asamblea, donde se elegía a un hombre como rey de toda la nación mediante una doble lotería: primero de las flechas tribales, y luego de las flechas con los nombres de los individuos pertenecientes a la tribu ganadora del primer sorteo.
Los manojos de cincuenta y dos varas, con marcas individuales y tribales, también representaban la membresía completa de las tribus indígenas americanas en asamblea; Culin afirma que esas varas fueron en su origen flechas. Los manojos de siete flechas de adivinación, que representaban a las gens combinadas de los Osage, recuerdan los manojos tribales similares de los escitas, alanos, eslavos y antiguos germanos (quienes también elegían a sus líderes por sorteo de varas de sauce), y estos a su vez se han comparado con el baresma persa y los fasces romanos (un haz de doce varas, cf. fig. 2), que originalmente representaban a las doce tribus etruscas (las varas de Israel también se ataban en un manojo simbólico de doce).
Los números cósmicos siete, doce y cincuenta y dos poseen un significado astral y adivinatorio, y sugieren la baraja moderna, que según Culin deriva de “un carcaj compuesto por las diferentes flechas de los individuos de una tribu”. Este aspecto comunitario de la flecha marcada fue siempre fundamental a su naturaleza, puesto que marcar flechas era tanto una solicitud de reconocimiento público como de apoyo divino.
III.
El surgimiento del gran Estado dependió, como ha señalado recientemente Moret, entre otras cosas, del desarrollo de la escritura, mediante cuyo arte un gobernante podía extender indefinidamente en el tiempo y el espacio su palabra de mando. Tal control a distancia fue precisamente la función de la flecha marcada, y Hilprecht ha dado sólidos argumentos para derivar los primeros documentos escritos —los arcaicos cilindros-sello— del “vástago hueco de una flecha, marcado con símbolos y figuras.”
Si la teoría de Hilprecht no tuvo aceptación general, fue porque nadie veía cómo encajaba la flecha en el panorama. Sin embargo, a la luz de los usos de la flecha marcada por los cazadores, ello debería resultar bastante claro, especialmente si se consideran algunos hechos relacionados que pueden enumerarse brevemente:
- Los dioses más antiguos de la escritura —Nebo, Cadmo, Hermes, etc.— eran dioses de la flecha.
- Algunos sistemas de escritura de origen misterioso, como el ogham, el rúnico y el himyarítico, aparecen primero como marcas de flecha.
- En el Lejano Oriente, según Culin, “la ascendencia del libro puede rastrearse hasta el manojo de tablillas grabadas o pintadas, derivadas de flechas, usadas en la adivinación” (cf. fig. 3).
- El cilindro-sello y la flecha son intercambiables no solo como símbolos, sino incluso como armas (una ecuación en sí misma incongruente), ya que el sello podía servir como proyectil, y la flecha marcada como sello.
- La primera escritura, los primeros sellos y la flecha marcada brotan de la misma necesidad básica: si, como sostiene Herzfeld, la idea de propiedad que produjo los sellos y la escritura es tan antigua como la humanidad misma, ¿no deberíamos buscar una forma aún más primitiva de marcar la propiedad que el cilindro-sello? ¿Y no es precisamente esa forma la flecha marcada, que en todas partes lo precede y se le asemeja tan llamativamente? El hecho de que el cilindro-sello se originara, muy probablemente, en algún lugar del norte de Asia refuerza esta sospecha.
Sea cual fuere su origen, la escritura de documentos fue concebida con el mismo fin que el marcado de flechas, y ambos se encuentran en un terreno común en el cilindro-sello arcaico; sello y flecha crecieron juntos, habiendo desempeñado funciones idénticas desde el principio como instrumentos de identificación y autoridad.
Provistos de una herramienta tan eficaz, los hombres de las estepas gozaban de una ventaja poderosa sobre los agricultores sedentarios, quienes no tenían —porque no lo necesitaban— nada semejante. Contra ellos fue devastador y logró una conquista permanente; era una forma de persuasión completamente cínica, ante la cual no tenían respuesta.
Los campesinos del Viejo Mundo cuentan un relato notablemente uniforme sobre un cazador enloquecido del norte y del este que afirmaba gobernar el mundo bajo la insana convicción de que había conquistado a Dios con su flecha. Tal fue el arcaico y misterioso Nimrod, el poderoso cazador de las estepas, quien disparó una flecha al cielo (práctica chamánica común) y, cuando una lluvia de sangre descendió, creyó que había vencido a Dios y ganado para sí la realeza universal.
La historia se basa en un ritual de caza genuino y muy antiguo, pero los registros literarios estremecen con horror al pensar en el hombre que primero desvió sus flechas de la caza de bestias para convertirse en “cazador de hombres”, fundador del primer gran estado, inventor de la guerra organizada y aquel que “hizo que todos los pueblos se rebelaran contra Dios.” Fue él quien desafió a Dios a un duelo de tiro con arco con la blasfema jactancia: “Soy yo quien mata, y soy yo quien deja vivir”. En respuesta, sus seguidores fueron convertidos en piedra por las flechas de Dios, mientras su líder enloquecía de una manera peculiar (por una mosca en el cerebro), igual que aquel emperador romano que quiso destruir el templo de Dios y disparó su flecha en las cuatro direcciones desde Jerusalén, reclamando dominio sobre todo el mundo.
Un centenar de nombres podrían sustituirse por el de Nimrod. Jafet, el antepasado común de los pueblos de la estepa septentrional (Génesis 10:2–5), como Japeto, desafió el gobierno de Zeus y fue fulminado por el rayo, lo mismo que su hijo Prometeo, y, de hecho, todos los demás gigantes. Basta una pequeña investigación para descubrir que el crimen y el castigo de Nimrod se repitieron en los casos de Esculapio, su padre Apolo (en la historia de Admeto), el hiperbóreo Orión, Sísifo, Salmoneo, el emperador Juliano (abatido por san Mercurio, la flecha de Dios), Rómulo Silvio, Otos y Efialtes, Nabucodonosor (como hijo legendario de Nimrod), Lepreo, Bootes, los Cíclopes, Gog y Magog, Esaú, Goliat y su hermano (quienes tuvieron un concurso de arquería con David), Eurito, Filoctetes, Heracles e incluso Odiseo.
El Himno Caníbal del Egipto predinástico describe al faraón difunto como un Cazador Loco que se apodera del gobierno del universo y arroja todo al desorden, así como la igualmente antigua Estela del Buitre describe al gran dios Ningirsu como “una bestia de presa de la estepa”, aun mientras lo alaba como el autor y gobernante de todo.
Los folcloristas han identificado desde hace tiempo a estos terribles cazadores del Este con el cazador salvaje universal, un gran señor o dama que no hace otra cosa más que cazar, que desprecia a los campesinos y anuncia públicamente que prefiere la caza al cielo. Invariablemente, este monstruo aparece ante los ojos del campesinado bajo una terrible maldición, y casi siempre termina convertido en piedra cuando lo alcanza el rayo de Dios.
Sin embargo, su dominio se considera legítimo: “En la vida rural de Europa —escriben Peake y Fleure—, los terrenos baldíos y los derechos de caza hasta nuestros días han pertenecido típicamente a los ‘señores’ de una manera muy especial e íntima”, y argumentan que esta identificación de la caza con el gobierno es resultado de las invasiones prehistóricas de Europa por parte de nómadas cazadores provenientes de la estepa rusoturquestana.
No obstante, tal conquista no es un acontecimiento único en la historia, sino característico, como cuando en el siglo XI los campesinos sajones se encontraron sometidos a las escandalosas leyes de caza de una aristocracia nórdica invasora. Es el tema monótono de la historia asiática hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los nómadas kazajos, calmucos y djúngaros llegaron desde el este para someter y “gobernar” a los campesinos exactamente como habían sido oprimidos y controlados por los escitas en los días de Estrabón.
La tradición del Cazador Loco presenta de manera uniforme el cuadro de sociedades campesinas soportando el dominio de intrusos nómadas provenientes de los reservorios perennes de Asia Central, cuyo modo de vida les resultaba absolutamente aborrecible y para quienes el de los campesinos era del todo incomprensible.
IV.
¿Pero puede dividirse la raza humana de manera tan clara entre hombres de la estepa y hombres del arado? En efecto, puede hacerse, y es la flecha la que establece la división. Ya que el arco solo puede ser usado eficazmente por expertos, su empleo general cesa siempre que la caza se abandona como forma de vida, para reanudarse únicamente en períodos de migración. La arquería es, pues, o bien de importancia absoluta o bien insignificante en una cultura, y el mundo antiguo se divide marcadamente en dos campos: los que usan el arco y los que no lo usan.
La división es, por supuesto, geográfica: cuando los bosques invasores expulsaron a la caza mayor de Europa al final del Paleolítico, los cazadores siguieron a su presa, preservando en las estepas de Asia un modo de vida en gran medida olvidado en sus antiguos lugares de origen. La dicotomía cultural resultante es un hecho básico de la historia, puesto que la civilización, tal como la conocemos, es el resultado —bastante calamitoso— de juntar estas dos formas de vida. Aquí la flecha marcada parece haber desempeñado un papel fundamental.
Los pueblos civilizados de la antigüedad compartían la tradición de que el summus deus, al inicio de todo, ganó el dominio del universo al abatir con una flecha a un adversario oscuro. Así como se ha visto, Dios gobierna el universo por medio de una flecha, y los emblemas clásicos de la autoridad —cetro, vara, lanza, tridente, doble hacha, báculo, loto, flor de lis, etc.— pueden rastrearse con relativa facilidad hasta una identidad común con el rayo prehistórico, que tomó la forma tangible de una flecha de piedra.
A lo largo de las vastas extensiones de Asia, los hombres estaban, usando la expresión de Plinio, “bajo sujeción a la caña”. Desde el caudillo chino en el Este hasta Saladino en el Oeste, la flecha —una flecha real y marcada— es el símbolo último de autoridad, siendo la bandera misma originalmente una simple tira de mensaje atada a una flecha.
Con esa flecha iban aquellas técnicas de imperio que ningún campesino pudo haber inventado: incluso Roma tomó prestada su teoría y práctica de imperio directamente de Oriente, donde, hasta donde sabemos, el primer hombre que alcanzó el dominio real del mundo civilizado no fue un egipcio ni un babilonio (aunque todos soñaban con ser Cosmocrátor), sino Khian, un nómada hicsos de las estepas.
Los símbolos de dominio y propiedad a un nivel inferior eran aquellos blasones heráldicos de la Edad Media, que, ya fueran copiados de los emblemas tribales de Oriente o adaptados de las antiguas marcas de casa y de tierras de Occidente, tuvieron su origen en las marcas de flechas de cazadores. La aristocracia eran cazadores, con sus arrogantes y blasfemas divisas (usualmente proclamando el poder del portador para mutilar si era ofendido) y con sus extraños y sobrecogedores disfraces, diseñados para inspirar terror paralizante en los sencillos campesinos, quienes, por la sola sospecha de atreverse a cazar por su cuenta, incurrían en castigos peores que la muerte.
Siempre que la estirpe noble se veía amenazada de extinción, podía contar con voluntarios entusiastas de las filas de la burguesía para reponer la sangre y mantener la tradición de caza: añádase al testimonio de Froissart el del fabricante de pegamento inglés en su vasta y sombría “logia”, o el del barón ruso, o el del industrial alemán del siglo XIX cultivando diligentemente el modo de vida del cazador en medio de sociedades puramente agrarias de gran antigüedad.
Las costumbres de la nobleza cazadora, con todas sus implicaciones sociales y políticas, han sido rastreadas hasta los grandes parques de caza de los monarcas asiáticos. Estos “paraísos” prueban más allá de toda duda que los reyes debían ser cazadores. Los antiguos, tanto de Oriente como de Occidente, visualizaban el poder, la gloria y el dominio encarnados en la persona del Cosmocrátor, contraparte terrenal del creador, entronizado en medio de una vasta asamblea de aves y animales, así como de hombres y genios.
La imagen del gran rey aclamado en un solo y poderoso coro por todos los seres vivientes reunidos ante su trono aparece plenamente desarrollada en los himnos de creación sumerios; se refleja en los relatos de Adán, Yima, Orfeo, Ninurta, y otros como Señores de los Animales y Reyes de la Edad de Oro; fue un recurso favorito del orador helenístico y el tema predilecto de los comentaristas judíos y árabes, cuyo Salomón se sienta en medio de demonios y animales como gobernante del mundo; produjo el Physiologus y los Bestiarios, y provee el escenario de Reynard the Fox y de muchas escenas en Kalila y Dimna, Babrius y Esopo; y engendró el Parlamento de las Aves medieval, que no está tan lejos de Aristófanes.
Y en todos los lugares donde se presenta este maravilloso espectáculo del rey del mundo y la asamblea de los animales —ya sea en canto, drama, fábula o sermón— se lo hace servir como un comentario sobre el gobierno.
Pero el grandioso concepto del gobernante universal que reúne a todas las aves y animales en su presencia (el tema de las historias del Reynard y la abubilla es que una sola criatura no responde a la convocatoria) no es un mero vuelo de fantasía ni una invención alegórica. Los relatos de testigos presenciales de los vastos y ordenados parques de animales del Gran Kan, de los emperadores mongoles en Pekín y de los reyes de Persia, Asiria y Babilonia no dejan duda de que el asombroso proyecto fue llevado a cabo realmente como complemento del dominio universal.
Lo mismo adoptaron los gobernantes helenísticos, junto con sus pretensiones de autoridad divina, y de ellos (o directamente desde Bagdad) lo copiaron los emperadores bizantinos, quienes a su vez lo transmitieron a los reyes de Europa: el trono y la corte siguen en todas partes el mismo modelo, que es el de Salomón entronizado en medio de hombres y animales.
Los parques reales de Asia Central (los chinos llaman al parque el Paraíso de Occidente, y los babilonios lo colocaban en el Norte, cf. Isaías 14:13–14) no eran invenciones de vanidad real, pues el sistema de reservar ciertas áreas donde los animales eran sagrados (llamado por los árabes jiwar) era perfectamente práctico. La asamblea real de animales recuerda a las grandes cacerías tribales o batidas de animales del pasado: al-Biruni describió una de estas batidas en el inmenso parque real de Bagdad en el siglo X; era un ritual, por supuesto, pero ¿cuándo no lo fue la caza? Conviene recordar que las batidas rituales de animales, al igual que las grandes danzas de los indios del suroeste de Norteamérica, tenían como fin incrementar y proteger la caza tanto como explotarla.
Pero cuando la caza es así protegida, y cuando son manadas de ungulados las que se conducen en la batida, ¡qué cerca están la caza y el pastoreo! Jacob menciona las gacelas domesticadas que solían aparecer en el jiwar siempre que animales y hombres se encontraban en pie de paz. No obstante, la caza y no el pastoreo es el motivo original, aunque la distinción entre ambos a veces sea muy tenue.
V.
Aunque la flecha gobierna el mundo, su victoria no es final. Porque frente a sus pretensiones deben colocarse las igualmente válidas y venerables reivindicaciones de la Tierra Negra, la Madre de dioses y de hombres, inculcando la profunda convicción de que un hombre solo puede poseer la tierra que hace fructificar, y que toda otra forma de propiedad cae en la categoría de fraude. Para quienes trabajan la tierra, la posesión de más tierra de la que uno puede cultivar es un derroche y un sinsentido, una ofensa a Dios y una afrenta a la misma Justicia.
La flecha del cazador, en cambio, marcada con su noble “insignia”, le confiere —dentro de los límites de una reserva necesariamente mucho más vasta que la de cualquier campesino— el derecho divino de poseer y dominar todo lo que alcance. Y así queda planteado el conflicto: para quienes poseían vastas tierras baculi more, la flecha era el símbolo alto y sagrado de la posesión; para quienes cultivaban esas tierras, era vista como “el proyectil propio del ladrón o de aquel que acecha en emboscada”. La antítesis es completa: no hay entendimiento posible entre Abraham y Nimrod, porque cada uno está convencido de que el otro está loco.
En la actualidad, la firma de un hombre desempeña las funciones que antes correspondían a su sello y para las cuales, hasta hace pocas generaciones, la posesión de una vara o de un tally-stick era indispensable. Así, el hombre ha dado un paso más lejos de la flecha, pero eso es solo incidental: incluso la alteración más primitiva —quitar la punta y las plumas— cambió la forma del objeto casi hasta hacerlo irreconocible. Lo que permanece intacta es su función. Una mera marca o símbolo todavía confiere derecho de propiedad, operando a través de un tiempo y espacio ilimitados, sobre cualquier cosa en la tierra.
Esto no es un refinamiento del ingenio de los juristas, ni un concepto universal de la humanidad: es, más bien, como muestra su linaje, la peculiar idea de propiedad y derecho del cazador.
Dado que la flecha marcada hace ya mucho que se convirtió en una rareza de anticuario, sería erróneo afirmar que todavía divide al mundo en dos campos como en la antigüedad. Sin embargo, no hay otro maestro que pueda mostrar tan bien cómo nuestro mundo llegó a ser un mundo perennemente dividido. La flecha marcada demuestra lo que, sin ella, no sería más que una conjetura: que la civilización es el resultado de una unión forzada entre dos formas de vida fundamentalmente hostiles, una unión que, aunque productora de historia, nunca ha sido feliz.
Tiendas, peajes e impuestos
Incluso en los grandes tratados clásicos sobre el Estado, su imagen nunca carece de un lado siniestro. La combinación de poder ilimitado y sabiduría limitada nunca puede ser tranquilizadora, pero lo que resulta más perturbador es el comportamiento real de los estados soberanos y de los príncipes. Con frecuencia se nos dice que la clave para comprender la conducta de los delincuentes es tener una visión de sus primeros años y de su entorno. El propósito de este ensayo es mostrar cómo el Estado pasó los años más impresionables de su infancia viviendo como huérfano de la tormenta en tiendas de vagabundos, donde adquirió muchos de los hábitos y actitudes que aún condicionan sus actividades.
Escena I — Un lugar abierto: truenos y relámpagos
No fue sino hasta comienzos del presente siglo que H. M. Chadwick señaló lo que debería haber sido obvio para todos: que la literatura épica —un segmento grande e importante del registro humano— no es producto de una fantasía poética desenfrenada, sino de años reales de terror y penumbra por los que toda la raza humana se ha visto obligada a pasar de tiempo en tiempo.
Hoy tenemos buenas razones para creer, después de muchos años de controversia y debate, científicos y de otra índole, que la violencia de los elementos, que forma el sombrío telón de fondo del “Medio Épico”, era más que una convención literaria. Muchas fuentes antiguas recuerdan que, después de que las aguas del Diluvio hubieron bajado, vino un gran “Diluvio de viento” que convirtió vastas áreas del mundo en desiertos arenosos. A. Haldar considera la versión sumeria de ese Diluvio de viento como “un excelente ejemplo de un texto que describe eventos históricos en términos de lenguaje religioso.”
La realidad histórica está atestiguada por los depósitos de arena arrastrada por el viento de varios períodos diferentes y muy distantes entre sí, que pueden correlacionarse en términos generales con algunas de las principales migraciones de pueblos.
De acuerdo con S. N. Kramer, “los factores principalmente responsables de las características más notables de las Edades Heroicas griega, india y teutónica” actuaban también “en todo el antiguo Cercano Oriente” en los tiempos más antiguos registrados. Estos factores —es decir, un tiempo de migraciones de pueblos (Völkerwanderungszeit) y una desintegración general de la civilización— siempre van acompañados y agravados, si no causados, por violentas y prolongadas perturbaciones atmosféricas.
Dondequiera que miremos, los registros más antiguos de la raza ofrecen el sorprendente retrato uniforme de un héroe errante, impulsado por la tormenta —un Horus, Enlil, Marduk, Mazda, Zeus, Teshub, Mercurio celta o el Odín nórdico, por mencionar solo algunos— montado en su carro del trueno y guiando a sus fatigadas huestes a través de las ventosas estepas, mientras la tierra tiembla y el cielo brama con espantosas descargas eléctricas.
Los biólogos de hoy llaman la atención sobre la interesante teoría de que, cuando el hombre —mucho antes de cualquier migración registrada (Völkerwanderung)— fue expulsado de cualquier paraíso tropical para el cual su cuerpo estaba y aún está diseñado, tuvo que idear un sistema de aire acondicionado para sobrevivir en un ambiente hostil y extraño. Dentro de su ropa, como observa Sir Dudley Stamp, incluso el esquimal “vive… en el calor húmedo de la selva amazónica”. Pero el aire que respira también debe ser templado, y esto solo es posible dentro de los límites de una casa, que, dado que su dueño debe seguir en movimiento, es necesariamente una casa portátil.
Durante las fases migratorias cruciales de su existencia, los hombres tuvieron que vivir en tiendas, viviendas magníficamente prácticas que, además de hacer posible la supervivencia, siempre han satisfecho las dos necesidades más profundas de la raza: el anhelo de cambio y aventura, y el igualmente fuerte deseo de protección y seguridad. La tienda del jefe migratorio es, como nos informa J. Morgenstern, tanto el palladium protector de la tribu como su invitación a viajar “a través de un país totalmente desconocido”.
Ya hemos señalado en otra parte de este volumen que los primeros reyes o líderes del pueblo vivían en tiendas. Incluso el faraón, que gobernaba sobre uno de los pueblos menos migratorios, realizaba todas las funciones principales de su existencia ritualizada en una tienda. Aun los pilares de su palacio sugieren los postes de una tienda que protege al viajero nocturno en una tierra extraña (cf. fig. 4).
Anu, la primera y más alta de las deidades mesopotámicas, es “el jinete de las tormentas que ocupa el estrado [tienda] de la soberanía.” La tienda de Moisés fue un paladio para el Israel errante en “el desierto de tinieblas.” Y cuando las ciudades más antiguas fueron arrasadas por el gran viento, el único refugio para la diosa Ishtar misma estuvo en las tiendas de los nómadas, que siempre han sido el asilo del desterrado y el último reducto de la humanidad afligida bajo el asedio de los elementos.
Y si la divinidad y la soberanía habitan en tiendas, tales tiendas son, naturalmente, el lugar apropiado para las consultas oraculares, los consejos solemnes y el liderazgo inspirado.
Los antiguos santuarios tribales del Cercano Oriente, conocidos de diversos modos como cutfa, markab, mahmal (cf. fig. 5), qubba, bait, ‘aron, tebet, etc., tenían dos características en común: según Morgenstern, “eran todos tiendas o estructuras semejantes a tiendas”, por lo general en forma de domo, y todas estaban montadas sobre una armazón o base semejante a una caja, cuyo nombre común de merkab significaba tanto “carro” como “barco”, lo que muestra que estaban pensadas para proporcionar movilidad.
En un estudio importante, A. Alföldi ha hecho posible que el investigador contemple el sorprendente espectáculo de grandes tiendas reales trasladándose por todo el mundo antiguo en sus carros ceremoniales (cf. fig. 12, p. 120), mientras que J. Smolian describe ahora la itinerancia ritual de tales vehicula sacra (cf. fig. 6) en Europa y en Oriente como algo común tanto a dioses como a reyes. Ambos estudios discuten la naturaleza cósmica del santuario en forma de cúpula transportado en ruedas o del baldaquino real, pues, por paradójico que parezca, símbolos de estabilidad suprema como el trono, el templo, la ciudad santa e incluso la montaña sagrada del mundo a menudo se representan como ruedas en movimiento o como montados en ruedas (cf. figs. 7, p. 40, y 11, p. 117).
En todo el mundo antiguo, la divinidad y la realeza, siguiendo el curso y el ejemplo de los cuerpos celestes, se desplazaban por los espacios superiores e inferiores en carros cubiertos o barcos, o en una combinación de ambos: el carrus navalis o carro-barco de la procesión carnavalesca. Tales vehículos eran naves flotantes, moviéndose a través del espacio en un estado de suspensión entre el cielo y la tierra.
Cuando los primeros migrantes avanzaban por las llanuras desiertas donde, como ha observado Altheim, los vientos purificadores borraban todas las huellas y marcas del terreno, dejando solo a las estrellas como guías y compañeras familiares, se sentían moviéndose entre los cuerpos celestes —y en realidad eso era lo que estaban haciendo. En el ritual y la mitología, la distinción entre el viaje terrestre y el viaje celeste a menudo desaparece, mientras que el incesante juego de los relámpagos en el trasfondo es un recordatorio constante de que los tremendos poderes del mundo superior son terriblemente reales y no están demasiado lejos.
Campamento sagrado y ciudad sagrada
Para los nómadas, la qubba o tienda abovedada de cuero rojo del jefe es la qibla por la cual la tribu, al acampar, toma su orientación en el espacio (cf. fig. 5, p. 37), estando la qubba misma alineada con referencia a los cuerpos celestes. Para los asiáticos, así como para los romanos, la tienda real era un templum o tabernáculo, una especie de observatorio sagrado, semejante al tabernáculo del campamento de Israel y al mismo tiempo una especie de planetario o “modelo de todo el cosmos.”
El poste central de la tienda suele identificarse con el eje de los cielos, y la tienda misma con el manto del mundo o expansión del firmamento; otros postes de la tienda representan a veces los cuatro puntos cardinales o los dos puntos de giro del sol en los solsticios de verano e invierno. El tema del poste de la tienda se trasladó a los pilares de templos y palacios, e incluso a las columnas de las iglesias medievales y las majestuosas fachadas de nuestros propios edificios públicos.
La tienda y la ciudad como puestos de supervivencia
En los registros más antiguos de la raza, como lo ha mostrado Haldar, el desierto era una realidad temible, “el mundo muerto de la estepa, que comenzaba justo afuera de la muralla de la ciudad.”
“La audacia de aquellos primeros pueblos que emprendieron fundar asentamientos permanentes en las llanuras movedizas,” escribió H. Frankfort, “tenía como contrapartida la ansiedad.”
Mowinkel sostiene que el mismo fundamento del ritual religioso es la conciencia del hombre de que “el mundo de la vida y la bienaventuranza está completamente rodeado por el mundo de la muerte y la condenación, el desierto, el yermo, das E-lend.”
El trozo de verdor conquistado al desierto por las aguas de vida o el claro circular en el bosque es un refugio, un abrigo y vara sagrado en el que hombres y animales buscan amparo de las tormentas salvajes y de los igualmente salvajes monstruos que vagan en el vasto mundo exterior.
Al comienzo del segundo libro de su cosmología, al-Kazwini describe la primera ciudad como una especie de puesto de supervivencia, erigido por un decidido esfuerzo cooperativo en un planeta casi inhabitable. Es como una “estación espacial”, herméticamente sellada del hostil entorno, completamente autosuficiente con jardines y pastizales incluidos dentro de sus murallas protectoras, y plenamente equipada con mezquitas, mercados, baños, y aquellos medios de realización estética e intelectual que evitan que los hombres se conviertan en un peligro unos para otros por causa del aburrimiento y el hacinamiento.
Más familiar en la literatura oriental es la imagen del super-palacio en su oasis fortificado, cuyos habitantes llegan a confiarse demasiado en su seguridad y terminan sus días en una depravación desenfrenada, cuando el grande y espacioso edificio se derrumba en ruinas ante la tormenta.
El concepto sigue vigente: “Ese deseo de habitar en una pequeña isla segura,” escribe L. Vax, “es lo que llamamos humanismo. No es más que el afán de construir una ciudad que excluya tanto lo subhumano como lo sobrehumano.” Una vez seguros dentro de los muros oímos “la risa de…” pero en realidad es la expresión de un temor ineludible ante los horrores de afuera.
Que en verdad es el externi timor lo que da origen a las ciudades y las mantiene, queda indicado por lo que se llama “la paradoja de la ciudad musulmana,” la paradoja consiste en que, aunque en la civilización musulmana la ciudad es “el punto focal indispensable de toda cultura material y espiritual,” la vida dentro de esa ciudad es completamente “anorgánica y desorganizada.”
Lo que preserva la vida de comunidades tan imperecederas como La Meca, Damasco, Jerusalén y otras, como señaló hace tiempo el profesor Godbey, es el hecho de que nunca pierden su significado original como santuarios y asilos, gracias a la ininterrumpida persistencia de las primeras condiciones bajo las cuales fueron fundadas, a saber, la presencia de un desierto real y peligroso justo afuera de las puertas; la ciudad santa es para siempre un lugar de refugio en un mundo hostil.
La conciencia obsesiva de un peligro constante y latente en el exterior, que dio origen a la ciudad, es igualmente fundamental en la formación del estado; la importancia trascendental del rey radica en la convicción de que con él hay seguridad: solo él puede enfrentarse con los poderes de la muerte y de la oscuridad exterior, confrontándolos directamente en el ritual de combate anual y dedicando el resto del año a recorrer sus dominios en la tarea perenne de imponer el orden divino en las oscurecidas fronteras exteriores del universo.
El Progreso Real
En su misión divina de extender el dominio de la luz y el orden, el rey está constantemente conduciendo a sus huestes en lucha hacia regiones oscuras y desconocidas en un eterno Progreso Real. El estudioso del Progreso Real que limita su atención a las fuentes medievales y modernas se sorprende al encontrar esta práctica floreciendo en lugares tan dispersos como Irlanda, África Central y las islas del Pacífico Sur, mientras está ausente en las estepas de Europa y Asia, donde normalmente se esperaría hallar reyes migrantes.
En realidad, el Progreso Real es una institución de alcance mundial y de gran antigüedad, que aparece en unos pocos rincones atrasados del mundo en tiempos posteriores precisamente porque solo en esos lugares sobrevivieron las condiciones primitivas necesarias para su existencia. Si, por ejemplo, entre los Baganda del siglo XIX no podía haber capital porque “para cada rey se construía un nuevo recinto real,” el mismo sistema prevalecía en el Antiguo Reino de Egipto donde, “paradójicamente, la capital era menos permanente que las ciudades de las provincias, pues en principio servía solo para un reinado. . . . Hasta mediados del segundo milenio a. C. . . . no hubo una capital verdaderamente permanente en Egipto.”
Si los tártaros y los mongoles no construyeron templos ni ciudades porque sus dioses viajaban sobre ruedas, lo mismo ocurría con los hititas y los persas antes que ellos.
En la Europa medieval era la norma que un rey no tuviera capital fija, sino que se desplazara continuamente de un lugar a otro con toda su corte en un Progreso ceremonial establecido que nunca cesaba. Tal movilidad, según el estudio más reciente y completo sobre el tema, era “la esencia misma de la existencia real,” prevaleciendo de hecho “en cualquier situación caracterizada por una estructura típicamente feudal de gobierno,” es decir, en toda Edad Heroica o Medio Épico.
El Progreso Real seguía idealmente el curso del sol, partiendo del escenario de la coronación en el solsticio de invierno y regresando al mismo sitio exactamente un año después de la partida; estaba dispuesto de manera que cada uno de los principales festivales solares se celebrara en algún santuario importante a lo largo del camino, siendo cada celebración una repetición menor del rito de coronación mismo.
Todo el procedimiento se asemeja asombrosamente al de Egipto, donde las costumbres del Progreso Real están bien documentadas desde el principio.
En Egipto, como en Occidente, el propósito del rey al ir de un lugar a otro era ser reconocido y aclamado como portador de cosas buenas; pero también es muy evidente que, junto con los aspectos festivos y sagrados de la parusía real (y esa palabra establece vínculos significativos entre prácticas orientales y occidentales, cristianas y paganas), el Progreso del Rey tenía la intención de dramatizar la toma y sometimiento original de la tierra; es siempre la procesión triunfal de un vencedor, pacificando la tierra, recibiendo sumisiones formales, suprimiendo rebeliones, recompensando la lealtad e imponiendo justicia y orden en el mundo.
El Progreso Real se remonta originalmente, según Peyer, al sometimiento de “agricultores y pastores conquistados” por “tribus nómadas poseedoras de ganado. Por lo tanto,” concluye, “los viajes y agasajos del gobernante (Herrscherreise und Gastung) aparecen como el resultado de la superposición de la autoridad de guerreros nómadas sobre agricultores sedentarios.”
Esto, hemos sostenido, es exactamente la situación atestiguada por la evidencia de la “flecha marcada” en muchas partes del mundo.
El Progreso Real es una supervivencia de la Völkerwanderung, una repetición anual de la Landnahme, con el rey recibiendo las aclamaciones extáticas (a menudo obligatorias) de los habitantes, mientras largas filas de ganado y rehenes —los hijos de jefes locales que podrían causar problemas— eran llevados a los lugares de “agasajo” como tributo.
Dondequiera que el rey iba, se esperaba que el pueblo lo “agasajara” a él y a su séquito durante tres noches, aunque era práctica común que se marcharan después de una o dos. Como toda la existencia de la realeza era un brillante e impresionante recorrido a través de las tierras, los reyes nunca podían detener el desfile sin perder su principal gloria; y así, los espléndidos festines reales —arrogantes y benévolos, religiosos y militares en su naturaleza— que a la vez sobrecogían a sus súbditos y alarmaban a sus vecinos, permanecieron hasta la Primera Guerra Mundial como “no una política opcional, sino una necesidad orgánica” para los gobernantes de Europa y Asia.
En la saga de Dietrich de Bern
En la Saga de Dietrich de Bern, una fuente básica para comprender el camino de los reyes, tanto antiguos como medievales, asiáticos como europeos, vemos al gran Atila no como un destructor, sino como un benefactor liberador que avanza continuamente de un stathr a otro, deteniéndose solo una noche en cada lugar y cazando entre uno y otro.
Pues el Progreso Real es también la Cacería Real, y se esperaba que los animales fueran tan obedientes al gobierno del Cosmocrátor como los hombres.
En Occidente, el rey era, ante todo, el Señor del Bosque, su soberanía silvana descansaba en sus derechos inmemoriales como cazador.
De ahí que el beneficio real (beneficium) para los súbditos obedientes fuera originalmente el permiso del rey para usar su bosque para cortar leña y pastar—no para cazar; y la reducción gradual del pueblo común a un estado de total servidumbre hacia finales de la Edad Media se efectuó en gran medida a través de la manipulación de las leyes forestales, primero por los barones y luego por los inversionistas adinerados, cuya prestidigitación legal en el manejo de dichas leyes dio origen, según Thimme, al concepto de “propiedad y dominio tal como los entendemos hoy.”
Pero en un principio solo había un rey del bosque, y él era un cazador.
En su recorrido por el Camino del Rey o Camino Real, el monarca pasaba las noches en castillos que no eran verdaderas moradas, sino depósitos de suministros fortificados y campamentos defensivos, donde se comía, se dormía y se trabajaba bajo pabellones, con juncos y paja como suelo. “Casi todos los grandes Seigneurs,” escribe Peyer, “desde los tiempos más antiguos no tenían residencia fija, sino que se desplazaban sin cesar de castrum en castrum,” donde se reunían los víveres necesarios para agasajar al señor y sostener sus planes militares.
El significado de los conocidos derivados de castrum—camp (castra) y castle—no necesita explicación.
Los lugares de parada de los gobernantes merovingios y carolingios eran un Pfalz (palatium, palacio), de la antigua palabra para una tienda abovedada, que designaba también “la bóveda celeste, la tienda del cielo,” es decir, la antiquísima qubba del jefe nómada.
La idea fundamental nunca se pierde de vista, pues los reyes siguen banqueteando, durmiendo y sentándose en estado bajo espléndidas tiendas llamadas de diversas formas pabellones, doseles, baldaquinos, cielos y “estados”: que el rey se siente en estado significa en el sentido estricto de la palabra estar en su statio o campamento en la marcha (cf. fig. 11, p. 117).
Héroes intrusos
Dado que la función de la qubba real y sacerdotal era “conducir al pueblo en una migración a través de un país totalmente desconocido, seleccionar para ellos el camino que debían seguir e indicarles el lugar de su asentamiento final,”
85 el problema de posibles intrusos se volvía muy serio para el dueño de la tienda. “Las leyes del acampar,” dice el Talmud, “son las más difíciles y complicadas de toda la ley escrita y oral.”
Puesto que los caminantes buscaban una tierra favorecida, era inevitable que al llegar la encontraran habitada; y, a los ojos de los nativos, los invasores solo podían aparecer como hombres impíos y malvados, los Cazadores Salvajes, el feralis exercitus. “La estepa es el inframundo,” escribió A. Jeremias, “y en los relatos orientales el cazador es el Hombre del Inframundo.”
La actitud de los habitantes establecidos en la tierra hacia sus invasores se expone vívidamente en un pasaje de los primeros Salmos de Tomás cristianos:
Miré en el Abismo y vi al Maligno
Con sus Siete Compañeros y Doce servidores;
lo vi levantando su tienda y encendiendo fuego en ella…
Vi sus trampas y sus tiendas tendidas…
Y los vi tendidos alrededor, bebiendo su vino robado y comiendo su carne robada.
El otro lado del asunto
Pero hay algo que decir en favor del otro lado. La tienda roja solo se trasladaba a nuevas tierras “por pura desesperación, cuando estaba en juego la existencia misma de la tribu.”
88 Aquiles deja en claro al inicio de la Ilíada que no era su idea abandonar sus propios dominios para saquear los de otros hombres; el invasor no actúa por elección. La nobleza del Héroe Épico consiste en que, en su trágico predicamento, hace lo que debe, y aun sus víctimas inocentes, en medio de sus gritos de angustia, nunca lo acusan de un comportamiento vil o reprensible.
Los grandes héroes populares como Odiseo, Eneas, Abraham, Sigfrido o Abu Zaid son todos errantes sin hogar, nunca seguros de su estatus o de su recepción en tierras extrañas, y a menudo reducidos a disimular o incluso a mendigar en situaciones de tensión casi insoportable. Muchos monarcas antiguos procuraban aliviar las tensiones desagradables que provocaba el tema de la intrusión simplemente haciendo de la necesidad una virtud, jactándose de su poder irresistible y, por ende, divinamente sancionado, y tomando todo lo que podían como si fuese por derecho.
Sin embargo, incluso los más feroces de ellos, como los monarcas asirios o Gengis Kan, niegan categóricamente que su dominio se sostenga únicamente por la fuerza, e insisten incansablemente en que conquistan y gobiernan por un mandato expreso del cielo—aun el sangriento héroe del Himno Caníbal egipcio blande para que todos lo vean un documento escrito, “una credencial de nombramiento como ‘Gran Poderoso’… otorgada por Orión, Padre de los Dioses.”
Sorprendentemente, la aparentemente académica cuestión de la intrusión preocupaba mucho a los gobernantes antiguos. Una clara demostración de ello se encuentra en el bien conocido combate ritual del Rito Anual, un enfrentamiento entre dos héroes armados, cada uno reclamando ser el legítimo heredero al dominio y acusando a su rival de usurpación y fraude en la extensa esticomachia legalista que siempre debía preceder a un duelo formal.
Es el enfrentamiento clásico entre el invasor y el invadido, cada uno acusando al otro de intrusión: pues si los defensores de una tierra tienen la misión sagrada de preservar el orden establecido frente a los embates de los monstruos de la oscuridad exterior, los invasores son conducidos por un caballero de armadura brillante que encuentra la tierra en posesión del Dragón, el Señor del Desorden, de cuyo gobierno primordialmente perverso es su deber sagrado liberarla.
El tema ha sido estudiado recientemente por J. Trumpf, quien observa que la fundación de una ciudad antigua nunca podía proceder en paz y orden hasta que el dragón local, que había gobernado mal y oprimido la tierra desde tiempo inmemorial, fuese eliminado. Trumpf señala acertadamente (como también lo hemos hecho nosotros) que los nómadas de las estepas, es decir, los invasores normales, se negaban a reconocer la humanidad de un enemigo y solo podían concebir cualquier oposición a sí mismos como alguna forma de perversión monstruosa, cuya aniquilación era un llamamiento sagrado. De ese modo, se absolvía a sí mismos del cargo de intrusión.
Pero, ¿quién es realmente el intruso? ¿Con qué derecho poseen la tierra los habitantes previos? Después de todo, los troyanos habían saqueado tantas ciudades y robado tanto ganado como los aqueos que los invadieron. En los antiguos bestiarios son los animales quienes reclaman ocupación previa y acusan a la raza humana de haber invadido la tierra; el notable tratado sobre el tema de los “Castos Hermanos de Basora” describe a todos los animales reunidos ante el trono de Salomón para demandar al género humano por intrusión—se quejan de que los hombres los han expulsado de sus tierras natales y los han seguido incluso hasta los desiertos sin ningún vestigio de derecho legal, como la nobleza desterrada de Shakespeare que se interna en los bosques para actuar como “meros usurpadores, tiranos, y lo que es peor, para asustar a los animales y matarlos en sus asignados y nativos lugares de morada.”
Aunque prácticamente cualquier jefe nómada…
Aunque prácticamente cualquier jefe nómada que tuviera tanto gente como ganado a su espalda se consideraba legítimo, todos esos pueblos, como observó Tácito, estaban destinados a encontrar su némesis en otros de su misma clase, con quienes eran inevitables los choques ocasionales.
El resultado era un enfrentamiento, una prueba de armas al estilo caballeresco o del jinete, de la cual ningún gobernante verdadero podía escapar.
El código de la caballería no era un arreglo entre agricultores y guerreros nómadas —entre quienes no había un entendimiento real ni siquiera comunicación—, sino más bien un sistema para resolver la delicada cuestión de la posesión entre partes cuyas reclamaciones no resistirían un escrutinio demasiado cercano.
Se negaban las pretensiones de la fuerza bruta en favor de la idea de que el combate mismo, si se realizaba con las formalidades debidas, era una forma de adivinación que proclamaba claramente la voluntad del cielo en la asignación de la propiedad.
Además, lo que se ganaba por combate debía mantenerse por combate, y los orgullosos y belicosos lemas de la heráldica eran una invitación permanente a la prueba de armas. Se esperaba y se requería que un noble invitara al asalto, según las reglas de la caballería, “porque todos buscan distinción, una señal de la cual es ofender sin temor.” “Un insulto,” comenta F. R. Bryson al respecto, “se consideraba como causa de que una de las dos partes perdiera honor,” obligándolo así a luchar para recuperarlo.
El príncipe que dudaba en disputar cuando otro ponía un pie en sus tierras vi et armis (“por la fuerza y por las armas,” todavía la definición oficial de intrusión) en realidad perdía su derecho a su posesión, como les ocurrió a los gobernantes germanos después de la muerte de Carlos el Calvo, quienes, al no expulsar a los barones cazadores furtivos de sus tierras boscosas, cedieron la reclamación legal de esas tierras a los barones.
La batalla por la tienda
El combate entre jefes no era una mera riña, sino un asunto espléndido y formal, con tiempo, lugar y procedimiento estipulados de antemano. Ya fuese una batalla pactada entre el Faraón y un jefe del desierto invasor, o una carrera ritual de carros entre príncipes védicos rivales, o un enfrentamiento entre señores de la guerra asiáticos, jugado como una partida de ajedrez, o los elaboradamente ordenados duelos de las sagas o justas de la Edad Media, siempre se entendía que el vencedor se llevaba todo, incluyendo por lo general a los antiguos fieles del derrotado.
El método correcto y formal de anunciar la intención de ocupar una tierra era plantar sobre ella una tienda roja, tal tienda proclamaba la “posición única del propietario como gobernante universal—un superhombre y un ser cósmico, según la visión de los antiguos.”
A los muchos ejemplos dados por Morgenstern podríamos añadir que Adán, en el principio, según una antigua y extendida tradición, tomó posesión del mundo a medida que viajaba por él erigiendo su tienda de cuero rojo en cada lugar.
Qué tan antigua puede ser realmente la tradición puede inferirse de un festival egipcio prehistórico en el cual la Besitzergreifung des Landes, según W. Helck, se dramatizaba erigiendo tiendas rojas y blancas que representaban los dos mundos en conflicto.
En todo el mundo antiguo la bandera del jefe y su tienda servían juntas e indistintamente como su estandarte de desafío dondequiera que fuese.
La instalación de la Tienda del Arca en Gilgal fue una Landnahme formal, según von Rad; y entre los árabes “plantar la tienda en tierra extraña o disputada era un acto de honor.”
La tienda sagrada y la tienda real, cuando no son una y la misma, siempre se erigen lado a lado, como explica Morgenstern, señalando que la tienda de inspiración hace posible que “todo un pueblo vague en un país extraño y desconocido con razonable seguridad y… finalmente halle su lugar apropiado para reasentarse.”
“La tienda del Señor no será reemplazada por una tienda permanente,” escribió el primero de los Doctores cristianos, “hasta el combate final cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y encadenado al dragón.”
Los primeros sectarios del desierto, al levantar la tienda de desafío frente a las huestes del Mal, veían sus propias tiendas como el campamento de las huestes celestiales listas para disputar la posesión de la tierra.
Cuando Alejandro se apoderó de la tienda de Darío había alcanzado su victoria militar definitiva, pues con ese acto, siguiendo una tradición antiquísima, todas las posesiones del Gran Rey quedaban formalmente transferidas a él.
Y cuando Eumenes, tras la muerte de Alejandro, “consideró útil llevar consigo como talismán la tienda de Alejandro, que podía presentar como aún habitada por el espíritu de su gran maestro,” en realidad estaba anunciando al mundo que el imperio universal era ahora suyo.
Los griegos no necesitaban haber tomado el patrón caballeresco del Oriente, pues ya en la Ilíada Poseidón, “el dueño de la tierra,” como lo muestran tanto su nombre como su epíteto Gaie-ochos, irrumpe en el consejo de los dioses con gran alarma, exclamando:
Las palabras de Poseidón
¡Oh, padre Zeus! ¿Qué mortal sobre la vasta tierra volverá a atribuir a los dioses inteligencia o capacidad alguna?
¿Acaso no has visto cómo estos griegos de largos cabellos han construido en verdad una muralla alrededor de sus naves y cavado un foso, sin haber pagado el privilegio con las ofrendas apropiadas de sumisión hacia nosotros?
La fama y el honor de tal hazaña se extenderán hasta donde brille el sol, mientras que todo lo que Febo Apolo y yo hemos ganado en combate justo del héroe Laomedonte [es decir, el poseedor original de Ilión] será perdido.
Todo el concepto de caballería queda comprendido en esas líneas.
El campamento real
Por supuesto, la tienda real está rodeada de un campamento. En la batalla primordial por la posesión del mundo, los Titanes acamparon en el monte Ortys mientras frente a ellos, en el monte Olimpo, se alzaba el campamento de los dioses.
En los días anteriores a Roma, los reyes de los Veios, Volscos, Ecuos y otras tribus solían desafiarse unos a otros acampando en tierras ajenas, con los ejércitos dispuestos aequo campo conlatisque signis (en un llano nivelado con los estandartes enfrentados), al mejor estilo oriental, con la declarada intención de llevarse el ganado y todo lo demás a menos que fueran detenidos.
Cuando los romanos se unieron al juego, su rey lanzaba una lanza en la tierra del enemigo “para reclamar un lugar para sus campamentos” (ut castris locum caperent), con una invitación formal a los propietarios a someterse o luchar.
En el norte y este de Europa, donde “los señores de la tierra establecieron su dominio mediante combate abierto,” tenemos la emocionante imagen de dos tiendas imperiales, landtioldr, levantadas en arboledas a ambos lados de un campo llano, cada una rodeada por las tiendas de sus vasallos, um stathinn, como la base móvil desde la cual la tierra sería conquistada y gobernada. Por medio de heraldo y trompeta, los dos gobernantes se desafiaban a una prueba de armas y combatían de acuerdo con estrictas y formales reglas.
Casi mil años después encontramos el mismo espectáculo en el gran torneo de Calais. “Tres pabellones de color bermellón fueron erigidos cerca del lugar designado para las justas,” relata Froissart, “y delante de cada uno se suspendieron dos escudos, uno para la paz y otro para la guerra. . . . Quien deseara realizar una hazaña de armas debía tocar uno o ambos escudos.” Al oír de tal desafío en el suelo disputado de Calais, la nobleza de Inglaterra “dijo que serían culpables si no cruzaban el mar,” lo cual hicieron en gran número—pues no aceptar un reto es tan innoble como no darlo. “Sir John Holland fue el primero que envió a su escudero a tocar el escudo de guerra de Sir Boucicault, quien salió de su tienda completamente armado,” y el torneo comenzó. El procedimiento se repitió fielmente durante todos los días del evento; un caballero inglés tocaba el “escudo de guerra” de un señor francés que, sentado completamente armado y oculto en su tienda, esperaba para irrumpir con gran furia al primer indicio de desafío.
El ataque ritual a la tienda
Aún más pueril que tales exhibiciones era el ataque ritual a la tienda misma. Dado que el combate formal estaba prohibido después del anochecer, las horas más pequeñas de la noche se reservaban para el ataque habitual contra la tienda del rival, una maniobra vital, pues una vez que la tienda caía, la moral del enemigo —y a menudo su resistencia— se derrumbaba.
Una versión particularmente realista es la secuela de la brutal intrusión del Adversario en el Salmo de Tomás mencionado anteriormente: el conflicto se resolvió cuando el verdadero Señor irrumpió en la escena, “arrancó su tienda y la arrojó al suelo, apagó su fuego, rasgó sus redes y liberó a todas las aves cautivas en ellas.”
El máximo gesto heroico para el árabe era una incursión nocturna contra la tienda de un jefe: “Derriban de repente los principales postes de la tienda,” informaba Burckhardt hace 130 años, “y mientras la gente sorprendida lucha por desasirse, . . . el ganado [es] arreado por los atacantes,” aunque el propósito principal no era obtener ganado, sino honor.
128 Entre los nómadas, el derribo de la tienda de un hombre significaba la disolución de su fortuna, pues toda su existencia se centraba en el poste principal de su tienda.
129 Cuando Crum, el Gran Kan de los Búlgaros, realizó una incursión nocturna en la tienda del emperador Nicéforo, fabricó una copa con el cráneo de su rival para conmemorar la hazaña.
La incursión contra la tienda no se limita en absoluto al Oriente. Froissart cuenta cómo Lord James Douglas cabalgó de noche hasta el campamento inglés, “galopó hasta la tienda del Rey y cortó dos o tres de sus cuerdas, gritando al mismo tiempo: ‘¡Douglas! ¡Douglas por siempre!’” Fauquement hizo lo mismo en el campamento del Duque de Normandía, “derribando tiendas y pabellones, y luego, viendo que era el momento, reunió a su gente y se retiró con gran gallardía.”
El rito del Septrion
Trumpf se muestra desconcertado por el peculiar rito con el que el festival griego de fundación más antiguo, el Septrion, conmemoraba la victoria de Apolo sobre Pitón y la fundación del centro del mundo en Delfos. Lo peculiar es que en el rito no aparece dragón alguno, pero eso no debería sorprendernos, pues el mismo Trumpf tiene la agudeza de notar que Pytho, el dragón, simplemente representa a los habitantes originales de la tierra. En lugar de una lucha contra el dragón, aparece una tropa de hombres portando antorchas y conducidos por un joven que representa a Apolo, quienes, en plena noche, se deslizan en perfecto silencio hasta una tienda o cabaña de cañas; de repente arrojan sus antorchas dentro de la tienda, la prenden fuego, derriban una mesa que se encuentra allí y luego huyen como locos sin mirar atrás.
Un extraño tipo de lucha contra el dragón, sin duda, pero cuyo significado debería ser ya claro; es particularmente interesante por su gran antigüedad.
Alternativas al combate: peaje e impuestos
Recordemos que lo que tanto alarmó a Poseidón, el terrateniente, al ver un campamento extraño en sus costas fue la falta de pago adecuado por el privilegio de instalarse en su tierra. Estaban atrincherándose, y, a menos que se les pidiera cuentas de inmediato, causarían que los propietarios perdieran tanto prestigio como propiedad, quedando ellos con toda la gloria: los intrusos no son intrusos si logran salirse con la suya. En todas partes se hacía cierta concesión a los campistas que solo atravesaban un país; lo único que se les exigía era buen comportamiento y un límite de tres días.
Pero aquellos que frecuentaban una tierra por períodos largos o regulares estaban obligados a pagar peajes y comprar salvoconductos para evitar que las cosas se descontrolaran.
La etimología de la palabra toll (peaje) es muy dudosa, pero en algo coinciden todas las autoridades: proviene del latín tardío tolonium, que significa caseta o tienda de peaje. Toll se define como “pago exigido… en virtud de soberanía o señorío… por el permiso de pasar por algún lugar.” Específicamente, “un cargo por el privilegio de traer mercancías para vender en un mercado o feria, o por instalar un puesto. . . . Solo puede reclamarse por concesión especial de la Corona.” Se cobraba en una caseta de peaje, “antiguamente, un cobertizo temporal erigido en un mercado, etc., para el cobro de los peajes… un puesto, tenderete u oficina donde se recaudaban.”
Dondequiera que pasaban los mercaderes, incluso en las arenas del desierto del Gobi, la tienda del recaudador de peaje los esperaba.
Las grandes ferias de Europa eran ciudades de tiendas, campamentos temporales levantados anualmente en tierras del rey, donde a los extranjeros se les permitía acampar e instalar sus puestos por un período establecido.
Dos cosas conviene notar acerca del peaje: (1) que la palabra siempre remite a una tienda o caseta de algún tipo —lo cual hace preguntarse si acaso no significó en un principio “dinero de tienda” (danés told “peaje,” teld “tienda”), y (2) que se trataba solo de un pago simbólico, dado en reconocimiento de soberanía o señorío y nunca como un arreglo comercial entre iguales; no cubría daños ni gastos, sino que simplemente reconocía la propiedad mediante un ritual prescrito y solicitaba, como un privilegio, el permiso para acampar en tierra ajena en un lugar designado y por un período de tiempo limitado y específico.
Un impuesto, como el peaje, era un pago por la ocupación temporal de la tierra de otro, con la diferencia de que en este caso la ocupación duraba un año completo, al cabo del cual debía pagarse un nuevo impuesto. Los impuestos más antiguos de los que hay constancia son aquellos tributos del producto de la tierra (un diezmo o un quinto), que se llevaban a los centros de recolección designados, los santuarios locales del dios dueño de la tierra, como “renta pagada por el uso de la tierra.” Al hacer la recaudación y gastarla en obras piadosas, el rey actuaba como agente del dios y los sacerdotes eran sus asistentes.
Así, el templo más antiguo “funcionaba en realidad como la casa señorial de una hacienda.”
Y puesto que, como innumerables himnos afirman, Dios es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella, cualquier pago que los hombres le hagan es el más puro pago simbólico, dado no porque Él lo necesite, sino como gesto de reconocimiento de su propiedad. Por eso, la falta de pago incluso de un impuesto trivial provoca represalias rápidas y feroces, desproporcionadas respecto a la suma en cuestión, pero que representan la reacción oficial correcta ante un acto de abierta desobediencia.
El impuesto como alternativa al combate
Negarse a pagar implica disposición a pelear, y viceversa. Desde los tiempos más antiguos, un rey podía vivir en paz con otro pagándole socage, es decir, “renta monetaria… no gravada con ningún servicio militar,” o sea, dinero pagado para evitar la guerra.
Cuando Sir Robert Knolles preguntó al duque de Picardía: “¿Cuánto nos pagaréis en dinero contante por todo este país si no lo saqueamos?”, no estaba cínicamente vendiendo “protección” al duque, puesto que se esperaba que este se enfrentara con gozo en combate a cualquiera que viniera a despojar sus tierras.
Como explica el Oxford English Dictionary, la palabra tax (impuesto), en sus muchos contextos, siempre conserva la idea básica de un cargo formulado contra un intruso; ser gravado siempre implica un elemento de intrusión, y el pago de un impuesto siempre tiene un matiz de apaciguamiento. Lo único seguro acerca del significado etimológico de la palabra, según Skeat, es que significa “tocar” o tag (“marcar”), lo que sugiere a una mente ingenua una posible conexión entre ser taxed (gravado) y ser tagged (marcado): una vez que el escudo de guerra de uno ha sido tocado, debe elegirse entre zanjar la disputa enfrentando al retador en armas o dándole una señal de sumisión a cambio del privilegio de permanecer en sus posesiones sin pelear.
El pago de peajes e impuestos no era una declaración de lealtad al receptor ni a su modo de vida, sino una oferta para librarse de ambos. El fervor con que los campesinos de Europa clamaban por convertir los “fastidiosos servicios personales”, incluyendo las pintorescas obligaciones del droit de gîte, en un impuesto monetario o pago en efectivo, la disposición del “acaudalado franklin [a pagar] dinero en vez de ser armado caballero,” y la insistencia incluso de la pequeña nobleza en pagar socage para gozar de “libertad del scutage,” es decir, la obligación caballeresca, expresan todos la idea básica del impuesto monetario como un arreglo que definía los límites de la obligación, más allá de los cuales el pagador quedaba libre.
Ningún ámbito de libertad personal semejante era permitido por la mística del feudalismo, que era un pacto sagrado de compromiso total.
De la misma manera, el peaje era pagado por extranjeros en un país no como un acto de vasallaje, sino con el propósito expreso de permanecer como extranjeros sin ser considerados enemigos o intrusos. La teoría de que uno era gravado para sostener el brazo fuerte de la nobleza a cambio de su protección contra atacantes externos fue una concepción tardía y artificiosa, que borró el significado original del impuesto como escape de las obligaciones feudales.
El viejo orden permanece
Pero el feudalismo siempre ha sido tenaz en sus posesiones y, con la ayuda del abogado y del sacerdote, ha logrado mantenerse aun en las circunstancias más adversas. Lejos de desvanecerse en el pasado, las “monarquías absolutas”, como dice H. Kohn, “fueron las que marcaron el paso del nacionalismo moderno.”
Lejos de presentar un despliegue gradual de libertades humanas, el paso de la Edad Media trae solo su progresiva restricción, pues la usurpación del derecho común al bosque por la ungezügelte Jagdlust der Mächtigen (“la desenfrenada pasión de los poderosos por la caza”) fue seguida por la adquisición de esos derechos por parte de acaudalados burgueses que finalmente excluyeron por completo al público del bosque.
Al final de la Edad Media, Geoffrey Tête-Noire era considerado poco menos que un monstruo porque “nadie osaba cabalgar por sus tierras”; pero fue el mundo moderno libre el que inventó el dominio absoluto del cartel de No Trespassing (“Prohibido el paso”).
La supervivencia del modo de vida feudal o caballeresco en tiempos modernos puede ilustrarse con la Crónica de Froissart, ese “cuerpo completo de las antigüedades del siglo XIV,” en el cual el rey solo merece respeto y lealtad en la medida en que arriesga su persona en combate singular y gasta las energías devotas de su pueblo en incesantes campañas militares, donde la nobleza vive abiertamente del pillaje, siempre “buscando aventuras… pues por todos los medios, permitidos por las leyes de las armas, todo hombre debía molestar a su enemigo,” donde los grandes prelados de la Iglesia saqueaban los dominios de unos y otros al estilo perenne de los señores de la guerra de las estepas.
Un papel destacado lo desempeñaban las terribles compañías libres, que jugaban exactamente el mismo juego que la nobleza y “hacían la guerra a todo hombre que valiera la pena robar.”
Incluso el pueblo común, cuando se levantaba en su fuerza para sacudir al opresor, actuaba en la forma aceptada, organizándose en compañías con estandartes y colocando (por la fuerza si era necesario) a nobles a su cabeza, impacientes con el señor que permanecía pacíficamente en casa, pero dispuestos a seguir hasta la muerte a cualquier noble que los condujera a hazañas de gloria y rapiña en tierras ajenas.
En resumen, todas las clases aspiraban a la misma gloria y concebían el éxito en los mismos términos, porque nunca se les ocurría que pudiera haber otro criterio de logro. (Incluso nuestra propia sociedad permanece hipnotizada por las mismas metas que atrajeron al “príncipe perfecto” de Froissart, Gastón de Foix, quien “amaba sinceramente las cosas que debía amar,” a saber: oro, comida, deportes, espectáculos, “armas y amores” y, sobre todo, un negocio exitoso).
Las ciudades no fueron una excepción, sino que “durante la Baja Edad Media… se hicieron menos democráticas y adquirieron más del colorido de su entorno aristocrático.”
Alcanzaron la independencia solo para colocarse bajo los grandes señores de la guerra o para exaltar a sus propios ciudadanos prominentes a la categoría de nobles, mientras enviaban desafíos formales entre sí y saqueaban las posesiones de otros en el mejor estilo caballeresco.
La largamente debatida cuestión de si las ciudades europeas fueron fundadas principalmente para protección o para comercio terminó con un fallo dividido, pues ambas ventajas son inseparables y en todo caso parecen ceder prioridad a la religión, ya que los primeros mercados y pueblos surgieron de “reuniones estacionales de cazadores” dedicadas a antiguas observancias religiosas.
Pero ya comenzara como santuario, mercado o lugar fortificado de refugio, la ciudad siempre empieza como un campamento, a juzgar por los significados raíz de las diversas palabras para designarla: civitas de kei- “campamento”; Stadt del alemán antiguo stedir, “lugar de desembarco”; Statt (nuestro estado) de statio, un lugar de parada en la marcha; burg de phyrkos, la empalizada erigida apresuradamente alrededor de un campamento fortificado (la palabra inglesa town remite a la misma empalizada, como lo hace el eslavo gorod).
El árabe mahalla significa también un lugar de parada en la marcha, y se ha demostrado que madina, largo tiempo pensada derivada de din, proviene en realidad de maidan, un campo de campamento o de justa.
Las crecientes ciudades de la Edad Media naturalmente resentían las pretensiones arcaicas y los métodos de los señores en sus castillos, pero los resentían por envidia, pues aspiraban a los mismos derechos y privilegios. Gastrecht, Schutzzoll y Stapelrecht fueron versiones urbanas de los derechos de acampar, peaje e impuesto respectivamente, y como tales se administraban con una severidad que solo el barón más tiránico se habría atrevido a imponer. Las ciudades ofrecían Pfahlbürgertum o ciudadanía de arrabal a quienes desertaban de sus señores para establecerse en ciudades de tiendas fuera de las murallas, donde seguían pagando un impuesto por acampar en tierras de la ciudad.
Los mercaderes urbanos se quejaban en voz alta de las onerosas tasas de peaje cobradas por los barones, incluso mientras ellos imponían un alto Schutzzoll sobre las mercancías que pasaban por sus propios territorios.
Y mientras que el droit de gîte se reducía constantemente en favor del rey, las ciudades usaban su Gastrecht y Stapelrecht para prohibir que los transeúntes adquirieran propiedades o realizaran negocios en la ciudad.
Lo que más resentían las ciudades eran los tribunales baroniales, pero siempre que obtenían poder, los grandes propietarios urbanos mantenían un férreo monopolio sobre todos los cargos judiciales. Stadtluft macht frei (“el aire de la ciudad libera”) no solo al ofrecer refugio y anonimato al fugitivo, sino también al abrir las puertas del engrandecimiento e incluso de la nobleza al ciudadano.
Los derechos del hombre
¿Y qué hay de los derechos humanos, los derechos del hombre? ¿No logran al fin romper con la antigua ideología? No lo hacen. Son un producto de la Ilustración, que puso a la naturaleza en lugar de Dios e hizo del hombre un hijo no del cielo, sino de la tierra. El naturalismo y el humanismo encuentran el origen del hombre en la tierra y sus elementos: es como una excrecencia literal del planeta que la humanidad tiene un derecho inalienable a su sustancia y a su espacio vital.
168 La ciencia baconiana, los padres fundadores, los revolucionarios franceses, los fisiócratas, los liberales ingleses, los filósofos y educadores pragmáticos, los capitalistas de libre empresa y los marxistas coinciden en un punto básico y comparten con los antiguos señores de las estepas el evangelio fundamental de Un Mundo: es aquí abajo, en “las cosas de este mundo,” donde el hombre debe buscar su realización. En lugar de poner fin a los sueños salvajes de Nimrod, el cazador loco de antaño que aspiraba a someter a todas las criaturas bajo su dominio y, en el mejor estilo caballeresco, desafió a Dios a un duelo por la posesión del mundo, el pensamiento científico moderno tiende a confirmar la vana esperanza del hombre de apoderarse de la tierra para sí mismo.
Los monarcas del pasado, en su búsqueda de un dominio permanente, llegaron a extremos espectaculares para convencerse a sí mismos y al público de que su vocación era reinar aquí abajo como Señores de la Eternidad en el Jardín de las Delicias: desde el Egipto prehistórico hasta la Inglaterra moderna, el Maestro de las Tiendas y Festejos del Rey se esforzó en presentar ante los ojos de los hombres una majestad que reposaba benignamente en un pabellón de jardín, mientras presidía un festín de abundancia al que todo el mundo estaba invitado. Esta farsa real fue el mayor espectáculo de tiendas sobre la tierra, según Alföldi, y se representaba por todo el mundo antiguo en ritos que “representaban una armonía entre el hombre y lo divino que supera nuestros más audaces sueños.”
Y, sin embargo, la gran fiesta en el jardín pronto se convertía en un gran fastidio, como descubren reyes y califas en incontables cuentos y leyendas populares; este mundo solo puede ofrecer un paraíso de escaparate, un teatro de feria, después de todo. Todo ello, además de ser enormemente costoso, era demasiado forzado y artificioso para proporcionar un deleite verdadero: es una feria de vanidades, la ciudad de tiendas de campaña de la cual el peregrino salteador se alegra en extremo de escapar, aun con los bolsillos vacíos, siempre y cuando, por supuesto, tenga algún otro mundo, alguna Nueva Jerusalén, a la cual escapar.
Los otros nómadas
El anhelo de tal mundo y la fe en su existencia, o incluso en la mera posibilidad de su existencia, siempre ha ofrecido una alternativa a la solución brutal del guerrero al problema de la supervivencia en un mundo hostil. Los peregrinos, como todos los nómadas, sienten una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que pueda atarlos o dificultar su libertad de movimiento.
La ciudad en especial, diseñada para hacer que el hombre olvide la naturaleza marginal y nómada de la vida en la tierra y, por tanto, pierda de vista la lejana Ciudad Celestial, es para el piadoso peregrino un objeto de aborrecimiento y sospecha.
No solo los primeros judíos y cristianos se consideraban a sí mismos das wandernde Gottesvolk (“el pueblo errante de Dios”), y no solo la constitución dogmática de la Iglesia (1964) adoptó para los católicos romanos el sorprendente título de “La Iglesia Peregrina,” sino que la obsesión con la idea de la vida como peregrinaje es igualmente conspicua en el islam, en las religiones del Lejano Oriente y en la antigüedad clásica —¿acaso hubo jamás un peregrino más apasionado que Píndaro?
¿Cómo les iba a las bandas de peregrinos con los celosos, suspicaces e inseguros señores de la tierra? Al dar al César lo que es del César (cf. Mateo 22:21), el cristiano primitivo no reconocía soberanía divina, sino que estaba comprando su salida; se hacía una clara distinción entre pagarle a César el dinero del impuesto que era suyo (y no hay cuestión de exceso de impuestos, ya que lo que César poseía no era menos que el orbisterrarum mismo), y darle el homenaje de un pellizco de incienso. Este último acto era un reconocimiento de divinidad, y un buen cristiano prefería morir antes que hacer tal concesión, mientras que lo primero era simplemente un reconocimiento de propiedad.
A los primeros cristianos se les instaba a “hacerse amigos de las riquezas injustas” (Lucas 16:9) como la mejor manera de librarse de ellas, pagando rápida y gustosamente cualesquiera tributos que los señores de la tierra les impusieran.
Luego seguían su camino, negándose resueltamente a poseer tierras o casas propias que, sentían, los cargarían con obligaciones mundanas y viciarían su condición de extranjeros y peregrinos.
Los señores y los peregrinos
Es comprensible que los señores temporales y espirituales vieran las peregrinaciones populares como peligrosas e innecesarias. Porque el peregrino es un ser sin ataduras, con una especie de desapego conocedor y superior heredado de los sectarios del desierto, ese frío distanciamiento que siempre ha atraído sobre la cabeza de los judíos la furia desconcertada de los señores de la tierra. Pues, a menos que la mística feudal con sus accesorios sea tomada en serio, se convierte en alta comedia y su autoridad se derrumba. ¿Qué amenaza más mortal para todo el sistema que la negativa a entrar en el espíritu de la cosa? Y los peregrinos se niegan: no pueden ser comprados, y aunque a veces son hábiles para procurarse salvoconductos a pesar de los decididos esfuerzos de los señores de la tierra por negarles toda libertad de movimiento, tales pasaportes son, como el pago de peajes, una declaración no de lealtad, sino de independencia.
Las Cruzadas fueron un grandioso intento de combinar los dos tipos de nomadismo. Fueron los grandes señores mismos quienes, después de traer el colapso económico, político y moral a Europa con sus modos violentos e irresponsables, ofrecieron conducir al pueblo de Occidente de regreso a la Ciudad Santa, y cuando llegaron allí, pretendieron establecer el modelo perfecto de feudalismo en las Assizes de Jerusalén.
En este documento tenemos el supremo intento de hombres violentos por poner el sello de santidad sobre sus posesiones, invocando las terribles sanciones de la religión para asegurarse las tierras que se habían arrebatado entre sí en total desprecio de cualquier derecho, e imponiendo una estabilidad eterna e inviolable sobre un orden establecido por reyertas salvajes y tumultuosas. En las Cruzadas, toda la ficción legal y eclesiástica del feudalismo, laboriosamente construida y asombrosamente escenificada, degeneró pronto en un vulgar sálvese quien pueda, en el que aquellos que buscaban poseer este mundo y el otro al mismo tiempo —vistiendo la armadura de la conquista bajo las sagradas vestiduras de peregrinos desapegados— terminaron por no poseer ninguno.
El regreso al espacio exterior
La filosofía actual está muy preocupada por los sentimientos de soledad e inseguridad que aquejan al hombre moderno. Se lo representa como un desplazado, alérgico a su entorno, adaptado “por al menos quinientos millones de años de evolución de los vertebrados” a un tipo de vida, pero obligado a conformarse con uno totalmente distinto.
El hombre está, en verdad, tan lejos de su hogar, que los biólogos confiesan no saber con certeza a qué tipo de entorno se adapta realmente.
En su precario estado actual, se comporta como lo hacen los animales acosados e inseguros, como muchos estudios están descubriendo hoy.
Encontramos en las comunidades humanas y animales dos tipos fundamentales de jerarquía social: una “jerarquía absoluta,” representada por los ya clásicos órdenes de picoteo (pecking orders), y una “jerarquía territorial,” en la cual hombres y bestias por igual poseen y defienden determinados territorios conforme a reglas estrictas y formales. El territorio de una criatura “no es tanto un área sólida como un conjunto de lugares,” que el propietario visita en rondas regulares; si en sus rondas descubre que un extraño ha invadido alguna parte de su territorio, el dueño está obligado a luchar o someterse como vasallo al agresor.
De inmediato, el patrón heroico feudal viene a la mente; y se refuerza por la importante regla de que estas jerarquías altamente formales de estatus y posesión surgen únicamente cuando los animales están bajo presión, es decir, cuando ya no prevalecen las condiciones óptimas de vida debido al hacinamiento u otros factores, o, en otras palabras, cuando ha habido una “Caída,” habiendo sido la criatura expulsada de su paraíso original.
Lo sorprendente es que la idea que ahora plantean los científicos de una larga preexistencia humana en un mundo muy distinto del actual es básica en el pensamiento judío y cristiano, así como en el oriental y en el platónico, todos los cuales tienen una orientación fuertemente nostálgica hacia otro mundo. La ciencia y la religión se unen ahora a la filosofía en preguntar: “¿Por qué el hombre se siente extraño en el mundo de la naturaleza?” No solo el desesperado héroe épico se siente fuera de lugar; incluso el romántico victoriano de vida cómoda resentía su entorno terrenal e insinuaba su parentesco con un mundo superior.
Si este es en verdad nuestro único hogar, como enseña la filosofía predominante, si este es el único mundo que hemos conocido jamás, y si las condiciones han sido lo suficientemente constantes como para permitir “quinientos millones de años” de supervivencia ininterrumpida, ¿por qué estamos perpetuamente incómodos en nuestro entorno en lugar de estar perfectamente adaptados a él? ¿Por qué estamos constantemente acosados por anhelos de paraíso?
¿Y por qué miramos a aquellos que afirman estar felices en el presente escenario como almas enfermas, necios o hipócritas?
La redescubierta del espacio exterior
Es significativo que aquellas sociedades que han renunciado más enfáticamente a cualquier creencia en otro mundo hayan sido las más ansiosas en la exploración del espacio. Parecería que tan pronto como los hombres se convencen de que toda su existencia ha de limitarse a este planeta, comienzan a sentir el impulso de huir de él, anhelando como los griegos, con un extraño pothos, la liberación de grandes distancias y espacios, sin importar a qué destino desconocido pudiera conducirlos.
El redescubrimiento del espacio exterior en nuestro tiempo nos coloca en una situación muy semejante a la de nuestros antepasados en vísperas de la gran Völkerwanderung.
Nuestra primera reacción ha sido la misma que la de ellos: en su “monstruoso desarraigo,” comenta un filósofo holandés, “el hombre se ha rodeado de un capullo protector contra la realidad.”
La conquista de la tierra mediante el automóvil cerrado y su extensión, la casa rodante —una cápsula aerodinámica, herméticamente sellada, climatizada contra los rudos elementos y totalmente aislada de todo contacto contaminante con la madre tierra— es la expresión de un ideal que se realiza plenamente en el transporte a reacción: combina la cómoda seguridad de un mundo privado con un estimulante sentido de empresa y poder, y ofrece en una combinación incongruente la máxima satisfacción de relajarse en una calidez embrionaria mientras se avanza con increíble y sin esfuerzo velocidad a través de un vacío casi perfecto.
Las tiendas móviles de los antiguos no fueron un paso despreciable hacia el logro de ese ideal. Los viajeros antiguos y modernos no saben qué admirar más en las viviendas de fieltro y de pelo de cabra: si la habilidad con que se transportan de un lugar a otro o la eficacia con que responden a cada desafío de los elementos. Gracias a su ingeniosa capacidad de aislamiento y movilidad, estas moradas de los más altos y los más humildes mortales hicieron posible que sus dueños sobrevivieran en espacios exteriores mortales.
Conclusión
Si sorprende enterarse de que las ropas que usamos hoy fueron diseñadas hace miles de años para la comodidad de los jinetes en las ventosas estepas de Asia, no es menos desconcertante pensar que nuestra filosofía política básica proviene del mismo mundo. Nuestros ancestros, azotados por las tormentas, enfrentaron el desafío de su predicamento con dos soluciones: una buscaba hacer de la tierra un hogar permanente y poseerla por completo; la otra, seguir adelante hacia algún hogar más feliz, dondequiera y cualquiera que este fuese. Una filosofía se basa en la firme creencia de que este es nuestro único mundo; la otra, en la proposición igualmente convincente y mucho más fácilmente demostrable de que somos transeúntes que “aquí no tenemos ciudad permanente.”
El pago de peajes e impuestos ha hecho posible que las dos ideologías coexistan en el mundo; es un arreglo por el cual cada parte halaga a la otra: el pagador de impuestos concede al receptor el derecho de imaginarse propietario de la tierra, mientras que este, a cambio de tal reconocimiento, permite a su cliente el lujo de imaginarse ciudadano de otro mundo. El uno, mientras recorre incansablemente la tierra, se piensa señor de una posesión inamovible, mientras que el otro, atado a su pedazo de gleba o a su sombrío taller, se considera un corcel que atraviesa las infinitas extensiones del cielo. El símbolo común de ambos, signo tanto de posesión como de peregrinación, es la tienda.
Viviendo en una atmósfera de emergencia e incertidumbre, el Estado siempre se ha visto obligado a cobrar impuestos para preservar su identidad. Los impuestos son vistos, especialmente por quienes más se ven obligados a pagarlos, como un insulto personal y una afrenta a la sacralidad de la propiedad. Eso es exactamente lo que son, y lo que originalmente se pretendía que fueran. Una antigua notificación de impuestos, un imperioso golpeteo en el escudo, no era otra cosa que una invitación a un forastero en una tierra a justificar su presencia allí, ya sea satisfaciendo las reclamaciones del propietario mediante un reconocimiento, o enfrentándolo en combate abierto por la posesión. Podemos deplorar los impuestos, pero no podemos resentirlos.
El Estado Hierocéntrico
En su gran historia de la religión griega, el profesor Nilsson comenta sobre el descuido de los estudiosos respecto a una institución de primera importancia en el desarrollo de la civilización y del estado. Se trata de la panegyris, la gran asamblea de toda la raza para participar en ritos solemnes esenciales para la continuidad de su bienestar colectivo e individual.
La reunión era un acontecimiento tremendo (Píndaro no deja lugar a dudas al respecto), y sin embargo tenía su paralelo en asambleas igualmente grandes e imponentes de otras naciones en todo el mundo antiguo. En cientos de santuarios sagrados, cada uno considerado como la marca del centro exacto del universo y representado como el punto en que convergían los cuatro confines de la tierra—“el ombligo de la tierra”—se podía ver reunidas, en el Año Nuevo —el momento de la creación, el principio y el fin del tiempo— vastas multitudes de personas, cada una considerada como la representación de toda la raza humana en presencia de todos sus antepasados y dioses.
Un visitante a cualquiera de estos festivales habría encontrado un mercado o feria en progreso, el resultado natural de reunir a tanta gente de lugares lejanos, y el templo del lugar funcionaba como casa de cambio o banco. Podía haber presenciado concursos rituales: carreras a pie, de caballos y de carros, extraños tipos de lucha, competiciones corales, el famoso juego de Troya, concursos de belleza y otros más. Notaría que todos llegaban como peregrinos, a menudo recorriendo distancias inmensas por caminos sagrados prehistóricos, y habitaban durante el festival en chozas de ramas verdes.
Lo que más habría llamado la atención del visitante era el evento principal, el ahora famoso drama ritual anual para la glorificación del rey. En la mayoría de las versiones de este drama, el rey combatía contra su oscuro adversario del inframundo, saliendo victorioso después de una derrota temporal en su duelo con la muerte, para ser aclamado en un solo y poderoso coro como el gobernante digno y reconocido de la nueva era. El Año Nuevo era el cumpleaños de la raza humana, y sus ritos dramatizaban la creación del mundo; todos los que quisieran figurar en “el Libro de la Vida abierto en la creación del mundo” debían necesariamente asistir a este acontecimiento. Había ritos de coronación y matrimonio real, acompañados de un ritual que representaba la siembra o la procreación de la raza humana; y toda la celebración concluía con un gran banquete en el que el rey, como señor de la abundancia, mostraba su capacidad para proveer a sus hijos de todos los bienes de la tierra. La comida para este festín era provista por los propios participantes, pues nadie acudía “a adorar al Rey” sin traer sus diezmos y primicias.
No bastarían volúmenes para rastrear la supervivencia de las instituciones actuales en todo el mundo a partir de las prácticas y ritos de aquellas antiguas asambleas nacionales. Estas fueron el gran depósito en el que confluyeron los innumerables cauces culturales de tiempos pasados, y del que a su vez se nutren los cauces principales de nuestra civilización. No hay espacio para examinar una por una esas magníficas reuniones, ni es necesario dibujar la misma imagen idéntica una y otra vez; sin embargo, dado que hasta donde sabemos no ha aparecido aún un trabajo completo sobre el tema (aunque la evidencia ni es sospechosa ni difícil de obtener), será necesario reforzar nuestras afirmaciones pasando rápidamente de occidente a oriente en el mundo antiguo, señalando en el camino algunas de las fuentes más importantes a las que el estudiante podría acudir para encontrar descripciones de una veintena de esas asambleas más ilustres.
Comenzando en el extremo noroeste, podemos tomar las grandes Things de Islandia como típicas de las asambleas primitivas de todo el norte germánico. El lugar de reunión era un montículo (el sagrado logberg, montaña de la ley) en el centro de un círculo de piedra donde se encontraban los cuatro cuartos de la isla; el presidente de la reunión era un rey ritual (Gothi); la asistencia era obligatoria; chozas, festines, juegos, mercados y todo lo demás nunca faltaban. Iguales, aunque más imponentes, eran los ritos en Uppsala y en varios santuarios teutónicos del continente.
Típica de todas las naciones celtas era la feria de Beltene de los irlandeses en Usenech, celebrada “en el cambio de año”, en la colina donde se alzaba “la piedra y el ombligo de Irlanda … considerado como estando situado en el centro y medio de la tierra”. Allí se establecía al rey de la nueva era y se representaba la creación del mundo. Una inscripción de Ancyra que registra una feria semejante de los antiguos gálatas nos recuerda que no estamos tratando con innovaciones medievales en las ferias irlandesas ni en las de Britania y la Galia, que siguen el mismo patrón.
En términos conmovedores, Cicerón describió los ritos inmemoriales en Enna, en Sicilia: “Es el centro exacto de la isla, y se le llama el ombligo de Sicilia”, donde, en un lago sagrado en la cima de una montaña, se congregaba una vez al año “una célebre asamblea de personas no solo de Sicilia, sino también de otras naciones y razas”.
La misma Roma fue originalmente, y siempre permaneció, como un lugar de asamblea universal. La antigua Roma quadrata era, o contenía, un recinto circular dividido en cuatro partes iguales, en cuyo centro se encontraba el lapis manalis, el sello del inframundo, que marcaba el mundus, término que algunos consideran idéntico al griego kosmos. Al final de los caminos sagrados se encontraba la casa del rey en el monte santo. Allí acudía toda la raza humana para los ludi saeculares, la fiesta universal de cumpleaños de la que ninguna persona podía ausentarse. En esa ocasión, el rey actuaba como anfitrión de todo el mundo; y, tras haber vencido en un combate ritual a los poderes de las tinieblas, era aclamado como padre y rey de la raza por cien años.
Ya se ha mencionado la panegyris de los griegos. Delfos ofrece el ejemplo más conocido, aunque de ningún modo el único. Allí, el dios se sentaba en su monte sagrado, “el omphalos del medio, el ombligo de la tierra”, para otorgar su bendición a las multitudes que llegaban por los caminos sagrados a rendirle homenaje en su cumpleaños y a habitar en chozas, celebrar banquetes, juegos y mercados. Jane Harrison y otros han demostrado plenamente que el combate real, la victoria y la coronación constituían el núcleo original de los ritos.
Los estudiosos han notado desde hace tiempo el notable paralelo entre los ritos griegos en Eleusis y los del gran santuario eslavo de Svantevit: aparte del motivo de muerte y resurrección de los misterios, las asambleas eslavas se asemejan en todo a las de otras naciones. Las grandes asambleas egipcias que asombraron a los griegos por su tamaño y esplendor fueron desde el principio reuniones de Año Nuevo para celebrar la coronación del rey; el lugar era la montaña de la creación en el centro del universo, y todos los aspectos esenciales de la panegyris estaban presentes.
La Kaaba en La Meca todavía se considera como la marca del centro exacto de la tierra y eje del universo; está rodeada de santuarios especiales que señalan los puntos cardinales, y los caminos que conducen a ella son sagrados, siendo el principal llamado el Camino Real. Allí, en un tiempo señalado, toda la humanidad debe congregarse en una asamblea tremenda, tal como se reunirá en el Día del Juicio ante el trono de Dios.
En la Edad Media era común representar a Jerusalén en los mapas como el centro exacto de la tierra y retratar a la ciudad misma como un círculo dividido en cuatro partes. Mucho antes de los días de los profetas, ese lugar fue sede de una gran asamblea y del drama real anual, del cual aún sobrevivían muchos ecos en la Biblia. Los registros de Ras Shamra describen el mismo tipo de ritos en la Siria antigua, y los primeros escritores cristianos hablan de otras grandes asambleas en el desierto.
Las descripciones más completas de los ritos anuales, así como de la doctrina hierocéntrica, han sido proporcionadas por los investigadores babilónicos, a uno de los cuales (el padre Burrows) debemos el término hierocéntrico, como el que mejor describe aquellos cultos, estados y filosofías orientados alrededor de un punto considerado el centro exacto y el eje del universo. Dumont y Albright han colaborado para demostrar la identidad esencial —prehistórica— del rito babilónico más antiguo con la mayor fiesta de la India, el Asvamedha. Pero quizá la más brillante de todas las grandes asambleas tenía lugar en el Nauroz persa —continuando las prácticas antiquísimas descritas en el Avesta y los Vedas— cuando todo el mundo seguía el Camino Real para acudir a la presencia del rey, presentar sus dones y participar de un banquete como sus invitados en su cumpleaños, el Año Nuevo, el único día en que su gloria era visible.
Las grandes asambleas anuales en las cortes de los kanes mongoles y de los emperadores chinos, a las que nos referiremos más adelante, siguen el mismo patrón. También ocurre en el Nuevo Mundo y entre las tribus primitivas.
El Llamamiento Real
Pero, concediendo que estas grandes asambleas realmente tuvieron lugar, y que los ritos eran demasiado peculiares y elaborados como para haber sido inventados independientemente en un centenar de lugares diferentes, ¿qué sigue entonces? La posición dominante del rey en los ritos hierocéntricos sugiere que el oficio real es el punto de partida natural para examinar más a fondo el origen y la supervivencia de este sistema.
En los últimos años han aparecido varios estudios importantes que tratan la realeza sacra como una institución uniforme en todo el antiguo Oriente. Las concepciones ortodoxas de la realeza no son numerosas, sino una sola. Esta concepción es claramente reiterada por cada monarca en su turno.
Desde el principio, el faraón es “gobernante de todo lo que está circundado por el sol”; es “el hijo de Dios, nadie puede resistirlo; todos los pueblos le están sujetos, sus límites se extienden hasta los confines de la tierra”; los dioses le han “prometido dominio mundial”. En Babilonia, donde “lo terrenal era un reflejo de la monarquía celestial, aunque distinto”, Naramsin se llamaba a sí mismo “Rey de las Cuatro Regiones” y “Rey del Universo”. Goetze afirma que la Weltreich-Idee (idea de imperio mundial) fue llevada por primera vez a la práctica por aquellos conquistadores semitas que hicieron de Acad el Mittelpunkt der Welt (centro del mundo) alrededor del año 2600 a. C. Fuera o no este realmente el primer imperio mundial, desde entonces cada estado en el Oriente “aspiraba teóricamente al dominio mundial”.
El rey asirio, por su parte, se proclamaba “Rey de los cuatro confines del mundo, el sol de todos los pueblos… conquistador de los infieles… cuya mano sometió a todos los que rehusaron rendirse… cuyo sacerdocio en el templo y dominio sobre todos los pueblos Enlil había engrandecido desde tiempos antiguos”; y describía su llamamiento y misión divinos como el de forzar a todo el mundo “desde la salida del sol hasta su ocaso… a reconocer una sola supremacía”.
Los primeros reyes de Elam y Susa también se describían como “Rey de las Cuatro Regiones” y como “mensajero exaltado y alto comisionado del cielo”. De igual modo, los posteriores aqueménidas, “señores de todos los pueblos, desde el amanecer hasta el ocaso”, se sentían obligados a conquistar el mundo entero para Ahura Mazda, a cuyo gobierno cada enemigo era invitado a someterse antes de ser atacado. Tan tarde como en 1739, un sha persa podía estampar en su moneda: “Oh moneda, anuncia a toda la tierra el reinado de Nadir, el Rey que conquista el mundo”.
El emperador romano es, desde el principio, el virtutum rector (instructor en virtudes) del mundo, “salus orbis, Romae decus… magnus parens mundi” (la salvación del mundo, la gloria de Roma… el gran padre de la tierra), y así sucesivamente, siguiendo el modelo de los antiguos reyes sacros. La doctrina básica de los reyes helenísticos es que todo rey verdadero es un rey universal; el impulso divino de los reyes no puede satisfacerse con nada menos que el mundo, porque Zeus, el rey del mundo, es su único modelo.
El emperador bizantino, portando los títulos e insignias de los reyes persas en imitación consciente, era “por definición el señor del universo”. “Tiene como deber… propagar la fe ortodoxa por toda la tierra habitada, cuyo dominio Dios… le promete”; y le dice a su hijo que Dios ha colocado su trono “como el sol delante de Él… Le ha dado, como digno, Su propio dominio sobre todos los hombres”.
“Abscondat solem, qui vult abscondere regem” (¡quien quiera esconder al rey bien podría intentar esconder el sol!), clama un panegirista medieval del rey francés, que se proclamaba verdadero sucesor del emperador y nada menos que “rey de reyes y el mayor de los príncipes bajo el cielo.” El gran Atila se llamó a sí mismo totius mundi principem (señor de toda la tierra) convencido de que el milagroso hallazgo de la espada de Marte que portaba era una señal del cielo de que debía gobernar el mundo. Se enfureció mucho al saber que un embajador romano lo había declarado sólo un hombre, mientras que Teodosio era un dios.
En el siglo VI, el Kagán de los turcos declaró que “toda la tierra, desde la salida hasta la puesta del sol, es su herencia, y todos los que se han atrevido a oponerse a los turcos han sido debidamente esclavizados.” Mil años antes, cuando Darío exigió a un rey escita que le trajera tierra y agua, éste respondió que, como descendiente de Dios, él era el único gobernante legítimo.
Los siglos IX y X de nuestra era vieron una epidemia de reyes-mundiales en el alto India, Camboya y Java, todos los cuales “ambicionaban ser soberanos universales”, mística y prácticamente idénticos con el Dios universal mismo, para quien enviaban a sus misioneros a ganar el mundo.
Cuando el legado papal Ezzelino anunció en la corte del Gran Kan que su señor “está colocado por encima de todos los reyes y príncipes del mundo, y… es honrado por ellos como su Señor y Padre”, sus anfitriones mongoles se partieron de risa; el don nadie de Occidente afirmaba ser exactamente lo que su Kan evidentemente era en la realidad. “El Cielo me ha ordenado gobernar todas las naciones”, fue la sincera declaración de Gengis Kan, SsutoBogdo, el enviado de Dios, “cuya palabra era la voluntad del cielo.” A su sucesor le dijo: “Emires, kanes y todas las personas sabrán que os he entregado toda la faz de la tierra desde la salida hasta la puesta del sol. Todos los que… se opongan… serán aniquilados.”
Al mismo tiempo, los pontífices de Roma proclamaban reclamos semejantes con palabras parecidas, y cuando el mensajero del Papa dijo a Kuyuk que todos los príncipes estaban sujetos a su señor, éste respondió: “El poder del Cielo Eterno ha dado al Kagán todas las tierras desde la salida hasta la puesta del sol, y la desobediencia a sus órdenes es un crimen contra Dios… Cualquiera que oponga la menor resistencia será aniquilado y exterminado.” Su sello llevaba la inscripción: “Dios en el cielo, y Kuyuk Kan en la tierra, el poder de Dios: el sello del emperador de todos los hombres.”
Cuando los emisarios del Kan llevaron esta doctrina a la corte del Califa (como los legados del papa la habían llevado a la suya), éste replicó con la doctrina idéntica: “Os habéis vuelto a vuestros propios ojos el Señor del Universo, y pensáis que vuestros mandatos son decisiones del destino… ¿No sabéis que, de Oriente a Occidente, los que adoran a Dios, desde los reyes hasta los mendigos, son todos esclavos de esta corte?” La corolario de esto es la doctrina de que “la guerra contra los que no son musulmanes es una obligación solemne ante Dios… Es deber atacar a los infieles, aun cuando no hayan cometido acto agresivo alguno.” Todo el mundo debe ser repetidamente invitado a aceptar el Islam, y quien se niegue debe ser borrado por todos los medios posibles. Para finales del siglo X, los califas, bajo la influencia turca y con la ayuda de los teólogos de la corte, usurparon el tremendo título de los reyes persas y anunciaron que “todo el mundo debe seguir la guía del Comandante de los Fieles.”
En China, los emperadores Ming, tras la expulsión de los mongoles, “se hicieron cargo de la pretensión al dominio mundial” y “enviaron embajadas a todos los países sobre los que Kublai Kan había ejercido poder, exigiendo sumisión inmediata.” En el otro extremo del mundo mongol, Tamerlán buscó cumplir la profecía de que “con la fuerza de su espada, conquistará todo el mundo, convirtiendo a todos los hombres al Islam.” Incluso entonces, el Gran Príncipe de Moscovia se preparaba para asumir el poder y la gloria de la Horda de Oro y llamarse elegido de Dios y “el único soberano ortodoxo en el mundo.”
Todos estos ejemplos de proclamaciones, puede notarse, son uno y el mismo. No hay variedad entre ellos, ni matices o distinciones finas como cabría esperar. Existen otras afirmaciones reales, pero esta es la doctrina común de los grandes conquistadores. Es clara e inequívoca en cada caso:
- El monarca gobierna sobre todos los hombres.
- Es Dios quien le ha ordenado hacerlo y, significativamente, ninguno reclama autoridad originada en sí mismo, sino que aun el más orgulloso se presenta como humilde instrumento del cielo.
- Es, por tanto, su deber y misión sagrados en el mundo extender su dominio sobre toda la tierra, y todas sus guerras son guerras santas.
- Resistirle es un crimen y un sacrilegio que no merece otro destino que la exterminación.
La consecuencia más evidente de esta doctrina es que solo puede haber un verdadero gobernante en la tierra. “El mandato eterno de Dios es este —escribió Mangu Kan a Luis IX—: en el cielo no hay más que un Dios eterno; en la tierra, no hay otro señor que Gengis Kan, el Hijo de Dios.”
En las grandes culturas “provinciales” de Egipto, India, China y, como veremos también, de Europa, esta doctrina de la realeza aparece no como una invención local, sino claramente como una importación de las estepas de Asia. Eso es cierto incluso en el islam. Cuando, en el año 979 d. C., el rey de los turcos y deilemitas besó la tierra ante los pies de un califa recién elegido, un general musulmán que estaba presente gritó horrorizado: “¡Oh rey, ¿es acaso ese Dios?” Pero al nuevo califa le agradó mucho esta costumbre de las llanuras, y con el tiempo este culto centroasiático al rey se convirtió en un elemento permanente tanto en el islam como en Bizancio.
Esta concepción peculiar pero universal de la realeza puede rastrearse en última instancia hasta Asia Central, entre otras cosas por su estrecha asociación en teoría y práctica con el punto hierocéntrico. El tipo universal de santuario hierocéntrico presenta muchas huellas de su origen.
Montaña y Palacio
En todo santuario hierocéntrico se levantaba una montaña o un montículo artificial y un lago o manantial del que fluían cuatro ríos que llevaban las aguas vivificantes a las cuatro regiones de la tierra. El lugar era un paraíso verde, un jardín cuidadosamente cultivado, refugio contra la sequía y el calor. Elaboradas obras hidráulicas figuraban de manera destacada en las instalaciones y los ritos del lugar sagrado.
El largo peregrinaje ritualizado de los fieles a través del desierto, sedientos de las aguas de la vida; la idea de que el lugar sagrado es una Vara fuera de la cual todo es un desierto aullante; los bosques y jardines cultivados donde todas las criaturas están en paz; el poderoso árbol central que brinda refugio a todas las criaturas del cielo; las historias de una gran serpiente (dragón) que ronda el lugar y espanta a quienes vienen por el agua bendita: todo esto deja en claro que nuestros santuarios hierocéntricos pretendían representar un oasis, y recuerda vivamente la teoría de Pumpelly de que la civilización mundial se originó en los oasis de Asia Central.
Es la combinación de agua y montaña, producida artificialmente en tantos santuarios importantes, la que más fuertemente sugiere Asia Central, donde los nómadas dependientes del ganado siempre han escapado de la mortal sequía del verano conduciendo sus bestias a los campamentos ancestrales en las fuentes de un río sagrado, en lo alto de los valles de una montaña santa. Allí eligen a sus kanes, y de allí parten sus imperios universales.
En todo el mundo, se supone que quienes acuden a la gran asamblea deben llevar consigo ganado. Los ritos en Olimpia y Roma se fundaron cuando Heracles llevó su ganado, muriéndose de sed, a esos lugares. El equivalente babilónico de este héroe es también un buscador de agua y aparece en antiguos sellos regando su ganado con un vaso rebosante. En el norte, la vaca Authumla se yergue sobre la montaña en la fuente de los cuatro ríos del mundo. El Corán declara específicamente que los ritos de La Meca y de todas las grandes asambleas son “por causa del ganado” que Dios ha dado al hombre para su sustento; y, de hecho, el símbolo común del culto en las asambleas arcaicas es la cabeza de toro. Se nos recuerda así las maravillosas pinturas rupestres prehistóricas que, en todo el mundo, representan la conducción de grandes rebaños hacia pozos sagrados de agua.
El aspecto estacional de la gran asamblea es solo el comienzo. El intervalo de un año entre reuniones era demasiado largo para asegurar un gobierno firme, y el lugar sagrado con frecuencia estaba demasiado lejos o mal ubicado. Así, en todo el mundo encontramos una multiplicación de “días de la ley” y “días de la corona”, que no son sino la repetición del rito anual, mientras que nuevos y más prácticos lugares de asamblea reemplazaban a los antiguos.
Así, la piedra de Tara, a la que los antiguos irlandeses llevaban su ganado en el Año Nuevo, fue trasladada a Tailtiu cuando esta se convirtió en la capital, del mismo modo que el santuario de Delfos, al que todos conducían sus hecatombes, fue trasladado más tarde a Delos. Guillermo de Rubruck relata que, aunque el verdadero centro sagrado de los mongoles era el Ononkulitai (el lugar de entierro y reunión ancestral en el sagrado Altái, junto al igualmente sagrado río Onon), con fines administrativos había sido reemplazado por Karakórum, un centro de concentración más accesible al que podían conducirse con mayor facilidad los animales del tributo desde todas partes del imperio. El gran ministro de Gengis Kan, Yeliu-Ch’uts’ai, “insistió en que un punto fijo era esencial, para que las tribus supieran a qué lugar enviar el tributo y llegaran a considerarlo un centro de administración”. El propio Gengis Kan “comprendió plenamente la necesidad de procurarse un refugio seguro, un centro definido —aunque móvil— que pudiera convertirse en punto de reunión, una ciudadela, por así decirlo, de su naciente imperio”, desde donde pudiera enviar a los “mensajeros de la flecha” con sus órdenes a todo el mundo.
Bagdad, dice Al-Fakhri, fue fundada en un lugar sagrado por el “Califa de todos los hombres” para ser “la ciudad bendita” y “la casa de la salvación”; pero se eligió porque era el lugar más central del imperio, al que se podía llegar con igual facilidad desde todas las direcciones, y donde se admitía a las tribus de las cuatro regiones, cada una por su puerta correspondiente. Miles de años antes, los reyes babilónicos y asirios habían observado la misma práctica: “Fundé una ciudad en el desierto, en un paraje baldío, y desde su cimiento hasta su cima la completé. Construí un templo y coloqué en él un santuario de los grandes dioses… y abrí un camino hacia él.” Allí tenemos un punto hierocéntrico donde el rey en su trono podía “recibir el pesado tributo de las cuatro regiones en la ciudad de Asur, hijo de Salmanasar, Rey del Universo.” “Abrí un palacio en la ciudad de Tushhan; el tributo de la tierra de Nidrun… lo recibí en la ciudad de Tushhan.” “Abrí un palacio en la ciudad de Tiluli y recibí el tributo de la tierra de Kutmuhi.”
Los nombres de las puertas de tales lugares —siempre orientadas a “los cuatro vientos”— revelan para qué servían: cuando no proclamaban abundancia de agua, llevaban títulos como “Que Trae los Productos de las Montañas”, “La Puerta por la que Entran los Dones de los Sumu’anitas y Temitas”, “Puerta de los Productos de las Tierras”, y así sucesivamente. Se supone que los complejos de templos más antiguos del mundo, en Ur y Mohenjo Daro, eran tales lugares de reunión.
Los persas conservaron el sistema, cubriendo el mundo con réplicas a escala del palacio real para servir como centros locales de recolección. Los santuarios y puntos de reunión más antiguos parecen remontarse a los primeros cazadores. Jenofonte relata haber visitado un santuario de la diosa asiática de la caza, donde los cazadores acudían a sacrificar, y la dama agasajaba a todos los que llevaban sus diezmos con pan, vino y carne, mientras acampaban en sus chozas dentro del recinto sagrado. Ese santuario, dice, era una réplica exacta del gran templo central de la diosa en Éfeso.
La imagen prehistórica de Anahita (la misma diosa a la que se refiere Jenofonte) es un auténtico trozo de la tradición de las estepas: vestida con magníficas pieles y oro, la dama viajaba en su gran carro de un castillo a otro, teniendo cada castillo cien ventanas y un trono para Anahita, y situado en un oasis cultivado. Testigos presenciales han informado, en intervalos distantes de tiempo, de las actividades de estas grandes damas de las estepas, viajando en sus carros de un castillo a otro.
En Asia, quienquiera que desee fundar un imperio debe primero tener un palacio y una ciudad. El mismo Jenofonte fue sospechado de planear que sus soldados se establecieran y fundaran una ciudad que llevaría su nombre, desde la cual podría difundir su dinamismo en todas direcciones. Esto mucho antes de que Alejandro Magno hiciera lo mismo. Es el patrón asiático inmemorial. Se nos dice que los patriarcas de la raza lo hicieron desde el principio; y, tan tarde como en la década de 1920, el hombre santo Dambin Jansang construyó una poderosa fortaleza en medio del Gobi, desde la cual llegó a dominar de hecho a toda Asia Central.
La “ciudad característica de Asia Central”, según un observador moderno, es un conjunto de edificios y tiendas alrededor de un superpalacio, edificado para ser el centro administrativo de todos los vastos espacios vacíos de alrededor. La arqueología ha demostrado que este era el orden normal en tiempos prehistóricos, cuando la ciudad ya era solo un apéndice del palacio, y el palacio era una combinación de fortaleza, santuario y centro de comercio, como cualquier verdadero punto hierocéntrico. Toda sociedad organizada se centraba en ese lugar que llevaba el nombre del dios, de la tribu y de la capital, donde se concentraba el poder ancestral. Cuando ese lugar caía, el imperio también caía; y así tenemos el concepto de Babilonia, fundada por Nimrod, el cazador enloquecido, saqueador y esclavizador de toda la tierra, llena de “bestias y ovejas, caballos, carros, esclavos y las almas de los hombres”, que perece en un solo día.
Reyes como cazadores y nómadas
Hemos señalado en otra parte que “los reyes deben ser cazadores.” La cacería real de Asia es una gran batida en la que todos los animales son conducidos por un anillo convergente de soldados hasta el punto mismo en el centro del círculo que se va cerrando, donde el rey se sienta en su trono sobre un montículo verde. Allí el rey mata a las bestias que escoge y concede su “paz” a las demás, que así quedan bajo su protección sagrada.
A los seres humanos se les trataba exactamente de la misma manera. Un rey persa, después de presenciar una tremenda cacería, comentó significativamente a sus oficiales: “Y cuando los pueblos nos consideran enemigos y no envían ni soldados ni tributo, ¡los cazamos con todas nuestras fuerzas!” Jenofonte se complace en insistir en la absoluta identidad de la guerra y la caza en la economía asiática (una doctrina muy querida por los mongoles): la nación gobernante es simplemente un ejército en movimiento; cuando no está cazando hombres, caza animales, y viceversa. Carpini cuenta cómo Gengis Kan “se convirtió en un gran cazador. Aprendió a robar hombres y a tomarlos como presa. Incursionaba en otros países llevando tantos cautivos como podía, y los añadía a los suyos”, y así conquistó el mundo.
Esto es exactamente lo que los reyes de Babilonia y Asiria describen como sus propias actividades. No hay contradicción, por cierto, en que un pueblo sea al mismo tiempo cazador y criador de ganado. Amiano observa, por ejemplo, que aunque persas, escitas y alanos conducían sus enormes rebaños delante de ellos dondequiera que iban, “como fugitivos perpetuos”, aún así vivían cazando animales y saqueando humanos. Sin duda los reyes más antiguos de Oriente describían sus guerras como grandes redadas de ganado y esclavos, en las que bestias salvajes, ganado doméstico y seres humanos eran conducidos en manadas comunes hacia el palacio y santuario del dios.
Esta es la vieja historia de Nimrod, quien se rebeló contra Dios, “se convirtió en cazador de hombres” y fundó ese estado abominable del que todos los reyes de la tierra toman su autoridad. Incluso Apolo fue al principio un cazador mortal que vino de las estepas de Asia (la tierra de los hiperbóreos) y mató a la gran serpiente que guardaba el manantial sagrado de Delfos, para poder apoderarse del lugar al que todos los griegos llevaban su tributo, y así convertirse en su gobernante. De igual modo, Odín aparece al principio como un nómada conquistador venido de Oriente, que cabalga hacia nuevas tierras para conquistarlas, organizar juegos y recibir tributo; uniéndose con los Asia-manna, “antes llamados los Asir” (los As o Alanos), construyó el castillo de Sigtunir y celebró allí su gran asamblea, donde oficiaban aquellos doce jueces “que antes habían estado en Troya y eran de raza túrquica.” Todo lo cual vuelve a señalar hacia las estepas.
Un origen nómada es lo único que puede explicar el aspecto más paradójico de todos los santuarios hierocéntricos: su movilidad universal. Cada gran santuario, aun cuando afirmaba ser el punto mismo de origen de todas las cosas, tenía su leyenda fundacional que contaba cómo había sido trasladado por el aire desde algún lugar distante.
Además, la doctrina de que la sede del dominio mundial —desde que fue enviada en el principio desde el cielo— se ha trasladado de un lugar a otro entre las naciones, centrándose ahora en una ciudad y luego en otra, aparece en uno de los textos sumerios más antiguos; y, siguiendo patrones persas, goza de gran popularidad entre los escritores judíos y cristianos apócrifos. Relacionada con este concepto está la costumbre universal que exige al rey, en su coronación, fundar un nuevo palacio y una nueva ciudad que sean el centro de la tierra. Esto, de nuevo, parece la antítesis de la creencia en un santuario eterno que marca el único y verdadero centro del universo; pero, nuevamente, es una doctrina a la que los nómadas de las estepas deben adherirse.
Si los complejos palacio-templo deben construirse como la única manera de “atar” a los conquistados y organizar el imperio, la movilidad necesaria de los conquistadores nómadas los obligaría a trasladar su centro principal de tiempo en tiempo, produciendo así duplicación. “Las tribus iban de lugar en lugar, mientras que los dioses permanecían en los santuarios. Era necesario acudir allí”; de ahí, por supuesto, que la peregrinación siga siendo una institución general y natural, y no meramente un ritual, en Asia Central. El hecho de que todos los visitantes a todos los santuarios hierocéntricos deban vestirse y comportarse como peregrinos venidos de lejos es una indicación suficientemente clara del carácter nómada de la institución.
Como bien se sabe, los templos más antiguos eran tiendas o chozas de esteras de junco u otro material ligero. Los nómadas de Asia aún utilizan estos templos-portátiles de tela ligera que, como el arca de Israel, se desplazan con ellos en sus peregrinaciones. Tan pronto como se erige un templo así, de inmediato se convierte en centro de peregrinación. Aquí tenemos una explicación práctica de lo que, en el resto del mundo, es puramente ritual: la instalación de una choza sagrada para servir como santuario principal durante los ritos anuales.
Asimismo, el hecho de que los escritores judíos describan el trono de Dios (ciertamente la cosa más estable del universo) como montado sobre ruedas resulta desconcertante, hasta que se lee que los tronos de los grandes kanes estaban igualmente sobre ruedas, de modo que podían ser arrastrados por caballos o bueyes cuando llegaba el momento de trasladar el campamento. La imagen apócrifa de Dios entrando al paraíso reproduce perfectamente la escena del kagán llegando al kuriltai de verano: el Todopoderoso cabalga hacia los prados gloriosos en un enorme carro que se detiene bajo el gran árbol central de la vida, mientras todo el pueblo entona himnos de júbilo para darle la bienvenida.
Paradójicamente, la idea de un punto hierocéntrico viene mucho más a la mente de los nómadas que de los sedentarios. La corte real de los mongoles “se llama en su lengua horda”, dice Guillermo de Rubruck, “lo cual significa ‘el centro’, porque el gobernador o jefe entre ellos habita siempre en medio de su pueblo.” Todo escolar sabe (o sabía) que el rey del Norte que iba a la batalla rodeado de anillos concéntricos de guerreros —el “muro de escudos”— era objeto de confianza sagrada; también que tal orden de batalla es un absurdo táctico, excepto en las llanuras abiertas, donde siempre ha sido la norma de los reyes de Asia.
Muchos observadores han descrito el cuidado meticuloso con que los nómadas asiáticos orientan sus campamentos hacia los cuatro puntos cardinales —la idea hierocéntrica básica. Y, ¿qué más natural que los errantes de las llanuras sin accidentes geográficos estén siempre preocupados por ubicarse en el universo? Heródoto nos cuenta que, cuando los colonos asiáticos salieron por orden de Delfos a fundar el reino de Libia, su líder señaló el lugar donde debía levantarse la nueva capital con la orden: “¡Aquí debemos detenernos porque aquí está el eje del cielo!”
La institución del Progreso Real, en la que el monarca se desplaza como el sol benéfico en un recorrido incansable entre su pueblo, es otra práctica asiática. Los reyes persas estaban constantemente en movimiento entre sus diversos palacios de verano e invierno, y los viajeros medievales describen cómo toda Asia Central migraba con las estaciones. Esto no es más que el necesario nomadismo estacional de los pueblos ganaderos en busca de pastos, y el Progreso Real no es en realidad sino nomadismo real.
El negocio propio de todo rey, cuando no se sienta en el trono, es la guerra y la caza, ambas exigiendo un modo de vida nómada. Los torneos y ferias son también ocasiones de acampar; y aun cuando el rey deba vivir bajo techo, las paredes de su palacio, cubiertas de tapices y pieles, están hechas para parecerse lo más posible a una tienda. De hecho, el trono real, como la cama real (que en Asia es idéntica a él), suele situarse bajo un dosel que no es otra cosa que una tienda “turca”.
“Un descubrimiento reciente —escribe Gadd— ha revelado que los asirios posteriores describían a sus primeros príncipes como ‘reyes que vivían en tiendas’, y la misma expresión, que aparece al final de la historia babilónica, indica que se trataba de jefes de tribus del desierto.” Este trasfondo los reyes nunca lo perdieron. Para los reyes de Asia, la tienda real es tanto parte de las insignias como la corona. Tamerlán en Occidente y los emperadores chinos en Oriente construyeron sus magníficos palacios para que se asemejaran a sus tiendas ancestrales. El carácter de tienda de los palacios aqueménidas pasó a las mezquitas de Oriente Próximo y a las catedrales de Europa, de modo que las grandes estructuras abovedadas que surgieron en todo el mundo durante la Edad Media aparecen tanto en forma como en decoración como reproducciones de las grandes yurtas reales de las llanuras.
Las artes y tesoros que la realeza siempre ha codiciado son los de los nómadas: textiles, joyas, armas, animales y esclavos, todos altamente portátiles e inmediatamente canjeables. Luis XI, a pesar de todo su absolutismo, fue despreciado por otros monarcas como “no real”, porque, siendo europeo, comprendía dónde estaba su verdadera riqueza. Un rey asiático, que debía pasar toda su vida en movimiento, tenía que llevar consigo la riqueza de su reino, por así decirlo, si quería disfrutarla; y este es el tipo de ostentación real que se difundió por el mundo como modelo de realeza. La máxima expresión del esplendor real es la corte, con sus interminables banquetes y cacerías, y su despliegue de fastuosos objetos preciosos saqueados por una nobleza cuya vida entera es una campaña militar. Puede incluso decirse que el Renacimiento fue el redescubrimiento de las artes sedentarias —pintura, escultura, cerámica, libros, arquitectura— frente a las artes nómadas de la Edad Media, como la poesía bardica, el tejido, la joyería, las armas, la pompa y así sucesivamente.
Es únicamente en Asia Central donde la caballería y el feudalismo, al igual que el ritual cortesano, han sobrevivido hasta nuestros días. Y allí se encuentran desde el principio. Desde el inicio, los conquistadores de Asia sometieron a los conquistados obligándolos a cultivar la tierra y construyendo castillos para vigilarlos. Los únicos hombres libres son los señores, quienes solos pueden cazar o incluso montar a caballo. Se les permite la libertad de movimiento porque están ligados al monarca por solemnes juramentos: el código de caballería es un arreglo mediante el cual una aristocracia nómada se recluta (a menudo de entre enemigos conquistados) y se mantiene sujeta, mientras se le permite su libertad y goza del servicio y apoyo de siervos sedentarios. Goetze ha demostrado que la caballería y el feudalismo son productos normales de la economía de Asia Central, de donde los adoptaron todos los grandes imperios del segundo milenio a. C.
El sistema fue adoptado en Occidente, junto con los dispositivos caballerescos y heráldicos que aún revelan su origen por su nomenclatura asiática, en el tiempo en que Europa, invadida por las hordas salvajes de Asia, era simplemente una extensión occidental del gran sistema asiático. Sin embargo, nunca funcionó muy bien en Europa, como observa con nostalgia Tennyson; y cada vez que los europeos entraban en contacto con los auténticos asiáticos, estos se escandalizaban y disgustaban ante la laxitud, la traición, las disputas y la hipocresía que hacían de la caballería europea, incluso para los europeos inteligentes, una farsa demasiado evidente.
La corte real típica es asiática en sus ritos y disposiciones. En el mundo occidental, aquellos parques de caza que nunca pueden faltar en las residencias de la realeza no son más que débiles imitaciones de los estupendos paraísos de Oriente. Los europeos, familiarizados con las cortes de Occidente, quedaban sencillamente sobrecogidos en presencia de los Grandes Kanes. Sus cortes eran rudas y bárbaras, pero eran las auténticas.
El kan mismo se sentaba, absolutamente majestuoso y distante, en su alto trono, en la penumbra de la gran cúpula (¿y qué otra cosa podría haber inspirado a los emperadores bizantinos a hacer que sus tronos fueran elevados hasta el techo mediante grúas?). “A la derecha del Gran Kan se sienta su primogénito y heredero… y debajo de él se sientan todos los nobles de sangre real. Hay también cuatro secretarios que ponen por escrito todo lo que el emperador dice. En su presencia se encuentran asimismo barones y otros miembros de su nobleza, con grandes séquitos detrás de ellos, de los cuales ninguno se atreve a pronunciar ni una sola palabra… salvo sus bufones y actores, designados expresamente para solazar a su señor… Todos sus barones se presentan ante él, con guirnaldas y coronas en la cabeza… algunos de ellos van de verde, a saber, los principales; los segundos, de rojo; y los terceros, de amarillo, y cada uno sostiene en su mano una pequeña tablilla de marfil de colmillo de elefante, y ciñen cinturones dorados de medio pie de ancho, y permanecen de pie en silencio.” A una señal dada, todos caen sobre sus rostros y tocan la frente contra la tierra. Alrededor de las paredes, la nobleza está dispuesta en hileras de tronos o bancos, siendo la proximidad al emperador proporcional al rango. Una multitud de músicos canta sin cesar la alabanza del monarca con un estrépito incesante y aterrador.
Si el rey en su trono hace lo posible por imitar a Dios en el suyo, debemos conceder a los kanes de Asia el primer premio entre los monarcas terrenales. Aquí no hay una triste y pueril farsa bizantina, sino una expresión de poder tangible: los leones mecánicos de Constantinopla eran leones verdaderos ante el trono del kan. No cabe duda de que es el modelo asiático el que se sigue en las descripciones apócrifas de la corte celestial, y que la corte bizantina, que sirvió de modelo para toda Europa, fue en sí misma una copia consciente de Oriente.
La librea, por ejemplo, que en las cortes europeas no pasa de ser un adorno bonito, tiene un profundo significado entre los nómadas, lo mismo que las banderas caballerescas que la acompañan. Cuando en Constantinopla el coro pascual anuncia con júbilo que las cabezas de los enemigos del emperador están amontonadas ante sus pies, no es difícil detectar una imitación deseosa del Gran Kan, pues la recolección de cabezas y cabelleras para el rey era una rutina inmemorial en las estepas.
Cuando el rey se sienta en su trono en el Año Nuevo (y cada día de entronización no es más que una repetición de los ritos de Año Nuevo), todo el mundo debe traer su tributo y depositarlo a sus pies. A cambio, el rey debe derramar dones abundantes sin medida, porque él es el señor de la abundancia y todas las cosas le pertenecen. El asombroso movimiento de bienes en forma de obsequios recibidos y otorgados ha sido la ruina de muchas cortes europeas; pero constituye una política económica sensata en una nación cuya existencia entera es una interminable campaña de saqueo y donde conviene deshacerse del botín reciente cuanto antes. La economía normal de los “bárbaros”, dice Jordanes, se derrumba tan pronto como deja de llegar el botín; y Bar Hebraeus nos ha dejado una vívida descripción de la ruina de una corte cuando sus nobles abandonaban sus acostumbradas incursiones y correrías.
Los Dos Reinos
Muy característico de la doctrina hierocéntrica es el más absoluto rechazo de todo lo que está fuera del sistema. El mundo inevitablemente se divide en dos partes: el reino celestial y las tinieblas exteriores, un mundo de monstruos y aberraciones. Quien no pertenece al frithr es un nithung, sin derechos y despojado de humanidad. Todos los que no se someten voluntariamente a Alejandro o a Constantino son, según Dió Crisóstomo y Eusebio, bestias rabiosas que deben ser perseguidas y exterminadas. Para el romano, todo el mundo es o bien ager pacatus o bien ager hosticus, dice Varrón; la única alternativa a la sumisión es la rebelión insensata. Cualquiera que resiente el yugo romano es un esclavo culpable, dice Claudio, que debería consumirse en remordimientos de conciencia. Para el musulmán, todo el mundo es o bien Dar al-Islam o bien Dar al-Harb, siendo este último cualquier punto del mundo que haya rehusado pagar tributo y, con ello, se haya hecho culpable de rebelión, porque todo lo del mundo sin excepción es propiedad legítima de los musulmanes.
Ya hemos observado la afirmación de los kanes de que quien se les resistiera cometía un crimen contra Dios. Para Atila, los que resistían su yugo eran esclavos fugitivos, y los reyes asirios declaran constantemente que quien no preste y mantenga juramento hacia ellos debe ser exterminado como “gente malvada” y “rebeldes”. En una palabra, “el mundo fuera del ‘Reino’ permanece en su estado de rebelión primordial”, y todos los que no reconocen al rey divino son realmente “hijos de la destrucción.”
Aquí hallamos la raíz de ese dualismo tan característico de la teología asiática y comúnmente asociado con Persia. Sin embargo, la doctrina no es mera abstracción; es una condición de supervivencia entre los nómadas de las estepas. Los agricultores pueden y deben vivir en pax, es decir, en acuerdo, pacto, compromiso; y cuando ocupan una región, la dividen —anualmente y por sorteo, por lo general— y cada uno procede a cultivar su jardín de manera que absorbe todo su pensamiento y energía. Pero cuando los nómadas se enfrentan en la estepa abierta, uno u otro debe quedar totalmente sometido. Un enemigo vencido y suelto es libre para recobrar fuerzas, esperar su oportunidad y, por una casualidad afortunada o treta, derrocar a su antiguo conquistador —algo que ha ocurrido mil veces en la historia de las tribus.
Un jefe independiente es, por tanto, aut Caesar aut nihil; la alternativa a conquistar es ser esclavo. “Sumisión inmediata o aniquilación” es la fórmula, y todo señor pastoral lanza su desafío al mundo: “o me enfrentáis o os sometéis a mí.” Al absorber los ejércitos del enemigo, esclavizar a algunos y atar a otros mediante juramentos sagrados, el conquistador mundial forma su hueste universal; “los conté entre mi pueblo”, es la expresión asiria. Porque debe existir un solo pueblo: “Con los mongoles —dice Bar Hebraeus— no hay ni esclavo ni libre; ni creyente ni pagano; ni cristiano ni judío; sino que consideran a todos los hombres pertenecientes a una misma estirpe… Todo lo que exigen es servicio enérgico y una sumisión que está más allá de la capacidad (del hombre) de prestarla.”
La alternativa a un solo gobierno en las estepas no es solo caos sino puro sinsentido. Los nómadas no pueden sujetarse a fronteras, y donde existe más de un gobernante, siguen al que quieran y la vida se convierte en la intolerable anarquía que cada gran conquistador promete haber puesto fin —describiéndose, invariablemente, como el libertador de la raza humana de pretensiones degeneradas y el restaurador del orden en el mundo.
Producto natural de este absolutismo necesario es la notoria crueldad de los príncipes asiáticos que, a menudo hallada en hombres de ánimo magnánimo e incluso afable, parece a la mentalidad occidental poco menos que patológica. Pero ¿qué hacer cuando un enemigo no está vencido hasta que ha perdido su movilidad? Donde los juramentos son fiables, bastan; donde la supervisión es adecuada, es suficiente. Para los demás, las únicas formas seguras de inmovilizar a un enemigo peligroso son degollar, mutilar, dejar ciego o deportar en masa. Lo notable es que los grandes conquistadores rara vez dañan un cabello de quien se ha sometido con certeza y siempre proclaman su preferencia por métodos suaves y filantrópicos. Invariablemente son las ciudades y tribus sublevadas, que han quebrantado la confianza y perdido la fe del rey, las que pagan las terribles penas. Además, los reyes de Asia creían sinceramente que quienes se les oponían eran menos que humanos, y edades de experiencia justificaron su convicción de que ninguna criatura suelta ha de ser considerada inofensiva mientras sea libre para hacer daño si lo desea.
El nómada conquistador debe necesariamente o bien llevar consigo todo su botín o bien depositarlo en estaciones vigiladas; en cualquiera de los casos, esto implica un serio problema de transporte y mano de obra. Sin embargo, todo lo que se deje atrás y sin protección puede —y casi con certeza será— utilizado contra el conquistador por algún rival o rebelde; de modo que no queda otra opción más que destruirlo. La ley musulmana ordena que los prisioneros y el botín de guerra no pueden dejarse atrás ni mutilarse, pero si no pueden ser llevados al hogar, deben ser destruidos —ya sea matados o quemados.
Los hunos “aniquilaban y destrozaban todo lo que hallaban en su ruta”, pero lo hacían a regañadientes, pues casi perdieron una batalla contra los godos antes que renunciar a la inmensa carga de bienes saqueados que entorpecía sus movimientos. Muchos han comentado la aparente contradicción de los príncipes al combinar una pasión por coleccionar cosas hermosas con una absoluta indiferencia hacia la destrucción de esas mismas cosas. Es, sin duda, una herencia de las estepas, donde la paradoja aparente tiene perfecto sentido. Todos los observadores han señalado la devoción de los nómadas asiáticos por acumular tesoros (como nómadas, sienten hambre de tales cosas); pero, cuando su propia supervivencia está en juego, esas riquezas se convierten en un estorbo peligroso que debe ser destruido sin vacilación.
En cualquier época de la historia puede verse a los dos principales estados hierocéntricos condenándose mutuamente como el Anticristo y pareciéndose entre sí como dos gotas de agua. En el duelo clásico entre Justiniano y Cosroes, Jorge de Pisidia describe el ceremonial de la corte persa como una copia al carbón de la de Constantinopla, con la explicación de que la versión oriental no era sino una horrible parodia de la verdadera. Cosroes respondió en la misma forma. Esta doctrina de los Dos Reinos ya aparece plenamente desarrollada en el antiguo himno babilónico de Año Nuevo, Enuma Elish, en el que la corte maligna de Tiamat se describe como un reflejo perfecto —pero invertido— de la corte celestial de Anu. Emperadores, califas, shaes, grandes kanes, papas y reyes fueron en algún momento emparejados como rivales en la pretensión de ser gobernantes universales; mientras que cada uno, dentro de su propia esfera, “debía eliminar a los contendientes rivales” para su cargo. Siempre, el drama es descrito por sus súbditos como el combate cósmico entre luz y tinieblas, cielo e infierno, entre dos ideologías opuestas, modos de vida antitéticos cuando, en realidad, son idénticos.
Son idénticos porque son hierocéntricos —y ese es un concepto que parece casi incapaz de admitir variedad: siempre es lo mismo.
Una herencia occidental
Con la decadencia del Imperio Romano, Europa se convirtió en campo de batalla de las tribus: “propter Gallorum terras graviter inter se decertati sunt” (lucharon encarnizadamente entre sí por las tierras de los galos). Gibbon ha narrado mejor que nadie la historia de cómo los “reyes pastoriles” de las estepas combatían entre sí por el control de las nuevas tierras abiertas en Occidente, exactamente como habían luchado por los pastizales asiáticos; y cómo las poblaciones nativas eran o bien conducidas como ganado (término favorito de los escritores de la época) o bien permitidas a sobrevivir como siervos, sometiéndose dócilmente a un señor altivo tras otro.
La más poderosa de estas tribus, los hunos —“expeditum indomitumque hominum genus” (una raza de hombres libre y salvaje)— bajo el poderoso Atila, “barbariam totam tenens” (señor de todo el mundo no romano), trató a Europa simplemente como una provincia occidental de su imperio asiático. El hijo de Atila, Dinzio, hizo en suelo europeo exactamente lo que todo aspirante asiático había hecho antes en Asia: reunió en torno a sí a los restos de las tribus e intentó apoderarse de una ciudad en Panonia en un esfuerzo por restaurar el imperium de su padre.
Un descendiente posterior de Atila, Mundo, es aún más típico, pues se adentró en la región más desértica de Europa y allí, como Tamerlán y Gengis Kan, reunió a un grupo de marginados a su alrededor, aprovechando sin duda su linaje. Lo proclamaron rey y declaró la guerra al mundo, eligiendo como base de operaciones una torre en el Danubio llamada Herta —obviamente la posterior horda mongola, “el centro” del dominio. Estos hombres, típicos barones feudales, estaban trasplantando al Occidente las costumbres de las estepas.
Occidente llevaba mucho tiempo preparándose para recibirlos también. Generaciones de lucha contra alanos, gépidos, godos y hunos, y de lucha junto a ellos, hombro con hombro, en alianza unas veces con unos y otras veces con otros, habían transformado al estado militar romano en aquello mismo contra lo que había estado combatiendo. Narsés empleó consciente y exitosamente no tácticas romanas, sino tácticas hunas contra los francos, y los capítulos finales de Jordanes muestran a un ejército romano indistinguible de cualquier horda bárbara. El último capítulo hace una observación significativa: el vencedor definitivo que surgió de aquel caos mundial fue “victor gentium diversarum Justinianus Imperator” (el emperador Justiniano, conquistador de diversos pueblos). Fue en este hombre, Justiniano, donde los hunos obtuvieron una gran y duradera victoria sobre Occidente.
El emperador Justiniano mostró en todo momento una devoción absoluta hacia los hunos que desconcierta y desanima a los historiadores. Al parecer, no había nada que no estuviera dispuesto a hacer para agradarles, incluso a costa de arruinar su propia política exterior y de arrasar con el comercio y la agricultura de todo el imperio. Apasionado partidario de los facciosos, había adoptado sus barbas persas, peinados hunos, capas hunas, camisas hunas y zapatos hunos; los cinturones y broches de las estepas ya habían sustituido a los estilos más civilizados de Occidente.
“El mayor destructor de instituciones establecidas que jamás haya existido”, Justiniano estaba decidido a hacer que el mundo occidental “cambiara completamente de ropas”; y lo logró. Todas las absurdidades y contradicciones de sus políticas desaparecen si consideramos que este ilirio, que odiaba lo griego, estaba empeñado en convertirse en un gran kan. Justiniano entregaba las riquezas del estado a los hunos “que siempre aparecían” en la corte (una nota significativa) en número cada vez mayor. Reclamaba para sí todas las propiedades privadas de los ciudadanos, ya acusando a los romanos de algún crimen, ya pretendiendo que todo se le entregaba como obsequio, y luego lo distribuía de inmediato entre los señores hunos ante su trono: algo que tenía perfecto sentido para sus visitantes de las estepas, pero que a sus súbditos romanos les parecía “una cosa que jamás había sucedido desde el principio de los tiempos.”
Lo que no arrojaba así a los bárbaros, dice Procopio, lo desperdiciaba en absurdos edificios, construidos simplemente para eclipsar a todos los demás emperadores, algo que cualquier kan habría entendido perfectamente. Esta adoración hacia los hunos equivalía en realidad a la esclavización del imperio, dicen Procopio y Agatías, pero así era como Justiniano lo quería. Insistía en que todos sus súbditos, de arriba abajo, fueran llamados sus esclavos, e instituyó el estilo estrictamente centroasiático de postración y beso de pies. No le molestaba dar la impresión de ser una especie de superchamán y, al parecer, incluso adoptó la conocida costumbre mongola de hacer que quienes entraban en su presencia evitaran pisar el umbral. En resumen, “en lugar de actuar como un emperador romano, fue completamente un bárbaro en lenguaje, vestimenta y pensamiento.”
¿Qué más se podía pedir? Los bárbaros bienvenidos acudían en tropel a la corte desde todas direcciones, para inmensa alegría del emperador, que nunca dejaba de enviarlos de vuelta cargados de oro, hasta que finalmente “los bárbaros en general se convirtieron en dueños absolutos de las riquezas de los romanos.” Al final, todas las oficinas y funcionarios del estado fueron sustituidos por una sola institución —la corte real— y por dos personas —el emperador y la emperatriz—, pues el nuevo predominio de la emperatriz, intensamente resentido por Procopio, fue el toque asiático culminante.
Las extrañas innovaciones de Justiniano no fueron algo pasajero. No eran sino la culminación de aquel proceso de asianización que ya había sido deplorado por los poetas de la República. Y llegaron para quedarse. Diehls, y en realidad los propios antiguos, ven en Justiniano el tipo y modelo perfecto del verdadero monarca bizantino, y su corte se convirtió en el modelo de todas las cortes de Europa.
Las poblaciones sedentarias del imperio, estrictamente prohibidas de adoptar los modos errantes de los conquistadores, quedaron permanentemente sometidas a una nobleza aventurera, dedicada a la caza y a las campañas militares. Qué tan absolutamente inviable era el sistema lo describe vívidamente Fulquerio, quien muestra cómo con el tiempo condujo inevitablemente a las Cruzadas.
En las Cruzadas encontramos a la nobleza de Occidente empleando todos los dispositivos e insignias de los asiáticos con la familiaridad acostumbrada, de tal modo que Eduardo I pudo organizar una operación de invasión coordinada con sus aliados mongoles hasta en el más mínimo detalle. Los europeos comprendían perfectamente todos los artificios de Oriente y eran tan entusiastas por una vida de saqueos y aventuras como cualquier beduino. Pero el lado positivo del sistema asiático se les escapaba por completo.
El cristianismo no añadió nada a la doctrina hierocéntrica como tal. La primera teología cristiana fue muy consciente de toda la imaginería del gobierno y ritual hierocéntrico y, sobre todo, del contraste de los dos reinos. Los apóstoles, los Padres apostólicos, Diogneto, Tertuliano y el Pastor de Hermas nos dicen, es cierto, que existe un trono universal —pero no está en esta tierra. El diablo es el “Príncipe de este Mundo”, que no es lugar para los hijos del reino: ellos peregrinan aquí como forasteros y extranjeros. El conflicto no es entre partidos contendientes aquí abajo, sino entre “este mundo” y el otro. Nuestra herencia y reino están más allá: “aquí no tenemos morada permanente.”
La enseñanza cristiana posterior adoptó con entusiasmo la antigua doctrina hierocéntrica; pero no la hizo, como se jacta Ferrero, más espiritual ni más intelectual: el elevado ideal del sagrado imperio universal es tan abstracto e intelectual en Horacio y Virgilio como en Dante. La visión del gobernante universal sentado en el centro del cosmos había sido plenamente comprendida y proclamada con éxtasis por los teóricos de Alejandría, en cuyos pasos los emperadores romanos y los pensadores cristianos siguieron de buen grado.
Gilson, comentando el concepto de la iglesia según el papa Juan VIII, dice que era idéntico al del Imperio Romano, con la misma capital y la misma idea, solo que más vasto. Pero ¿qué podría ser más vasto que la urbs aequaeva polo (la ciudad coetánea con los cielos) de los panegiristas paganos, igual al universo mismo? Diehl ve en el cristianismo la adición de un elemento profundamente religioso al viejo concepto del Imperium: el príncipe es “transformado en el elegido de Dios.” Pero ¿qué Cosmocrátor fue alguna vez otra cosa que eso mismo?
Al describir la nueva iglesia mundial como una mejora del antiguo sistema, cada una de estas autoridades admite la deuda de la Iglesia con aquel sistema. La absoluta preeminencia del emperador, “igual a los Apóstoles” (isapostolos), Dios en la tierra, jefe supremo de la iglesia así como del estado; los grandes concilios imperiales, cosa nueva en la iglesia pero, como Gelzer y Batiffol han mostrado, práctica establecida en el imperio; la investidura de los clérigos por parte del emperador con insignias originalmente reservadas a la administración secular y tomadas de Oriente; el nuevo ritual y la liturgia tan semejantes a las ceremonias cortesanas antiguas —los laudes que repiten las viejas aclamaciones imperiales y las liturgias que alaban a Dios en los mismos términos con que los panegiristas declamaban ante el emperador; la aparición de Cristo como el vencedor perpetuo que aplasta a sus enemigos, objeto de terror y espanto— tales son algunas de las bien documentadas indicaciones de que la iglesia mundial del siglo IV se edificó sobre el sólido fundamento de la antigua realeza sacra.
El monje armenio Vartán dice que los cristianos se postraban ante Dios como los mongoles ante el Gran Kan. Un viaje a Constantinopla le habría mostrado que esta piadosa postración no se reservaba al Dios Invisible, sino que en realidad era el viejo culto al emperador de Asia Central.
Para Concluir
Que fueron los pueblos de las estepas, arrollando a las grandes civilizaciones “periféricas” en oleada tras oleada, quienes impusieron el gobierno sobre el mundo, Oppenheimer lo dejó claro hace tiempo. Lo que no observó es que los cazadores no siempre “trabajan mejor solos o en pequeños grupos”, sino que en las llanuras infinitas acostumbraban desde el principio a operar en vastas batidas comunales. Más recientemente, Goetze completó el cuadro al describir cómo los hurritas y otros semejantes salieron de las regiones del norte a fines del tercer milenio y enseñaron a las viejas ciudades-estado a convertirse en imperios universales, proporcionándoles el equipo para la tarea: el caballo, el carro de guerra, el arquero montado y un feudalismo en toda regla.
En China, India, Egipto y Europa, las sucesivas oleadas de invasiones nómadas han sido como ataques recurrentes de una enfermedad, cada una produciendo un cambio permanente en el organismo y dejando tras de sí un depósito indeleble. Las civilizaciones invadidas, habiendo absorbido instituciones y tradiciones de los invasores, se hicieron cada vez más susceptibles al atractivo romántico de lo mismo, y en algunos casos (como en Rusia) el contacto entre los dos mundos nunca se interrumpió del todo.
Durante el período más oscuro de su historia, cuando prácticamente todas las obras de la civilización establecida fueron destruidas, Occidente volvió a un estado de caos primordial indistinguible de aquel que normalmente prevalece en las estepas de Asia. En ese momento fatal, los recursos licuados de Occidente se vertieron, como tantas veces antes, en el molde asiático. La solución obvia al dilema asiático fue la clásica solución asiática: con pavorosa mansedumbre, los funcionarios del imperio literalmente besaron la tierra ante los pies de emperadores indignos y arrogantes, mientras los conquistadores pastoriles se establecían para implantar su acostumbrada economía de robo y tributo en el suelo recién conquistado de Europa.
Este es el peligroso legado del estado hierocéntrico. Arrancado de aquellos espacios ilimitados que le dieron origen y que únicamente ofrecen imperio sin fronteras, el ideal hierocéntrico se convierte en la práctica en un ritual pretencioso, ponticale et vide (pretencioso y vacío); pero en teoría, en un dogma noble, una idea pura de lógica tan convincente, de simplicidad, audacia y atractivo universal, que parece poco menos que una revelación del cielo. Los grandes griegos, como los profetas y apóstoles, vieron a través del imponente fraude: “Dios nunca quiso que un solo hombre gobernara toda la Asia ganadera”, dice el fantasma de Darío, dirigiéndose a Oriente y Occidente desde el escenario de Atenas. Pero las mentes más superficiales de los escolásticos se perdieron en la contemplación extática del gobernante universal alrededor de quien todas las cosas giran en círculos perfectos. No menos los escolásticos de la Edad Media, “encerrados en lo Absoluto”, hipnotizados por la abrumadora autoridad del Uno. Y lo mismo ocurre con los escolásticos de nuestros días. Toynbee confía en que “la religión será probablemente el plano en el que este próximo movimiento centrípeto [diríamos hierocéntrico] se manifieste por primera vez”, y recomienda sobre todo el estudio de “la parte que Occidente ha desempeñado en la unificación de la humanidad.”
En el último capítulo de su Histoire des Croisades, Grousset ha mostrado cómo Europa occidental, en la cima de su esplendor intelectual, fracasó por completo en comprender las ilustradas visiones del mundo de los kanes mongoles, quienes, favoreciendo fuertemente al cristianismo en sus propias tierras, prácticamente suplicaban una alianza con el Occidente cristiano mediante la cual ambos podrían aplastar al islam. Significativamente, fue la propia visión del dominio universal la que frustró la acción. Los cardenales que interrogaron a Rabban Sauma no quisieron oír hablar de una alianza que pudiera parecer marchar contra el Anticristo bajo cualquier otro estandarte —nestoriano o mongol— que no fuera el suyo. En el año 297 d.C., el emperador Galerio rechazó altivamente una generosa oferta de los persas de dividir el gobierno del mundo como iguales, Oriente y Occidente, y así preservar la paz; los romanos, dice Petrus Patricius, simplemente no podían concebir semejante proposición como otra cosa que sarcasmo o mala intención. Cuando los embajadores persas señalaron el riesgo y la insensatez de rechazar tan dorada oferta, el furioso emperador gritó: “La costumbre de mis antepasados ha sido perdonar a quienes se someten y hacer la guerra a quienes no lo hacen.” Eso fue todo. Parecería que nada puede bloquear tan eficazmente “la unificación de la humanidad” como aquel mismo “movimiento centrípeto religioso” por el que suspira Toynbee, y que Occidente ha sido menos el autor de dicha unificación que su destructor constante.
Los hombres parecen incapaces de abandonar el sueño de un estado hierocéntrico. Para recapitular las secciones ya expuestas, no podemos culpar a la gente si anhela:
- la grandeza, el colorido y la unidad de la gran asamblea;
- la elevada e intransigente certeza de la realeza universal;
- la sensación de refugio y bienestar en el santuario sagrado;
- la vida alta e independiente de una aristocracia caballeresca;
- el lujo de odiar toda oposición con un odio santo; y
- la pura autoridad de las instituciones establecidas y mantenidas por la fuerza.
Estas son las fortalezas del estado hierocéntrico. Su debilidad es que no existe. Aquel “hijo de la mañana” que subió al norte, puso su trono sobre el monte de la asamblea y dijo: “Seré semejante al Altísimo”, solo consiguió, se nos dice, “debilitar a las naciones” (Isaías 14:14, 12).
Esparciones
La práctica romana, mejor descrita como sparsio, de otorgar donativos públicos arrojando cosas entre la multitud para que fueran disputadas en escenas de desorden tumultuoso, nunca ha recibido la atención que su rareza exige ni la importancia que merece para el estudio de la política y la economía romanas.
Aunque una primera mirada a este campo descuidado y altamente especulativo no pueda sino plantear más preguntas que respuestas, creemos que la naturaleza e importancia de las sparsiones pueden demostrarse adecuadamente al considerar tres puntos: (1) qué se distribuía mediante la sparsio, (2) quién lo hacía y en qué ocasiones, y (3) por qué métodos en particular.
¿Qué se distribuía por sparsio? Los artículos esparcidos a la multitud romana han sido desde hace mucho objeto de cuidadoso estudio. Se dividen en dos clases: fichas y obsequios “en especie”.
Las fichas —tesserae, monedas, bolitas, secciones de caña y objetos tan extraños como figurillas y cucharas inscritas— lo eran en virtud de su valor de intercambio designado.
Como obsequios “en especie” se pueden clasificar higos, dátiles, nueces, dulces y galletas, así como otros menos apetitosos como verduras, frutas, grano, garbanzos, habas, aves y flores. A menudo, la sparsio sólida se acompañaba de una líquida: agua, vino, perfume o aceite. También se esparcían harina, sangre y cenizas en ritos en los que la disputa pública jugaba un papel destacado.
Las fichas en cuestión eran, por supuesto, “símbolos” (la palabra de hecho se origina en ellas), pero no más que los otros obsequios. Higos, nueces, frutas, harina, flores, etc., son símbolos bien conocidos de fertilidad, que en la sparsio poseían el significado más amplio de “bendición general”. Se nos dice que una lluvia de garbanzos y habas representaba omnia semina (todas las semillas), y que el esparcimiento de dulces por parte de Jano era garantía de cosas dulces por venir durante el año.
El mismo motivo de abundancia es evidente en las fichas y figurillas, que eran intercambiables con obsequios en especie y podían representar omne genus rerum (toda clase de cosas). No era solo pan lo que el emperador arrojaba, era “pan diario perpetuo”. La nota dominante es la abundancia: abundancia de todo lo bueno, la plouthygeia de la sparsio griega, como aparece en los dones de las fiestas de Hygeia, Thalysia, Panspermia, Thargelia, etc., cuando mezclas de granos y frutos se esparcían sobre las cabezas de los participantes para impartir todas las bendiciones de la vida y la vida misma.
Con una mezcla semejante los romanos rociaban a su arcaico Vortumnus, dios del annus vertens, en su festival, y ellos mismos eran rociados en la fiesta anual de las Floralia, cuando “omnia semina super populum spargebant” (esparcían toda clase de semillas sobre el pueblo), así como nueces, flores y habas, en ritos agrícolas y ctónicos primitivos.
Pero el verdadero equivalente romano de la plouthygeia es la strena, el regalo del rey en Año Nuevo, que en su forma primitiva de rama de laurel parece haber figurado en las sparsiones, como ciertamente lo hace en otras formas.
Ya fuera que la sparsio original consistiera en un esparcimiento sobre el pueblo y los campos de la Zeugungskraft (poder generador) en forma de sangre, cenizas o restos frescos del dios del año despedazado, o que se tratara de una dispersión de ofrendas sin sangre como panecillos de miel o mola salsa, sería inútil indagar, puesto que ambas formas se encuentran juntas desde los tiempos más antiguos.
¿Quién daba las sparsiones y en qué ocasiones?
Hasta aquí estamos en terreno conocido. Nadie negará que algunas sparsiones seguían un patrón de Año Nuevo. ¿Pero había otras que no lo siguieran? La respuesta es negativa.
Al sostener que las grandes distribuciones públicas eran simplemente una extensión de las festividades privadas más modestas, los estudiosos han pasado por alto un aspecto esencial de estas últimas, especialmente en lo que a sparsiones se refiere: no eran privadas en absoluto. Las sparsiones privadas se realizaban en celebraciones que marcaban algún rite de passage dentro de la familia —un nacimiento, una muerte, un matrimonio, la mayoría de edad o algo semejante. Precisamente en estas ocasiones, cuando el caso del individuo traspasaba los límites de la vida cotidiana para entrar en contacto con el mundo espiritual, su experiencia se convertía en asunto de gran importancia para toda la sociedad.
El funeral romano era un acontecimiento público; de hecho, el pueblo podía apropiarse del funeral de cualquiera a voluntad y obligar al difunto, a través de su heredero, a realizar aquella distribución pública que correspondía a un funeral. Si el difunto no podía costear ese donativo, se hacía una colecta pública, una “lluvia” que el heredero redistribuía como obsequio del muerto al pueblo. En los matrimonios sucedía lo mismo: los novios no podían evadir la obligación de esparcir presentes a la multitud, como tampoco podían evitar la comida que el pueblo les arrojaba. Asimismo, el triunfador tanto recibía como daba una “lluvia”; de hecho, se ha señalado con razón que triunfo, boda y funeral son, en lo esencial, rituales idénticos. Todos ellos marcan el inicio y el fin de un período vital; para el individuo son como pequeños días de Año Nuevo, celebrados con los mismos banquetes, juegos, saludos y sparsiones que marcan el Año Nuevo regular, un tiempo en que los ritos públicos y privados parecen mezclarse y confundirse por completo.
El dador de una sparsio, además, dejaba de ser un simple particular mediante ese acto, pues recibía una estatua en su memoria y era glorificado cada año en un banquete público costeado por él mismo.
La notable semejanza entre varios festivales romanos importantes ha sido explicada al referirlos a un prototipo común: la celebración secular, la inauguración del Gran Año, que marcaba el ciclo vital del pueblo romano, individual y colectivamente. Y este rito secular era, ante todo, la gran sparsio, derivada de la antigua raíz se-tlo-m, “lo que hace posible la siembra”: la siembra, específicamente, de hombres y animales, la procreación de la raza.
El acto central de la celebración era la redistribución, a todo el pueblo por parte del rey (o del emperador en la versión restaurada), de praemitiae —habas, cebada, trigo— que el pueblo había traído como ofrendas de Año Nuevo. Algo muy similar ocurría en Delfos, originalmente “en el cumpleaños del dios”; de hecho, en todo el mundo antiguo una sparsio real dramatizaba la procreación de la raza en el día de la creación, el Año Nuevo. Resulta muy apropiado que el principal patrono de las sparsiones fuese Jano, primer rey y padre de la raza, y que los reyes-héroes de la primera edad —Jano, Saturno, Semo Sanco, Ceres, Luperco, Fauno, etc.— figuraran siempre en el papel de sembradores.
Si las sparsiones privadas debían ser dadas por alguien mactus (honrado, glorificado) en virtud de representar, en ese momento, el paso de un mundo a otro (como ocurre en todo rite de passage), el rey era siempre mactus: él era el tipo y modelo de quien daba la sparsio.
Durante la República, por ejemplo, un magistrado que distribuía grano a gran escala podía ser acusado de querer comportarse como rey ante el pueblo, lo que delata claramente el origen del sistema. El donativo público, como supervivencia real pero a la vez muy popular, era fuente tanto de poder como de incomodidad para los oligarcas. Cicerón solo tiene elogios para un sistema que permitía a los grandes hombres alcanzar casi un reconocimiento real, pero también era consciente de lo poco adecuado que resultaba para un orden republicano, e insistía en que la liberalidad pública era una virtud real, no privada.
En efecto, es imposible concebir un sistema menos compatible con el buen orden de la República, o más evidentemente destinado a engendrar corrupción en ella, que el de las colectas y distribuciones romanas, y ninguna ofensa más flagrante contra toda idea de orden y decoro (tan apreciadas por la República) que una disputa pública. La distribución —y en particular las sparsiones— difícilmente podría haber surgido y echado raíces bajo la mirada de los padres conscriptos sin su conocimiento y consentimiento: si no fueron suprimidas junto con cultos y lujos innovadores, fue porque se las clasificó entre las supervivencias sacrosantas e imborrables de un tiempo anterior. Su enorme vitalidad y popularidad las llevaron, de hecho, a atravesar toda la República, hasta convertirse en la piedra angular misma de la autoridad imperial.
Desde el principio, el emperador se cuidó de reservarse para sí el derecho exclusivo de hacer donativos. No solo era este un deber exclusivo e ineludible, sino también su único título suficiente para gobernar en caso de que todo lo demás fracasara. Una lectura de Dión, Suetonio o Tácito basta para mostrar que un gobernante en Roma era popular en la medida en que se asemejaba a un rey saturnalicio, y que desde el inicio cada emperador hizo un esfuerzo decidido por desempeñar ese extraño y jovial papel.
Era el pueblo quien insistía en ello: incluso cuando el emperador lo prohibía, seguían llamándolo con ese título popular de Dominus, el protagonista de los festines públicos, lo que proclamaba ante el mundo escandalizado que él era dominus et deus, nada menos que el antiguo rey festivo, dominus convivii, dador de todas las cosas buenas, el equivalente del basileus griego, el despotes que en la Comedia Antigua irrumpe en escena con una lluvia de regalos e invitando con clamores a todo el mundo a venir a su casa a festejar.
Fue con este oficio festivo del “rey del año”, con su ilimitado atractivo popular, que los rivales políticos de la última República jugaron tan peligrosamente. Fue como praefectus annonae que Pompeyo obtuvo su título de “El Grande” y el derecho a llevar insignias reales en los festivales. Cuando Craso, Sila o Lúculo ofrecían un banquete de abundancia, lo hacían en el mismo Ara Máxima, donde Hércules, como tipo y modelo del rey victorioso del año, había dado el ejemplo. Bruto y Octaviano competían desesperadamente por el derecho a representar al “rey del año”, y Marco Antonio, con igual presunción, podía asumir el papel de Rey Luperco en Roma o de Dionisio en Atenas. Clodio, protegido de César, se presentó como el Nuevo Numa, y las insignias de César eran las de un rey festivo.
Además, fue como señor de paz y abundancia que tanto él como su sucesor recibieron la concesión del poder soberano por un consentimiento popular que recuerda la manera en que Ciro llegó a ser rey de los persas a cambio de un banquete oportuno. De hecho, era un procedimiento establecido en la Antigüedad que un hombre ambicioso se apoderara del trono simplemente haciéndose nombrar Rey del Festival y, ejerciendo su derecho ceremonial de exigir dones de Año Nuevo y redistribuirlos, reorganizar el estado sin ceder jamás su cargo real. Fue, de hecho, en los Ludi Saeculares donde Augusto asumió el gobierno del mundo.
Una tradición ininterrumpida une la generosidad imperial con los Saturnia regna de los legendarios reyes-sacerdotes: hasta el final el emperador seguía siendo el magnus parens mundi, el señor de paz y abundancia, el Nuevo Hércules, Rey de la Edad de Oro, “esparciendo sus dones como el sembrador sus semillas.”
Métodos empleados en las sparsiones
En las fichas utilizadas en las distribuciones aparecen representaciones del emperador repartiendo regalos, o de la diosa Liberalitas vaciando el contenido de su cornucopia desde una plataforma elevada. Se describe a Heliogábalo actuando “al modo fenicio” cuando, vestido como el Sol, subía a una plataforma especialmente construida para arrojar copas de oro y plata sobre el pueblo.
Ciertamente, la imagen de Calígula lanzando oro y plata desde el techo del palacio recuerda la famosa escena en la tumba de Ay, en la que Amenofis IV arroja oro desde un balcón palaciego mientras, sobre su cabeza, el Sol con las manos extendidas derrama al mismo tiempo sus dones para dejar claro el significado.
Pero aunque la práctica tenga afinidades arcaicas notables, la costumbre de lanzar regalos desde una plataforma elevada no fue una importación oriental tardía en Roma. La antigua costumbre republicana consistía en esparcir monedas (nummos) desde la tribuna (rostra), lo que parece ser la supervivencia de una sparsio nativa muy primitiva.
La carreta, la plataforma y la linea
Asimismo, el carro desde el cual el emperador arrojaba su oro en el Año Nuevo, aunque tiene notables paralelos orientales en el carro o arado celeste desde donde el dios del año derramaba bendiciones sobre los hombres y los campos, tiene también contrapartes definidas en el Norte y Occidente: entre escitas, celtas, griegos y germanos, todos los cuales recordaban en sus ritos y leyendas más antiguos el oro que caía del carro o del arado del dios en el cambio del año. El vehículo sagrado aparece también en Roma como el carro del triunfador que daba la sparsio, la cuadriga en el Vulcanal o aquel carro celeste situado en la parte más alta del Capitolio, del cual se creía que dependía la fertilidad de los campos romanos.
Además de la plataforma y el carro, debe considerarse la linea, extendida en lo alto, de la cual, de un modo siempre enigmático, se sacudían dulces y fichas sobre la multitud, en lo que los antiguos llamaban imber, pluviae, grando, nubilia, y similares. Esto no es mera fantasía poética. La sparsio que caía desde lo alto se concebía realmente como algo que descendía del cielo. En todo el mundo antiguo se encuentra en mito y ritual la “lluvia dorada” que desciende sobre la tierra para fecundarla en el día de la creación.
La versión romana de esto es la lluvia dulce de oro y miel del rey Jano: la sparsio desde el carro dorado o la plataforma dorada, de fichas bañadas en oro y grano dorado, de azafrán, polvo de crisólito o paja de haba, de higos dorados, dátiles y galletas: el color dorado predomina en las sparsiones. Como en los ritos de año nuevo en la India, todo lo que se esparce se considera dorado, porque el oro es semilla. Y nada más natural que semejante lluvia anunciara la aureum tempus (Edad de Oro) en las Saturnales.
La lluvia dorada pertenece al conocido hieros gamos: es la fecundación de la tierra por la lluvia, pensada tanto como semilla como agua, que cae del cielo. Ese tesoro se guarda en la cámara interior de la Diosa Tierra —representada en Roma tanto por el templo de Vesta como por el tesoro de Ceres, ese santuario inmemorial de la plebe, donde se guardaban tanto el grano amarillo como el oro amarillo del Estado, ambos esparcidos en el momento adecuado bajo su patrocinio. Fue Flora, la Terra Mater, quien “primera esparció nuevas semillas entre innumerables pueblos”. Pero, aunque reposen con derecho en los graneros de la diosa, la fuente última de esa riqueza es su esposo celeste.
Este concepto es común en todo el mundo antiguo. En la fórmula egipcia se decía que “todas las cosas buenas y puras” eran “dadas del cielo, formadas por la tierra, transmitidas por el Nilo.” La versión sumeria afirmaba: “Del cielo descenderá abundancia sobre ti.” El babilonio Marduk llenaba la tierra de festines de abundancia cuando “derramaba abundancia sobre Shidlam.” Del mismo modo, el Dios de Israel “ordenó a las nubes desde arriba, abrió las puertas del cielo, e hizo llover maná… y les dio del trigo del cielo; el hombre comió pan de ángeles; les envió comida hasta saciarlos… les hizo llover carne como polvo.”
Aunque las ceremonias pascuales tempranas ofrecen algunos de los ejemplos más llamativos de sparsio, no fue por canales cristianos que la idea del donativo celestial llegó a Roma. Cuando los muchachos de la ciudad se reunían bajo la ventana del Papa para pedir un donativo en Año Nuevo, lo llamaban a aparecer en su alta ventana como el sol, la luna y la nube, para esparcir sobre ellos cosas buenas. Ese donativo era equivalente a las “singing cakes” o “singing silver” de Inglaterra, que, según el uso de Salisbury, “debían ser arrojados desde el campanario, de modo que todos los niños de la parroquia se lanzaran a disputar por ellos.” Esto recuerda la función de Augusto, quien, al convertirse en patrono de la iuventus, en toda Italia supervisaba tales disputas juveniles por fichas y dulces.
Existe una antigua representación de la linea en acción que muestra claramente su carácter celestial. Se trata de un vaso de vidrio del siglo IV, hoy perdido, que representaba la distribución de las annonae: muy por encima de un grupo de personas con aves, flores y manteles festivos en las manos, vuelan dos genios alados, cada uno sosteniendo una guirnalda de dulces en cada mano. Son evidentemente dispensadores celestiales de dones celestiales.
La sparsio como ofrenda y como don profético
Los romanos no solo recibían dones de Año Nuevo mediante la sparsio, sino que también los ofrecían de la misma manera; es decir, arrojando pasteles, monedas, fichas, flores, etc., en pozos o aguas que conducían al otro mundo. Aunque esta práctica se encontraba entre muchos pueblos antiguos, ninguno la desarrolló tanto como los romanos. La stips romana original era comida o una moneda que se lanzaba al dios; solo más tarde se colocaba sobre la sacra mensa. Las ofrendas arcaicas a las deidades ctónicas tenían que ser arrojadas de algún modo antes de ser quemadas, muy parecido a las ofrendas agitadas y elevadas de los judíos, y la quema misma era una especie de sparsio.
Aunque arrojar cosas era un medio bien conocido de alejar el mal —y el acto de la sparsio pudo haber sido diseñado “tanto para librarse del mal como para distribuir el encanto de fertilidad sobre los campos”— lo principal de arrojar objetos, buenos o malos (¿y quién vería mal en pasteles de miel o en monedas de la suerte?), era que así el don o la maldición se transferían a través del vacío, de un mundo a otro, evitando cuidadosamente el contacto físico entre quien daba y quien recibía. Los espíritus eran alimentados —a distancia segura— por medio de la sparsio. Si un alimento caía de la mano o de la mesa por accidente, no podía recogerse, porque ya había pasado a los espíritus, a Hécate, quien lo redistribuía a los pobres (el equivalente terrenal de los espíritus) mediante sparsio.
Los dones de Año Nuevo se dan y reciben a través del vacío. Aparecen de forma misteriosa en el zapato o en la media de alguien, o son arrojados de repente por la ventana o la chimenea; no se transmiten directamente, sino que descienden misteriosamente en la noche, como el maná; incluso es peligroso reconocer al dador. Esta evitación del contacto es la idea detrás de las sparsiones reales en ciertos pueblos antiguos, donde el rey, viviendo apartado del mundo de los hombres, tomaba sus comidas detrás de un biombo que se retiraba solo en Año Nuevo, o en una sala secreta, o en una mesa apartada como si fuese un espíritu del otro mundo. Se pensaba que el mundo vivía de las migajas de su mesa, y él daba sus porciones arrojándolas a sus súbditos, que se lanzaban tras ellas “como perros”.
No puede dejar de admirarse la mentalidad que, después de haber introducido las tesserae en Roma como medio —según se nos asegura— de procurar buen orden y regularidad en las distribuciones de grano, eligió repartir lo mismo en locas disputas universales. La sparsio no requería por sí misma un tumulto: había más que suficiente para todos, y a nadie se le permitía quedarse sin nada. Claramente, la indigna rixa, direptio, rapina, tumultus y demás eran una parte regular y necesaria del asunto.
Lo que representaba la disputa era una especie de tómbola, porque la sparsio era una forma de lotería. El elemento de azar desempeñaba un papel importantísimo en las distribuciones: el principio fundamental, incluso de la muy regulada annona, era siempre la suerte, pues la admisión en las listas de grano se determinaba únicamente por sorteo. Todo en las Saturnales tenía un aire de adivinación: incluso la comida de la fiesta anual era profética.
Un don recibido mediante sparsio caía en las manos de uno por la acción imponderable del destino; era un regalo providencial, un obsequio por el cual uno no quedaba obligado a ningún hombre; era un don del cielo, dado con majestuosa imparcialidad en una abundancia asombrosa y en un desorden sin freno. Era una señal y una promesa, una comunicación desde lo alto.
La interpretación profética de la sparsio
Hasta dónde llegaron los antiguos en su interpretación de la sparsio puede verse si se consideran los objetos de las rixae. Eran sortes. La palabra proviene de sero, “poner en hileras”, es decir, “colgar en una línea”, y se remonta a los santuarios oraculares de la Italia prehistórica, donde en el Año Nuevo la Diosa Tierra (como Fortuna) revelaba a la gente su destino mediante suertes y dados.
Las suertes —sortes— se colgaban de una cuerda, una linea, y “se volvían proféticas por el solo hecho de haber sido echadas a la suerte”. Todo esto concuerda con las sortes de la sparsio, que también provenían de un santuario oracular, estaban perforadas para colgarlas en una línea, se distribuían en el Año Nuevo y llevaban el nombre de Fortuna, cuyos dones, además, se pensaba que venían por sparsio. Tanto en forma como en nombre, las fichas eran auténticas sortes.
Igualmente específico es el término adoptado para sortes, tesserae, que significa simplemente “dados” o “tablillas”. Dados y tablillas se usaban juntos en los antiguos santuarios de adivinación, donde uno comparaba las marcas de los dados con las de las tablillas para conocer su fortuna. De la misma manera, el valor de una tessera podía realizarse solo al emparejarla con otros símbolos: la tessera original se empleaba como un boleto de identificación que admitía al portador a un banquete cuando coincidía con una ficha semejante conservada por el anfitrión.
Para ser admitido a los banquetes públicos, cada poseedor de una tessera debía tener su nombre inscrito en las tablillas de bronce o incisi guardadas en el Capitolio. La costumbre de admitir a los banquetes públicos por medio de un boleto, aunque ignorada por muchos estudiosos, se encuentra en festivales arcaicos de Año Nuevo en todas partes: desde las tablillas festivas de los sumerios y las flechas de los asiáticos (que servían tanto como boletos como piezas de juego), hasta las tablillas de madera del norte escandinavo y los boletos de hojas de laurel de los griegos y romanos primitivos —los cuales, incidentalmente, nos llevan de nuevo a la strena.
Igualmente difundida está la idea de la inscripción en una gran lista de incisi, un “Libro de la Vida” abierto en la fundación del mundo, que contenía los nombres de quienes recibirían vida para la nueva era. Ser escrito en ese libro equivalía a ser admitido al banquete de la vida, a recibir una tessera, “una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito”, y con ella una parte en el banquete del “maná escondido” (Apocalipsis 2:17), el alimento que cae del cielo.
Tal era la economía de los banquetes mistéricos, que guardan la afinidad más estrecha con los ritos de los ludi saeculares, la fiesta de la siembra, que incluía tesserae y sparsio. En el banquete saturnalicio de los Hermanos Arvales se entregaba una moneda de oro a cada invitado como don de la vida misma. La sparsio de piedras vivificantes en la leyenda de Deucalión sigue a un lanzamiento de dados, que determina el método por el cual la raza será creada y también la suerte en la vida de las personas así engendradas. De modo semejante, Cadmo, al inicio del “Gran Año”, produjo una raza de hombres llamada significativamente Sparti.
Es natural, como señala Wissowa en el caso de Fortuna, que la gente llegara a pensar que quien daba una seguridad cierta de un beneficio era el verdadero dador de ese beneficio, y que esas fichas que solo prometían vida y prosperidad eran en realidad el don mismo: el dado o la suerte que señalaba las bendiciones de la vida por venir no se distinguía de la semilla de la cual brotaban esas bendiciones.
La tessera, como el sello oriental, otorgaba a alguien un lugar y un estatus en el mundo de los hombres: era el don de una tessera de grano lo que asignaba a un esclavo su libertad y su lugar en una tribu. Así como el sello y la tessera testificaban contratos solemnes entre dioses y hombres, la sparsio misma era tal contrato: por parte del dador prometía una edad dorada de paz y prosperidad —como lo dejan claro los cantos de las sparsiones. Y para quien atrapaba el oro que caía, aquello significaba aceptar un contrato por su parte y reconocer el gobierno y dominio de su benefactor en aclamaciones formales, que a veces se encontraban incluso escritas en las mismas tesserae.
La tessera como dado y el trasfondo de la sparsio
Aunque las tesserae puedan describirse de varias maneras —como boletos, tablillas, monedas o sellos— resultan particularmente interesantes como dados. De hecho, en muchos casos toman la forma de piezas de juego, y en algunas de ellas aparece indicado el iactus venerius.
Este último abre una amplia perspectiva sobre el trasfondo de la sparsio, pues recuerda la antigua costumbre romana de elegir un rex bibendi en los banquetes (el “rey” era el primer invitado en sacar la Venus), práctica que solo pudo haber sido inspirada por el ejemplo y la tradición de elegir al rex Saturnalius, el Rey de la Gran Fiesta, por medio de la suerte. Conviene recordar que los dados eran legales en Roma únicamente durante las Saturnales.
La Venus también señala el trasfondo arcaico de aquellas tesserae lasciviae que tanto han escandalizado a los estudiosos como símbolos de degeneración y decadencia romana, pues remite a una leyenda muy extendida y antigua acerca de cómo el rey, durante la fiesta de Año Nuevo, lanzaba los dados con un extraño del inframundo por la mano de una hermosa dama y la posesión del reino. Esta leyenda aparece en la capa más antigua de la tradición romana como la historia de Hércules y Acca Larentia, en la que el héroe gana a la dama y un banquete al jugar a los dados durante las Saturnales.
En conclusión, las múltiples y complejas conexiones entre sortes, boletos, banquetes, diosas y demás pueden resumirse en la orden del heraldo en las fiestas griegas: “¡Venid acá, para que Tyche, por medio de la suerte, indique a cada hombre dónde debe comer!”
Conclusión general sobre la sparsio
Hemos tratado las sparsiones de los romanos solo de manera amplia y general. Si bien la evidencia es escasa y obliga a este tipo de tratamiento, también es lo suficientemente coherente como para sostenerlo. Los múltiples aspectos de la institución encajan entre sí y pueden compararse en cada punto con prácticas comunes de otros pueblos, donde los mismos elementos peculiares aparecen en las mismas combinaciones complejas.
Podemos, por lo tanto, responder con confianza a las tres preguntas planteadas al inicio de este estudio en los siguientes términos, generales pero específicos:
- Los objetos de las sparsiones eran fichas simbólicas de vida, salud, fuerza y abundancia, y podían, en lo posible, intercambiarse por la realización tangible de esas bendiciones.
- Los donadores eran el rey o su equivalente —emperador, magistrado o paterfamilias— como representante viviente del padre y fundador de la raza.
- El método consistía en esparcirlos como semilla o lluvia desde una estación celestial, de manera que se imitara la siembra de la propia raza en el día de la creación, con todas las bendiciones y presagios que acompañan justamente a tal engendramiento, en medio de aclamaciones que reconocían con gozo la providencia divina y el poder milagroso del dador.
La sparsio es la auténtica herencia de la Edad de Oro, cuya sublime economía permaneció a lo largo de la Antigüedad y, de hecho, en la ideología religiosa hasta el presente, como la base última de la estructura social, económica y política.
El problema no resuelto de la lealtad: Nuestra herencia occidental
Un defecto grave en las discusiones recientes sobre el problema de la lealtad ha sido la falta de un tratamiento histórico sólido del tema. Gran parte de lo que contienen los registros de la antigüedad revela una preocupación consciente de los primeros gobiernos con el problema de la lealtad. Inscripciones y cartas reales, abundantes textos rituales, y los fervores de profetas y poetas en cada época de crisis, muestran un deseo no solo de incitar sentimientos de miedo y sumisión, sino de verdadera lealtad en el corazón de los súbditos y ciudadanos, y bien pueden estudiarse como literatura propagandística. Pero para hallar el comentario más completo e iluminador sobre la lealtad regimentada, uno debe volverse a los ricos y reveladores registros del mundo romano en los años fatales entre la victoria de Constantino y el saqueo de Roma por los vándalos en el año 450 d.C. No es casualidad que los estudiosos, desde la Segunda Guerra Mundial, se hayan volcado con instinto certero y celo sin precedentes a aquellos documentos que describen con claridad inigualable los sobresaltos, alarmas y recursos desesperados de un imperio mundial en desintegración, esforzándose por encima de todo en inspirar esa lealtad general que sola podía detener “la decadencia interna de la segunda mitad del siglo IV que se había vuelto tan mala como un crecimiento canceroso”.
El propósito de este artículo es considerar tres aspectos significativos del programa de lealtad romano en el período designado. Estos son: (1) el intento de excitar la lealtad apelando a las tradiciones de la civilización occidental mientras se enfatizaba una polarización cultural a nivel mundial, (2) el intento de resolver el problema de la lealtad dividida agrupando todas las cosas buenas en una “lealtad en paquete único”, y (3) el intento de ciertos grupos grandes e importantes de interés en usar la nueva lealtad como arma contra viejos oponentes, arruinando así todo el programa. En el transcurso de la discusión quedará claro que no estamos tratando meramente con el deseo del gobierno imperial de tener súbditos leales, sino con proyectos concretos para implementar ese deseo. El presente estudio es esencialmente un informe sobre la efectividad de esos proyectos, que se asemejan a ciertos procedimientos controvertidos de la actualidad.
Lealtades polarizadas
En el siglo IV d.C., la civilización occidental se vio amenazada por la mayor crisis —interna y externa— de su historia. Cuando las ciudades (incluida la capital misma) podían ser tomadas tanto por la acción de traidores y quintacolumnistas como por el asalto enemigo, cuando el destino del mundo dependía de la lealtad de algún general godo o huno hacia un emperador que no conocía su propia mente, cuando los ejércitos de muchas naciones podían ser lanzados unos contra otros o unidos en hermandad por la fuerza de una sola orden, cuando poderosos grupos de presión e individuos carismáticos competían por el apoyo de la humanidad, cuando la vida de un prefecto o gobernador podía depender del capricho de un ejército o de una turba urbana, en tal tiempo la supervivencia de la civilización dependía de la posibilidad de inducir al mundo entero a declarar su lealtad a algo específico y de mantenerlo en esa lealtad con vínculos firmes y sagrados. Para la mente romana, la fides, un sentido de obligación personal y recíproca, era la clave para la paz y la seguridad en la vida: la misma esencia del orden social.
Ese mismo concepto de lealtad impregna casi cada página de la tragedia griega, dotándola de una atmósfera profundamente íntima y doméstica que distingue la mente “occidental” del ritualismo distante del fastuoso Oriente. Pero en el siglo IV, largos años de guerras civiles y crisis mundiales habían arrancado de raíz las antiguas lealtades domésticas de la tragedia griega y la leyenda romana, y habían convertido la oikoumene en un mundo de personas desplazadas, inevitablemente atraídas hacia la Gran Ciudad. Para ocupar el lugar de la antigua lealtad perdida —la prisca fides— se necesitaba una nueva super-lealtad que garantizara la permanencia del orden social: se enseñaba a los hombres a declarar lealtad a una super-cosa, una noble abstracción designada vagamente como Romania o Romanitas.
Una multitud de estudios ha surgido en los últimos años, mostrando que el concepto de Romanitas era algo muy cercano a lo que en nuestros días se invoca como “civilización occidental”. A finales del siglo IV, Prudencio repitió lo que Elio Arístides había proclamado a finales del siglo II: Roma es más que una entidad política o geográfica, más que la sangre mezclada de todas las naciones; su cultura es la Cultura misma, la extensión de su dominio es el orbisterrarum, la oikoumene, y su misión es la realización de la doctrina estoica de que “la naturaleza quiso que todos los hombres, como seres racionales, formaran una sola comunidad bajo la guía de la razón divina”. La certeza con la que la opinión pública glorificaba al imperio como comunidad mundial es asombrosa, dice Vogt. Ni era este aparente amor por una abstracción elevada algo frío e impersonal: los escritores cristianos devotos muestran un apego tan cálido y vital a su herencia romana como el que la misma Iglesia manifestaba en el siglo IV.
Este fue el atractivo positivo hacia la lealtad. Pero las pasiones humanas se encienden más rápida e intensamente por la oposición que por la aprobación, y el corolario inevitable de la doctrina de Romania fue la de Barbaria. “Todo lo que existía fuera de este mundo unificado era visto por el público en general como desolación y barbarie”. Esto, nuevamente, era algo abstracto y artificial: era la vieja doctrina de los Dos Mundos, que ya se ha discutido antes, pero que, a pesar de su vaciedad, fue una fuerza muy efectiva en la historia. Externus timor, maximum concordiae vinculum era un viejo axioma romano: el secreto de la unidad es encontrar un enemigo externo. Desde los tiempos de la República, Partia había sido “el tipo y representante del Oriente indomable”, el peligro oriental, el símbolo de la barbarie asiática; pero cuando los partos fueron absorbidos por el renovado y altamente centralizado Imperio persa, o en los años en que Barbaria se unificó bajo un superhombre como Atila, se dieron las condiciones para una verdadera polarización mundial, con Oriente respondiendo en especie a las acusaciones de barbarie y agresión de Occidente.
La situación puede ilustrarse con la historia de Prisco en las estepas.
En el año 448 d.C., un embajador romano que acababa de llegar a la corte de Atila, rex omnium regum, en las llanuras entre Europa y Asia, se encontró con un escita bien vestido que, para su sorpresa, hablaba griego. Supo por él que había sido un comerciante exitoso en Moesia, pero que, cuando su ciudad cayó, para salvar su negocio se unió a los ejércitos conquistadores y pronto descubrió en la comunidad escita una forma de vida mucho mejor que la que había conocido como romano.
Dijo que, una vez terminada la guerra, cualquiera podía vivir entre los escitas en completa independencia, libre para manejar sus asuntos personales exactamente como quisiera y con prácticamente ninguna interferencia de nadie. En cambio, quien viviera a la manera romana corría un altísimo riesgo de morir en caso de guerra, al estar obligado a depender para su supervivencia de las acciones de otros, ya que la mezquina sospecha del gobierno prohibía a cualquiera portar armas para su propia defensa. Además, los encargados del negocio de la defensa se volvían ineficaces bajo comandantes incompetentes y cobardes. Y las cargas de la paz eran en realidad más difíciles de soportar que las de la guerra: el intolerable peso de impuestos y tributos, los insultos y agravios de funcionarios bribones, la aplicación desigual de las leyes, por la cual un delincuente rico quedaba libre de toda culpa, mientras que el pobre sentía todo el peso y la majestad de la ley por el más leve error involuntario; y si sobrevivía lo suficiente para ver concluido su caso en los tribunales, se encontraba absolutamente arruinado por procesos judiciales largos, prolongados y costosos. Lo más repugnante de todo, dijo, era que la ley y la justicia estaban estrictamente en venta.
“Después de que habló largamente de esta manera —dice Prisco—, finalmente le pedí amablemente si consentiría escuchar mi versión de la historia por un momento”. Entonces Prisco procedió a señalar que, en teoría, nunca había existido un sistema mejor que el romano, en el cual cada uno soportaba su carga debida, ya fuera en la granja, en el ejército o en el servicio de gobierno. Prisco continúa:
“Todos estamos obligados a obedecer las leyes, y eso incluye incluso al Emperador mismo; lo cual es justo lo opuesto a lo que tú dices, que los ricos pueden explotar a los pobres impunemente, a menos que alguien escape de la justicia escondiéndose. Pero, en general, verás que lo que se aplica a los ricos también se aplica a los pobres… Esa es la regla no solo entre los romanos, sino en todo el mundo civilizado: cada hombre agradece a su fortuna personal por lo que le acontece como hombre libre, y no depende de la voluntad de tal o cual déspota militar.”
Los romanos, dice, tratan mejor a sus esclavos domésticos que los bárbaros a sus propios súbditos, “y ciertamente no tienen sobre ellos el poder de vida o muerte, como sí lo tienen tus amos escitas. En términos generales, es una forma de vida libre”.
En este punto, afirma Prisco, su nuevo amigo derramó lágrimas y confesó que las leyes eran en verdad justas y el gobierno romano era bueno, “pero que los hombres que lo administraban habían perdido el buen espíritu romano de antaño y lo habían corrompido”. Ante esto, el romano no tiene respuesta, y la conversación es convenientemente interrumpida.
Gibbon vio en este debate solo una exposición efectiva del caso contra Roma, a la que la “prolija y débil declamación” del embajador no era ninguna respuesta. Sin embargo, Prisco piensa claramente que ha ganado la discusión, y el lector moderno, hecho sabio por nuevas experiencias, sabe que este es uno de esos debates ideológicos en los que nunca se vence realmente a la otra parte.
A pesar de sus finas reflexiones ciceronianas, Prisco no inventa el asunto, pues Agatías, algunos años después, describe una migración general de “filósofos cristianos” a la corte del rey persa, que a la distancia les parecía una verdadera Utopía. Y Procopio relata cómo las clases más pobres, “los artesanos y obreros manuales, se veían naturalmente obligados a luchar contra el hambre, y muchos, en consecuencia, cambiaban su ciudadanía y se iban como fugitivos a la tierra de Persia”.
Salviano, contemporáneo de Prisco, informa desde la lejana Galia occidental que “la gente en todas partes se está pasando a los godos, a los bagaudas o a cualquier otra tribu de bárbaros que gobierne… Pues prefieren vivir como hombres libres sub specie captivitatis antes que seguir viviendo como cautivos sub specie libertatis”. Lo peor de todo, dice Salviano, es que aquellos que han sido los más leales, merecedores y patriotas romanos son precisamente los que ahora “se ven movidos a declarar que desearían no ser romanos”.
Aquí nuevamente se presenta el choque entre los Dos Mundos, cada uno describiéndose a sí mismo como el mundo libre y a su rival como un estado de esclavitud. Pero si la libertad de Occidente es para Salviano solo una “libertad aparente”, el caso no es mejor con la tan alabada libertad bárbara: el mismo propósito de la misión de Prisco era discutir con Atila el regreso de numerosos de sus súbditos que habían huido al Imperio en busca de refugio contra la “libertad” bárbara.
En ambos bandos, la antigua propaganda de la libertad suena singularmente hueca. Dentro de la polarización general de Oriente y Occidente, cada una de esas esferas en conflicto era en sí misma un mundo de facciones y partidos, de ideologías rivales y culturas rivales enfrentadas en un conflicto mortal, aunque tan semejantes en todo salvo en la etiqueta (y, por lo general, los rivales competían por poseer alguna denominación que reclamaba dominio mundial), que daban la impresión de que un antagonista era simplemente la imagen reflejada del otro.
Un visitante en los cuarteles generales de cualquier facción durante las guerras civiles que abrieron el siglo IV se habría encontrado desconcertado para descubrir, a partir de su entorno, si estaba en un campamento cristiano o pagano, romano o bárbaro: en cualquier caso, encontraría al jefe en oración en su tienda, a sacerdotes con túnicas largas cantando e incensando, o practicando con afán las artes de la adivinación; y si llegaba en el momento oportuno, ese visitante podría incluso descubrir la naturaleza de aquellos signos en los cielos que cada comandante reclamaba devotamente como una manifestación especial de la Providencia para él y sus seguidores.
Si nuestro visitante recorría las ciudades, podría maravillarse, como lo hizo Agatías, de que el curso de la vida civil era prácticamente el mismo en el Imperio persa que en el romano, y si asistía a los sínodos de la Iglesia que hicieron célebre aquella época, le resultaría difícil discernir cuál grupo era cuál; pues, como observó Hilario, aquel conjunto que con feroz devoción apoyaba una doctrina en una sesión, podía hallarse al mes siguiente defendiendo con igual fervor la doctrina opuesta.
Si asistía a los juegos y espectáculos que consumían casi todo el tiempo y la energía de las masas urbanas, al visitante se le exigiría, como si su vida dependiera de ello, tomar partido por una u otra facción bulliciosa, sin nada en el mundo que le permitiera distinguirlas salvo los colores que vestían. Finalmente, el atónito caminante, si asistía a la corte en un día de coronación y se encontraba en presencia del representante de Dios en la tierra, seguramente tendría que preguntar a un espectador si lo que contemplaba era al verdadero gobernante del mundo o a su contraparte depravada, pues el ritual cortesano de ambos imperios era idéntico, y era costumbre de los emperadores de Roma y de Asia describirse en términos idénticos, mientras cada uno acusaba a su rival de no ser más que una vil falsificación y una imitación corrompida de sí mismo.
Toda esta identidad omnipresente de instituciones muestra que no tenemos aquí un verdadero choque de ideologías, sino solo la rivalidad de partidos animados por principios idénticos y corriendo hacia el mismo objetivo. Y, sin embargo, la lealtad a Occidente no era algo superficial y ligero, sino una herencia cultural profundamente arraigada. El concepto de civilización como liberalitas, la forma libre de vida, y del hombre civilizado como alguien dedicado al pensamiento liberal y que hablaba el idioma común de todos los hombres libres y civilizados —en oposición al bárbaro, necesariamente inferior y necesariamente esclavo—, estaba hondamente sentido y claramente formulado en la Antigüedad tardía.
De hecho, tenía raíces mucho más profundas que los lugares comunes periodísticos de nuestros días, pues la permanente proximidad de bárbaros no asimilados hacía de la idea de los Dos Mundos una realidad íntima. La lucha secular por rechazar, contener o aniquilar al enemigo perenne procedente de las estepas fue llamada popularmente “la cuestión eterna”, “la contienda entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, entre ario y no ario”. Pero esta no es sino la versión occidental del conflicto que todas las grandes civilizaciones periféricas, desde China hasta Britania, han debido librar contra la “Tierra Central”, cuyas hordas han sido tratadas durante miles de años de las mismas maneras establecidas: mediante diplomacia sutil y disruptiva, con largas y costosas fronteras fortificadas (limes), con expediciones punitivas y disuasorias, y, cuando todo lo demás fracasaba, mediante la absorción, aunque a regañadientes, de sus conquistadores bárbaros.
Las maravillosas victorias que frustraron los grandes ataques persas contra Grecia en el siglo V a.C. fueron, para los hombres que las obtuvieron, una clara manifestación del poder divino, una experiencia sobria y aleccionadora que colocó toda pretensión humana, tanto griega como bárbara, en su debida y humillante perspectiva. Pero los hombres de una edad posterior y de otro temple, contemplando retrospectivamente esos triunfos, prefirieron una interpretación más halagadora de los hechos: Maratón y Salamina fueron presentadas a la posteridad como una brillante demostración de la superioridad natural del hombre occidental sobre los bárbaros. Mientras que Esquilo y Heródoto no albergaban ilusiones sobre la virtud griega ni sobre la vileza asiática, los educadores de las edades sucesivas se alimentaron de tan complacientes fantasías y las convirtieron en el cemento de un sentimiento común que, en palabras de Eduard Meyer, “unió al mundo civilizado desde el Ródano hasta Chipre, desde el Dniéper hasta Crimea y Cirene.”
Así, la Civilización Occidental fue alimentada en las escuelas con la leyenda de la Bondad Occidental: Hic est Ausonia, el mundo occidental de pioneros limpios, frescos, sencillos y no corrompidos. Esta ficción se convirtió en la piedra angular de la doctrina oficial virgiliana de la Romanitas: Roma era grande porque Roma era buena. Los emperadores que después del siglo II adoptaron los nombres de Pius y Felix estaban dando expresión “a la antigua creencia romana en la estrecha asociación entre piedad y buena fortuna”, mientras se complacían en el vicio romano profundamente arraigado —exhibido de manera descarada a lo largo de toda la literatura latina— de deleitarse con una especie de morbosa fascinación en su propia bondad sencilla. Durante siglos, a los escolares se les ha repetido que los romanos fueron un pueblo simple, severo y virtuoso, con casi el monopolio de la pietas y la fides, porque —decían— así lo proclamaban los mismos romanos, aunque casi cada página de los registros históricos contradice esa afirmación. ¿Qué mejor demostración de la eficacia de la propaganda oficial? Maestros y oradores inculcaron incansablemente las esencias de la bondad occidental a sus alumnos y oyentes hasta que, para el siglo IV, cuando apenas quedaba un rastro de la antigua virtud, los hombres no podían hablar de otra cosa que de esa virtud.
Seguían pecando, informa Salviano, con la sublime convicción de que, sin importar cuán vilmente actuaran o cuán noblemente se condujeran los bárbaros, Dios necesariamente debía bendecirlos a ellos y maldecir a los bárbaros por ser lo que eran. Sin embargo, el mismo Salviano demuestra lo bien que la lección había sido aprendida cuando afirma con firmeza que, después de todo, ¡ningún bárbaro podía ser verdaderamente virtuoso!
A las lecciones de las escuelas, cuidadosamente supervisadas por el gobierno, se sumó una política más agresiva de ensanchar deliberadamente la brecha entre los Dos Mundos. Durante siglos, bárbaros y romanos, Oriente y Occidente, habían convivido en la mayor intimidad, produciendo una cultura fronteriza en la que resultaba imposible trazar la línea entre una y otra. Prisco menciona con naturalidad la presencia de personas del Oeste visitando parientes en los campamentos de los asiáticos; observa el constante ir y venir de comerciantes entre los Dos Mundos y describe la amable hospitalidad que le mostraron, siendo un completo extraño, en los hogares de los orientales. Pero junto con esto, nos muestra la otra cara del cuadro —la oficial—: la actividad ubicua de espías y agentes al servicio de Roma, la infiltración en la misma corte de Atila de grandes sumas de dinero romano para corromper y dividir, la insensata y creciente convicción de cada uno de los gobernantes de las dos mitades del mundo (¡ambos bárbaros!) de que su misión era la vocación divina de liberar al género humano de la intolerable ambición del otro.
La actitud oficial hacia los bárbaros quedó expuesta pocos años después en las instrucciones de Sinesio al débil emperador Arcadio. Según el buen obispo, cada hogar romano tenía su esclavo escita, cada artesano su ayudante escita, y cada calle romana estaba llena de porteadores y corredores escitas, “como si estas personas pensaran que servir en Roma era lo único que importaba”. En cuanto a las cualidades morales de estos extranjeros, Sinesio debe admitir que superaban a los romanos en energía, honestidad, fiabilidad y perseverancia. Y sin embargo, seguían siendo bárbaros, tan capaces de asesinar ciudadanos en sus camas como cualquiera de sus salvajes antepasados. “Tu padre hizo aliados de estos escitas”, le dice al joven y necio emperador: “Debió saber que en un bárbaro no hay virtud. Desde aquel día hasta hoy no han hecho más que reírse de nosotros”. Carentes de las cualidades heroicas de sus padres, “son esclavos, pues son gente sin tierra propia. De ahí el proverbio: ‘el vacío desierto de los escitas’, porque siempre están huyendo de la vida establecida”. Claramente, Sinesio consideraba que los modos primordiales de los nómadas eran una señal nueva de degeneración. Así, uno de los hombres más instruidos de su tiempo, un experto consejero en asuntos exteriores, estaba completamente lejos de comprender la forma de vida asiática que se imponía en el mundo romano en mil frentes.
Por su parte, los bárbaros, al principio enormemente impresionados por el Imperio, se sintieron luego resentidos por los desaires que recibían y después, con la larga familiaridad, se tornaron abiertamente cada vez más despectivos. “Vemos a los bárbaros viviendo mezclados con nosotros en nuestros ejércitos, nuestras ciudades y nuestras provincias —dice Sulpicio Severo—, y aun así se niegan a aceptar nuestra cultura como propia”. En el siglo V, resultaba imposible, especialmente en las regiones occidentales, distinguir entre Romani y Barbari, ya que estaban completamente entremezclados; y en tal situación, dice él, eran los bárbaros los que insistían en ensanchar la brecha, gloriándose en el nombre de “bárbaro” como el único título digno de los hombres libres.
No es necesario seguir el interminable curso de este inútil y paralizante juego; Nancy Lenkeith ha demostrado cómo persistió hasta la Edad Media, cuando incluso el papa Gregorio se negó a llegar a un entendimiento con los lombardos “principalmente porque el pontífice sentía repulsión por los bárbaros… Los romanos… despreciaban las leyes lombardas, detestaban sus vestimentas, costumbres y hasta su olor”. El efecto paralizante de la doctrina de los Dos Mundos se demuestra con mayor claridad en la patética doctrina de la Súper-Arma: Dios ha dado al mundo civilizado un arma suprema, para que todos sepan dónde residen la seguridad y la justicia. Esta ilusoria seguridad es otra invención del siglo IV, como se desprende de las enseñanzas de un emperador posterior a su hijo:
Este fuego [fuego griego] fue revelado y enseñado al gran Primer Emperador de los cristianos, Constantino (como estamos plenamente asegurados por los antiguos padres y teólogos) por un ángel del cielo, quien le dio instrucciones enfáticas en el sentido de que esta arma solo debe fabricarse entre los cristianos—en ningún otro lugar—y únicamente en la ciudad donde tienen su capital, y absolutamente en ninguna otra. Bajo ninguna circunstancia se debe transmitir muestra alguna de la sustancia o de su fórmula a ninguna otra nación. Con el propósito de guardar este secreto bajo sus sucesores, el mismo Constantino mandó colocar sobre el altar mayor de la Gran Iglesia una inscripción que decía que cualquiera que se atreviera a dar una muestra de dicho fuego a otra nación perdía así el nombre de cristiano y el derecho a ocupar cargo alguno de gobierno; que tal persona debía ser despojada de cualquier cargo que tuviera, ser declarada anatema por los siglos de los siglos y ser puesta como ejemplo público —aunque fuese el mismo emperador, el patriarca, o cualquier otro alto funcionario—… cualquier intento de quebrantar esta regla debía acarrear la pena correspondiente. Y llama a todos los que tienen la causa y el temor de Dios en el corazón a tratar a cualquiera que actuara en contra como un Enemigo Público y un traidor a esta orden suprema, y a condenarlo a la muerte más humillante y dolorosa posible. Una vez sucedió (pues siempre hay hombres criminales) que uno de nuestros generales aceptó un gran soborno de varias potencias extranjeras para proporcionarles una muestra de este fuego; pero Dios, que no permitió que tal crimen se consumara, fulminó al culpable con fuego del cielo… y desde aquel día nadie —ya fuese emperador, príncipe, plebeyo, oficial del ejército o cualquier otro mortal— se ha atrevido siquiera a pensar en semejante acto, y mucho menos a intentar perpetrarlo.
En esta pequeña lección sobre la lealtad, Dios, el cristianismo, la civilización, el imperio, la Ciudad Imperial, el gobierno y la ministración de los ángeles estaban todos del lado de la súper-arma, mientras que aquellos a quienes se les negaba el fuego eran agrupados como gentiles, extranjeros, paganos, traidores, enemigos públicos, criminales y condenados. Y no parece ocurrírsele al piadoso monarca que, si los fuegos de Dios están a disposición inmediata de la civilización occidental, poca necesidad hay de depositar tan desesperada confianza en las virtudes del naftaleno y de la seguridad militar, o que un llamamiento a la lealtad difícilmente puede ir acompañado de amenazas histéricas que solo evidencian la falta de buena fe en quien apela.
Ciertamente, la súper-arma produjo un serio debilitamiento de la fibra militar en Occidente y, una vez en manos de árabes y turcos, fue muerte para las flotas y ciudades occidentales.
Lealtad en un solo paquete
El problema político más difícil con el que tuvieron que luchar los griegos y los romanos fue el de las lealtades en conflicto. El santo tribunal del Areópago demostró que el problema era insoluble cuando quedaron en empate en el juicio de Orestes, y las cartas de Cicerón expusieron en detalle el trágico dilema del romano, con su inmensa capacidad y hambre de lealtad, que debía cambiar de bando con destreza cínica para poder sobrevivir en las guerras de clase y de facción.
El siglo IV fue uno de esos tiempos en la historia de Roma en los que la tensión de las lealtades divididas se volvió tan intolerable que el mundo estaba listo para cualquier arreglo que garantizara un grado de paz, unidad y seguridad. La agotada época aceptó la misma solución de emergencia que había dado a Roma la monarquía, los cónsules y el principado. El aureum aevum (Edad de Oro) de Constantino, que puso fin al largo reinado de discordia civil, así como lo había hecho el de Augusto tres siglos antes, fue inaugurado formalmente con todos los ritos solemnes y el aparato teatral familiar para los romanos desde los días de los legendarios reyes.
El propósito de los fastuosos espectáculos de Diocleciano y Constantino, tanto paganos como cristianos, como de todo ritual real, era producir en los espectadores una experiencia religiosa que exigiera lealtad—de ello nos dan clara seguridad los poetas y oradores. Los enormes andamiajes, hectáreas de lienzos pintados, firmamentos de velas y antorchas, deslumbrantes exhibiciones de joyas y abundantes aplicaciones de dorado no dejaban a nadie en duda de que la gloria del Señor estaba presente.
El cielo en nuestro tiempo no era algo por lo que había que trabajar, sino algo que había que aceptar; no una esperanza, sino un cumplimiento, un milagro estupendo; es más, al emperador cristiano se lo aclamaba en su coronación como “dominus noster… praesens et corporalis deus” (Nuestro Señor… Dios en la carne entre nosotros), y tanto oradores cristianos como paganos competían en proclamar la tan esperada edad bienaventurada de los profetas y de la Sibila.
Como un hombre abrumado por las reclamaciones de un centenar de acreedores, que entrega todas sus cuentas a una agencia de préstamos a cambio de una sola y ruinosa obligación, así los hombres del siglo IV reunieron todas sus lealtades en conflicto en una sola obligación ilimitada hacia el emperador y la Romanitas. Todas las cosas buenas se fundieron en un todo vago y luminoso; todo aquello que pudiera reclamar lealtad quedaba “en la composición de un argumento aparente… hábilmente confundido en una masa espléndida y quebradiza”.
Cecilio, en el Octavio, había acusado a los cristianos no de despreciar alguna doctrina o práctica particular de los antiguos, sino de no sentirse debidamente impresionados por toda la magnífica aglomeración de la civilización antigua como objeto único de veneración y asombro. A este noble compuesto la Iglesia del siglo IV, como si quisiera expiar su larga vacilación y antiguas censuras, declaró su apasionada lealtad, sosteniendo el dogma tradicional pagano de que Roma aeterna era inmortal e inexpugnable, mucho tiempo después de que los astutos paganos mismos lo habían abandonado.
De ahí en adelante, ser cristiano y ser romano fue una misma cosa: “ubique patria, ubique lex et religio mea… quia ad Christianos et Romanos, Romanus et Christianus accedo” (mi patria está en todas partes, en todas partes mi ley y mi religión… porque me acerco a los cristianos y a los romanos como romano y cristiano), exclama Orosio. Cuando los escritores cristianos podían decirnos que la distancia entre romano y bárbaro era tan grande como la que existe entre cuadrúpedos y bípedos, o que las leyes de las naciones bárbaras “guardaban la misma relación con la auténtica ley—la ley romana—que el graznido de un loro con el habla humana”, habíamos recorrido un largo camino desde la caridad de los primeros escritores cristianos, quienes amaban, como ciertos filósofos griegos anteriores, burlarse de la vana y artificial distinción entre “judío y griego, esclavo y libre” (Gálatas 3:28).
Pero ahora la Iglesia estaba plenamente comprometida—peligrosamente comprometida—con el programa del Imperio: Prudencio lanzó audazmente el desafío al mundo pagano, de que la victoria de la Roma cristiana sobre los bárbaros sería la prueba segura de la verdad de la religión cristiana—uno puede imaginar la reacción en ambos bandos cuando Roma fue completamente derrotada.
La completa identidad de los intereses de la Iglesia con los del Imperio en el siglo IV fue una transferencia revolucionaria de lealtad. “El culto imperial permanece”, escribe Alföldi, “solo que las formas que ofenden los sentimientos cristianos están un poco veladas”. Los Padres de la Iglesia, diligentemente reconstruyendo la historia en retrospectiva, hicieron aparecer que la Iglesia y Roma siempre habían sido una sola cosa. Eusebio, tomando la delantera, anuncia que el cristianismo y la Pax Romana “irrumpieron en el mundo juntos como si hubieran germinado de una sola semilla: la doble bendición del universo… En el mismo momento todo error y superstición fueron vencidos y se puso fin a toda guerra y hostilidad entre los miembros de la raza humana. Se estableció un Imperio sobre toda la tierra y todos los hombres se hicieron hermanos, teniendo un solo Padre—Dios, y una sola Madre—la verdadera piedad”.
En defensa de esta nueva lealtad de un solo paquete, la filosofía y la teología, cabalgando sobre la marea de moda del neoplatonismo, fueron Aarón y Hur sosteniendo las manos del emperador: “Dios es Uno”, dice Lactancio, “por lo tanto no puede haber más de un gobernante en este mundo: no hay muchos amos en una casa, ni muchos pilotos en un barco, ni muchos líderes en un rebaño o manada, ni muchos reyes en una colmena; tampoco puede haber muchos soles en el cielo, ni muchas almas en un cuerpo”. Estos son exactamente los términos en los que los kanes de Asia solían enseñar a la humanidad la divinidad de su dominio único: el Occidente del siglo IV y después habla con un fuerte acento asiático.
Así como todos los súbditos obedientes están abarcados en una sola y resplandeciente comunidad, también todos los de afuera son necesariamente miembros de una sola conspiración del mal, una congregación pestilente de vapores tan uniformemente dañinos que nadie puede ser siquiera levemente teñido con su matiz sin quedar enteramente implicado en su corrupción.
Un pasaje favorito de los eclesiásticos de aquel tiempo era aquel que declaraba que errar en el más mínimo punto de la ley era quebrantar toda la ley. Aceptar el homoiousios (de sustancia similar) en lugar del homoousios (consustancial) no era para el iluminado Hilario simplemente un error; era la comisión de todo crimen posible, la consumación de todo lo depravado; significaba entregar el mundo entero al Diablo.
Al asistir a una discusión sobre el homoiousios, el emperador había anatematizado a los santos varones de Nicea; con ello maldijo a todos los que alguna vez habían aprobado a esos hombres; con ello condenó a su propio padre y se erigió como enemigo de la religión divina, adversario de los santos y rebelde contra toda obligación filial sagrada. Más aún, era peor que un Decio o un Nerón, porque ellos combatieron solamente a Cristo el Hijo, mientras que él luchaba contra el Padre y contra el Hijo.
De nuevo, el emperador que tolera a grupos heréticos no es simplemente un ingenuo o un necio, sino un monstruo de iniquidad, culpable de adulterio, robo y asesinato—y eso no en un mero y burdo sentido físico, sino en un sentido espiritual, que es infinitamente peor. Si el emperador en cuestión se negaba a hacer mártir al clérigo que lanzaba los insultos más groseros en su rostro, eso no suavizaba su culpa, sino que la profundizaba: no hacía sino mostrarse bondadoso para ser cruel, porque sabía que esa bondad pondría en desventaja a sus atacantes sacerdotales.
Y sin embargo, desde las profundidades purulentas de una depravación indecible, había algo que podía salvar a ese animal corrompido y antinatural: mediante un solo acto, de hecho, podía redimirse y convertirse en lo más santo sobre la tierra, un emperador bajo Dios. ¿Y cuál era la milagrosa prescripción? Muy simple: Fac transitum ad nos (¡Ven con nosotros!). Toda virtud estaba comprendida en el hecho de pertenecer a Nuestro Grupo; todo vicio consistía en no pertenecer.
Se podía demostrar mediante un silogismo muy conveniente que, puesto que Dios estaba de nuestro lado, no podíamos mostrar el menor grado de tolerancia hacia ninguna oposición sin incurrir en culpa infinita. En el siglo IV todos se apresuraban, con un exceso de celo, a la defensa de Dios; pero la piadosa declaración de Juan Crisóstomo de que debíamos vengar las injurias contra Dios mientras soportábamos pacientemente las injurias contra nosotros mismos se pone en su justa luz retórica al lado de la suposición de Hilario de que una injuria contra él mismo era una injuria contra Dios.
Ahí radica la gran utilidad de la doctrina de la culpabilidad o inocencia por asociación, tan popular en el siglo IV: ya no era necesario discutir; no existía tal cosa como estar parcialmente equivocado o meramente confundido; la penosa virtud de la paciencia y el trabajo de la investigación ya no estorbaban a los campeones de la lealtad de “un solo paquete”. No importaba cuán nobles y austeros pudieran vivir los herejes, para Agustín seguían siendo el Anticristo—todos ellos, igualmente e indiscriminadamente; sus virtudes eran realmente vicios, su virginidad carnalidad, su razón sinrazón, su paciencia en la persecución mera insolencia; cualquier crueldad mostrada hacia ellos no era en realidad crueldad, sino bondad.
Crisóstomo iba aún más lejos: el ateo más groseramente inmoral estaba en realidad en mejor situación que un creyente recto que fallara en un solo punto, pues aunque ambos iban al infierno, el ateo al menos tenía la satisfacción de haber gratificado sus pasiones en la tierra. ¿Y por qué no? ¿Acaso no era la herejía, en cualquier grado, un crimen contra Dios? ¿Y no era cualquier crimen contra Dios un pecado infinito?
Lo insidioso de tales conclusiones inmorales es que son bastante lógicas. La crueldad de la época, dice Alföldi, “no puede explicarse por completo por la corrupción del tiempo; … el espíritu del siglo IV tiene su parte que desempeñar. El triunfo de los modos abstractos de pensar, la victoria universal de la teoría, no admite términos medios; el castigo, como todo lo demás, debe ser total, pero aun así parece insuficiente.”
El compromiso ya no es posible: Dios, que en otro tiempo dejaba brillar su sol sobre justos e injustos y permitía que el trigo y la cizaña crecieran juntos, ahora insiste en que los injustos dejen de existir, que solo el trigo crezca en la tierra y que solo las ovejas la habiten. Con toda seriedad, el emperador Justiniano anunció a los eclesiásticos su intención de obligar al mismo diablo a unirse a la verdadera iglesia y así lograr en el mundo aquella unidad perfecta “que enseñaron Pitágoras y Platón.”
Lealtad sesgada
Hemos considerado los dos primeros pasos en el desarrollo de la propaganda de la lealtad en el siglo IV, a saber: el establecimiento de la Romanitas como un objeto digno de la lealtad de todos los hombres civilizados, y la identificación de la lealtad cristiana con la lealtad romana. El tercer paso, inevitable, fue el empleo de este magnífico imperativo por diversos grupos de interés como arma partidista. Los grupos que consideraremos fueron los eclesiásticos, los terratenientes y los profesores. La historia de cómo los militares siguieron su propio camino y su propio código de lealtad, cooperando solo con gobiernos e individuos dispuestos y capaces de “hacer un trato”, y de cómo esa lealtad sesgada los llevó, junto con el Imperio, a una ruina común, ha sido contada a menudo y con acierto desde los días de Gibbon. No necesitamos repetirla aquí.
Acabamos de observar el uso de los absolutos en la polémica clerical. Los resultados fueron los esperados, pero la ferocidad del conflicto partidista dentro de la iglesia, tal como lo describen los escritores de los siglos IV y V, supera las más desbordadas imaginaciones. Incluso aquellos hombres que, según informa san Basilio, habían luchado arduamente por la decencia y se habían esforzado concienzudamente durante años por ser justos y rectos con los demás, al final se vieron obligados a rendirse y volverse como los demás, todos comprometidos en un frenesí de poner a prueba la lealtad de los otros.
El resultado, dice, es que la iglesia carece por completo de líderes: todos quieren dar órdenes, pero nadie quiere recibirlas; los autoproclamados han arrebatado lo que han podido y han fragmentado a la iglesia en un espíritu de odio tan salvaje, desenfrenado y de desconfianza universal que el único principio de unidad que queda en alguna parte es el deseo común de hacer daño: los hombres cooperan únicamente cuando la cooperación es el medio más eficaz de perjudicar a otros.
Era característico de la época de Constantino, dice Burckhardt, “que un hombre pudiera ser intensamente devoto y al mismo tiempo groseramente inmoral.” No había contradicción en ello: simplemente habían desechado la integridad personal por una lealtad de grupo mucho más fácil.
“¿Quién puede nadar contra la corriente de la costumbre?”, exclama Agustín, quien recuerda cuán ligeramente entregó su propia conciencia al cuidado de la banda. La fórmula del emperador para establecer la perfecta unidad y lealtad en la iglesia y en el imperio era el plan que los mismos clérigos instaban constantemente a él y a sus sucesores, exigiendo con insistencia que proscribiera, desterrara y anatematizara a cualquiera que se negara a prestar lealtad a sus partidos particulares. La Vita Constantini cuenta cómo el emperador intentaba poner fin a cada crisis prohibiendo toda oposición, sembrando con ello inevitablemente las semillas de la próxima crisis. Pero ¿cómo podía esperarse que un simple soldado cuestionara la proposición de que la lealtad obligatoria era el secreto de la paz universal, cuando todos los hombres más sabios de la época se la imponían? “Los bárbaros reverencian a Dios, porque temen mi poder”, había declarado, y todos habían aplaudido su doctrina de la reverencia obligatoria.
Pero no funcionó. Apenas Constantino había eliminado a sus últimos oponentes civiles y militares, cuando el problema entre sus súbditos cristianos y paganos se volvió agudo. Apenas había “dado profunda paz y seguridad a la Iglesia” al contener a sus adversarios paganos, cuando los eclesiásticos comenzaron a acusarse mutuamente de herejía con un desenfreno que superaba—como el mismo emperador observó—cualquier espectáculo de los paganos. Apenas sus sucesores eliminaron al último hereje y recibieron el agradecimiento eterno de la Iglesia, cuando los verdaderos creyentes ya estaban unos contra otros. San Ambrosio señala que es más difícil lograr que los cristianos ortodoxos vivan juntos en paz que eliminar a los herejes. El problema nunca se resolvió, pues la doctrina de una lealtad absoluta y de un solo paquete no permitía ningún compromiso.
Consideremos ahora a los terratenientes. La aristocracia que vivía en sus grandes haciendas (aunque poseía también las riquezas de las ciudades) fue un elemento característico de la sociedad romana a lo largo de toda la historia; “el personal de la clase gobernante podía cambiar”, como ocurrió bajo Vespasiano y Diocleciano, pero eso “no podía haber cambiado la naturaleza de esas clases en sí mismas”, que siempre se mantuvieron fieles a un tipo y a un ideal. La victoria de la Iglesia solo reforzó su poder, pues reclamaban al cristianismo latino como algo particularmente suyo, y se ha sostenido con cierta plausibilidad que la separación de la Iglesia de las sectas “fundamentalistas”, comenzando con los montanistas, fue “una serie de movimientos campesinos” en protesta por la captura de la Iglesia por parte de las clases propietarias.
La lealtad era la consigna de los grandes terratenientes: pietas, fides y fortitudo fueron en todo momento “las tres marcas distintivas del perfecto caballero romano”. Su representante típico en el siglo IV era “aristocrático, senatorial, tradicionalista, anti-oriental”. Pero, como deja claro Cicerón, su lealtad era únicamente hacia su clase, y su interpretación sesgada reducía las nobles abstracciones con las que hablaban tan libremente a “meras frases manidas, sin verdadero sentido en la historia”. Ninguna palabra era más querida para ellos que libertas, la gloria del albedrío, pero “los nobiles concebían esta popular consigna política como significando libertad para ellos de ejercer su dignitas”, y no para la gente sin dinero.
En el siglo IV “tenían mucho que decir sobre su humanitas, su philanthropia… su misericordia, su serena piedad… Pero tales alabanzas a sí mismos no tienen peso; las palabras escogidas son una mera forma vacía”. En el Senado clamaban enérgicamente por armas para defender la civilización—cuando no había sacrificio personal de por medio; y cuando los bárbaros estaban a las puertas, pasaban el tiempo no enfrentando al enemigo sino en ataques histéricos contra posibles subversivos.
Cuando se consideran las magníficas instalaciones defensivas planificadas y ejecutadas en la frontera, “uno no puede dejar de asombrarse”, dicen Diehl y Marçais, “de que no fueran más eficaces de lo que fueron, y de que esta red tan estrechamente unida de fortalezas hábilmente distribuidas dejara pasar a los invasores tantas veces.” Este grave defecto se atribuye (1) a las economías del gobierno, que, mientras regalaba enormes riquezas a individuos, redujo tanto el personal de las fuerzas fronterizas que “los lugares fuertes, mal guarnecidos, eran simplemente olvidados, a menudo sin guarniciones”, y (2) a la baja moral y las frecuentes deserciones de los soldados mal pagados que permanecían. Nadie que pudiera pagar por la defensa estaba dispuesto a hacerlo.
Los grandes terratenientes “apreciaban la civilización y la cultura en gran medida”, dice Rostovzeff, “su visión política era estrecha, su servilismo no tenía límites. Pero su apariencia externa era majestuosa, y su porte grandioso impresionaba incluso a los bárbaros… En cuanto a las demás clases, no tenían ni simpatía ni comprensión.” Su falta no estaba en disfrutar de las cosas buenas de la tierra, sino en querer disfrutarlas de manera exclusiva: “La tierra es madre de todos nosotros”, decían los hambrientos campesinos y obreros de las fábricas, “porque da por igual; pero ustedes pretenden que ella sea solo su madre.”
Su ideal era Catón, cuya franqueza y dedicación inflexible a sus propios intereses, cuya inquebrantable devoción a sí mismo y férrea resistencia a cualquier impulso debilitante de simpatía por los demás tenía algo de sublime integridad. Aprovechando lo mejor de los recursos naturales del mundo en sus vastas propiedades libres de impuestos, estos hombres se veían a sí mismos como líderes naturales de los hombres; destilaban la virtud y la lealtad de los prósperos: ¿por qué no habrían de ser leales a Roma? ¡Ellos eran Roma!
Bajo los primeros emperadores, “la esfera de actividad del Estado había sido reducida a un grado asombroso; el Estado simplemente aseguraba la paz y el orden en el mundo y luego lo entregaba a la explotación privada.” Profundamente leales a un sistema que les daba todo, los grandes propietarios no podían entender por qué los demás no debían ser igualmente leales. Y ellos, que pronto aprendieron que el secreto de la supervivencia era la servidumbre absoluta y habían hecho un arte del arrastrarse para asegurar sus amplias tierras, no tenían paciencia con quienes se negaban a jugar el mismo juego.
Pero cuando en el siglo IV el gobierno imperial buscó una mayor participación en los ingresos para sostener las costosas guerras de defensa, los grandes terratenientes demostraron la calidad de su patriotismo resistiéndose con ferocidad y astucia. Rápidamente se convirtieron en expertos en evadir impuestos y en trasladar los gastos de la guerra y del gobierno a otros. Pero fue su activa especulación con el grano la que llevó el tema de la lealtad al descubierto, con la amenaza pública del emperador Juliano “de arrestar a todos los caballeros” por sabotear sus intentos de controlar los precios. Ellos, en respuesta, acusaron al emperador de baja demagogia por intentar fijar precios mínimos del grano frente a la sequía y a un mercado artificialmente inflado por el ejército; y no solo se negaron a vender a precios oficiales, sino que compraron todo el grano posible a esos precios para revenderlo en el mercado negro o fuera de la zona de control de precios.
No es de extrañar que obispos, funcionarios del gobierno y el pueblo común culparan “a los ricos” de provocar deliberadamente hambrunas que les eran rentables. Fuera o no cierto (y Libanio admite abusos), los escándalos del grano representan un típico choque de lealtades a gran escala, con cada parte acusando a la otra de traición a la res publica. Este concepto partidista de la lealtad envenena todo el curso de la historia romana. Curión, dice Cicerón, se equivocó cuando alegó que las demandas del pueblo más allá del Po eran justas pero inexpedientes: debería haber sabido que esas demandas no podían ser justas si no eran útiles a nuestros intereses: “non esse aequam, quia non esset utilis rei publicae.”
Esa moralidad de Trimalción fue la muerte de toda verdadera fides. A finales del siglo IV, cuando Estilicón permaneció fiel a su señor aunque le habría convenido traicionarlo, los romanos nativos solo pudieron atribuir su conducta a una falta de sentido común—tan completamente habían olvidado el significado de la fides en un tiempo en que la lealtad a Roma estaba en boca de todo orador. Del mismo modo, los grandes terratenientes, al fracasar por completo en reconocer la verdadera lealtad cuando la vieron, enviaron a su campeón Aecio contra los mismos campesinos que, en una “asombrosa” demostración de lealtad a Roma, detuvieron a Atila en los Campos Cataláunicos y que, al final, obligados, tuvieron que unirse con los bárbaros a quienes podrían haber detenido para siempre si su lealtad hubiera sido reconocida.
“Cualquiera que haya sido la frecuencia de las revueltas campesinas durante los siglos III y IV”, dice un investigador reciente, “alcanzaron tal clímax en la primera mitad del siglo V que fueron casi continuas.” No se trataba de sublevaciones de esclavos ni de invasiones bárbaras: era la lealtad despreciada de los campesinos, “esas hordas nativas que en su furia destruyeron todo lo que había como obras de la civilización.”
Por último, vienen los líderes de la educación, que en el siglo IV significaban los profesores de retórica. Fue, como hemos visto, gracias a la actividad de los retóricos profesionales que “los griegos llegaron a ser conscientes de sí mismos como los creadores y portadores de la civilización occidental.” Para el siglo IV, los retóricos, por un proceso que no puede describirse aquí, habían alcanzado un control completo y absoluto de todos los ámbitos de la vida pública.
Era lo que Amiano llama “los yugos del Imperio”, es decir, los especialistas en palabras, los que hablaban rápido, los expertos en relaciones públicas, los supervendedores, quienes, al sustituir el sonido por la sustancia en sus carreras brillantes y agitadas, minaron por completo la endeble estructura de la civilización que decían estar rescatando. El secreto del éxito en estas profesiones residía en su jactado poder de generar lealtad, un talento por el que el mundo estaba dispuesto a pagar cualquier precio.
Los antiguos definían la retórica como “la técnica de la persuasión”, “el arte de convencer a la gente”, o de convencer a todos de cualquier cosa—a cambio de un pago. El arte que mantiene a las personas agitadas por la necessitas (necesidad) más que por la puritas (motivos desinteresados), derramando sobre el público una abundancia de delicias desde su seno desbordante y llevándolos así a conformarse con sus propósitos—ese arte, según Agustín, se llama Retórica.
El gran poder de la retórica residía en su capacidad única de crear valores artificiales, “de hacer que las cosas sin importancia parezcan importantes”, en palabras de Platón, o, en las de Clemente de Alejandría, “hacer que las opiniones falsas parezcan verdaderas por medio de palabras.” El retórico trabaja únicamente con palabras: tratar su profesión como una ciencia anula su propósito, observa Aristóteles, pues su objetivo no es tratar con realidades sino con palabras, y convencer no mediante pruebas, como debe hacerlo la ciencia y el arte, sino mediante argumentos. Es el supervendedor que no vende bienes sino, en última instancia, a sí mismo: “cupit enim se approbare, non causam” (él desea obtener aprobación para sí mismo, no para su argumento), dice el piadoso Séneca.
El secreto para generar y controlar la lealtad, enseña la retórica, es dar siempre a la gente lo que quiere: a diferencia de Pericles, que invariablemente daba a los atenienses lo que más necesitaban y menos deseaban, el sofista se dedicaba a dar a su público lo que más deseaba y menos necesitaba. Exactamente lo contrario de un verdadero líder, el retórico era, por su propia confesión, “el esclavo de mil amos.” Filón describe al público en general como una ramera y al rétor como su servidor, mejor dicho, su perrito faldero, cuya razón de ser es obedecerla, atenderla y hacer todo lo que le produzca placer. Sería difícil decir quién quedaba más envilecido por este pacto de corrupción mutua, la dama o su perro, pues el rétor exigía un precio terrible por su servilismo: al dar al público exactamente lo que quería, se jacta Agustín, el orador lo convierte en barro en sus manos, en un autómata indefenso sin mente ni voluntad propia, completamente a merced del hábil maestro de la palabra.
Dión Crisóstomo y Luciano relatan cómo esta irresistible profesión depredadora, segura de sí misma al tratar con el hombre de la calle, con los ricos crédulos y con la perezosa población estudiantil, siempre triunfaba porque siempre empujaba cuesta abajo—vender whisky a los indios no era negocio más seguro, ni más mortal. Sócrates había profetizado en el Gorgias que un verdadero maestro no tendría más posibilidad de imponerse frente a los sofistas de habla suave con su fácil pero llamativa e ilusoria instrucción, que la que tendría un médico honesto de atraer pacientes infantiles en competencia con un pastelero que solo recetara postres.
La retórica fue la ruina de todo pensamiento duro y honesto en el mundo antiguo, pero generaba grandes beneficios y arrasaba con todo, para convertirse en la gran herencia de la Antigüedad transmitida a la Edad Media. De los obispos oradores, la gloria del siglo IV, dice Gibbon: “el verdadero tamaño y color de cada objeto es falseado por las exageraciones de su elocuencia corrupta”, un veredicto que los estudios posteriores han confirmado plenamente.
La única forma de retórica que conservó alguna vitalidad real en el siglo IV fue el panegírico, un discurso formal en el cual el orador, en nombre del pueblo o del Senado, declaraba devoción eterna al emperador o a cualquier otro líder, civil o eclesiástico, que hubiese alcanzado una posición de gran importancia política. La fides era la nota clave, con ardientes protestas de lealtad inquebrantable, expresadas en fórmulas establecidas y convencionales cuyo traslado del uso pagano al cristiano puede rastrearse en monedas e inscripciones, así como en los oradores.
Agustín, él mismo antiguo panegirista profesional, anuncia con alegría que el arte del panegírico, lejos de quedar desacreditado por el cristianismo, ha recibido nueva vida; pues si la retórica aporta un condimento necesario a la enseñanza cristiana, esa doctrina, a su vez, ofrece al panegirista agotado en el Dios cristiano lo que más necesita: una materia grandis de posibilidades ilimitadas. “Los emperadores paganos habían estado tradicionalmente dedicados a la autopromoción”, dice Cochrane, “pero fue el primer soberano cristiano quien descubrió un instrumento de propaganda más eficaz que cualquiera inventado hasta entonces”, en el púlpito cristiano.
Desde la capital, la moda de los panegíricos se difundió, bajo supervisión gubernamental, a las provincias. Un profesor local de retórica era escogido para dirigirse al emperador como si estuviera presente, y se esperaba que todo el pueblo aplaudiera con entusiasmo “para demostrar su lealtad.” Todo el proceso era cuidadosamente controlado: el tema estaba prescrito, el tiempo y lugar de la entrega fijados, y el orador escogido por el mismo hombre que iba a ser aclamado.
M. Leclercq se esfuerza en exonerar a los panegiristas de las acusaciones comunes de aduladores, mentirosos y serviles, sobre la base de que (1) no engañaban a nadie (aunque, admite, lo intentaban con empeño), (2) no tenían otra opción y debían hacer lo que se les ordenaba (aunque disfrutaban cada minuto y competían por la oportunidad), y (3) que eran realmente sinceros. Pero es precisamente en este último argumento donde yace la acusación más condenatoria contra los panegiristas: el secreto de su éxito estaba en volverse sinceros—por un pago. Este es el dilema clásico del retórico, que debe emplear todos los recursos exigentes de su arte para persuadir a su audiencia, antes que nada, de que no posee arte alguno.
Las víctimas más lastimosas de este dilema fueron los Padres del siglo IV quienes, como se ha señalado a menudo, empleaban su retórica más exuberante y artificiosa para condenar el uso de la retórica.
El resultado de este tipo de cosas fue una atmósfera espantosa de irrealidad que caracterizó todos los intentos de ganar lealtad por medio de la persuasión formal. Cuando los hombres intentaban apuntalar la vasta inercia de una civilización en decadencia con palabras solamente, era el mundo el que permanecía inmutable, mientras que las nobles palabras eran aplanadas y les exprimían todo significado bajo el peso muerto de la realidad.
El panegírico más exitoso de la época fue una obra maestra en la que el “lector común… busca en vano algún destello de razonabilidad, alguna promesa de sentido.” La victoria de la retórica decadente de las escuelas del siglo IV fue completa y condicionó todo el pensamiento de la Edad Media. Típica fue la tendencia a emplear abstracciones elevadas, lo cual dio a la retórica cristiana un sabor inconfundiblemente pagano que persiste hasta nuestros días.
Lo significativo, sin embargo, es que las más conmovedoras y elocuentes protestas de lealtad, aunque producían truenos de aplausos, no lograban generar lealtad genuina. El gran Crisóstomo observa con frecuencia y amargura que el pueblo que lo reconocía como quizá el mayor orador del mundo no prestaba la más mínima atención a sus más leves amonestaciones, sino que seguía en sus negocios de ganancia material mientras él, domingo tras domingo, hablaba a muros vacíos. El mundo permaneció incrédulo, y hasta el final de la Edad Media el tema predilecto de los retóricos, “el sueño de una cristiandad unida… se vio que había sido un sueño.”
Conclusión
Cada uno de los tres intentos de fomentar la lealtad en el siglo de crisis fue un fracaso evidente. El desencanto con el atractivo ideológico de Occidente contra Oriente se expresa en el comentario de Jordanes sobre la Batalla de los Campos Cataláunicos que, lejos de ser una lucha cósmica entre modos de vida en conflicto, le probó solo una cosa: cuando semejante matanza de naciones puede ser causada por la loca obsesión de un solo hombre, o cuando el capricho de algún jefe arrogante puede deshacer en un instante lo que la naturaleza tardó siglos en producir, eso prueba que la raza humana vive para beneficio de los reyes.
La lealtad de “un solo paquete” fue, como muestra Alföldi, un concepto irremediablemente artificial que solo podía arruinar lo que pretendía salvar. “Los hombres eran conscientes del peligro que los amenazaba”, escribe Straub. “Sentían que la emergencia del tiempo exigía decisiones drásticas; pero la absoluta dominación de la Gracia Divina dejaba poco margen para cualquier intento de reforma política. Por lo tanto, no sorprende que casi nunca nos encontremos con sugerencias concretas.” No se reforma un sistema sagrado, y donde el orden social era el orden de Dios, “la mente humana”, en palabras de Bury, “quedaba encerrada por lo Infinito. El pensamiento se volvía estéril e improductivo bajo la presión marchita de una idea omnipresente y monótona.”
Era una época de “incapacidad total para inventar algo nuevo… carente de todo poder creador y sometida sin remedio a la práctica corriente.” Las apelaciones partidistas a la lealtad universal completaron el proceso paralizante: toda la tragik de la Edad Media, dice Ladner, consistió en excluir toda posibilidad de compromiso mediante una teoría de la lealtad que no era más que el partidismo llevado al extremo. “La reverencia por Agustín”, escribe el padre Bligh, “me impide decir que su justificación de la persecución fuera errónea; pero sus frutos fueron malos en los siglos que siguieron, y podemos sospechar que, si él hubiera tenido tanta experiencia para reflexionar como nosotros, habría vuelto a su primera opinión.” Por el contrario, somos nosotros quienes estamos volviendo a la segunda opinión de Agustín.
Rostovzeff resume todos los males de la época que hemos estado considerando bajo un solo encabezado: la simplificación excesiva. “En todas partes nos encontramos con la misma política de simplificación, unida a una política de compulsión brutal.” “El sistema del Imperio tardío, a pesar de su aparente complejidad, era mucho más simple, mucho más primitivo e infinitamente más brutal” que lo que había existido antes. “En tiempos de crisis”, dice Alföldi, “cuando la elección del gobierno se simplifica a un simple ‘ser o no ser’, la política que triunfa es la de los bomberos, que deciden destruir el contenido de una casa para salvar las paredes desnudas.” Y la expresión máxima de esta tosca simplificación fue el ejército de la policía secreta, los agentes in rebus, cuya tarea era vigilar la lealtad de todos.
El siglo IV no es el siglo XX. Pero la lealtad es algo intemporal, y si la experiencia del siglo de crisis prueba algo, es que no existe un problema de lealtad. La conformidad puede obtenerse por soborno, adulación o fuerza, pero no se puede legislar la lealtad más de lo que se puede legislar el amor, del cual forma parte. “El objeto declarado de Constantino”, dice Cochrane, “fue legislar el milenio en una generación.” La legislación de la lealtad estaba en el centro de su plan, y su miserable fracaso debería significar algo para un mundo moderno en el que ningún gobernante posee una décima parte del prestigio religioso, político y militar que tuvo Constantino.
Puesto que la esencia de la lealtad es la devoción desinteresada, hay algo inquietante en los intentos del siglo IV (o de cualquier siglo) de evocarla mediante apelaciones al interés, al miedo o a la conveniencia. Sin embargo, el “problema de la lealtad” no es mera cuestión semántica; sustituir una palabra como “seguridad” o “conformidad” por “lealtad” al designar, por ejemplo, la Orden Ejecutiva de marzo de 1947, no cambia realmente la naturaleza del asunto. La lealtad es una de las pocas palabras existentes cuyo significado es prácticamente indiscutible. Todos saben qué es la lealtad, y qué cosa deseable e indispensable es para la supervivencia de cualquier comunidad. Como el honor y la castidad, es más fuerte cuando menos se habla de ella, y solo prospera en un clima de aceptación acrítica. Una investigación virtuosa sobre la lealtad es como una ruidosa oración en alabanza del silencio, y la aparición de órdenes de lealtad y legislación de lealtad como las que se encuentran en el Código Teodosiano y en otros lugares es señal de desconfianza perdida, de un tanteo desesperado en el aire vacío por algo que esos dedos tanteadores solo empujan más lejos.
Dos de los hombres más sabios contemporáneos de Constantino, reflexionando sobre su Concilio de Nicea, no fueron ajenos a la seria implicación de celebrar asambleas formales para decidir sobre la naturaleza de Dios. “Porque si hubieran creído”, escribe Atanasio, “no estarían buscando como si se tratara de algo que no tenían”; e Hilario dice lo mismo: “Se busca la Fe, como si no la tuviéramos. La Fe debe ser escrita, como si pudiera haber algún bautismo sin fe en Cristo.” Del mismo modo, cuando empezamos a definir la lealtad demostramos al mundo que ya no sabemos qué es. Esa es la lección de la Era de Constantino.
Victoriosa Loquacitas: El auge de la retórica y el declive de todo lo demás
Los años de decadencia de la civilización antigua estuvieron aquejados por una fiebre de preocupación con la retórica que sugiere nada tanto como la devoción de un alcohólico desesperado por la botella. En todas partes los antiguos nos dan a entender que la retórica era su veneno, que estaba arruinando su capacidad de trabajar y pensar, que los disgustaba y los cansaba, y que no podían dejarla, porque pagaba demasiado bien y, habiendo destruido todo lo demás, era lo único que les quedaba de la grandeza recordada. Debe ser inmediatamente evidente que este fenómeno sorprendente puede tener más que un interés académico para nuestra propia época; no obstante, a partir de este punto el lector, si es que lo hay, deberá sacar sus propios paralelos y conclusiones. Nuestra mirada, atónita y entristecida, se dirige únicamente a la escena antigua.
Pero ¿era la retórica algo específico para que hagamos acusaciones tan extremas contra ella? Esa es una pregunta que los propios antiguos se planteaban con frecuencia. “A menudo se afirma”, dice Cicerón, “que no existe tal cosa como un arte de hablar”. La gente protesta, explica, que los más grandes oradores jamás tomaron una lección, que el tema de la retórica es dubia et incerta (cuestionable e incierto) puesto que un orador puede hablar de cualquier cosa, y que el hablar en público es parte esencial de muchas profesiones más que un monopolio de una sola. De ahí que un buen discurso pueda ser un don o un talento, pero no una ciencia o arte.
A estas objeciones, nuestro Tulio da las respuestas acostumbradas, que en su opinión pesan más: los “grandes oradores” en cuestión lo eran solo en el informe común de la gente vulgar y, por los estándares apropiados, quizás no merecerían en absoluto el nombre de oradores; es cierto que el discurso es un don de la naturaleza, pero los dones de la naturaleza siempre pueden perfeccionarse mediante una disciplina adecuada; en cuanto a la vaguedad de la materia, si uno quiere insistir en las reglas rigurosas de la ciencia, “entonces me parece que no existe tal cosa como un ars oratoris [arte del orador]”, pero ¿estamos obligados por tales reglas? ¿Qué diferencia hace si es un arte o no, mientras haga algo que ninguna otra disciplina puede hacer? Después de todo, el orador sigue siendo un especialista único en su género, y una vez que ha sido instruido en cualquier tema “puede hablar sobre él de manera mucho más elegante (ornate) incluso que el hombre que le enseñó sobre el mismo”.
Con mucho, la definición más común de retórica en la antigüedad (concluye Quintiliano después de un repaso del campo) es simplemente vis persuadendi, el poder, facultad o habilidad de persuadir. Corax, el padre del arte, la llamó así; Dión Crisóstomo la llama “la técnica o habilidad de persuadir a las multitudes”. “La meta del oficio del orador es persuadir”, dice el gran Agustín; el negocio de la retórica es mover a las personas, causar una impresión. Eso es también el oficio de la música, la poesía y el drama, y Cicerón observa debidamente que el orador tiene mucho que aprender de los maestros en esos campos, y así como ellos tienen sus recursos e instrumentos, también él: trabaja con la palabra hablada y debe saber no solo cómo hacer que las palabras suenen con convicción, sino también qué palabras convencerán.
Ni la definición ni la naturaleza de la retórica cambiaron a lo largo de los largos siglos de la antigüedad clásica. Compárese una descripción de la retórica del siglo V a. C. con la del siglo V d. C.:
“El arte retórico de la Antigua Sofística [escribe Schmid] buscaba convencer al hombre pensante por medio de argumentos apremiantes o de pseudoargumentos velados y engañosos, mediante una verdad innegable o su sustituto, mediante una probabilidad cuidadosamente elaborada hasta volverse indistinguible de la verdad misma, hasta el punto de ganar su asentimiento a la proposición del orador; procuraba inspirar confianza en el orador como un ciudadano sólido e intachable, de ahí el énfasis en una vida pública intachable, aunque lo fuera solo en apariencia.”
San Agustín ha dado [dice el padre Combès] un análisis riguroso y convincente de todas las partes, todos los poderes y todas las seducciones del arte retórico, mostrando que es necesario, para inspirar en el alma de los oyentes el frisson sacré, apoderarse de esa alma mediante una dialéctica erudita, encantarla con una oratoria astuta, arrastrarla con una elocuencia conmovedora y, antes que todo, multiplicar el prestigio de la palabra hablada con el de una vida virtuosa. En casi mil años lo único que cambió fue la naturaleza del público, que bajo la tutela de la retórica se volvió menos intelectual y más emocional.
La retórica antigua alcanzó su perfección en tres pasos rápidos. El primero está representado por la elocuencia no instruida de los grandes estadistas de la Era de Pericles, con el propio Pericles como ejemplo clásico; el segundo, por los discursos confinados y escritos de la siguiente generación; y el tercero —que se superpone en el tiempo a los otros pero los sobrevive por muchos siglos— por la actividad de los oradores profesionales, empezando con los Sofistas.
La filosofía más la retórica producen sofistería. “La Antigua Sofística”, dice Filóstrato, “consideraba la retórica necesaria para la filosofía”. El hombre que primero y con mayor éxito promovió el estudio formal de la retórica fue aquel mismo Gorgias a quien los sofistas aclamaban como padre de su arte. Al mezclar la retórica con la filosofía la convirtió en sofistería, por lo cual Platón lo reprende severamente. La acusación es que estaba desviando su talento de la honesta búsqueda de la verdad hacia el negocio de cultivar apariencias. Eso fue exactamente lo que había hecho su maestro Empédocles (a quien el joven Aristóteles llama el inventor de la retórica): impaciente, como el doctor Fausto, ante las limitaciones de la mente y desesperando de alcanzar la verdad en el corto lapso de una vida humana, Empédocles halló satisfacción en fingir ante el público que ya había alcanzado todo conocimiento y poder. Se convierte así en el más magnífico de los charlatanes y en el padre de una larga línea de hábiles impostores cuyo éxito dependía enteramente de su hábil e irresistible discurso persuasivo.
Gorgias estaba tan desilusionado como su maestro; escribió tres famosos libros para demostrar (a) que nada existe, (b) que si existiera no podríamos conocerlo, (c) que si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo a otro; y habiendo desacreditado completamente el programa de buscar la verdad por el camino difícil, cultivó un nuevo y maravilloso arte de encontrar éxito por el camino fácil. Elaboró una técnica, dice Filóstrato, que le permitía hablar de improviso sobre cualquier tema, probar o refutar cualquier punto a demanda, atrayendo así contra sí la acusación escandalizada de “hacer que lo peor pareciera la mejor razón”. Viajando por todas partes, demostró al mundo que “nada podía resistir a los artes del rétor”; lo que mostraba con palabras, que cautivaban la imaginación de la generación en ascenso y de todas las que siguieron, era en realidad un nihilismo filosófico, como señala Schmid, que destrozaba todos los valores, incluido el sagrado nomos —el orden moral de la sociedad— mismo.
Gorgias comparte con su amigo Protágoras la gloria y la culpa de haber vendido la retórica al mundo. Protágoras concluyó que estaba perdiendo el tiempo intentando descubrir los secretos del universo en una vida tan breve, quemó sus libros en la plaza del mercado y se dedicó a enseñar retórica, alcanzando la fama inmortal de ser el primer hombre en ganar cien minas en ese oficio. Su famosa máxima de que el hombre es la medida de todas las cosas condujo demasiado fácilmente al evangelio retórico de que “todo vale”, la “moral filistea” que al final destruyó la civilización griega.
Entre una larga lista citamos solo a estos dos, los primeros y más grandes de los sofistas; en la medida en que sus sucesores eran menos dotados que los maestros, fueron también menos escrupulosos. Con la llamada Segunda Sofística, las escuelas retóricas, habiendo ganado a los emperadores para su programa y con ello el control de la educación pública, ya no sintieron necesario continuar con la vieja reverencia hacia la ciencia y la filosofía, sino que abiertamente las opusieron y superaron en todo. “Una multitud de hombres con escaso conocimiento y ninguna habilidad”, dice un observador, cautivó completamente al público sustituyendo dulces sonidos por ideas; las cuestiones cedieron su lugar a las personalidades, siendo el orador más popular el mejor entretenedor. La Segunda Sofística no buscaba nada más que vender al público exactamente lo que quería; la frescura y audacia de la Antigua Sofística, que había permitido a sus figuras clave enfrentarse con Sócrates, Platón o Anaxágoras en brillantes luchas de ideas, había desaparecido, y en su lugar quedaba solo un afán astuto y estudiado de agradar. Los sofistas habían superado con desparpajo las viejas acusaciones y, gracias a una generación de encanto calculado y magnanimidad, hicieron del nombre de sofista uno honorable y envidiable; “la confianza y autosatisfacción de estos hombres muestran que eran totalmente inconscientes de la naturaleza absolutamente decadente de su logro”.
Para la mente antigua, la cima del éxito humano, el premio más alto al que podía aspirar un hombre, era ser un Sophos, uno de aquellos héroes de la mente, tipificados por los Siete Sabios, que, después de dar sabias leyes y ejemplos a sus propias ciudades, vagaban libres de pasiones y apegos terrenales por el universo, desinteresados y apartados, como espectadores de las obras de Dios, buscando únicamente el conocimiento y llevando consigo la bendición sanadora de la verdadera sabiduría, especialmente la del buen gobierno, para todos los que la buscaran o la necesitaran.
Aclamados por multitudes adoradoras —que a menudo veían en ellos un aura de divinidad—, humildemente solicitados por grandes ciudades y magníficos potentados, estos incorruptibles hombres sabios representaban la cumbre del verdadero logro humano. Este éxito incomparable, la esencia misma del éxito, fue, desde Empédocles en adelante, el objetivo particular de la retórica, pues los sofistas se imaginaban a sí mismos como los verdaderos sucesores de los Sophoi. Como ellos, buscaban dar leyes a las ciudades, reconciliar facciones en conflicto, aconsejar a gobernadores y emperadores, instruir a las comunidades en asuntos de salud pública y economía, y servir como comentaristas y guías en los asuntos mundiales.
Los primeros sofistas habían encontrado vastas audiencias cautivas esperándolos, naciones enteras reunidas en los grandes juegos y asambleas de las ciudades a las que eran enviados como embajadores. En el período posterior, desde el corazón de Asia hasta las Columnas de Hércules, vemos grandes ciudades reunidas en el sobrecogedor esplendor del teatro, pendientes de las palabras del gran orador viajero —entre el acto del elefante y la gran escena de rapto. Contaba historias divertidas y homilías edificantes, reprendía con audacia sus defectos y excesos, ordenaba a la enorme multitud que se comportara como un niño, o la elogiaba por su buen orden y bella apariencia. Deleita a la ciudad con las alabanzas de un forastero sobre su tamaño y esplendor, o derrama un desprecio abrasador sobre su lujo e inmoralidad. Halaga la inteligencia de sus oyentes con su tono confidencial, como el gran comentarista de noticias que conoce los secretos, discutiendo los grandes problemas mundiales en discursos ingeniosos, presuntuosos y breves. Y lo escuchaban durante siglos porque representaba la civilización y los salvaba del tedio. “Todo lo que pido”, exclama el gran Crisóstomo al pueblo de Alejandría, “es ser contado entre sus diversiones.” Así, gritaban hasta quedar afónicos y pagaban en efectivo.
Y el sofista, a diferencia del Sophos, aceptaba el dinero. La prueba clásica de los primeros cristianos para distinguir entre un verdadero y un falso profeta era si el hombre tomaba dinero o no. La misma prueba diferenciaba al sofista del Sophos, según Platón. La enseñanza de la retórica, dice Dión Crisóstomo, debería levantar una generación de oradores que fueran “salvadores de sus ciudades”, pero, lamentablemente, debe informar que los futuros semidioses estaban completamente absortos en la búsqueda de la fama y el dinero. “La gente pensaba que Hipias, Polo y Gorgias eran verdaderos Sophoi”, dice. “Yo no puedo montar un espectáculo como ellos, ya sea adivinatorio, sofístico, retórico o halagador.” Es claro lo que buscaban y cómo pensaban obtenerlo.
La clave de la técnica sofística-retórica de persuasión es la probabilidad. Mediante silogismos ingeniosos, el rétor entrenado podía convertir cualquier proposición en una probabilidad, que a su vez podía transformar en una certeza gracias a un poderoso recurso emocional. Ese era el “uno-dos” del orador al que nada podía resistir: primero a la cabeza, luego al plexo solar —la combinación característica del sofista de auténtica agilidad mental con un desparpajo teatral sin rubor.
Lo principal era establecer la probabilidad. Los primeros sofistas mostraron el camino para hacerlo al derribar aquello que hacía a los griegos excepcionalmente grandes: el elevado muro moral entre el parecer y el ser. “El parecer es lo más cercano que jamás podremos tener al ser”, argumentaban Protágoras y Gorgias —doxa, apariencia, es lo único de lo que disponemos; nunca podemos decir realmente que una cosa es, sino solo que parece ser—: “El hombre es la medida de todas las cosas.”
La mejor preparación para el orador, declara Cicerón, es “disputar acerca de todo, tomar ambos lados de cada cuestión y seleccionar lo que parezca probable en toda proposición.” Cuanto menos verdad haya en la causa de un orador, declara su Bruto, mejor deberá desempeñarse en el ángulo de la probabilidad. “El objetivo de la retórica”, dice Celso, “es hablar con persuasión sobre asuntos dudosos de interés público.”
Clemente de Alejandría ofrece un interesante análisis del argumento retórico: su punto de partida, su método o procedimiento, y su objetivo final. El comienzo, dice, es lo probable, una opinión o apariencia; el proceso consiste en tantear el terreno (epicheirema), tomando pistas de la oposición, cambiando con destreza de la lógica a la emoción (cuando el adversario se emociona, traerlo de vuelta a la tierra; cuando apela a la razón, preguntarle dónde está su corazón); y el objetivo es causar sensación, lograr un triunfo personal y convertirse en objeto de admiración y asombro.
En todos los casos, lo probable es el pequeño puñado de material con el que trabaja el orador; su tarea es engrandecerlo hasta hacerlo algo imponente. “El mérito más alto de la elocuencia”, escribe Cicerón, “es amplificar el objeto de discusión… exagerar y magnificar mediante el discurso.” “El oficio de la retórica hace grandes las cosas pequeñas y pequeñas las grandes”, dice Platón.
Una ilustración clásica de esto es la famosa oratio de Lisias sobre la higuera. Desde el principio y hasta la conclusión del discurso se había demostrado a satisfacción de todos que la higuera sagrada, de la que se acusaba a su cliente de haber destruido, en realidad no existía; había habido un error. Uno pensaría que eso resolvería el asunto, pero es en ese punto donde Lisias inicia su argumento. No son los hechos acerca de la higuera lo que le interesa, sino las probabilidades del caso: ¿sería su cliente el tipo de hombre capaz de hacer tal cosa si hubiera existido una higuera? Para él, ese era todo el problema.
No sorprende que el orador viva en un mundo de intangibles altisonantes —res, humanitas, honores, suavitas, officia, gratiae, laus, commendationes, admiratio, y otros— que en cada página de las cartas de Cicerón resultan ser solo una pantalla verbal para un juego duro y sórdido de explotación y supervivencia jugado sin escrúpulos ni lealtades. “Debemos permitir al rétor hacer afirmaciones falsas, atrevidas, algo engañosas y capciosas”, observa con suficiencia Gelio, “siempre que se mantenga dentro de los límites de la probabilidad”, y explica con desparpajo que se debe conceder esa libertad al rétor ya que su oficio es agitar a la gente, siendo su falta más grave no defender la falsedad, sino rehusarse a hacerlo en interés de un cliente.
Tales declaraciones como esa, pensadas para defender la profesión pero que en realidad resultan ser una acusación bastante dañina contra la retórica, revelan la incomodidad que nunca está lejos de aflorar en los tratados antiguos sobre oratoria: la conciencia de que hay algo fundamentalmente errado en ella. Nadie negaba, por supuesto, que la retórica pudiera ser abusada —“¿acaso no puede cualquier cosa buena ser mal usada?”, pregunta Antonio—, pero la cuestión era si era mala en sí misma, por naturaleza. Esa era una pregunta perturbadora que difícilmente se plantearía sobre un oficio honesto, y los retóricos debilitaban su propia causa protestando demasiado, llamando constantemente la atención sobre el humo espeso al insistir en que el fuego no era serio.
En todas partes los defensores de la retórica antigua se delatan con afirmaciones inconscientemente dañinas: los sofistas, por ejemplo, afirmaban estar orgullosos de su vocación, pero lo peor que un sofista podía llamar a otro era precisamente “sofista”. Temistio, decano de sofistas y de la retórica, protestaba ante sus colegas universitarios que merecía ser llamado filósofo más bien que retórico, puesto que hablaba la verdad. Gelio afirma que los discursos de Metelo son tan honestos que en realidad merecen ser leídos por filósofos, y que su honestidad es tan grande que nunca necesitó recurrir al derecho de todo orador de mentir. Según Filóstrato, lo habitual es llamar rétor a cualquier hombre muy ingenioso, “aunque sea honesto”. San Agustín sin duda refleja el mismo sentimiento popular cuando concluye una carta —ya sea inconscientemente o en tono de broma— diciendo: “Debo contenerme, no sea que pienses que me ocupo en actividades retóricas en lugar de veraces.” Ciertamente él, como los demás grandes padres de su siglo, admitía que la retórica era un arte falso y mendaz, aun cuando confesaba hallarla muy útil y atractiva.
La muy correcta seguridad de Cicerón de que un rétor no vacilará en decir la verdad cuando le convenga es más dañina que cualquier largo catálogo de acusaciones hechas contra la retórica por sus enemigos. Y ¡cómo se delata en su impaciencia con el estilo de los filósofos! El estilo filosófico, dice con disgusto, es demasiado blando, carece de atractivo popular, no llama al oído, no tiene nada contundente, sin fuegos artificiales emocionales, sin ira volcánica, acusaciones feroces, apelaciones patéticas, nada agudo ni astuto: “Es casto y recto”, concluye, “una virgen incorrupta, por decirlo así.” ¿Y qué era, en contraste, su retórica?
La última súplica de los oradores en defensa de su arte fue la protesta de que hombres sin escrúpulos ni preparación lo habían desvirtuado tanto dentro como fuera de la profesión. La retórica es un instrumento terrible en manos de un hombre equivocado, se nos asegura; a menudo es necesario defender cosas como el asesinato que, aunque malas en sí mismas, bajo ciertas circunstancias resultan inocentes y dignas de alabanza —el orador puede hacer que parezcan buenas o malas a voluntad, y por eso la cualificación más importante de todo orador debe ser la intención honesta, sin la cual “nada es más pernicioso en los asuntos públicos o privados que la elocuencia.” Así se repite constantemente el estribillo de que el orador debe ser un dechado de virtudes; su arte es el más difícil y exigente de todos, requiriendo cualidades de carácter y de intelecto que prácticamente no existen en este mundo imperfecto. La retórica es el arte mismo de la perfección; si no es perfecta, no es nada, pues nada es más triste que un gran intento que se queda corto. No hay excusa aquí para la estupidez, y mucho menos para la inmoralidad; la retórica debe ser dejada estrictamente de lado por quienes no estén debidamente dotados para ella.
¿Pero quién está debidamente dotado? A esa pregunta los expertos alzaban las manos en señal de desesperación y declaraban con una sola voz que el orador perfecto sencillamente no existía. La elección estaba entre la perfección y el fracaso —¡y la perfección estaba fuera de toda posibilidad!
Si nada es más raro que un buen orador, nada es más común que los malos. Las recompensas de la retórica son inmensas; ¿han de quedar tales recompensas abandonadas hasta que aparezca el orador perfecto? Como era de esperarse, la peor gente se lanzó a la retórica como los patos al agua. Porque la retórica predicaba el evangelio del éxito. La oportunidad para que todos “triunfaran” era, declara Mommsen, el alma y la esencia del principado, su justificación de ser y su fuerza motriz. Fue la escuela de retórica, bajo el benigno patrocinio del Buen Emperador, la que ofreció este premio a todo joven ambicioso del Imperio, y “gente de todas las clases se inflamó con el deseo de alcanzar el nuevo ‘éxito’.”
El filósofo del orador, dice Cicerón, no es Aristóteles (que detestaba la retórica), sino Carnéades, porque siempre tenía éxito: “Nunca apoyó una causa que no ganara ni se opuso a una que no fracasara.” Luciano ilustró el espíritu de la educación retórica en su relato del joven que acudió a Harmodes, el mayor flautista de su tiempo, para tomar lecciones, con la especificación de que no le interesaba convertirse en un buen flautista, sino únicamente en uno exitoso. Lo cual recuerda que Isócrates, el fundador de la primera escuela real de retórica, había prohibido la flauta por considerarla una pérdida de tiempo: no producía beneficios.
Desde la época de Isócrates en adelante, escribió William Schmid, “el interés propio desnudo… gobernaba en las escuelas de retórica.” El éxito significaba abrirse camino: todo lo demás quedaba eliminado. Cicerón simplemente no puede comprender a esos griegos que, en las escuelas, realmente disfrutan hablando de cosas difíciles e imprácticas; esas personas no tienen palabra para “inepto”, dice con desdén, sino que juegan con ideas por el mero gusto de ellas; para él, eso va contra todo el espíritu y propósito de la retórica, que busca obtener resultados y nada de juegos —debemos mantener a nuestros jóvenes alejados de tales estudios, advierte.
“¿Por qué estudiar algo que no sea retórica?”, desafía Séneca. ¿De qué sirve la astronomía, excepto para fijar horóscopos y mantener citas? “Las matemáticas me enseñan a convertir mis dedos en instrumentos de avaricia”, hasta ahí llega Séneca; la música no sirve, dice, porque no detendrá los temores ni calmará los apetitos, como sí lo hará la retórica; “la geometría me enseña a medir un campo, ¡cuánto mejor es saber medir a un hombre!” —la ingeniería humana es lo que produce; ¿y a quién le importan los refinamientos de la gramática si se puede vender a la gente sin ellos? El interés de Séneca por las cosas llegaba solo hasta el punto en que apoyaban su causa; pero incluso la causa no le interesaba más que como un pretexto para impulsar su propia carrera. Cupit enim se approbari, non causam era su lema: “al fin y al cabo, lo que estás vendiendo es a ti mismo.”
Para el rétor, el éxito significaba tres cosas: fama, riqueza y poder. La fama venía primero; es lo que todo orador desea. La hermandad retórica embellecía su éxito con gran habilidad, tanto porque lo disfrutaban como porque ayudaba al negocio, y la juventud del mundo se obsesionaba fácilmente con un insanum gloriae studium (una loca pasión por la gloria). La alabanza y la gloria son lo que todos quieren en esta vida sin excepción, insiste Cicerón; por su parte, todo lo que hace tiene un solo objeto: “Plantar en el mundo un monumento eterno de mí mismo.” Que nadie formule acusaciones mojigatas de vanidad o egoísmo contra esto, pues “¡hasta los filósofos inscriben sus nombres en los mismos libros que escriben contra el amor a la fama!” Incluso los rétores que aparentaban superioridad intelectual frente a tales cosas se molestaban terriblemente cuando la gente no los reconocía ni los aplaudía en los lugares públicos.
La gente admira a los rétores, informa Filóstrato, de la misma manera que admira a los médicos hábiles, a los adivinos, a los músicos e incluso a los artesanos, pero en este caso particular su admiración está mezclada con cautela: desconfían del orador admirado como de un hombre que solo busca promoverse a sí mismo y que usará cualquier medio para lograrlo. Las recompensas de la retórica eran grandes en la sociedad refinada, en el mundo de los negocios y en la política. El gobierno patrocinaba las escuelas de retórica como “viveros de estadistas”, de donde siempre podía reponer las filas de altos funcionarios. Patéticamente ansioso por reconocer incluso los signos más débiles de talento con “subvenciones de 50.000 dólares para ideas de 100”, el Estado en realidad cortaba los nervios de un verdadero liderazgo al confinar la formación de sus ciudadanos más dotados al mundo ficticio de las escuelas —un mundo de juguete con ideas de juguete.
Aun así, por mal preparados que estuvieran, “los altos funcionarios”, observó Filón, “se ven simplemente abrumados por una corriente incontrolable de riquezas.” El orador era un intermediario que nunca perdía la ocasión de poner a otros bajo obligación suya: vobis honori et amicis utilitati et reipublicae emolumento esse (“seros para vuestra gloria, beneficio de vuestros amigos y provecho del Estado”). Llevaban un registro cuidadoso de los créditos personales como si fueran fondos en un banco, una verdadera contabilidad de honores y obligaciones (que se encuentra en las cartas de Cicerón) que podían adquirirse con palabras y pagarse en la misma moneda. Las palabras eran moneda de curso legal, pero las tarifas no estaban fijadas. “Bassus te trae una bolsa vacía y un discurso”, escribe Libanio en una carta de recomendación. “Da gracias a Dios que nos ha dado la elocuencia, y recuerda que debes tu propio cargo como gobernador de una provincia a tu talento como orador… Recompensa a Bassus y así animarás a otros a estudiar retórica.”
En su vaguedad y omnipresencia, el término retórica se acercaba mucho a nuestro propio “negocio” o, mejor dicho, a “relaciones públicas”. Nadie podía decir exactamente qué era, y sin embargo nadie tenía la menor duda sobre su verdadera naturaleza ni sobre su lugar absolutamente predominante en el mundo. El retórico era un promotor general, que se ganaba el favor de individuos o grupos poderosos para llevarse una buena tajada de las ganancias de astutos acuerdos que él mismo había negociado, manejando los asuntos de otros en los tribunales, guiando la opinión política, adulando en general y sirviendo de recadero a los grandes: el dios Mercurio, mensajero alado y factótum con bolsas de dinero. Hermes, el ladrón de lengua fácil y modales encantadores, muestra cuán establecido estaba realmente ese tipo.
El rétor es “un operador agresivo, insistente, cazador de dinero”, dice Luciano, “que deja en casa cualquier sentido de decencia, corrección, moderación o vergüenza cuando sale a trabajar.” “Yo no hago dinero”, protesta Dión, “no me interesan los tratos corruptos… no promuevo cosas en el mercado —¡porque no soy un rétor!” “Durante aquellos años”, confiesa Agustín en términos ricamente retóricos, “enseñé el arte de la retórica y, víctima yo mismo de la codicia, traficaba con… palabrería.” “Me da vergüenza decirlo”, confiesa otro de los grandes, “pero la verecundia (modestia, decencia, contención), en sí misma un rasgo encantador, es un vicio positivo en un orador, ya que lo hará vacilar, cambiar de opinión o incluso detenerse a reflexionar.” El remedio para esa enfermedad es, dice, la fiducia, la autoconfianza absoluta. Ese fue el secreto del éxito de Gorgias desde el principio: nunca perder la seguridad, seguir hablando sin importar lo que ocurra.
Algunos de los hombres más sensibles y humanos, como Libanio, Temistio o los grandes obispos del siglo IV, mostraban una habilidad y destreza asombrosas en recortar y hacer doble discurso, lo que les permitía conservar lucrativos cargos de gobierno bajo las políticas absolutamente contradictorias y las administraciones tiránicas de emperadores como Constantino, Constancio, Juliano y Teodosio. La suya era la exanima atque omnium regina oratio, la palabra siempre vencedora que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa.
En un nivel más bajo, las ciudades estaban llenas de operadores de lengua rápida que siempre podían conseguirte algo al por mayor, y cuya destreza para hacer algo “supercolosal” de la nada solo era superada por su habilidad en el arte de difamar.
Así como el Sophos era desapegado e incorruptible, el sofista era desapegado e irresponsable. Como orador no se le hacía responsable de lo que dijera en el calor de un discurso, y como político no respondía ante nadie más que ante sí mismo. Critias no fue responsable de arruinar la democracia ateniense, insiste Filóstrato, pues estaba condenada de todos modos. Así que, con la conciencia tranquila, abandonó su ciudad arruinada para pasar años de intrigas y conspiraciones en otras ciudades, y finalmente se retiró con el olor de la riqueza y la santidad, dejando tras de sí una estela de ruina.
El sofista que le dijo a un joven que podría ser mencionado en todos los libros de historia si mataba a Filipo de Macedonia no sintió remordimiento alguno cuando aquel llevó a cabo el hecho; ¿no había protestado Gorgias con fingida inocencia: “Si un rétor elige usar su habilidad con fines perversos, ¿es eso motivo para odiar a su maestro o expulsarlo de las ciudades?” “Tu mente está enferma”, dijo Diógenes a un rétor, “pero tu lengua no siente nada.”
¿Y qué hay de malo en eso?, pregunta con impaciencia Isócrates. ¿Es un crimen querer progresar en el mundo? Todos trabajan por dinero; ¿qué hay de malo en hablar por dinero? ¿Acaso no practican todos la piedad, la justicia y otras virtudes por lo que puedan obtener de ellas?
Esta negativa a aceptar responsabilidad, que alcanzó su perfección en los grandes oradores cristianos del siglo IV, iba de la mano con una admiración cínica por el ardid ingenioso, la mentira que no era mentira. El mundo recordaba con deleite cómo Protágoras fue llevado a juicio por uno de sus alumnos que le había prometido pagarle una elevada suma en caso de ganar su primer litigio. La queja era que Protágoras cobraba demasiado, y como era el primer caso del joven, si perdía no tendría que pagar nada, y si ganaba tampoco pagaría, por supuesto. La misma historia se contaba de Corax y Tisias, los fundadores tradicionales de la retórica.
Siempre se recordaba que había un lado malo así como un lado bueno en la retórica; pero lo que no se reconocía era una fatal “ley de Gresham”, según la cual la mala retórica, el mal arte y la mala educación, como el mal dinero, siempre terminan expulsando de la circulación al producto mejor. No puede haber tregua entre ambos, ya que cada uno es un reproche permanente para el otro. Sócrates lo dejó claro cuando declaró que no daría cuartel a las medias verdades de los sofistas, quienes estaban tan decididos a arruinarlo a él como él a ellos —y al final lo lograron, tal como él había predicho. Explica cómo funciona esta “ley de Gresham” cuando asegura a Gorgias que un pastelero que receta solo postres a sus pacientes insensatos siempre puede dejar sin trabajo a un médico honesto.
Los maestros de retórica competían abierta y descaradamente por los estudiantes, primero contra los filósofos, y luego, una vez que el Estado había garantizado el sostenimiento de al menos tres maestros sofistas incluso en la ciudad más pequeña, entre ellos mismos. La competencia era feroz, con cada profesor, como el pastelero de Sócrates, prometiendo cursos más fáciles y más breves que cualquier otro, junto con garantías de buenos empleos, grandes salarios y brillantes carreras: “¡Y todo lo puedes lograr acostado!”, decía el prospecto.
El argumento era que, así como ningún padre que pudiera permitírselo negaría a su hijo una ropa decente, tampoco podía negarle los adornos más esenciales de la mente, a los que la sociedad concedía un valor aún mayor. Todos los hijos tenían que ir a la escuela —¡pero no para estudiar! Iban para divertirse y holgazanear, “una generación mimada y engreída, empeñada en saber todas las respuestas de la noche a la mañana”, impaciente de cualquier trabajo o disciplina, sin reverencia por nada salvo por el éxito. La retórica, por supuesto, era todo lo que se estudiaba: “Los padres no quieren que sus hijos estudien del modo difícil”, se queja Petronio, “sino que insisten en que la eloquentia es lo más importante del mundo y los exponen a ella desde la infancia.”
“No nos interesa formar expertos”, anunciaba el pedagogo más exitoso de su época, “todo lo que pretendemos dar al estudiante es el trasfondo suficiente para que pueda seguir a los autores.” Ese trasfondo era el skopos o prothesis, es decir, la “idea principal” de cada materia, el esqueleto endeble al que la retórica podía añadir la cantidad deseada de carne. Este fue el desarrollo último en la educación retórica, la etapa final, neoplatónica, que con el tiempo redujo todo pensamiento a la impotencia.
En su discusión con Sócrates, Gorgias confirmó repetidamente la definición de un rétor como alguien que se dirige a un ochlos —la “multitud” es el público al que normalmente apela en interés de sus clientes. En consecuencia, los valores de la retórica son cuantitativos: ¿cuánto? y ¿cuántos? son las preguntas que siempre plantea. La gloria, como la riqueza, es una función exclusiva del tamaño: cuanto mayor sea la multitud que aclama, mayor la gloria y el éxito del aclamado. No hay excepción a esta regla, por más protestas fastidiosas e hipócritas de aquellos rétores eruditos que fingían despreciar a la muchedumbre.
La retórica, según Agustín, es el arte que, animado por la necesidad más que por la “pureza”, derrama sobre el pueblo desde su seno desbordante (el equivalente romano de los bolsillos) una abundancia de delicias, conduciéndolo así a plegarse a sus intereses. Puedes obtener de la gente lo que quieras con tal de darles lo que ellos quieren —sin cuestionar y sin dudar. El rétor, dice Filón, es esclavo de mil amos; el público es una ramera, y él es su criado y su perrito faldero. “¿Qué quieren que haga?”, clama Dión Crisóstomo al pueblo de su ciudad natal; “¡lo haré!”
En opinión de Cicerón, Rutilio era el orador perfecto en antecedentes, formación y dotes naturales, y sin embargo fue un fracaso evidente por un defecto fatal: “No podía acomodarse lo suficiente al gusto popular.” Nadie que entre en este oficio tiene derecho a ser quisquilloso: necesse est aut imiteris aut oderis —a menos que estés dispuesto a llegar hasta el extremo para agradar a la multitud, más vale que lo evites por completo. Cuando un padre preocupado preguntó a Antístenes dónde debía educar a su hijo, el filósofo respondió: “Si esperas que pase sus días entre los dioses, hazlo filósofo; pero si espera vivir entre los hombres, hazlo rétor.”
El orador debe rebajarse para conquistar, y una rápida y aterradora reprimenda lo espera si no se rebaja lo suficiente. A pesar de toda su adulación, Dión fue desterrado por ser insociable, Libanio tuvo que defenderse de la misma terrible acusación, y Apuleyo fue investigado una y otra vez porque se sospechaba que era un introvertido. “Ve con calma con la filosofía”, aconseja Cicerón, “no hables por encima de la gente —no les gustan los oradores que los hacen sentir estúpidos; es mejor guardar los libros en casa para el ocio privado.” Podría haber citado el caso de Hermodoro, quien fue desterrado de la ilustre ciudad de Éfeso porque tenía la culpa de sobresalir en algo: “Si tiene que sobresalir”, dijeron, “que vaya a sobresalir en otro lugar.” La propia opinión de Cicerón es que “un orador resulta más agradable y convincente de escuchar” cuando no se entrega a un montón de cosas demasiado elevadas. “Todo debe acomodarse al juicio común y a la inteligencia popular”, pues el rétor vende a todo el mundo.
Descubrir exactamente qué quería la gente era la parte más difícil del trabajo del rétor y el secreto de su éxito; era el canvass o encuesta, el cuidadoso juego de prueba y error de la empeiria: “escoger precisamente aquellas cosas que más agradan a los oyentes, y no solo deleitarlos, sino entretenerlos sin llegar jamás a cansarlos.” Una vez logrado eso, lo demás era fácil: simplemente “rascar y hacer cosquillas en los oídos de quienes quieren ser cosquilleados”, cuidando de no hablarles nunca con dureza.
La avalancha de vulgarización, una vez iniciada, no pudo detenerse. Los hombres buenos eran intimidados y desterrados de las ciudades por turbas que siempre podían contar con oradores que jamás los contradijeran, reservando la sociedad sus más ricas recompensas para quienes pudieran justificar, condonar y confirmar sus vicios. Incluso un emperador enérgico que intentara frenar la corriente podía arruinar su causa si se negaba a participar en el espectáculo de las ciudades, e incluso arriesgar su vida si se atrevía a responderles. El obispo orador que intentaba introducir una palabra elegante o una idea nueva en su sermón podía encontrarse con una congregación airada que le gritaba en contra, o incluso con un motín. Solo había una cosa que hacer, como observó Agustín: no luchar contra la corriente —seguirla: vae tibi, flumen moris humani! Quis resistet tibi? (¡Ay de ti, corriente de la costumbre humana! ¿Quién podrá resistirte?).
“Pese a toda su intelectualidad”, escribe McGiffert sobre el santo, “era instintivamente un conformista y nunca podía ser del todo feliz a menos que la mayoría estuviera de acuerdo con él.” “Lo que la sociedad en conjunto cree”, anuncia Agustín, “eso también creemos nosotros, y sin la menor duda, aunque no haya la más mínima evidencia de que sea verdad.” Se habría quedado tan perplejo como Pólo, el ardiente defensor de la retórica, cuando Sócrates le dijo que, aunque reuniera a todos los hombres importantes del mundo para apoyar su causa, “yo solo quedo aparte y no puedo estar de acuerdo, pues no me convences; solo produces muchos falsos testigos contra mí, con la esperanza de privarme de mi herencia, que es la verdad.”
Ese es el polo opuesto al evangelio retórico, según el cual la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, es simplemente la diferencia entre veinte y cincuenta decibelios de aplauso.
Para el orador pagano tanto como para el cristiano no había espectáculo más emocionante, ni autoridad más imponente, que la de la multitud reunida en el teatro. El recurso favorito del gran rétor era la peroración extática en la que se representaba a toda la raza humana como una congregación magnífica, que alababa, condenaba, suplicaba o aclamaba en una sola voz atronadora. El orador se identificaba por completo con sus oyentes: ningún orador puede ser elocuente sin una audiencia, insiste Cicerón. In quo et me (“Me incluyo yo también”) podría tomarse como el lema de Agustín y el secreto de su éxito. Recomienda abiertamente un estilo bajo, vulgar y divertido como la adquisición más valiosa para el orador cristiano, y practica de todo corazón lo que predica en sus sermones de mal gusto, artificiosos, profusos e inmensamente populares.
Pero la retórica hizo más que inclinarse ante la tormenta: trabajó arduamente para crearla e intensificarla, comenzando con los primeros oradores políticos que “corrompieron sistemáticamente” al pueblo para obtener sus votos. En los primeros tiempos, según Cicerón, era el buen sentido del público lo que actuaba como freno para los oradores: semper oratorum eloquentiae moderatrix fuit auditorum prudentia; y una de las primeras reacciones frente a los rétores profesionales en Roma fue expulsarlos de la ciudad. Esa “prudencia de los oyentes” tuvo que ser quebrantada, y lo fue: cuando Galba intentó apelar a la “inflexibilidad primitiva y excesiva severidad” de los romanos, solo dañó su causa, dice Tácito, “pues ya no podemos soportar el exceso de estas virtudes en la actualidad.”
Lo mismo sucedió entre los griegos, donde la primera reacción a las técnicas sofísticas fue de conmoción y alarma, y solo una campaña intensiva de desprestigio de los valores establecidos, de confusión de las conclusiones de sentido común, y de un vasto despliegue de encanto, ingenio y sinceridad artificial logró derribar la resistencia general de las masas. Pero una vez quebrada, los habladores, “los yugos del imperio”, como los llama Amiano, tuvieron el campo completamente libre. Era el mundo urbano de la Antigüedad tardía, un mundo de jazz, duro, inquieto y superficial, afectado de crónica theatromania y eternamente agitado al son de las últimas modas.
En todas partes había una insistencia en lo popular, lo fácil y lo común, en esta civilización de “cinco y diez” que atendía especialmente a los gustos de las mujeres. Esta preferencia indulgente por lo barato y vulgar no reflejaba en absoluto una verdadera humanidad o humildad, porque la bajeza de gustos y de moral estaba acompañada, como muchos rétores sobreintelectualizados aprendieron para su desgracia, de una feroz arrogancia en la insistencia sobre la uniformidad estereotipada y de una rápida sospecha hacia cualquier indicio de independencia o individualidad. Era la época de la gran multitud urbana, la multitud mediterránea de clima cálido, al aire libre, sana, excitable, supersticiosa, sudorosa y agolpada en los juegos y espectáculos. Esa multitud adoraba a sus luchadores, a sus actores y a sus oradores.
Alentada por el Estado para evitar el pensamiento serio, la multitud, bajo la dirección de los expertos, no se volvió revolucionaria ni radical, sino obstinadamente conservadora, aficionada a las riñas, pero sentimental en exceso; con el tiempo incluso aprendió a cambiar las lágrimas y risas espontáneas por la delicadeza y corrección de los aplausos organizados y dirigidos.
El hambre insaciable del pueblo por el entretenimiento se correspondía con “una pasión desenfrenada por la palabra hablada”. No había nada por lo que no estuvieran dispuestos a pagar cuando se trataba de suaviloquentia, “elocuencia agradable”, el producto estrella de la Segunda Sofística que se impuso y perduró. Los expertos sabían exactamente qué se vendía y qué no; lo tenían todo al alcance de la mano: fórmulas capaces de provocar una reacción tan rápida y predecible como un reflejo. Incluso aquellos que sabían cómo se hacía no podían escapar de “la soga de la suaviloquentia”. El público en general no tenía oportunidad —los rétores simplemente lo embriagaban, dice Luciano, y luego se ponían a trabajar con él; la carne y la sangre no pueden resistir el impacto de un asalto retórico probado y repetido, del mismo modo que no pueden contemplar con calma la cabeza de la Gorgona— uno queda paralizado antes de saber lo que lo golpeó. Un rétor debidamente entrenado puede convertir a su audiencia en arcilla en sus manos, autómatas indefensos sin mente ni voluntad propia.
La retórica no pedía disculpas por golpear bajo la cintura. Antes de que un orador pueda suscitar una emoción en otras personas, explicaba el maestro, debe sentirla primero en sí mismo, y “la naturaleza de la oratoria es tal que conmueve más al orador que a cualquiera de sus oyentes.” ¿Quién, entonces, podría ser más sincero que el orador? ¿Quién se atrevería a decir que sus lágrimas no son reales? Su profesión exige que produzca lágrimas auténticas. ¿Es la retórica artificial?, preguntan, pero ¿qué podría ser más artificial que la poesía, la prosa o la composición dramática? Si los actores pueden fingir e imaginar sin escandalizar a la gente, ¿por qué no los rétores? ¿Acaso los filósofos no toman cualquier lado de una cuestión con fines de discusión? —¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros?
La respuesta, por supuesto, es que, de todos estos practicantes, solo el orador insiste en que no está haciendo lo que en realidad está haciendo: actuar. Como coronación de su ética, los rétores convirtieron hábilmente el lugar común de que un buen orador debe ser un buen hombre en el corolario de que la habilidad retórica es prueba de un carácter noble.
El efecto de este tipo de cosas sobre el pensamiento serio y el aprendizaje puede imaginarse, pero no es necesario: toda la historia del Imperio está ahí para ilustrarlo y confirmar en cada detalle todos los cargos que Platón, con visión infalible, había presentado contra la retórica desde el principio. Hipias, Gorgias, Polo, Pródico y los demás grandes sofistas “alcanzaron maravillosas reputaciones”, recuerda Dión Crisóstomo, “y adquirieron gran riqueza en actividades públicas de parte de ciudades, dinastas, reyes e individuos privados… Hablaron mucho, pero carecían tristemente de inteligencia”, y confundieron los asuntos y destruyeron la filosofía. Les convenía hacerlo, pues confesaban que la ignorancia pública era su mayor aliada y que, cuanto menos supiera una audiencia sobre un tema, con mayor convicción podía manejarlo un orador.
Nadie podría adivinar, dice Cicerón con admiración, que su amigo Antonio no sabía griego: solo por su arte retórico podía dar la impresión de saberlo más perfectamente que cualquier auténtico helenista. ¿No es acaso preferible el conocimiento de un arte así al penoso desenterrar de cosas más difíciles y menos gratificantes?
Con la introducción de la Segunda Sofística, las artes y las ciencias de Occidente entraron en un período de decadencia del cual nunca habrían de recuperarse. Al mismo tiempo, la escuela de retórica emprendió una carrera de expansión y esplendor jamás soñados. A medida que la civilización descendía en la escala, la escuela ascendía cada vez más, hasta que una alcanzó su cúspide de gloria y autoridad perdurable en el mismo momento en que la otra, en el siglo V, llegaba a su nadir final y permanente. La causa de este fenómeno, como ha señalado Cauer, fue la saturación de la mente occidental: llegó un día en que el depósito cultural del pasado se volvió demasiado grande para que cualquier mente pudiera absorberlo, mientras que, frente a lo que ya se había hecho, toda creación futura perdía ánimo.
A partir de entonces, aprender “a la manera difícil” se había vuelto demasiado difícil, y el espíritu creador ya no tenía nada que crear. La única respuesta fue la retórica, el maravilloso arte por el cual una persona común podía dominar todo el conocimiento “mientras dormía” y producir nuevas y originales creaciones simplemente reorganizando los bloques de construcción retóricos ya conocidos en cualquier patrón deseado. Lo mismo que asfixiaba el aprendizaje era oxígeno puro para las escuelas de retórica. Qué fácilmente se adueñaron de todas las funciones de la erudición se puede ver en el caso del inmortal Hermógenes. Como niño prodigio (era la época de los praecoces pueruli, “niños precozmente dotados”), había hecho exhibiciones de su habilidad retórica ante el emperador a los quince años; su retórica grandilocuente y pretenciosa convenció al mundo de que era su mayor pensador, y sus escritos sobre todos los temas se convirtieron en manuales obligatorios para generaciones.
Sin embargo, su contribución real al conocimiento es exactamente nula: no tiene nada que decir. Así como el cerebro que siente por todo el cuerpo es incapaz de sentir por sí mismo o de percibir lo que le sucede, así también la escuela antigua parece absolutamente incapaz de juzgar su propia ineptitud. Las producciones reales de los más ilustres profesores del mundo durante siglos son increíblemente insensatas; al leerlas sentimos vergüenza por los autores, aunque ellos, al perpetrar esos horrores pueriles, se mostraban jubilosamente exhibicionistas de sus peores rasgos, totalmente inconscientes del espectáculo escandaloso que ofrecían. La retórica, como Mefistófeles, les dio éxito, pero a cambio les quitó el cerebro.
Para el siglo V, el aprendizaje y las artes de Occidente presentaban un espectáculo horrendo. Así como la retórica había quebrado la espalda de la filosofía mediante un sabotaje sistemático y su absorción, así también, una por una, había ocupado todas las áreas en las que podían ganarse dinero y fama. Una vez más fue Platón quien señaló que era de su naturaleza hacerlo. Otros ya han contado la historia en la que no necesitamos detenernos aquí: la poesía completamente desprovista de vida, necia y permanentemente obsesionada con aquellos artificios abortivos y fantásticos tan admirados en las escuelas: ritmos computísticos, acrósticos, centones, poesía figurada, verso neotérico y demás; los escritos científicos reducidos a meras exhibiciones de formas convencionales de expresión y de oscuridad estudiada; la historia y la erudición confinadas a traducciones, comentarios, summas y epítomes; en todas partes, el extraño afán monótono y repetitivo de ser deslumbrantemente diferente e impecablemente respetable al mismo tiempo, de amontonar un rutinario Pelión sobre un convencional Osa en intentos violentos y acumulativos de lograr lo novedoso y lo sensacional.
No es ninguna paradoja que los excesos más llamativos de la retórica nos resulten familiares. El oficio del retórico es causar una impresión irresistible de inmediato en grandes multitudes: su mensaje debe ser comprendido y su persuasión lograda en la primera audición —la deliberación fría y la recopilación de hechos serían fatales para su profesión. No le queda más remedio que “echarlo todo encima”: copia es la palabra favorita de Cicerón. Con la saciedad llega el tedio —y la saciedad debe evitarse a toda costa.
El cristianismo dio a la retórica un nuevo respiro, según Agustín, al proporcionar al orador, tan presionado, una materia grandis en la que la exageración es imposible; desde entonces el orador puede derramar Niágaras de superlativos y aun así no empezar a hacer justicia a un arsenal de absolutos. Además, aportaba un nuevo condimento a los apetitos hastiados y, al mismo tiempo, no exigía nada nuevo ni al orador ni al oyente, porque el tema central era Dios, el tema más familiar para el mayor número de personas: en consecuencia, nunca hacía falta decir a los oyentes nada que no supieran ya.
La materia, la forma y el vocabulario del sermón cristiano fueron tomados íntegramente del panegírico. Se logró una enorme economía de esfuerzo mental al insistir en estereotipos rígidos dentro de las técnicas del rétor. Cuando la retórica se hizo cristiana, según Norden, se despidió definitivamente de las ideas y se ocupó en lo sucesivo “solo de las formas en las que la idea había sido revestida en el mundo helenístico.” Agustín comparaba las palabras de los oradores paganos con preciosos vasos ornamentales que él valoraba muchísimo —“solo el vino del error que contienen me desagrada.” La vieja retórica le interesaba únicamente como un recipiente vacío, carente de contenido; como tal, la atesoraba por encima de todo.
Desde el siglo II en adelante, la característica principal de toda rama de la ciencia y el arte fue “la incapacidad de crear nuevas composiciones.” El estereotipo había abolido la necesidad de ello: “las cosas que los malos poetas aman instintivamente fabricar” son la herencia permanente de la retórica en la literatura. En su lugar, por todas partes encontramos la manía por coleccionar, catalogar, por la trivialidad del concurso inútil, el “créalo o no” irrelevante, las etiquetas literarias e históricas que no llevan a ninguna parte, la pasión por limitarse a enunciar información. Curiosamente, el verdadero aprendizaje fue ignorado, incluso como medio de causar impresión, y Amiano puede informar que en los días de mayor esplendor de las escuelas, las bibliotecas estaban cerradas como tumbas.
En la educación retórica auspiciada por Agustín, Marrou percibe “un eco, una influencia del debilitamiento general de los estudios, de ese abatimiento del nivel general de la civilización que, ya en torno a Agustín, anuncia los tiempos bárbaros.” Y, sin embargo, los propios rétores seguían protestando contra la escandalosa artificialidad e insinceridad de su arte… ¡en los términos más artificiales y retóricos!
Hace algunos años se puso de moda en los círculos informados atribuir la aparición de la mentalidad medieval a un proceso de orientalización. Ahora bien, aunque es cierto que lo típicamente retórico es también lo típicamente oriental, y que la retórica que conquistó al mundo occidental fue “la cosa que vino de Asia”, lo que sucedió no fue tanto una presión extranjera como el agotamiento de las instituciones hasta llegar a un nivel muerto, al que Oriente había descendido muchos siglos antes y al que se había adaptado perfectamente. Con el triunfo de la retórica, Occidente se une a la fraternidad de las civilizaciones caídas que comparten una vida común —si no siempre afín— y un mismo estado de ánimo. El Oriente no se impuso sobre Occidente, sino que simplemente ocupó un vacío.
Al volvernos hacia Oriente encontramos que la retórica ya había cumplido su obra y agotado su curso en edades pasadas, y por eso gobierna con dominio uniforme e indiscutido de eón en eón. Todo lo que nos llega de la Época de las Pirámides en Egipto es una literatura débil y moralizante que ha sobrevivido únicamente porque fue perpetuada y copiada en las escuelas. Los papiros del Reino Antiguo ya muestran la fatal pasión retórica por decir lo mismo de tantas formas diferentes como sea posible, y para la Dinastía X todo esfuerzo de creación parece haber cesado, consistiendo los escritos de la época únicamente en interminables citas eruditas de escritos anteriores.
Las típicas admoniciones egipcias, la literatura seboyet, las lamentaciones y las cartas son simplemente ejercicios escolares que sirven como modelos de forma. Siempre es el sesh, el hombre entrenado en palabras, quien marca el tono; es él “a quien su discurso complace a los demás”, “quien se salva de la boca de los vulgares y es alabado en la boca de los importantes”; es él “quien nunca pasará hambre”, quien prosperará en la corte, quien tiene asegurada una carrera fácil e importante porque sabe hablar agradablemente y escribir según el manual. La insinceridad y la autocomplacencia marcan el flujo suave, copioso y trillado de frases —“glatter Phrasenschwulst” (puro fárrago pomposo), lo llama Kees— que significaba éxito en la vida pública y privada. “El estilo pronto sobrevivió a su frescura inicial, y dio paso a una artificialidad y pomposidad que sumergieron el contenido.” El famoso Campesino elocuente pertenece de lleno a nuestra propia Edad Media con sus agotadoras analogías y su cansada exhibición de imágenes retóricas. Desde el Reino Medio en adelante, según Gardiner, “un estilo florido y metafórico” fue perpetuado a medida que los “relatos y tratados semididácticos… eran copiados y recopiados en las escuelas.” Finalmente, con el período ramésida llegamos al estado de ánimo comúnmente descrito como “típicamente oriental”, en el que el contenido desaparece y solo queda el adorno, “el exótico florecimiento de la retórica”, mientras la moderación y la razón son arrojadas al viento. El siguiente paso es Alejandría, donde la tradición continúa sin interrupción y donde Dión Crisóstomo halló a la ciudad entregada en cuerpo y alma a los rétores.
Lo mismo sucede con los babilonios. El estudiante que aprendía las reglas se convertía en un funcionario importante, y entre sus compañeros “brillaba como el día”. De principio a fin la escuela era suprema, con el resultado de que “no parece haberse hecho ningún aporte importante en casi dos milenios” a ninguna rama del conocimiento. “El período de casi 3.000 años a través del cual nos conducen los monumentos”, escribe Weber, “muestra en lo esencial un cuadro invariable de la vida intelectual.” Las vastas pilas de tablillas no rinden más que una interminable repetición mecánica de las mismas historias y figuras comunes; buscamos en vano algún signo de evolución en este género de cosas, nos informan los expertos: de siglo en siglo el juego precioso continúa —un poema sobre los 360 usos de la palma, un debate entre el verano y el invierno, un siervo y un amo, la palmera y el tamarisco, entre dos ciudades rivales, una incesante preocupación por meras palabras, con arcaísmos extraños y estudiados, la reelaboración increíblemente industriosa pero descuidada e inexacta de los mismos materiales, sin una pizca de originalidad ni de remordimiento. Los trabajos de la mente babilónica, como los describe el profesor Meissner, difícilmente pueden distinguirse de los de nuestra propia Edad Media, tal como los describe el profesor Raby; llevan la misma impronta familiar, la huella indeleble de la retórica.
La literatura de los árabes presenta el mismo cuadro alarmante. El magischer Geist de Spengler no es más que esclavo de la retórica. Desde el principio “unos pocos manuales mediocres dominaron completamente las escuelas durante siglos”, y las escuelas dominaban todo lo demás con su máxima de que hablar correctamente es más importante que pensar correctamente. Un panegírico trillado al profeta, en el que se mostraban cincuenta y una figuras retóricas, convirtió a al-Hilli en el hombre más grande de Bagdad, exactamente del mismo modo en que un panegírico semejante al emperador había hecho de Sidonio el hombre más grande de Roma seis siglos antes.
Para el siglo XI, las escuelas habían llevado la vida intelectual del islam a un completo estancamiento; los ʿulamāʾ no podían pensar en otra cosa que en “reordenar y reorganizar continuamente los materiales a mano en sistemas nuevos e insignificantes.” Herederos de la tradición sofística a través de Edesa y Alejandría, los árabes siguieron el camino inevitable de la escuela retórica y, para el siglo XIII, habían llegado a un terreno familiar: las matemáticas confinadas (como lo habría querido Séneca) al cálculo de herencias, la astronomía al cómputo de compromisos comerciales y religiosos, la medicina al estudio de la astrología, y la filosofía y la teología a comentarios minuciosos e inútiles.
Los mejores eruditos, totalmente carentes de ideas, pasaban sus días como los antiguos sofistas, viajando de universidad en universidad y de mezquita en mezquita para exhibir públicamente su ingenio y elocuencia, o asistiendo a congresos y redactando afanosamente sus informes. Como en las escuelas retóricas en general, la más minuciosa división de cabellos iba de la mano con la fantasía más salvaje e indisciplinada, pero siempre el primer premio era para las Flores de la elocuencia. El juicio estético de las escuelas “nunca presta atención a una composición en su conjunto, sino que busca la belleza poética únicamente y siempre en el verso aislado.”
La historia de Kalila y Dimna, la obra en prosa árabe más antigua y hasta el día de hoy el texto escolar más popular en Oriente, es simplemente una secuela de las Vitae Sophistarum, relatando las carreras de dos astutos rétores que viajaban de corte en corte como maestros de virtud política y tutores de príncipes; gran parte del texto está ocupado con sus discursos típicamente sofísticos y profundamente retóricos sobre cómo tener éxito en el mundo. Su lema es li-kulli kalamatin jawaban, “para cada pregunta hay una respuesta”, la máxima, ilustrada en tantos relatos orientales, de que una lengua pronta equivale a cualquier salida en una emergencia.
Pero si Hajji Baba es una fiel reencarnación del astuto sofista, su tipo es mucho más antiguo que Gorgias o incluso que el astuto Odiseo: es la descendencia nominal de civilizaciones en colapso. No existe afinidad geográfica entre este tipo de fenómeno y el suelo de Oriente. La mentalidad de la Antigüedad tardía no era ni característicamente oriental ni occidental, sino simplemente servil, producto de un mundo sin fundamentos morales.
A medida que la civilización occidental se extinguía, comenzó a parecerse cada vez más a otras civilizaciones ya apagadas—exactamente como los eruditos del siglo V d. C. visitaban Atenas para disfrutar de su prestigio y esplendor, del mismo modo que en el siglo V a. C. se había visitado Tebas del Nilo—y ese parecido facilitaba naturalmente toda clase de préstamos e intercambios. Por diferentes que hayan sido las estructuras originales, un montón de cenizas se parece mucho a otro. El aspecto más alarmante de tales escombros es su indestructibilidad: no queda nada que destruir, y así la tradición retórica resulta tan duradera como uniforme. Cuando todas las artes y ciencias han llegado al Mar Muerto de la Retórica, simplemente permanecen allí para siempre.
La muy debatida “elocuencia natural” de los beduinos plantea la cuestión de hasta qué punto el estilo grandilocuente, retórico y artificial de varias naciones “bárbaras” (por ejemplo, la kenning nórdica) es resultado del contacto con la civilización grecorromana decadente y hasta qué punto la propia retórica es “naturalmente bárbara”. Sea cual fuere la respuesta, no cabe duda de que los bárbaros reconocieron en la retórica de las escuelas un idioma muy cercano a sus propias mentes y corazones. Los defectos de los malos rétores, se señalaba con frecuencia, son notoriamente los mismos que los de los rétores bárbaros.
Si los bárbaros eran los más fácilmente impresionados por la retórica, también lo eran las mujeres, los niños y los esclavos. En Oriente y Occidente fue la escuela —la escuela retórica de la Antigüedad tardía— la que ganó a los bárbaros para otra cultura. No importaba qué religión defendieran apasionadamente —pagana, católica, arriana, musulmana—, los reyes de las tribus, como un solo hombre, se arrodillaban en común devoción por el saber de las escuelas y se ponían a componer epigramas y escribir epístolas vacías con la ilusa convicción de que eso era la civilización. Si los vicios de la oratoria bárbara no fueron adquiridos directamente de los maestros de escuela, ciertamente fueron confirmados y perpetuados por ellos.
Simplificar, abreviar y condimentar —los secretos profesionales del éxito del antiguo rétor como del periodista moderno— tienen límites absolutos, y cuando estos se alcanzan, el proceso retórico ha cumplido su trabajo. El producto final es algo que en otro tiempo se creyó típicamente oriental: el teatro de sombras del cómic. En la típica novela oriental, el esfuerzo de la lectura es sustituido por el trabajo del narrador gráfico, cuyo equivalente estadounidense es el dibujante capaz, como su colega oriental, de producir en masa ilustraciones sorprendentemente vívidas a gran velocidad. La habilidad de ambos artesanos se explica fácilmente por el hecho de que no hacen más que repetir las mismas imágenes una y otra vez.
El relato se desarrolla en breves episodios repetitivos, todos extrañamente semejantes y todos abundantemente condimentados con sexo y sangre. Desfila ante nosotros una procesión caprichosa y sin sentido de imágenes extravagantes, exageradas hasta la locura y, sin embargo, trilladas hasta el tedio. En la vieja y conocida recitación de peligros por tierra, mar y aire encontramos una y otra vez a los mismos monstruos increíbles, a los mismos hombres de fuerza sobrehumana y mujeres de siniestra belleza, y, en particular, somos obsequiados con las mismas declamaciones rutinarias sobre la crueldad de la vida en general y de la situación presente en particular, con especial atención a las tribulaciones de los amantes separados.
La mente es suplantada por la magia, el mundo se convierte en un ensueño sin censura lleno de maravillosas transformaciones y aventuras melodramáticas. La retórica que fomentó este tipo de pensamiento termina como “una maraña salvaje de palabras que pretende alcanzar vivacidad dramática y solo logra revelar la nulidad mental de su orador.” El mundo, al pasar de la Antigüedad a la Edad Media, “sufría en realidad de una especie de degeneración grasa del intelecto,” expresada en nada tan claramente como en “el torrente y el desbordamiento viscoso” de su retórica.
Señalar los peligros y defectos de la retórica no cambia los hábitos de los rétores. El joven Hipócrates, al inicio del Protágoras, se sonroja cuando admite ante Sócrates que está dedicándose a la retórica… pero eso no altera sus planes. Al igual que las pasiones y apetitos de los que se alimenta, la retórica es una de las grandes constantes de la historia humana. Y porque es una constante, nada puede decirnos mejor la dirección en la que avanza una civilización ni qué tan lejos ha llegado en ese camino. Como el residuo de ciertas sustancias radiactivas, la retórica, dejando una marca inconfundible en todo lo que toca, puede aún demostrar ser la guía más segura para comprender la historia de nuestro propio tiempo.
Cómo tener un campus tranquilo, al estilo antiguo
Anuncio especial: ¿Por qué no hay notas? Porque este artículo es simplemente un resumen de lo ya expuesto anteriormente, incluyendo varias citas descaradamente tomadas de los esfuerzos previos del autor. Las diversas fuentes clásicas utilizadas ya han sido expuestas al público. El texto fue preparado con poca anticipación para ayudar a celebrar en la Universidad de BYU la aparición de un auténtico Réthor—griego, político, ostentoso y no demasiado escrupuloso. La recepción entusiasta del señor Agnew por parte del cuerpo estudiantil fue una conmovedora demostración de la vitalidad intemporal del arte retórico.
H. N., 1991
Con el colapso de la antigua realeza sagrada en todo el Mediterráneo a mediados del primer milenio a. C., la gente se hacía por todas partes la pregunta que desde entonces quedó como la gran cuestión del mundo civilizado: “¿Quién manda aquí?”. Como respuesta, una raza de hombres ambiciosos y a menudo capaces, los tiranos, se impusieron en nombre de la ley y el orden; la debilidad fatal de su posición era que su autoridad, al no descansar ni en el nacimiento ni en la elección, podía ser legítimamente desafiada en cualquier momento por cualquiera que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Así que el mundo gritó himnos de gratitud y alegría cuando, tras los tiranos, apareció otro tipo muy distinto de fuerza: una santa banda de profetas, una generación de sabios errantes, los Sophoi, mejor representados por los inmortales Siete Sabios. Estos hombres de intelecto inigualable y sublime compasión, después de corregir los desórdenes políticos y morales de sus propias sociedades, vagaban por el mundo libres de pasiones y apegos terrenales, buscando únicamente la sabiduría y compartiendo generosamente su vasto conocimiento y percepción con las comunidades angustiadas y desorganizadas de todo el mundo antiguo. Se creía que fue su actividad desinteresada la que puso de pie al mundo griego después de la Edad Oscura.
Los jóvenes, fascinados por las poderosas mentes y la independencia casi divina de estos grandes maestros, los seguían de ciudad en ciudad en multitudes, rogando ser sus discípulos y disputando el privilegio de servirles y de poner sus fortunas (que a menudo eran considerables) a su disposición. Grandes ciudades y poderosos potentados estaban dispuestos a ofrecer cualquier cosa por las ministraciones sanadoras que los Sophoi otorgaban gratuitamente a todos. Era una lástima ver un producto tan altamente comercializable ofrecido por nada, y no pasó mucho tiempo antes de que apareciera un nuevo tipo de sabios: los sofistas, es decir, los falsos sabios. Estos imitaron diligentemente cada detalle de vestimenta, modales y lenguaje que había hecho entrañables a los verdaderos Sabios ante toda la humanidad, y con ese anzuelo también reunieron discípulos en sus muy publicitados viajes. Pronto pudieron establecerse y fundar costosas y fabulosamente rentables escuelas en las grandes ciudades.
La educación especial en la que estas escuelas sobresalían llevaba el nombre de retórica, definida y anunciada audaz y descaradamente como el arte de dar a la gente exactamente lo que quiere para obtener exactamente lo que uno desea de ellos. Para disimular su sórdido comercialismo, los sofistas siempre insistían en que eran francos, inquisitivos e implacables cruzados de la Mente Emancipada, y fue la peligrosa misión de Sócrates exponer la falsedad de esa pretensión. Él acusaba a la hermandad de entrenar a sus alumnos “para que parecieran, a los ojos de los ignorantes, saber más que quienes realmente saben”; a lo que ellos respondían que no veían nada malo en eso, ya que la experiencia demostraba que tales técnicas de venta ingeniosas siempre daban resultado. “¿Pero qué es eso —protestaba Sócrates— sino una simple destreza y una rutina—trabajo mecánico… Yo lo llamo vil, como a todas las cosas feas?”.
Sócrates también previó y profetizó que cualquier sistema de educación seria y honesta sería expulsado del mercado en poco tiempo por un sistema competidor que ofreciera a los estudiantes diversión y juegos en la escuela y luego altos cargos administrativos y grandes salarios. Porque, por supuesto, los sofistas, como aspirantes a sucesores de los Sophoi, se especializaban en preparar a los jóvenes para importantes cargos públicos y fortunas privadas: la retórica era la manipulación de las personas, especialmente de las masas, y sus profesores prometían riqueza, fama y poder a quienes tomaran sus cursos. De ello se puede ver claramente que Sócrates era un alborotador que tendría que ser eliminado. Y eliminado fue, precisamente por esa misma clase de profesores que, desde entonces, lo proclamaron su santo patrono.
También quedaron fuera de competencia, tal como Sócrates predijo, todos los campos de estudio serio que pudieran distraer a los jóvenes del verdadero negocio de la vida: el negocio de hacer dinero. Esto se logró de manera elegante y eficaz mediante la creación de cursos alternativos en ciencia, filosofía, matemáticas y similares, los cuales, aunque pretendían ser lo auténtico, eran mucho más breves, fáciles y atractivos que los cursos antiguos, prometiendo exactamente los mismos resultados pero con la garantía (según decía el folleto) de que “¡puedes hacerlo todo acostado!”. Los maestros de retórica, habiendo expulsado así a todos los demás profesores, pronto comenzaron a emplear sus irresistibles armas con mortal eficacia los unos contra los otros. La escalada de competencia en simplificación, dulcificación y adorno llevó rápidamente a las escuelas a un estado de total vacuidad, que nunca deja de asombrar y horrorizar al estudiante de la retórica antigua. El fenómeno más sorprendente de todos fue la interminable sucesión, generación tras generación, de renombrados eruditos y alumnos que no tenían absolutamente nada que decir, pero que derivaban su vital alimento del mero hecho de estar asociados con una tradición e institución de aprendizaje.
Manteniéndose fuera de problemas
El siglo anterior a Cristo fue un tiempo de agitación social crónica y creciente que, para la época de César, se había vuelto casi insoportable: un mundo enloquecido. Cuando comenzó a parecer que Augusto César era el hombre capaz de poner fin a la acosmia mundial, toda la autoridad fue puesta en sus manos por una humanidad agradecida, y cada vez que él insinuaba modestamente dejar el peso de sus poderes absolutos y siempre crecientes, la gente simplemente entraba en pánico. Con hábil economía y férreo control del ejército, Augusto dio una sensación de seguridad al mundo entero; sus vastos proyectos de construcción estaban destinados a dar a su pueblo un entorno agradable, incluso magnífico; y al hacerse cargo de la supervisión y financiación de los clubes juveniles en toda Italia, la iuventus, logró controlar la expresión más peligrosa e irresponsable del malestar social general. Pero la piedra angular de su gran plan para preservar la paz y el orden fue la educación.
Cuando era joven, Augusto había sido enviado por su tío Julio César a estudiar con el gran Apolodoro en Apolonia. Apolodoro era un sofista típico, cuyos escritos probablemente hicieron más daño a la causa de la verdadera educación (al sustituir la lectura de los autores originales por su propio manual universitario obligatorio) que los de cualquier otro hombre. Ahora bien, el lema de los sofistas era que la educación es la solución a todos los males sociales, y Augusto creía firmemente lo que más tarde escribió el secretario de otro emperador: que solo la educación daba a Roma el derecho de gobernar el mundo. En consecuencia, no escatimó esfuerzos en buscar y alentar cualquier signo de talento en los jóvenes. Estaría de acuerdo con Plinio en que la educación de los pobres es responsabilidad del Princeps. Pericles había hecho de Atenas “la maestra de la Hélade” al reunir bajo su hospitalario techo a los más grandes pensadores en todos los campos; el círculo de los Escipiones en Roma había intentado algo similar. Augusto, siguiendo su ejemplo, atrajo a los profesores de Oriente a Roma con salarios fabulosos y total indulgencia hacia su vanidad: no solo les permitió plena libertad de expresión, sino que soportó pacientemente su insolencia desmedida.
Tras la muerte del tedioso y aplicado Higino, la presidencia de la gran academia palatina pasó a M. P. Marcelo, un exboxeador que le dijo al emperador: “Tú aportas al pueblo, pero nosotros aportamos la educación”, y salió impune. Lo mismo ocurrió con su sucesor, Palemón, un exesclavo que proclamó que la verdadera educación había comenzado con su nacimiento y perecería con su muerte; aunque dos emperadores sucesivos, Tiberio y Claudio, declararon que Palemón era totalmente indigno de enseñar a la juventud por su grosera y viciosa inmoralidad, su puesto nunca estuvo en peligro, porque había escrito un manual de reglas para el habla correcta. Timágenes llegó a Roma desde Alejandría como cocinero, consiguió trabajo como portador de litera, se dedicó a la retórica y terminó siendo un amigo cercano de Augusto, quien toleró su increíble insolencia con la esperanza de que hubiera verdadera inteligencia detrás. No la hubo. El egipcio Apión fue atraído a Roma desde la presidencia de la Universidad de Alejandría; Plinio lo llamó “el tambor de su propia fama”, y el mordaz Tiberio le dio el título de “el címbalo del universo” para describir su desfachatada y constante fanfarronería y autoexaltación. No produjo nada de valor.
El espacio no nos permite desplegar el largo catálogo de hombres que guiaron el pensamiento del mundo civilizado durante mil años. Baste con nombrar a Símaco, quizá el hombre más influyente en la erudición y el gobierno que el mundo romano haya visto jamás, de cuyos escritos más célebres el profesor Raby escribió: “El lector común… busca en vano algún destello de sensatez, alguna promesa de sentido”. ¿Qué testimonio más convincente podría haber que las carreras de tales hombres respecto a los milagrosos poderes de aquel sistema de Educación para el Éxito inaugurado por los antiguos sofistas? Con el tiempo, cada ciudad del imperio fue provista de maestros de escuela a expensas del gobierno: tres sofistas para una ciudad pequeña, cuatro sofistas y cuatro gramáticos para las ciudades con tribunales de condado (agorai dikon), y cinco rétores y cinco gramáticos para las ciudades principales. Desde Vespasiano en adelante, el gobierno imperial pagó los salarios de los maestros, incluyendo, bajo Severo Alejandro, al maestro elemental de cada aldea. Justiniano emitió su sanción pragmática “para que la juventud sea formada en estudios liberales en todo el dominio”.
El estudiante que se inscribía en cualquiera de estas escuelas entraba en un mundo de ficción. En efecto, schole y su equivalente latino ludus significan ambos “juego”: la escuela es un pequeño universo propio donde uno participa en actividades “liberales” que no están prescritas por las exigencias de la vida real. La idea de “educación para la vida”, señalaba Dión Crisóstomo, convertía en realidad el aula en una sala de juegos y hacía al estudiante particularmente inepto para la vida. Una de las funciones principales de la escuela era mantener a los jóvenes fuera de problemas canalizando sus energías hacia áreas de expresión tradicionales y aceptadas. El sistema fue originalmente diseñado para los jóvenes de la clase alta, criados por esclavos que los consentían excesivamente, y a quienes se les permitía tradicionalmente entregarse a motines políticos dirigidos y a depredaciones nocturnas contra las clases bajas y sus líderes. Eran mimados y envidiados por toda la sociedad, la cual prolongaba oficialmente la adulescentia y sus licencias hasta la edad de cuarenta años. “La naturaleza misma sugiere deseos a la juventud”, escribió Cicerón, “y si no dañan la vida de nadie más, lo que hagan es soportable y perdonable… solo un excéntrico negaría a la juventud sus amores con las cortesanas”. Filóstrato reprocha a los romanos su escrupulosa atención a los puertos y caminos mientras “ni vosotros ni vuestras leyes mostráis el menor interés por los niños de vuestras ciudades, ni por los jóvenes ni por las mujeres”. San Agustín confirma esto: si un muchacho estaba en la escuela, sus padres podían olvidarse de él; si no estaba en la escuela, a nadie le importaba.
Los clubes libertinos de Atenas y los escandalosos disturbios de Alcibíades y su grupo fueron resultado directo de las enseñanzas “emancipadas” y permisivas de los sofistas. Por supuesto, los profesores desaprobaban tal comportamiento, insistiendo especialmente en que un maestro nunca debía ser responsabilizado por lo que un alumno pudiera hacer; de hecho, tampoco debía ser responsabilizado por lo que él mismo pudiera hacer. Lactancio cuenta que el profesor más inmoral y codicioso que jamás conoció se especializaba precisamente en cursos sobre la virtud y la vida austera. ¿Y por qué no? “¿Qué bien hace”, escribió Juan Crisóstomo, el mayor maestro de su época, “pagar altos salarios a los maestros y levantar una multitud de expertos cuando las acciones de nuestra sociedad hablan mucho más fuerte que sus seguras y convencionales perogrulladas? Pues la disciplina de la mente está tan por encima de las meras conferencias sobre educación como el hacer lo está del decir”.
Las escuelas, diseñadas para agradar y atraer a los jóvenes, no intentaban limitar su diversión, sino únicamente canalizarla. Quintiliano, después de cierta vacilación, decidió que la corrupción de las costumbres, algo natural y esperado en las grandes escuelas, era después de todo un precio que valía la pena pagar por la estimulación, las asociaciones, la competencia y las oportunidades profesionales que ofrecían. En todas partes, como lo expresa Rohde, “gente de toda clase se inflamaba con el deseo de alcanzar el nuevo ‘éxito’”. Los padres empujaban a sus hijos hacia él: “Llenos de ambición por sus hijos”, escribió Petronio, “no quieren verlos estudiar de la manera difícil… y, por supuesto, todos están yendo a la escuela en tal número que ni siquiera se pueden contar”. Todos quieren empezar desde arriba, dice Plinio, “quieren saberlo todo de inmediato… y están perfectamente satisfechos consigo mismos tal como son”. ¿Deberían las instituciones que atienden a las mentes adolescentes, se preguntaba Quintiliano, ser las encargadas de marcar el tono de todo el mundo civilizado? Eso fue precisamente, decidió, lo que trajo consigo la grave decadencia intelectual de la época. Pero aun así, era precisamente porque los estudiantes no se dedicaban a un pensamiento serio que incluso sus acciones más desenfrenadas se miraban con indulgencia: los estudiantes de Cartago, informa San Agustín, “cometen toda clase de atropellos con perfecta insolencia e impunidad, cosas castigables por la ley, pero permitidas por la costumbre a los estudiantes”.
¿Qué clase de “protesta” podía esperarse de tales estudiantes? El idealismo de la juventud había sido encauzado y contenido desde el principio en los altisonantes y altruistas clichés de discursos estandarizados que se aprendían de memoria. La “Oración Vigésimo Quinta” de Lisias (su peor obra), era el modelo de las escuelas debido a su tratamiento estereotipado del tema prescrito: “Ningún hombre nace oligarca ni demócrata”. Los llamados Mártires Paganos de Alejandría fueron un grupo de profesores que chocaron con un emperador enloquecido no sobre derechos humanos, sino sobre prerrogativas profesionales, y así perdieron la cabeza. El verdadero idealismo es difícil de encontrar: hubo maestros de gran corazón y mente, como Díscolo, Eratóstenes, Marco Porcio Catón y Aecio, pero todos hallaron las puertas de las escuelas cerradas para ellos. Solo Eratóstenes resistió contra la malicia unida de la facultad de Alejandría.
En Egipto, donde las facciones estudiantiles lideradas por sacerdotes habían estado amotinándose por siglos incontables, los romanos astutamente pusieron la responsabilidad del orden social en manos del gimnasiarca, el maestro local, que era nombrado presidente del consejo municipal o de la asamblea de arcontes en la capital de su región. Pero los disturbios continuaron, con el gimnasiarca generalmente encabezando una de las facciones. “¡Ese es el hombre que provoca todos los problemas!”, gritaban los judíos de Alejandría cuando el maestro Hierax entraba al teatro. Al igual que el posterior qadi, el gimnasiarca buscaba promoverse a sí mismo y a veces alcanzaba vertiginosas alturas de poder.
Pero todos jugaban el mismo juego. Como Dión Crisóstomo les dijo a sus alumnos que dudaban en seguir el camino sofista: “¿Creéis que sois más sabios que Creso, el hombre más rico del mundo, que escuchaba a los sofistas?”. “¿Qué tiene de malo estudiar para hacerse rico?”, preguntaba el gran Isócrates, “¿acaso no practicamos la piedad, la justicia y las demás virtudes sino para promovernos a nosotros mismos?”. Si uno es sincero, explica, no hay falta moral, y cualquier rétor bien entrenado sabe cómo hacerse verdaderamente sincero. El estudiante, dice Cicerón con total franqueza, “debe referir todo a sus propios fines” y no dejar nunca de preguntar: quid mihi utilius —¿qué gano yo con esto? El programa orientado al “desnudo interés propio (que) reinaba en las escuelas retóricas” desde Isócrates (según Wm. Schmid) era todo lo que un muchacho ambicioso podía desear; todos lo aceptaban como patos al agua. “¿Qué canto es más dulce —pregunta Cicerón— que el del rétor?… ¿Qué es más pleno, más sutil, más intelectual, admirable, gratificante, satisfactorio?”.
Manus Manum Lavat
La disciplina no era severa porque el estudiante estaba en posición de chantajear al maestro, y ambos lo sabían. En Roma, según Agustín, era práctica común que los estudiantes evitaran pagarle al maestro cuando llegaba la fecha de los honorarios, conspirando juntos y trasladándose de repente en grupo a otro maestro. Esto significaba un desastre para el profesor, cuyo nombre, fama y fortuna dependían enteramente del número de alumnos que pudiera atraer. Por ello, los profesores llegaban a pagar a los estudiantes para que asistieran a sus lecciones (una inversión segura, ya que el Estado les pagaba según la cantidad de alumnos), y cada maestro en una gran universidad tenía que contar con su “coro” de seguidores entre los estudiantes: un grupo devoto que reclutaba más alumnos (a menudo por la fuerza), aplaudía histéricamente a su héroe al final de cada frase, abucheaba a los rivales y peleaba contra los coros contrarios en las calles, en los juegos y en los espectáculos.
Al principio los coros estaban formados por estudiantes de un mismo país —como los sirios en Atenas que apoyaban a Eunapio por ser sirio—, pero pronto la membresía se hizo general, ya que las bandas esperaban en los muelles para llevarse por la fuerza a los estudiantes recién llegados como novatos (los “zorros”), o enviaban exploradores a las ciudades provinciales para captar a los jóvenes que pensaban ir a estudiar a Atenas.
De principio a fin, el primer principio de la retórica —que el tamaño y el número lo son todo— dominó las escuelas. A cambio de su apoyo, los estudiantes quedaban exentos de toda disciplina. El profesor más famoso de todos, Libanio, contó cómo sus alumnos se reían, conversaban, bostezaban, cazaban moscas, miraban por la ventana, dormían, dibujaban y hacían cualquier cosa menos escuchar sus célebres lecciones, para luego salir del aula hacia los juegos, espectáculos, fiestas, burdeles, mercados… cualquier cosa excepto estudiar. ¿Por qué el maestro más influyente de su tiempo no intentaba corregir tal conducta? Porque la jactancia y gloria de su vida era tener más alumnos que nadie. Era enormemente vanidoso de su éxito como profesor, e ilustra bien cómo el pacto de corrupción mutua mantenía todo en marcha: a cambio de su completa permisividad, insistía en una sola cosa, que nadie lo criticara jamás. Gracias a su enorme séquito, sus superficiales cartas (de las cuales sobreviven 1600) gozaban de gran prestigio y su nombre ejercía irresistible autoridad: Libanio podía encumbrar o arruinar la carrera de cualquiera. Y debido a su influencia y fama, a todo estudiante le convenía decir que había estudiado con Libanio.
Entonces, ¿quién tenía en verdad el control? Una multitud de estudiantes hacía grande a un Libanio, un Jámblico o un Estilpón (que llegó a tener 30,000 alumnos), y las multitudes no tenían otra opción que seguir al gran hombre cuyo nombre por sí solo podía darles prestigio. Lo asombroso es que ninguno de los grandes profesores produjo jamás nada de valor: el juego era el más puro simulacro, y sin embargo continuó por siglos, ya que los gigantes de la educación lograban “mantener la apariencia de éxito mediante la alabanza y admiración mutuas”. Fue el complejo educación-gobierno el que lo sostuvo: los grandes profesores estaban todos relacionados entre sí, por nacimiento o matrimonio, con las familias imperiales; todos se conocían entre sí, y la escuela seguía siendo, tal como los sofistas la habían diseñado, la puerta de entrada a los cargos más altos en la vida pública. Los estudiantes sabían lo que buscaban y que solo la escuela podía dárselo. ¿Por qué iban a querer sacudir el barco?
El colapso de la civilización antigua estuvo marcado por la aparición, en palabras de Fr. Blass, de “despotismo, servilismo y erudición”. Nótese que la erudición no se hunde con el barco: lo torpedea. Años atrás escribimos que “lo mismo que asfixiaba el aprendizaje era oxígeno puro para las escuelas”; es decir, la obsesión con el trabajo burocrático, con clasificar, compilar, calificar y procesar se convirtió en la preocupación central de la erudición en la Edad Oscura. Por supuesto, siempre había abundante ruido erudito: lo único que mantenía a los profesores activos, escribió Epicarmo, era su incapacidad constitucional de callarse aunque no tuvieran nada que decir. (De hecho, Boeto de Tarso se convirtió en el hombre más rico del imperio garantizando enseñar a cualquiera a hablar de cualquier tema durante cualquier cantidad de tiempo). Pero aparte de eso, el manantial de la erudición nunca podía agotarse mientras sobreviviera el arte de la crítica literaria; los profesores tomaban partido en debates críticos que duraban literalmente cientos de años, sirviendo de pretexto erudito para aquellas maravillosas disputas académicas que, naturalmente, giraban en torno a personalidades, se propagaban por todo el mundo y daban a las carreras de los eruditos una apariencia de auténtica emoción y entusiasmo: cuanto más pequeñas eran las mentes, mayor el vigor y la dedicación que ponían en las disputas.
El tema favorito para dividirse en bandos no era Homero o Virgilio, sino la “Nueva Educación (Asiática)” frente a la “Vieja Educación (Ática o Clásica)”: ambas eran de la misma antigüedad y tan parecidas como dos gotas de agua, pero proporcionaban el tema infalible de discusión que mantenía a generaciones de profesores en un empleo ameno y remunerativo. El trabajo mecánico de las escuelas parecía impresionante desde fuera, pero como observó Clemente de Alejandría, en realidad no había nada en él: “parloteando en su jerga especial, trabajando toda una vida en definiciones… rascándose y picándose”. Todo era tan fácil como estornudar, una vez dominada la técnica. “Fue su propia falta de productividad lo que obligó a los profesores a volver una y otra vez a esos mismos asuntos manidos”, escribió E. Norden.
Un tema por encima de todos proporcionaba al gran profesor un asunto digno de su pluma: la vida de los grandes profesores, comenzando por la suya propia. Favorino, que conoció a Frontón y a Plutarco, fue amigo del emperador Adriano y enseñó en Éfeso y en Roma, donde el fabulosamente rico Herodes Ático asistía a sus lecciones. Alcanzó la cima de la fama con una oración sobre el tema de su propia grandeza y dejó como obra de su vida un caótico opus en veinticuatro volúmenes… acerca de sí mismo. Hombres ilustres viajaban sin cesar de biblioteca en biblioteca reuniendo material sobre las vidas de hombres ilustres que habían pasado su vida viajando de biblioteca en biblioteca reuniendo materiales, etc., etc. Al ingresar en la escuela, uno automáticamente dejaba de ser vulgar, y por eso las multitudes vulgares clamaban por miles, a invitación del emperador, por entrar en la escuela. Y como la puerta se mantenía abierta y el premio nunca estaba más allá del alcance incluso del muchacho más torpe, siempre que tuviera ambición, la escuela mantuvo su maravilloso equilibrio y estabilidad durante siglos. Los muchachos ambiciosos, los mismos que encabezaban disturbios estudiantiles, eran los menos inclinados de todos a protestar.
El único peligro real era el pensamiento serio. Esto se ilustra bien en la carrera de Apuleyo, quien fue colmado de honores y tuvo estatuas suyas erigidas en cien ciudades en reconocimiento de sus composiciones retóricas en alabanza del humo, del polvo, del sueño, de la indiferencia, incluso un discurso “En alabanza de la Nada”; pero tuvo que enfrentarse a turbas en las calles y a procesos judiciales cuando se supo que tenía opiniones privadas propias —opiniones religiosas muy devotas, ciertamente, pero poco convencionales— y que había cometido travesuras inconformistas como inventar un dentífrico.
Sea lo que fuere que suceda en el mundo, Séneca el Viejo nos asegura que la escuela está destinada a sobrevivir porque no queda nada que pueda reemplazarla después de que (1) la ley natural de la decadencia haya hecho su trabajo, (2) el crecimiento del lujo haya suavizado y corroído a la civilización, y (3) el gobierno centralizado del principado haya dejado sin temas de debate público. La impresión que las escuelas de todas las épocas causan en Eduard Meyer es la de una “decadencia perpetua”. En realidad, la escuela antigua no declinó, pues como dice Dionisio de Halicarnaso, ya era decadente en tiempos de Alejandro; nació enferma. El problema, según Dión Crisóstomo, es que realmente no hay nada significativo que los jóvenes puedan hacer; no hay demanda real de sus servicios, y así todos convergen en la universidad, el único lugar donde no hacer nada es respetable. Él menciona el crecimiento fenomenal de las nuevas grandes universidades, como la de Celaenae, donde innumerables multitudes se congregaban: gentes interesadas en todo tipo de litigios y negocios, rétores, politólogos, promotores, mozos, proxenetas, alcahuetes, arrieros, charlatanes, prostitutas, mercaderes y estafadores de toda índole: la nueva superuniversidad se había convertido en todo para todos.
Dormite Secure, Cives!
En su victoriosa carrera, la escuela superó a sus dos opositores más serios con sorprendente eficacia y rapidez: la iglesia y los bárbaros. El cristianismo ofreció al mundo la única buena oportunidad que jamás tuvo de romper el ciclo vicioso de corrupción y fraude centrado en las escuelas. Pero las escuelas tenían el monopolio de las Cosas de Este Mundo, así como de los Honores de los Hombres, y las voces de otro mundo que podrían haber hecho entrar en razón a los hombres pronto fueron silenciadas. Ya en el siglo II, en palabras aprobatorias del Dr. R. Milburn, “los ojos elevados… volvieron a la tierra para encontrar su seguridad en hechos duros”. La inmortal De Doctrina Christiana de San Agustín no es más que la invitación de un rétor a la iglesia para alcanzar la madurez mental inscribiéndose permanentemente en la universidad. En el Concilio de Nicea, cuando los doctores cristianos se mostraban como típicos profesores vanidosos y pendencieros, un pobre laico, uno de los “confesores”, se levantó entre el público y los reprendió y avergonzó: ¿qué sería, el Reino de los Cielos o la Universidad? Cuando la iglesia fue a la escuela y se hizo respetable, y cuando un obispo debía poseer un título universitario en retórica, entonces el pueblo cristiano, defraudado de su promesa de otro mundo mejor, estalló por todas partes en terribles manifestaciones de rabia impotente.
Los monjes alborotadores que atacaron la Universidad de Alejandría actuaban como niños histéricos, pero ¿qué otro camino les quedaba frente al poder atrincherado de las escuelas? Al final, el poder policial del Estado, a insistente demanda de los grandes obispos oradores, arrasó a los protestantes por cientos de miles. Hicieron un desierto y lo llamaron paz, y así, como lo expresa Raby, “la antigua vida de las escuelas continuó, y los hombres no podían imaginar nada mejor a lo cual aspirar que lo que habían estado haciendo sin imaginación durante siglos”.
Aunque los bárbaros —francos, godos, visigodos, vándalos, sajones, árabes y otros— pudieron haber destruido, quedaron completamente cautivados por las escuelas. Sus reyes y príncipes, asombrados de admiración ante lo que creían una civilización floreciente, se dedicaron diligentemente a componer cartas y versos en el estilo erudito, insípido y trivial de las escuelas, y emprendieron con todo vigor amplios programas de emergencia para civilizar a sus seguidores a través de los oficios del antiguo y establecido sistema educativo. “El arte gramatical no es usado por reyes bárbaros”, escribió el increíblemente insulso secretario del bárbaro Teodosio a su señor, quien lo aceptó plenamente. “Permanece únicamente con los soberanos legítimos.” Y así, los señores de la guerra de las estepas se sometieron a la autoridad de los escolares tan de buen grado como lo habían hecho los doctores cristianos.
El año escolar en la Universidad de Atenas se inauguraba con oraciones, ofrendas y una oración formal dando la bienvenida a los estudiantes al “santuario”. Cada escuela, con sus bosques sagrados, su templo y su biblioteca, era en teoría un santuario de las Musas, un lugar de inspiración y de retiro del mundo. No fue el factor menos importante para mantener la maravillosa estabilidad de las instituciones la atmósfera cuidadosamente cultivada, la imagen de un estudio profundo y dedicado, la apariencia de sabiduría. El aura de santidad que los sofistas proyectaban sobre sí mismos y sus escuelas —con sus túnicas, sus títulos y sus ceremonias— era el toque supremo de su arte, la respuesta definitiva a críticos y escépticos. Por más inclinados que estuvieran a amotinarse en las calles, en los burdeles, en los espectáculos, en los baños y en los juegos, los estudiantes de la universidad antigua siempre parecían comportarse bastante bien en el campus.
La fórmula para preservar el orden emerge con notable claridad de un abundante conjunto de documentos que cubren un largo período de tiempo. Quien desee evitar protestas estudiantiles serias o demandas peligrosas solo tiene que seguir las reglas de las escuelas sofistas:
- Liberar al estudiante de la necesidad de cualquier esfuerzo mental prolongado o arduo.
- Darle una seguridad razonable de que la escuela lo está ayudando a alcanzar una carrera.
- Confinar la disciplina moral a las apariencias, prestando especial atención al vestido y la apariencia personal. El estudiante tendrá de todos modos su propia vida sexual.
- Mantenerlo ocupado con diversiones y juegos: la actividad extracurricular es lo esencial.
- Disipar cualquier sentimiento subconsciente de culpa por la ociosidad y el bajo rendimiento mediante el énfasis en la grandeza de la institución, que debe dramatizarse con frecuencia mediante asambleas y ceremonias; un ambiente de alto propósito y dedicación exaltada es el mejor seguro contra momentos de dudas sinceras.
He aquí, entonces, el secreto del orden y la estabilidad en las escuelas antiguas.
Este artículo fue publicado originalmente en Brigham Young University Studies 9 (1969): 440-52.
Nueva luz sobre Scaliger
Ninguna mejor introducción podría desearse a la vida y obra del maravilloso Joseph Justus Scaliger que el fino estudio del señor Warren Blake, ni hay tema más oportuno que la historia de aquel hombre que demostró, como ningún otro, cuán grandes son las fuerzas perdurables de la erudición en un mundo caído en tiempos difíciles. A todo lo ya escrito sobre Scaliger, sin embargo, todavía pueden añadirse algunas notas provenientes de fuentes hasta ahora descuidadas, para corregir ciertos malentendidos comunes.
El nombre
Al presentar la figura de Scaliger como guía e inspiración para la studiosa iuventus (juventud estudiosa), conviene establecer la pronunciación correcta de su célebre nombre. Hay una cualidad entrañable en “Scaliger” con g dura; algo llamativo—casi audaz—que se pierde en la pronunciación universalmente recomendada “Scalijer”. El principiante culpable de decir “Scaligger” será corregido, si no reprendido, por la insistencia cortés de sus superiores en usar la forma francesa o italiana del nombre, tan insípida a nuestros oídos como viva es la otra. Con considerable satisfacción podemos proponer a quienes insisten pedantemente en la g suave un argumento no menos pedante y completamente concluyente a favor de la otra.
En un retrato de Scaliger basado en una pintura hecha poco antes de su muerte, se le ve sosteniendo en su mano izquierda una misiva dirigida “a Joseph Scaliger”, mientras que con la derecha escribe una respuesta encabezada Is. Casaubono Iosephus Scaliger S. P.. Ahora bien, la nota que sostiene de Casaubon está dirigida a Scaliger en árabe, y el nombre aparece escrito con una atención exagerada a los valores fonéticos: “Yusuf Sqaligh-r”. La g del nombre aquí está representada por la letra árabe ghain, y tenemos la fortuna de conocer el sonido exacto de esa letra, pues Scaliger explica con gran precisión en una carta a su amigo que ghain debe pronunciarse siempre como una g dura, nunca como la j o g suaves del francés o italiano, que deben representarse, insiste, por la letra árabe jim:
“Dado que la pronunciación de jimel entre los árabes en toda sílaba es como en francés en ge y gi, esto es, suave, cuando los árabes desean usar ga [es decir, g dura] emplean el ‘ain con punto (es decir, ghain), que es su g alemana… esto es, dura.”
En el retrato de la Sala del Senado de la Universidad de Leyden (el frontispicio del libro de Robinson), se muestra a Scaliger escribiendo solemnemente una carta en árabe ¡al revés! Pero este es un descuido que no pudo haber ocurrido en un caso en que no se copiaba un escrito árabe cualquiera, sino que realmente se estaba componiendo el texto. Así podemos estar seguros de que quienquiera que aconsejó al artista o le proporcionó la escritura—y pudo haber sido el mismo Scaliger—sabía lo que hacía al escribir el nombre para que se pronunciara en la manera clásica latina, o inglesa, con una g dura y gutural.
Scaliger como Autodidacta
No es mera curiosidad ociosa indagar por qué procedimiento el más erudito de los mortales adquirió su educación. Después de 1555, cuando tenía quince años, Scaliger “nunca volvió a la escuela; ni tampoco recibió instrucción regular en casa”. A los diecinueve fue a París a estudiar con el gran Turnebus, pero de ese estudio él mismo declara: “non diu viva voce, sed potius mutis magistris usus sum” (no me serví mucho de maestros vivos, sino más bien de maestros mudos), y se aplica a sí mismo la protesta de Casaubon de ser “opsimathes et autodidactus” (tardío en aprender y autodidacta).
“De los cuatro años que Scaliger pasó en la Universidad de París —escribe Pattison tras largas indagaciones— nada se sabe.” Apenas vislumbramos al joven estudiante por un breve instante, cuando se cierra la puerta de su estudio solitario, y nos queda la imagen—trazada tanto por Bernays como por Pattison—del principiante desconcertado, incapaz de comprender las avanzadas lecciones de Turnebus, encerrándose en un desván para alcanzar, a su tiempo, la corona del saber “aus eigener, autodidaktischer Machtvollkommenheit” (por su propia perfección autodidacta), como dice Bernays.
Bayle, en su Diccionario, sugiere un motivo distinto para el retiro de Scaliger: que no encontraba la clase de Turnebus demasiado avanzada, sino demasiado lenta y atrasada, y que por eso “se encerró en su gabinete, resolviendo no tener otro maestro más que él mismo”. Bayle añade que, después de dominar el griego, Scaliger “dirigió sus pensamientos hacia la lengua hebrea, la cual aprendió por sí mismo con gran facilidad”.
Ahora bien, está claramente demostrado que Scaliger no aprendió hebreo “por sí mismo con gran facilidad”, y sin embargo, al hacer esa afirmación, Bayle no toma más libertades que cuando él y otros sostienen que Scaliger fue autodidactus (autodidacta) en griego, siendo la autoridad en ambos casos la misma: la importante “Primera Epístola”. Es únicamente la completa falta de documentos lo que obliga a suponer que siguió un curso de autoeducación con brillante éxito en el campo más difícil y con fracaso total en el otro. La idea de la autoformación de Scaliger descansa, sencillamente, en un argumento del silencio.
Ese silencio queda ahora roto por algunas palabras esclarecedoras, garabateadas bajo el retrato del frontispicio en un ejemplar de las Epistolae Omnes de Scaliger, conservado hoy en la Biblioteca de la Universidad de California, publicado en Fráncfort en 1628 y adquirido ese mismo año por alguien que firma como Andreas Lucius, posiblemente de la célebre familia suiza de filólogos. A lo largo del libro, Lucius dejó notas marginales, entre ellas la ya mencionada, que dice:
“Solu(s) hic est sapiens, alii volitant velut umbrae. Hic ille est, quem in prima adhuc aetate tantopere admiratus est vir in literis maximus, Hadrianus Turnebus, ut portentosi ingenii juvenem appellare non dubitaret. Ut in epistola quadam ad Meursium scripta Jacobus Gillosus Consiliarius Gallicus instatur.”
Él solo es sabio, mientras los demás revolotean como sombras. Este es aquel a quien, aun en su primera juventud, admiró tanto el más grande hombre de letras de su tiempo, Hadrianus Turnebus, que no dudó en llamarlo un joven de ingenio portentoso. Así lo afirma Jacques Gillot en una carta escrita a van Meurs.
El Meursius en cuestión es el célebre Jan van Meurs, en cuyos estudios juveniles Scaliger había mostrado un vivo interés. Jacques Gillot, quien aquí informa sobre Scaliger, fue de esos hombres cuyo mayor deleite consiste en descubrir y cultivar el genio de otros, y en ese generoso afán convirtió su casa en un verdadero centro de intercambio intelectual de la época. Su vivo interés en los estudios ajenos, así como el hecho de que él y Scaliger estaban estudiando las mismas materias en París al mismo tiempo (eran de edad semejante, quizá Gillot algo mayor), lo convierte en la persona más indicada para conocer los hechos acerca de los años parisinos de Scaliger.
Sin duda, la imagen del joven estudiante que despierta desde el principio la admiración del gran profesor de griego concuerda mucho más con lo que se sabe del carácter y de los logros de Scaliger—de su norma de aprovechar al máximo toda instrucción disponible, de su celo al lanzarse de lleno en cualquier discusión importante—que el extraño retrato del joven tímido y retraído que apenas sugiere Scaliger y que sus biógrafos han completado. Scaliger fue cualquier cosa menos un autodidacta recluido.
Los títulos de Scaliger
Uno de los aspectos más atractivos del estudio sobre Scaliger es la variedad de epítetos que siempre se han asociado a su nombre. De la mano del entusiasta Lucius tenemos un testimonio de cómo, incluso en tiempos del propio Scaliger, los hombres se sentían intrigados por estos magníficos apelativos; pues aquel estudiante los colecciona como quien reúne sellos y llena la guarda del libro mencionado con listas de Nomina Scaligero a doctissimis hominibus data (nombres dados a Scaliger por hombres doctísimos), del mismo modo que Robinson eligió algunos de esos epítetos como palabras iniciales de su libro.
La colección de Lucius, que incluye cuando es posible los nombres de los inventores de los diversos “elogios”, merece ser citada:
Abyssus eruditionis, Scientiarum mare, sol doctorum, patris divini divina suboles, genus Deorum, Perpetuus literarum dictator, Hercules Musarum (Casaub.), Unicum saeculi decus (Cas.), Daemonium hominis (Lips.), Literatorum Rex (Lips.), Illustrissimum ingenium huius aevi (Lips.), Magnus filiarum Mnemosynes Antipes (Lips.), Divini ingenii vir (Florens Christianus), Maximum naturae opus o miraculum, Extremus naturae conatus, Aquila in nubibus (Lips.), Unus, cui tota Musarum sacris operatorum cohors assurgit, cui principes Musici coetus fasces submittunt (Casaub.), Sol unicus doctrinarum & eruditionis (Cas.), Mirincus vir, & quem Homeri verbis iure appelles: daiphrona poikilometen (Lips.).
- Abismo de erudición
- Mar de ciencias
- Sol de los doctos
- Divina descendencia de un padre divino
- Estirpe de los dioses
- Dictador perpetuo de las letras
- Hércules de las Musas (Casaubon)
- Única gloria del siglo (Casaubon)
- Espíritu demoníaco del hombre (Lipsius)
- Rey de los literatos (Lipsius)
- El ingenio más ilustre de esta era (Lipsius)
- Gran retoño de las hijas de Mnemosyne (Lipsius)
- Hombre de ingenio divino (Florens Christianus)
- La mayor obra o milagro de la naturaleza
- El esfuerzo supremo de la naturaleza
- Águila en las nubes (Lipsius)
- Aquel ante quien toda la hueste de las Musas se levanta en reverencia, y a quien los principales coros musicales rinden sus cetros (Casaubon)
- Sol único de las doctrinas y de la erudición (Casaubon)
- Hombre extraordinario, a quien con justicia llamarías con las palabras de Homero: “ingenioso, de múltiples recursos” (Lipsius).
Tres Santuarios: Mántico, Sófico y Sofístico
1. El Sustrato Mántico
En su reciente estudio sobre los dioses de los griegos, el profesor Kerényi compara al erudito clásico hojeando sus apuntes y manuales en busca de una fe desgastada con Sir George Gray, quien hacía tiempo había participado en los festines y danzas de los maoríes y aprendido su lengua y leyendas para extraer el corazón de su misterio.
La comparación es demasiado optimista. Ya en el siglo IV, Sinesio podía informar como una rareza pintoresca la presencia, en las islas del Egeo, de campesinos que aún creían en los Cíclopes; pero hace mucho que desaparecieron. Ningún informante vivo puede satisfacer el anhelo del erudito moderno de una introducción de primera mano a los dioses de Grecia, y si el investigador acude a las fuentes escritas pronto descubrirá que todas fueron registradas por escolásticos (en su mayoría cristianos) que creían en los mitos y leyendas tan poco como él mismo.
¿Cómo, entonces, pueden ellos o él atreverse a criticar una religión en la que no creen? ¿No es eso semejante a la insensatez de criticar una pintura que no se ha visto o una música que no se ha escuchado? El iniciado y el extraño no experimentan lo mismo en absoluto. Los estudiosos de la religión griega, por más que anhelen un soplo de incienso o de asfódelos, hoy no pueden oler otra cosa que el almizcle y la cera de los suelos de las bibliotecas, último laberinto donde se refugian los antiguos misterios.
Lo que justifica estas observaciones es la convicción de que hay algo en la religión griega que, incluso a tan vasta distancia en el tiempo y a pesar del tratamiento oficioso y libresco de las evidencias, aún puede alcanzarnos y conmovernos. Para hacerse consciente de ello, la mente analítica moderna debe ser sometida a un suave proceso de ablandamiento, primero colocándola sobre la llama baja de una generalización inofensiva.
Durante muchos años la lectura regular de las sagas nórdicas formó parte de un plan de estudios autoimpuesto al que me adherí con fidelidad. Pero un día, en medio de un relato típico de disputas familiares y matanzas, admití de pronto algo que siempre había sabido, pero que por lealtad a mi propio patrimonio cultural me había negado a reconocer: “Seamos francos”, dije en voz alta, “estas personas no son interesantes”. Desde aquel día hasta hoy no he vuelto a leer una palabra de islandés.
Sin embargo, me he preguntado por qué mis antepasados resultan tan poco interesantes: después de todo, su pasión y su inteligencia fueron de alto nivel, y sus hechos no tienen parangón en nobleza, depravación, violencia o magnanimidad. ¿Por qué los griegos y los árabes —tan salvajes, astutos y taimados como cualquier otro pueblo— continúan siendo tan fascinantes, mientras que escandinavos, eslavos, armenios y bizantinos nos dejan indiferentes?
Tengo la respuesta: los griegos y los árabes siempre parecen estar esperando algo, mientras que los otros no esperan nada. E. V. Gordon tiene razón: el sello heroico de la epopeya nórdica es su tono de absoluta desesperanza. “Una buena resistencia frente a probabilidades abrumadoras se convirtió en la situación característica. … Los propios dioses sabían que al final serían vencidos por los poderes del mal. … Todo hombre religioso de la época pagana creía que existía para la causa desesperada.”
Los griegos y los árabes no se quedan atrás en su menosprecio por las esperanzas de esta vida; no esperan más de este mundo que nuestros antepasados nórdicos. La diferencia está en su constante conciencia, más implícita que explícita, de algo más allá de este mundo. “Dios es el Conocedor”, dice el árabe al final de cada discurso, dejando abierta la puerta a cualquier posible desarrollo posterior.
Sócrates terminó su vida con un discurso que enfatizaba dos puntos: (1) que no había encontrado en esta vida lo que buscaba y no conocía a nadie más que lo hubiera encontrado; y (2) que ese fracaso no había disminuido en lo más mínimo su convicción de que aquello que buscaba podía ser hallado. Nunca afirmó haber encontrado su tesoro, pero jamás dejó de buscarlo.
Esa actitud se encarna de manera más dramática en la cultura egipcia. “Jamás en esta tierra”, escribió Eduard Meyer, “los hombres han intentado con tanta energía y persistencia hacer posible lo imposible a pesar de todo, creyendo en su posibilidad con una tenacidad amarga”. “La impresión que se produce en la mente moderna”, escribe I. E. S. Edwards, “es la de un pueblo que busca en la oscuridad una llave de la verdad y, al no encontrar una sino muchas llaves que parecen ajustarse a la cerradura, las conserva todas no sea que la apropiada fuera descartada”.
Es sobrecogedor contemplar a la nación más grande de la Antigüedad —a menudo descrita por los egiptólogos como el pueblo más práctico, realista, astuto, crítico, sensato y poco imaginativo del mundo— dedicando sus vastas energías y tesoros durante siglos a una loca apuesta por las posibilidades de la inmortalidad. Pero incluso en sus escritos más antiguos “constantemente encontramos señales de indecisión y duda”, escribió Louis Speelers sobre los Textos de los Sarcófagos. “La confusión reina tanto en la expresión literaria como, especialmente, en el ámbito intelectual”.
Se dice que el constructor de la Gran Pirámide “pasaba todo su tiempo buscando para sí las cámaras secretas”, investigando en los libros antiguos los secretos de la vida, como lo hicieron también muchos faraones después de él. Tenían sus dudas, por decirlo suavemente, pero lo importante es que nunca dejaron de buscar y esperar. Y por eso nunca han dejado de fascinarnos, mientras que los eruditos que hoy se burlan de sus supuestas necedades no interesan a nadie. Los egipcios, por así decirlo, nunca dejaron de mirar detrás de la puerta (y en su caso la expresión es más que figurativa), y por eso nos atraen y nos inquietan de manera extraña.
Lo mismo ocurre con los judíos: inteligentes, críticos, escépticos y sarcásticos, nunca pueden —por más que lo intenten— liberarse por completo de los susurros de la Cábala y de un persistente presentimiento de maravillas por venir (2 Nefi 6:12–14). De igual modo, los primeros cristianos definían su fe como pura expectativa: “la certeza de lo que se espera” (Hebreos 11:1; énfasis añadido). Para Alfred North Whitehead, la maravilla de la Biblia es que “sobresale en su sugerencia de infinitud. Las posibilidades son infinitas, y aunque no podamos comprenderlas, esas infinitas posibilidades son realidades”. Concluye su ensayo sobre ciencia y religión con estas palabras: “La muerte de la religión llega con la represión de la elevada esperanza de aventura”.
En todos estos casos, lo importante no es qué se espera —Whitehead reconoce que no sabe más que Sócrates lo que es. ¿Qué podría ser más vago e indefinido que “posibilidades infinitas”? Lo importante es que se espera algo, pero si esa expectativa no es real, no es nada. Para ser creyente, uno debe ser literalista con una mente abierta a “posibilidades infinitas”. Pero el cristianismo tradicional aborrece y reniega del literalismo, un crimen del que católicos y protestantes se han acusado mutuamente a lo largo de los siglos.
El tema de estas exposiciones es que los griegos (como la Iglesia cristiana que más tarde siguió sus pasos) pasaron de un orden primitivo “Mántico” al “Sófico”, y perdieron su estado original de expectativa, sustituyéndolo por otra cosa. Pasaron de lo Mántico a lo Sófico y, en sus intentos por combinar ambos, llegaron a lo Sofístico. Los griegos atravesaron los mismos tres estadios antes que los cristianos, y fue su particular versión de lo Sófico y lo Sofístico la que aceptó la Iglesia.
Es momento de definir estos términos: Sófico y Mántico. Josefo, citando a Manetón, describe a un rey egipcio que estaba obsesionado con el deseo de poseer los dones proféticos y disfrutar de las visiones celestiales de sus antepasados como un sophos kai mantikos aner —“un hombre Sófico y Mántico”. Y Teofrasto observa este dualismo significativo cuando señala que los egipcios son el pueblo más racional que existe (logiotaton genos), heredando y habitando al mismo tiempo el entorno más religioso (hierotaten choran).
Estas son las dos actitudes humanas básicas: la racional y la religiosa. Fue la lucha milenaria entre el realismo duro y la tradición sagrada la que produjo las deslumbrantes sutilezas y elaboraciones interminables de la teología egipcia, desde Heliópolis y Tebas hasta Alejandría. Y fue en ese último y más reciente centro de pensamiento sagrado —una ciudad construida, literalmente, con fondos aportados en feroz competencia por escuelas y facciones sacerdotales rivales— donde los conceptos teológicos básicos de los doctores judíos, cristianos y musulmanes, con todas sus sublimes, incomprensibles e insolubles contradicciones, cobraron vida.
Dión Crisóstomo, en su Discurso sobre el conocimiento de Dios, describe su propia habilidad y formación —la educación degenerada de su tiempo— como “ni mántica, ni sofística, ni siquiera retórica” (éstos siendo los tres niveles naturales de la educación).
La palabra griega Mántica significa simplemente profética o inspirada, oracular, proveniente del otro mundo y no de los recursos de la mente humana. En lugar de la Sofística de Dión, para describir las operaciones de la mente humana sin ayuda, aquí usamos el término mucho más raro Soficismo, porque, como es bien sabido, con el tiempo Sofística llegó a ser idéntico a Retórica, es decir, una forma de pseudo-pensamiento que meramente imitaba a las otras dos en un intento por impresionar al público.
Lo Mántico equivale a lo que el profesor Goodenough designa como el judaísmo “vertical”, es decir, la creencia en la operación real y presente de dones divinos mediante los cuales uno recibe constante guía del otro mundo, una fe expresada en distintos grados entre sectarios antiguos como los jasidim, caraítas, cabalistas y el pueblo de Qumrán. Lo mántico acepta al otro mundo —o mejor, a otros mundos— como parte de toda nuestra experiencia, sin la cual cualquier verdadero entendimiento de esta vida resulta imposible. “Es lo mántico”, dice Sinesio, “lo que aporta el elemento de esperanza en nuestras vidas al asegurarnos la realidad de las cosas que están más allá”.
Mántico, esperanza y realidad son las palabras clave. Lo que se espera no es tan importante como el acto mismo de esperar, y por eso quienes comparten la convicción mántica forman una comunidad de creyentes, sin importar exactamente qué sea lo que esperan.
Por otro lado, lo Sófico es la tradición que se enorgullecía de su actitud fría, crítica, objetiva, naturalista y científica; su equivalente judío es lo que Goodenough llama el judaísmo “horizontal”: erudito, libresco, halájico, intelectual, rabínico. Todas las religiones, observa Goodenough, parecen establecer alguna distinción de este tipo. Es cuando uno busca combinar o reconciliar lo sófico y lo mántico cuando comienzan los problemas.
“La verdadera razón”, según Empédocles, “es divina o humana; la primera no es para discusión, la segunda es discusión”. Y recientemente Charles Kahn ha sostenido que el mismo Empédocles es en realidad dos pensadores distintos, uno sófico y otro mántico: “una personalidad dividida cuyas dos secciones no están unidas por ningún vínculo esencial”. Dado que la carrera de Empédocles fue un intento único e impresionante de combinar lo sófico y lo mántico, su caso ilustra el hecho fundamental de que ambos son totalmente incompatibles. Quienquiera que acepte la actitud sófica debe abandonar lo mántico, y viceversa.
Es la famosa doctrina de los dos caminos que se encuentra entre orientales, griegos y primeros cristianos: si intentas comprometerte entre ambos no llegas a ninguna parte, porque, como señala uno de los Padres Apostólicos, conducen en direcciones opuestas. Quienes comparten la esperanza mántica de cosas más allá —sean cuales sean esas cosas— son en un sentido muy real una comunidad de creyentes, así como cristianos, judíos y musulmanes forman una fraternidad del “Pueblo del Libro” debido a su creencia en libros inspirados, aunque no estén de acuerdo en cuáles sean esos libros inspirados.
Por otro lado, la sociedad sófica rechaza unánimemente la propuesta mántica, y también forma una comunidad propia, como lo demuestra de manera llamativa y hasta divertida un estudio de 1954 del profesor Enslin, quien, al mismo tiempo que califica las enseñanzas de Clemente de Alejandría como “basura, … patética tontería, … tontería de primera categoría”, lo elogia como un verdadero caballero y erudito de su mismo sentir, porque aunque su método produce nada más que disparates, al menos no está contaminado por ningún sobrenaturalismo. Aquí estaba “un hombre que apreciaba la mente y la perspicacia, que prefería la voz de la convicción razonada al rebuzno del asno de Balaam”.
Mejor una enseñanza falsa de un verdadero intelectual que la verdad de un profeta. Así de ferozmente leales e intransigentes son lo sófico y lo mántico con los suyos.
Conviene considerar lo Mántico en este momento porque en nuestros días su influencia (bajo el nombre de escatología) se está expandiendo de manera extraña y maravillosa, a medida que el flujo constante de nuevos descubrimientos manuscritos exige una reevaluación radical de la religión antigua en general. Si el cristianismo y el judaísmo están siendo reexaminados de manera fundamental en la actualidad, una reevaluación de las religiones paganas no puede estar lejos.
De hecho, hoy en día se están tendiendo puentes en todas direcciones sobre lo que antes eran abismos infranqueables entre culturas y religiones. Los “cables filológicos” se convierten en amplios arcos ideológicos entre los primeros sectarios judíos y cristianos; Kostas Papaioannou está tendiendo un puente entre los Profetas de Israel y los poetas griegos; mientras que F. J. H. Letters, al describir la religión de Sófocles, presenta algo que se acerca más al Evangelio de lo que habíamos supuesto. Están surgiendo nuevos puentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entre ambos y los Apócrifos; entre varios misterios antiguos y ritos cristianos; en una complicada red de interrelaciones entre Egipto y Mesopotamia, Canaán, Micenas, Israel, los hititas y todos los europeos.
El “patronismo” ahora propone rastrear tales vínculos hasta tiempos prehistóricos. Ningún rito religioso antiguo puede considerarse ya como espontáneo e independiente en su origen, como hasta hace poco se pensaba. Hoy aprendemos que el culto a los muertos fue “tan significativo y urgente para la Atenas humanista como para el Egipto hierático”, y se nos asegura por estudiosos católicos que “el milagro del vino en Caná fue el mismo que el del templo de Dionisio”, y que “en el cáliz de Damasco, Cristo aparece entronizado entre sarmientos de vid como el mismo Dionisio”.
Los Rollos del Mar Muerto nos están enseñando, como cristianos, a sentarnos a la mesa con extraños parientes de todo Oriente —esenios, ebionitas, gnósticos, terapeutas, incluso musulmanes— a quienes hace unos años habríamos echado de casa como vagabundos y extranjeros. Hoy católicos y protestantes se apresuran para ser los primeros en recibir a los extraviados de Qumrán como hermanos largamente perdidos.
El elemento común que ahora hace posible establecer todos estos vínculos es un sustrato mántico universal. Esto puede observarse claramente en la aceptación entusiasta, tanto por paganos como por cristianos y judíos, de las antiguas declaraciones inspiradas de la Sibila. En el mundo mántico de los apócrifos, como en el de los rituales y la liturgia, las fronteras entre el “judaísmo vertical” y el cristianismo primitivo se vuelven muy tenues, al igual que las que separan el mundo cristiano del pagano: fue sobre bases mánticas que los primeros cristianos saludaron a Sócrates como uno de los suyos; que el cristianismo medieval hizo de Virgilio un santo; que los primeros apologistas elogiaron y citaron a los poetas griegos como hombres de verdadera inspiración religiosa; y que los Padres Apostólicos antes que ellos mezclaron textos e historias clásicas y escriturales en una sola trama.
La idea de una herencia mántica común, sin sentido hace unos años, hoy puede considerarse seriamente.
Es hora ya de que comprendamos que debió haber una base sólida detrás de la extraña renuencia de griegos, judíos y egipcios a abandonar sus adicciones mánticas. Toda la tradición mántica, desde la más remota antigüedad, estuvo disciplinada, organizada, institucionalizada y establecida en todo el mundo. La importancia de Delfos y Eleusis, Olimpia y Delos en la vida política, social, religiosa y artística de Grecia da testimonio de la vitalidad de esa antigua tradición mántica.
Esto recuerda el denominador común de toda civilización antigua, que se ha pasado por alto de manera constante: la imagen de que cada gran civilización se concebía a sí misma como cuidadosamente planificada desde el principio, con todos sus ritos y modelos transmitidos desde lo alto, como una estructura completa y perfecta, trazada en detalle desde el inicio como fiel reflejo de un prototipo celestial presente en libros sagrados de gran antigüedad.
En contraste con esto, lo Sófico presentaba una teoría de la evolución del hombre desde sus orígenes primitivos, siguiendo “leyes naturales”, una teoría que ejércitos de investigadores dedicados no han logrado hacer completamente convincente ni siquiera por un momento hasta el día de hoy. No es que no pudiera ser cierta, pero si la antigua y olvidada doctrina del plan divino —transmitido a los hombres en una revelación primordial y confirmado de vez en cuando por mensajeros celestiales— recibiera igual atención, o siquiera un uno por ciento de igualdad de tiempo, la oposición se vería en serios aprietos.
El concepto “hierocéntrico”, según el cual todas las cosas buenas han sido transmitidas a la humanidad desde lo alto a través de operaciones divinamente designadas de santuarios y personas sagradas, resulta inmensamente atractivo, incluso en abstracto. Pero más allá de toda teoría está el hecho —obvio para los antiguos aunque no para nosotros— de que todas las instituciones básicas de la civilización —políticas, económicas, artísticas, literarias, militares y científicas— tuvieron su origen en el Templo.
Si sus leyendas no bastaban para recordárselos, todas las grandes sociedades de la Antigüedad estaban obligadas a reunirse a intervalos regulares en vastas asambleas populares para la renovación ritual de la vida colectiva y la representación dramática de las historias de cómo todo había comenzado. La gran panegyris o asamblea universal de toda la raza —con juegos, certámenes, banquetes y liturgia de gran esplendor— no permitía que el pueblo, ni individual ni colectivamente, olvidara el otro mundo y sus lazos con él.
La expresión más elevada de esta escatología nacional eran los Misterios: sólo quien había sido iniciado en ellos, dice Píndaro, conoce el principio de la vida. Su “sustancia”, según Walter Wili, era la preexistencia, la existencia presente y la existencia futura de las cosas —es decir, el argumento completo del drama del universo. Sin esa historia, la vida griega perdía su sentido. “Cuando el cristianismo puso fin a los Misterios de Eleusis”, escribe Walter Otto, “la vida griega misma pareció hundirse en la tumba con ellos”.
No había “un sentido más profundo” en los misterios, concluyó Rohde, que la doctrina hen andron hen theon genos, la coexistencia de la raza humana con la raza divina; ¿qué más podía pedirse que ese único complejo divino en el que los Misterios y las grandes panegyris unían a ambos? Estas disciplinas nacionales jamás permitieron al pueblo olvidar el otro mundo ni sus vínculos con él, y de ellas surgieron todas las grandes obras creativas de los griegos.
La enseñanza moral de los misterios, dice el perspicaz cristiano Sinesio, es simplemente que todo está divinamente administrado, y que cada hombre toma de los misterios lo que individualmente es capaz de asimilar; y cita el famoso dicho: “Muchos son los portadores del tirsos, pero pocos son bacantes”, o, dicho con más libertad: “Muchos se unen al desfile, pero pocos son realmente transformados por él”.
Como era de esperar, había muchos en el desfile que se equivocaban, así como numerosos charlatanes y pretendientes. P. Schmitt señala que la palabra mysterion puede significar, según el contexto, “embusteros nocturnos, magos, bacantes, ménades, místicos, jarabe para la tos, el plan secreto de un rey, un culto oculto”. Todos tienen un elemento en común (si asumimos que el jarabe para la tos es una receta secreta): el contacto con una fuente superior y oculta.
El equivalente latino mysterium, observa Schmitt, tiene como significado básico “inspirar” o “iniciar”, es decir, introducir a alguien en algo que jamás podría descubrir por sí mismo. Pero el asunto tratado —o lo que Wili llama “la sustancia de los misterios órficos”— es triple:
- La Creación y la preexistencia: “la génesis de los dioses, el cosmos y los hombres”.
- La caída del hombre y su necesaria retribución.
- Su destino y meta finales, expresados en las tradiciones pitagóricas y órficas en la doctrina de la transmigración de las almas.
Estos serán fácilmente reconocidos como los tres grandes temas escatológicos del pasado, presente y futuro, tal como aparecen claramente expuestos en el Libro Egipcio de los Muertos.
Uno de los fenómenos extraños de la vida griega era la manera en que los “viejos impulsos esencialmente griegos” revivían de tanto en tanto, “una herencia antiquísima revivida de nuevo”. Los griegos y los romanos más ilustrados eran todos iniciados en los Misterios; los griegos eran tan despiadadamente críticos con el fraude como los franceses, y todos sus escritos que han llegado hasta nosotros fueron filtrados por escolásticos paganos y cristianos de mentalidad racionalista.
Resulta verdaderamente notable que en toda la literatura no encontremos ninguna observación despectiva o burla sobre los Misterios. Aún más sorprendente es que ninguno de los muchos escritores francos y chismosos, ávidos de relatos sensacionales, haya revelado jamás los secretos de los Misterios. Nos equivocamos mucho, recuerda Otto, si creemos por un momento que podemos reducir los Misterios a simples categorías de psicología o filología modernas: cosas tan grandes no pueden conseguirse tan barato, y nunca sabremos con certeza qué sucedía en los Misterios.
La sede de los Misterios eran también los grandes lugares de asamblea, pues la economía de todos los misterios y de las panegyris estaba inextricablemente entretejida. Museos, por ejemplo, el sumo sacerdote de Delfos, fue también director de los Misterios de Eleusis, autor de un gran himno de la creación y fundador de la primera academia. Compuso poemas oraculares y la Teogonía. La Teogonía se inscribe en la tradición del Himno de la Creación, con un alcance escatológico y cósmico.
Según Aristóteles, la marca de divinidad en toda poesía es su capacidad de tratar las cosas en su aspecto universal. El Himno de la Creación merece mención especial porque era el oficio antiguo y original de las Musas cantar ese himno, el gran arquetipo de toda música y poesía. Todos los campos del conocimiento pertenecen a las Musas, las mujeres sabias, las transmisoras —no las autoras— de la revelación divina; las escuelas nunca olvidaron su origen como santuarios oraculares sagrados de las Musas, con sus templos, imágenes (principalmente bustos conmemorativos de grandes maestros), salas de enseñanza, grutas, paseos, arboledas y bibliotecas.
Un centro de aprendizaje era un Musaeon, y las Musas actuaban como intermediarias entre lo divino y lo humano en los nueve campos del saber; no se las adoraba salvo como agentes de los dioses. Eran las arcaicas mujeres oraculares que encontramos en todo el mundo antiguo, cuya representante clásica es la propia Sibila.
Dión Crisóstomo cuenta cómo los Siete Sabios —los verdaderos Sophoi de los cuales los demás no eran sino imitadores, meros Sofistas— solían reunirse en Delfos para unir su sabiduría en beneficio de la humanidad, impartiendo su conocimiento a todos los que acudían allí a consultar los oráculos. En aquel tiempo era simplemente inconcebible que la sabiduría pudiera transmitirse a la humanidad en cualquier lugar distinto al santuario sagrado debidamente designado.
Las ideas que designamos como Mánticas estaban así institucionalizadas para los antiguos —en la panegyris, los Misterios y las escuelas— en un grado que apenas podemos imaginar. Para ellos era fácil concebir el orden celestial como real, ya que uno tenía recordatorios de él a su alrededor. Incluso cuando el orden mántico era cuestionado, siempre podía señalarse un argumento en su favor que los racionalistas nunca han podido refutar: el argumento de la creatividad.
En su perdido Himno a Zeus, Píndaro cuenta cómo Dios, al principio, no consideró su creación completa hasta que hubo creado también una voz para proclamarla (la misma idea se presenta en la piedra de Shabako, que quizá sea el documento egipcio más antiguo que se conserva), específicamente para proclamar su gloria recitando las obras de la Creación. El gran prototipo de toda música y poesía es, pues, el Himno de la Creación, así como el prototipo de toda actividad humana creativa en el arte y la ciencia es la creación misma.
Los egipcios estaban obsesionados con la idea de que al crear algo, el hombre estaba haciendo la obra de Dios; la creación no podía tener otro origen que lo divino ni ser otra cosa que una actividad divina. El Diablo no puede crear; sólo puede destruir. Es Apollyón, el Destructor, y nada más.
En los primeros tiempos existía un terreno mántico común entre cristianos y no cristianos, así como en épocas posteriores el terreno común fue exclusivamente Sófico. Hoy todos coinciden en que la característica distintiva de los primeros cristianos era su viva expectativa apocalíptica. Exactamente cuáles eran esas expectativas siempre ha sido objeto de controversia y de interminables debates.
Pero debemos insistir en lo mismo de antes: aunque no sepamos —y aunque los propios cristianos no supieran— qué grandes cosas les esperaban, una cosa era segura: ¡grandes cosas estaban por venir! Una vez que sabemos que el premio nos espera “con firme seguridad”, entonces el cuándo y el dónde lo recibiremos, e incluso qué es exactamente, se convierten en consideraciones secundarias —meros detalles.
Así ocurría con Platón. Junto con la Biblia, es Platón quien, en el análisis final de Whitehead, resulta supremamente satisfactorio —y por la misma razón. Platón siempre deja la puerta abierta; permanece, como buen griego y como lo hizo Solón el Sabio, “para siempre un niño”, aeí didaskómenos —siempre aprendiendo— ingenuo, inocente, siempre esperando.
Eso explica el hecho de que, por más que lo intentemos, no podemos contemplar las cosas con neutralidad; no somos observadores imparciales, como afirmaban ser los Sophoi. Cuando aplaudimos lo que es bueno y bello, no estamos celebrando una fuerza ciega y accidental (pues una operación sin mente estaría igualmente dispuesta a producir algo malo que algo bueno); estamos celebrando algo bueno. Conferimos nuestra aprobación o desaprobación a todo lo que nos rodea —¿cómo podría ser así si las cosas simplemente ocurrieran?
Los griegos quedaron profundamente impresionados por el hecho —atestiguado por larga experiencia— de que ni siquiera el mayor genio puede crear a voluntad. Los momentos de genuina creatividad simplemente no están bajo control humano; lo único que está en nuestras manos es lo que Platón llama mera imitación, es decir, algo que puede enseñarse, pues aprender no es más que imitar.
Sin embargo, incluso cuando crean por inspiración, los hombres saben que el resultado no es más que un pobre reflejo del original divino. De hecho, cuanto mayor es el artista, más frustrado se siente. “Sabio es aquel que sabe mucho por naturaleza; pero cuando los hombres solo han estudiado y aprendido su conocimiento, son turbulentos e intemperantes de lengua, como un par de cuervos que graznan contra el ave divina de Zeus.”
Si la creación fuera un logro intelectual, un acto del intelecto o de la voluntad humana, no sería así. La creación no pertenece a este mundo; en el mejor de los casos, es un lugar de imitación: “en el dominio del arte se tiene aparentemente una opinión bastante pobre de las contrapartes terrenales de los originales celestiales”. Son literalmente mundos aparte; los originales celestiales no son meras ideas humanas, sino, en la medida en que somos conscientes de ellos, cosas realmente recordadas de otro mundo.
Para Platón, lo que reconocemos aquí como bueno, verdadero y bello no es más que un tenue recuerdo de lo que una vez vimos en otro mundo mejor. Esa es la doctrina de la anamnesis.
Los más grandes griegos fueron defensores decididos de lo Mántico frente a lo Sófico, como veremos más adelante. Aunque no sea el mejor argumento en favor de lo Mántico, lo primero que se nos presenta es el hecho sorprendente —del cual los propios griegos eran muy conscientes— de que son precisamente los más grandes, los más originales, los más productivos de entre ellos quienes insisten con mayor énfasis en la dependencia del hombre de la luz que viene de lo alto.
Si hubieran sido otros que no los grandes poetas (Píndaro), filósofos (Aristóteles, Platón), científicos (Eratóstenes) o dramaturgos (todos ellos), quienes hubieran predicado la completa dependencia de la mente creadora de la inspiración directa desde lo alto, podríamos descartar la doctrina como especulación o fingimiento (y, de hecho, muchos poetas menores y oradores, imitando a los grandes, pretendieron estar inspirados y lo ostentaron). Pero no podemos tratar con condescendencia o desprecio —sin importar nuestra formación— las convicciones más profundas de los mismos hombres que nos han legado lo mejor de lo que tenemos.
Si alguien sabe de qué habla, son ellos, y no son vagos ni equívocos respecto a la realidad de ese mundo. En su estudio sobre las Musas, Walter Otto concluye que para los griegos “toda la obra del artista es crear”, y que “la creación es, en última instancia, simplemente revelación (Schöpfung im Grunde eine Offenbarung ist)”. Aquellos que han adquirido su arte solo mediante estudio y aprendizaje, recuerda Píndaro, “nunca pueden ser más que una bandada de cuervos, graznando celosos contra el ave divina de Zeus”.
Poiesis significa creación, y solo es verdadera poesía en la medida en que es creación y no imitación. El triste fracaso de millones de imitadores entusiastas —y a menudo muy inteligentes— en producir un poema inspirador (y por lo tanto inspirado), o cualquier otra cosa verdaderamente original, demuestra que aquí tenemos algo totalmente más allá del alcance humano; y, al mismo tiempo, quienes sí crean son unánimes al afirmar que el proceso está igualmente fuera de su control.
El poder de crear es algo no solo completamente incomprensible para los no inspirados, sino igualmente incontrolable para quienes lo poseen: en el momento de la creación son sobrecogidos por un frenesí divino, sacudidos e incluso atemorizados. Pues la experiencia de la creación —ya sea en gran calma o en una excitación insoportable— es una experiencia profundamente religiosa.
Rudolf Otto mostró que existe algo que no puede descomponerse en elementos emocionales o psicológicos más allá de sí mismo, y eso es das Heilige, “lo numinoso”, aquello que llamamos santo y que no puede definirse más allá de llamarlo santo. Como dice Otto, el requisito fundamental para el reconocimiento de lo Santo es que viene sobre nosotros, pero nunca es autoinducido. Es algo sagrado, y el poeta, en la medida en que es verdaderamente poeta, es un oráculo y un profeta.
En la música y la poesía “los fragmentos más antiguos son conjuros sacerdotales; … los primeros poetas, entonces, son los sacerdotes”. Inversamente, Plutarco sabe que la antigua inspiración está desapareciendo cuando los oráculos comienzan a hablar en prosa en lugar de verso. El creador de la épica, la oda y el drama griegos es, francamente, un profeta y un predicador de justicia, un hombre inspirado; incluso de los historiadores y oradores se esperaba que desempeñaran el papel Mántico: el sensato y sobrio Tucídides ha desconcertado a los críticos por adoptar el estilo oracular de Esquilo, y aún queda abierta la cuestión de cuán en serio deben tomarse las oraciones y conjuros de los oradores.
Nadie es más insistente en la necesidad de la revelación que Platón. Platón fue el gran campeón de lo Mántico. Expulsó a Homero de su estado ideal no, como lo hicieron los sofistas, porque estuviera inspirado (ellos se burlaban de todo lo que en Homero no era estrictamente racional según su manera de pensar), sino porque junto con su inspiración mezclaba su propia contribución humana o, como lo expresa Platón, porque mezclaba mera imitación con inspiración.
Para Platón, todo lo que no es inspirado no puede ser más que mera imitación. El verdadero conocimiento llega a la humanidad únicamente por medio de hombres que prueban su inspiración “cuando dicen muchas cosas grandes sin saber lo que dicen”. Así son los poetas: “sé que hacen lo que hacen no por ninguna inteligencia propia, sino por una naturaleza especial e inspiración tal como la tienen los santos profetas y los oráculos, pues ellos también hablan muchas cosas bellas y maravillosas sin saber lo que están diciendo”. Las palabras de tales hombres, “inspirados desde el cielo”, son, insiste Platón, la única enseñanza adecuada para la juventud.
Su propio poeta favorito fue Píndaro, uno de esos poetas “de dones celestiales”, quien enseñaba que la mente humana está ciega cuando intenta encontrar el camino guiada únicamente por su propia astucia. “Quien piense”, dice Platón, “que la habilidad por sí sola hará un buen poeta, … nunca alcanzará la perfección, sino que será superado por los locos inspirados.” Tanto Platón como Aristóteles, según Jaeger, “colocaron la inspiración por encima de la razón y de la perspicacia moral… porque proviene de Dios”; pues mientras la razón está lejos de ser infalible, “la certeza de la inspiración, en cambio, es como un rayo”.
Quienquiera que reciba inspiración debe ser tanto ritual como moralmente puro, “como un instrumento”, dice Plutarco, “preparado y de bello sonido”. Fue tanto como platónico y como cristiano que Justino Mártir declaró: “Ni por naturaleza ni por ninguna habilidad humana es posible que los hombres conozcan cosas tan grandes y santas; sino solo por un don que desciende desde lo alto sobre hombres santos de tiempo en tiempo, quienes no necesitan formación en el habla ni habilidad en la controversia o el argumento, sino únicamente mantenerse puros por el poder del Espíritu Santo para que el plectro divino… pueda expresarse a través de ellos como en las cuerdas de una lira”.
Este tipo de cosa sugiere a los extraños una especie de éxtasis pentecostal, algo como el dionysischer Geist de Nietzsche; y, en efecto, cuando los menos dotados intentaron —como inevitablemente lo harían— imitar la obsesión divina o inducirla por medios artificiales, el resultado fue una forma degenerada de los Misterios, lo cual desacreditó mucho a lo verdaderamente Mántico. Las orgías coribánticas no son Mánticas, sino todo lo contrario; violan la primera regla de la inspiración, como la explica Manetón: que nada puede ser forzado; no está dentro de la autoridad humana mandar o controlar la revelación.
Podemos disponernos a recibirla (y una imagen favorita tanto de los primeros escritores cristianos como de los griegos era la del instrumento musical debidamente afinado y preparado para que Dios tocara en él cuando y como Él —y solo Él— eligiera hacerlo), pero no podemos producirla a voluntad. Todas las descripciones de los fenómenos de la inspiración, desde Platón hasta Safo, se reducen a que la persona creativa se encuentra totalmente incapaz de explicar cómo lo logra, mientras que imitarlo es un recurso lamentable.
Tan vívida y real era la fe griega en la inspiración que hoy los estudiosos intentan explicarla en términos de chamanismo; pero el chamán es un falso profeta precisamente porque busca inducir una experiencia extática por medios artificiales sobre los cuales pretende ejercer control. Es cuando descienden a tales recursos que buscadores de inspiración como Empédocles, Pitágoras y Apolonio son justamente acusados de charlatanería y asumen la apariencia de chamanes.
A pesar del peligro de fáciles abusos y de aún más fáciles malentendidos en el ámbito de lo Mántico, Platón mostró una creciente inclinación hacia lo Mántico por encima de lo Sófico. “Cuando era joven”, hace decir a Sócrates, “estaba fanáticamente entregado a la búsqueda intelectual que llaman ciencia natural. Lleno de orgullo y presunción juvenil (hyperphanos), estaba convencido de que podía conocer la razón de todo. … Siempre estaba experimentando para descubrir los secretos de la naturaleza y de la vida.” Estaba convencido, al igual que Sócrates, “de que nadie necesitaba mirar más allá de la ciencia para obtener todas las respuestas”. Ese es el estado de ánimo “Sófico” claramente expuesto.
Entonces, dice, fue cuando leyó el pasaje que cambió por completo su punto de vista: “Hay una mente que ordena las cosas y causa todas las cosas”. La idea lo electrizó: “De algún modo me pareció perfectamente correcta, esa idea de que debía haber una mente responsable de todo”. Así se apartó de la mayoría para unirse a una minoría muy pequeña. “¿Diremos”, pregunta al discutir la naturaleza de la tierra, “que Dios el Creador la hizo? ¿O preferirías la enseñanza y el lenguaje que todos siguen hoy —que todo surgió simplemente por causa espontánea y sin ninguna inteligencia?”
Aquí tenemos la dicotomía fundamental: por un lado, las cosas simplemente ocurren —la physis contiene en sí misma la explicación de todo; por otro lado, las cosas no ocurren simplemente. Y nótese bien: en la época de Platón, la opinión pública estaba completamente del lado de lo primero.
Al final de su vida, Sócrates explicó que había seguido el camino que tomó a lo largo de los años “porque, como dije, el camino me fue mostrado por Dios mediante oráculos y sueños y por cualesquiera otros medios con que la providencia divina dirige las acciones de los hombres”. Hablaba totalmente en serio. “Escucha un relato que tú consideras un mito —dice a sus amigos intelectuales—, pero que yo creo que es verdadero.” Entonces les habla del otro mundo y de sus juicios, y concluye: “Esto, Calicles, es lo que he oído, y creo que es verdadero. … En una palabra, cualesquiera características que el cuerpo de un hombre presentara en esta vida, esas permanecen visibles en la muerte. … Ahora mi preocupación es cómo podré presentar mi alma al juez en su condición más saludable.”
El otro mundo y el juicio son su luz guía. “Pero vosotros”, dice a sus amigos sofistas, “vosotros tres —tú, Polo y Gorgias, los más sabios de todos los griegos vivos en este momento [y ellos no verían sarcasmo en esto]— no podéis demostrar la necesidad de vivir otra vida que no sea esta terrenal.”
Cuando Sócrates pregunta al intelectual Meleto, quien lo acusa de sacrilegio y pide la pena de muerte: “¿Crees que el sol y la luna son dioses, como mucha gente cree?”, el indignado Meleto responde: “¡Por supuesto que no! El sol no es más que una piedra y la luna un pedazo de tierra.” Entonces Sócrates, que bien pudo haber compartido las opiniones de Meleto sobre astronomía, le señala que, puesto que él y sus amigos piensan que todo puede explicarse con semejante naturalismo fácil y confiado, necesariamente deben temer a la muerte, como Sócrates mismo no la teme.
Para Meleto y los tres sofistas no hay nada más allá de esta vida; para Sócrates, lo que está más allá es lo único que realmente importa.
¡Qué ironía que las personas a quienes Sócrates se opuso toda su vida, y que provocaron su muerte, fueran después quienes lo proclamaran como su santo patrón! Hoy los profesores de filosofía dejan de lado la solemne profesión de fe de Sócrates como si fuera sarcasmo o una suave ironía, para poder sostener que fue ejecutado por religiosos reaccionarios en lugar de por profesores ilustrados.
Pero ante la acusación de ateísmo, él se declara enfáticamente no culpable: ¿Cómo, pregunta, puede ser un innovador religioso y un sectario alborotador si, como también dicen, es antirreligioso? ¿Cómo puede ser culpable de creer en dioses falsos si, como afirman, no cree en ningún dios?
Lo que más claramente se muestra en el juicio no es que Sócrates creyera como otros, pues no lo hacía, sino que sí creía, y que por su fe estaba dispuesto a dar la vida.
Si hay algo que Sócrates no fue, es un liberal descalzo que atacaba las creencias convencionales. Lo que atacaba era la incredulidad convencional. Platón queda sencillamente horrorizado por la falta de fe de los atenienses, basada en el reconfortante credo popular de que la ciencia conoce todas las respuestas y de que lo importante en la religión es seguir al grupo. Ese era el credo seguro, convencional y respetable de los atenienses educados, y Platón lo despreciaba.
En el Critón, Sócrates señala que sus colegas saben aún menos que él sobre las cosas, ya que creen conocer las respuestas, mientras que él, al menos, es consciente de su ignorancia; pero de dos cosas está convencido: (1) que las preguntas importantes de la vida son las escatológicas, y (2) que esas solo pueden responderse mediante revelación.
Sócrates nunca encontró la revelación que buscaba, y permaneció como un buscador hasta el final de sus días. Solo un creyente habría continuado la búsqueda, como lo hicieron los egipcios de Eduard Meyer “con tanta energía y persistencia”. Su credo es solo preparatorio, pero no por ello menos enfático y explícito: cree, a saber, que el camino aún no ha sido explorado, que las puertas aún permanecen abiertas y que se han provisto los medios para alcanzar el único conocimiento que cuenta; y mientras esto sea así, nadie está excusado de continuar la búsqueda.
Contraria a esta posición es la máxima de los Padres del siglo IV de que es mejor no creer nada que diferir de ellos en el más mínimo punto de doctrina. El acento no estaba en la fe, sino en la conformidad: el descubrimiento de la no conformidad en la Iglesia es más importante, dice san Agustín, que el descubrimiento de la verdad. Todo lo contrario ocurría en la Iglesia primitiva, cuyos conversos provenían todos de personas con una inclinación mántica, es decir, aquellos que ya creían en algo. Gran parte del discurso de Cristo en el Nuevo Testamento está dirigido a los escribas y fariseos, los eruditos, quienes aparentemente a menudo consultaban con Él, y sin embargo, aunque convirtió a campesinos y soldados, recaudadores de impuestos, pescadores, rameras y príncipes, no hay ningún caso registrado de que haya convertido a uno de los Doctores.
En la Iglesia primitiva se esperaba que uno llamara antes de que se le abriera, pidiera antes de recibir y buscara antes de encontrar. Para creer en Cristo había que creer en algo desde el principio: los enfermos no tenían que hacer la confesión de Pedro antes de ser sanados, pero sí tenían que tener fe. La gente que no quiso creer en Jesús no creía en nada: decían que creían en los profetas, pero no era así; si hubieran creído en los profetas, en las Escrituras, en Moisés o en Dios, habrían creído en Cristo, pero no lo hicieron. El mayor converso cristiano fue un hombre que creía todas las cosas equivocadas acerca de Cristo: no era lo que creía, sino su capacidad de fe lo que hizo a Saulo de Tarso apto para recibir iluminación inmediata.
El caso de Saulo parece indicar que es más deseable tener fe en proposiciones equivocadas que no tener fe en absoluto. En realidad, uno no puede tener fe en una proposición falsa, pues no se puede tener fe en una proposición en absoluto. No se tiene fe en proposiciones, credos o instituciones, hacia los cuales uno es meramente leal. Uno tiene fe únicamente en Dios —todo lo demás está sujeto a cambio sin previo aviso.
La fe no busca seguridad encerrándose en credos definidos y vinculantes, como hicieron los Doctores de la Iglesia en una época de desesperada incertidumbre e inseguridad. Uno no se aferra a la fe, sino a sustitutos de la fe: los hombres que se ahogan se aferran a cosas, pero los hombres de fe no están desesperados y no se aferran a nada. El profesor Gaylord Simpson gusta citar el caso de Santa Claus como prueba de la futilidad de toda fe. Pero ¿ha cerrado alguna vez la creencia en Santa Claus la puerta al conocimiento, como tan a menudo lo ha hecho la lealtad a un credo científico?
¿Es mejor que un niño crea en Santa Claus con el entendimiento de que algún día revisará sus ideas, o que se le enseñe —como a los hijos de algunos profesores— únicamente lo que es científicamente correcto desde la infancia, de modo que nunca, nunca tenga que revisar sus puntos de vista sobre nada y así pase por la vida teniendo siempre la razón en todo? ¿Qué camino es más propenso a conducir al desastre: el abierto y revisable Santa Claus, o la arraigada ilusión de infalibilidad?
¿Tuvieron entonces los paganos fe en principios verdaderos? No más que los cristianos. Jesús dejó perfectamente claro que consideraba la fe como lo más raro sobre la tierra. Los griegos no tenían verdadera fe: Platón estaba horrorizado por la falta de fe entre sus conciudadanos atenienses, y por su preferencia, en cambio, por una religión de supersticiones populares y una piedad convencional y autosuficiente —la creencia de que la rectitud consiste en ir al templo, saludar a la bandera y mantener la nariz limpia.
La Historia de Tucídides es un terrible comentario sobre el destino de una generación que había perdido la fe, y toda la literatura del siglo siguiente es una larga y melancólica nota a pie de página a ese comentario. Es cierto que la antigua religión había estado mucho tiempo débil y enferma, y los oráculos muy debilitados ya; sin embargo, como Platón percibía intensamente, era el único lazo que los hombres tenían con el otro mundo, y sí poseía fundamentos sagrales dignos de respeto.
Y ahora ocurre un extraño giro de los acontecimientos: en los últimos años, una abundancia de documentos recién descubiertos ha ampliado tanto la comunidad religiosa antigua de Oriente y Occidente que ha logrado abrazar a sectas hasta entonces distantes e incompatibles en un solo redil. Y dentro de ese redil, el cristianismo se encuentra codo a codo no solo con sectarios del desierto y místicos paganos, sino con algo muy semejante a los locos inspirados de Platón.
Parecería ahora que la mitología griega no es la clave de la religión griega, sino una distracción: fueron los apologistas cristianos, trabajando lo seguro y obvio, quienes establecieron la imagen de la religión griega como la Vida Nocturna de los Dioses. No, los griegos no tenían la religión verdadera: ni siquiera Platón la tenía, y él sabía que no la tenía. Su Sócrates es un buscador, convencido, como estaba, de que la verdadera iluminación solo puede venir por revelación.
2. El Andamiaje Sófico: El auge y la prosperidad de lo Sófico
El comienzo del siglo VI a. C. es lo que Karl Jaspers llama el “Período Axial” de la historia humana. Según Jaspers, la importancia de este período fue señalada por primera vez por Lasaulx, quien en 1851 escribió: “No puede ser un accidente que, seiscientos años antes de Cristo, Zaratustra en Persia, Gautama Buda en la India, Confucio en China, los profetas en Israel, el rey Numa en Roma y los primeros filósofos —jonios, dorios y eleáticos— en Grecia, aparecieran casi simultáneamente como reformadores de la religión nacional”.
Un extraño movimiento del espíritu recorrió a todos los pueblos civilizados. La época estuvo marcada por una serie de revoluciones populares que en todas partes presenciaron el derrocamiento final de la antigua realeza sacra; las grandes crisis sociales y conmociones mundiales de los inicios del segundo y mediados del primer milenio a. C. habían asestado duros golpes al viejo orden sacro, y el siglo VI vio la culminación del proceso con lo que podríamos llamar la gran revolución Sófica.
Con la desaparición de los reyes-sacerdotes, la gente en todas partes se encontró buscando algún otro principio de autoridad para organizar la sociedad; con los oráculos en silencio y las líneas sacerdotales extinguidas, ¿quién tendría la última palabra? ¿A dónde podían acudir los hombres en busca de la voz de autoridad? ¿Qué podía ahora reclamar su lealtad?
Durante un tiempo los tiranos intentaron gobernar el mundo; hubo en todas partes una especie de período de transición de tiranos —hombres capaces y, a menudo, incluso idealistas— cuyo derecho a gobernar no se basaba ni en la herencia, ni en la elección popular, ni en la inspiración divina, sino únicamente en su ingenio. Muchos tiranos intentaron legalizar su posición mediante ficciones religiosas y engaños rituales, pues la única alternativa al gobierno por sanción divina parecía ser el poder bruto.
Fueron los griegos quienes decidieron ir a la raíz del desconcertante problema de quién tiene derecho a gobernar a sus semejantes: esa cuestión se convirtió en el tema de gran parte de sus discusiones más entusiastas y de sus investigaciones más profundas, en fenómenos aún más significativos que los tiranos, con la aparición de los llamados Siete Sabios. “El siglo VI, el período más crítico en el desarrollo mental de los griegos, llegó a conocerse después como la era de los Siete Sabios.”
Estos fueron los Sophoi originales, de quienes hemos tomado nuestra palabra Sófico. Para la mente antigua, el culmen del éxito humano, el premio más alto al que podía aspirar cualquier hombre, era ser un Sophos: uno de esos héroes de la mente, tipificados por los Siete Sabios, que, después de dar leyes y ejemplos sabios a sus propias ciudades, vagaban libres de pasiones y apegos terrenales por el universo, desinteresados y apartados, como espectadores de las obras de Dios, buscando solo conocimiento y llevando consigo la bendición sanadora de la verdadera sabiduría —especialmente de la prudencia política— para todos los que la buscaran o la necesitaran.
Aclamados por multitudes adoradoras —que a menudo veían un aura de divinidad a su alrededor— y humildemente solicitados por grandes ciudades y magníficos potentados, estos incorruptibles sabios representaban la cima de la verdadera realización humana. Representan, en efecto, el pináculo de la excelencia humana, pero, a pesar de todo, son puramente humanos —ese es su significado.
Al igual que los tiranos, los Sophoi representan una especie de fase experimental; fueron un intento de compromiso entre lo Mántico y lo Sófico sobre el principio de que un grado muy alto de sabiduría humana tiene algo de divino, haciendo que el verdadero Sophos fuera el equivalente de un líder inspirado. Pero los Sophoi no tuvieron sucesores —solo imitadores, los notorios sofistas, un tipo de hombres muy distinto.
Lo que distinguía a los Sophoi de sus semejantes no era un tipo peculiar de sabiduría, sino simplemente un grado superior de inteligencia: poseían una cantidad extra de lo que todos tienen en mayor o menor medida, pero nada más. No reclamaban poderes mánticos —Pitágoras mismo, el sabio más “Mántico” de su tiempo, fue acusado de charlatanería por intentar apropiarse de la gloria de un profeta en lugar de contentarse con brillar como pensador.
A pesar de la veneración que recibieron de un mundo que anhelaba guía y estaba hambriento del consuelo del orden Mántico, los Siete Sabios representan una verdadera revolución Sófica, una renuncia deliberada a lo Mántico. Por su propia confesión, su plena humanidad es a la vez su gloria y su tragedia.
Tal es el evangelio de Solón, quien habla por todos ellos. Su sabiduría terrenal era de altísimo orden, pero ¿qué ve más allá? Nada, como dejan claro las expresiones típicas de Solón: “En cada giro, la mente de los inmortales está oculta a los hombres. … Como tontos boquiabiertos nos entretenemos con sueños vacíos.”
Lo mejor que cualquiera puede esperar de la vida es la satisfacción de poseer hijos, caballos, perros y buenos amigos, y “un estómago, pulmones y pies que le causen un mínimo de molestias; … y a medida que un hombre envejece, su habla y su inteligencia decaen progresivamente, y si logra alcanzar la vejez intacto, es ya tiempo de abrazar la muerte.”
En todo esto no hay expectativa salvo expectativa terrenal: es buena, es noble, es heroica, pero es todo lo que hay. Lo Mántico se ha convertido en poco más que una figura retórica: “Un hombre recibe de las Musas Olímpicas el don de esa sophia inspirada que los hombres anhelan, y otro de Apolo el don mántico de la profecía.” Obsérvese la conjunción de lo mántico y la sophia —¿pero con qué propósito? A pesar de ello, “ningún hombre sabe al inicio de una empresa cómo va a terminar”, y “ninguna adivinación ni rito religioso puede ayudar en lo más mínimo a evitar lo que ha de suceder (ta morsima).”
Al final, lo Mántico resulta inútil; el único consuelo y guía de un hombre es su propio sentido común.
Tal es la mente madura de lo Sófico, que renuncia valientemente a las maravillas de lo Mántico porque son demasiado buenas para ser verdad. Una vez reseñé un libro de un historiador que estaba convencido de que cualquier relato histórico de sucesos descritos como espectaculares, pintorescos o dramáticos debía ser necesariamente una invención; para él, esa era la medida de una erudición sólida, segura y conservadora.
En realidad, la mente Sófica nunca parece estar completamente reconciliada con la doctrina negativa en la que se gloría; siempre se percibe en los sermones del ateo un tono molesto y amargo, una satisfacción vindicativa al poner lo Mántico en su lugar, una tendencia a regodearse con el desconcierto del creyente. Esta es otra señal de la inseguridad básica de lo Sófico, pues para quien realmente creyera que la suma total de toda experiencia es cero, no podría tener la menor importancia lo que los demás pensaran al respecto, y nada podría interesarle menos que las ilusiones de sus semejantes. Sin embargo, el pensador Sófico gasta la mayor parte de su tiempo y energía en prédicas denunciando tales ilusiones.
Aún más importante en la historia del pensamiento que el tirano y los Sophoi, que intentaron cada uno a su manera proporcionar un sustituto satisfactorio a la guía celestial en los asuntos humanos, fue la aparición de la ciencia real en Jonia al mismo tiempo.
El defecto más grave de lo Mántico, la objeción estándar contra ello en todas las épocas, es que no se presta a ningún tipo de control: “el Espíritu sopla donde quiere”; no espera la conveniencia humana, ni sus manifestaciones se ajustan a las expectativas humanas. Sus operaciones son siempre sorprendentes: siempre toman a los hombres desprevenidos.
Y aquí, incidentalmente, tenemos otra indicación de que lo Mántico y no lo Sófico posee la clave del verdadero orden de las cosas, pues la realidad, como señala C. S. Lewis, “además de ser complicada… suele ser extraña: no es ordenada, no es lo que uno espera. … La realidad, de hecho, suele ser algo que no podrías haber adivinado. Esa es una de las razones por las que creo en el cristianismo. Es una religión que uno no habría podido adivinar. Si nos ofreciera justo el tipo de universo que siempre habíamos esperado, sentiría que lo hemos inventado. … Así que dejemos atrás todas estas filosofías infantiles —estas respuestas demasiado simples.”
Esta defensa de la posición Mántica bien podría ser tomada por un pensador Sófico como un ataque contra ella, como una admisión de que lo Mántico es incontrolable, incalculable y lleno de imponderables, como en efecto lo es.
La reacción normal ante una manifestación celestial real —ya sea a los profetas de la antigüedad, a Zacarías en el Templo, a María en casa, a los pastores en los campos, o a los Apóstoles en el Monte de la Transfiguración— es quedar asombrados y “muy atemorizados”: todos deben ser tranquilizados por el mensajero divino de que no hay nada que temer, de que este es un acontecimiento gozoso y no aterrador.
Sea cual sea su correspondencia con la realidad, tal estado de cosas solo puede resultar deplorable para el mundo ordenado y metódico de la ciencia, y es comprensible que en Mileto, en una época en que la gente en todas partes estaba insatisfecha con un orden Mántico que había perdido gran parte de su vitalidad y había sido desacreditado por los excesos coribánticos de sectarios irresponsables, ciertos hombres ingeniosos decidieran estudiar las cosas dejando de lado lo problemático de lo Mántico.
El otro mundo no puede llevarse al laboratorio para ser pesado y medido; no puede figurar en cálculos precisos debido a su imprevisibilidad. Entonces, ¿por qué no dejarlo simplemente fuera de nuestros experimentos y fórmulas y seguir adelante sin él? ¿Por qué no estudiar este mundo dejando fuera al otro, aunque solo sea para ver a dónde nos conduce?
Se propuso confinar todo estudio a la physis, la materia tangible, visible y medible, como si fuera todo lo que existe o al menos todo lo que puede realmente conocerse. Así, la ciencia se convirtió en Ciencia cuando renunció a la escatología: “Para el procedimiento científico”, escriben Courrant y Robbins, “es importante descartar elementos de carácter metafísico. … Renunciar a la meta de conocer la ‘verdad última’, de desentrañar la esencia más íntima del mundo, puede ser una dificultad psicológica para los entusiastas ingenuos, pero en realidad fue uno de los giros más fructíferos del pensamiento moderno.”
Sin embargo, después de haber abrazado con ardor este principio, pronto se vio a los entusiastas ingenuos de Jonia, como a los científicos modernos, sosteniendo con celo nada menos que el tema de “la esencia más íntima del mundo”, que es precisamente lo que el científico busca descubrir más que nadie.
“Aquí estamos —clama un eminente científico contemporáneo— y más vale que encontremos algún sentido o lo inventemos nosotros mismos para que tengamos una misión definida que dé dignidad a nuestra vida. Si existe un sentido, obviamente se encuentra en las vastas áreas de la biología que aún desconocemos, y debemos tener fe en que al menos vale la pena buscarlo mediante el enfoque racional y experimental de siempre.”
¿Ha olvidado que la ciencia, para ser científica, debe renunciar a toda esa clase de cosas? Para ser eficaz, la ciencia debe trabajar en sistemas cerrados, siempre suponiendo que el científico, al establecer su experimento, está tomando en cuenta todos los factores relevantes. Cuando el científico sale de su sistema cerrado y empieza a hablar en términos escatológicos, está excediendo su autoridad, yendo más allá de los límites que la propia ciencia establece con orgullo para todos los que quieran jugar según sus reglas.
Solo la fe goza del lujo de ser de final abierto. ¿Pero es un lujo? ¿Quién puede decir qué factores desconocidos no pueden ser altamente relevantes en cualquier situación? No corresponde a la ciencia, que se ha encerrado en el castillo inexpugnable de la experiencia sensorial y ha levantado el puente levadizo contra toda siniestra premonición externa, sugerir excursiones al campo y exploraciones en el bosque. Si decidimos tratar la physis como todo lo que hay, entonces, por supuesto, no necesitamos buscar más allá de la physis misma la explicación de todo; y la physis es un sistema cerrado —no importa cuán grande sea, sigue siendo perfectamente completo y autosuficiente. Al pasar de lo Mántico a lo Sófico hemos ordenado nuestros cálculos, pero al precio de meternos en una caja, como Heráclito señaló rápidamente a los físicos jónicos.
Heráclito es conocido en el mundo como ho skoteinós, lo cual, como usa la palabra Sófocles, no significa “el oscuro”, sino más bien “el recalcitrante”, “el sombrío”, el aguafiestas, el hombre que arroja agua fría sobre las cosas. Se ganó el título al pedir a sus amigos científicos que consideraran, antes de comenzar a hacer sus declaraciones pontificales sobre las cosas, cuán confiable es realmente el organismo humano como recolector e intérprete de información.
Los ojos y oídos de los hombres son, por decir lo menos, instrumentos poco fiables, y si sus sentidos son débiles, sus facultades interpretativas lo son aún más: todos los hombres están más o menos dormidos, y nunca completamente sobrios. La mera información (polymathía) carece de sentido, por mucho orgullo que tengamos en ella; los Sophoi han terminado con Dios de una vez por todas —pero siempre hablan de él; buscan el mismo objetivo que la religión: explicar todo. ¿Y cuáles son sus posibilidades de lograrlo?
¿Qué hay de los objetos que observan? Siempre están cambiando, incluso mientras tratan de limitarlos y definirlos: “todo fluye… no puedes entrar dos veces en el mismo río.” La posición del observador es puramente relativa, y sin embargo, todo depende de la dirección hacia la cual uno esté mirando. ¿Qué esperanza tenemos entonces de un conocimiento real?
Revelación, dice Heráclito: “Un hombre debe escuchar a los espíritus [daimones, la misma palabra que usa Sócrates] como un niño a un adulto.” “Nuestras mentes individuales son bastante torpes, pero a lo largo de los siglos existe un consenso inconfundible de la humanidad sobre las cosas, un ethos que no es producto de la razón sino de la revelación.” Hay un logos divino común en el cual todos compartimos, y esa es la única cosa de la cual podemos estar realmente seguros: “el único criterio de verdad.”
Al decir tales cosas, Heráclito se convirtió en una figura controvertida e impopular. El público en general, desesperado por orientación moral e intelectual, acogió con entusiasmo el nuevo evangelio. Una recepción igualmente fervorosa esperaba el evangelio de Darwin, que dio a los victorianos lo que más necesitaban: una escatología genuina sin contaminación mántica. Todo el atractivo del darwinismo residía en su protología y escatología radicales: era una hipótesis universal que respondía a todas las preguntas de la vida.
La física jónica también adoptó rápidamente una forma escatológica, y sus proponentes sostenían dogmáticamente que una sola cualidad, propiedad o elemento podía, al igual que la evolución más tarde, explicar la creación y todos los fenómenos subsiguientes. Y esta nueva escatología tuvo el mismo éxito sensacional en la Atenas de Pericles que el darwinismo en la Inglaterra victoriana. Su principal exponente fue Anaxágoras, quien, según uno de sus discípulos, “creía que la theoría —la investigación científica— era el propósito de la vida, … mientras que Heráclito creía que el propósito de la vida era tener gozo (euarestesis).”
Como era de esperar, fue la generación más joven en Atenas la que saludó con mayor entusiasmo la nueva emancipación científica del vetusto pasado. Los jóvenes de pronto creían saber todas las respuestas. Ya hemos visto que Sócrates admitió cierto engreimiento juvenil (hyperphanos) en su temprana adhesión a lo Sófico.
Los sofistas, divulgadores de la ciencia y del sentido común, “atacaron toda ilusión y toda tradición en nombre de la verdad, la claridad, la objetividad, la consistencia y el orden en el pensar y en el hablar.” Aquí había algo fácil de entender, halagador para el intelecto y liberador para la conciencia. El público lo devoró. La proposición básica, expuesta clara y francamente por Hipócrates, era que no existe nada sobrenatural, pues los elementos de los que están hechas las cosas son suficientes para explicar todos los fenómenos.
Implícito en toda la enseñanza sofista, como señala Schmid, estaba un ateísmo fundamental que, en lo que al público general se refería, se convirtió infaliblemente en la cuestión central. Se esperaba que las personas inteligentes desmontaran y desacreditaran todas las viejas creencias en nombre de una moralidad moderna, fresca y emancipada: el de mentalidad abierta Hipias prefería “al franco y directo Aquiles” en lugar de “al astuto y falso Odiseo”; Protágoras hizo el devastador descubrimiento de que los versos iniciales de la Ilíada no son una oración en absoluto, ya que están en imperativo.
“¿Y qué importa?”, refunfuña Aristóteles, “cualquiera puede ver que sí es una oración.” La fe de muchos se tambaleó con la escandalosa revelación de que Creta tiene cien ciudades en la Ilíada y solo noventa en la Odisea, y que el dios que en la Ilíada se dice que lo ve todo tiene que enviar mensajeros en la Odisea para que le informen. Los grandes liberales hervían de indignación ante la injusticia e inhumanidad con que un dios mataba mulas y perros inocentes en tiempos de guerra.
Este tipo de cosas, presentadas con retórica ingeniosa, eran material glorioso y embriagador para la juventud de Atenas. El año en que nació Platón, Aristófanes, un joven del campo, produjo su primera obra, una mordaz sátira sobre la juventud ateniense y la nueva educación que los estaba formando tal como eran: “Su falta general de reverencia lo disgustaba. Le parecían terriblemente ignorantes de Homero y de la buena literatura. … Además, estaban llenos de información extraña y, a veces, de creencias y descreencias chocantes.”
Pericles había declarado: “Atenas no necesita de un Homero que la alabe”; la ciudad, dice J. B. Bury, “consagraba la sabiduría mundana de hombres que se mantenían totalmente apartados de las excitaciones místicas y no buscaban ninguna revelación, en la ficción de los Siete Sabios.” Fue Anaxágoras el físico quien, según Plutarco, enseñó a Pericles “a despreciar todos los temores supersticiosos que los impresionantes signos del cielo provocan en aquellos que ignoran las verdaderas causas de tales cosas.”
Y fue precisamente esta actitud de Pericles, asegura Platón, la que puso los cimientos de la ruina de Atenas. Platón rechazó a Homero como maestro perfecto por exactamente la razón opuesta a la de Pericles y los sofistas: para ellos, el poeta no era lo suficientemente civilizado; para Platón, tenía demasiado de ingenio humano.
Plutarco cuenta cómo los doctores buscaban con avidez los pocos errores y contradicciones que podían hallarse en Homero, mientras ignoraban por completo sus incomparables cualidades de grandeza. ¿Por qué? Porque lo Sófico no puede tolerar lo Mántico. Dionisio de Halicarnaso dice que los filósofos racionalistas “ridiculizan todas las epifanías de los dioses”; todo eso era ahora simple lastre, madera muerta del pasado.
El asunto queda claramente planteado entre dos visiones de la vida antitéticas y hostiles. Hemos visto que tanto Sócrates como Platón, en su juventud, fueron seguidores entusiastas de la nueva enseñanza, a la que ambos más tarde dieron la espalda. Lo evidente es que en la literatura de la Edad de Oro existe una fuerte tensión, nunca suficientemente estudiada, entre lo Sófico y lo Mántico: los hombres de genio luchaban conscientemente contra sus rivales e imitadores cuya habilidad especial era seducir al público.
Sócrates perdió la vida en la batalla, y predijo con confianza que su enseñanza no tenía más posibilidades de imponerse en competencia con el producto deliciosamente empaquetado y hábilmente publicitado de los sofistas que las recetas acertadas de un buen médico en competencia con un curandero que prescribía nada más que dulces a sus pequeños pacientes.
Uno de los documentos más conmovedores de la confrontación entre lo Mántico y lo Sófico en Atenas es una noble tragedia que ha recibido un trato rudo por parte de los críticos (aunque algunos piensan que es el mayor drama jamás escrito). “Extraño resulta”, comenta Sandys, “que en la presentación del Edipo Rey, Sófocles fuera derrotado por un poeta menor.” Debe haber habido una razón, y debe ser la misma razón por la que los críticos actuales de Sófocles han denunciado la obra, a pesar de su genio trascendente, como un trabajo mal hecho desde el punto de vista racional y moral. El defecto imperdonable del Edipo Rey es que en este enfrentamiento titánico entre lo Sófico y lo Mántico, es lo Mántico lo que vence. De ahí que la obra sea denunciada como un fracaso moral. Y así, como los antiguos críticos, los críticos actuales de Sófocles —Kitto, Bowra, Sheppard y Letters— la abandonan como un callejón sin salida. Para citar a uno de ellos: “Cualesquiera que fueran los defectos de Edipo, no justificaban su destino. […] [Los dioses] no solo han unido la ley cosmológica a sus propios designios, sino que han decretado a su víctima sin compensación ni esperanza. […] Debemos creer que los dioses son justos, pero la obra no nos ayuda a verlo.” “Edipo es la víctima del Destino. […] Sus actos, estados de ánimo y carácter en la obra no pueden mejorar ni empeorar las cosas. […] Para nosotros, el problema más profundo se hace solo más agudo. […] Sófocles no insinúa respuesta alguna en el Tyrannus.” Así le parecía también a Edipo—porque era un sofista. En esta obra lo Sófico y lo Mántico se enfrentan con tremendas descargas el uno contra el otro, y como lo Mántico vence, los críticos coinciden en que la obra es moral y racionalmente fallida. ¿Era Sófocles un necio? No, sino un sacerdote y patrono de Esculapio, que tomaba en serio su vocación y creía, como Platón, en la inspiración divina. Esta obra es uno de sus sermones apasionados específicamente contra la superficialidad de los brillantes intelectuales que se reunían en casa de Pericles alrededor de Anaxágoras después de la representación.
Edipo había matado a su padre y se había casado con su madre—pero de manera completamente inocente. Como señala Letters, no había cometido delito alguno según la ley ateniense; no era “culpable”, pero sí estaba “contaminado”. Está bajo una maldición provocada, como anota Aristóteles, por un error, y los críticos se apresuran a señalar (como lo hace el coro en la obra) que su error consiste simplemente en ser un ser humano falible—todos estamos en el mismo caso. Pero hay un camino de escape y de redención abierto si estamos dispuestos a aceptarlo; podemos ser purificados de nuestra contaminación si logramos arrepentirnos y someternos a ciertos ritos que no podemos realizar por nosotros mismos. Esto es lo que Edipo no hará. Esa es su responsabilidad, y la tragedia es obra suya. En el discurso que abre el drama, Edipo nos dice que durante dieciséis años todos le han dicho que es perfecto (verso 8), opinión con la que concuerda fácilmente. Pero ahora hay una peste y debe salvar la ciudad. Admite que es tan impotente como cualquiera, “nadie está más enfermo que yo” (61–62), y que debe buscar instrucción que solo puede venir de los oráculos sagrados (68–77), razón por la cual ha enviado mensajeros a Delfos en busca de órdenes y está decidido a hacer “lo que Dios revele” (77). A la pregunta del rey: “¿Cuál es la palabra del dios?”, la primera palabra del mensajero que regresa es esthlen—¡maravilloso! ¡espléndido! En verdad son buenas noticias; rápidamente añade que hay duras condiciones, pero asegura a Edipo que si se cumplen, “todo saldrá bien” (87–88). ¿Es este el inexorable Destino? Habiendo aprendido lo que debe hacerse, Edipo decide actuar y deja la escena con la solemne declaración de que, aunque se mantenga en pie o caiga, seguirá a Dios (144–146). El coro entonces suplica instrucción divina—ambrote Phama—el hijo de la esperanza dorada (151–158). Hasta el final hay esperanza para Edipo, si solo admite sus limitaciones mortales y se arrepiente. A lo largo de la obra, cada vez que Edipo pide instrucción divina la recibe—y en su vanidad se niega a seguirla. Para la mente sófica, “Sófocles no insinúa respuesta alguna” al dilema de Edipo; pero para la mente mántica la respuesta lo mira fijamente de principio a fin. En la obra, Edipo no recibe más que buenos consejos y buenas noticias: los primeros los rechaza; las segundas las malinterpreta deliberadamente.
Cuando el rey regresa a escena es evidente que ya está perdiendo el control, pues en un discurso vibrante se disocia enfáticamente del crimen y proclama grandiosamente que otros deben enfrentar la realidad, por dura que sea (216–18). A partir de aquí sigue recurriendo de manera subconsciente a la culpa que se niega a reconocer en sí mismo, en una serie de situaciones hipotéticas: incluso si el miserable culpable estuviera emparentado con su propia esposa; incluso si viviera en su propia casa—él vengará a Layo como si fuera su propio padre. Por cierto, lo único necesario para librar a la ciudad de la peste es que el culpable la abandone—no se requiere otro castigo.
Entra el anciano profeta ciego Tiresias y Edipo se arrodilla ante él: “¡Salva la ciudad! ¡Sálvame a mí! … ¡Estamos en tus manos!” (312–14). La respuesta del profeta, aludiendo tanto a la célebre astucia de Edipo como a la de los demasiado astutos atenienses, va directo al punto: “¡Ser inteligente solo puede ser desastroso para un hombre que no sabe adónde lo lleva su astucia!” (316–17). Luego pide a Edipo que lo deje ir y le asegura: “Será mejor que tú cargues con tu peso y yo con el mío” (320–21)—otro buen consejo que Edipo se niega a aceptar, insistiendo en obtener una profecía. Toda la compañía se arrodilla ante el profeta, quien pronuncia la ardiente acusación de Sófocles contra todos ellos: “¡Todos ustedes no saben nada!” (328). Cuando se niega a profetizar, explicándole a Edipo: “No quiero hacerme daño a mí ni a ti” (332), el rey, como un niño mimado, pierde los estribos y lo llama kakon kakiste, el peor insulto—“lo más vil de lo vil” (334). A esto Tiresias responde observando que lo único que Edipo no puede hacer es admitir una debilidad en sí mismo: “¡En mí la atacas con facilidad, pero simplemente no puedes verla en ti mismo!” (337–38).
Entonces es el irreprochable Edipo quien grita de vuelta al hombre santo: “¿Quién no perdería los estribos escuchando semejante traición? ¡Eso no lo acepto de nadie!” (339–40).
Entonces el sacerdote finalmente lo dice: “¡Tú eres la corrupción de la tierra!” (354).
“¿Cómo te atreves a decir tal cosa?”, grita el indignado rey; y luego, tras un breve intercambio: “¿Qué has dicho? Repítelo—quiero saber qué dijiste” (359)—aunque por supuesto lo entendió perfectamente bien—no quiere oírlo.
Tiresias: “¡Tú eres el asesino que buscas!” (362).
Edipo: “¡No volverás a decir eso una segunda vez!” (363)—mostrando que lo escuchó perfectamente bien la primera vez. “Di cuanto quieras”, dice Edipo, “no te escucharé” (365). Luego, todavía como un niño malcriado, explota un nuevo recurso—un ataque vil y vergonzoso a la ceguera del anciano; y Tiresias en respuesta profetiza la ceguera de Edipo—ese es el tema de la obra, la ceguera de la cual lo Sófico y lo Mántico siempre se acusan mutuamente. Dejando toda reserva de lado, Edipo grita las terribles palabras: “No fue Dios, fui yo quien resolvió el enigma de la Esfinge, por mis propios poderes, sin ayuda. Lo hice usando mi inteligencia (gnome kyresas oud’ ap’ oionon mathon) y no gracias a ningún truco sobrenatural” (398). Esto marca a Edipo como el representante oficial de la posición Sófica, pura y simple (exactamente como Anaxágoras instruyó a Pericles), mientras que Tiresias representa lo Mántico, cuando responde: “No soy tu siervo, sino el de Dios… Has usurpado la autoridad divina; estás voluntariamente ciego—en tinieblas a pleno día. Después de todo”, le recuerda al rey, “tú pediste mis instrucciones” (410–15, 432).
“¡Pero nunca lo habría hecho!”, replica el otro, “si hubiera sabido que ibas a decir necedades” (434). Tal es la buena fe de Edipo, la supuesta víctima indefensa de los dioses implacables, ¡y aun así los críticos insisten en que Edipo actúa de buena fe! ¡La víctima indefensa de una antigua maldición! La última palabra de Tiresias a Edipo es una proposición bastante justa: “Piénsalo bien, y si alguna vez descubres que me equivoqué, entonces podrás llamarme un falso profeta” (460–62). El coro entonces declara que solo Dios sabe y los hombres no.
¿Pero juega limpio Edipo alguna vez? Procede a tomar la ofensiva como la mejor defensa contra sus propios sentimientos de culpa, transfiriendo completamente su culpabilidad a su cuñado Creonte. Luego entra Yocasta para decirle a Edipo que la profecía sobre su crimen —que un día mataría a su padre— ha quedado demostrada como falsa, ya que el rey acaba de morir muy lejos, en Corinto, y razonando como una sofista típica, argumenta triunfalmente a partir de eso que todos los oráculos son un fraude (707–9). Para reforzar su punto, recuerda con regocijo que también se había predicho que su antiguo esposo sería asesinado por su hijo, y en lugar de eso fue muerto por un desconocido en un cruce de tres caminos. Esto es, por supuesto, lo peor que podía haber dicho, pero ella cree que está siendo brillantísima al desacreditar toda profecía. Incluso cuando Edipo se queja de sentirse mareado y enfermo por sus palabras (726–27), ella sigue añadiendo una demostración ingeniosa tras otra, pensando que está enterrando a los oráculos mientras cava la tumba cada vez más honda.
Edipo empieza a admitir que siempre ha sospechado cosas (785–86), y que él solo podría ser moralmente responsable; sin embargo, ¿cómo podría ser culpable si lo único que hacía era obedecer al oráculo? (821). A esto el coro responde que Edipo no está condenado y que todavía hay esperanza de completa liberación (834–35). ¿Es este, pues, el “víctima sin compensación ni esperanza”? Lo único que exige el oráculo para librar a la ciudad de la peste es que el culpable se marche de la ciudad—no se menciona ningún otro castigo.
Y la esperanza no tarda en llegar: otro mensajero arriba con noticias maravillosas—Edipo ha sido elegido rey de Corinto (939–40), donde su supuesto padre acaba de morir de muerte natural (934); se recordará que había una profecía de que Edipo mataría a su padre, ¡y ahora ese monarca ha muerto de vejez! Hasta aquí, la única desventaja real de obedecer al oráculo y salvar Tebas era que en el proceso Edipo se convertiría en exiliado, pero ahora incluso eso queda resuelto; se le ha ofrecido un magnífico puesto, un ascenso, en su ciudad natal, y todo lo que tiene que hacer es aceptarlo y todos serían felices.
En lugar de eso, él y Yocasta aprovechan la ocasión para descargar su furia salvaje contra los oráculos y añadir un discurso piadoso sobre el deber religioso (911–12). Yocasta, al oír la noticia, estalla con un grito sofista de triunfo: “¡Oh, oráculos de los dioses, ¿dónde están ahora?! (946). ¡Ahora dime qué piensas de tus preciosas profecías!” (952–53). Esto resulta aún más chocante, ya que el coro, lamentando el desastroso abandono general de lo sagrado, acaba de jurar: “Aunque todos los demás abandonen los santuarios [otra referencia a los atenienses], ¡yo nunca los abandonaré!” (865).
Edipo desahoga sus tensiones acumuladas y sentimientos de culpa reprimidos en una gloriosa, salvaje e innecesariamente feroz denuncia de todas las cosas Mánticas: “¡Aleluya, esposa! ¿Quién volvería a tomar en serio al oráculo de Delfos o a los presagios celestiales?” (964–65). “Ya ves lo que profetizaron —dice— y ya ves lo que ocurrió.” En su alivio no puede resistir un ingenioso chiste sobre la muerte del anciano rey Pólibo: “¡Quizás lo maté yo, haciéndolo morir de la añoranza por mí!”—en cuyo caso el oráculo tendría razón después de todo—un chiste delicioso. Y luego una burla aún más cruel: “Bueno, él se ha llevado todo ese disparate sobrenatural (thespismata) al infierno con él—¡está tan muerto y apestoso como él mismo!” (969–72).
“¡Eso es precisamente lo que he estado tratando de decirte todo el tiempo!”, dice su encantada esposa (973), y pronuncia un discurso totalmente típico y trillado de sofista, como los que Sófocles había escuchado miles de veces: “¿Por qué deberíamos preocuparnos por estas cosas? Al fin y al cabo, simplemente suceden, y no se puede estar seguro de nada. Lo mejor es tratar de arreglárselas lo mejor que uno pueda… y eso significa no prestar atención a sueños, oráculos y ese tipo de tonterías” (977–83).
A este sermón de sentido común Edipo responde que todavía no están fuera de peligro, pues aún quedan profecías por refutar. Luego, a medida que la investigación avanza y las pruebas comienzan a acumularse, es Yocasta quien empieza a ponerse nerviosa—“¡Viejas tonterías!” (1056); luego, sacudida—“Esa debe ser la explicación” (era absurda y ella lo sabía); frenética—“Te lo ruego, no sigas con esto” (1060); después desesperada—“¡Por tu bien, no preguntes más!” (1066).
Entonces Edipo, también desesperado, intenta inventar un pretexto que delata su inseguridad: Yocasta hace tanto alboroto porque le da vergüenza haberse casado con alguien por debajo de su posición—¡ella y sus aires de grandeza! (1070). Ella ve que su compañero no tiene remedio y lo deja con estas palabras: “¡Oh, pobre y miserable desdichado! Eso es todo lo que tengo que decir: ¡ahora y para siempre todo está perdido! ¡Eso es todo lo que siempre podré llamarte!” (1071–72). Él ha llegado al punto de no retorno y aún trata de convencerse de que todo se debe al orgullo familiar de ella.
“¡Pero no puedo perder!”, grita. “¡La Dama Fortuna es mi madre!” (1080). Esta es la bien conocida apelación a Tyche—la Suerte—que, al desaparecer la fe, se había convertido en una verdadera obsesión para los griegos: cuando la fe se retira, la superstición ocupa su lugar—todo es solo azar, después de todo. Entonces es llevado Mertón, el anciano pastor de Layo que conoce el verdadero secreto del nacimiento y crianza de Edipo, y él también advierte al rey que no vaya demasiado lejos. A este buen consejo Edipo responde, como siempre, desatado, ordenando torturar al anciano: “¡Te haremos hablar!”, aunque sabe perfectamente cuál será la respuesta—“¡Pero aun así debo oírla!” (1170). Esto es Ate (ceguera, locura).
La ironía es que desde el principio de la obra todos, incluida la Providencia, han intentado ayudar a Edipo, quien no ha recibido más que buenas noticias y buenos consejos. La única desventaja que debía sufrir era convertirse en expatriado de Tebas, pero ahora se le ha ofrecido un magnífico puesto como rey de Corinto—todo lo que tenía que hacer era marcharse, con o sin su esposa (y su matrimonio no era más que un asunto de Estado), ¡y todo estaría bien! Aquí no hay ninguna fuerza imponderable, inescrutable o inexorable de una maldición familiar ancestral, sino un hombre que podía alcanzar la salvación en cualquier momento si estaba dispuesto a aceptar consejo. Pero hasta el final insiste en acusar a otros de sus propios crímenes, corriendo por el palacio con la espada desenvainada buscando a Yocasta—¡ella tiene la culpa de todo esto! (1250–60). Y así, en vez de salir de la ciudad con honor, parte como un proscrito, como Caín, habiéndose marcado a sí mismo con la ceguera, clamando como Caín que sus sufrimientos (nosema, aflicción, enfermedad) son mayores de lo que puede soportar (1293–94).
“¿Qué locura lo llevó a esto?”, pregunta el coro (1299–1300), y luego se pregunta: “¿Por qué no se mata?” Porque sabe que esa no sería una salida, pues en verdad hay vida después de la muerte (1369–71). Ahora comprende la insensatez de intentar transferir su culpa—“Ningún mortal más que yo mismo puede pagar el precio” (1415)—¿Es él acaso el dios que muere por los pecados? ¿la figura de Cristo? ¡No! Él rechazó todo eso por considerarlo anticuado. Incluso se ha cegado a sí mismo y confiesa públicamente que el dios, el oracular Apolo a quien se burló, lo ha herido con la ceguera, aunque fue él mismo quien se dio el golpe; no puede culpar a nadie, pues está autociego como los sofistas; y sus palabras al coro son: “¡No temáis, creed solamente!” (pithesthe, me deisete! 1414). Su crimen fue destruir los cimientos de la fe, y ahora se arrepiente de la manera más terrible.
Creonte anuncia que Edipo ahora es un verdadero creyente: “Pues ahora, al fin, crees completamente en el dios” (1445). Sin embargo, hasta el final debe amonestar al proscrito que parte, quien ordena a sus hijas que lo acompañen, a aprender sumisión, y las últimas palabras de Creonte a Edipo son: “¡No pienses que todavía das todas las órdenes!” (panta me boulou kratein!). Creonte hereda ahora no la maldición, sino la arrogancia de Edipo, ¡lo cual será su ruina! (1522). Hasta el final, Edipo se niega a ceder.
El coro final es un sermón para sofistas: “Miren, conciudadanos, a Edipo aquí, el hombre que sabía todas las respuestas y era tan capaz como cualquier otro hombre podía ser. No había quien no mirara con envidia su brillante carrera—y miren dónde termina—en el desastre total. Así que recordemos que ningún hombre puede llamarse exitoso hasta que haya llegado al término de la vida sin haber sufrido ninguna miseria en absoluto” (1524–30). En otras palabras, la única felicidad se encuentra más allá de “la conclusión de esta vida”, no aquí. ¿Dónde está la nulidad moral en todo esto de la que se quejan los críticos?
Sabemos que los grandes hombres que, como Sófocles, tomaron el lado de lo Mántico en este enfrentamiento estaban muy en minoría, y que los sofistas, los sucesores autoproclamados de los sophoi, ganaron el juego sin dificultad—Longino y Tácito lo expresan con suficiente claridad. No fueron los sophoi quienes levantaron una bandera victoriosa en todas las ciudades del mundo antiguo, sino sus diligentes imitadores, los sofistas. Ambos, sin embargo, supieron capitalizar la imagen mántica. Pero, habiendo desplazado a los profetas, los doctores aspiraron naturalmente a sus honores, suplantando no solo a los hombres inspirados en la estima popular sino al mismo Dios. Si todo sucede “sin ninguna mente que lo guíe”, lo cual, según Platón, “todos creen hoy”, entonces la mente humana debe ser la única mente en la que podemos creer—¿y quién podría dudar entre las mentes humanas cuáles son las más grandes? La descarada autoglorificación y la sublime presunción de los escolares se convierte en uno de los temas principales de la literatura antigua y medieval. Un aforismo favorito de los doctores era que el que conoce es mayor que lo conocido, y si ellos son los que conocen y todo el resto del universo es lo conocido, o al menos el objeto de su contemplación, ¿dónde nos deja eso? Como sucesores de los videntes de antaño, los escolares recibieron y fomentaron gustosamente la veneración que antes se otorgaba a la divinidad; el crítico, de ahí en adelante, se convierte en el mismo Gran Sublime que describe.
Platón escoge como tipo representativo del orden más vicioso y peligroso de sofistas al ingenioso y encantador Gorgias—totalmente cínico y oportunista. Y este Gorgias comercializaba sus productos dirigiéndose a la asamblea nacional sagrada de todos los griegos en Olimpia, vestido con ropajes sacerdotales, imitando hábilmente las solemnes y resonantes cadencias de la expresión oracular en el nuevo estilo retórico del cual él fue uno de los inventores; su estatua de oro estaba en el templo de Delfos, donde durante la estación sagrada había “tronado su discurso Pítico desde el altar”.
La pose mántica resultaba útil a los sofistas, aunque no era más que una concesión vacía a la tradición. Anaxágoras y sus compañeros podían reinterpretar los antiguos mitos en términos de física, y los teólogos órficos invertían el proceso transmitiendo a los dioses míticos en los elementos y fuerzas del cosmos, pero con ellos tales gestos mánticos no eran más que afectaciones literarias. Paul Schmitt ahora sostiene que los filósofos griegos, contrariamente a la impresión predominante, no tuvieron un efecto desintegrador sobre la religión griega—¿pero qué religión? La única prueba de Schmitt para su tesis es que la filosofía continuó mostrando respeto por las formas externas. Yo uso la palabra mántico en lugar de “religión” precisamente porque los sofistas, una vez en control, eran perfectamente libres de aplicar la etiqueta de religión a cualquier cosa que eligieran.
Muchos sofistas fueron, como Toynbee, hombres genuinamente piadosos, encendidos con la creencia de que “toda la creación ha estado gimiendo y con dolores de parto para producirlos”, con un profundo y fervoroso sentimiento de su propia santidad. Existe una religión sófica: ¿quién fue más devoto y dedicado que Thomas Henry Huxley, quién más evangélico y casi santo en nuestros días que el profesor Simpson? John Dewey se consagró al proyecto de liberar la religión de toda asociación mántica o anticientífica fundando su propia religión en la que las obras de Dewey tendrían el estatus de escritura sagrada—un proceso tan significativo como la producción de música silenciosa o perfume sin olor. Cualquier aparente compromiso entre lo mántico y lo sófico solo puede significar que uno ha absorbido al otro. Y eso no se ve más claramente en ninguna parte que en los escritos de los Padres de la Iglesia.
Los doctores cristianos de los siglos IV y V eran todos hombres bien educados, profundamente formados en las doctrinas dominantes de la época. Cuando atacan el paganismo, siempre es el aspecto literal y sobrenatural, es decir, lo mántico, lo que atacan—un procedimiento perfectamente seguro, un simple golpear a un caballo muerto, pues ya nadie tomaba en serio esas cosas de todos modos. Los mismos padres, sin embargo, mostraban solo reverencia y respeto por las enseñanzas sóficas de las escuelas, que la Iglesia aceptó con todo y sin reservas. Minucio Félix habla en nombre de todos cuando declara que todos los cristianos educados creen exactamente lo mismo que todos los paganos educados, mientras que todos los griegos educados son tan desdeñosos de sus tradiciones anticuadas como todos los cristianos educados lo son de las suyas—las “fábulas de viejas” sobre las que Jerónimo y Crisóstomo derraman tanto desprecio.
Hubo una verdadera y encarnizada lucha entre los “alegoristas” y los “literalistas” en la Iglesia, que terminó con la completa victoria de los intelectuales: de ahí en adelante, cualquier chispa de un sectarismo mántico extravagante sería atacada por los eclesiásticos con furia histérica. Ese grupo no podía estar en la Iglesia católica, la cual afirmaba tener profetas y dones carismáticos, aunque siguiera todas las formas cristianas correctas. Lo mántico se convirtió en la esencia misma de la herejía. Los credos del siglo IV en adelante fueron sóficos, redactados en el lenguaje de las escuelas, para horror de muchos, si no de la mayoría, de los buenos cristianos. No tienen nada de abierto, pues su propósito entero es resolver todos los problemas de una vez para siempre. El ánimo de los primeros padres es de desesperación más que de fe; la crueldad fantástica y la intolerancia del siglo IV son, como observa Alföldi, una expresión natural del pensamiento de la época: “La victoria de los modos abstractos de pensar, el triunfo universal de la teoría, no conoce medias tintas; el castigo, como todo lo demás, debe ser del cien por ciento, y aun eso parecía insuficiente.” No había lugar para lo mántico inconforme en este mundo sófico de absolutistas.
San Agustín completa el proceso de des-mantificación de la cultura antigua que había comenzado en el siglo VI a. C. Fue él, se nos dice, quien fundió la cultura cristiana y la antigua “una vez para siempre en un solo molde poderoso”, logrando así esa fusión de tradiciones antes hostiles que conforman el metal de nuestra civilización hasta el día de hoy. Pero lo que el gran hombre puso en el crisol no fue la totalidad de la herencia cristiana o griega, sino solo la parte sófica de cada una; por eso pudo fundirlas. Mucho se ha escrito sobre Agustín como el hombre que finalmente cerró los libros sobre el cristianismo carismático y milenarista, pero lo que no es tan conocido es que al mismo tiempo acabó con los vestigios persistentes de la gloria mántica en la tradición antigua. Su célebre justificación para incluir el saber de la antigüedad no cristiana en el currículo de las escuelas cristianas fue la doctrina de “despojar a los egipcios”. Los egipcios tienen cosas buenas que podemos usar sin peligro si hacemos una cuidadosa selección: “Nada tengo en contra de sus palabras,” escribe, “que son recipientes raros y preciosos; solo me desagrada el vino de error que contienen.” La figura es adecuada: lo que el siglo IV valoraba de los antiguos no era el contenido de su obra, sino simplemente el envoltorio de celofán de la retórica, los jarrones ornamentales que las escuelas podían usar solo después de vaciarlos.
Los miles de citas que llenan los escritos de Agustín, que iban a proveer a toda la Edad Media de su dieta clásica, han permitido a los especialistas reconstruir con facilidad y confianza lo que san Agustín consideraba “los tesoros de los egipcios”. Ellas muestran que él no confiaba en los antiguos en sus momentos de inspiración: a Homero lo odiaba; a los poetas líricos los ignoraba; aunque pasó gran parte de su vida en el teatro, el único dramaturgo que le interesa es el superficial y convencional Terencio; cuando leía historia no era en las páginas de Tucídides o Tácito, sino en los aburridos y dignos textos escolares y manuales de un Justino, un Pompeyo, un Filipo o un Eutropio; lo más significativo de todo, aunque era orador en ejercicio y profesor del arte, no muestra señal de haber leído a Demóstenes ni a ninguno de los Diez, ni a ningún orador en absoluto, salvo a Cicerón, a quien valora especialmente por su filosofía nada original. Los únicos escritores de verdadero talento que le atraen, Virgilio y Esopo, son aquellos que le enseñaron a apreciar cuando era un niño en la escuela. En una palabra, prefería la erudición a la inspiración. Obsérvese que no tenía objeción alguna contra los escritores paganos en sí, sino solo contra los escritores paganos inspirados, a quienes condena con infalible instinto.
Puede parecer extraño que haya sido el cristianismo el que expulsara los últimos vestigios de la corte mántica del mundo—fue Teodosio quien cerró los últimos santuarios de las Musas. Esto se debe a que los Padres de la Iglesia tenían una visión más clara y un vivo temor de lo mántico a causa de su larga contienda con los cristianos de la antigua escuela. Los doctores paganos, en realidad, dieron algunos pasos tímidos para revivir lo mántico con el fin de competir con aquel cristianismo mántico primitivo. Pero los doctores cristianos también tuvieron que competir con él, ya que era totalmente incompatible con su programa de llevar el cristianismo a la escuela. Y lo atacaron con una tenacidad intransigente, aunque reconocían que era, en efecto, la antigua tradición cristiana original.
3. El basural sofístico
Hay muchas señales en el mundo actual de una deriva general hacia lo que hemos estado llamando lo mántico. No podemos hacer más que señalar aquí unas pocas—diez de los fenómenos más llamativos que han surgido desde la Segunda Guerra Mundial y que parecen haber ganado fuerza desde entonces.
- El redescubrimiento del carácter escatológico del Nuevo Testamento y de la Iglesia cristiana ha resultado ser una gran sorpresa, no porque los elementos escatológicos hubieran estado escondidos, sino porque siempre han estado tan claramente visibles en casi cada página de la Biblia. El hecho asombroso de que la escatología cristiana tuviera que ser redescubierta tanto por católicos como por protestantes en nuestra propia época es un indicio de cuán completamente sófico ha sido el pensamiento de los cristianos durante todos estos años. La nueva tendencia puede ilustrarse con el uso de la palabra kerygma, que se refiere a la predicación literal-escatológica de los cristianos primitivos en contraposición al énfasis moral-filosófico posterior. Tras una búsqueda en la literatura, los editores de Expository Times informan que la palabra “hace treinta años… apenas existía”, mientras que hoy “las referencias a ella en los índices pueden muy bien superar a las de cualquier otra palabra.”
- Otro tema ahora amenaza con eclipsar incluso a la escatología en las revistas, un tema estrechamente relacionado con ella pero considerado tabú hasta hace poco. Este es el tema de la revelación y la inspiración. “El retorno a las ideas de inspiración y revelación puede considerarse una de las tendencias más notorias de nuestra erudición bíblica de la última década”, escribió S. Vernon McCasland en 1954. Y, además, no se trata del concepto seguro y convencional de revelación con el que los expertos están jugando tan peligrosamente, sino de algo, como dice uno de ellos, muy distinto de las formulaciones tradicionales. Es, de hecho, mántico en vez de sófico, una renuncia deliberada a la doctrina tradicional y un alejamiento de lo que la Iglesia ha creído desde el principio respecto a la revelación especial.
- Hoy crece una parcialidad hacia el literalismo, desde el descubrimiento de una verdadera Edad de los Patriarcas que reemplaza a la mítica, y de una verdadera sociedad cristiana primitiva que sustituye a una vaga e hipotética. Los antiguos liberales ahora se rinden y confiesan que leer algo distinto de un sentido literal en las palabras de Cristo, cuando obviamente las quiso literales, es “deformar su mensaje… para adaptarlo a nuestras preconcepciones”; y muchos eruditos se preguntan ahora cómo podemos seguir llamándonos cristianos a menos que estemos dispuestos a creer las cosas que ahora sabemos que los cristianos originales creían. Un ejemplo sorprendente de este nuevo literalismo es la súplica que ahora se hace por un Dios antropomórfico—palabra que no hace mucho era de oprobio. “¿Son los términos más comúnmente aplicados a Dios… lógicamente compatibles con el Dios bíblico?” pregunta el profesor Cherbonnier, y responde con un rotundo negativo; el Dios de los filósofos no es el Dios de la Biblia y nunca lo fue. El uno es sófico, el otro, mántico. El regreso efectivo de los judíos a la Tierra Prometida ha dado un nuevo sentido de realidad a la antigua profecía, y muchos clérigos ahora están dispuestos a conceder un cumplimiento literal de la profecía que todos los doctores de la Iglesia—entre ellos no los menores Lutero y Calvino—rechazaron con horror.
- Las iglesias cristianas en todas partes han comenzado a mostrar un marcado anhelo por los antiguos dones carismáticos. Protestantes y católicos por igual ahora quieren hacernos creer que la antigua tradición profética nunca se perdió por completo. Pero el profesor Tillich sabe mejor: “Este discurso,” escribe en la introducción de un estudio reciente, “se basa en la proposición de que la tradición profética de la Iglesia se perdió. Es una de las grandes tragedias en la historia de la Iglesia cristiana, que esta tradición en realidad y prácticamente pereciera por completo… Para san Agustín, el Milenio está aquí, todo lo esencial ha sido logrado… en la jerarquía de la Iglesia. Con esta teoría el espíritu de profecía fue expulsado de la Iglesia oficial.” Ya hemos señalado que con san Agustín, el más eminente de los doctores, lo sófico suplanta por completo a lo mántico en la teología cristiana; es reconfortante oír al Dr. Tillich decir lo mismo, y en especial escuchar su declaración de que lo sucedido fue una catástrofe mayor. Otros dones del Espíritu también están siendo invitados de nuevo a las iglesias hoy en día, y un serio erudito episcopal se regocija de que en los últimos años la glossolalia haya aparecido en la Iglesia episcopal, de todas las instituciones.
- El nuevo respeto con que se estudian los antiguos Misterios y los laboriosos intentos de reconciliar las semejanzas entre ellos y los misterios de la Iglesia católica que no pueden ser descartadas, es un paso en la dirección de lo mántico. Pues aunque autores como Jung y Rahner se mantienen firmemente sóficos y científicos, constantemente empujan lo racional apenas un poco más allá de la línea, hacia lo suprarracional, mientras impulsan lo abstracto y lo espiritual cada vez más hacia lo literal. Es un ejercicio que marea, un doble discurso. En los últimos años se ha reconocido cada vez más que el ritual y la liturgia de la Iglesia eran en realidad un sustituto de los dones carismáticos perdidos; la misa presenta así la paradoja suprema: un milagro controlado, en el que el sacerdote lo hace todo, pero en realidad no hace nada. Es precisamente en esta “contradicción básica” donde los eruditos católicos encuentran la maravilla y el misterio de todo, el misterio que consiste simplemente en que no puede ser explicado. Al menos aquí se da un momento de relajación de la tan cacareada rigurosidad sófica—“templada en la escuela del viejo Tomás de Aquino,” quien a pesar de ello se apoyaba fuertemente en su precioso Areopagita para evitar el literalismo de la Biblia.
- Con los recientes e importantes descubrimientos de manuscritos ha llegado un nuevo respeto por los antiguos escritos apócrifos. No hace muchos años, destacados expertos católicos y protestantes en apócrifos y apocalíptica no encontraban palabras para expresar su desprecio por el pensamiento llamativo, indisciplinado, estereotipado e infantilmente literal que caracterizaba a este amplio e importante sector de la tradición cristiana. Hoy, su creciente prestigio es otra señal del debilitamiento de los controles sóficos. Junto con esto ha venido el redescubrimiento de Israel por parte tanto de católicos como de protestantes, quienes ahora quieren llamarse a sí mismos Israel, ayudar a reconstruir Jerusalén y convencernos de que en realidad nunca se han apartado de la herencia profética.
- Ya hemos mencionado los puentes que la erudición está construyendo entre todo tipo de sociedades y tradiciones religiosas antiguas, medievales y modernas, pero no debemos pasar por alto el descubrimiento de la hasta ahora insospechada importancia o incluso existencia de lo que el profesor Goodenough llama el “judaísmo vertical”. Parece que el judaísmo rabínico y halájico tradicional, que siempre habíamos creído que era la única religión oficial de los judíos, alcanzó su Alleinherrschaft (dominación exclusiva) solo después de suprimir con gran dificultad una tradición más antigua y diametralmente opuesta de judaísmo “místico”, jasídico o inspirado. Es la vieja historia de lo sófico contra lo mántico una vez más, con las enseñanzas sóficas judías viniendo directamente de la escuela griega de Alejandría, de donde también los cristianos y más tarde los musulmanes tomaron su vida sófica. Al fin y al cabo, el espíritu de lo sófico es tan omnipresente, tan uniforme en contenido y tan centralizado en origen como lo mántico. Pero el reconocimiento tardío de los derechos y reivindicaciones del judaísmo vertical frente al horizontal es un paso definido en la dirección de lo mántico.
- Quizás el puente más significativo tendido en nuestros tiempos es el que busca vida en otros mundos. Es cierto que los otros mundos siguen siendo solo una posibilidad, pero tan vívida que su impacto religioso ya se deja sentir. Un reciente simposio de científicos norteamericanos sobre el tema de la “Vida en otros mundos” se convirtió en un ataque general contra toda tendencia o deseo de entablar especulaciones religiosas o de otro mundo sobre el asunto. ¿Fue este ataque a la religión injustificado o irrelevante? En absoluto. La realidad de otros mundos es la tesis fundamental de lo mántico. ¿Qué otra razón puede haber para que los científicos, durante tanto tiempo, de manera tan dogmática y sin ninguna prueba, afirmaran que simplemente no podía haber vida en otros mundos, y por qué hoy casi entran en pánico para prevenir cualquier interpretación mántica ahora que conceden su validez?
- Otro desarrollo singular de nuestros tiempos es el intento de pensadores hasta ahora impecablemente adoctrinados en lo sófico de romper su caja sófica mediante el uso de drogas. El consenso de estos eruditos, poetas y científicos es que el mundo sófico es un lugar bastante monótono, a pesar de todos los pregonados atractivos de la ciencia, el arte y el saber. “El arte es un Ersatz,” es el veredicto de uno de estos eminentes experimentadores, “la receta elegantemente compuesta en lugar de una cena real.” El público en general sostiene inconscientemente este veredicto en su dependencia masiva del tabaco y el alcohol. Los efectos de ciertas drogas también fueron logrados por místicos y ascetas en todas partes mediante diversos ayunos y ejercicios. Aunque se reconoce que las experiencias inducidas por el mescal o el hongo son reales y no imaginarias, sin embargo resultan extrañamente insatisfactorias. “El trance poético natural,” como lo expresa Robert Graves, “significa mucho más para mí que cualquier trance inducido por medios artificiales.” Esto se debe a que, como ya hemos indicado, una experiencia no es genuinamente mántica si de algún modo es autoinducida o controlada.
- Otro desarrollo mántico de nuestro tiempo es el crecimiento fenomenal de la Iglesia Mormona, un crecimiento que avanza silenciosamente con escasa y renuente publicidad. Hace algunos años realicé un largo estudio sobre cuáles eran exactamente las objeciones que se habían planteado contra el mormonismo en el pasado. Desde el principio siempre fue lo mismo. A nadie le preocupaba realmente la poligamia, que de hecho era un pretexto útil para golpear a los mormones; las feroces denuncias desde la prensa y el púlpito, la incitación de turbas y el pánico de las legislaturas siempre se apoyaban en una sola cosa: el hecho increíble de que, en una era de iluminación moderna, educación universal y supremacía científica, pudiera coexistir con la civilización cristiana una comunidad de primitivos tan ignorantes, tan engañados y depravados como para creer en revelaciones del cielo y en la operación de dones carismáticos. En el Journal of Discourses, los líderes mormones lanzaban constantemente acusaciones de oscuridad total, incredulidad completa y palabrería piadosa contra el clero cristiano que insistía en que los cristianos simplemente no podían confraternizar con seres tan degenerados como para creer en profetas modernos y en visitaciones angélicas. Fue el caso más puro de mántico contra sófico. Sin embargo, hoy son los mismos diarios eclesiásticos que publican denuncias antimormonas los que resuenan con fervientes llamados a un retorno a la escatología y a la inspiración.
La tendencia hacia lo mántico es tan amplia y fuerte que sugiere una inversión de la marea sófica del 600 a. C. Lo mántico estaba agotado entonces; hoy es lo sófico el que no nos lleva a ninguna parte. El viejo fervor evangelístico de los evolucionistas con su evangelio de progreso orgánico eterno se mira con recelo en la actualidad, cuando los principales evolucionistas insisten en que la evolución es un proceso difuso en red que no va a ninguna parte—no tiene una dirección coherente. Es significativo que H. G. Wells, el profeta del glorioso futuro que la ciencia nos iba a dar, resulte más interesante cuando escribe sobre el pasado; su maravilloso mundo del futuro es un tedio aplastante: los pasillos de vidrio bajo el mar pueden proporcionar algunas horas de diversión, pero la emoción de intercambiar miradas con peces silenciosos puede deteriorarse al poco tiempo en algo parecido a una pesadilla.
Los griegos también tuvieron su ciencia ficción. Friedrich Blass informa que cuando leyó por primera vez a Luciano siendo joven estaba convencido, como lo estaban los hombres del Renacimiento, de que se hallaba ante un verdadero gran genio creativo, solo para descubrir más tarde que Luciano, el ingenioso desacreditador y escritor de ciencia ficción, no resistía una segunda lectura porque no tenía alma. La ciencia ficción, con su “sugerencia de infinitas posibilidades” y su espionaje sobre otros mundos, fue un sustituto antiguo, al igual que lo es moderno, de la escatología.
Aquí conviene corregir un malentendido común, a saber: que la magia pertenece a la tradición mántica. No es así: es lo más puramente sófico. La esencia del poder mágico es que reside en objetos físicos—varitas, libros, anillos, túnicas, palabras mágicas, pociones, sellos, amuletos, talismanes, etc.—independientes de cualquier poder superior u orden moral. El sello de Salomón, la vara de Aarón o la Piedra Filosofal funcionarán para cualquiera: son autosuficientes y automáticas, como el cosmos autónomo del naturalista. “El ojo se hace a sí mismo”, se nos dice; no necesitamos mirar más allá de los átomos y moléculas que lo componen para obtener una explicación completa de todo lo que ocurre. Esto, según el profesor Simpson, es la esencia misma del pensamiento científico. También es la forma más pura de pensamiento mágico: mirar no más allá que la cosa en sí, o una cadena de cosas conectadas pero siempre limitada, para explicarlo todo—más allá de la varita, el microscopio o el tubo de ensayo no hay nada.
Pero incluso una sociedad sófica necesita, como recuerda el profesor Wallace O. Fenn, un sentido de algo por lo cual vivir, y esto se proporciona de diversas maneras. El propio Dr. Fenn sugiere el culto a la investigación científica, particularmente la biológica, como la respuesta, tal como lo hizo Anaxágoras hace mucho tiempo (“Desde una perspectiva de muy largo plazo, la investigación biológica se convierte en el objetivo más elevado que puede concebirse para la vida humana… A diferencia de las ciencias físicas, la biología puede ser casi una religión en sí misma”)—pero él mismo es investigador y admite estar frustrado, ya que la biología no parece estar más cerca de descubrir el significado de la vida de lo que nunca estuvo (“Este problema de la conciencia es uno que la biología nunca ha resuelto”).
Fueron los propios sofistas quienes proporcionaron la solución estándar al problema de mantener viva la esperanza y la expectativa en el corazón humano, desarrollando el culto al carrerismo como una religión. El mero rango trae poca satisfacción a las personas inteligentes, y el noventa y nueve por ciento del trabajo realizado por quienes escalan el gradus honorum militar, civil o corporativo en realidad no necesita hacerse; lo que mantiene vivas las estructuras de ascenso elaboradas, artificiales y costosas es el invalorable sentido de expectativa que infunden en una sociedad. A medida que las civilizaciones decaen, se ven progresivamente envueltas en un sistema de carrerismo rampante en el cual, finalmente, toda ocupación se convierte en una carrera y todos viven para la promoción.
Como estimulante de la vida, el culto a los viajes siempre ha figurado de manera destacada en las sociedades sóficas. La peculiar vocación de los Siete Sabios exigía que estuvieran siempre viajando entre los hijos de los hombres, como los siete planetas que se mueven a través del Zodíaco. Pero mucho antes de su tiempo, los caminos que conectaban los santuarios y escuelas del Oriente estaban desgastados por los pies de sacerdotes, bardos, maestros y eruditos que viajaban constantemente en busca de sabiduría y santidad. En los grandes centros llegaban a conocerse entre sí y a ser conocidos; la vida era una peregrinación a lugares sagrados en los que uno adquiría conocimiento, mérito y renombre cada vez mayores. Los sofistas continuaron con el programa, con un énfasis mayor en el motivo de la fama y la fortuna, y fue mantenido durante toda la Edad Media por los doctores musulmanes. Los extensos Reiseberichte y Gelehrtenregister de griegos y árabes muestran cuán completamente dependía el mundo sófico de los viajes para mantener vivo el espíritu de expectativa. Es la cultura del aeropuerto de nuestros días.
Luego está el Arte como un Ersatz de lo mántico—el menú en lugar de la cena, como decía Huxley. Los grandes artistas son almas mánticas, pero ser artista sin ser un gran artista es como ser rey sin ser un gran rey—una situación intolerable, por no decir absurda: aut Caesar aut nihil. El artista mediocre tiene una cuenta pendiente con las parcas Musas y, de manera invariable, se refugia en lo sófico, convirtiéndose en el más intelectual de los intelectuales. Una pequeña investigación mostrará que los enemigos más decididos e implacables de lo mántico no se encuentran entre los científicos y eruditos, sino entre los artistas—particularmente los pintores. Puede decirse que el odio hacia lo mántico es una buena medida de la frustración en cualquier campo.
El atractivo estético del ritual religioso es muy recomendado por muchos pensadores que buscan rescatar la innegable necesidad humana de religión de entre los escombros del sobrenaturalismo anticuado. Esto, sin embargo, es una actuación puramente sófica. Lo mántico no está a disposición de Hollywood; no es fotogénico ni será manipulado. La antigua indiferencia cristiana hacia las grandes obras de arte religioso, la fastuosa liturgia antigua, los sacerdotes de gestos elegantes y las encantadoras viejas leyendas, es objeto de ataque en el Octavius de Minucio Félix por parte de un caballero romano que deplora igualmente la preocupación cristiana por el otro mundo en lugar de este, y toda su actitud antiintelectual. No hay nada en lo mántico que pudiera ser utilizado por una revista ilustrada popular. Los efectos especiales más gloriosos no tienen ni siquiera un atisbo del cielo.
Recientemente se ha reimpreso la Geschichte der scholastischen Methode de Martin Grabmann. Toda la obra está dedicada a intentar demostrar que, al abrazar la filosofía de las Escuelas, la Iglesia no estaba traicionando su tradición original. Grabmann trabaja valientemente para anticipar y responder a ciertas preguntas molestas que inevitablemente suscita la adopción de la Escolástica por la Iglesia. A la pregunta natural de por qué la Iglesia tomó prestada la filosofía escolástica en primer lugar, la respuesta convencional es que no hizo tal cosa, sino que inventó espontánea e independientemente el arte sin ninguna deferencia hacia los paganos. Pero Grabmann está demasiado bien informado para aceptar eso y prefiere el argumento de que la filosofía, incluso la filosofía pagana falsa, puede ayudarnos a una comprensión más plena del contenido del conocimiento revelado al proporcionar una apódeixis (demostración) sólida y confiable de las cosas que nos han sido legadas a través de la fe. “Su propósito,” dice Grabmann, “es darnos el Vollbesitz der christlichen Wahrheit (plena posesión de la verdad cristiana).”
¿Pero no es la revelación en sí misma la última palabra en apódeixis, y no estaban ya los profetas y apóstoles en plena posesión de la verdad? Sí, es la respuesta, pero no los comprendemos plenamente, porque la revelación que recibieron directamente era por naturaleza übervernünftig—suprarracional; por lo tanto, necesitamos alguna disciplina racional para explicarla. Pero, ¿podemos explicar lo no racional en términos de lo racional? Si es así, ¿por qué la “verdad cristiana” no se entregó en forma racional desde un principio? ¿Por qué debe ser reelaborada por la disciplina escolástica para volverse inteligible?
Respuesta: Reelaboración no es precisamente la palabra; Grabmann insiste en todo momento en que la escolástica “bedeutet keine inhaltliche Umprägung und Entstellung des Urchristentums” (no implica una transformación sustancial ni una distorsión del cristianismo primitivo). Para probar esto buscó declaraciones de Justino, Clemente y otros en las que afirmaban que sus enseñanzas no corrompían la fe cristiana. Por supuesto que lo afirman; ¿qué otra cosa podían hacer? Pero el hecho es que todos ellos se preocupaban bastante por lo que estaban haciendo, mientras que la mera afirmación de que uno es perfectamente ortodoxo a pesar de todo, tiene poco peso cuando proviene de los mismos hombres que protestan enérgicamente contra el uso de la retórica, la sirvienta de la escolástica, mientras que cada página de su obra lleva la marca de la retórica.
¿Por qué no prescindir de la retórica y de la escolástica por completo? Porque, dice Grabmann de la última, sin ella la revelación es incomprensible e increíble. ¿Entonces el método escolástico puede hacer lo que la revelación no puede, a saber, transmitir un mensaje claro e inequívoco a los hombres? ¡De ninguna manera! “Por su propia naturaleza,” dice Grabmann, “la revelación supone que puede ser entendida por los hombres; más aún, es el acto supremo de comprensión.” Entonces debemos preguntar de nuevo: ¿por qué debe traerse la maquinaria intelectual de las escuelas en ayuda de ese poder sobrenatural? Bueno, toda la operación escolástica puede resumirse en la fórmula inmortal fides quaerens intellectum. ¿Significa eso que la fe todavía debe buscar algo después de la revelación perfecta y final de la verdad? Si aún busca algo, debe ser defectuosa. Respuesta: No está buscando doctrina ni información, sino simplemente una expresión y definición más clara y precisa de lo que ya cree.
¿Y para eso debía volverse la Iglesia hacia las decadentes escuelas de la antigüedad? Recordemos que las escuelas habían alcanzado un nivel intelectual bajísimo en el momento en que la Iglesia eligió adoptar sus métodos. La Iglesia se casó con un “hombre enfermo”, dice Duchesne, cuando se unió al Estado bajo Teodosio; se casó con uno mucho más enfermo cuando abrazó las escuelas de esa misma época decadente. ¿Qué podía ganar la Iglesia con semejante unión? Es inconcebible que la boda hubiera tenido lugar si cualquiera de las dos partes hubiese conservado su vigor e independencia originales—pero ambas, como lo dejan dolorosamente claro los escritos de los Padres, estaban en una condición desesperada. Uno de los fragmentos más antiguos de la historia de la Iglesia es la observación de Hegesipo: “hasta entonces la Iglesia había permanecido una virgen pura e incorrupta.” ¿Hasta cuándo? Hasta que los filósofos tomaron el control. Para Grabmann, el último romano fue también el primer escolástico, aquel noble Boecio que “acuñó la auténtica moneda de la terminología latina” y que en sus últimas horas fue consolado no por la religión, sino por una visita alegórica de la Dama Filosofía.
Ahora bien, ¿por qué fue necesario el matrimonio con la filosofía? Respuesta: “Para superar las objeciones de la razón contra la revelación”—esta es la famosa reconciliación de san Agustín entre el saber clásico y el cristiano. ¿Pero cómo llamarla reconciliación cuando es siempre la Iglesia la que cede? Siempre es la razón la que debe ser satisfecha y la revelación la que debe ser manipulada para dar esa satisfacción; no es un compromiso sino una rendición completa, por la cual la teología “se convierte en la portadora de la cola de la vieja reina Filosofía.” La larga y dolorosa “conversión” de Agustín, según él mismo la describe, fue la realización progresiva de que la doctrina cristiana podía adaptarse a las enseñanzas de las escuelas mediante la aplicación de las Siete Reglas de Tropología de Ticonio—pero los tropos nunca se aplican a “las obras de los platónicos”, que permanecen como norma inmutable, sino siempre a las Escrituras, cómodamente ajustables. La palabra clave es acomodación, y Schweitzer y otros han visto en la historia del dogma cristiano un largo proceso de des-escatologización. “El resultado de la repetida continuación de esta indigna retirada, durante muchas generaciones,” escribe Alfred N. Whitehead sobre su última fase, “ha destruido casi por completo la autoridad intelectual de los pensadores religiosos.” Bueno, si insisten en que su autoridad sea intelectual, ¿qué otra opción tienen sino acomodarse a la mejor disciplina intelectual de su tiempo?
El resultado del matrimonio fue que cada parte contrajo la enfermedad de la otra: ambas quedaron gravemente debilitadas por la unión, como observa Eucken. Muchos han descrito cómo el cristianismo adquirió los peores vicios de las escuelas—retórica superficial, erudita oscuridad, formalismo académico, sutiles distinciones irrelevantes y, sobre todo, una total incapacidad de crear o descubrir. Grabmann comenta repetidamente cómo los más grandes pensadores cristianos, generación tras generación, no podían hacer más que copiar y compilar. Fue Jerónimo quien lamentó que los antiguos no le habían dejado nada que decir—aun como cristiano. En la escolástica, la mente occidental, según Norden, alcanza su punto más bajo, y hasta el mismo Grabmann admite que para el siglo XI la filosofía cristiana había degenerado en una “vana sofistería.”
Sin embargo, debía ser eso o nada. Sin “ciencia e intelecto,” asegura Tomás de Aquino, el estudiante de cristianismo no tendría nada que estudiar: nihil acquiret sed vacuus abscedet—no adquiriría nada y se iría vacío. ¡Cuán arruinados debieron estar los Doctores para aceptar con los brazos abiertos la contribución antes despreciada de las escuelas! Más aún, se glorían en ella, convencidos de que en ella tenían el equivalente completo de la revelación; como los jóvenes engreídos de la Atenas de Pericles, tenían una “alegre confianza en la omnipotencia de la demostración lógica,” dice Reinhold Seeberg. “Hubo un círculo cada vez más amplio de polemistas que o bien dependían únicamente de argumentos racionales o sostenían que la fe al menos debía hallar confirmación en las deducciones de la razón.”
Aun hoy, la philosophia perennis de la Iglesia católica es la “confianza completa en el poder de la razón, la validez absoluta de la ley de causalidad.” El pecado mortal del modernismo, anuncia Grabmann, es simplemente “el rechazo del intelectualismo,” y la transferencia de la religión “a un ámbito de sentimiento.” “La Iglesia católica romana ha hecho de la razón su baluarte,” clama, “contra los altos crímenes intelectuales de la época: la falta de orden y sistema en el pensamiento (Unordnung und Regellosigkeit im Denken), el subjetivismo y el aumento de la fantasía a expensas de la lógica… la expresión superficial, imprecisa (verschwommenes), confusa y oracular.” Todo esto es traición contra la “claridad, precisión, agudeza, consecuencia lógica y estructura sistemática” de la escolástica.
Es justo recordar, sin embargo, que san Agustín tomó el camino sófico solo después de largos e infructuosos esfuerzos por adquirir una experiencia de revelación directa: para él, la consecuencia lógica era un pobre segundo lugar, y finalmente la aceptó con gran pesar únicamente porque no tuvo otra opción.
Gran parte de la literatura y el arte de nuestros días es simplemente un amargo comentario sobre el vacío del mundo. Nada ganamos uniéndonos al coro airado, pero podemos obtener una nueva visión del vacío si nos situamos en una fría y ventosa mesa en Tusayan justo al amanecer de una mañana de primavera. Todo alrededor no es más que una vasta extensión de arena estéril, que se extiende hasta acantilados áridos y picos volcánicos en el oscuro horizonte; salvo por las casas oscuras y apiñadas de un antiguo pueblo de piedra, solo hay roca desnuda, el vasto viento incesante y las estrellas que se desvanecen. Nos hallamos en un mundo vacío, inhóspito y primordial, suspendido entre la tierra y el cielo sobre una fría roca elevada, y allí, en medio de esta penumbra y nada, ¡hay una obra representándose! Un drama se ejecuta con gran concentración y talento—y probablemente a esta hora sin un solo espectador. Pensamos en otros dramas en el desierto—Qumrán o el oasis de Siwa—y nos damos cuenta de que esta danza hopi en el vasto vacío del desierto del suroeste es nuestro pequeño mundo en el vacío mayor del espacio, donde, en el infinito abismo, sobre un minúsculo escenario brillante, completamente solos, se representa una obra.
Shakespeare se siente acosado por la imagen del drama en el vacío: “las torres coronadas de nubes, los fastuosos palacios, los solemnes templos, el mismo gran globo, sí, todo lo que contiene, se disolverá, y como este espectáculo insustancial desvanecido, no dejará tras de sí ni un rastro.” Lo que lo espanta es el vacío, como a otros poetas que viven en sociedades orientadas sofísticamente:
Un momento en el páramo de la aniquilación,
un momento para saborear el vino de la vida—
las estrellas se están ocultando, y la caravana
parte hacia el amanecer de la nada—¡oh, apresúrate!
“¡Qué espectáculo!”, exclama Goethe, “¡Pero ay, solo un espectáculo!”.
¿Solo una obra? En realidad, el espantoso vacío solo hace más asombroso el drama. La presencia de la nada y del vasto sinsentido—eso podemos comprenderlo fácilmente; pero que haya algo más además de eso, por no hablar de un drama completo, es simplemente increíble. Si esa pequeña obra puede surgir de la nada, como asegura la mente sófica, entonces nuestros problemas se acabaron: si la nada puede producir eso, no hay fin a lo que la nada puede producir. Una vez que hemos roto la barrera de la existencia, como enseñaban los egipcios, lo demás es fácil; una vez superados los increíbles obstáculos de llegar a ser, el continuar existiendo se convierte en una mera formalidad.
¿Pero qué hay de la obra? Si te pierdes los primeros o últimos cinco minutos de una obra bien estructurada, puedes intentar adivinar de qué se trata, pero nunca estarás seguro; y si solo vieras treinta segundos o menos de cualquier obra, tus conjeturas serían ciertamente disparatadas. Pues bien, somos empujados a este escenario terrenal en medio de una obra que se ha estado representando durante miles de años; queremos desempeñar un papel inteligente y, en susurros, preguntamos a algunos de los actores más antiguos de qué se trata todo esto—qué se supone que debemos hacer. Y pronto descubrimos que saben tan poco como nosotros. ¿Quién puede contarnos la trama de la obra? La mente sófica nos asegura que la obra es simplemente producto de luces, rocas y viento, y que no tiene más trama que la que nosotros mismos le inventemos. En ese libro las cosas simplemente suceden—y no hay forma de probar que no sea así. El místico hace de la incomprensibilidad del todo una virtud; se sumerge en la oscuridad del no saber y se recrea en su estado de ánimo autoinfligido y autoteatralizado de contradicciones: es estrictamente un producto sófico, no mántico.
Lo mántico admite que la obra es incomprensible para gentes de tan escaso conocimiento y experiencia como los nuestros, e insiste, por esa misma razón, en que si vamos a saber algo al respecto, nuestro conocimiento debe provenir de una fuente superior, por revelación. Según la manera mántica de pensar, las cosas no simplemente suceden—y no hay absolutamente ninguna forma de probar que eso no sea así. Los mismos cielos estrellados que han proporcionado al mántico desde tiempos inmemoriales la prueba irrefutable de que las cosas no suceden por casualidad, siempre han sido la prueba más evidente para el sófico de que, efectivamente, las cosas sí suceden por casualidad.
Ese drama sobre la roca ventosa al fin del mundo naturalmente nos recuerda a Prometeo encadenado, un drama que definitivamente nos remonta a lo mántico. Lo interesante del escenario aquí es la manera en que Esquilo nos enseña que el drama en el vacío no está en el vacío en absoluto y que el caso supuestamente desesperado del héroe no es en absoluto desesperado. Zeus y sus consejeros sofísticos (el mensajero Hermes en esta obra es el modelo de sofista) han intentado condenar a Prometeo al aislamiento absoluto y a la desesperanza; lo han desterrado a la región más lejana e inhóspita del universo y allí lo han encadenado de la manera más paralizante y, al mismo tiempo, más dolorosa posible. Claramente todo parece acabado para Prometeo. Y, sin embargo, el plan fracasa: toda la obra consiste en una serie de visitantes y mensajeros que llegan a Prometeo desde otros mundos, y en recordatorios de otros mundos y otros órdenes que existieron antes de este, y de otros que sin duda vendrán después. El aislamiento de Prometeo es solo temporal, el esfuerzo decidido de los sofistas por anular toda su existencia es un completo fracaso. Como Job, Prometeo encuentra consuelo no en el presente desesperado sino en el pasado asegurado.
Eusebio desarrolla la teoría de que todo lo bueno y deseable en cualquier civilización es en realidad una supervivencia de alguna edad anterior de iluminación, cuando el Evangelio estaba en la tierra y los hombres recibían luz del cielo. Como la civilización y las artes son, por supuesto, anteriores al cristianismo, él no presume que los dones de Dios a la humanidad comenzaron con Jesús, sino que concibe de dispensaciones anteriores cuando la tierra fue bendecida con visitas divinas y colmada de dones celestiales, solo para ser seguida, en el curso de los asuntos humanos, por la inevitable corrupción y apostasía. El dispensacionalismo es un tema destacado en los Apócrifos judíos y cristianos, en los primeros escritos cristianos y ahora en los Rollos del Mar Muerto. Una dispensación no es una reforma sino una restauración, específicamente, un regreso de la revelación—“otra vez se abrieron los cielos.” Siempre que la revelación se reanuda, el orden sagrado de las cosas revive, mientras que ese orden sagrado no puede sobrevivir después de que la revelación ha cesado, por más que los hombres se esfuercen en preservar e imitar sus instituciones. El orden sacro es, por tanto, completamente dependiente de la revelación.
Pero eso no es todo. El orden secular, no inspirado, que hemos llamado sófico, también es, como señala Eusebio, un derivado de la antigua sociedad mántica, viviendo del capital de una prosperidad anterior. La función principal de la Iglesia cristiana, dicen los Doctores, es preservar sin cambios y sin disminución el depósito de la revelación pasada, cuidando con esmero las cisternas que contienen el agua preciosa que hace mucho dejó de fluir, como debe fluir el “agua viva,” desde la fuente. Así, parecería que la sustancia de una civilización sería prácticamente la misma, ya sea que la civilización sea “sófica” o “mántica”—es la cosmovisión de cada una la que las coloca en polos opuestos. Todo esto es importante al momento de comprender el papel peculiar del mormonismo en el mundo.
Caminos que se Desvían: Algunas Notas sobre lo Sáfico y lo Mántico – Parte 1
Parte 1: Introducción hasta la Proposición 4
El propósito de los extractos que siguen es ahorrar al estudiante tiempo —años, en algunos casos— que normalmente se consumirían en interminables conversaciones, búsquedas solitarias del corazón y muy poca investigación. Las citas que componen la mayor parte de nuestro texto provienen de autoridades eminentes y están destinadas a ayudar al estudiante a formarse su propia opinión. Las referencias modernas se agrupan alrededor del cambio de década, 1959-60, cuando se celebraba el Centenario de Darwin, época en la que las reuní en respuesta a los desafíos de estudiantes y maestros por igual, para justificar mi renuencia a enseñar ciertas proposiciones generalmente aceptadas.
La objeción natural a un puñado de viejas fichas lanzadas en la cara del lector es que la mayoría de las citas están inevitablemente desactualizadas y que las personas que las formularon hoy serían consideradas autoridades cuestionables, si es que alguna vez fueron tomadas en serio. Pero, dado que la Ciencia no es un tema sino un método, todo científico —sin importar su especialidad o rango— puede, en cierto modo, hablar en nombre de la Ciencia, y lo hace. Lo importante, sin embargo, es que aquí no estamos tratando con la antigua riña entre ciencia y religión, sino con la confrontación ancestral entre lo Sáfico y lo Mántico.
Lo Sáfico es simplemente el arte de resolver problemas sin la ayuda de ninguna agencia sobrehumana, mientras que lo Mántico, en cambio, está dispuesto a solicitarla o aceptarla. Nuestra civilización actual está orientada de manera “sáfica”, aunque lejos de estar dedicada al pensamiento científico. Allen Wheelis comienza su libro El fin de la era moderna con una afirmación en cursiva: “La visión que ha determinado la Era Moderna es esta: el hombre puede conocer el mundo por el esfuerzo no asistido de la razón”. Esta convicción domina todos los campos del pensamiento. Así, en la contraportada de la inexacta biografía de José Smith escrita por Fawn M. Brodie, Nadie conoce mi historia, Bernard DeVoto hace un vibrante elogio comercial al proclamar que la autora es eminentemente confiable como “una inteligencia moderna, desapegada, fundamentada en el naturalismo, que rechaza lo sobrenatural”.
No importa cuál sea el campo, ya sea ciencia, erudición, literatura o arte, uno debe “rechazar lo sobrenatural” para ser tomado en serio.
Que las trampas de lo Sáfico y lo Mántico sean compartidas igualmente por científicos y religiosos en nuestros días —quienes, tanto individual como colectivamente, ignoran las bendiciones de ambos modos de pensamiento— es el tema de las reflexiones instructivas del biólogo británico G. A. Kerkut, quien escribe: “El serio estudiante universitario de siglos anteriores fue alimentado con una dieta teológica de la cual aprendía a tener fe y a citar autoridades cuando dudaba. El entendimiento inteligente era lo último que se requería. El estudiante universitario de hoy es igual de malo; sigue siendo la misma larva tragadora de opiniones. . . . Sea cual sea su asignatura, ya sea Ingeniería, Física, Literatura o Biología, tendrá fe en teorías que apenas comprende y recurrirá a diversas autoridades para apoyar lo que no entiende. En esto no difiere en absoluto del estudiante de teología irracional de épocas pasadas. . . . Pero lo que es peor, el estudiante actual afirma ser diferente . . . en que piensa científicamente y desprecia el dogma”.
Hoy en día también el estudiante de teología piensa científicamente y no está en absoluto detrás del aspirante a científico en estar “fundamentado en el naturalismo, rechazando lo sobrenatural”, cuya aceptación sin reservas siempre ha sido el principal cargo del ministerio contra los mormones.
Por tanto, que el lector se cuide de confundir las cuestiones de ciencia y religión tal como se debaten en nuestra sociedad actual con la confrontación perenne de lo Sáfico y lo Mántico que subyace en todo ello. Las pocas citas que siguen, una mera muestra, pretenden indicar a dónde nos ha llevado en el pasado esta confrontación milenaria.
Para cualquiera que preste atención a “las lecciones de la historia”, pocas comparaciones podrían ser más instructivas que la existente entre la experiencia griega y la nuestra en la confrontación de lo Mántico y lo Sáfico. La amplitud de nuestro tema puede abarcarse mejor en una serie de proposiciones y subproposiciones, con algunas digresiones líricas.
Proposición 1. Los escritores griegos hablan de dos maneras de ver el mundo, que pueden designarse como Mántica y Sáfica. Una dicotomía semejante caracteriza al pensamiento moderno.
Definición: Las fuentes del Léxico Griego-Inglés de Liddell y Scott, bajo “mántico” (mantikos), usan esa palabra para indicar lo que es inspirado, revelado, oracular, profético o adivinatorio. La palabra “sáfico”, usada para significar aquello que los hombres aprenden por su propio ingenio no asistido, aunque atestiguada, es muy rara, pero la usaremos en lugar de sus sinónimos comunes “sofístico” y “filosófico” para evitar las connotaciones confusas que se adhieren a ellos.
Dión Crisóstomo caracteriza la educación degenerada de su tiempo como “ni mántica, ni sofística, ni siquiera retórica”, siendo esas las tres categorías aceptadas de estudio. “La filosofía tuvo dos comienzos”, escribe Diógenes Laercio, uno representado por Anaximandro, el otro por Pitágoras; el primero buscaba explicar todo investigando la physis, el universo físico solamente, mientras que el segundo sostenía, en cambio, que solo Dios sabe realmente lo que es lo que, siendo el filósofo meramente su mensajero.
“Un hombre”, dijo Solón, el más sabio de los griegos, “recibe de las Musas Olímpicas el don de la sofía inspirada por la que los hombres se esfuerzan, y otro, de Apolo, el don mántico de la profecía”, haciendo la misma distinción que Empédocles: “La verdadera razón es o divina o humana; la primera es inexpresable, la segunda disponible para la discusión”, es decir, Mántica y Sáfica respectivamente.
Como aparecerá en las citas que siguen, el mundo moderno hace la misma distinción, usualmente bajo los títulos de ciencia (Sáfico) y religión (Mántico).
Proposición 2. El fundamento del pensamiento Sáfico fue la eliminación de lo sobrenatural o sobrehumano —es decir, todo aquello que no pudiera ser pesado, medido o percibido objetivamente— de una descripción del mundo real.
Esto significa que el Universo se dirige a sí mismo sin ninguna orientación consciente.
Declaraciones modernas:
“Hoy tenemos una nueva concepción del universo como autónomo y autorregulado, en lugar del universo relativamente restringido de nuestra concepción tradicional.”
“El hombre es la expresión de tendencias formativas universales, orgánicas, sociales y personales en un mundo de accidentes.”
“El cosmos mismo carece de orden, siendo una mezcla de eventos aleatorios y desordenados.”
“El estado final y natural de las cosas es una distribución completamente aleatoria de la materia. Cualquier tipo de orden… es antinatural y sucede solo por encuentros fortuitos que revierten la tendencia general.”
Declaraciones antiguas:
Lo Sáfico griego comenzó con el estudio de la physis como comprensiva de todas las cosas; el ápeiron (“lo ilimitado”) de Anaximandro, por definición, incluía todo, sin posibilidad de que algún poder, influencia o sustancia quedara sin explicación, y este todo-en-todo era de naturaleza puramente física, un soma. Sus sucesores en la escuela milesia buscaron explicar la sustancia básica y el poder creador del universo en términos de un elemento u otro, pero siempre era un elemento físico.
Se preguntaban: ¿Qué imagen del mundo obtenemos si dejamos fuera todos los elementos sobrenaturales (mánticos) de nuestras investigaciones? Como lo mántico no puede ser pesado ni medido, procedamos como si no existiera. ¿Qué imagen del mundo obtendríamos? Esta era una pregunta con trampa, ya que el hecho de descubrir algo podía tomarse como prueba absoluta de que la suposición de Dios y lo sobrenatural era innecesaria para llegar a conclusiones significativas, por lo tanto prescindible, inútil, simple vestigio de edades de superstición y, finalmente, una perniciosa molestia que debía ser barrida al basurero lo antes posible.
Lo Mántico y lo Sáfico no se llevan bien. “¿Acaso el mundo natural (physis) surgió sin causa o creció sin ninguna mente o conciencia directriz (dianoia), como todos creen hoy, o fue por medio del pensamiento (logos) y del conocimiento divino (epistémastheia), por Dios?”
“Cuando yo [Sócrates] era joven… estaba completamente dedicado a la búsqueda intelectual, lo que llaman la investigación del mundo físico. … Estaba convencido de que podía saber… cómo todo llega a existir. … Sabía que el cerebro era la sede de la sensación, el pensamiento y, por lo tanto, del conocimiento mismo, y que no era necesario buscar más allá la respuesta a todo.”
“Los atomistas clásicos griegos fueron culpables de los imposibles intentos de explicar todo mediante la materia y el movimiento.” Después de Hipócrates, los médicos “enseñaban que los demonios no tenían nada que ver con la enfermedad, sino que los humores y los vapores eran la única causa de la dolencia.” Esta fue la actitud característica de lo Sáfico.
Ya sea intencionalmente o no, la posición Sáfica era necesariamente antirreligiosa.
Declaraciones modernas:
“De todos los posibles esquemas del universo, el más hostil a la religión fue el patrocinado por la ciencia de los siglos XIX y principios del XX.”
La visión científica del universo tenía tres fundamentos principales: (1) la materia, como la única forma de realidad; (2) lo mecánico, como la única clase de ley; y (3) la evolución, como un proceso automático. “Desalentador para la humanidad, las implicaciones son desastrosas para la religión.”
“La tierra ha cambiado a lo largo de su historia bajo la acción únicamente de fuerzas materiales, y de las mismas fuerzas que ahora nos son visibles”; esta enseñanza ha “reducido el dominio de la superstición en el mundo conceptual de la vida humana.”
“La mayor contribución de Darwin” fue ver que “la evolución puede explicarse únicamente en términos de causalidad y no requiere de ninguna concepción teleológica.”
“El origen y el crecimiento de los organismos ha sido natural, en lo más mínimo sobrenatural. El rayo primitivo, los gases, la luz ultravioleta del sol participaron… y… ¡aquí estamos!”
“Ningún dogma religioso, como la revelación primitiva, puede ser introducido como una explicación científica o etnológica. No debemos reducir la ciencia humanística de la cultura a la teología.”
“El tema de la mortalidad frente a la inmortalidad es crucial en el argumento del Humanismo contra el sobrenaturalismo” (nótese aquí cómo el Humanismo está completamente comprometido no con lo Mántico, sino con la línea Sáfica).
Declaraciones antiguas: “La filosofía jónica estuvo en consciente oposición a los poetas cosmológicos y mitológicos, y rechazó todo lo teológico, mitológico o místico, buscando explicar el origen del universo y su desarrollo en términos puramente físicos de la filosofía natural.”
Protágoras, en el espíritu de filósofos científicos como Jenófanes, Heráclito y la escuela eleática, “atacó toda ilusión, toda tradición, insistiendo en la verdad, la claridad, la objetividad, la consistencia y la pulcritud en el pensamiento y el discurso.” Subrayaba la honestidad y la rectitud, pero “al mismo tiempo las despojaba de sus fundamentos religiosos. Recomienda la honestidad a la antigua, pero no quiere que vayan con ella las ideas a la antigua.”
De él dijo Platón: “Tampoco puedes engañar a los dioses ni con halagos ni con negligencia.” Así, los despiadados ataques de Protágoras contra Homero como guía moral, siguiendo el ejemplo de los científicos jonios, inevitablemente desacreditaron la religión misma, de modo que la gente inteligente, siguiendo las enseñanzas de los sofistas, se veía obligada a desacreditar y ridiculizar los viejos valores o creencias como algo normal.
Así, Protágoras decía que el verso inicial de la Ilíada no era en absoluto una oración, como se suponía, pues estaba en modo imperativo, a lo que Aristóteles respondía, en esencia: “¿Y qué? Cualquiera puede ver que es una oración.”
Jenofonte protestaba contra la enseñanza de Homero y Hesíodo de que “la felicidad dependía de la voluntad del Cielo”, sosteniendo que el hombre hace su propia felicidad y no depende de nadie.
Detrás de tales críticas rebuscadas había siempre un aire de conocimiento superior: Creta tenía cien ciudades en la Ilíada pero solo noventa en la Odisea; en la Ilíada, el dios sol es descrito por el poeta como aquel que ve todo, y sin embargo, en la Odisea debe enviar mensajeros; los dioses beben néctar puro, y sin embargo Calipso prepara una bebida mezclada para Hermes. Era el mismo tipo de burla sarcástica de los “listillos” como H. L. Mencken en los años veinte y treinta de nuestro tiempo.
Estos ataques triviales a la moralidad de las “escrituras griegas” fueron, no obstante, devastadores: Hipias prefería al “franco y directo” Aquiles antes que al “astuto y falso Odiseo”. Zoilo defendía al cíclope, reprendía a Odiseo y a Apolo, y encontraba todo tipo de defectos e inconsistencias en Homero: ¿por qué Dios permite que perros y mulas inocentes sean asesinados? Era mezquino, caprichoso y, a la vez, sensacionalmente exitoso. Casi de la noche a la mañana, la nueva sofisticación se convirtió en “propiedad común de la gente educada” en toda Grecia.
Específicamente, lo Sáfico prescindió de la necesidad de Dios.
Declaraciones modernas: Cuando Napoleón preguntó a Laplace cómo encajaba Dios en su cosmología, este respondió: “Señor, no he tenido necesidad de esa hipótesis”: su sistema no necesitaba de una hipótesis de Dios.
Newton vio que las hipótesis mecánicas “conducen directamente hacia el ateísmo. Las hipótesis mecánicas sobre la gravedad, de hecho, niegan la acción de Dios en el mundo y lo excluyen de él.”
“La evolución es un proceso plenamente natural, inherente a las propiedades físicas del universo.”
“La vida quizá resulte más feliz para algunas personas en los viejos mundos de la superstición. Es posible que algunos niños sean felices creyendo en Santa Claus, pero los adultos deberían preferir vivir en un mundo de realidad y razón.”
“Parecía como si las máquinas que el hombre había inventado lo hicieran más seguro… Estaba dejando de ser (como se quejaba el agricultor inglés al describir su ocupación) ‘demasiado dependiente del Todopoderoso’.”
“Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo por lograr esta nueva concepción de un universo autorregulado, autónomo, que no requiere de un gobernante supremo ni de causas o fuerzas ad hoc para mantenerse en funcionamiento.”
“La evolución se convierte ahora no solo en la Fuente de Consuelo y Reaseguro… el Creador Inmanente y Omnipresente… [sino que] todas las maravillas que para el archidiácono Paley eran pruebas de la existencia de Dios pueden, bajo esta visión, ponerse al crédito de la Evolución.”
“El Infinito Universo de la Nueva Cosmología heredó todos los atributos ontológicos de la Divinidad. Pero solo esos: todos los demás se los llevó consigo el Dios que partió.”
Declaraciones antiguas: De Anaxágoras, el científico, Pericles aprendió “a despreciar todos los temores supersticiosos que los signos sobrecogedores del cielo despiertan en aquellos que ignoran las causas de tales cosas, y que… dejan que sus aprensiones acerca de los dioses los arrojen a un lamentable estado de alarma.”
“Mientras que el supersticioso, cuando enferma, se resigna a la voluntad del Cielo, el ateo intenta recordar qué comió o bebió.”
En el ejercicio de su derecho y deber de desacreditar todo, los sofistas inevitablemente apuntaron a Dios: pese a toda su pía dedicación, el resultado neto de sus enseñanzas fue un ateísmo estéril. La dependencia de Dios fue reemplazada por la dependencia de uno mismo.
Critias, en su obra perdida Sísifo, decía que los dioses fueron la invención de algún político primitivo, para mantener a raya a la multitud mediante el miedo a un Alguien en el cielo.
Proposición 3. Habiendo descartado lo Mántico, lo Sáfico se impacienta con su supervivencia persistente, a la cual ve con una hostilidad intransigente.
Superpuesta sobre la tradición antigua, la enseñanza Sáfica afirma traer emancipación a la mente humana de la vetusta superstición, y al hacerlo crea su propio patrón evolutivo simplista de la historia.
Declaraciones modernas:
“De todos los antagonismos de creencias, el más antiguo, el más amplio, el más profundo y el más importante es el que existe entre la Religión y la Ciencia. Comenzó cuando el reconocimiento de las más simples uniformidades en las cosas circundantes puso un límite a la otrora universal superstición.”
Gracias a Darwin, “en lugar de las graciosas figuras semidivinas de la Edad de Oro… se nos muestra una raza de criaturas peludas semejantes a gorilas, apiñadas y balbuceando en cuevas;… indudablemente el hombre moderno es un ser mucho más complejo que el hombre primitivo. Ha desarrollado un rango de sensibilidades e intereses mucho más amplio y sutil.”
“Estas creencias son supervivencias de una antigua tradición animista que durante tanto tiempo ha dirigido el pensamiento humano acerca del universo.… Como escape de esta concepción, los estudios y formulaciones científicas han buscado, desde los días de Copérnico y Galileo, el orden y la regularidad en la naturaleza.”
Pero algunos estudiosos se han resistido a esta idea. “Las ilusiones de grandeza adoptan varias formas”, incluyendo “aquella que exalta nuestra propia época a expensas de todas las épocas pasadas.” Debemos “librarnos de la piadosa superstición de nuestros abuelos de que hemos hecho un progreso espléndido y de que los pobres siglos tempranos yacen… en la densa niebla de su propia imperfección.”
Declaraciones antiguas:
La civilización occidental comenzó con el helenismo y debería llamarse “Civilización Racionalista”. “Todo el desarrollo del conocimiento, del dominio sobre las fuerzas de la Naturaleza… ha tenido como principio motor un racionalismo cuyo origen se encuentra en las ciudades-estado griegas.”
Pocos estudiantes saben hoy que los antiguos sofistas pintaban un retrato del “hombre primitivo”, el hombre peludo de las cavernas, exactamente igual al que obtenemos de Darwin.
Tales, el fundador de la ciencia griega, se felicitaba “de haber nacido griego y no bárbaro.” Los filósofos lo siguieron, considerándose tan naturalmente superiores a otras razas como a los monos y las hormigas.
“Séneca no necesita leer a los antiguos para condenarlos: los modernos son superiores por el solo hecho de serlo.”
Shahrastani divide a los Racionalistas y Filósofos en (1) Sofistas, (2) Científicos Naturales, (3) Materialistas. Lo que todos tienen en común es el rechazo de la revelación.
Surgiendo como protesta contra lo Mántico, lo Sáfico siempre depende de la polémica para su atractivo; se alimenta de lo Mántico y es, por naturaleza, negativo y dependiente.
Declaraciones modernas: “No menos severa fue [la] hostilidad filosófica [de Lamarck], que equivalía al odio, hacia la tradición del Diluvio y la historia bíblica de la creación, en efecto, hacia todo lo que recordara la teoría cristiana de la naturaleza.”
Darwin afirmó: “Yo había llegado gradualmente, en este tiempo, a ver que el Antiguo Testamento, por su manifiestamente falsa historia del mundo… no era más confiable que los libros sagrados de los hindúes, o que las creencias de cualquier bárbaro,… que los hombres de aquel tiempo eran ignorantes y crédulos en un grado casi incomprensible para nosotros.… Así la incredulidad se apoderó de mí a un ritmo muy lento, pero finalmente fue completa.… No sentí aflicción alguna, y nunca desde entonces he dudado ni por un solo segundo que mi conclusión fuera correcta.”
Esto fue entre 1836 y 1839, cuando Darwin aún estaba en sus veintes y no había realizado ninguno de sus trabajos científicos; y sin embargo, su mente ya estaba decidida para siempre: la parte negativa de su doctrina estaba fijada, y en esa parte negativa radica su suprema contribución al conocimiento.
“El logro supremo de Darwin fue hacer convincente la inferencia de que la evolución de hecho había ocurrido.… Al proporcionar una base para la interpretación mecanicista, ayudó a liberar a la biología de la influencia animista.”
Sin algo que ridiculizar, lo Sáfico pierde gran parte de su atractivo. En su novela The Affair, C. P. Snow describe al intelectual por excelencia: “El anciano estaba feliz. Se sentía como si estuviera de vuelta en el Cambridge de los años noventa, cuando la incredulidad —la incredulidad grosera y positiva— era divertida.”
“Ningún hombre de ‘fe incuestionable’ puede ser miembro en buen estado de una verdadera universidad.… Un hombre que no esté preparado para desafiar (con seriedad, respeto y valentía) La riqueza de las naciones o El Capital, el Corán o el Libro de Mormón… no es en el fondo un erudito ni un científico.”
Obsérvese que desafiar estas cosas significa rechazarlas de plano, es decir, no desafiarlas realmente en absoluto. John Stuart Mill, leyendo el Evangelio de Juan, lo dejó de lado “antes de llegar al capítulo 6, con el comentario: ‘Esto es cosa pobre.’”
Declaraciones antiguas: Cuando Epicuro tenía catorce años (como Darwin en sus veintes) y sus maestros no pudieron responder a sus preguntas sobre el caos original de Hesíodo, se apartó de la religión para dedicarse a la filosofía por el resto de su vida.
Luciano “ridiculiza a los antiguos poetas por pretender ser intérpretes inspirados de la voluntad del cielo.” Su ridiculización de sentido común de viejas costumbres y creencias convirtió a Luciano en un gran favorito del período bizantino y del Renacimiento.
Andócides, un operador ambicioso y sin escrúpulos, encontró fama y notoriedad por su asociación con un grupo de individuos acusados de dañar los Hermes y burlarse de todo; incluso se unió a los misterios eleusinos para exponerlos.
Después de Augusto, los romanos ilustrados miraban hacia atrás a la antigua literatura latina con repulsión, ya que carecía de la sofisticación griega.
Apareciendo en escena como pensadores francos, inquisitivos, brillantes, irreverentes y desinhibidos, los sofistas comenzaron atacando a Homero, la voz más venerada de todas; pero los practicantes sáficos se volvieron insoportablemente aburridos cuando ya no tenían nada que atacar y se veían obligados a dedicarse a sus propios estudios, tediosos e hipercríticos como son. Compárese la Apología, el Critón, el Gorgias y el Protágoras de Platón sobre la esterilidad esencial de lo Sáfico.
Proposición 4. Reclamando autoridad magisterial, lo Sáfico no reconoce posibilidad de derrota ni de rivalidad. En principio, nunca puede estar equivocado. Su confianza es absoluta.
Los fracasos sucesivos de ninguna manera lo desaniman.
Declaraciones modernas: En 1954, Alfred North Whitehead señaló: “Desde el cambio de siglo he vivido para ver que cada uno de los supuestos básicos tanto de la ciencia como de las matemáticas fuera desechado;… y todo esto en una sola vida. Y, sin embargo, frente a ello, los descubridores de las nuevas hipótesis científicas declaran: ‘Ahora por fin tenemos certeza’, cuando algunos de los supuestos que hemos visto caer habían perdurado por más de veinte siglos.”
“Cada nueva moda o avance en la investigación fue recibido como justo lo necesario para resolver todos los misterios de la vida.… Siempre, a la vuelta de la esquina, estaba la respuesta a todos los enigmas.”
Pero los sofistas modernos insisten en seguir adelante de esta manera: “Gritar ‘somos ignorantes’ es seguro y saludable, pero gritar ‘seremos ignorantes’ en el futuro es imprudente y necio”; “quien declare que [cualquier problema] nunca podrá ser resuelto por el método científico es, a mi juicio, tan imprudente como aquel hombre que… declaró que era totalmente imposible hablar a través del océano Atlántico.”
“Así que la ciencia ha tenido, al parecer, tanto éxito que inevitablemente ha ganado una gran y extraña reputación.… Se presume que estos científicos son tan inteligentes y tan sabios que pueden hacerlo todo. Tal vez deberíamos entregarles el mundo a esta superraza.”
Declaraciones antiguas: La sublime confianza del sofista en sus poderes es un tema común en las Vidas de los filósofos. El arte de la retórica fue construido para garantizar que ningún sofista tuviera que admitir jamás una derrota.
Aun cuando sus afirmaciones más confiadas son desacreditadas y sus predicciones fallan, lo Sáfico permanece impenitente: aquellos que admiten que la selección natural no es la respuesta siguen insistiendo en que sigue siendo el primer artículo de fe.
Declaraciones modernas:
Se afirma repetidamente que la mayor contribución de Darwin fue el concepto de la selección natural como la explicación mecanicista de la creación y la evolución.
Sin embargo, se admite que la selección natural no funciona: “Incluso después de su gran descubrimiento de la operación de la evolución a través de la selección natural, él [Darwin] todavía creía en la doctrina de Lamarck de la evolución por la herencia de caracteres adquiridos, una doctrina que su propio trabajo había vuelto superflua y, de hecho, errónea.”
“Desde que Darwin escribió, su teoría de la selección natural ha estado constantemente en la mente de los naturalistas, quienes han diseñado, pero nunca llevado a cabo de manera satisfactoria, experimentos para demostrar que la selección natural de hecho ocurre.”
“Ha sido difícil darse cuenta de que… existe una considerable y, justo es decirlo, cada vez mayor conciencia de que la selección natural no es, y nunca pudo haber sido, la causa principal de la evolución que aún con demasiada frecuencia se afirma que es.”
“Somos ignorantes de las causas y mecanismos de la variación.”
“Hoy, A. H. Mueller, M. D. Newell y G. G. Simpson enseñan en contradicción con la doctrina de Darwin de la evolución gradual.”
Asimismo, el uniformitarianismo, antes considerado “el gran principio subyacente de la geología moderna”, está siendo reemplazado por la nueva tectónica de placas, pero lo Sáfico no se disculpa por sus errores pasados.
Declaraciones antiguas: En sus intentos de explicar todo en términos de materia, los “físicos” jónicos pronto formaron escuelas en conflicto; y Heráclito les mostró las contradicciones y limitaciones implícitas en su programa, la insuficiencia de los sentidos e instrumentos humanos, la relatividad de las cosas, la necesidad de aceptar el consenso humano falible como prueba.
Por sus servicios, a Heráclito se le llamó skoteinos, lo que significa “el oscuro”, “el aguafiestas”, “el alborotador”; en otras palabras, lo descartaron como un excéntrico.
Hipócrates representa la actitud del “nunca-digo-lo-siento” de los sáficos. El fundamento de su sistema fue la doctrina de que no hay causas excepto las causas físicas de todo. Fue tan categórico que condenó todas las curas religiosas como sacrilegio y todos los aparentes milagros como engaños.
Donde sus propias teorías fallaban y sus métodos no daban resultado, rechazaba las críticas: no era el método sino la enfermedad lo que tenía la culpa. “Piensa cuán peor habrían sido las cosas sin mis prescripciones.”
¡La cura científica siempre es la correcta —haya funcionado o no!
Lo Sáfico permanece imperturbable ante los reveses, porque deposita una fe absoluta en la infalibilidad final de las explicaciones mecanicistas.
Declaraciones modernas: “Creo que es más razonable dudar de un teorema matemático que de un caso bien establecido de evolución, por ejemplo, el del caballo.”
Tan pronto como la ciencia del siglo XIX “olfateaba un trozo de mecanismo… exclamaba: ‘Aquí estamos llegando a lo fundamental. Esto es en lo que las cosas deben resolverse. Esta es la realidad última’”, y tal era también la actitud de Darwin.
“Los defensores de cada nueva moda o enfoque de los problemas biológicos casi siempre asumen que lo que han descubierto… debe por necesidad ser cierto para todas las plantas o animales.”
Cuando Jacques Boucher en 1832 recogió unas pocas hachas de mano de piedra y otros pedernales, tituló su catálogo de cinco volúmenes Sobre la Creación —unas cuantas piedras talladas explicaban cómo todo había llegado a existir.
“La física, no hace tanto tiempo (y con la química como una especie de auxiliar), consideraba el mundo como un tipo de gran máquina.… El hecho de que muchos de los líderes del pensamiento hayan avanzado mucho más allá de ese punto de vista aún no ha sido reconocido tan ampliamente como debería.”
El hecho de que “el registro paleontológico sea horriblemente incompleto” no atenúa la confianza de los científicos, quienes “se sienten seguros de hacia dónde conduce esta investigación.”
La infalibilidad de nuestra objetividad incluso permite licencia profética. Bacon quería creer que las cosas físicas no podían ser manipuladas por un observador, como sí lo pueden las palabras, aunque sospechaba que eso era un pensamiento ilusorio.
Los hombres, dice, deben experimentar y “despedirse de las doctrinas sofísticas”; pero, ¿cómo se transmite y evalúa el conocimiento experimental si no es mediante las mismas palabras que los filósofos siempre han abusado?
Lo Sáfico incluso enseña que es mejor obtener la respuesta equivocada por sus métodos que la respuesta correcta por cualquier otro. Así, aunque Neville George admite que la selección natural no fue una explicación exitosa de cómo suceden las cosas, aún insiste en que fue el “supremo logro de Darwin”, porque infirió una explicación “mecanicista” en lugar de una “animista” que justificaba la “convicción del hecho de la evolución.”
Todos los intentos de los geólogos del Trinity College por descubrir agua para un pozo en el campus fracasaron; se llamó a un zahorí local y tuvo éxito de inmediato. “No hay duda de la realidad del efecto de la zahorí,” escribió J. J. Thompson de Trinity, pero no se podía tolerar al zahorí porque no se había encontrado una explicación física. “Aunque… se concede la realidad de la zahorí, no hay acuerdo sobre su causa,” y por ello los catedráticos indignados denunciaron la práctica.
Debemos necesariamente considerar todas las cosas que no podemos explicar “como irreales, como vanas imaginaciones de la mente humana sin entrenamiento,” ya que “como no podían describirse científicamente… eran en sí mismas contradictorias y absurdas.”
Newton obtuvo las respuestas correctas, pero los científicos se negaron a aceptar su explicación, que los avergonzaba: “No podemos negar [como lo hacía Newton] que la atracción pertenece a la materia solo porque no entendemos cómo funciona.” Pero, ¿cómo podemos afirmarlo tampoco, si no lo entendemos? La posición de Newton es rechazada por una sola razón: que deja abierta la posibilidad de lo sobrenatural.
Declaraciones antiguas: Una fe baconiana en la pura observación, sin cargas de preconcepciones o prejuicios, la expresa Lucrecio: “El tamaño y la temperatura del disco solar no son mayores ni menores, ni pueden serlo, de lo que exactamente aparece a nuestros sentidos.” Lo mismo ocurre con la luna: es exactamente lo que parece ser.
“¡Oh miserable raza humana, atribuir tales cosas a los dioses!” “El sol es solo una piedra, y la luna un pedazo de tierra.”
“El error radical del clasicismo es suponer que la historia de la humanidad puede ser comprendida propiamente en términos aplicables al estudio de ‘objetos’ en la ‘naturaleza,’ es decir, a la luz de los conceptos convencionales de forma y materia.”
Todos los demás tipos de creencia son solo para mujeres, niños y esclavos.
Derramando desprecio sobre cualquier otro enfoque del conocimiento salvo el suyo, Hipócrates desacredita supersticiones populares tales como que el ajo y la cebolla tienen un efecto en el organismo humano, que el uso de ropa negra tiene un efecto depresivo en las personas, que un estado mental religioso puede influir en el ayuno y la sanación, o que pintar los troncos de los árboles frutales con litargirio rojo da una mejor cosecha.
¿Por qué rojo? ¿Por qué no cualquier otro color? pregunta él. Rechaza todas estas “supersticiones” (aunque todas están plenamente justificadas por siglos de prueba) porque no puede explicar en cada caso por qué debería ser así; la medicina no se satisface con saber que algo funciona y conocer lo que sucede; como verdadera ciencia debe saber por qué.
Otros médicos afirmaban ser tan científicos como él y daban diferentes explicaciones de las cosas en nombre de la ciencia; sus propias explicaciones de todo en términos de los cuatro humores han causado infinitos males, pero por ello no se disculpa, insistiendo en que siempre se debe usar la cura científica incluso cuando no funciona, y evitar un remedio tradicional incluso cuando sí funciona.
Elogia a los campesinos por atar piedras a las ramas de los olivos no porque así sea más fácil cosechar, sino porque el peso de las piedras, por atracción, hará que los árboles den un mayor peso de fruto —es decir, sus razones son mejores que las suyas, pero él es el científico.
Maimónides deplora aún más la prescripción de ciertas curas supersticiosas por parte de los rabinos “pues, aunque la experiencia ha mostrado que funcionan, la razón no puede explicar por qué.”
Hipócrates concluye su gran obra Sobre las enfermedades sagradas con la advertencia de que lo único que debe evitarse son “purificaciones, encantamientos o cualquier otro tipo de cura vulgar o popular,” funcionen o no.
Para permanecer invulnerable a todo ataque, lo Sáfico se ha provisto de ciertas útiles salidas de escape, que niega a lo Mántico.
Declaraciones modernas: P. T. Mora escribe que cree que los modernos han desarrollado “lo que yo llamo la práctica de cláusulas de escape infinitas… para evitar enfrentar la conclusión de que la probabilidad de un estado auto-producido [la materia sola al mando] es cero.… Estas cláusulas de escape postulan una cantidad casi infinita de tiempo y… material (monómeros), de modo que incluso el evento más improbable podría haber sucedido.… Con tal lógica podemos probar cualquier cosa.”
“Darwin, Huxley, Tyndall y otros” todos recurren a estos cheques en blanco sobre el tiempo: “si hubiera suficiente espacio y tiempo disponible, podría suceder e incluso suceder con frecuencia.” La clave del astuto argumento circular está en la palabra “suficiente”.
“¿Puede toda complejidad reducirse a simplicidad como en la física, si trabajamos lo suficiente? ¡Qué tontería que alguna vez se pensara así!… Tal ilogicidad… nunca fue evidente en aquellos días cuando… la Enciclopedia para la Unidad de la Ciencia aparecía por primera vez… desde Chicago.”
El argumento tautológico nunca se permitió a lo Mántico: “Es el triunfo de la Geología, como ciencia, haber demostrado que no necesitamos referirnos a causas vastas, desconocidas y terribles para explicar los relieves de la tierra, sino que las agencias conocidas que hoy actúan son competentes para producirlos, siempre que tengan suficiente tiempo.” ¿Cuánto tiempo era necesario? ¡El suficiente para hacer el trabajo, fuera cual fuera!
Una salida de escape consiste simplemente en admitir una anomalía y seguir adelante como si nada hubiera pasado; así, Marshall D. Sahlins predijo con confianza los resultados de un experimento que resultó un completo fracaso: para describir el desastre usa palabras como “sorprendente”, “extraordinario” y “notable”, señalando que el resultado “sugiere una sorprendente conclusión”, la contraria a lo que se esperaba. Sin embargo, ajusta fácilmente los nuevos hechos para proporcionar prueba en lugar de refutación de su teoría golpeada.
Como observa Bacon, esto es algo peligrosamente fácil para cualquier científico. Así, William W. Howells, tras declarar que Darwin estaba en lo correcto en un punto, añade: “Curiosamente, sin embargo, es extremadamente difícil encontrar ventajas adaptativas demostrables, o incluso lógicamente convincentes, en los rasgos raciales”, como si admitir la anomalía resolviera el problema.
Darwin usó la misma sencilla salida de escape al pasar por alto en silencio preguntas básicas: “Darwin no buscó dar cuenta de las variaciones.… Las variaciones, entonces, son una condición necesaria del funcionamiento del proceso evolutivo. Sin embargo, aparentemente carecen de causa… desde el punto de vista de los conceptos de causalidad mecánica, que es el único tipo de causalidad que reconoce la ciencia.”
Una importante salida de escape siempre ha sido “esperar y ver”; a medida que se descubría cada nuevo mecanismo, era tratado como un clavo en el ataúd de la religión, si no su golpe mortal; y cuando cada mecanismo fallaba en explicar, se argumentaba que siempre se descubrirían otros nuevos, que el hallazgo de mecanismos pasados garantizaba que íbamos en la dirección correcta y que, ya llegáramos a la causa final antes o después, al menos teníamos suficiente para descartar todos los elementos no materiales de nuestros cálculos.
Más radical es la cláusula de escape de Harlow Shapley: la vida ocurre automáticamente dondequiera que las condiciones sean correctas. Por lo tanto, no hay necesidad de explicar el origen de la vida en términos de lo milagroso o lo sobrenatural. “Donde las condiciones son correctas, hay evidencia química de que materiales complejos esenciales aparecen espontáneamente, sin dejar ninguna razón para invocar lo milagroso.” Aquí la incógnita “espontáneo” toma el lugar de la incógnita “milagroso”. ¿Cuál es la diferencia? — puramente la diferencia entre la actitud Sáfica y la Mántica, un argumento perfectamente circular: si “las condiciones son correctas” aparecerán glaciares en medio del Sahara. Debemos asumir que las condiciones son correctas para todo lo que alguna vez existió o sucedió, y no hay razón por la cual las condiciones no deban incluir a Dios y a los ángeles.
En el mismo espíritu, Sir Gavin de Beer convierte la extrema ineficiencia del proceso evolutivo en prueba no de que sus inexorables leyes no estén haciendo el trabajo, sino de que no hay “diseño, propósito o guía” en el universo, ¡pues éste nunca cometería tales torpezas!
Una nueva cláusula de escape para los evolucionistas es que la evolución humana, en lugar de ser mecánica, ha sido desde la aparición del Homo sapiens influenciada conscientemente y controlada artificialmente por la voluntad humana. “La cooperación dirigida conscientemente ha sido el factor principal que determinó el origen evolutivo del *Homo sapiens.… Se puede decir, en efecto, que si el hombre (en el sentido más amplio) inventó la cultura, fue la cultura la que inventó al Homo sapiens.”
“El hombre es un ser que se ha domesticado a sí mismo, colocándose así fuera del funcionamiento brutal de la selección natural.”
¿Hay, después de todo, una mente que controla? No, esto es simplemente un proceso mecánico, puesto que el hombre mismo es producto de fuerzas puramente mecánicas —y así, en un círculo sin fin.
Se ha vuelto una práctica común apelar a la posibilidad de vida en otros mundos como prueba de que no hubo intervención divina; pero para los Santos de los Últimos Días siempre ha probado exactamente lo contrario.
Declaraciones antiguas: “En medio del siglo V a. C., —cuando, a su vez, la imaginación sin restricciones de los filósofos jónicos había fracasado en explicar el enigma de la existencia en términos físicos… la filosofía cayó en cierto descrédito. Un espíritu de escepticismo se extendió por el mundo griego, y los más grandes pensadores, frustrados en sus intentos de descubrir las verdades superiores, dirigieron su atención al aspecto práctico de la educación.”
La nueva educación, sin embargo, conservó e intensificó el elemento crítico, negativo, irreligioso y el prestigio intelectual de la ciencia.
Un fenómeno semejante se encuentra hoy: “La hipótesis de la selección natural ha adquirido también, por una variedad de razones, un grado de prestigio no del todo saludable, que es difícil de derribar. Se ha convertido, aunque solo sea por reiteración, en una parte tan firmemente atrincherada de nuestra visión general de la naturaleza, que se necesita verdadera determinación para ponerla en duda. Los biólogos son condicionados a ella desde su educación más temprana.”
No es el contenido sino el ánimo, la excesiva confianza, el poder negativo de lo Sáfico lo que resulta prácticamente indestructible. Así, por más que los médicos discrepen, el principio básico y firme de la medicina permanece. Para Hipócrates es: ¡Cree solo lo que ves!
Pero, con cuidado, se asegura de proveer sus cláusulas de escape.
Caminos que se desvían: Algunas notas sobre lo Sófico y lo Mántico – Parte 2
Parte 2: Proposición 5 y Proposición 6
Proposición 5
Lo Sófico afirma (A) todo el conocimiento para su dominio, con exclusión de todos los demás reclamantes, y (B) el rechazo de todos los otros enfoques. (C) Es tan agresivo como negativo, y (D) está lleno de un celo cruzado y reformador.
Su dominio es todo el conocimiento
Declaraciones modernas:
“La ciencia teórica es el intento de descubrir un conjunto último y completo de axiomas (incluyendo reglas matemáticas) a partir de los cuales todos los fenómenos del mundo podrían demostrarse mediante pasos deductivos.”
“El Occidente ha sufrido un exceso de subjetivación del mundo. Cuando no sabe algo, niega su existencia. … Aquello que no se ve nunca ha existido. … La táctica de suprimir lo que no se conoce es realmente antigua en la petulancia científica de Occidente.”
“Algo que me preocupa es la idea de que la ciencia puede resolverlo todo. … Lo que el hombre elige hacer con los descubrimientos de la ciencia y sus aplicaciones está más allá de la ciencia.”
Declaraciones antiguas:
La gran enciclopedia científica de Aristóteles fue transmitida a través de las generaciones como el compendio de todo conocimiento, “diluido al máximo y hecho lo más mecánico posible”. Como tal, fue empleada eficazmente por los Sofistas.
Las Summae de los filósofos escolásticos afirman la totalidad de su conocimiento: lo que no está en su libro no existe.
Al mismo tiempo afirma ser la única puerta al conocimiento, total o parcial
Declaraciones modernas:
“No, nuestra ciencia no es una ilusión. Pero sería una ilusión suponer que lo que la ciencia no puede darnos lo podamos obtener en otra parte.”
“La ciencia moderna … afirma que todo el rango de los fenómenos, tanto mentales como físicos —el universo entero— es su campo. Afirma que el método científico es la única vía de acceso a toda la región del conocimiento.”
“El principio fundamental de la ciencia es que se ocupa exclusivamente de lo que puede ser demostrado, y no se permite ser influida por opiniones personales ni por lo que diga nadie. Por eso el lema de la Real Sociedad de Londres es Nullus in verba: no aceptamos la palabra de nadie.”
Declaraciones antiguas:
El “espíritu analítico” de Aristóteles “encontraba su alimento en la ciencia positiva”, basada en las “imágenes helenísticas del mundo, autosuficientes, que enfatizan la totalidad, … aunque muy alejadas de la investigación viva”, investigación que se volvía innecesaria debido a la naturaleza abarcadora del sistema; el método era la respuesta, el medio era el mensaje.
La intención de los filósofos era suplantar a los poetas como los guías completos del conocimiento.
“Los sistemas helenísticos … construyen dogmáticamente una imagen fija del mundo a partir de ‘proposiciones válidas’, y en esa concha segura buscan refugio de las tormentas de la vida.”
Los otros no solo son ignorantes, sino ladrones y farsantes: lo Mántico debe ser expulsado de la tierra.
Declaraciones modernas:
Las falacias del cientificismo son que:
- “La ciencia… por sí sola es suficiente para llevarnos a la verdad.”
- La ciencia puede salvarnos.
- Objetivismo: solo lo tangible y lo observable son reales.
- “Cualquier cosa y todo… se puede entender mejor en términos de sus etapas más tempranas y simples.”
- Tiene un desprecio por la historia.
- “Implica dogmas como el determinismo y el relativismo.”
- “Fomenta el pernicioso culto al poder.”
Así, el geólogo del relato The Secret Place de Richard McKenna proclama: “Soy un científico tan positivista como puedan encontrar. … Los estudiantes se sonrojan y me odian, pero es por su propio bien. La ciencia es el único juego seguro, y solo es seguro si se mantiene puro.”
“La ciencia no solo ha reducido progresivamente la competencia de la filosofía, sino que también ha intentado suprimirla por completo y reemplazarla con su propia pretensión de universalidad.”
“La piedra de toque de la ciencia es la validez universal de sus resultados para todas las mentes normalmente constituidas y debidamente instruidas. … El brillo de los grandes sistemas metafísicos se convierte en escoria cuando se prueban con esta piedra de toque.” La ciencia reclama no solo el derecho exclusivo al territorio que ha ocupado, sino también a cualquier “territorio que aún no haya ocupado efectivamente.”
“Toda otra filosofía es pura farsa. … No puede haber sabiduría sin la cosmovisión correcta de nuestra generación.”
“No te dejes intimidar por declaraciones autoritarias sobre lo que las máquinas nunca harán. Tales afirmaciones se basan en el orgullo.”
¿Es acaso esta pretensión de que podemos diseñar máquinas que harán cualquier cosa una expresión de gran humildad?
“Siempre que, por lo tanto, seamos tentados a abandonar el método científico de búsqueda de la verdad, siempre que el silencio de la ciencia sugiera que debe buscarse otra puerta de acceso al conocimiento, preguntemos primero si el problema surge de una superstición,” etc. Si no, entonces no debemos mirar a otra parte, sino ser pacientes y esperar la respuesta científica, incluso si debemos esperar cientos de años; la paciencia es aquí la vía de escape.
Declaraciones antiguas:
El rabino Eliezer pregunta: “¿Quién es peor: el que dice al rey, ‘O tú o yo habitaremos en el palacio’, o el que dice, ‘Ni tú ni yo habitaremos en el palacio’?” El primero es mucho peor, y esa es la posición que adopta lo Sófico.
Su justificación es la del hombre que tenía una bodega de vino: “Abrió un barril y lo encontró agrio, otro y lo encontró agrio, y un tercero y lo encontró agrio.” Y dijo: “Esto me basta para concluir que todos los barriles están echados a perder.” ¿Está justificado?
El propósito y la práctica de las Escuelas era hacer posible, formal y legalmente, la exclusión de todos los que no compartían su punto de vista. Esta intolerancia es más característica de Occidente, orientado a lo Sófico, que del Oriente Mántico y pluralista; no es característica de las religiones en general, sino de los científicos y de religiones que se han acomodado a las visiones Sóficas de su tiempo, como las Escuelas de Alejandría, Pumbedita, Basora, etc.
¡La tiranía de las Escuelas no necesita ilustración para los estudiantes universitarios de cualquier periodo de la civilización occidental! Es nuestra herencia Sófica.
No contento solo con sus propias investigaciones, lo Sófico emprende, con celo evangélico, la reforma de las “falsedades” de lo Mántico.
“Tras la publicación del Origen de las especies surgió una controversia en Europa y América. Fue una lucha entre la concepción teológica cristiana del hombre y la concepción sostenida por la ciencia. … Si estabas en esta controversia, … o estabas a favor de la religión o estabas a favor de la ciencia.”
“Para Huxley … la batalla contra la doctrina de la inspiración, ya fuera plenaria o de otro tipo, fue el enfrentamiento crucial en la lucha por la evolución y por la libertad sin trabas de la investigación científica.”
“En todas partes del mundo [la evolución] ha asestado un golpe mortal a las mitologías tradicionales y supersticiosas con las que los hombres de todas las razas han adornado sus ideas sobre los orígenes humanos.”
“Las responsabilidades más importantes de los geólogos implican … liberar a la gente de los mitos de la creación bíblica. Todavía muchos millones viven en esclavitud mental, controlados por predicadores ignorantes que aceptan la Biblia como la última palabra en ciencia.”
“El fracaso de nuestro pueblo en tomar la evolución en serio puede rastrearse hasta … nuestro sometimiento a tradiciones religiosas anticuadas.”
Proposición 6
Lo Mántico tiene sus propios (A) defectos y (B) ventajas. A la larga es preferible a lo Sófico.
A.
Dado que lo Mántico admite la existencia de cosas más allá del control humano, está menos rígidamente ligado al determinismo que lo Sófico; el pensamiento Mántico goza de mayor flexibilidad y amplitud, y esto abre la puerta a todo tipo de charlatanes y farsantes. Son estos quienes proveen a lo Sófico de su causa belli y de su munición.
Declaraciones modernas:
Newton, aunque creía firmemente en Dios, no pudo aceptar las enseñanzas religiosas desnaturalizadas y abstractas de su tiempo, fruto de siglos de adaptación ansiosa de los religiosos a la ciencia predominante. Él se volvió de una tradición Mántica desnaturalizada a una comprensión literal y directa de las Escrituras, que para él era completamente coherente con la naturaleza literal y tangible de su universo científicamente construido.
Al igual que lo Sófico, los practicantes Mánticos forman escuelas que son aún más retrógradas para el espíritu Mántico que para lo Sófico, ya que definen, controlan, recompensan y castigan la ortodoxia y la herejía.
Lo Mántico es defectuoso en dos sentidos: por demasiado control y por demasiado poco. Por un lado, los escolásticos definen, recompensan y castigan la ortodoxia y la herejía de manera rígida; por otro, los sectarios exaltados e individuos van a excesos completamente irresponsables.
La esencia de lo Mántico, como señala la Didaché, es que no puede ser juzgado: ¿quién puede decir si otro está recibiendo inspiración o no? Años de opresión y supresión religiosa han dado mala fama a toda religión. Los abusos de lo Mántico son reales, pero no constituyen toda la historia.
Declaraciones antiguas:
Fue como reacción a los excesos del orfismo que “Grecia… consagró la sabiduría mundana de hombres que se mantenían totalmente alejados de las excitaciones místicas y no buscaban revelación alguna, en la ficción de los Siete Sabios.”
Hay evidencia de que Apolo y Atenea fueron en tiempos antiguos los sobrios y Sóficos sucesores de la religión más mística de la diosa Tierra, aunque sus cultos también eran altamente Mánticos por naturaleza. Este “nuevo método de mantiké [por medio de] profetas inspirados” suplantó la adivinación más “primitiva” de atractivo ctónico debido a los abusos de esta última.
La invasión Sófica de mediados del siglo V fue un paso más en la misma dirección, de la misma manera que el culto darwinista se convirtió, por decirlo así, en un seguimiento religioso de la Reforma; pero el darwinismo fue mucho más allá de la reforma precedente y abolió toda la tradición religiosa.
Las escuelas asumieron con agresividad y entusiasmo, suplantando por completo a sus predecesores Mánticos, los poetas inspirados que eran “más antiguos… y se consideraban mucho más sabios.”
B.
A pesar de su susceptibilidad a abusos, la libertad del Mántico tiene la ventaja sobre lo Sófico, que necesariamente adopta una postura de integridad inquebrantable y rectitud inflexible, colocando así sus pretensiones en una posición muy vulnerable.
Declaraciones modernas:
“La universidad se basa en la escrupulosa honestidad del pensamiento; y esa honestidad debe expirar en el umbral de las tres capillas sectarias,” es decir, es pura y no puede mirar la fe con el más mínimo grado de indulgencia.
Esto significa que lo Mántico flexible goza de una ventaja sobre lo Sófico quebradizo: “Las computadoras suelen trabajar con mucha mayor precisión que el cerebro humano, pero si algún elemento en una computadora se estropea, se producen errores catastróficos. … En contraste con esto … el cerebro no se descompone completamente y, aunque gran parte del procesamiento de información se hace de manera bastante inexacta, el resultado casi nunca es un sinsentido completo,” es decir, es la máquina Sófica infalible, y no la torpe imaginación Mántica, la que corre el mayor riesgo.
“La idea [Sófica] de que podemos, a voluntad y como preparación para el descubrimiento científico, purgar nuestra mente de prejuicios… es ingenua y equivocada. … La regla ‘líbrate de los prejuicios’ solo puede tener como resultado peligroso que, tras haber hecho uno o dos intentos, creas que ahora estás libre de prejuicios —lo que significa, por supuesto, que te aferrarás aún más tenazmente a tus prejuicios y dogmas inconscientes.”
La postura de rectitud y perfecta integridad es una necesidad ocupacional para el Sofista, pero lo hace muy vulnerable y, por lo tanto, más susceptible a ser quisquilloso y autoritario. Así insiste en tal o cual explicación, por ejemplo, “que el mecanismo darwiniano es el único posible”, ignorando el hecho de que “el número de teorías competidoras es siempre infinito”, y con ello cierra la puerta a las exploraciones sin trabas que él mismo defiende.
La fortaleza de lo Mántico es que no solo deja la puerta abierta, sino que está dispuesto a mirar detrás de ella; su mentalidad abierta es hoy recomendada a la ciencia: “La ciencia no es un sistema de enunciados ciertos o bien establecidos; ni es un sistema que avance de manera constante hacia un estado final. … Toda afirmación científica debe permanecer siempre como tentativa. … La ciencia no descansa sobre un fundamento rocoso, sino sobre un pantano.”
La disciplina científica inflexible que fue orgullo y jactancia de la escuela berlinesa de estudios clásicos y orientales a principios de siglo no solo privó a sus representantes de la oportunidad de hacer grandes descubrimientos, sino que, por su escepticismo implacable, con frecuencia los condujo a senderos de error, según Eduard Meyer.
Paradójicamente, los científicos a menudo rinden tributo a la intuición, lo único que la estricta objetividad no permite. Así Darwin en la selva: “Nadie puede permanecer en estas soledades sin conmoverse, y sin sentir que hay en el hombre algo más que el simple aliento de su cuerpo.” “El hijo predilecto del darwinismo es el azar ciego”, pero la sorprendente perfección y complejidad de los procesos biológicos ahora lo descartan: “Si uno deja que la naturaleza trascendente de cada fenómeno orgánico actúe sobre él, entonces discernirá lo contrario de cualquier cosa semejante al azar.”
En la ciencia, “el progreso solo ha sido posible regresando una y otra vez a la observación del mundo tal como es, saliendo del laboratorio y de la sala de disección (y yo añadiría del estudio), hacia el aire libre, olvidando al menos por un tiempo los métodos abstractos, las imágenes y modelos, los especímenes seleccionados y preparados del estudiante de ciencia.”
En la física teórica, “incluso una inversión parcial de las relaciones causales significa la sustitución de la pregunta ‘¿Para qué?’ por la pregunta ‘¿Por qué?’ … La pregunta con la que comienza el conocimiento del mundo en un niño puede también resultar legítima en las ciencias exactas.”
Aparte de la intuición, el hombre posee una sensibilidad de la vista y del oído que supera con creces a la de los instrumentos científicos, y en la cual se debe confiar.
Este reconocimiento de la intuición incomoda a lo Sófico. Tras anunciar que “el elemento de invención constructiva, de… intuición… sigue siendo el núcleo de cualquier logro matemático”, Richard Courant y Herbert Robbins advierten al estudiante que “para el procedimiento científico es importante descartar los elementos de carácter metafísico y considerar los hechos observables siempre como la fuente última de nociones y construcciones”, y así cosechar la “recompensa por la valiente adhesión al principio de eliminar la metafísica.”
Pues siempre está presente la idea de que “dos caminos diferentes” llevan al conocimiento. “El primero, la revelación, … está cerrado a mucha gente e independiente del pensamiento racional. … El segundo, por el contrario, es estrictamente racional y científico”: no podemos mezclarlos.
Como resultado, la “filosofía científica” es una contradicción, “la invención de pensadores carentes de verdadero don o vocación filosófica. … La intuición es el sine qua non de la filosofía. … La intuición filosófica no puede deducirse de nada más; es primaria.”
“Ningún científico tiene la más mínima idea de qué es la atracción de la masa. … Aunque no se reconoce popularmente … los orígenes de la ciencia están inherentemente inmersos en un misterio a priori.” “Intentan ‘encubrir’ su ignorancia afirmando que no existe ningún misterio fundamental. … Y el porqué y el cómo de toda la familia conocida de principios generalizados —descubiertos hasta ahora por la observación científica— … son en conjunto Misterio Absoluto. … Por lo tanto, en contradicción directa con la especialización actual, todos los procesos educativos deben de ahora en adelante comenzar en el nivel más amplio… que consiste en el intento sincero de abarcar el fenómeno entero, eternamente regenerativo, del Escenario Universo. Y esto es lo que los niños intentan hacer espontáneamente. … Contrariamente, los padres les dicen que olviden el Universo y se concentren en la A, B, C, 1, 2 y 3. … La vida humana contiene el intelecto metafísico ingrávido, todopoderoso y todo-sabio que, y solo él, puede comprender, ordenar, seleccionar, integrar, coordinar y cohesionar.”
Declaraciones antiguas
La arrogancia de lo Sófico sobre lo Mántico, y los resultados desastrosos de esta soberbia, es el tema de gran parte de la mejor literatura griega. Dado que nuestras escuelas son Sóficas, este hecho ha sido completamente pasado por alto, cuando no directamente encubierto. Heráclito, Píndaro, Platón, Aristófanes, Sófocles y Eurípides están llenos de burlas hacia la vanidad de los profesores que “todo lo saben” y de advertencias contra sus enseñanzas insidiosas.
La primera obra de Aristófanes fue una mordaz sátira contra la juventud ateniense y la nueva educación de “propósito escéptico y sofística insidiosa” que los estaba convirtiendo en lo que eran; “estaban llenos de información extraña, y a veces de creencias e incredulidades escandalosas, que habían aprendido de los sofistas profesionales o hombres de saber.”
Fueron los Sofistas quienes provocaron la muerte de Sócrates, acusándolo de sacrilegio y de corromper a la juventud, justamente de lo que ellos mismos eran culpables; y hasta el día de hoy, los académicos gustan de representar a Sócrates recorriendo descalzo Atenas, ridiculizando no a los intelectuales Sóficos (que eran su objetivo particular) sino a las tradiciones Mánticas de los padres —las cuales él siempre apoyó. “Sócrates se apartó de la Filosofía jónica, aunque continuó su estudio de la ciencia natural: superó el escepticismo y el individualismo de los Sofistas, pero fue él mismo transformado en el [campeón e] imagen del librepensador”, de modo que “el desmantelamiento de la religión siguió adelante sin trabas—en su nombre.”
Para aquellos filósofos que reconocieron la necesidad e importancia de lo Mántico, la búsqueda intelectual no terminó: para ellos la filosofía era un camino intermedio, “la suspensión entre la ignorancia y la ‘sabiduría’.” Aristóteles no consideraba la filosofía como la “totalidad de todo el conocimiento.” Era todo parte de la misma tradición, siendo lo Sófico en sí mismo “un residuo de la manera dogmática de pensar” de lo Mántico anterior, funcionando en un nivel diferente más que reemplazando una autoridad por otra. La filosofía ocupó por un tiempo el terreno intermedio.
Aquellos a quienes lo Sófico reclama como sus más grandes representantes se inclinan fuertemente hacia lo Mántico, aunque la proposición Sófica condena tales concesiones.
Declaraciones modernas:
Newton es un brillante ejemplo de esto. El Dr. Ernest Jones comentó: “La mayoría de los biógrafos de Newton han suprimido el hecho importante de que, a lo largo de su vida, la teología fue mucho más importante para él que la ciencia, y, además, una teología de carácter particularmente árido y sectario.”
El literalismo de las creencias religiosas de Newton, que no coincidían con las enseñanzas religiosas predominantes de su tiempo, escandaliza al Dr. Jones como científico. En cuanto a la autosuficiencia de la materia, Newton escribió: “Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través de un vacío… me parece una gran absurdidad, que creo que ningún hombre con competencia filosófica puede aceptar.”
Pero Newton no estaba dispuesto a transigir: “El Dios de Newton no es meramente un Dios ‘filosófico’, la Primera Causa impersonal y desinteresada de los aristotélicos, o el —para Newton— totalmente indiferente y ausente Dios de Descartes. Es… el Dios bíblico, el Maestro y Gobernante efectivo del mundo creado por Él.”
Incluso sus “principios de filosofía matemática son… radicalmente opuestos a los del materialismo… y postulan —o demuestran— la producción [del mundo] mediante la acción intencionada de un Ser libre e inteligente.”
“Newton reconocía explícitamente el desafío de los hechos. … Pero sostenía que la explicación de esto era un problema para la religión, no para la filosofía matemática”, por lo que escribe: “Este sistema tan bello del sol, planetas y cometas solo pudo proceder del consejo y dominio de un Ser inteligente y poderoso.”
En tales pasajes, parece citar directamente la Perla de Gran Precio: “¿No se deduce de los fenómenos que existe un Ser incorpóreo, viviente, inteligente, omnipresente, que en el Espacio infinito, como en su Sensorio, ve las cosas mismas íntimamente, las percibe plenamente y las comprende enteramente por su presencia inmediata ante Él mismo?”
Newton se convierte así en un marginado muy poco ortodoxo de ambos campos: del Mántico “espiritual” y abstracto de su tiempo, que no derivaba la fe de los fenómenos y que todavía deplora el “cosmismo” de los Santos de los Últimos Días; y de los científicos obstinados que insisten en que, si tratas con fenómenos, no se te permite ir más allá.
“Los hombres dirán al final que toda filosofía debería fundarse en el ateísmo.” “Las hipótesis mecánicas… conducen directamente al ateísmo, … niegan la acción de Dios en el mundo y lo expulsan de él. Es, en verdad, prácticamente seguro… que la causa verdadera y última de la gravedad es la acción del ‘espíritu’ de Dios.”
Los propios discípulos de Newton no toleraron su posición; la misma cosa que él tomó como prueba de Dios, la fuerza de atracción, la convirtieron de inmediato en lo contrario. Pero Newton profetizó que ellos, por una profunda y peligrosa perversión del significado y propósito mismos de la filosofía natural, “al final se hundirían en el fango de esa infame grey que sueña que todas las cosas están gobernadas por el destino [el azar] y no por la providencia.”
Newton no está solo: se ha demostrado que el “requisito básico del genio” en la ciencia es, por un lado, la negativa a “ceder” a los dogmas Sóficos de la época, “impermeabilidad a las opiniones de otros, especialmente de las autoridades”, y, por otro lado, “una curiosa credulidad” en asuntos Mánticos.
Descartes, con un interés puramente científico en mente, “entró en contacto directo con la atmósfera intelectual de los rosacruces” y creía que su descubrimiento revolucionario en matemáticas le fue dado en visiones.
Algunos científicos actuales también se inclinan hacia lo Mántico: “Sí, los triunfos de los científicos físicos son lo suficientemente impresionantes como para explicar por qué la ciencia tiene tan gran reputación. … Pero los misterios de la vida —quizás están destinados a seguir siendo misterios.”
“El formato inductivo del artículo científico debería descartarse, … y los científicos no deberían avergonzarse, … como muchos de ellos aparentemente se avergüenzan, de admitir que las hipótesis… son de carácter imaginativo e inspiracional. … Son, en realidad, aventuras de la mente.” Esto en realidad precede al formato inductivo. “Las hipótesis surgen por conjetura. Dicho de la forma más cruda. Yo diría más bien que surgen por inspiración.”
“La cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio.”
Declaraciones antiguas
Aristóteles se apartó de la “actitud metafísica y conceptual de sus primeras décadas” hacia la ciencia pura; pero en su vejez volvió otra vez: “Ahora justifica la metafísica por medio del anhelo eterno del corazón humano.”
La primera obra de Aristóteles fue una defensa del Mántico Homero contra los críticos Sofistas. Tanto Platón como Aristóteles en su vejez se volcaron con profunda devoción a las enseñanzas de Zoroastro. Ninguno perdió sus tendencias científicas.
Platón combinó su socratismo con la ciencia eleática y favoreció especialmente a Pitágoras, en quien lo Mántico y lo Sófico se combinan de manera notable. Platón y sus predecesores “transforman una idea originalmente teológica, la idea de explicar el mundo visible mediante un mundo invisible postulado, en el instrumento fundamental de la ciencia teórica.”
“Con su adopción de la geometría como teoría del mundo proporcionó a Aristarco, Newton y Einstein su caja de herramientas intelectual.” Así, el Mántico Platón realizó sólidas contribuciones científicas.
Él insistía en que el conocimiento llegaba por inspiración, a través de la anamnesis, como también lo hacía Pitágoras: “Yo no me enseño nada a mí mismo, solo recuerdo.”
Popper explica esta posición intermedia entre lo Mántico y lo Sófico como la “tradición de segundo orden”, que acogió la herencia del mito como fundamento para nuevas y fructíferas discusiones e investigaciones, en lugar de condenarla.
El Poeta es exaltado hasta el punto de convertirse en otro pitio, cuyos arrebatos son ininteligibles para él mismo. “Es relegado a un adyton, y entre él y el público se mantiene el Filósofo, que es el único que puede comprenderlo e interpretarlo,” según una interpretación reciente que sitúa la filosofía firmemente entre lo Mántico y el público.
La línea original de la inspiración se pierde en las brumas del tiempo, y puede que, como entre los antiguos semitas, se remonte “al shaʿir, el Conocedor, el poseedor de conocimiento sobrenatural. Él pasaba como una especie de oráculo para su tribu, al igual que el kahin. … Su capacidad se atribuía a un espíritu especial (yin, o en griego, daimon).”
Platón, como Newton, insistía en que el motor último era un espíritu divino; Aristóteles, una entelecheia; Pitágoras y Filoslao, la harmonia; y Jenócrates, el número. Estos pensadores parecen combinar lo Sófico y lo Mántico, pero cualquier concesión al Mántico los descalifica dentro del campo Sófico. Catón, quien “rechazó los hallazgos de la filosofía griega para apoyarse en una sagaz sabiduría campesina,” combina un orden mucho más bajo de Sófico y Mántico. Sexto Empírico es otro que se vuelve contra lo Sófico, pero de un modo “pueril y pedante”, atacando tanto su lado bueno (sobre todo su lado bueno) como el malo.
Mientras los estudiantes de la escuela de Sócrates profundizaban en la ciencia experimental, para diversión de los atenienses más prácticos, “al mismo tiempo estaban muy ocupados con la religión y la vida después de la muerte.” Así ofendían tanto al erudito Sofista como al supersticioso del pueblo. “Es tu descuido de la geometría”, le dice Sócrates al comerciante Calicles, “lo que te convence de que deberías esforzarte por obtener una parte mayor de las cosas que la que poseen otros hombres”; pues el negocio rechaza tanto al intelectual Sófico como al Mántico poco práctico.
“Cuando era joven”, dice Sócrates, “estaba fanáticamente entregado a la búsqueda intelectual que llaman investigación física. … Estaba convencido de que nadie necesitaba buscar más allá de la ciencia para encontrar las respuestas a todo.” Platón confiesa la misma debilidad y prosigue relatando cómo fue convertido, no alejándose del estudio de la ciencia física, sino llegando a ver en la ciencia física, como lo hizo Newton, la acción de una mente divina y dirigente.
Al final del Sofista, Platón define a un Sofista como aquel que trata todas las tradiciones y creencias como producciones estrictamente humanas. Para él eso no basta; había algo más detrás de ello. Los grandes hombres de la antigüedad —poetas, adivinos, estadistas y profetas— prueban su inspiración “cuando dicen muchas cosas verdaderas sin saber lo que dicen.” “La poesía es realmente algo divino y sagrado. … Sus adeptos (como diría Platón) están en un estado de noble frenesí.” “Sé que hacen lo que hacen no por inteligencia propia, sino por una naturaleza especial, una inspiración tal como la que tienen los santos profetas y oráculos, pues ellos también hablan muchas cosas buenas y maravillosas sin saber lo que están diciendo.”
La única enseñanza adecuada para la juventud son las palabras de los hombres “inspirados desde el cielo.”
Sócrates explica su modo de vida en oposición a los Sofistas: “Porque, como dije, el camino me fue mostrado por Dios, por oráculos y sueños y por cualesquiera otros medios con que la providencia divina dirige las acciones de los hombres.” “Escucha un relato que tú consideras un mito”, dice a una reunión de maestros Sofistas, “pero que yo creo verdadero. … En una palabra, cualquiera que fuera el aspecto que presentaba el cuerpo de un hombre en vida, ese mismo permanece visible en la muerte. … Pero ustedes, … los más sabios de todos los griegos de nuestro tiempo, no pueden demostrar la necesidad de vivir otra vida distinta a esta.”
Es una confrontación directa entre lo Sófico y lo Mántico, y al final le costó la vida a Sócrates. Con el mismo espíritu, los profesores modernos, ofendidos por el énfasis Mántico del Ion de Platón, niegan su autenticidad. No debe olvidarse que la Universidad nunca olvidó que era un Musaeon, un templo de las Musas, quienes daban inspiración divina a los hombres.
Caminos que se desvían: Algunas notas sobre lo Sófico y lo Mántico – Parte 3
Parte 3: Proposición 7 y Proposición 8
Proposición 7. La hostilidad de los dos campos se intensifica, si acaso, por un constante ir y venir entre ellos, ya que los jóvenes piadosos desertan hacia lo Sófico y los científicos envejecidos regresan al seno de lo Mántico. La mezcla de las dos facciones se asemeja más a una refriega que a una confraternización, con cada parte intentando capturar la bandera de la otra.
Las afirmaciones de lo Mántico no pueden ser ignoradas ni abolidas.
Declaraciones modernas: La antipatía entre la religión y la ciencia “tiene sus raíces en los diversos hábitos de pensamiento de diferentes órdenes de mente. Una batalla de opiniones incesante, que se ha llevado a cabo a lo largo de todas las épocas bajo las banderas de la religión y la ciencia, ha generado naturalmente una animosidad fatal para una justa valoración de una parte por la otra”; pero ambas han llegado para quedarse.
“La revelación, que es la base de la religión, no se opone en sí misma al conocimiento. Al contrario, la revelación es lo que se me revela y el conocimiento es lo que descubro por mí mismo. ¿Cómo podría haber conflicto entre lo que descubro cognoscitivamente y lo que me demuestra la religión?” El problema surge cuando “la revelación divina se adultera con las reacciones inmediatas de la comunidad humana en la que tiene lugar, y con la manera en que los hombres la utilizan para promover sus propios intereses. ¿Por qué habría uno de negarse a someterse a la religión si está dispuesto a someterse a la ciencia?”
Nunca podemos escapar de lo Mántico: “Toda ciencia es cosmología. Tanto la filosofía como la ciencia pierden todo su atractivo cuando renuncian a esa búsqueda. La ciencia occidental no comenzó reuniendo observaciones de naranjas, sino con audaces teorías sobre el mundo.”
“Los fines últimos de la metafísica y de la razón humana en su conjunto son los tres grandes temas de Dios, la libertad y la inmortalidad”, los cuales difícilmente pueden escapar de lo Mántico.
Hoy los científicos se encuentran constantemente vislumbrando áreas en las que la experiencia rebasa lo Sófico. Cuando lo hacen, inmediatamente retroceden y se disculpan. Así, Nigel Calder señala repetidamente que la relación del pensamiento con el cerebro “puede ser una cuestión de causa última tan difícil como preguntar por qué existe el universo. Pero eso no es razón para dudar de la realidad de la conciencia, como característica de un tejido cerebral vivo tan rico como el nuestro”.
En otras palabras, el hecho de que nunca podamos probar que la materia del cerebro produce el pensamiento no es razón para dudar de que lo hace. ¡Cuando los teólogos usan ese argumento se les ridiculiza sin piedad! De nuevo, “la química puede a veces abrumar a la mente, pero la mente también puede dominar a la química”; en ese caso, ¿quién es el vencedor? La química, por supuesto: “Ambos procesos testifican de la naturaleza esencialmente física de la mente”; pero ¿por qué no de su naturaleza esencialmente espiritual, puesto que domina a la materia?
Así, los dados siempre están cargados a favor del mecanismo, pero los dados siguen cayendo de manera extraña. Aunque “el criterio último de credibilidad es la objetividad científica”, los pensadores cuidadosos han sido durante mucho tiempo escépticos respecto a la supuesta objetividad de los llamados hechos científicos.
Un antropólogo confiesa que llega a sus conclusiones “sobre una base puramente subjetiva, a un paso de la intuición. ¿Es esto suficiente? Si no lo es, ¿qué otro método está disponible?”
Declaraciones antiguas: Como hemos visto, tanto Platón como Sócrates en su juventud pasaron de lo Mántico a lo Sófico, y luego se revirtieron; no fue un acomodo, sino una conversión. Dado que la sociedad antigua era sacra, su existencia sin lo Mántico era simplemente impensable. No se podía destruir el elemento Mántico sin destruir la sociedad. Esto fue exactamente lo que ocurrió, según Tucídides, quien, aunque no cree en los oráculos, señala que el desastre sigue a su negligencia. Por eso las ingeniosas enseñanzas de los sofistas, con su ciencia popular, no fueron vistas con la indiferencia y el desprecio que merecían por sus propios méritos, sino con horror y alarma por los más grandes pensadores griegos.
Platón comenta a menudo sobre la tendencia ruinosa de la enseñanza Sófica; atribuye a que Pericles aprendió del físico Anaxágoras “a despreciar todos los temores supersticiosos” (las señales en los cielos), la actitud que sentó las bases para la ruina de Atenas.
Los intentos sóficos buscan apropiarse del prestigio y las prerrogativas religiosas de lo Mántico, tanto (1) como una religión en sí misma, como (2) una contramedida para combatir fuego con fuego y privar a lo Mántico de sus ventajas únicas.
Declaraciones modernas:
(1) “El hombre… parece ser no tanto un animal racional como un animal ideológico. La historia de la ciencia, especialmente desde Francis Bacon, puede tomarse como ilustración. Fue un movimiento religioso o semirreligioso, y Bacon fue el profeta de la religión secularizada de la ciencia. Sustituyó el nombre de ‘Dios’ por el de ‘Naturaleza’; pero casi todo lo demás lo dejó intacto. La teología, la ciencia de Dios, fue reemplazada por la ciencia de la Naturaleza; las leyes de Dios fueron reemplazadas por las leyes de la Naturaleza; el poder de Dios fue reemplazado por las fuerzas de la Naturaleza; la omnisciencia de Dios por la cuasi omnisciencia de la ciencia natural.”
“Quizás deberíamos entregar el mundo a esta superraza. Quizás deberían diseñar no solo las iglesias, sino también los credos… El hecho triste es que algunos científicos mismos parecen creer precisamente esto.”
El antropólogo Edmund R. Leach cree en ello y siente que ahora es el momento de comenzar: “Todas las maravillas de la creación son vistas como mecanismos más que como misterios. Todo lo que queda de la voluntad divina es la conciencia moral del propio hombre. Así que ahora debemos aprender a jugar a ser Dios tanto en un sentido moral como en un sentido creativo o destructivo.”
Wallace Fenn hace una súplica aún más apasionada: “Puede ser que la vida no tenga ningún significado… Aun así, aquí estamos, y será mejor que encontremos alguno o lo inventemos para nosotros mismos de modo que tengamos una misión definida que dé dignidad a nuestra vida. Si existe un significado, obviamente se encuentra en algún lugar de las vastas áreas de la biología que aún nos son desconocidas, y deberíamos tener fe en que al menos vale la pena buscarlo mediante el enfoque racional y experimental usual… A diferencia de las ciencias físicas, la biología puede ser casi una religión en sí misma.”
Obsérvese el uso de “fe” y “enfoque racional experimental” en la misma frase. “El Dr. Huxley no tenía ninguna intención seria de disfrazar el carácter teológico de sus escritos, pues su explicación de la Evolución se presenta abiertamente como la teología de su propia ‘Religión sin Revelación’… La Evolución, entonces, asume para el Dr. Huxley la mayoría de las funciones del desacreditado Deidad… Dios ha fracasado: debemos, por lo tanto, poner nuestra confianza en la Evolución.”
Se han hecho incluso intentos de casar la religión convencional y la religión de la ciencia, como cuando la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia “se convirtió en teóloga aficionada e intentó demostrar que la ciencia y la religión están esencialmente en armonía—que incluso Santo Tomás era un evolucionista. Para hacer posible esta reconciliación, tanto la ciencia como la religión fueron despojadas de un significado definido.”
(2) Era necesario revestirse con las túnicas y el aura de la religión para privar a la oposición de su ventaja; algunos propusieron la doctrina de que la ciencia no era enemiga de la religión, sino una mejora de ella, un gran paso adelante. La ciencia misma era una religión más alta y noble. Este combatir fuego con fuego engendró un celo misionero en científicos como Huxley, Simpson, Romer y Shapley, quienes predicaban por todas partes con fervor evangélico.
“Aquí vemos cómo la ciencia moderna está proporcionando lo que las creencias religiosas siempre han buscado: un conjunto coherente de creencias sobre el universo y el hombre.”
“Aún hay científicos individuales que piensan en la ciencia como en un culto, un culto unido por una mística llamada ‘el método científico’, una especie de objetividad pura y virginal que debe guardar su belleza contra los avances marchitos de la religión, el arte o la ética.”
“La religión ha emergido en la experiencia humana mezclada con las fantasías más crudas de la imaginación bárbara. Gradualmente, lenta y firmemente, la visión reaparece en la historia bajo una forma más noble y con una expresión más clara.”
“La evolución del hombre es mucho más extraordinaria de lo que solía hacer creer el primer capítulo del Génesis… La historia del hombre es mucho más maravillosa que las maravillas de la ciencia física”—pero debe permitirse que lo Sófico sea quien la cuente.
“Es gratificante—o debería serlo—ser parte de este magnífico espectáculo evolutivo, aunque debamos admitir que somos descendientes directos de algunos gases bastante nauseabundos y de ciertas ráfagas de relámpagos.”
“Por lo tanto, desde un punto de vista de muy largo alcance, la investigación biológica se convierte en el objetivo más elevado que puede concebirse para la vida humana. En este sentido, los biólogos merecen asientos de primera fila en los salones del saber y la misión del Instituto Americano de Ciencias Biológicas se identifica estrechamente con la misión de la humanidad.”
“La Evolución ahora se convierte no solo en la fuente de consuelo y seguridad… También figura como el Creador Inmanente y Omnipresente, cuyo agente es privilegio del hombre ser. Todas las maravillas que para el arcediano Paley eran pruebas de la existencia de Dios pueden, bajo esta visión, acreditarse a la Evolución.”
El celo misionero es evidente en el discurso presidencial de Dorcey Hager ante la Sociedad Geológica de Utah: “Las responsabilidades más importantes de los geólogos involucran los efectos de sus hallazgos sobre la esclavitud mental controlada por charlatanes ignorantes que aceptan la Biblia como la última palabra en ciencia”. Los paganos deben ser salvados. Para el científico, “probar—sondear—todas las cosas es el privilegio de una fe ardiente, la libertad que pertenece a los hijos de la luz”.
Así, los practicantes sóficos que se burlan de lo Mántico como “Verdaderos Creyentes” hablan con el lenguaje piadoso de los sectarios del desierto, terminando por presentarse a sí mismos como los Hijos de la Luz. En referencia a la obra Estudio de la Historia de Arnold Toynbee, Hugh Trevor-Roper escribe: “En el décimo volumen de su obra, su Libro de la Revelación, el secreto queda al descubierto: el Mesías se manifiesta: es el propio Toynbee… Toda la creación ha estado gimiendo y con dolores de parto para producirlo”.
“La ingenua visión de Bacon… se convirtió en el dogma principal de la nueva religión de la ciencia, y solo en años recientes algunos científicos han estado dispuestos a escuchar a quienes critican este poderoso dogma.” El mismo Dr. Huxley lo llama “una gloriosa paradoja” que “este mecanismo sin propósito, después de mil millones de años de operaciones ciegas y automáticas, finalmente haya generado propósito”—y producido al Dr. Huxley. Obsérvese el lenguaje teológico: una gloriosa paradoja.
La ciencia ficción adopta con frecuencia el lenguaje y las imágenes de los escritos apocalípticos (bíblicos), como al final de Cuando los mundos chocan, cuando la “Liga de los Últimos Días”, compuesta por los principales científicos del mundo, inaugura el Milenio. “Gritaron, cantaron. Rieron y bailaron. El primer día en la nueva tierra había comenzado.” Son muy pocas las ideas y títulos más grandiosos de la ciencia ficción que no puedan rastrearse hasta la Biblia.
La actitud es fuertemente autoritaria: “El público ha llegado a estar dispuesto a aceptar, con el respeto concedido a las conclusiones científicas, la opinión del científico sobre numerosos temas que nada tienen que ver con su área especial de competencia, ni con la ciencia en su conjunto”; como científico se convierte en autoridad sobre todo.
Con la revolución científica “el orgullo de lugar físico fue reemplazado por la autodeificación en el orden del conocimiento… La revolución científica, al negar la relevancia, si no la posibilidad, de un conocimiento no empírico y no instrumental, convirtió al hombre en la cumbre intelectual del universo”, el único profeta, vidente y revelador.
Declaraciones antiguas: El erudito Longino “es él mismo lo Sublime que describe”. Los eruditos, al apoderarse de un Mántico enfermo, asumieron la enseñanza religiosa, y en el proceso la destruyeron.
La grosería, el lujo y la inmoralidad de los sacerdotes paganos de la religión oficial del Estado eran tan previsibles como los de los monjes de la Edad Media tardía: eran refinados, hipócritas y codiciosos. Las condiciones en Atenas en el tiempo en que los sofistas asumieron el control han sido descritas en el capítulo décimo del libro Aristófanes de Gilbert Murray: “La religión se había convertido en un club de servicio. La religión había decaído: ‘Que los tontos hablen de justicia o de religión; el único bien sólido es tener poder y dinero’”.
La poesía misma se había convertido en “una vieja ramera que ya pasó su mejor momento”, pero que pretende ser ultrarrespetable y decorosa; la moralidad oficial no podía soportar la crítica ni la sátira. En todas partes los eruditos suplantaban a los poetas, frente a quienes, como críticos, se sentían superiores. Los sofistas fingían enseñar una forma más elevada de religión, pero su propia grandeza era el primer y último artículo de fe. Así, un orador terminaba un discurso con una oración perfectamente irrelevante, “abrupta y grotescamente con una invocación a ‘la Tierra, el Sol, la Virtud, la Inteligencia y la Educación, mediante las cuales distinguimos entre lo noble y lo vil’”, reteniendo un tono mántico por medio de una torpe artificiosidad.
Los maestros sóficos estaban constantemente de gira, dando conferencias en muchas ciudades y sobre toda clase de temas, imitando a los fabulosos Siete Sabios de antaño, y cultivando un aura de sabiduría sobrenatural que les daba el estatus de hombres santos. El negocio se remonta a tiempos sumerios en Oriente. Los eruditos judíos, junto a los griegos, se trasladaban constantemente de ciudad en ciudad, adquiriendo gran fama y reputación de sabiduría y santidad. El sistema sobrevivió en tiempos musulmanes y se transmitió a la Europa medieval directamente desde las escuelas sofistas.
El mundo era la ostra de los sofistas, quienes proclamaban su inmunidad soberana a toda restricción dondequiera que fueran; como super-pensadores, nada podía detenerlos: eran, en efecto, el verdadero Rey. Del famoso Proclo, presidente de la Universidad de Atenas durante cuarenta y siete años, se dice que “sus alumnos lo consideraban divinamente inspirado”, y un visitante a sus conferencias vio una luz alrededor de su cabeza. Predicaba que todas las religiones eran verdaderas, lo que las volvía a todas carentes de un atractivo particular.
Cuando los emperadores Flavios patrocinaron un sincretismo de las principales religiones en el culto de Serapis, encontraron una resistencia frontal por parte de los filósofos —estoicos y cínicos. Sin embargo, estos mismos filósofos buscaban unir todas las religiones bajo los lazos de la alegoría, y fue la “alegorización estoica la que finalmente disipó toda creencia en los dioses”. “La ética y la política de Protágoras son básicamente ateas, aunque… su ética enseñaba eusebia [piedad] y un orden moral establecido por los dioses desconocidos”. La inutilidad de su enseñanza residía en su vanidad; su célebre dictamen hacía del hombre, y de nadie más, “la medida de todas las cosas”.
Los Doctores querían que todos fueran salvados—pero solo si ellos mismos hacían la obra salvadora. Lucrecio no podía soportar el pensamiento de que multitudes ignorantes permanecieran bajo el yugo de supersticiones antiguas mientras él poseía la única verdad que salva: O miseras hominum mentes, et pectora caeca! Estaba lleno de fervor misionero y, como todo profeta, se veía a sí mismo llevado en triunfo glorioso hacia los cielos.
El arte retórico de los sofistas fue ideado como una herramienta flexible que les permitía dominar mental y espiritualmente en cualquier campo, conservando al mismo tiempo la apariencia del más estricto desapego y precisión científica; esto era posible mediante el uso de la doxa, el arte de cultivar apariencias. Corrigiendo el pensamiento y la dicción de los antiguos, su sutil escolasticismo deslumbraba y conquistaba: su método y su autoridad pasaron directamente a la escolástica de la Edad Media.
Los árabes heredaron la misma tradición: Bujari comienza su obra sobre cosmología declarando que el principio de la sabiduría es que no hay Dios sino Dios y que los eruditos (culama’) son los herederos y sucesores de los profetas, transmitiendo todo conocimiento de mano en mano en un estado de preservación perfecta. ¡Dios allanará el camino al Paraíso para quienes los sigan! Esto resulta modesto en comparación con la auto-glorificación de los Doctores del Talmud. Los muʿtazilíes fueron los más puros de los maestros sóficos, siempre dictando reglas sobre lo que Dios puede o no puede hacer, como los filósofos escolásticos de Europa.
Había un constante juego de dominación y sometimiento entre el público ignorante (al que estos hombres siempre fingían despreciar) y los sabios itinerantes, que aparecían ya como mártires, ya como maestros de la multitud. El desprecio sófico hacia los ignorantes fue una herencia permanente de las escuelas. Francis Bacon señaló la inutilidad de los antiguos escolásticos: “Ahora, la sabiduría de los griegos era profesional y dada a la disputa, un tipo de sabiduría muy adverso a la investigación de la verdad… [Pomposamente profesional,] están prestos a charlar, pero no pueden producir; pues su sabiduría abunda en palabras pero es estéril en obras.”
¿Pero está el Sófico moderno inmune a tales necedades? “Gran parte de la escritura antropológica de la época [los años 1920 y 1930] fue un intento de mostrar que el otro pensaba de manera equivocada.” En el caso de las huellas humanas en rocas muy antiguas, si la evidencia fuera confiable, “entonces toda la ciencia de la geología estaría tan completamente equivocada que todos los geólogos renunciarían a sus trabajos y se dedicarían a conducir camiones. Por lo tanto… la ciencia rechaza la explicación atractiva.” En otras palabras, ¡cualquier evidencia es rechazada si amenaza nuestras carreras! “Los conflictos ideológicos de hoy se introducen cada vez más profundamente en el estudio de la humanidad antigua.”
Al final, lo Sófico produce un ejército de fakires que supera los mejores esfuerzos del Mántico corrompido en sus excesos y en su arrogancia.
Declaraciones modernas: En comparación con el novelista, la imagen del científico en la mente pública (según una extensa encuesta) es la de un individuo singularmente inteligente, varonil, valioso, trabajador y confiable (aunque aburrido).
En biología, gracias a Darwin, la ciencia “da la falsa impresión de que sabemos mucho más sobre el origen de la vida de lo que realmente sabemos.” Además, se nos ha hecho creer que los científicos en general “prosperan con el reemplazo de sus viejas y queridas teorías o creencias por nuevas”, cuando, en realidad, va contra su naturaleza “dar la bienvenida con alegría y satisfacción a la publicación de una nueva teoría, explicación o esquema que sustituya por completo y vuelva superflua su propia creación.”
La historia de la ciencia puede verse, por lo tanto, “como una serie de ‘ortodoxias’ cambiantes” en las que los científicos exhiben “una cierta medida de hostilidad hacia las innovaciones mayores.” Bernard Cohen considera que “cualquier sugerencia de que los científicos aman tanto la verdad que no tienen la menor vacilación en desechar sus creencias es una ruin perversión de los hechos. Es una forma de idolatría científica, suponiendo que los científicos están completamente libres de las pasiones que dirigen las acciones de los hombres.”
Desde mediados de la década de 1960, científicos en varios campos se han visto envueltos en una controversia acerca de la verdadera naturaleza del meteorito de Orgueil (un “condrito carbonáceo”); este debate, escribe Walter Sullivan, “es un ejemplo clásico de una discusión científica que se volvió personal, emocional y entrelazada con el orgullo profesional. Los talentos y la creatividad de los participantes se han dirigido a probar su postura más que a buscar la verdad. De este modo han demostrado que son humanos, pero la maravillosa autodisciplina y objetividad que todos llamamos ciencia pura ha sufrido. La inconclusión de la discusión también refleja la insuficiencia de nuestros métodos analíticos. El meteorito de Orgueil ha sido probablemente más estudiado que cualquier otro fragmento de materia en la tierra. Y sin embargo… los complejos y variados componentes de este espécimen desafían una definición precisa.”
“Tan lejos están [los estudiantes de ciencias] de haber aprendido humildad, que se les conoce en todas las escuelas secundarias y universidades como los más insufribles y arrogantes sabelotodos… Se sienten con derecho a despreciar a otras disciplinas desde una gran altura.”
“Cuando el fraude de Piltdown fue expuesto en la reunión de la Sociedad Geológica de Londres en noviembre de 1953, precipitó una discusión violenta… La reunión pronto se desintegró en una serie de peleas a golpes… [y] el alboroto resultó en la expulsión de varios miembros de ese cuerpo científico tan digno.”
Cuando muchas objeciones válidas a la hipótesis evolutiva fueron planteadas por “personas que no eran biólogos de formación… sus objeciones pudieron ser descartadas sumariamente por ignorancia, a pesar del hecho de que la hipótesis de Darwin se apoyaba en gran medida en la evidencia de la observación y la experiencia comunes.” Muchos fueron engañados pensando que, como Darwin reconocía las objeciones, “de este modo las había resuelto.”
“Es falso que algún antropólogo reputado profese hoy en día una filosofía antievolucionista.” La pura arrogancia le ha costado al Sófico muchos grandes descubrimientos, pero sin ella lo Sófico como tal no sobreviviría. “A veces parece como si muchos de nuestros escritores modernos sobre evolución hubieran recibido sus puntos de vista por algún tipo de revelación… Gran parte de lo que aprendemos hoy son solo medias verdades o menos… Una visión incorrecta puede desplazar exitosamente a la visión correcta durante muchos años… La mayoría de los estudiantes se familiarizan con muchos de los conceptos actuales de biología mientras están en una edad en la que la gente, en general, es poco crítica… Además, la mayoría de los estudiantes tiende a tener el mismo tipo de formación académica y, en consecuencia, en sus conversaciones y discusiones aceptan errores comunes y se ponen de acuerdo en asuntos basados en esos errores.”
“Ales Hrdlička, el fanático zar que sostenía la teoría del [puente de Alaska], derribaba a cualquiera que sugiriera otras posibilidades.” Pero “mientras este [conocimiento] se dé por sentado, se hará un esfuerzo insuficiente para encontrar maneras de obtener evidencia genuina.”
Declaraciones antiguas: “Apártate de las solemnes convenciones de estos autodenominados filósofos, que no concuerdan entre sí y que anuncian una doctrina como verdad en el mismo momento en que se les ocurre. Están llenos de odio mutuo, celos y ambición.” Solo cierran filas contra el público ignorante, al que desprecian y descuidan. Incluso los filósofos desnudos de Egipto e India eran celosos entre sí, e incluyeron a Apolonio en sus rivalidades. En el Egipto copto, los hombres santos viajaban recolectando bendiciones unos de otros, como antes lo habían hecho los sofistas.
En el siglo V “estos defensores de una causa moribunda al menos podían mantener la apariencia de éxito mediante elogios y admiración mutuos.” La vanidad y la ineptitud se ocultaban detrás de programas educativos altruistas destinados a mejorar la mente de otros. “¿De qué sirve pagar altos salarios a los maestros y criar una multitud de expertos cuando las acciones de nuestra sociedad hablan mucho más fuerte que sus seguros y convencionales lugares comunes? Porque la filosofía de la mente (psyche) es mucho más difícil que la educación de manual, así como hacer lo es más que hablar. ¿Deberíamos enseñar más filosofía? Eso es precisamente lo que nos ha traído a esta condición al destruir toda certeza última.”
Cada científico afirma que tiene la respuesta, dominado por su propio razonamiento (logos), al margen de la evidencia misma. Siempre se derriban unos a otros: cada uno se aferra a sus propias teorías, y así reina la completa desunión, según Hipócrates, quien se permite señalar que la única ciencia real es la suya propia, y que ningún aficionado puede ser tolerado en ella.
En Siria, el erudito Efraín se convirtió en el hombre número uno al atacar sistemáticamente y finalmente eliminar todas las obras de un hombre mucho más grande, Bardasenes. “Todo se ha hecho para oscurecer su memoria y consignarlo al olvido.”
Todos los trucos de lo Sófico alcanzaron su plena floración entre los árabes; las escuelas organizadas, herederas de las enseñanzas de los sofistas, tenían todo el poder. Cuando un erudito, ya anciano, admitió numerosas falsificaciones, los Doctores respondieron: “Lo que dijiste entonces nos parece más confiable que tu afirmación presente”, y no había nada que pudiera hacer al respecto.
Proposición 8
Existen ciertas limitaciones ineludibles en lo Sófico que, si bien no destruyen fatalmente su dominio, sí vician su poder para el bien y descalifican sus pretensiones de gobernar.
Declaraciones modernas: “Dudo que avancemos mucho únicamente con el intelecto”, afirmaba Whitehead. “Dudo que el intelecto nos lleve muy lejos… Cuanto más vivo, más me impresiona el enorme, el incomparable genio de un filósofo, y ese es Platón.”
Lo Sófico es reacio a admitir sus limitaciones, pero ahí están: “El enfoque más útil para explicar los cambios evolutivos sigue siendo la teleología, un estado de cosas incómodo para la lógica escolar que se presenta como filosofía de la ciencia… Hoy, los biólogos se avergüenzan de la teleología”, aunque su “actitud antiteleológica roza la esterilidad, y de hecho podría significar precisamente eso, si no fuera porque el razonamiento teleológico es sustancialmente más común en el laboratorio y en el campo que en los artículos de investigación.”
“No es fácil para un niño abandonar la percepción intencional del mundo, tan querida a su corazón, y pasarse a la sombría causalidad de la ciencia natural… la disciplina de los estudios escolares.” Pero ¿cuál de estas visiones es correcta? “La imagen del mundo realmente observado puede sugerir la incompletitud de los principios de las ciencias exactas”; la escuela “domestica el espíritu del hombre y lo ata en la bota española del pensamiento lógico… El problema no radica en la incompletitud del conocimiento, sino en la profunda discrepancia entre el mundo de las ciencias exactas y el mundo real.”
La evolución resultó insuficiente, pero no había nada que ocupara su lugar, de modo que “esta bancarrota teórica nos ha obligado a volver al redil evolucionista a pesar de nosotros mismos.” Así, aunque el Proconsul “no es un buen candidato como ancestro de los gibones y siamangs… por el momento es la mejor evidencia fósil disponible para los datos y la procedencia que buscamos”—¡así que lo aceptamos!
Mientras lo Sófico siempre ha pretendido la visión infinita de lo Mántico, hoy comienzan a aparecer “límites absolutos”: antaño “la geometría era la ciencia y parecía inagotable—y sin embargo, en 300 años se agotó”; existe un límite absoluto al número de formas cristalinas o de elementos químicos que pueden existir: “Las implicaciones de esto han sorprendido casi sin notarlo a los químicos y físicos. Imponer tales limitaciones a la naturaleza va directamente en contra de los principios tradicionales del empirismo.”
“Entonces, una noche, en una reunión de uno de los clubes científicos de Cambridge… escuché a uno de los más grandes físicos matemáticos decir, con absoluta sencillez: ‘… en cierto sentido, la física y la química son ciencias terminadas.’… Estábamos ante la vista del fin. Me pareció increíble, educado como estaba en la tradición de la búsqueda ilimitada, misterio tras misterio… Me resistía a dejarlo… Quería que él estuviera equivocado. Sin embargo, podía ver lo que quería decir… En toda la química y la física estábamos ante la vista del fin… Me sorprendió cuán imposible habría sido decir esto unos pocos años antes. Antes de 1926 nadie podría haberlo dicho, a menos que fuera un megalómano o un ignorante de la ciencia.”
“Los muros externos parecen tan formidables como siempre; pero en el mismo centro de la supuestamente sólida fortaleza del pensamiento lógico, todo es confusión… La base última de ambos tipos de razonamiento lógico [deductivo e inductivo] está infectada, en su mismo núcleo, de imperfección.”
El autoritarismo de lo Sófico es esencial, pero fatal. A causa de ello, “en este momento los científicos y los escépticos son los principales dogmáticos. Se admite el avance en los detalles; pero se excluye toda novedad fundamental. Este sentido común dogmático es la muerte de la aventura filosófica.”
“Nuestro lenguaje está compuesto únicamente de ideas preconcebidas y no puede ser de otro modo. Solo que estas son ideas preconcebidas inconscientes, mil veces más peligrosas que las demás.” Esto significa seguir la línea oficial para obtener promoción, con su “subsidio excesivo a la mediocridad.”
La ciencia nunca puede alcanzar la objetividad que proclama: “La búsqueda del conocimiento se basa en gran medida en indicios ocultos y se alcanza y, en última instancia, se acredita sobre la base del juicio personal.” En ciencia “tomamos nuestro espacio y nuestro tiempo con una seriedad mortal”, aunque su percepción nos ha sido “proporcionada por la maquinaria de nuestro sistema nervioso” y se “adquiere solo mediante ardua práctica.”
El “cerebro del hombre corrompe la revelación de sus sentidos. Su producción de información es apenas una parte en un millón de lo que recibe. Es un sumidero más que una fuente de información. Los vuelos creativos de su imaginación son apenas distorsiones de una fracción de sus datos. Finalmente… las verdades universales últimas están fuera de su alcance.”
“Si me preguntas, ‘¿Cómo lo sabes?’, mi respuesta sería: ‘No lo sé; solo propongo una conjetura.’”
Fuera de las matemáticas, “ninguna descripción o ‘definición’ incluirá jamás todos los detalles”, mientras que las matemáticas “se ocupan de entidades ficticias con todos los detalles incluidos, y procedemos recordando.”
“Gödel… probó que… la pregunta, ‘¿Existe una falla interna en este sistema?’, es una pregunta que simplemente no puede responderse.”
“Es algo bastante chocante decir que la ciencia no proporciona ninguna explicación realmente última o satisfactoria… Los científicos—aun los más grandes—no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a si la ciencia explica algo, y cómo lo hace… Las explicaciones de la ciencia tienen utilidad, pero… en los hechos sobrios, no explican.” La explicación es siempre un proceso circular.
“Las categorías de todo, alguno y ninguno de la lógica aristotélica tienen poco valor en etnología, o en cualquier otra ciencia social.”
“Si causa y efecto son absolutamente equivalentes, la pregunta ‘¿Por qué?’ carece de sentido. Por lo tanto, las ciencias exactas solo responden a la pregunta más simple en la cognición del mundo: ‘¿Cómo?’”
“Es importante combatir la suposición de que tenemos imágenes reales del pasado; estas siguen siendo posibilidades y nada más; nunca lograremos prueba, solo una mayor probabilidad mediante la investigación continua. El conocimiento personal en las ciencias exactas no se fabrica sino que se descubre, y como tal afirma establecer contacto con la realidad más allá de los indicios en los que se apoya [es decir, conocer es un arte]. Ese [arte del conocedor] nos compromete, apasionada y mucho más allá de nuestra comprensión, con una visión de la realidad.”
“Debemos estar preparados para la posibilidad de que el cerebro humano nunca sea capaz de entenderse a sí mismo, ni la conciencia ni quizá la naturaleza misma de la vida. Si es así… la teoría del materialismo dialéctico quedará refutada.”
“El mundo… siempre será diferente de cualquier declaración que la ciencia pueda dar de él… Siempre estamos volviendo a declarar nuestra declaración del mundo.”
“En la física atómica tratamos con el tipo de mundo que sería percibido por seres inteligentes dotados únicamente de un torpe sentido del tacto.”
En nuestro conocimiento existe “una vasta brecha que la física no muestra señales de poder nunca llegar a cerrar… Puede incluso ser que lo que es peculiar de la vida y particular del pensamiento quede fuera del alcance de los conceptos físicos.”
“Mientras nosotros, como buenos empiristas, recordemos que es un acto de fe creer en nuestros sentidos, que corrompemos pero no generamos información, y que nuestras hipótesis más respetables no son más que conjeturas… podremos estar seguros de que no somos hombres pecadores aspirando al lugar de Dios.”
“La primera ley de Newton ilustra otro punto: que las ciencias físicas se basan en un acto de fe.”
“La estructura de cualquier lenguaje, matemático o cotidiano, es tal que debemos comenzar… con términos indefinidos… Estas palabras indefinidas deben aceptarse por fe. Representan una especie de credo implícito.”
Así, debemos prescindir de todo el fundamento de lo Sófico: “Todas las proposiciones que forman la base del conocimiento científico son de tal naturaleza que se podría obtener un acuerdo universal sobre ellas.”
El físico solo recupera de la Naturaleza lo que él mismo ha puesto en la imagen. La teoría cuántica y la relatividad “enseñan la misma lección: que el mundo no está construido de acuerdo con los principios del sentido común.”
Declaraciones antiguas
Desde el principio, las limitaciones de la escuela jónica de la ciencia física fueron señaladas por Heráclito, quien por ello se ganó el poco halagador epíteto de ho skoteinos, que, tal como lo usa Sófocles, no significa tanto “el oscuro” como “el reacio”, “el sombrío”, el hombre que echa un balde de agua fría sobre las cosas.
Heráclito preguntaba cuán confiable es realmente el organismo humano como recolector e intérprete de información: ¿qué tan bien estamos equipados para leer el “Libro de la Naturaleza” de Bacon? Los ojos y oídos de los hombres son, por lo menos, instrumentos poco confiables, y si sus sentidos son débiles, sus facultades interpretativas lo son aún más: todos los hombres están más o menos dormidos, y nunca completamente sobrios.
La mera información (polymathia) carece de sentido, por todo el orgullo que pongamos en ella; los Sophoi han dado por terminado con Dios de una vez por todas—pero siempre están hablando de él: buscan el mismo objetivo que la religión, explicar todo. ¿Y cuáles son sus posibilidades de lograrlo?
¿Y qué pasa con los objetos que observan? Siempre están cambiando incluso mientras tratan de limitarlos y definirlos: “todas las cosas fluyen… no puedes entrar dos veces en el mismo río.”
La posición del observador es puramente relativa, y sin embargo de ella depende todo: “El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son el mismo camino”—todo depende de hacia dónde estés mirando. Entonces, ¿qué esperanza tenemos de un conocimiento real?
Heráclito responde: revelación. “El hombre debería escuchar a los espíritus (daimones, la misma palabra usada por Sócrates) como un niño escucha a un adulto.” Nuestras mentes individuales son bastante limitadas, pero a lo largo de los siglos existe un consenso inconfundible de la humanidad sobre las cosas, un ethos que no es producto de la razón sino de la revelación; existe un logos divino común en el cual todos participamos, y esa es la única cosa de la que podemos estar realmente seguros: “el criterio de la verdad.”
Los grandes sofistas—Gorgias, Protágoras, Empédocles y otros, así como Sócrates, Platón y Aristóteles—todos lidiaron con las limitaciones de la mente sófica.
Caminos que se desvían: Algunas notas sobre lo Sópico y lo Mántico – Parte 4
Parte 4: Proposición 9 hasta la Conclusión
Proposición 9. El mundo sin lo Mántico ofrece la mejor prueba de lo Sópico. Está marcado por (A) una lastimosa decepción, (B) una desconcertante apatía del espíritu y (C) un mundo plagado de duda, inseguridad, cinismo y desesperación.
El programa Sópico siempre termina en fracaso, llevando a la desilusión y decepción entre sus defensores.
Declaraciones modernas: Ahora parece que “el siglo XIX, que se creía valientemente progresista, fue espiritualmente un período de oscurantismo y reacción.” Las vastas promesas de ese siglo no se han realizado. Los científicos, especialmente los astrónomos, han resultado ser muy pobres profetas científicos; y, por lo general, mientras mejor es el científico, más débiles son sus poderes proféticos—carecen del toque Mántico.
Las crisis ecológicas “revelan graves deficiencias” que hasta ahora habían pasado inadvertidas en muchas áreas. Ha habido una desproporción cómica entre las promesas y pretensiones de la antropología y sus logros. “Es obvio… que el sueño wellsiano [de una utopía mecanizada] se ha convertido en una pesadilla.”
Con todo el discurso y la promesa de la emocionante búsqueda del conocimiento, “solo se ha descubierto una nueva reacción química por una compañía química estadounidense durante los últimos quince años.” “Prácticamente todos los que ahora son doctores (Ph.D.) quieren que se les diga qué hacer… Parecen estar aterrados de pensar en problemas propios,” mientras que “la idea de un motor a reacción… fue recibida con una indiferencia masiva por parte de la burocracia científica.”
“En las ciencias sociales, particularmente, la metodología se ha convertido en la ruta hacia el prestigio.” “Las modas en los temas de estudio y métodos de investigación se han sucedido una tras otra… Como resultado tenemos botánicos que no conocen plantas y zoólogos que no conocen animales.”
“Nuestra abundancia de aparatos científicos y nuestra vasta organización de proyectos científicos están en una fuerte desproporción con la profundidad de nuestro pensamiento científico. ‘Investigamos hasta el cansancio’ sobre todo: contemplamos muy poco.”
En filología y erudición ha tenido lugar un deterioro del conocimiento en los últimos treinta años, especialmente en Estados Unidos. Hoy la tendencia en lingüística va en la “dirección de una anarquía general” en la que la mayoría de las clasificaciones de lenguas no escritas contienen “elementos de falta de fiabilidad.”
En filosofía, “¿cuántas tesis doctorales son realmente leídas por alguien más que los examinadores?” En lugar de una insaciable y predicha demanda de científicos e ingenieros, la mayoría de ellos pronto quedan obsoletos.
Se hacen intentos decididos, especialmente en Inglaterra, de borrar toda distinción entre la mente humana y la computadora automática. La idea es “que el hombre, si en verdad no es más que una bestia mejorada, puede, con un paso más, no ser más que una simple máquina: un objeto que la ciencia puede analizar por completo y captar totalmente dentro de su marco especializado”. El robot funciona exactamente con los mismos principios conductistas que el ser humano de James Watson o John Dewey; no hay ninguna diferencia esencial entre ellos.
Ya se está programando a las personas para que actúen como máquinas, “para que se comporten como computadoras… Me sorprende que [la Universidad de Míchigan] tolerara esto”, escribió Gordon Taylor, mientras se descree de la batalla fundamental y eterna entre el bien y el mal en la humanidad. “El que podamos diseñar robots éticos… es suficiente para demostrar que la naturaleza moral del hombre no necesita ninguna fuente sobrenatural”.
“No hay moralidad en la vida, no hay verdad, no hay bondad, ni belleza. La vida, en toda su adaptabilidad y elasticidad, es tan elemental como el hierro, el azufre, el oxígeno o el carbono. Esta es la perspectiva correcta de la vida. De hecho, se evitarían muchos problemas y se eludirían muchos errores innecesarios si los filósofos y los científicos pudieran ver la vida en la perspectiva correcta”. “Me gusta una filosofía que exalte a la humanidad. Degradarla es alentar a los hombres al vicio”, escribe Diderot, pero en la línea siguiente prosigue: “Cuando he comparado a los hombres con el inmenso espacio que tienen sobre sus cabezas y bajo sus pies, los he convertido en hormigas que se agitan en un hormiguero… Sus vicios y sus virtudes, reducidos en la misma proporción, se anulan en la nada”.
La ciencia “les enseña por primera vez a usar su mente, no a buscar consuelo frente al sufrimiento y la separación de la vida, ni a buscar algún escape de la transitoriedad que es una de las características inevitables de la existencia, sino a fortalecer y multiplicar los vínculos que establecen la vida humana con mayor firmeza en su hábitat natural, eliminando el error, la ilusión y la distorsión, y haciendo cada vez más transparentes nuestras relaciones entre nosotros y con el resto de la naturaleza”.
De este modo, toma el camino fácil y empuja cuesta abajo, haciendo virtud de lo negativo: ¡como si los hombres no reconocieran ya su miserable estado! La ciencia nos da un mundo sin valores: estéticos, éticos, religiosos. “Pero un mundo sin valor”, señala Whitehead, “es también un mundo sin significado… El mundo simplemente es; no puede ser explicado”.
Este fue el gran atractivo de la ciencia para los marxistas: “La meta era una teoría completamente materialista de la vida”. Marx pensó que su sistema era “de algún modo deducible de los descubrimientos de Darwin. Propuso reconocer su deuda dedicando El capital a Darwin”. Por otro lado, El fin de la era moderna de A. Wheelis muestra cómo el capitalismo de laissez-faire fue el vástago directo y corolario del mismo determinismo naturalista, con el mismo materialismo amoral. Así leemos estudios académicos rusos concienzudos sobre “Del otro lado a este lado: una guía para el ateísmo”, “Concreción en el estudio de la superación de las supervivencias religiosas”, “La educación atea y la superación de las supervivencias religiosas”, y “Los principios del ateísmo científico en los institutos técnicos”.
Declaraciones antiguas: Qué estrechamente la actitud sofista antigua coincide con la moderna se revela en una declaración del profesor Enslin de Harvard: Clemente de Alejandría desprecia a los “cristianos ‘simples’” que “tenían miedo de la filosofía griega como los niños temen a los fantasmas”. Aunque los propios escritos de Clemente están llenos de “basura… disparates triple A;… frecuentes derivaciones altamente fantasiosas, a veces grotescas, de palabras y términos”, incluso “disparates patéticos”, al menos muestran que era “un hombre que valoraba la perspicacia, que prefería la voz de la convicción razonada al rebuzno del asno de Balaam”.
Con el mismo espíritu, Orígenes, también producto de la Universidad de Alejandría, escribió, cuando leía la Torá: “Me sonrojo al pensar que Dios pudo haber dado estas leyes; las leyes de los hombres, de los romanos, atenienses, espartanos, por ejemplo, son mucho más nobles y razonables”. “La humanidad moderna en su mayor parte comparte la opinión de Plinio” de que “la creencia en la reencarnación o la vida después de la muerte no es más que un chupete para los niños y pertenece a una mortalidad ávida de vida eterna”.
La fuerza del sofista es su atractivo hacia lo obvio, su desprecio burlón por la creencia en cualquier cosa que no podamos ver, lo que le permitió expulsar fácilmente al místico, ridiculizando alegremente cualquier cosa que requiriera un esfuerzo de fe o de imaginación.
El credo de los instruidos fue y siguió siendo el Nil admirari de Horacio: “no tomarse nada en serio”. Horacio se describe a sí mismo con buen humor como un alegre cerdo del chiquero de Epicuro; pero en cuanto a creer en algo —credat Judaeus Appeles— ¡que los judíos crean en esas cosas! La misma actitud deprimente y sin esperanza domina en la literatura sapiencial de los egipcios y de los babilonios.
Es la condición moral de la vida en un mundo sin lo Mántico la que proclama con más fuerza la bancarrota de lo Sáfico.
Declaraciones modernas: “El comienzo de la ciencia moderna es también el comienzo de una calamidad.” ¿Por qué? Porque arrebatarle el sentido a la vida arruina la moral. El principio fundamental de la física moderna es que “la transición del mundo al estado de equilibrio [entropía], y por lo tanto su muerte, es inevitable e irreversible… Así, el mundo llegará a convertirse en una absoluta monotonía desértica… A pesar de su importancia y progreso, la mecánica teórica parece una ciencia árida e incluso aburrida. Quizás esto sea un indicador emocional de la incompletitud de los principios de las ciencias exactas. El problema aquí”, continúa Nikolái Kozyrev, “es la profunda discrepancia entre el mundo de las ciencias exactas y el mundo real”, mientras todos son enseñados a creer que el mundo de la ciencia es el mundo real y el único mundo.
“Así ocurre, por fantástico que suene, que los hombres yacen con las esposas de sus vecinos despojados del último vestigio de una conciencia culpable porque las observaciones de los cambios del perihelio de Mercurio permitieron a Einstein alterar nuestras ideas sobre el espacio-tiempo.” El “problema del mal… la ciencia durante quinientos años lo ha excluido deliberadamente de su campo de estudio.” “La fuerza que devastó Hiroshima es realmente insignificante en comparación con la fuerza que devastó el distrito de Watts”, pero ambas pueden rastrearse a la misma fuente inmoral. “Ya no existe una filosofía de la naturaleza;… todo el campo del conocimiento de la naturaleza sensible se ha entregado a las ciencias de los fenómenos, a la ciencia empiriológica… Por la misma razón, ya no existe ninguna metafísica especulativa.” La ciencia está “ahora sin dirección ni luz superior, abandonada a la ley empírica y cuantitativa, y completamente separada de todo el orden de la sabiduría.”
Todos quieren ascensos y prestigio en el barco, “¿pero hacia dónde va la nave? Nadie parece tener la menor idea; ni, para el caso, ven mucho sentido en siquiera plantear la pregunta… La mayoría se ve a sí misma como objetos más que como agentes, y por tanto su futuro determinado tanto por el sistema como por ellos mismos.” Esto se ve claramente en la dependencia de todo nuestro bienestar de los imponderables del índice Dow Jones. Lo Sáfico prometió que podía manejarlo todo: “La ciencia moderna y las condiciones modernas de la vida nos han enseñado a enfrentar las ocasiones de aprensión mediante un análisis crítico de sus causas y condiciones” en lugar de apelar al cielo. Siempre se prometió que la humanidad podría liberarse de todas sus ataduras mediante la tecnología. Pero ahora resulta que lo Sáfico ni siquiera ofrece escape del aburrimiento. “La verdad no es el único objetivo de la ciencia. Queremos más que la mera verdad: lo que buscamos es una verdad interesante.”
Esto se opone diametralmente a la mayoría de los departamentos universitarios que enseñan que solo están cumpliendo su deber cuando son aburridos y que, como la Escuela de Egiptología de Berlín, se glorían en evitar estrictamente cualquier cosa que pudiera ser interesante; han encontrado algo heroico en el simple esfuerzo paciente y sentían horror por la “fantasía” y el “romanticismo”. La mayor recompensa para ellos era el estatus profesional, como lo es para los héroes de las novelas de C. P. Snow, todos eminentes científicos de Cambridge que solo tienen un objetivo en la vida: lograr cada vez más “eminencia”. Se entregarán a toda clase de fraudes y engaños para conseguirlo; su trabajo les interesa solo mientras puedan presumir ante el mundo y entre ellos mismos.
“Darwinismo llegó, conquistó y, como influencia vital en la vida espiritual, se fue.” La ciencia ni siquiera pudo sostener su propio peso. “A causa de la esterilidad de sus conceptos, la geología histórica… se ha vuelto estática e improductiva.” Desde entonces la tectónica de placas ha animado un poco las cosas, pero aún así “la mayoría de nosotros nos negamos a descartar o reformular, y el resultado es el deplorable estado actual de nuestra disciplina.” ¿Qué los mantenía en pie? El exhibicionismo, la autocomplacencia dramática: sin el escenario de la universidad en el cual lucirse, ¿dónde estaríamos la mayoría de nosotros?
Y así tenemos el estado actual del mundo descrito por el físico de la Universidad de Chicago John R. Platt: “demasiado peligroso para cualquier cosa que no sea una utopía”. La ciencia lo ha hecho peligroso, pero no provee ninguna utopía. Jerome Wiesner, del M.I.T., afirmó: “La carrera armamentista es una espiral descendente acelerada hacia el olvido”.
¿Entonces la acumulación de conocimiento científico nos salvará? Ahora está tan especializado que “ni siquiera los ingenieros sabrían cómo reconstruir la maquinaria de nuestra civilización si de algún modo colapsara o fuera destruida”. “La [cantidad de] conocimiento en el mundo [en 1960] se está duplicando cada diez años… Pronto… toda nuestra cultura se habrá derrumbado debido a su incomprensible complejidad.” Hemos llegado a un punto de saturación, aunque “probablemente el 99 por ciento de la capacidad humana ha sido completamente desperdiciada; incluso hoy, aquellos de nosotros que nos consideramos cultos… vislumbramos los recursos más profundos de nuestra mente solo una o dos veces en la vida.”
Existen “muchas formas desagradables en las que el mundo puede salir mal [y muy pocas en las que pueda salir bien]”. El animal humano puede haberse excedido fatalmente, a menos que adquiera algo de sensatez en el último minuto. Mientras tanto, nos resignamos al existencialismo, “el refugio filosófico del espíritu desesperado atrapado en el torbellino de la crisis moral. Siempre ha sido—y es hoy, esencialmente y en su núcleo—una filosofía agridulce de desesperación.” Esto, cien años después de que William James desafiara al mundo a hacer lo honesto y fundamentar su filosofía únicamente en el sólido cimiento de la desesperación inflexible.
Declaraciones antiguas: Los antiguos pasaron por la misma experiencia y colapsaron. Con la completa victoria de la mente sáfica, un namenloses Elend (miseria indefinible) cubrió todo el glorioso mundo helenístico. Se ha culpado al cristianismo de esto, pero la influencia cristiana se volvió dominante solo después de que los eclesiásticos mismos se adaptaron plenamente a la enseñanza sáfica prevaleciente de la época—la de Alejandría: entonces fue cuando toda la alegría pareció desaparecer del mundo.
Mucho antes de que se sintiera la influencia cristiana, el mundo de los satíricos romanos ya estaba en pleno auge: un mundo completamente cínico, inmoral y pesimista. El ánimo racional (sáfico) del helenismo había emancipado a los hombres de las restricciones morales, cuando, como hoy, “hablan y escriben como si la relación de los sexos fuera algo que pudiera ponerse en una base científica y de sentido común”; pero, al mismo tiempo, como observa perspicazmente Bevan, se volvieron en todas partes obsesionados con la pasión por el baño, una constante fijación en combatir la suciedad y un fanático deseo de huir de ella y perfumarse—traición subconsciente de culpa.
Intelectualmente, la acumulación de conocimiento alcanzó un punto de saturación cuando el “depósito cultural e intelectual del pasado se volvió demasiado grande para que cualquier mente lo absorbiera” y la gente simplemente dejó de intentarlo, como sucede hoy. El camino fácil fue especializarse y así perder de vista las grandes preguntas de la vida; el pensamiento más refinado de los profesores durante siglos se volvió incurablemente trivial. Los llamados a un renacimiento del helenismo no llegaron a nada. La gran civilización antigua se sumió en un mundo inquieto y superficial de teatromanía, violencia de masas, crimen y corrupción.
La única seguridad se encontraba en la universidad, donde los doctores se aferraban sin desviarse a las rutinas milenarias de conferencias vacías, disputas feroces y hábiles maniobras políticas, ajenos al mundo que se derrumbaba a su alrededor. Quintiliano aconseja a los jóvenes “mantenerse alejados de las grandes escuelas”, con su cinismo e inmoralidad, pero luego admite que ofrecen las mejores oportunidades de carrera en cualquier campo. Para el siglo V, nadie sabía en qué creer, ya que los eruditos habían hecho de cuestionarlo todo una virtud sin realmente buscar una respuesta: la ocupación vacía y el autoengaño se habían convertido en la forma de vida.
Al final, fue la enseñanza del “físico”—que los hombres debían buscar la explicación de todas las cosas únicamente en las causas naturales—la que sentó las bases de la ruina de todo, según Platón.
Proposición 10.
Nuestras notas suman algo bastante inesperado. Yo esperaba hacer lo inevitable y pedir un equilibrio adecuado entre lo Sáfico y lo Mántico, cada uno con sus defectos y virtudes. ¡Pero resulta que no es así! Al menos, no para mí. Nada podría ser más claro que la lección de que la raza humana, en los tiempos considerados, ha descuidado desastrosamente lo Mántico. La Iglesia cristiana se volcó por completo en identificarse con lo Sáfico, como todavía lo hace.
Declaraciones modernas:
Los fundadores de la teología católica romana “tenían una estima ilimitada por la obra de las Escuelas.” Para empezar, la Iglesia afirma fundamentar su causa en la razón. El católico cree que puede producir argumentos razonados y convincentes, incluso coercitivos. Incluso la doctrina de la Trinidad puede probarse indirectamente por la razón, puesto que “no es… irracional aceptar estas verdades por la autoridad de la Iglesia, siempre que se pueda probar por la razón que la Iglesia es infalible” y “las credenciales de la Iglesia católica romana pueden ser probadas por la pura razón y solo por la pura razón.”
“La filosofía medieval no fue tanto sierva de la teología como la teología fue sierva de la filosofía… Tal fue el caso de Santo Tomás de Aquino, quien subordinó estrictamente la teología a la filosofía aristotélica.” Bajo los filósofos escolásticos, “la filosofía llamada ‘Lógica’ dominaba las escuelas… logica sola placet, la ciencia lo era todo.” La logica nova del siglo XII fue una herencia de las escuelas sofistas antiguas, “un triunfo de la sofistería.”
Las tendencias místicas del siglo XVII fueron vigorosamente condenadas por la Iglesia, ya que la revelación “es universalmente negada por los escolásticos.” Incluso a los primeros jesuitas se les hizo difícil por juguetear con la idea de revelación.
El protestantismo moderno objetó al mormonismo principalmente por motivos de ilustración científica: “ver visiones en una época de ferrocarriles” fue el comentario mordaz de Dickens. El protestantismo rompió con el escolasticismo, pero su rechazo de la revelación lo condujo directamente a los brazos de la ciencia natural del siglo XIX y de la filosofía de la historia de Hegel, “formulada por el materialismo y el darwinismo en el dogma de que todos los fenómenos históricos pueden explicarse únicamente por causas mundanas y que su desarrollo fue o debió haber sido de un nivel bajo a uno alto.”
La crítica bíblica insistió en seguir los rigurosos y tenaces procedimientos escépticos de la ciencia. En un espíritu de emancipación “hablan de una religión sin teología; pero cuando se les presiona sobre lo que significa, ofrecen un difuso sentimentalismo romántico, con arrebatos sobre una persecución de la bondad… y al final una especie de movimiento perpetuo siempre ‘hacia arriba y adelante’, pero sin indicar ninguna dirección específica.”
Alfred North Whitehead resume el proceso de acomodación: cada nuevo avance científico ha “encontrado a los pensadores religiosos sin preparación,” hasta que “finalmente, después de lucha” sus enseñanzas fueron “modificadas y reinterpretadas,” de modo que “la siguiente generación de apologistas religiosos entonces felicita al mundo religioso por la visión más profunda que se ha alcanzado,” y así sigue “con repetición continua de esta indigna retirada, durante muchas generaciones.”
Y así, desde el principio, mediante una progresiva acomodación, las iglesias siempre han permanecido respetablemente sáficas.
Hoy las iglesias están sugiriendo que quizá hayan errado en esto y llaman a la revelación para rescatarlas. “El liberalismo fue la voz de la confianza secular en la ciencia, la educación y la cultura. Acomodó sus afirmaciones para ajustarse a las expectativas humanas… Por esta razón no logró encontrar alas. El acomodacionismo teológico es un parásito dependiente de su anfitrión… El liberalismo está muerto, o muriendo, a medida que la confianza secular declina.”
Declaraciones sobre la Iglesia Antigua:
“Desde el siglo V la Iglesia se convirtió en una entidad ‘intelectual’” y desde entonces se ve en “la Iglesia una cosa de razón—un être de raison.” Mosheim preguntó: ¿fue la conversión de los Doctores una bendición o una maldición para la Iglesia? A lo que respondió: “Debo confesar que soy incapaz de decidir el punto.” En el siglo III esto llevó a serios choques entre la fe popular y la sofisticada teología de los Doctores. Los Doctores vencieron sin dificultad. La autoridad de Alejandría prevaleció, “reelaborando los elementos permanentes de la doctrina de la Iglesia en armonía con una filosofía religiosa de carácter griego. Lo que los apologistas se vieron obligados a hacer, estos hombres buscaron realizarlo de buena gana.”
Ya a principios del siglo II, “con total impunidad… procedieron a violentar las Escrituras, ignorando alegremente las enseñanzas originales,… ocupándose en elaborar estructuras complejas de silogismos… Abandonaron las Santas Escrituras por… Euclides,… Aristóteles y Teofrasto.” Desafiado por Celso, un aguerrido campeón de lo Sáfico, Orígenes cede ante él en cada punto, explicando que Celso no se da cuenta de que los verdaderos cristianos también apoyan la ciencia. En una situación similar, Octavio señala a su amigo instruido que todos los verdaderos cristianos son filósofos, tal como él; lo vulgar simplemente no lo entiende.
Los eclesiásticos abrazaron el helenismo a pesar de que sabían que había superado al cristianismo primitivo. “En la interpretación filosófica de su esperanza escatológica, la teología cristiana desde el principio se aferra a Aristóteles,” quien “proporcionó a los filósofos cristianos todos los elementos a partir de los cuales se podía construir una concepción adecuada de la personalidad… No se puede dejar de reconocer el origen aristotélico de las principales ideas antropológicas en la teología cristiana primitiva.”
Es posible llamar a San Agustín, el fundador de la teología católica y protestante, “el primer hombre moderno” por su des quaerens intellectum—lo Mántico buscando convertirse en Sáfico.
Proposición 11.
Un acercamiento a lo auténticamente Mántico es (A) deseable y (B) posible.
La necesidad de un “retorno” a lo Mántico se siente hoy como se sintió antiguamente.
Declaraciones modernas:
“El ‘hombre moderno’… es el heredero de… la tradición escéptica… En la época actual un número grande y creciente de europeos ha expresado el deseo de volver… a la tradición religiosa… Cada vez que se les ocurre ‘regresar,’ las sombras de todos los grandes escépticos, Pierre Bayle y Voltaire, Ernest Renan y Sigmund Freud y los demás, se levantan a su alrededor y los persuaden, con considerable éxito, de que no pueden volver. Este es el dilema religioso del ‘hombre moderno.’”
No pueden volver, porque nunca estuvieron allí—su religión fue siempre Sáfica. “El problema con la Biblia han sido sus intérpretes, que han reducido y recortado ese sentido de infinitud en conceptos finitos y limitados… Aquí estamos, con nuestros seres finitos y sentidos físicos, en presencia de un universo cuyas posibilidades son infinitas, y aunque no podamos aprehenderlas, esas posibilidades infinitas son realidades.”
“Dios quiera que estemos equivocados. Pero si hemos leído correctamente las señales de los tiempos,… la única salvación para la humanidad se hallará en la religión.”
“El concepto dominante de nuestro tiempo, el error degradante y empobrecedor de vida de una Naturaleza que no está profundamente ni interiormente ligada a nuestras propias naturalezas, debe ser superado. La idea de una vida espiritual sin espíritu, que pueda examinarse como un problema de física, debe ser superada.”
Declaraciones antiguas:
Platón y Aristóteles, después de dominar lo Sáfico, se volcaron de lleno a la búsqueda Mántica. En el mundo pagano, el culto de Serapis fue un intento decidido de volverse hacia lo Mántico; en el cristiano, el giro hacia el monacato, las peregrinaciones y el templo muestran un anhelo por lo Mántico, todo lo cual fue enérgicamente combatido por los Doctores de la Iglesia.
¿Es posible?
“Pero hoy el enfoque baconiano está casi muerto… ¿Cómo surge una nueva hipótesis? Allí es donde entra la intuición.” Peter Medawar afirma que “los científicos suelen ser demasiado orgullosos o demasiado tímidos”; cuando se trata de la intuición, “la sienten incompatible con su concepción de sí mismos como hombres de hechos y juicios inductivos rigurosos.”
Algunos científicos han sugerido, para no ceder ningún terreno puramente científico, la idea de que el hombre inicie una línea de robots que luego, de manera independiente, culminen en la producción de un robot perfecto, el cual proceda a crear… ¡una raza humana! De ese modo, traen a Dios a escena sin tener que disculparse. Hoy en día crece en las iglesias la conciencia de que “el Dios vivo a quien los hombres dirigen sus oraciones es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no el Dios de los filósofos, la idea del Absoluto.”
Incontables artículos señalan hoy que no podemos alcanzar lo Mántico sin revelación. Para una declaración definitiva, véase la primera sección de Doctrina y Convenios. No estamos defendiendo la religión pagana en lugar de la ciencia moderna, ya que ambas descansan sobre el mismo fundamento a través de siglos de acomodación. ¡Aun así, algunos líderes cristianos miran con respeto lo Mántico griego e incluso piden un retorno a él por medio de canales cristianos!
El verdadero buscador busca en todas partes—es un verdadero científico—pero para buscar debe ser creyente; porque incluso en el laboratorio, “no recibís testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe” (Éter 12:6). Para ilustrar esto: “Bacon… fue enemigo de la hipótesis copernicana. ‘No teoricen’, decía, ‘sino abran los ojos y observen sin prejuicio (fe), y no podrán dudar de que el Sol se mueve y de que la Tierra está en reposo.’ En contraste, Galileo escribió:… ‘No puedo expresar lo suficiente mi admiración sin límites por la grandeza de mente de aquellos hombres que concibieron (el sistema heliocéntrico) y lo sostuvieron como verdadero… en violenta oposición a la evidencia de sus propios sentidos.’”
Es perfectamente correcto creer y buscar, tener fe y esperanza, y esforzarse por ser dignos de recibir revelación.
Lo Mántico es tan intelectual como lo Sáfico: se requiere más cálculo mental puro para operar un Urim y Tumim que para usar un diccionario egipcio, y el trabajo intelectual exigido a los Santos es formidable (véase DyC 93:53). En una epístola general de la Primera Presidencia en 1851 se les dijo: “Nos corresponde, como Santos del Altísimo, informarnos y ser informados; y atesorar conocimiento y sabiduría concernientes a todas las cosas.”
El conocimiento no tiene que ser sáfico para ser real y exacto; en el Manual del Sacerdocio de Melquisedec de 1972/73, el presidente Joseph Fielding Smith equiparó el conocimiento real con el don del Espíritu Santo: “No hay nada más importante en la vida de los miembros de la Iglesia que tener el don del Espíritu Santo. No hay nada de mayor importancia para el miembro de la Iglesia que el don del conocimiento, y este no viene por observación sino por el estudio constante y la fe.”
“No debería haber ‘legos’ en la Iglesia… Si los hay, entonces han descuidado sus responsabilidades… Cada miembro de la Iglesia debería estar tan bien instruido que él, o ella, pudiera discernir si cualquier doctrina enseñada se ajusta o no a la palabra revelada del Señor. Además, los miembros de la Iglesia tienen derecho [mediante la obediencia a los mandamientos]… a tener el espíritu de discernimiento.”
Proposición 12.
Es la Ciencia la que ahora desafía la posición Sáfica. La “ciencia” al menos ha desacreditado la posición sáfica. Desde los días de los antiguos atomistas, la visión sáfica de la vida ha descansado en dos proposiciones:
(A) que toda existencia está compuesta en última instancia de partículas discretas e irreducibles, más allá de las cuales y fuera de las cuales no hay realidad;
(B) que todas las cosas son el resultado de las interacciones accidentales y aleatorias de esas partículas.
Hoy ambas proposiciones están siendo declaradas en bancarrota, no por los filósofos y teólogos, sino por los científicos físicos y biológicos.
Declaraciones modernas:
La proposición atomista fue explicada por Descartes: “De lo complejo al todo, muévase a la parte menos compleja. ¡Reduzca!… de la multiplicidad a la uniformidad.” Hume: “Usted encontrará que [el todo] no es más que una gran máquina, subdividida en un número infinito de máquinas menores.” “Las humanidades se esforzaron por convertirse en ciencias, cada ciencia en convertirse en física… el destino final en cada campo siendo siempre esa partícula elemental final.”
Pero en lugar de la partícula última, “nuestra santa misión de aclararlo todo ha producido una descendencia cada vez más numerosa de partículas elementales de comportamiento errático… ‘La concepción de realidad objetiva,’ escribe Heisenberg, ‘se ha evaporado… en la transparencia de una matemática que ya no representa el comportamiento de las partículas sino más bien nuestro conocimiento de ese comportamiento.’”
“La estructura de un sistema físico como un protón ya no se ve como algo absoluto… sino como un concepto relativo que depende de la energía involucrada y de las propiedades particulares que se estén estudiando… No hay fundamento en el argumento de que la física deba detenerse finalmente en partes constitutivas demasiado simples para ser analizadas más allá.”
“[Chocando] los hadrones entre sí… se ha derrumbado por completo la noción atomista de que existe un límite en la divisibilidad… A medida que aumenta la energía, no hay límite lógico a lo que puede encontrarse al mirar más profundamente en el espacio.” “En realidad solo hay una ley, que es que la energía total se conserva.” “La energía… es la cantidad física fundamental de la cual la masa y la radiación—materia y luz—son dos manifestaciones.”
La expresión más clara de la teoría de la evolución por azar se encuentra en el libro popular de Robert Jastrow Red Giants and White Dwarfs (que ha sido lectura obligatoria en algunos cursos de la BYU): “Sin embargo, el hecho es que un solo hilo de evidencia se extiende desde el átomo y el núcleo, pasando por la formación de estrellas y planetas, hasta las complejidades del organismo viviente.” “Darwin vio que las formas de vida que existen hoy en la tierra han evolucionado gradualmente a partir de comienzos más tempranos y simples.” “Creemos que en el principio no había más que una nube de hidrógeno gaseoso… Fue la nube madre de todos nosotros.”
“Con el paso del tiempo, se desarrollaron células… y los organismos vivientes emprendieron el largo camino hacia la complejidad de las criaturas que existen hoy.” ¿Cómo? “La vida puede aparecer espontáneamente en cualquier ambiente planetario favorable y evolucionar hasta convertirse en seres complejos, siempre que se disponga de vastas cantidades de tiempo.” “Miles de esqueletos y restos fósiles marcan el camino por el cual la vida ascendió desde sus comienzos rudimentarios.”
El principio de selección natural es, según Jastrow, la gran “nueva ley… descubierta por Charles Darwin,” que “guía el curso de la evolución y da forma a las criaturas vivientes—en este planeta y en todos los planetas en los que haya surgido vida—con la misma firmeza y seguridad con que la gravedad controla a las estrellas y los planetas.”
Karl Popper negaría a esta llamada ley de la naturaleza incluso el título de teoría científica: “Hay una dificultad con el darwinismo… No está nada claro qué deberíamos considerar como una posible refutación de la teoría de la selección natural. Si… aceptamos esa definición estadística de adaptación que define la adaptación por la supervivencia real, entonces la supervivencia del más apto se vuelve tautológica, e irrefutable.”
Otras objeciones provienen de biólogos, geólogos, físicos y otros. “Quiero advertir contra… la suposición básica… de que lo que es más simple en el metabolismo bioquímico es más primitivo y, por consiguiente, más antiguo en la historia de la vida. Esa suposición es totalmente injustificada. En geología también, ‘simple’ se ha confundido en gran medida con ‘primitivo’ y con ‘temprano’.”
“La síntesis por procesos inorgánicos naturales de moléculas grandes y complicadas [necesarias para la vida] resulta prácticamente imposible en las circunstancias ambientales actuales… Estas grandes moléculas orgánicas no pueden existir hoy por sí mismas, inorgánicamente;… no pueden formarse regularmente, ni siquiera rara vez, en la química inorgánica natural, y aun si esto fuera posible, son susceptibles de destrucción inmediata.”
Aun si la vida pudiera reproducirse en el laboratorio, “no podríamos decir a partir de nuestros experimentos que la materia viviente en el universo surgió de esta manera… La suposición de que la vida surgió una sola vez y que, por lo tanto, todos los seres vivientes están relacionados [el ‘único hilo de evidencia’ de Jastrow] es una suposición útil… Pero que un concepto sea útil no significa que necesariamente sea correcto.”
“No se sabe con certeza qué sucedió; todo es hipótesis, y aunque es más sencillo suponer que fue un hecho único, no hay razón para que esa explicación simple sea la correcta.” “Pero es difícil ver cómo [la selección natural] opera en las etapas muy tempranas del desarrollo. También es difícil ver por qué habría conducido a la evolución de formas de vida cada vez más complejas. Si la supervivencia es la característica esencial para retener fluctuaciones, los organismos muy simples parecerían estar tan bien, si no mejor, equipados que los complicados.”
Lo que muchos señalan hoy es que la teoría mecanicista-evolutiva invierte tanto la dirección del tiempo como el orden de la naturaleza. Según las leyes de la termodinámica, “dejadas a sí mismas, todas las cosas tienden a volverse cada vez más desordenadas hasta que el estado final y natural de las cosas es una distribución completamente aleatoria de la materia. Cualquier clase de orden, incluso tan simple como la disposición de átomos en una molécula, es antinatural y ocurre solo por encuentros casuales que revierten la tendencia general. Estos eventos son estadísticamente improbables, y la posterior combinación de moléculas en algo tan altamente organizado como un organismo viviente es tremendamente improbable. La vida es algo raro e irracional.”
Jastrow presenta la postura de “la facción mecanicista más extrema… que todos los fenómenos de la vida son explicables por medio de nuestro cuerpo actual de teorías físicas y químicas. La razón por la que estoy seguro de que esto no es cierto es que estas teorías no parecen adecuadas ni siquiera para los fenómenos inanimados. La mayoría de los físicos coincide en que nuestras teorías actuales no bastan para comprender el núcleo del átomo, por ejemplo.”
“En bioquímica, basada en esta física, solo podemos explicar por completo fenómenos aislados, que eventualmente cesarán. No puedo reconciliar los principios físicos con los fenómenos de la vida cuando considero la unidad viviente en su totalidad. Es interesante que Niels Bohr concluyera que la vida es un atributo cualitativamente distinto de la materia, no sujeto a las consideraciones actuales de la física.”
Aquí no está de más citar algunas reflexiones recientes sobre la escena evolutiva de eminentes biólogos: “¿Hay alguna prueba positiva, de cualquier parte de la evidencia, de que la evolución ha ocurrido o no ha ocurrido? No hay prueba visible, ni ningún tipo de prueba cierta, en ningún sentido, en ninguna parte.” “Esta teoría puede llamarse la ‘Teoría General de la Evolución’ y la evidencia que la respalda no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla más que como una hipótesis de trabajo.”
“Por supuesto, uno puede decir que los pequeños cambios observables en las especies modernas pueden ser del tipo que lleva a todos los grandes cambios, pero ¿qué derecho tenemos a hacer tal extrapolación? Podemos sentir que esta es la respuesta al problema, pero ¿es una respuesta satisfactoria? Una aceptación ciega de tal visión puede, de hecho, cerrar nuestros ojos a factores aún no descubiertos que podrían permanecer sin descubrirse durante muchos años si creemos que ya se ha encontrado la respuesta.”
Hoy el “Neocatastrofismo” enseña que en el pasado de la tierra ha habido “puntos de inflexión drásticos, la eliminación de tipos de animales, caracterizada por una extinción generalizada más o menos contemporánea de numerosas especies y la aparición e incluso exuberancia de otras.” Esto ha llevado a eminentes geólogos a asumir posiciones que “se oponen a la doctrina de Darwin de la evolución gradual, la selección natural y la extinción como un proceso normal.”
“La extinción solo pudo haber sido un evento súbito y decisivo,” y tenemos “no solo la desaparición de especies más antiguas (Stämme), sino también la aparición más o menos repentina de otras nuevas,” de modo que deberíamos hablar de una anástrofe más que de una catástrofe.
“El argumento… de que el origen de la vida es esencialmente un problema de probabilidad… es un concepto insuficiente y, en realidad, inadecuado. Más aún, esto me parece una actitud mental peligrosa. Nos conduce a un estado de autocomplacencia. Tenemos la ilusión de que el problema puede explicarse con el conocimiento existente (una tendencia muy natural en los científicos) y esto nos adormece en una actitud de no pensar realmente en el problema.”
La hipótesis evolutiva, por ser tautológica en su naturaleza, explica muy poco. Tiene “dos falacias básicas: (1) asume que solo hay una manera en que cierto estado de cosas, como la vida, puede existir; y (2) asume que la probabilidad de un proceso puede calcularse aunque se desconozca su mecanismo.” Es un producto de la retrospectiva: sus autores escribieron primero el libro de respuestas y luego compusieron el problema en torno a él. “La ciencia es solo retrospectivamente lógica.”
“Podríamos preguntar, ¿por qué fue aceptado el monstruo de Piltdown? La respuesta es muy simple: había sido hecho a la medida de la teoría científica… Así que cuando se encontró tal criatura [una burda falsificación], los antropólogos reconocieron de inmediato que tenían razón.” “La mayoría de los hallazgos [del hombre primitivo] fueron hechos, y me enorgullece que podamos decirlo, por hombres que querían encontrar.”
“No cabe duda de que el caballo pudo haber evolucionado de la manera descrita. Pero si el Sr. Darwin hubiera vivido hace cincuenta millones de años, ciertamente no habría podido predecir que esos cambios ocurrirían, incluso si hubiera sabido cómo iba a cambiar el ambiente. Dado que su teoría no habría servido para hacer predicciones entonces, no es adecuada como explicación ahora.”
“Decir que los cambios conocidos podrían haber sido producidos por la maquinaria descrita no explica esos cambios… Una explicación adecuada es aquella que nos habría permitido predecir el resultado antes de que tuviera lugar. Pero ninguna de las teorías evolutivas actuales nos permite hacer tales predicciones.” “Muchas más preguntas tendrán que responderse antes de que surja una teoría evolutiva que pueda hacer incluso predicciones simples.”
Respecto a los siete supuestos básicos de la evolución, G. A. Kerkut escribe: “El primer punto que quisiera destacar es que estos siete supuestos, por su naturaleza, no son susceptibles de verificación experimental. Suponen que una cierta serie de acontecimientos ha ocurrido en el pasado. Así, aunque pueda ser posible imitar… esto no significa que esos acontecimientos debieron necesariamente haber ocurrido en el pasado. Todo lo que demuestra es que es posible que tal cambio ocurra… Tenemos que depender de una evidencia circunstancial limitada para nuestros supuestos.”
Lyall Watson dice: “La vida ocurre por azar y la probabilidad de que ocurra, y continúe, es infinitesimal. Es aún más improbable que esta vida pudiera, en el tiempo relativamente corto que ha existido en este planeta, desarrollarse en más de un millón de formas vivientes distintas… Creer que esto ocurrió solo por casualidad pone una gran tensión en la credulidad incluso del biólogo más mecanicista. El genetista Waddington lo compara con ‘arrojar ladrillos en montones’ con la esperanza de que ‘se acomoden en una casa habitable.’”
En partículas atómicas “son los estados menos masivos y, por lo tanto, de vida más larga los que son más importantes.” “El principio fisicoquímico de selectividad… incluye una suposición tácita de adquisición, de acción positiva, de construcción de lo improbable y más complejo a partir de lo más probable, menos complejo, y de un aumento real de la estabilidad a medida que aumenta la complejidad.” Todo lo cual en realidad invierte el orden de la naturaleza.
R. Buckminster Fuller tiene mucho que decir sobre este tema. Para él, la evolución “reasocia esos elementos en estructuras moleculares ordenadas o como órganos ordenados de magnitud cada vez mayor, invirtiendo así efectivamente los comportamientos entrópicos de los fenómenos puramente físicos.” Esto requiere una explicación: “Mi filosofía continua está basada, en primer lugar, en la suposición de que en el contrapeso dinámico del universo expansivo de desorden aleatorio entrópico creciente, debe existir un patrón universal de orden convergente, progresivo y omniX contrayente” que nos presenta “un enfrentamiento abrumador de nuestra experiencia con un intelecto comprensivo magníficamente mayor que el nuestro o que la suma de todos los intelectos humanos.” La gloria de Dios es inteligencia, o, en palabras de P. T. Matthews: “El proceso de selección—la creación de orden a partir del caos—contra el flujo natural de los acontecimientos físicos es algo esencial para la vida.”
“Un ser humano es, por lo menos, un conjunto de sustancias químicas construido y mantenido en un estado de organización fantásticamente complicado de una improbabilidad absolutamente inimaginable.” El movimiento inverso [opuesto a la dirección de la entropía], aunque formalmente permitido, es tan improbable que puede descartarse como imposible. “Cualquier sistema tenderá a degenerar hacia una condición con la mínima cantidad de masa, el mayor número de partes y la máxima cantidad de movimiento.”
La respuesta a esto siempre ha sido: “No se puede decir que es un estado de inimaginable improbabilidad,” porque en realidad sucede. ¡Se puede ver que sucede! Por lo tanto, no hay nada fantástico ni milagroso en ello.
“Por razones prácticas,” escribió P. T. Mora, “desarrollamos un enfoque científico simplificador en la física. Seguimos los dictados de Descartes, que uno debe dividir… en tantas partes como sea posible, y luego estudiar primero las más simples… Sin embargo, la complejidad es un atributo esencial de los sistemas biológicos… además, en física evitamos la teleología,… pero cierto tipo de enfoque teleológico debe ser pertinente para el estudio de los sistemas vivientes.”
Pero el proceso simplificador ha llegado a su fin con el descubrimiento de que la última partícula dura e indivisible de los atomistas, cuyo peso y forma por sí solos explicaban todos los fenómenos, se desvanece en patrones de energía de una complejidad aparentemente infinita. El Sr. Wheelis se rinde con desesperación: “Aislamos lo que estudiamos, lo simplificamos, lo dividimos en partes más pequeñas, lo lavamos” y entonces, he aquí, “el mecanismo desaparece precisamente en ese punto en el que finalmente íbamos a fijarlo para siempre.” “Hemos sacrificado el mundo para nada.” Y así parece que “hemos recorrido un largo camino con credenciales falsas… No tenemos derecho a la gracia de salir, a una paz con honor.” “Hemos vivido una ilusión, no podemos conocer el mundo. Con ayuda o sin ella tropezamos a través de una noche interminable, encerrados en un rango de experiencia… dado por lo que somos y dónde vivimos.”
Cita a Bridgman del M.I.T.: “Nuestra convicción de que la naturaleza es comprensible y sujeta a ley surgió de la estrechez de nuestros horizontes… Descubriremos que la naturaleza es intrínsecamente y en sus elementos ni comprensible ni sujeta a ley… El mundo no es un mundo de razón, comprensible por el intelecto del hombre.”
“Entre las señales eléctricas que llegan a través del ojo al cerebro y nuestra reacción a… un árbol en flor en un fresco día de primavera, hay una vasta brecha que la física no muestra señales de poder jamás cerrar.” “Puede incluso ser que lo que es peculiar de la vida y peculiar del pensamiento quede fuera del alcance de los conceptos físicos.” “El Universo no solo es más extraño de lo que imaginamos: ¡es más extraño de lo que podemos imaginar!” “Y el verdadero comienzo de la educación debe ser la realización experimental del misterio absoluto.” “Y el porqué y el cómo de todos… los principios generalizados… son todos juntos Misterio Absoluto.”
Declaraciones antiguas:
Si los antiguos no tuvieron los instrumentos sofisticados y métodos disponibles hoy, lo que sí tuvieron fue muy superior a todo lo que hasta ahora hemos estado dispuestos a reconocerles. Sus métodos eran diferentes, pero, a juzgar por los resultados, muy efectivos.
Tuvieron demasiada fe en los principios del materialismo mecanicista y de la selección natural (cf. Alma 30:15–18) y, al final, se apartaron del atomismo y el determinismo hacia estudios esotéricos que han sido desechados como “místicos”, pero que la investigación actual muestra haber sido asombrosamente fructíferos en conceptos muy cercanos a algunas de las especulaciones científicas más sofisticadas de nuestro tiempo. Así, Matthews observa que “es fascinante cuán cercanos están estos diagramas [algunos patrones de ‘quarks’ muy avanzados] al patrón numérico que tanto impresionó a los pitagóricos.”
Los patrones cosmológicos expuestos en numerosos escritos cristianos primitivos (“gnósticos”) y judíos descubiertos recientemente son, cuando menos, ciencia ficción de muy alto nivel. Yo mismo estoy actualmente dedicado a reunir y comparar tales obras.
Que Whitehead, al final de su vida, se volviera a Platón como el mejor exponente de la realidad que nos rodea es una indicación de cuán lejos proyectaron los antiguos sus investigaciones físicas en especulación científica. Al volverse hacia especulaciones “místicas,” Platón y Aristóteles, como muestra Werner Jaeger, no dieron la espalda al universo físico. Fueron los neoplatónicos y los posteriores Doctores de la Iglesia cristiana, siguiendo el ejemplo de los eruditos de Alejandría, quienes lo hicieron.
Este volumen, publicado en 1991 por Deseret Book en conjunto con la Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS), forma parte de una serie dedicada al estudio del mundo antiguo desde perspectivas históricas, textuales y religiosas. Con la participación de reconocidos eruditos como Donald W. Parry y Stephen D. Ricks, el libro busca iluminar la relación entre los gobernantes y los gobernados en civilizaciones antiguas, con un énfasis en paralelos y contextos que pueden enriquecer la comprensión de los lectores de las Escrituras, en particular de la Biblia y el Libro de Mormón.
1. El tema central: poder y sociedad
El título “Los gobernantes y los gobernados” refleja una tensión universal: ¿cómo se ejerce la autoridad y cómo responden los pueblos? El volumen examina cómo las estructuras políticas, religiosas y sociales del mundo antiguo estaban entrelazadas. En muchas culturas, los reyes eran vistos no solo como líderes políticos sino también como figuras con autoridad divina o sacerdotal. Esto permite comprender mejor pasajes bíblicos donde el rey o el sacerdote es el mediador entre Dios y el pueblo.
2. Aportes académicos
El libro reúne ensayos que combinan historia antigua, filología, estudios bíblicos y comparaciones intertextuales. FARMS buscaba mostrar que las Escrituras restauradas no se entienden en un vacío, sino dentro del marco de culturas antiguas que también enfrentaban dilemas de poder, legitimidad y obediencia.
- Parry aporta desde su especialidad en literatura hebrea, mostrando paralelos con la Biblia.
- Ricks contribuye con análisis de textos y tradiciones del Cercano Oriente y otras culturas.
3. Valor para los estudiosos y lectores creyentes
Para los lectores de fe, el libro ofrece una manera de enlazar los relatos de reyes y pueblos en las Escrituras con realidades históricas antiguas. Por ejemplo, al estudiar cómo los pueblos apoyaban o resistían a sus gobernantes, se obtienen nuevas perspectivas para interpretar narrativas como las rebeliones en el Libro de Mormón o los ciclos de jueces y reyes en la Biblia.
4. Vigencia y reflexión
Aunque el libro se centra en el mundo antiguo, los principios que explora —liderazgo justo, abuso de poder, responsabilidad social y la interacción entre religión y política— siguen siendo relevantes. Nos invita a reflexionar sobre cómo los líderes son sostenidos o rechazados por los gobernados, y cómo las sociedades pueden florecer o decaer dependiendo de la justicia de quienes gobiernan.
Estado antiguo: Los gobernantes y los gobernados es un volumen académico que aporta contexto histórico y comparativo para entender las Escrituras, mostrando la dinámica entre autoridad y pueblo en el mundo antiguo. Sirve tanto a investigadores como a lectores devocionales que desean ver con mayor claridad cómo las realidades políticas y sociales influyen en la vida espiritual de los pueblos.
Al cerrar este volumen, queda claro que Nibley no solo estaba describiendo las estructuras políticas del pasado, sino ofreciendo una advertencia para el presente. Los Estados antiguos nacieron de un deseo de reflejar el orden celestial, pero casi sin excepción, terminaron en abuso, desigualdad y corrupción cuando los gobernantes olvidaron que su poder debía estar subordinado a lo divino.
La gran lección para el lector actual es que toda forma de autoridad —sea política, social o espiritual— corre el riesgo de caer en los mismos errores si se aleja de la justicia y el servicio desinteresado. El verdadero gobierno, nos recuerda Nibley, no se sostiene en la fuerza, en la riqueza ni en la manipulación, sino en la humildad y la obediencia a principios eternos.
Así, Estado Antiguo se convierte en un espejo para nuestras propias sociedades y comunidades: ¿qué clase de líderes seguimos? ¿Qué justificaciones aceptamos? ¿Cómo respondemos como gobernados? El libro enseña que la responsabilidad es compartida: los gobernantes deben servir con rectitud, y los gobernados deben discernir y mantener viva la memoria de lo divino en sus decisiones cotidianas.
En definitiva, este volumen nos recuerda que los Estados pasan, los imperios se desmoronan, pero los principios de justicia, verdad y servicio permanecen. Solo al edificar sobre esos cimientos, tanto los gobernantes como los gobernados pueden escapar de repetir el ciclo de opresión que marcó la antigüedad.