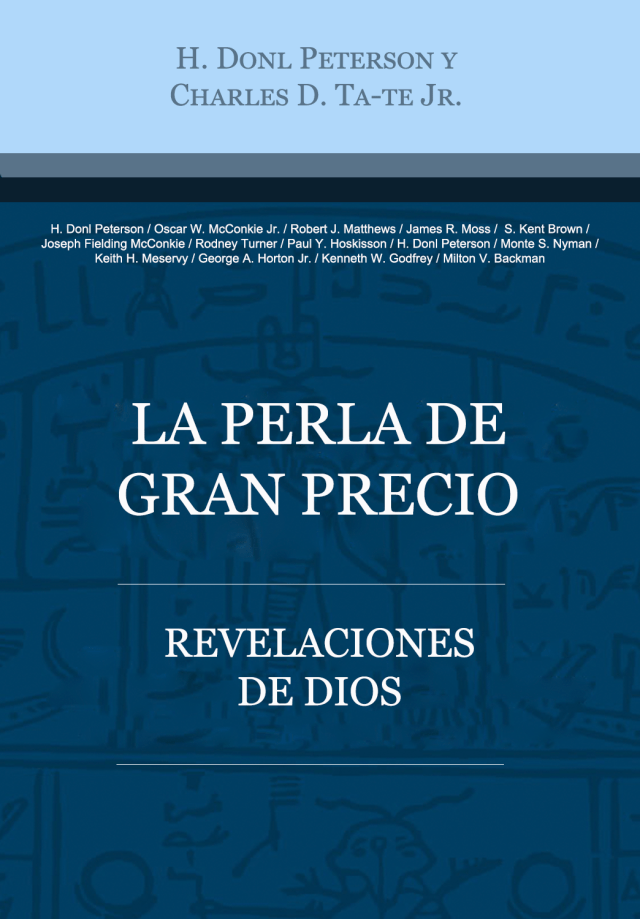
La Perla de Gran Precio: Revelaciones de Dios
H. Donl Peterson y Charles D. Tate Jr.
Hombre e Hijo del Hombre Cuestiones de Teología y Cristología
S. Kent Brown S. Kent Brown era profesor de escritura antigua en la Universidad Brigham Young cuando esto se publicó.
La cuestión de la naturaleza antropomórfica de la deidad surge rápidamente en el siguiente pasaje de la Perla de Gran Precio: “En el lenguaje de Adán, Hombre de Santidad es su nombre, y el nombre de su Unigénito es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, un Juez justo, que vendrá en la plenitud de los tiempos” (Moisés 6:57). Permítanme preparar el escenario para este comentario. Al discutir el arrepentimiento, el profeta Enoc señaló «que todos los hombres, en todas partes, deben arrepentirse, o de ninguna manera podrán heredar el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede habitar allí, o habitar en su presencia» (Moisés 6:57). Es, obviamente, el hecho de que la impureza no puede ser permitida en la presencia de Dios lo que llevó naturalmente a Enoc a mencionar que incluso el nombre de Dios, Hombre de Santidad, implica esta prohibición. Significativamente, Enoc luego observó que el Unigénito de Dios, por supuesto, debía ser llamado el Hijo del Hombre, presumiblemente una forma abreviada de un título algo así como Hijo del Hombre de Santidad (McConkie 742–43; Talmage 142–44). Habiendo notado esto, intentaré iluminar varios aspectos. Primero, quiero abordar la figura del Hijo del Hombre en la literatura antigua, revisando en el camino lo que la erudición bíblica actual dice sobre esta personalidad, especialmente porque se menciona prominentemente en fuentes no escriturales. En segundo lugar, pretendo tratar la cuestión de la visión antropomórfica de Dios en las escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, deseo tocar el tema de la naturaleza de los títulos usados para la deidad a lo largo de las escrituras, ya que todos tenemos la impresión de que se aplican muchos títulos a Dios, especialmente en las páginas del Antiguo Testamento. En cuarto y último lugar, quiero destacar los paralelismos en la literatura cristiana y judía antigua con la notable, casi singular posición teológica a la que los Santos de los Últimos Días estamos comprometidos cuando llamamos deidad a un Hombre, ya sea Hombre de Santidad, Hombre de Consejo (Moisés 7:35) o algún título similar. El Hijo del Hombre En la literatura antigua, hay dos sentidos en los que se emplea el título Hijo del Hombre: en un sentido genérico con el significado de «ser humano» y en un sentido más formal, empleado en gran medida en la literatura judía posterior, refiriéndose a aquel que ha de venir en las nubes del cielo para liberar a los justos de sus opresores y juzgar a los habitantes de la tierra (Higgins 15–17; Fitzmyer 8, 20; Daniel 7:13–14; I Enoc capítulos 37–71). En el Antiguo Testamento, casi sin excepción, la frase representa el sentido menos formal de los dos. Uno piensa inmediatamente en la frase usada por el Señor para dirigirse al profeta Ezequiel (Ezequiel 2:1–8; 3:1–10). En el caso de su obra, el profeta fue consistentemente llamado por la frase hebrea ben-’ādhām, hijo de hombre. Si bien hay quienes han argumentado que fue este uso de Ezequiel el que estuvo detrás de su aplicación a Jesús en el Nuevo Testamento (Higgins 15–16), es mucho más probable que el sentido más formal transmitido en Daniel 7:13 esté más cerca del significado de las palabras de Jesús sobre el Hijo del Hombre: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Aunque la mayoría de los eruditos no Santos de los Últimos Días ahora aceptan el punto de vista de que la frase crítica debe traducirse con el artículo indefinido «como un Hijo de hombre» y no con el definido «como el Hijo del Hombre» (Higgins 16, énfasis añadido; Bruce 130; la Versión Revisada Estándar), la fuerza no se ve disminuida. Porque es claro que a este Hijo del Hombre se le debía dar «un dominio eterno, que nunca pasará», subrayando claramente el sentido formal y divinamente real del apelativo. Y es esta noción la que está más cerca de lo que vemos mencionado sobre el Hijo del Hombre tanto en las Similitudes de Enoc como en los evangelios del Nuevo Testamento. Ahora tomemos el tema de la concepción del Hijo del Hombre tal como aparece en la literatura enóquica y luego pasemos al Nuevo Testamento. 1. Las Similitudes de Enoc Las Similitudes de Enoc consisten en la gran sección central del libro de I Enoc (Capítulos 37–71) que se conserva principalmente en traducción etíope. Curiosamente, el libro de I Enoc todavía es venerado como escritura por los cristianos abisinios de Etiopía; y, quizás más significativamente, la epístola del Nuevo Testamento de Judas lo cita como escritura (v. 14 parafrasea I Enoc 1:9, la traducción de Charles en lo sucesivo a menos que se indique lo contrario). Según el relato en las Similitudes, Enoc vio en una visión a «Uno que tenía una cabeza de días» (46:1), es decir, que era el «Anciano de días» (Bruce 131), una terminología que recuerda a Daniel 7:13. Además, y aparentemente en el mismo momento, se dice que Enoc vio «otro ser cuyo semblante tenía la apariencia de un hombre, Y su rostro estaba lleno de gracia» (46:1). La aparición de esta segunda persona llevó a Enoc a preguntar al ángel acompañante sobre el origen e identidad de esta persona, a lo que el ángel respondió: «Este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, Con quien mora la justicia» (46:3). Además de describir a este Hijo del Hombre como uno que es el Intendente de la Justicia (cf. 39:6–7), el ángel lo caracterizó como un Revelador, un Maestro Divino, diciendo que es él «quien revela todos los tesoros de lo que está oculto» (38:2–3). Además, fue elegido para este rol por Dios antes de su aparición, una característica que le da preeminencia dentro del reino celestial: “El Señor de los Espíritus lo ha escogido, Y su [lote] tiene la preeminencia ante el Señor de los Espíritus en rectitud para siempre” (I Enoc 46:3). Además, el Hijo del Hombre vendrá como juez y conquistador de los malvados, especialmente de aquellos gobernantes malvados que son culpables de oponerse al reino de Dios (ver 46:4–8; 38:3–5). Sin duda, es la misma figura celestial que es llamada «el Justo . . . Cuyas obras elegidas dependen del Señor de los Espíritus» (38:2), el «Elegido de justicia y fe» cuyo «lugar de morada» está «bajo las alas del Señor de los Espíritus» (39:6a–7a), incluso el «Ungido» o Mesías (48:10; 52:4). Además, en un pasaje que refleja Isaías 42:6 y 49:6, se afirma que el Hijo del Hombre será la «luz de los gentiles» (I Enoc 48:4). No menos importante, sin embargo, es la afirmación de que «el Hijo del Hombre fue nombrado En la presencia del Señor de los Espíritus . . . Antes de que el sol y las señales fueran creados, Antes de que las estrellas del cielo fueran hechas» (48:2–3; ver también Abraham 3:21–28; D&C 121:28–32). De hecho, debido a su especial comisión premortal por parte de Dios, el «elegido» Hijo del Hombre fue entonces «ocultado . . . Antes de la creación del mundo» para que surgiera entre los «santos y justos» para salvarlos (I Enoc 48:6–7; ver también Juan 1:5; Bruce 132–33). 2. Los Evangelios El retrato anterior del Hijo del Hombre como el rey mesiánico cuyo destino preordenado era revelar la justicia y salvar a su pueblo concuerda con lo que se afirma sobre el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. La pregunta aún persiste si Jesús se llamó a sí mismo tal (visión negativa—Higgins 17–21; visión positiva—Bruce 174). Primero, el ministerio del Mesías consistiría en cumplir «toda justicia» (Mateo 3:15), un curso de acción que ilustraría que el Mesías poseía justicia y que ella moraba con él, una noción encontrada en las Similitudes de Enoc (cf. I Enoc 46:3). En segundo lugar, el Hijo del Hombre sería el defensor de los fieles y justos, así como el juez de los infieles y malvados: «Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles» (Marcos 8:38; ver también Bruce 175). En tercer lugar, el Salvador vino como un revelador de la verdad para aquellos que la recibirían. Si nada más, las parábolas ilustran que Jesús era un portador de verdades divinas que a menudo estaban ocultas para que no todos las entendieran (Marcos 4:2–20). El hecho de que el Jesús resucitado pasara cuarenta días con sus seguidores implica tanto que quedaron cosas no completamente entendidas de su ministerio terrenal como que había mucho más que explicar (Hechos 1:3). En cuarto lugar, el Hijo del Hombre continuaría como miembro de la corte celestial. Uno recuerda las palabras de Jesús al Sanedrín cuando respondía a la pregunta de si él era el Cristo: «De aquí en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios» (Lucas 22:69). Todas estas diversas características, por supuesto, apuntan a la noción de que el Hijo del Hombre fue designado para su oficio. Creo que es seguro afirmar que, cuando se compara con los conceptos en las Similitudes de Enoc (48:2–6), el Nuevo Testamento también presupone que el Hijo del Hombre recibió su comisión en la edad premortal (ver Juan 17:5; Heb. 1:2). Es en este punto que la visión del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento va más allá de la del libro de I Enoc. Ya notamos en el pasaje del evangelio de Marcos que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su padre y con todos sus santos ángeles (Marcos 8:38). Pero hay más detalles. Los más prominentes consisten en que el Hijo del Hombre vendrá tanto «en las nubes del cielo» como «con gran poder y gloria» (Marcos 14:62; 13:26). Estas dos características no aparecen en la literatura enóquica, pero se registran en el capítulo 13 del Apocalipsis de Esdras. Según este texto, un Hombre que «volaba con las nubes del cielo» debía salir de los mares (13:3) para reprender a las naciones malvadas (13:37–38) y reunir a una multitud pacífica que se identificaba, curiosamente, como las diez tribus de Israel (13:40). Además, Dios llamó a este Hombre celestial «mi Hijo» (13:37). Tanto Enoc como Abraham fueron llamados «mi hijo» (cf. Moisés 6:27; Abr. 1:17). Tales nociones, sin duda, encuentran sus contrapartes en los dichos del Nuevo Testamento de Jesús sobre el Hijo del Hombre. Pero hay más. Jesús habló repetidamente de lo que está escrito sobre el Hijo del Hombre: «Está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho, y ser menospreciado» (Marcos 9:12; cf. 9:13; ver también Bruce 175–76). Este énfasis en el sufrimiento del Hijo del Hombre no se encuentra en ninguna fuente escrita no canónica. Sin embargo, Jesús se refería regularmente a tal. ¿Por qué? Porque, de hecho, tal cosa estaba escrita del Mesías, pero no bajo la denominación de Hijo del Hombre. El Mesías sufriente y redentor era el retrato encontrado en los Cánticos del Siervo de Isaías (ver nota 3; también Bruce 175–77). Es aquí donde encontramos al Siervo del Señor que debía sufrir y morir por su pueblo: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores… Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados» (Isaías 53:4–5). Así, aunque Jesús no fue el único en su tiempo en asociar los conceptos tanto del Hijo del Hombre como del Siervo Sufriente de Isaías con el del Mesías (ver Bruce 176), fue claramente la intención del Salvador aplicarse a sí mismo toda la gama de atributos asociados con estas dos figuras tanto en fuentes escriturales como no escriturales. Además, es en el sentido más formal que el término Hijo del Hombre debe entenderse como aplicable a Jesús en el Nuevo Testamento. Además, se puede ver que la misión del Hijo del Hombre se dividió de manera bastante ordenada en tres fases: un ministerio terrenal, su sufrimiento y su triunfo celestial (ver Higgins 26–75). Antropomorfismos en el Antiguo Testamento Afirmar que la deidad es un Hombre hace una declaración teológica que prácticamente ningún teólogo cristiano está dispuesto a aventurar (Orígenes I.i, 1–2, 9; ii.4; IV.iv.1; para una visión contrastante ver Cherbonnier 155–73; Benz 201–21). Cuando uno mira en el Nuevo Testamento, no solo encuentra alusiones sino también descripciones detalladas de las características corporales de Dios (TG «Dios, Cuerpo de—Naturaleza Corpórea»). Algunos podrían argumentar, por supuesto, que estas ideas representan desarrollos tardíos y desviados de una concepción anterior y más pura de la deidad, la cual estaba divorciada—excepto metafórica o alegóricamente—de ideas antropomórficas. Pero la evidencia siempre apunta en la dirección opuesta. Se entiende que los antiguos veían a Dios como poseedor de rasgos semejantes a los humanos. Solo los pensadores modernos se han «liberado» de las concepciones ingenuas de un pasado no iluminado, ignorando la gran cantidad de información que subraya la idea de que Dios posee un cuerpo. En este punto, sin embargo, me aparto de tales observadores, ya que tomo en serio el testimonio de los antiguos. Aunque solo podemos tratar este tema brevemente aquí, se abren ante nosotros varias avenidas de investigación. La primera tiene que ver con la noción de que Dios era de alguna manera visible y podía ser visto. Un pasaje importante se encuentra en Éxodo 24, una escena en la que Moisés, Aarón, los dos hijos de Aarón y setenta ancianos de Israel ascendieron al monte sagrado y allí, en clásica forma de pacto, ratificaron el pacto recién hecho entre Israel y el Señor: «Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel: y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, y como el cuerpo de los cielos en su claridad. Y no extendió su mano sobre los nobles de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y comieron y bebieron» (Éxodo 24:9–11). Observe aquí que el texto insiste en que los participantes en esta escena vieron al Dios de Israel, simple y llanamente. No se ofrecen disculpas (ver también Isaías 6:1–11). Además, de alguna manera, la experiencia de ver al Señor constituía una parte integral de toda la experiencia del pacto. El segundo escenario al que deseo dirigir nuestra atención ocurre en conexión con el llamado del profeta Ezequiel, en el que vio el carro-trono del Señor, y más. Después de notar finalmente el dosel sobre las cabezas de los cuatro seres querubínicos, Ezequiel observó: «Y sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi una semejanza como de bronce refulgente, como la apariencia de fuego por dentro de ella, desde lo que parecía ser sus lomos hacia arriba, y desde lo que parecía ser sus lomos hacia abajo, vi como una apariencia de fuego, y un resplandor alrededor de él» (Ezequiel 1:26–27). En lo que considero un intento de evitar el significado directo del texto, la Versión Revisada Estándar traduce Ezequiel 1:26 de la siguiente manera: «Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había la semejanza de un trono, en apariencia como zafiro; y sentado sobre la semejanza del trono había una semejanza como la de una forma humana» (énfasis añadido). Pero, ¿qué puede ser más claro? Simplemente dicho, Ezequiel vio al Dios de Israel durante su llamado, muy similar a como lo hizo su contemporáneo Lehi (1 Nefi 1:8–9). Una vez más, la visión de Ezequiel de lo divino estaba íntimamente vinculada a su llamado como profeta. En cuanto a los rasgos físicos específicos de Dios, ofrezco dos pasajes como ilustraciones, sabiendo que la lista podría extenderse sustancialmente. El primero surge en conexión con el llamado de Jeremías. Después de su comisión inicial, el profeta objetó a la invitación del Señor. Como resultado, el Señor aseguró a Jeremías que sería librado de las dificultades anticipadas y luego, Jeremías dijo: «Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca», haciendo efectivamente del profeta el portavoz de Dios (Jer. 1:9; cf. Isaías 6:7; Ezequiel 2:7–3:4; Apoc. 10:9–11). ¿No mantiene esta descripción una visión de un Dios físico y personal? El segundo rasgo que refuerza el punto tiene que ver con la voz de Dios. Porque, consistente con lo que otros profetas habían experimentado (ver Amós 3:7), Jeremías escuchó la voz de Dios. Para aquellos que puedan considerar que Jeremías y los demás solo pensaban que escuchaban una voz, meramente escuchándola en su mente o algo así, uno solo necesita volver al segundo ejemplo al que llamaré la atención, la reunión de los israelitas al pie del monte Sinaí. Al inicio del relato de la entrega del Decálogo, no está claro para el lector si la voz de Dios fue escuchada por todo Israel, porque el texto simplemente dice: «Y habló Dios todas estas palabras» (Éxodo 20:1). Pero después de la recitación de los diez mandamientos, el texto afirma que el pueblo «se mantenía a distancia» (Éxodo 20:18). ¿Por qué? El siguiente versículo nos da la respuesta. «Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos» (v. 19). Obviamente, el sonido de las palabras de Dios había asustado al pueblo, porque habían oído su voz hablando. Y por temor, apelaron a Moisés para que fuera su mediador con el Señor. El simple reconocimiento de que, en la experiencia del antiguo Israel, Dios poseía una voz con la cual podía hablar ilustra la concepción personal y antropológica de la deidad. Se puede mencionar una noción más. Tiene que ver con que el Dios de Israel construía o trabajaba con sus propias manos. Aunque podríamos señalar, por ejemplo, el relato de la creación como ilustración, sugiero que examinemos una referencia que, en mi opinión, se refiere a una actividad física por parte del Señor. Me refiero al Cántico de Moisés cantado después de la liberación de Israel del ejército de carros egipcio. Dentro de sus versos se encuentra esta referencia tentadora a la venidera celebración del pacto en el monte Sinaí: «Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar, oh Jehová, que has hecho para que tú habites en él, en el Santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Jehová reinará eternamente y para siempre» (Éxodo 15:17–18). Por favor, observe que el «lugar» (un término que casi siempre se refiere a un santuario o lugar sagrado) en la montaña se dice que fue hecho por el Señor. Si alguien duda, la frase complementaria del poema subraya que este santuario fue establecido por las propias manos de Dios. Es decir, en la visión de los israelitas, Dios mismo había construido un santuario especial en la cima del monte sagrado; su calidad sacra estaba, por lo tanto, asegurada. En resumen, la noción de la visibilidad de Dios, la mención consistente de sus atributos físicos y el concepto de su obra manual, todos apuntan a la noción de una deidad muy personal, no a una abstracción o esencia de algún tipo (Madsen 113–25). En la visión del profesor Cherbonnier, un visitante del campus de la Universidad Brigham Young hace varios años, es teológicamente fatal «abandonar la concepción de Dios como Persona, sin la cual el resto de la Biblia colapsa» (Cherbonnier 163). La Naturaleza de los Nombres de Dios Hasta donde podemos investigar, los nombres atribuidos a la deidad casi siempre están asociados ya sea con una de sus características especiales o con un evento inusual, tal vez incluso milagroso. Nuevamente, sin intentar ser exhaustivo, notamos que en la primera categoría se encuentra el caso del juramento solemne común en la época de Jeremías: «… vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto» (Jer. 16:14; 23:7). Por favor, note que el apelativo asociado con el Señor deriva de su acción específica, sobrenatural, de liberar a Israel de su esclavitud en Egipto. Un segundo ejemplo está relacionado con la frase titular mencionada en asociación con el encuentro de Abraham con Melquisedec: «el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra» (Génesis 14:19, 22). El hecho de que esta frase titular se repitiera dos veces es significativo, en mi opinión, porque indica que esta denominación se había congelado en el habla y se refería a algún acto especial, ya sea por parte de Dios o en su nombre (Skinner 270–71; Anderson 2:407–17). De hecho, la naturaleza del título apunta a la acción de Dios de ser entronizado—sin duda de manera representativa, ceremonial—y de ser premiado con la posesión de toda la creación en el proceso de la ceremonia. Tal celebración de los actos creativos de Dios y su posterior posesión de lo creado es conocida de una amplia variedad de fuentes (Gaster; Eliade 3–92). Para un tercer y último ejemplo, uno solo necesita mirar unos pocos versículos más adelante en el texto de Génesis donde, hablando a Abraham, Dios dice de sí mismo: «Yo soy tu escudo» (Génesis 15:1; ver también Skinner 278). Dentro del contexto del pacto de esta declaración que ocurre en una conversación entre Abraham y el Señor, el punto del título «escudo» debe residir en las nociones tanto de que Dios mismo es el garante y protector del pacto y, además, que servirá como protector de Abraham. Mientras que las promesas básicas del pacto a Abraham consistían en tierra y descendencia (Génesis 15:4, 7; 17:4–8; 22:17; Abr. 2:3–11; Skinner 276), siempre están presentes los asuntos de las garantías y las penas en tales arreglos, que se extenderían incluso a este acuerdo entre Abraham y el Señor (Mendenhall 1:716–21). En cuanto a los títulos que estaban asociados con alguna calidad o incluso actividad característica de la deidad, la Doctrina y Convenios ofrece una pista sobre lo que busco explicar. En la Sección 19, el Señor habla de sí mismo de la siguiente manera: «Yo soy sin fin, y el castigo que se da de mi mano es castigo eterno, porque Eterno es mi nombre» (D&C 19:10). Un segundo ejemplo se encuentra en uno de los papiros de Elefantina, descubiertos en la isla de Elefantina cerca de Asuán y escritos por un miembro de la comunidad judía que habitaba en la isla en el siglo V a.C. Usando una forma abreviada del nombre Jehová, el escritor desconocido se refiere a «Yahu, el dios, que habita en la fortaleza de Yeb» (Pritchard 491–92). La característica obvia de la deidad era que se creía que habitaba en el pequeño templo judío construido dentro de la fortaleza en la isla de Elefantina, por lo tanto, el epíteto. Un tercer y último ejemplo ocurre dentro del relato del llamado de Moisés. Después de que Moisés fuera comisionado en el lugar de la zarza ardiente, tomó la precaución de pedir un nombre al Señor que sería reconocido por los ancianos israelitas y, por lo tanto, permitiría a Moisés ser aceptado como agente de Dios. La respuesta es famosa: «YO SOY EL QUE SOY» (Éxodo 3:14). La pregunta es: ¿qué podemos decir sobre este nombre? La respuesta es: mucho. Como recuerda George Buttrick, «En la Biblia, un nombre, ya sea de un hombre, un ángel o una deidad, expone el carácter de su portador» (Buttrick 1:874). Significativamente, la Versión Revisada Estándar traduce el nombre como «YO SOY EL QUE SOY», haciendo el conjunto más personal, como claramente se pretendía. Además, el apelativo puede traducirse como «Yo soy, porque soy», señalando la autoexistencia de Dios. También se debe notar que el tiempo de los verbos que están detrás de este nombre se encuentra en el imperfecto hebreo, el tiempo que es intemporal en su significado (Gesenius, 125, nota 1; Lambdin 100). Así, uno podría traducir «Seré quien seré» o «He sido quien he sido» o algo similar. Cuando se ve bajo esta luz, se vuelve evidente que este título apunta a la existencia y vida de Dios en el pasado, presente y futuro, subrayando así su carácter eterno. Paralelos Antiguos Como notamos anteriormente, el retrato de una deidad antropomórfica se encuentra repetidamente en toda la literatura judía y cristiana. Pero tal observación no nos lleva completamente al círculo de lo que buscamos, es decir, un título como Hombre de Santidad o Hombre de Consejo en Moisés 6:57 y 7:35. Curiosamente, es en la colección de Nag Hammadi donde encontramos el acercamiento más cercano a tales epítetos. Por ejemplo, según los documentos conocidos como Eugnostos el Bendito y La Sabiduría de Jesucristo, el padre del Hijo del Hombre es conocido como Hombre Inmortal. Dentro del sistema teológico de estos dos textos, «hay cuatro seres divinos principales: el Padre no engendrado; su imagen andrógina, Hombre Inmortal; el hijo andrógino de Hombre Inmortal, Hijo del Hombre; y el hijo andrógino de Hijo del Hombre, el Salvador» (Parrott 206). Antes de proceder más, es importante notar que, mientras que el texto llamado La Sabiduría de Jesucristo es ciertamente una producción cristiana y depende sustancialmente de Eugnostos, este último documento ha sido juzgado como precristiano en su composición (Parrott 206–7). Por lo tanto, no pudo haber sido influenciado por nociones cristianas sobre Jesús como Hijo del Hombre. El significado ampliado es que cualquier retrato de Jesús como Hijo de Dios, cuando se intercambia con la noción de Jesús como Hijo del Hombre, habría sido demasiado tardío para sugerir que Jesús como Hijo del Hombre necesariamente significaría que su padre se llamaba Hombre como se describe en el documento posterior llamado La Sabiduría de Jesucristo. Según Eugnostos, el texto más antiguo en revisión aquí, el nombre Hombre Inmortal aparece nueve veces (Parrott 214–16 [4]; 219 [1]; 221–24 [4]). Dos títulos alternativos aparecen una vez cada uno, Primer Hombre (Parrott, p. 215, 78:3) y Hombre, (Parrott, p. 216, 8:31), subrayando la idea de que el padre de la figura llamada Hijo del Hombre era llamado Hombre y que sus características principales eran su primacía—y por lo tanto su título Primer Hombre—y su eternidad, lo que lleva a su epíteto Hombre Inmortal (cf. Moisés 7:35; D&C 19: 10–12). Y hay más. En un tratado atribuido al hijo de Adán, Set, y titulado «el Segundo Tratado del Gran Set», Dios es referido como «el Hombre», [6] paralelo directamente a lo que acabamos de ver en Eugnostos y La Sabiduría de Jesucristo. Además, un título más completo para Dios aparece como «el Hombre de la Grandeza», (Gibbons, p. 331, 53:4–5), un epíteto que tiene una notable similitud con el término Hombre de Santidad. La observación más significativa en el texto es que «el Hombre de la Grandeza» se dice que es «el Padre de la verdad», un claro epíteto para Dios (Ibid., 53:3–4). Además, la deidad también es llamada «el Hombre de la Verdad», (Ibid., 53:17), presentando otro caso de una notable similitud con un título en Moisés, el de Hombre de Consejo. Los emparejamientos no son difíciles de hacer, el Hombre de la Grandeza con el Hombre de Santidad, y el Hombre de la Verdad con el Hombre de Consejo. Lo que es más, creo que no es insignificante notar que la sección que contiene los dos títulos en el libro de Moisés se atribuye a un registro de Adán, (Moisés 6:51–68, especialmente v. 57), y el tratado en el que aparecen los dos epítetos correspondientes se atribuye al hijo justo de Adán, Set. En otras palabras, es en registros que provienen del círculo familiar de Adán donde aparecen estos títulos casi idénticos para la deidad. Sin duda, nombres similares ocurren en textos no relacionados con documentos adámicos como el atribuido a Dios en Eugnostos el Bendito. Pero los nombres registrados allí no comparten las notables similitudes que exhiben aquellos de los textos de Adán/Set. Conclusiones De acuerdo con los cuatro objetivos establecidos al principio de este artículo, hemos encontrado abundante evidencia para respaldar los títulos bastante audaces para Dios que aparecen en Moisés 6:57 y 7:35, Hombre de Santidad y Hombre de Consejo. Fue en el pasaje anterior, de hecho, que el Unigénito fue llamado el Hijo del Hombre debido a su filiación con el Hombre de Santidad. Debido a esta conexión hecha dentro del texto, primero examinamos la figura de este Hijo del Hombre tal como se describe en fuentes tanto bíblicas como no escriturales. Y descubrimos que el retrato del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento se basaba en ideas presentes en el libro de Daniel, las Similitudes de Enoc y el Apocalipsis de Esdras, todos los cuales apuntan a que el Hijo del Hombre tiene un origen divino, así como un rol divinamente comisionado para desempeñar entre los habitantes de la tierra. En segundo lugar, vimos que el registro bíblico consistentemente retrata a Dios como poseedor de características antropomórficas, tanto que había estructuras físicas en la tierra que se creía que habían sido construidas por sus propias manos. El tercer tema abordó la cuestión de las asociaciones de los nombres de la deidad con ciertas de sus acciones y cualidades. Hay mucho en un nombre y eso se demuestra aún más en el caso de los títulos del Señor. La última sección nos llevó a referirnos a nombres de la deidad en una biblioteca cristiana primitiva que mostraban notables, incluso sorprendentes similitudes con aquellos con los que comenzamos en Moisés, capítulos 6 y 7. Lo que es más, los textos cuyos títulos para Dios exhibían las afinidades más cercanas entre sí fueron el registro de Adán citado por Enoc en el libro de Moisés y el registro apócrifo atribuido al hijo de Adán, Set. Así, el círculo se completa. Hombre de Santidad, el padre del Hijo del Hombre en el texto de Adán, recibe un nombre similar en documentos tanto precristianos como cristianos tempranos que habían permanecido totalmente desconocidos para el mundo moderno hasta su descubrimiento en el Alto Egipto y su posterior traducción hace unos años (Robinson 1–25). ¿Podría José Smith haber inventado tales títulos para Dios que encontrarían paralelos notables en una literatura que aún no se había descubierto? Dejaré que el lector responda esta pregunta por sí mismo o sí misma. En cuanto a mí, tengo mi respuesta. Y esa es que José Smith es lo que él afirmó ser, un profeta del Dios viviente.
RESUMEN: S. Kent Brown, en este profundo y bien documentado ensayo, aborda la naturaleza antropomórfica de la deidad en las escrituras, enfocándose en los títulos «Hombre de Santidad» y «Hijo del Hombre» tal como aparecen en La Perla de Gran Precio. Brown organiza su exposición en cuatro temas principales: el concepto del «Hijo del Hombre» en la literatura antigua, la representación antropomórfica de Dios en el Antiguo Testamento, la naturaleza y significado de los nombres atribuidos a Dios, y los paralelos entre los títulos encontrados en La Perla de Gran Precio y los documentos antiguos descubiertos en Nag Hammadi. Brown explora cómo el título «Hijo del Hombre» se ha utilizado en contextos tanto genéricos como formales en la literatura antigua. En particular, se enfoca en la figura mesiánica que aparece en Daniel 7 y en las Similitudes de Enoc, donde el Hijo del Hombre es descrito como un juez divino y un revelador. Brown sugiere que la imagen del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento se basa en estos conceptos antiguos, resaltando que Jesús es tanto un revelador de la verdad como un juez divino, roles que se le asignan en su misión preordenada. Brown argumenta que la representación de Dios como un ser antropomórfico es consistente en las escrituras antiguas. Cita ejemplos del Éxodo y Ezequiel, donde Dios es descrito con características humanas visibles, como tener manos o hablar con voz audible. Esta visión refuerza la idea de un Dios personal, no una abstracción, lo que contrasta con las interpretaciones modernas que buscan desmitologizar las escrituras. Brown examina cómo los nombres atribuidos a Dios en las escrituras están profundamente asociados con sus características o acciones divinas. Al analizar títulos como «YO SOY EL QUE SOY» en Éxodo, Brown demuestra cómo estos nombres encapsulan la naturaleza eterna y autoexistente de Dios, y cómo reflejan su relación activa con la humanidad. Brown identifica notables paralelismos entre los títulos de Dios en La Perla de Gran Precio y los encontrados en los textos descubiertos en Nag Hammadi, como «Hombre Inmortal» y «Hombre de la Grandeza». Este hallazgo es particularmente significativo porque estos textos, descubiertos mucho después de la vida de José Smith, refuerzan la autenticidad de las revelaciones que él afirmó recibir. Brown concluye que estas similitudes sugieren que José Smith no podría haber inventado estos títulos por sí mismo. El ensayo de Brown es un ejemplo de cómo una exploración cuidadosa de las escrituras puede arrojar luz sobre conceptos teológicos profundos. Su análisis es riguroso y abarca tanto fuentes bíblicas como extracánicas, lo que le permite establecer una base sólida para sus argumentos. Una de las fortalezas del ensayo es cómo Brown conecta la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la literatura antigua, mostrando que los conceptos revelados a José Smith tienen raíces profundas en la tradición judeocristiana. El enfoque de Brown sobre el antropomorfismo de Dios es particularmente relevante en un contexto donde muchas tradiciones religiosas contemporáneas han optado por una visión más abstracta de la deidad. Al recuperar la noción de un Dios con características humanas, Brown refuerza la idea de un Dios cercano y accesible, que se relaciona personalmente con la humanidad. Los paralelismos encontrados en Nag Hammadi añaden una dimensión adicional al ensayo, sugiriendo que las revelaciones recibidas por José Smith tienen un eco en textos antiguos que eran desconocidos en su tiempo. Este hallazgo no solo valida la autenticidad de las escrituras de La Perla de Gran Precio, sino que también fortalece la credibilidad de José Smith como un profeta que recibió revelaciones divinas. El ensayo de S. Kent Brown ofrece una defensa robusta de los títulos antropomórficos de Dios como «Hombre de Santidad» y «Hijo del Hombre» dentro de La Perla de Gran Precio, relacionándolos con conceptos similares en la literatura antigua. Brown no solo demuestra la coherencia de estos títulos con las escrituras bíblicas, sino que también presenta evidencia de paralelismos sorprendentes en documentos antiguos descubiertos mucho después de la vida de José Smith. Brown concluye con una afirmación poderosa: la obra de José Smith no es fruto de la imaginación, sino de revelaciones auténticas de un Dios viviente. Este ensayo, por lo tanto, no solo refuerza la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de Dios y la validez de las revelaciones modernas. En resumen, Brown proporciona un análisis teológico riguroso que no solo contextualiza los títulos divinos en un marco histórico y escritural, sino que también confirma su relevancia y autenticidad dentro de la tradición reveladora de la Iglesia.

























