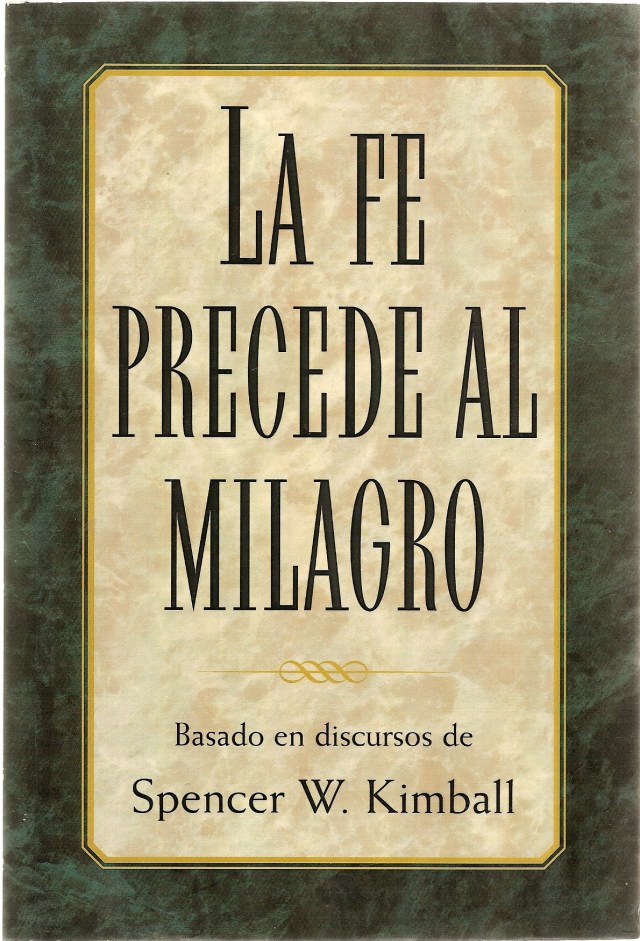
La Fe Precede al Milagro
Basado en discursos de
Spencer W. Kimball
Capítulo veinticuatro
La dedicación
Vislumbres del cielo
En el cuarto piso del templo se encuentra el salón del Consejo de los Doce Apóstoles, en el que se hallan colocadas en semicírculo sus grandes sillas, y en donde tienen lugar muchas de sus importantes reuniones. Sobre las paredes del salón cuelgan los retratos de cada uno de ellos. Cuando fui llamado a este servicio*, los vi con admiración y afecto, pues era un privilegio asociarme con tan grandes hombres.
Poco tiempo después, a solicitud de la Primera Presidencia de la Iglesia, mi retrato fue agregado a los demás que se encontraban en el salón.
El pintor seleccionado fue Lee Greene Richards, quien comenzó a trabajar conmigo inmediatamente. Sentado en una silla colocada sobre una elevada plataforma en el estudio del artista, puse todo de mi parte para lucir distinguido, como algunos de los otros hermanos. Con las pinturas, los pinceles y la paleta en mano, el pintor escudriñaba mis facciones y las reproducía sobre el lienzo alternadamente. Volví al estudio varias veces, hasta que, después de varias semanas, el retrato fue presentado ante la Primera Presidencia, mi esposa e hija, pero no les satisfizo y se me pidió que posara nuevamente.
Se cambió el ángulo, se gastaron nuevas horas —muchísimas de ellas— y finalmente el retrato estuvo concluido. Cierto día particular, lleno de actividad como la mayoría del tiempo, yo estaba soñando despierto, me imagino, y me encontraba como ausente de este mundo. Al parecer, el pintor estaba teniendo dificultad en trasladar al lienzo mi divagada mirada. Entonces lo vi poner a un lado la paleta y las pinturas, cruzar los brazos y mirarme fijamente, causando que me sobresaltara de mis sueños al preguntarme abruptamente: “Hermano Kimball, ¿ha ido alguna vez al cielo?”
Mi respuesta pareció sobresaltarlo a él igualmente cuando le dije sin titubeos: “Sí, por supuesto, hermano Richards, ¿por qué? Precisamente acabo de vislumbrar el cielo antes de venir a su estudio». Lo vi adoptar una posición de descanso y mirarme atentamente. Entonces yo continué diciendo:
“Sí, hace sólo una hora. Sucedió cuando estaba en el sagrado templo al otro lado de la calle. El salón de sellamientos se encontraba herméticamente cerrado contra el ruido del mundo, con sus gruesas y blancas paredes, sus cortinas claras y tibias; sus muebles de buen gusto y solemnes; los espejos, colocados frente a frente sobre sus paredes, creando así una repetición de imágenes que se proyectan hasta el infinito; y la preciosa ventana de vidrios de colores frente a mí reflejando su apacible fulgor. Todos los que estaban en el salón vestían de blanco. Allí reinaba la paz, la armonía y la ansiosa espera. Un joven pulcramente vestido y una muchacha primorosamente ataviada con hermosura indescriptible se arrodillaron en el altar el uno frente al otro. Con la autoridad con que se me ha investido, pronuncié la ceremonia celestial que los unió y selló para la eternidad, tanto por la duración de esta tierra como por los mundos celestiales. Allí se encontraban los puros de corazón. Estar en ese lugar era como estar en el mismo cielo.
“Cuando el matrimonio eterno se hubo solemnizado y se les hubo felicitado discretamente, el feliz padre, radiante de gozo, me extendió su mano y me dijo: ‘Hermano Kimball, mi esposa y yo somos personas sencillas y nunca nos hemos destacado notablemente, pero nos sentimos inmensamente orgullosos de nuestra familia. Aquí tenemos al último de nuestros ocho hijos que ha llegado a esta santa casa para casarse a la manera del Señor. Todos ellos, con sus compañeros y compañeras, han venido para participar en el matrimonio del más joven. Este es nuestro día de suprema felicidad, con todos nuestros ocho hijos casados debidamente. Todos le son fieles al Señor y prestan servicio en su Iglesia, y los mayores ya han empezado a criar a sus familias en rectitud’.
“Observé sus callosas manos, su aspecto sencillo, y me dije a mí mismo: ‘He aquí a un verdadero hijo de Dios que ha realizado su destino’.
“ ‘¿Destacado?’ le dije estrechándole la mano. ‘Esa es la mejor historia de vida sobresaliente que he escuchado. Bien podría haber acumulado millones en acciones y bonos, cuentas bancarias, tierras, industrias, y a pesar de todo eso, ser un fracaso. Vosotros estáis, en cambio, cumpliendo con el propósito por el cual se os envió a este mundo al mantener vuestras propias vidas en orden, traer al mundo y criar a esta gran posteridad e instruirla en la fe y en las buenas obras. Por tanto, mis queridos hermanos, sois eminentemente sobresalientes. Que Dios os bendiga’ “.
Al terminar la historia, miré al pintor de retratos, mientras que él permanecía inmóvil, sumido en sus pensamientos, de modo que continué: “Sí, mi hermano, yo he vislumbrado los cielos muchas veces.
“Cierta vez nos encontrábamos en una estaca lejana para celebrar una conferencia. Llegamos al sencillo hogar del presidente de estaca al mediodía de un sábado. Al llamar a la puerta, salió a atendernos una dulce madre con un niño en sus brazos. Era el tipo de madre que no sabe lo que es tener empleadas o sirvientes. No era el tipo de mujer que serviría de modelo a un artista, ni tampoco una mujer de alta sociedad. Su cabello lucía aseado; su ropa era modesta pero delicadamente seleccionada; en su rostro se dibujaba una sonrisa y, a pesar de que era joven, mostraba la peculiar combinación de la madurez de la experiencia y de los gozos de una vida llena de propósito.
»La casa era pequeña. La sala a la que se nos invitó a pasar estaba totalmente ocupada y en el centro de la misma había una mesa larga con varias sillas. Nos retiramos a refrescarnos un poco en el pequeño dormitorio que se nos había arreglado, después de mandar a algunos de sus hijos a casa de los vecinos, y luego regresamos a su sala de visitas. Ella había estado muy ocupada en la cocina. Pronto su esposo, el presidente de la estaca, regresó de sus labores del día y, después de hacernos sentir como en nuestra propia casa, nos presentó orgullosamente a todos sus hijos, a medida que fueron regresando de sus tareas y de sus juegos.
“Casi como por obra de magia, la cena estuvo lista, pues ‘donde hay muchas manos, el trabajo se hace ligero’, y aquella numerosas manos eran en verdad diestras y habilidosas. Se notaba que a cada niño se le había enseñado a ser responsable. Cada uno tenía asignadas ciertas tareas de la casa. Un niño había extendido rápidamente el mantel sobre la mesa, otro había puesto los cuchillos, los tenedores y las cucharas, y otro los había cubierto con los platos grandes invertidos hacia abajo. En seguida colocaron grandes picheles de cremosa leche, un alto volcán de rebanadas de pan hecho en casa, una escudilla en cada lugar, una fuente de fruta de su almacenamiento, y un plato de queso.
“Otro niño colocó las sillas con el espaldar hacia la mesa y, sin confusión alguna, todos nos arrodillamos con nuestros codos sobre las sillas y de frente hacia la mesa. Se pidió a uno de los pequeñitos que diera la oración familiar y éste, con toda espontaneidad, le suplicó al Señor que bendijera a toda la familia, a todos en sus estudios, a los misioneros y al obispo. Oró por los que habíamos llegado a dirigir la conferencia, para que pudiéramos ‘predicarles bien’; también pidió bendiciones para su padre en sus responsabilidades en la Iglesia y por todos sus hermanos para ‘que fueran buenos y amables unos con otros’, y por los corderitos temblorosos de frío que estaban viniendo al mundo en sus casetas de la colina en aquella fría noche de invierno.
“Uno de los más pequeñitos pidió la bendición sobre los alimentos, después de lo cual se les dio vuelta a trece platos y se llenaron también las trece escudillas, y así procedimos a cenar. Nadie trató de disculparse por la comida, el hogar, los niños o la situación en general. La conversación fue constructiva y placentera y los niños se comportaron muy bien. Los padres manejaron la situación con calmada dignidad y confianza.
“En esta época en que las familias limitan el número de hijos o las parejas los evitan del todo, en que los hogares sólo constan de uno o dos hijos criados egoístas y a menudo mimados, en que muchos viven entre lujos y atención de sirvientes, en que en los hogares rotos la vida se mueve fuera de los mismos, fue sumamente consolador sentarse en medio de una familia en la que la confianza mutua, el amor y la armonía eran evidentes y en la que los niños estaban creciendo desprovistos del egoísmo. Tan felices y tan cómodos nos sentíamos en el corazón de aquella dulce sencillez y benignidad, que ni siquiera nos detuvimos a pensar en las sillas desiguales o la alfombra gastada, las modestas cortinas, ni en el número de almas que tenían que caber en los pocos cuartos que tenían disponibles”.
Pausé y dije: “Sí, hermano Richards, vislumbré el cielo ese día y muchos otros también en varios lugares”. Al verlo no muy interesado en continuar con su pintura, atento y como deseoso de oír más, casi involuntariamente empecé a contarle otro de mis vuelos a situaciones celestiales.
“Esta vez sucedió en una reservación india. Mientras que la mayoría de mujeres navajos parecen ser prolíficas, la dulce esposa lamanita a la que me voy a referir, en sus varios años de vida matrimonial, no había sido bendecida con hijos propios. Estaba casada con un hombre que ganaba bastante bien. Estando en un supermercado, encontramos con mi esposa a estos nuevos conversos de la Iglesia comprando sus comestibles de fin de semana. Al notar ligeramente las compras que llevaban en una canasta grande y repleta, era evidente que todo lo que habían comprado era alimentos saludables —ni cerveza, ni café ni cigarrillos. ‘Al parecer, les gusta el Postum, ¿no es verdad?, les preguntamos, a lo cual nos dieron una respuesta sumamente conmovedora: ‘Sí, toda nuestra vida hemos tomado cerveza y café, pero desde que los misioneros mormones nos enseñaron acerca de la Palabra de Sabiduría, usamos Postum porque sabemos que es mejor para nuestros niños y, además, a ellos también les gusta’.
“’¿A los niños?’ les preguntamos, ‘pensamos que ustedes no tenían hijos’. Nuestra pregunta dio lugar a la explicación de que habían llenado su hogar con dieciocho niños navajos huérfanos de varias edades. Su hagan** era grande, pero sus corazones lo eran aún más. ¡Eso es caridad —la crema de la amabilidad humana! ¡Auténtico amor! Estos buenos indios podrían avergonzar a muchos de sus contemporáneos cuyas vidas están llenas de egocentrismo y presunción.”
Luego le dije al pintor: “El cielo se puede encontrar en un hogar o en una tienda de campaña, hermano Richards, porque el cielo lo hacemos nosotros mismos». Yo estaba dispuesto para entonces a continuar con la pintura, pero parecía que él no lo estaba. Se quedó en su mismo lugar escuchando atentamente.
“En esta ocasión yo me encontraba en Hawai, en el bello y pequeño Templo de Laie con un grupo de misioneros. El Espíritu de Dios nos asistía y aquellos mensajeros apenas si podían esperar sus turnos para expresar sus testimonios sobre el evangelio del Señor. Por fin, llegó el turno de una misionera japonesita que, acercándose al pulpito sin zapatos, pero con sus pies cubiertos con calcetas*, se arrodilló reverentemente y, con un corazón henchido de gratitud por el evangelio y sus oportunidades, volcó su alma hacia los cielos.
“Allí también se encontraba el cielo, mi hermano, en ese pequeño salón, en ese sagrado lugar, en ese paraíso del Pacífico, entre esos espléndidos y devotos soldados de Cristo”.
Luego agregué: “El cielo también se encontraba en mi propio hogar, Dr. Richards, cuando teníamos nuestra noche de hogar. Cuando, a través de los años, el salón se fue llenando con nuestros hijos y cuando cada uno, ansioso de que llegara su turno, cantaba una canción, dirigía un juego, recitaba un Artículo de Fe, contaba una historia o escuchaba de labios de unos padres que amaban a sus hijos incidentes que aumentaban su fe, y otras enseñanzas del evangelio.
“Estando en Europa, también encontré el cielo: “El élder Vogel era un joven converso alemán de gran fe. Sus padres se habían rehusado a ayudarlo para la misión que tanto deseaba servir. Un bondadoso miembro americano le enviaba un cheque mensual para contribuir a sufragar los gastos de su misión. Al muchacho le gustaba mucho el trabajo misional y todo marchaba bien hasta que un día, después de año y medio de estar en el campo misional, recibió una carta de la esposa de su benefactor, en la que le avisaba que su esposo había muerto en un accidente automovilístico y que a partir de ese día iba a ser imposible enviarle más dinero.
“El élder Vogel mantuvo en silencio su desilusión y oró honestamente para hallar una solución a su problema. Cuando él y su compañero americano, el élder Smith, pasaban por un hospital cierto día, se le ocurrió al élder Vogel una idea para resolver aquel problema financiero. Al siguiente día, inventando una excusa cualquiera, se ausentó por algún tiempo. Cuando volvió, apenas si pronunció palabra y se fue a acostar temprano. Cuando se le preguntó lo que le sucedía, respondió que se sentía un poco más cansado que de costumbre. Pocos días después, el élder Smith notó un pequeño vendaje en el brazo de su hermano alemán, mas al preguntar de qué se trataba, éste le contestó vagamente.
“Conforme pasó el tiempo, él élder Smith empezó a sospechar sobre el porqué de los vendajes periódicos, hasta que un día, incapaz de mantener su secreto por más tiempo, el élder Vogel le dijo a su compañero: ‘Sucede que mi amigo americano murió y ya no me puede ayudar más en mi misión. Mis padres continúan renuentes a ayudarme, de modo que voy al banco de sangre del hospital para poder terminar mi misión’. ¡Estaba vendiendo su preciosa sangre para salvar almas! Bien, ¿no es eso lo que hizo el Divino Maestro cuando dio cada gota de su sangre en el supremo sacrificio?
“¿Cree usted en el cielo, hermano artista?”, le pregunté. “Pues eso es precisamente. El cielo es un lugar, pero también es una condición; es el hogar y la familia. Es comprensión y bondad. Es confianza mutua y servicio a otros. Es una vida sana y pacífica; sacrificio personal; hospitalidad genuina, verdadero interés hacia otros. Es vivir los mandamientos de Dios sin ostentación o hipocresía. Es el olvido de sí mismo. Se encuentra a todo nuestro alrededor. Sólo necesitamos ser capaces de reconocerlo al encontrarlo y entonces, gozarlo. Sí, mi querido hermano, yo he vislumbrado el cielo muchas veces”.
Me enderecé en mi silla entonces y posé de nuevo para el pintor. Tomando nuevamente la paleta, los pinceles y las pinturas, él retocó ligeramente el retrato y luego suspiró satisfecho, diciendo: “Está terminado.”
El evangelio de Jesucristo le enseña al hombre a vivir dignamente, a hacer óptima su familia e inviolable su hogar. Mueve los caracteres de sus simpatizantes hacia la impecabilidad. Es el verdadero camino. Si se vive justamente, ennoblece al hombre hasta la divinidad y crea el cielo en su vida, mientras todavía permanezca en la tierra.

























