Prefacio.
A través de los años que mi memoria alcanza a recordar, no hay otra pregunta que se me haya hecho con más frecuencia que la de “¿Cómo sigue tu padre?”, a la cual generalmente he respondido con los informes más recientes sobre su salud, agregando que “siempre continúa trabajando más arduamente que ninguna otra persona que yo haya conocido jamás”. En este constante intercambio de impresiones, hay tres características de mi padre que suelen resaltar en mi mente.
La primera es que es un hombre ampliamente conocido y amado por todos. A dondequiera que voy, las personas siempre me hablan de sus encuentros con él —su retención de nombres aún después de pasados muchos años de no tener contacto con ellas; su inmediata disposición de ponerse su ropa de trabajo para ir a ayudar a algún anfitrión a ordeñar vacas, por ejemplo; su fineza en escribir cartas personales a los padres de misioneros conocidos durante sus giras misionales; su generosidad de quitarse el abrigo para dárselo al más necesitado, y así muchas otras cosas similares. El cariño que le tienen y el hecho de que todos lo recuerden obedecen, pues, a la devoción de mi padre hacia la obra del Señor y al interés personal que muestra en cada individuo que conoce.
La segunda característica es que, a pesar de que de hipocondríaco no tiene nada y de que sufre con invulnerable resistencia toda vicisitud, a través de su admirable y dinámica vida, ha padecido de tantas enfermedades, que el sólo enumerarlas causa que uno se conmueva —fiebre tifoidea, viruela, parálisis facial (de Bell), años de padecer de enfermedades de la piel, tales como furúnculos y ántrax, un grave ataque al corazón, cáncer en la garganta y consecuente pérdida de la mayoría de sus cuerdas vocales, recidiva del cáncer y correspondiente tratamiento a base de radiación, enfermedad cardíaca y consiguiente cirugía de corazón abierto para efectuar una corrección cardiovascular, y, más recientemente, repetición de la parálisis de Bell. No es de extrañarse, entonces, el porqué cuando las personas preguntan por mi padre, lo hagan generalmente para saber sobre su estado de salud. Sin embargo, a pesar de su historia médica y de su edad —77 años—, su estado físico es extraordinario. Ha sido durante un período de varios meses, desde abril de 1972, que ha recobrado sus fuerzas grandemente, después de tan delicada operación del corazón, cuya tasa de mortalidad es significativa entre los hombres de su edad.
La tercera de sus características es su fenomenal capacidad de trabajo. Es un hombre que trabaja dura y eficazmente, y lo hace con una dedicación única. Desde que aceptó el llamamiento de Autoridad General, no ha escatimado esfuerzos para cumplir con sus asignaciones. Trabaja hasta extenuarse, pero así también se recupera con notable rapidez. Se puede decir con toda honestidad que mi padre posee manantiales de fuerza escondidos, de los cuales extrae ésta con tal regularidad y de una manera tan sustancial, que uno empieza a pensar, erróneamente, que son inagotables.
A aquellos que no conocen su vida, tal vez les será de interés saber algunos datos básicos de su historia personal. Spencer W. Kimball nació en Salt Lake City, el 28 de marzo de 1895. Sus padres fueron Andrew y Olive Woolley Kimball. Siendo Spencer aún pequeño, su padre fue llamado como presidente de una estaca en Arizona, por lo que la familia se trasladó a vivir a Thatcher, Arizona. Mi padre trabajaba en la granja de la familia y también en una lechería de Globe, Arizona, durante todos los veranos, pues con ello ganaba el dinero para pagar sus estudios, habiéndose distinguido notablemente tanto en el área académica como en atletismo en la escuela secundaria. Sirvió una misión regular en los Estados Centrales (EUA). Interrumpió sus estudios universitarios a causa de un llamado al servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, mas ésta terminó mientras él todavía esperaba ser reclutado.
En 1917, contrajo matrimonio con Camilla Eyring, cuya familia había sido desterrada de las colonias mormonas de México durante la Revolución Mexicana de 1912. Los Eyring vivían en Pima, Arizona, a pocos kilómetros de Thatcher.
Mi padre trabajó primero como empleado de un banco y luego ayudó en la formación de una sociedad de seguros y bienes raíces. En la Iglesia lo llamaron como secretario de la estaca que presidía su padre. Cuando éste murió, lo llamaron a servir como consejero del nuevo presidente. En 1938, dividieron la estaca original y él se convirtió en el primer presidente de la nueva Estaca de Mount Graham, con sede en Safford y cuyos límites se extendían hasta El Paso, Texas, a 463 kilómetros de aquel lugar.
Durante todos estos años de ardua labor invertidos en la formación de un negocio, en el cumplimiento de sus responsabilidades de dirección de aquella estaca de límites bastante desperdigados, y en la administración de una pequeña área de cultivo propiedad de la familia, mi padre todavía encontró tiempo y energía para dedicarse a los deportes (balónmano norteamericano especialmente) y para involucrarse en algunos asuntos de la comunidad. Aportó sus esfuerzos al programa de escultismo, sirvió en comités educacionales, trabajó en la Cámara de Comercio y presidió como gobernador de distrito del Club Rotario Internacional del lugar. A pesar de que nuestra familia no lo veía tan a menudo como otras familias probablemente veían a sus padres, jamás tuve un sentimiento de abandono, pues guardábamos una relación muy estrecha con él.
Su llamamiento como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles en 1943 fue una experiencia de sumo impacto para él, como lo debe ser también para todos los otros llamados a cumplir con tan seria responsabilidad. En su primer discurso de conferencia general, describió este evento culminante de su vida de la siguiente manera:
El haber sido llamado a esta posición me llena de profunda humildad. Cuando se me ha preguntado si fue motivo de sorpresa para mí el recibir tal llamamiento, pienso que esa palabra se queda corta, pues fue verdaderamente motivo de perplejidad y, a la vez, un gran impacto. Es cierto que sí tuve un presentimiento de que algo así iba a suceder, pero fue mínimo. Cuando el presidente J. Reuben Clark me llamó por teléfono el 8 de julio, inmediatamente me asaltó un fuerte presentimiento de que esta vez algo así se acercaba. Sucedió que al llegar a casa ese mediodía, mi hijo acaba de contestar el teléfono, y al verme entrar me dijo: “Papi, te llaman de Salt Lake”.
Siempre recibía llamadas de Salt Lake, pero nunca me habían inquietado como esta vez. Sabía que no tenía ningún asunto pendiente allá, por lo que en seguida me cruzó por la mente la idea: “Te van a llamar a alguna posición muy importante”. Pero inmediatamente la descarté, pues me parecía tan presuntuosa y yo tan indigno de ello. De modo que, ya me había convencido a mí mismo de que aquello era imposible, cuando, a miles de kilómetros de distancia, escuché la voz del presidente Clark decir: “Spencer, le habla el hermano Clark. Los hermanos acaban de llamarlo para ocupar una de las posiciones vacantes del Quorum de los Doce Apóstoles”.
Fue precisamente como un rayo electrizante que me llegó el llamado. Lo medité profundamente durante los breves momentos que me mantuve en la línea. Tenía que mencionar algunos asuntos tales como el abandono de mi negocio, mi traslado a la sede de la Iglesia y otras cosas que se requerirían de mí. Sería imposible repetirlas todas aquí, pero en mi mente se agolparon una y mil ideas a la vez. Me sentía aturdido, casi paralizado por el impacto. Una película de mi vida pareció desplegarse ante mí. Creí ver a todas las personas a quienes había herido, o que habían creído que las había herido, o a quienes había ofendido, y así un sinnúmero de detalles insignificantes de mi vida. Percibí inmediatamente mi falta de aptitud y mis puntos débiles, y replique: » ¡No, yo no, hermano Clark!”, y, prácticamente, perdí el habla. El corazón me palpitaba más violentamente que nunca.
Recuerdo que hace tres años, cuando el hermano Harold B. Lee estaba dando su primer discurso como Apóstol del Señor Jesucristo desde este mismo pulpito, nos habló de su experiencia la noche del mismo día en que se le había notificado de su llamamiento. Creo que ahora entiendo cómo se sintió él en esa ocasión. Yo he estado pasando por lo mismo desde hace doce semanas. Sé que los hermanos fueron muy considerados en notificarme de mi llamamiento al tiempo en que lo hicieron, para que yo pudiera hacer los arreglos correspondientes en cuanto a mi negocio, pero tal vez esa inspiración fuera más que toda para darme el tiempo que necesitaba de contar con un largo período de purificación, pues durante esos largos días y semanas medité y oré intensamente y asimismo ayuné en profunda oración. Me acosaron pensamientos contradictorios —creía oír voces que decían: “No puedes hacer el trabajo que se requiere. No eres digno de ello. No tienes la capacidad para ese llamamiento”; pero siempre predominaba por fin el victorioso pensamiento: “Debes hacer el trabajo que se te ha asignado —debes capacitarte, hacerte digno y competente para ello». Y así persistió aquella lucha interna.
Recuerdo haber leído que Jacob luchó toda la noche, “Hasta que rayaba el alba”, implorando una bendición, y yo quiero deciros que por ochenta y cinco noches he pasado por la misma experiencia, luchando por recibir una bendición. Ochenta y cinco veces me ha encontrado el alba de rodillas rogando al Señor que me ayude y fortalezca y me eleve a la altura de esta gran responsabilidad que me ha dado. En ningún momento he andado en pos de ninguna posición ni he sido ambicioso; pero, en verdad, los ascensos han ocurrido mucho antes de considerarme preparado para ellos.
Recuerdo cuando fui llamado como consejero en la presidencia de estaca. Entonces andaba en mis años veintes. El presidente Grant llegó [a Arizona] en esa ocasión para ayudar en el entierro de mi padre, que había sido el presidente de estaca hasta entonces, y también para reorganizar ésta. En ese tiempo yo era el secretario de la misma. Sin que yo lo supiera, varios de mis parientes se dirigieron al presidente Grant, al enterarse de que se me había escogido como consejero, para decirle: “Presidente Grant, nos parece que es una equivocación llamar a un hombre tan joven como él a una posición de tanta responsabilidad, hacer de él un hombre mayor y atarlo de esa manera”. Finalmente, después de alguna discusión, el presidente Grant les dijo serena y firmemente: “Bien, Spencer ha sido llamado a esta obra, y él puede decidir lo que quiera», y, desde luego, cuando me llegó el llamado, lo acepté felizmente, y por ello he recibido grandes bendiciones.
Hace pocos días se me acercó uno de mis clientes adinerados y me dijo: “Spencer, ¿es cierto que nos deja?”
“Es cierto”, le contesté.
“Pero esto lo va a perjudicar financieramente”, continuó. ‘ ‘Apenas si acaba de empezar la buena marcha de su negocio y se ve que está prosperando. Está ganando bastante dinero actualmente y el futuro parece aún más prometedor. No entiendo cómo puede proceder así. No tiene por qué aceptar ese llamamiento, ¿o sí?”
Entonces le dije: “Hermano mío, nadie tiene que aceptar ningún llamamiento si no lo desea, mas si usted comprende la verdadera manera de vivir de los mormones, los que hemos sido criados dentro de la Iglesia y entendemos la disciplina de ella, siempre aceptamos cualquier llamamiento, simplemente”. Más adelante agregué: “¿Recuerde Ud. lo que dijo Lucas: ‘. . . porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee’ (Lucas 12:15); de modo que todos esos bonos, tierras, edificios y ganado no son más que cosas triviales en la vida abundante de una persona».
Es curioso cómo pueden cruzarle a uno tantas ideas por la mente en un período tan corto de tiempo, bajo circunstancias de presión y tensión nerviosa. He escuchado hablar de muchas personas que, estando al borde de morir ahogadas, han podido ver todo lo acontecido durante sus vidas —primordialmente sus errores— y esto mismo me ha pasado a mí repetidas veces en el transcurso de estos interminables ochenta y cinco días de tensión emocional. Cada amanecer parecía desear que esto —que antes había parecido un sueño tan imposible— se disipara en la nada, al igual que mis otros sueños, pero, al contrario, más se me confirmaba que era real.
Recientemente me han sucedido algunas cosas que me han servido de gran fortaleza y que tal vez os interese conocer, pues se relacionan con varias profecías hechas por mi padre que me fueron dadas a conocer hace sólo una semana. Como preludio a sus declaraciones, os leeré un par de líneas de su bendición patriarcal, pronunciada por John Smith en el año de 1898. Esto fue lo que él le declaró a mi padre: “Andrew Kimball, . . . tendrás el espíritu de discernimiento para predecir acontecimientos futuros, y tu nombre será conocido entre tu posteridad como un recuerdo memorable de generación en generación”. Además, el hermano Hatch, otro patriarca de la Iglesia, dijo: “… porque eres un profeta y has venido a la tierra en esta dispensación para ser un gran líder».
Apenas el otro día, Orville Alien llegó a mi oficina a hablarme en un tono bastante reservado y confidencial. Después de cerrar la puerta, me dijo: “Spencer, tu padre era un profeta. El hizo una predicción que se ha cumplido al pie de la letra, y quiero que sepas acerca de ella». Así continuó diciendo: “Una tarde, mientras estábamos en el corral, tu padre y yo platicamos. Yo le había llevado una buena cantidad de calabazas para sus cerdos. Tú eras apenas un pequeñuelo y estabas sentado cerca, ordeñando las vacas y cantándoles mientras lo hacías. Tu padre se volvió a mí, diciéndome: ‘Hermano, ese muchacho que Ud. ve allí, Spencer, es un muchacho excepcional. Siempre trata de obedecerme en todo lo que le pido. Yo se lo he dedicado al Señor para ser uno de sus portavoces si ésa es Su voluntad. Llegará el día en que lo verá destacarse como un gran líder. Se lo he consagrado a Dios para que Lo sirva, y se convertirá en un hombre poderoso en la Iglesia”.
Me he permitido contaros esto, no en sentido de jactancia, sino con humildad y agradecimiento. Fue una verdadera sorpresa enterarme de ello el otro día.
Durante todas estas largas semanas transcurridas desde el 8 de julio, puedo deciros que me sentí abrumado e incapaz de llevar a cabo esta gran obra; que era indigno; que era inepto a causa de mis debilidades y limitaciones. Muchas veces sentí que estaba encerrado en un callejón sin salida. Durante ese ínterin me aparté al desierto y a montes altos, solitarios y retirados para derramar mi alma a Dios en oración. He encontrado una fuente de valor en dos escrituras que constantemente he tenido en mente y que la gente se ha encargado de recordarme. Una es de Pablo; de modo que cada vez que me sentía insensato, pequeño y débil, recordaba sus palabras: “Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia”. (1 Corintios 1:25-27, 29.)
Cuando me abrumó totalmente ese sentimiento de ineptitud, recordé las palabras de Nefi, cuando dijo: “Iréyharé lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado.” (1 Nefi 3:7.) Deseo deciros, pues, que mucho es lo que me aferró a estas promesas, porque sé que el Señor me fortalecerá y me hará crecer y ganar esa aptitud y competencia necesarias para esta gran obra. He visto cómo El ha hecho aptos a los hombres. Yo, por mi parte, haré todo lo que pueda para mostrarles mi agradecimiento al Señor y a mis hermanos, siendo un siervo fiel. Es un honor para mí trabajar al lado de tan dignos y grandes hombres como lo son los Apóstoles. Siempre les he guardado casi una augusta veneración.
Sé que ésta es la Iglesia y reino de Dios. Ha sido parte de mí mismo. Siempre que el reino ha prosperado, me he regocijado de ello. Cuando alguien lo ha criticado, he sufrido mucho, porque ha significado una ofensa a lo que llevo en lo más profundo de mis entrañas. Cada fibra de mi cuerpo da testimonio de que éste es el evangelio de Jesucristo en su plenitud. Os testifico que es la obra de Dios, que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Señor, y os expreso este testimonio con toda sinceridad y profunda humildad, en el nombre del Salvador. Amén.
Desde que empezó a servir como Autoridad General, mi padre ha trabajado incansablemente por cumplir con sus responsabilidades. Por más de sus casi ya treinta años de apostolado, ha preparado los itinerarios de asignaciones para las diferentes conferencias, para ser aprobados por el presidente del quorum; ha sido presidente del Comité de Presupuesto, que tiene a su cargo la distribución de los recursos financieros de la Iglesia entre todos los programas existentes; ha dirigido el Comité Misional de ésta, teniendo la responsabilidad de asignar a los misioneros a las diferentes misiones y de proponer a los presidentes de las mismas; también dirigid el Comité de Desarrollo Indígena de la Iglesia por un período de veinticinco años. Tal vez no haya faceta de trabajo eclesiástico que se identifique más exclusivamente con su nombre que la del programa de alojamiento para estudiantes indígenas. El ha sido un defensor del pueblo indígena y un infatigable promotor de programas diseñados para la aceleración de la llegada del día en que se cumplan totalmente las promesas hechas a los lamanitas.
Mi padre no ha podido verse en su papel de autor todavía. Como Autoridad General ha dedicado casi todo su tiempo y talentos a las labores de proselitismo, consultoría y administración de los programas de la Iglesia. Pero son precisamente esas labores las que en alguna medida lo han obligado a convertirse en autor.
Ante su responsabilidad de predicar el evangelio, mi padre ha sido muy concienzudo y cuidadoso en la preparación y formulación de sus mensajes a la Iglesia y al mundo en general. Como resultado de su labor como consejero de miles de personas agobiadas por el pecado y la aflicción, ha ganado una comprensión de las miríadas de problemas que aquejan aun a los Santos diligentes y ha formulado respuestas a sus sinceras preguntas concernientes al proceso del arrepentimiento y el perdón. Esta serie de experiencias lo han conducido finalmente a llevar a su publicación en forma de libro El milagro del perdón.
La publicación del libro anterior tuvo como propósito primordial ofrecer a los afligidos una fuente de respuestas delicadamente estudiadas y acompañadas de mucha oración, producto de muchos años de trabajo. La acogida del libro le causó gran asombro francamente, pero también una profunda satisfacción por el hecho de que su obra respondió al amplio interés manifestado por conquistar el pecado y obtener el perdón divino.
Aun después de la entusiasta aceptación de su primer libro, todavía dudó en cuanto a la conveniencia de la propuesta de agregar un libro más de sermones a los ya existentes en las salas de ventas y bibliotecas. No había ningún mensaje nuevo que tuviera que darle al mundo; se trataba simplemente del evangelio de Cristo explicado en sus propias palabras, con copiosa referencia a las Escrituras. Pero lo mismo se pudo haber dicho de El milagro del perdón, el cual aparentemente llenó una verdadera necesidad. Finalmente se le persuadió de que, de la misma manera en que se había sorprendido del número de personas que habían encontrado ayuda en su primer libro, podría haber muchos otros que se beneficiaran de los mensajes de sus sermones adicionales.
Sin embargo, el hecho de decidir hacer un libro de sermones no parecía ser suficiente razón para juntar y relacionar todo lo que se había dicho durante los treinta años anteriores. En lugar de ello, entonces, decidió usar el sermón como un vasto recurso del cual pudiera valerse, pero a la vez intentando adaptarlo a un estilo de declaración contemporánea. De manera que se ha hecho un esfuerzo especial por redactar los sermones en un estilo propio de una lectura amena, a la vez de preservar el modo de expresión altamente personal.
En los muchos sermones que ha dado a través de los años se advierten varias tendencias marcadas. Una es la de hacer hincapié en el programa de Desarrollo Indígena de la Iglesia. Otra refleja el sentido de su responsabilidad de hablar francamente a los Santos de los Últimos Días sobre los pecados sexuales, de advertirlos contra las prácticas conducentes hacia los mismos, de hacer destacar la seriedad de sucumbir a las casi universales tentaciones, y de indicarles la vía hacia el arrepentimiento a aquellos que han caído y que añoran su reconciliación con el Señor. Esta no ha sido ninguna tarea fácil o placentera; sin embargo, su firmeza en ello ha sido determinante. Su propósito nunca ha sido el de convertirse en alguien popular, ni el de complacer el oído, sino el de predicar el arrepentimiento. Lo que sí es cierto, no obstante, es que, a causa de su franqueza, su honestidad, su cuidadosa exposición de los problemas y sus correspondientes soluciones, y su manifiesto amor e interés por aquellos hacia quienes se dirige, se ha convertido en uno de los oradores más respetados de su generación. Lo que él tiene que decir no lleva implícito el fin de intretener a sus audiencias, pero casi siempre vale la pena escucharlo no una, sino las veces que sea necesario.
Este libro representa el afán de preservar, para el beneficio de aquellos que lo lean, la sustancia de sus esfuerzos por comunicarles a los Santos de los Últimos Días su comprensión del evangelio, su interés por el bienestar de todos los seres humanos y su amor hacia el Salvador. Es su deseo que estos esfuerzos sirvan de guía a los hombres para el ejercicio de esa fe en Cristo que conduce al milagro del renacimiento espiritual.
Edward L. Kimball.
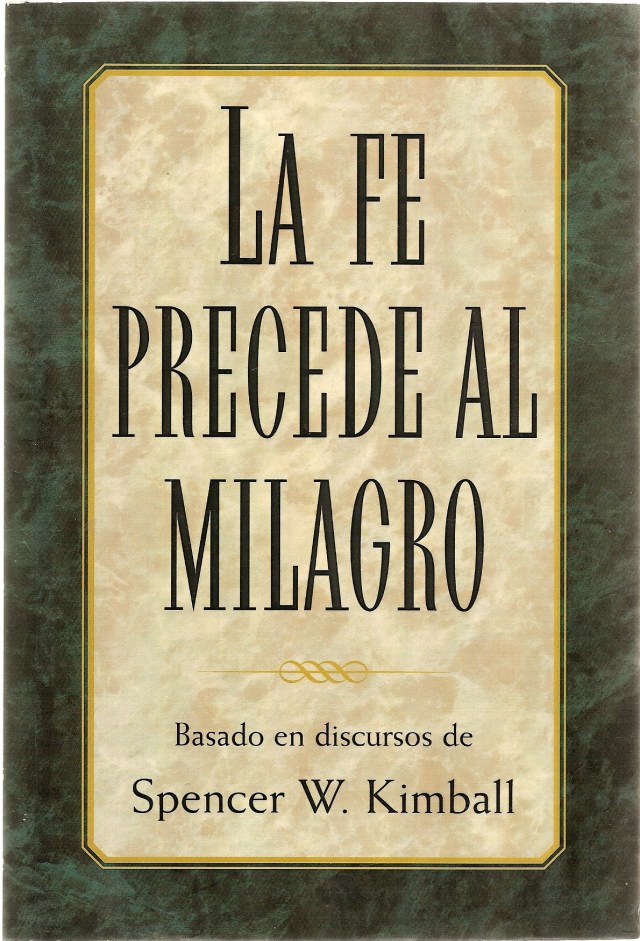
La Fe Precede al Milagro ― Spencer W. Kimball
1 ― La fe. ― La fe precede al milagro

























