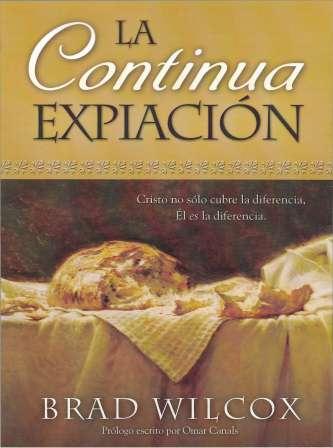
La Continua EXPIACIÓN
Cristo no sólo cubre la diferencia,
Él es la diferencia.
Brad Wilcox
Capítulo 10
Una lección en mármol
El arrepentimos y volver a efectuar convenios nos permite sentir enorme gratitud hacia el Señor.
En esos momentos de conflicto, nuestras necesidades se ven acentuadas. Es cuando experimentamos nuestros propios huertos de Getsemaní que ciertamente empezamos a valorar el de Cristo.
Cuando reconocemos nuestras propias debilidades, nos maravillamos de Su fortaleza.
En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una excelente convención de jóvenes en Olympia, estado de Washington, junto con el cantante y compositor Kenneth Cope. El tema del evento era: “El tiempo es ahora”. Dedicados líderes no habían escatimado esfuerzos en decorar el lugar de acuerdo con el tema. Había relojes sobre las mesas, colgando de las paredes, una enorme torre de reloj hecha de cartón en el salón de actividades y un inmenso reloj cubierto de vidrio colocado sobre un atril mirando hacia el frente de la capilla.
Como broche final de la convención, los jóvenes se reunieron en la capilla para llevar a cabo una reunión de testimonios. Todo estaba saliendo de acuerdo con lo planeado cuando, imprevistamente, el atril se rompió y el reloj se desplomó. El ruido del vidrio hecho añicos asustó a todo el mundo.
El joven que estaba en medio de su testimonio en ese preciso momento, salió del paso de un modo muy ocurrente: “Bueno, creo que el tiempo ya no es más ahora”, dijo. “Creo que el tiempo ya ha pasado”. Todos rieron mientras algunos jóvenes y líderes corrieron para arreglar el desastre a fin de que la reunión continuara. El mismo muchacho terminó su testimonio diciendo: “Siento mucho que el reloj se haya roto. Creo que ya no podrá recordamos el tema, pero puede recordamos que Dios ama también las cosas rotas”.
Estaba haciendo alusión a una canción que Kenneth había compuesto y cantado en la convención —una hermosa letra que nos asegura que aun cuando malgastamos el tiempo que Dios nos ha dado y terminamos sintiéndonos como ese reloj, Dios igual nos ama y está dispuesto a ayudamos a levantar los pedazos y seguir adelante.
José Smith enseñó que “todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón, si no han cometido el pecado imperdonable (Enseñanzas del Profeta José Smith, 230). El presidente Boyd K. Packer lo confirmó al declarar: “A no ser en el caso de aquellos que desertan hacia la perdición, no hay hábito, adicción, rebelión, transgresión, apostasía ni crimen que esté exento de la promesa de un perdón total. Esa es la promesa de la expiación de Cristo” (“Brilliant Morning of Forgiveness”, 7).
Dios no aprueba el pecado, pero sabe que el quebrar convenios puede resultar en corazones quebrantados, lo cual, tal vez, lleve a Él, el reparador de todo cuento está roto. Este proceso nos permite crecer y obtener caridad así como perdón y aceptación.
LOS CONVENIOS QUEBRADOS PUEDEN ELEVARNOS A CRISTO
Tal vez haya quien se pregunte: “Pero en vez de quebrar un convenio, ¿no habría sido mejor no haberlo hecho nunca?”. No. Es únicamente al hacer convenios que hallamos el poder de guardarlos, y es únicamente al guardarlos que hallamos el poder de perseverar.
Nunca somos tan conscientes de nuestra necesidad de respirar aire como cuando nos estamos ahogando. El arrepentimos y volver a efectuar convenios nos permite sentir enorme gratitud hacia el Señor. En esos momentos de conflicto, nuestras necesidades se ven acentuadas. Es cuando experimentamos nuestros propios huertos de Getsemaní que ciertamente empezamos a valorar el de Cristo. Cuando reconocemos nuestras propias debilidades, nos maravillamos de Su fortaleza. Tal como sucede con la luz de las estrellas contra el cielo nocturno, cuando vemos la oscuridad de nuestros vicios, también podemos ver el brillo de las virtudes del Señor.
El pecar no es el modo ideal de llegar a conocer a Cristo. Nadie debe premeditadamente pecar a fin de poder sentirse más cerca del Salvador, de la misma manera que ningún matrimonio debe pelear en forma premeditada a fin de disfrutar más la reconciliación. Tales actos de manipulación llevan a los participantes a separarse el uno del otro más que a acercarse. Pero aun cuando no lo hagamos apropósito, ya hay de por sí suficientes momentos pecaminosos en nuestra vida que nos hacen sentir lastimosamente conscientes de cuánto necesitamos a Cristo y Su Expiación.
Poco después de ser bautizado, uno de nuestros hijos me preguntó: “Papá, ¿por qué lloran las personas cuando hablan de Jesús?”. Este niño había hecho convenios a los ocho años de edad, pero en su inocencia, aún no había incurrido en pecados y transgresiones que habrían de requerir el perdón y el socorro de Jesús. Mientras tanto no sintiera esa desesperada necesidad, seguiría sintiéndose desconcertado con las lágrimas en los ojos del resto de nosotros.
El élder Richard G. Scott ha dicho: “Yo sé que toda dificultad que enfrentamos en la vida, aun aquellas que son producto de nuestra propia negligencia y hasta transgresiones, el Señor las puede transformar en experiencias de crecimiento —una escalera ascendente vital. Por cierto que no recomiendo la transgresión como un modo de crecimiento. Es algo doloroso, difícil y totalmente innecesario. Es mucho más sabio avanzar con rectitud. Pero mediante el debido arrepentimiento, con fe en el Señor Jesucristo y obediencia a Sus mandamientos, aun la desilusión que resulta de la transgresión puede ser transformada en un retorno a la felicidad” (véase “Cómo hallar gozo en la vida”).
LA EXPIACIÓN NOS LLEVA A APRENDER
Habrá quienes preguntarán: “¿No sería mejor que nunca pecáramos y no tuviéramos necesidad alguna de la Expiación?” La pregunta en sí es inexacta, porque aun si todo pecado fuera evitable (que no lo es), igual necesitaríamos la Expiación. Los niños pequeños nunca pecan, sin embargo, también necesitan la Expiación, no sólo para superar los efectos de la Caída sino para darles la oportunidad de aprender y crecer en sus esfuerzos por llegar a ser semejantes a Cristo.
El Libro de Mormón enseña cómo los niños pequeños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad son salvos mediante la gracia de Cristo (véase Moroni 8). Ellos no necesitan las pruebas en la vida mortal ni las pruebas después de esta vida (véase Andrew C. Skinner, Garden Tomb, 183). La gracia de Cristo es vista no sólo en la salvación de los niños —quienes, tal como se nos enseña, van directamente al reino celestial— sino en la doctrina enseñada por José Smith que tales espíritus resucitarán como niños en el Milenio y serán criados por sus padres hasta llegar a la madurez (véase Smith, Doctrina del Evangelio, 449; McConkie, “Salvation of Little Children”, 3). Los niños que mueren no necesitan pruebas ni perdón. No obstante ello, igual se beneficiarán con las experiencias, la crianza y el amor que no recibieron en esta vida. Aun cuando sean salvos gracias a Cristo, igualmente pueden aprender por experiencia personal.
Alma enseñó: «… este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse; se tornó en un estado preparatorio” (Alma 42:10). Aun cuando los niños pequeños no necesitan ser probados, sí requieren preparación, y eso también lo ofrece el sufrimiento de Cristo.
El Salvador sufrió por cada época en la historia, cada dispensación y cada persona. Tomó sobre Sí todo pecado imaginable así como la infinidad de veces que las ofensas se repitieron. “De ahí el apropiado simbolismo de que sangró por cada poro y no sólo por algunos” (Maxwell, véase “Respondedme”).
Nadie llega a determinar el sufrimiento que Cristo soportó sin desear que no hubiera sido tan intenso. Yo solía pensar que podríamos lograrlo si no pecáramos, pero claro que eso es imposible. También pensaba que podríamos haber eliminado la necesidad de que Cristo sufriera si nunca hubiéramos dejado la existencia premortal. Ahora comprendo que aun el habernos rehusado a venir a la tierra no habría evitado el sufrimiento de Dios y de Cristo ya que hubiera significado un total rechazo del plan del Padre para nuestro progreso eterno y del papel central que le cupo a Cristo en él. Tal rebelión podría hasta haber hecho que Dios y Jesús sufrieran aún más que lo que iban a soportar mediante el proceso de la Expiación. El eliminar la Expiación habría significado que seríamos automáticamente condenados por experiencia, mientras que el aceptarla nos permite aprender mediante la experiencia. Ambas fueron opciones dolorosas, pero una de ellas mucho más que la otra. La Expiación hace posible que vivamos y aprendamos, pero también que aprendamos y vivamos.
Dios y Jesús sabían que la vida no sería predecible en lo más mínimo y que estaría llena de influencias muy ajenas a nuestro control. Ellos sabían que inevitablemente pecaríamos y que el pecado resultaría en sufrimiento para Ellos y para nosotros. Pero, de todos modos, escogimos ese sufrimiento en vez de la alternativa. Después de la Caída, Adán llegó a comprender que debido a la Expiación, su experiencia con el sufrimiento y el pecado podrían elevarlo más que tirarlo abajo. Adán exclamó: “Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios” (Moisés 5:10). Eva también se dio cuenta de que mediante Cristo y Su evangelio sus tristes experiencias, de hecho, podrían exaltarlos. “Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes” (Moisés 5:11).
Recuerdo que cuando era un joven maestro de escuela (con una clase numerosa y muy activa) le pregunté a mi esposa, Debi, “¿Cuándo crees que se allanarán las cosas en la vida? ¿Por qué será que siempre parecemos estar en una montaña rusa con tantas subidas y bajadas en un mismo día? Sólo quisiera que la vida fuera un poco más pareja”.
Como buena enfermera que es, Debi respondió: “Brad, cuando te conectan a un monitor del corazón, lo último que quieres ver es una línea recta. Eso no es para nada alentador. Son las líneas que van hacia arriba y hacia abajo las que te hacen saber que estás vivo”.
Los altibajos nos hacen saber que estamos participando y no apenas observando; aprendiendo y no sólo existiendo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: “Sé que no es fácil. Por cierto que a veces es desalentador. ¿No les alegra que la vida no sea divertida en todo momento? Esos bajos del desaliento hacen más hermosos los altos del triunfo” (Discourses, 1:301).
EL APRENDIZAJE LLEVA A LA CARIDAD
El pecado, los errores, los pesares y las injusticias no hacen que la gente automáticamente se compenetre más. Tomemos en cuenta cómo las guerras de las que se habla en el Libro de Mormón ablandaron el corazón de algunos, pero endurecieron el de otros (véase Alma 62:41). Es Cristo quien puede santificar nuestras experiencias para nuestro propio crecimiento y desarrollo, pero a nosotros nos cabe permitírselo. Al ir solidificando nuestra relación con Él, no sólo somos fortalecidos, sino también bendecidos con una medida adicional de Su amor y caridad.
Cuando estaba trabajando en mi doctorado en la Universidad de Wyoming, se me requirió tomar un curso avanzado de estadísticas. Yo había completado los cursos básicos varios años antes, pero recordaba muy poco y no tenía la menor idea de cómo iba a cumplir con los requisitos de esa clase más avanzada.
Tras varias semanas de comenzado el semestre luchaba por mantenerme a flote. Fui a hablar con la catedrática del programa, Louise Jackson, y le dije: “Esto está muy por encima de mi capacidad. Por lo general al menos entiendo lo suficiente sobre una materia como para seguir adelante, pero en este caso estoy totalmente perdido”.
“Bien”, dijo, “no sabe cuán feliz me hace escuchar eso”.
Su comentario me tomó completamente por sorpresa. Generalmente a un educador no le agrada cuando un alumno le hace saber que está por reprobar una materia.
La Dra. Jackson continuó: “Recuerde cómo se siente en este momento; grábelo en su memoria y jamás olvide esta lección. Así es como se sentirán muchos de sus futuros alumnos, y usted tendrá la responsabilidad de compenetrarse con ellos a fin de entender y estar en condiciones de ayudarlos”. Después me dio algunas sugerencias y el nombre de algunos posibles tutores. También hizo arreglos para reunirse conmigo en forma regular para repasar mi progreso —todo lo cual, me aseguró, ella que nunca hubiera hecho de no haber sido porque también ella había tenido sus propios problemas con varias clases difíciles.
PERDONAR Y RECORDAR
A menudo se nos dice que debemos perdonar y olvidar. Ese es un buen consejo cuando se trata de pecados ajenos, pero cuando hablamos de nuestros propios pecados, pienso que debemos perdonar y recordar. Una vez que nos hayamos arrepentido, ya no sentiremos el aguijón del remordimiento y de la culpa relacionado con el pecado (véase Alma 24:10), pero no debemos olvidar lo que aprendamos de la experiencia. Mediante Su sacrificio expiatorio, Cristo extrae el dolor y la mancha, pero no el recuerdo. Si quitara el recuerdo también eliminaría lo aprendido.
En las Escrituras vemos muchos ejemplos de personas que aprendieron de sus fallas. Marcos, el autor del segundo evangelio del Nuevo Testamento, había antes abandonado su misión, y desertando a Saulo y a Bernabé (véase Hechos 12:25; 13:13; 15:37-38). El pueblo de Melquisedec que se unió a la ciudad de Enoc (véase TJS, Génesis 14:34), antes “había aumentado en la iniquidad y abominaciones; sí, se habían extraviado todos; se habían entregado a todo género de iniquidades” (Alma 13:17). Pero “se arrepintieron” (versículo 18). Coriantón, quien se encontraba entre los fieles que llevaron paz a los nefitas (véase Alma 49:30), anteriormente había sido aleccionado por ser inmoral en su misión (véase Alma 39:3-5, 11). Veamos la lista de misioneros que sirvieron con Alma cuando fue a predicar entre los pecadores y apóstatas zoramitas (véase Alma 31:5-7).
Casi todos ellos habían pasado por sus propios períodos de transgresión o apostasía, pero se habían arrepentido. Sus imperfecciones les dieron una razón para buscar a Cristo y ahora deseaban ayudar a otras personas a hacer lo mismo. En cada caso, Dios no vio sus errores y pecados como desastres irreversibles, sino como parte del proceso de crecimiento.
Teóricamente, a una persona se le puede declarar libre de las demandas de la justicia divina si vive su vida en forma perfecta, jamás dando un paso atrás ni desviándose tan siquiera un centímetro del camino recto y angosto. Podría decirse que tal persona fue justificada por la ley (véase Millet, Grace Works, 69). Una vez oí a alguien exclamar: “¿No sería maravilloso encontrarse en ese estado?”.
Yo me atrevería a discrepar. No sólo que es imposible llevar tal tipo de vida, sino que tampoco sería deseable ni nos conduciría a la verdadera felicidad. Esa persona, en teoría justificada, igual necesitaría ser santificada, y la santificación requiere una relación real con Dios, con el Salvador y con el Espíritu Santo. La Expiación no es sólo para los hijos pródigos del mundo, sino también para sus hermanos y hermanas que permanecieron en su hogar. No es solamente para los ladrones crucificados junto a Cristo, sino también para los fieles discípulos que observaban. Nadie puede llegar a los cielos solo; debemos tener una relación de convenio con Dios y con Cristo, quien puede tomar las mismas ataduras del pecado que previamente nos habían amarrado, para levantarnos. Recordemos que quienes son perdonados de muchos pecados tienen mucho amor, y “al que se le perdona poco, poco ama” (Lucas 7:47).
UNA LECCIÓN EN MÁRMOL
“Presidente, ¿podría ir a hablar con usted?”. El tono de voz del misionero en el teléfono era tenue y apesadumbrado. De inmediato fijé una cita para entrevistarlo. El élder que había llamado era fuerte, lleno de confianza en sí mismo y sumamente eficaz. Ese joven había emergido como un líder entre sus compañeros mucho antes de haber sido oficialmente llamado para liderar. Era un misionero alegre que había aprendido a trabajar duro y había tenido éxito en sus intentos de llegar al corazón, tanto de los investigadores como de los mismos miembros.
Finalmente llegó el momento de la entrevista y el joven y su compañero fueron recibidos en la casa de la misión. Le pedí a su compañero que aguardara en la sala mientras yo hablaba con el misionero en un lugar privado. “Élder, cuénteme qué sucede”, le dije.
“Cometí un gran error”, respondió.
En ese momento me invadió el pánico. Consciente de las muchas reglas de la misión y de cuán fácilmente podían romperse si los misioneros no tenían cuidado, comencé a prepararme para lo peor. En ese instante me cruzó la mente todo posible problema que podía llegar a afectar el relevo honorable de ese misionero. “¿Cuál fue su error?”, le pregunté vacilante.
“Leí El Milagro del Perdón”, confesó el élder.
Me dije a mí mismo: “Leer las palabras del presidente Kimball está lejos de ser un error”.
“Ahora me doy cuenta”, continuó diciendo, “de que cuando era más joven hice cosas que tendría que haber confesado pero nunca confesé. Hubo ocasiones en que las cosas fueron un poco más lejos de lo que le dije a mi obispo”.
Le escuché con atención mientras hablaba. Nada de lo que me decía era tan grave como para haber afectado su dignidad de entrar en el templo o de servir una misión. No obstante ello, esos pecados del pasado influían ahora en sus sentimientos de dignidad, y era menester que los confesara.
Entonces me dijo: “Cuando era más joven tal vez supuse que esos pecados no eran tan serios, pero cuanto más me acerco al Señor, peor me siento en cuanto a ellos”.
Le expliqué que lo que él experimentaba era un paso totalmente normal y natural en alguien que estaba madurando — algo por lo que todos tenemos que pasar. Su arrepentimiento y plena confesión eran indicadores saludables de que ciertamente él se estaba acercando a Dios y al Salvador.
“Pero presidente”, me dijo, “al mirar hacia atrás veo tantas fallas. Recuerdo todo lo que hice y me siento muy avergonzado e hipócrita. Yo sé que Jesús toma sobre Sí los pecados, pero es el recuerdo de ellos lo que me atormenta”.
Al recordar una analogía que había oído años antes de Randy Boothe, director del mundialmente renombrado grupo musical de la Universidad Brigham Young, los “Young Ambassadors” (Jóvenes Embajadores), fui hasta un librero que tenía cerca y tomé un huevo de mármol que posaba como decoración en uno de los estantes. Le dije: “Mire el mármol, ¿no le parece hermoso?”.
El élder asintió con la cabeza.
“Lo que lo hace hermoso no es la ausencia de imperfecciones.
Si fuera blanco y cristalino, sin fallas, se le vería artificial. El mármol es hermoso y útil precisamente debido a las vetas oscuras y no a pesar de ellas. Cuando nos arrepentimos, nuestros pecados se van pero el recuerdo permanece, tal como sucede con estas líneas oscuras. Sin embargo, al guardar nuestros convenios y experimentar la influencia santificadora del Espíritu, es como si esas líneas oscuras fueran puliéndose con el transcurso del tiempo, pasando a ser, de hecho, parte de nuestra hermosura”.
Nefi no era hermoso y útil a Dios sólo porque él “[iría] y [haría] lo que el Señor [había] mandado” (1 Nefi 3:7), sino porque recordaba haber sido un “hombre miserable” fácilmente asediado por “tentaciones y pecados” (2 Nefi 4:17-18). Alma no era hermoso y útil a Cristo sólo por su diligencia en predicar el arrepentimiento entre el pueblo (véase Alma 4:19-20; 8:15— 16; 13:21, 27), sino porque él podía recordar su propia necesidad de arrepentirse (véase Mosíah 27:2-19; Alma 36:11-17).
Yo le testifiqué a ese joven misionero que un día, cuando compareciera ante Cristo, él también sería hermoso —igual que el mármol— no porque no tuviera recuerdos oscuros en su mente, sino literalmente porque los tendría, y porque mediante el arrepentimiento y la confesión estaría dispuesto a permitir a Cristo y al Espíritu Santo santificarlos y pulirlos.
Oramos juntos y el joven élder dejó la casa de la misión sintiéndose mucho mejor en cuanto a lo que había leído en el libro del presidente Kimball, y en cuanto a sí mismo. Terminó su misión lleno de optimismo y con un entusiasmo que jamás olvidaré.
Muchos misioneros parten del aeropuerto de Santiago con recuerdos típicos de Chile, como ser ropa, cerámicas y figuras talladas en madera. Otros llevan cosas ricas para compartir con la familia. Todos se llevan muchas fotografías y cartas de las personas a quienes llegaron a amar. Ese misionero no era diferente cuando llegó el momento de regresar a casa; iba cargado de paquetes y bolsos de mano como el resto de los que viajaban con él, y ya no le quedaba espacio para un recuerdo más. Sin embargo, yo tenía un pequeño regalo para él. Cuando nos llegó el momento de un último abrazo, le puse en la mano un pequeño huevo de mármol.
Miró el obsequio y después me miró a mí. No dijo nada y tampoco yo, sólo sonreímos. Tras un abrazo más, se marchó. Al verlo alejarse —al ver a todo el grupo alejarse— todos me parecían magníficos. La misión no había sido fácil para ninguno de ellos; todos se habían enfrentado a desafíos y pruebas, pero habían aprendido mucho y habían amado con todo su corazón. Habían experimentado altibajos y se llevaban una buena cuota de fallas e impurezas, pero se marchaban más fuertes, más sabios y mejores, gracias a la experiencia vivida. Me constaba que los años siguientes iban a resultarles difíciles. Posiblemente algunos tropezarían, pero sabía que la continua expiación de Jesucristo les sostendría. La misma Expiación que los había llevado hasta ese punto, continuaría siendo una bendición para cada uno de ellos al seguir su camino por la vida. En ese momento llegué a ver a esos valientes y nobles misioneros tal como el Salvador los veía, llenos de resplandor. Para mí eran tan hermosos y valiosos como el mármol pulido.

























