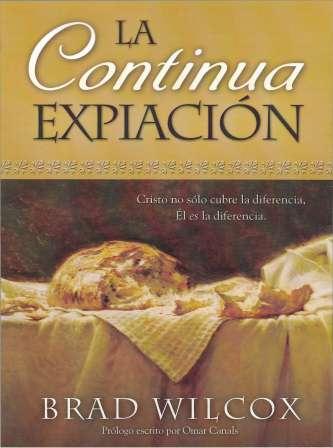
La Continua EXPIACIÓN
Cristo no sólo cubre la diferencia,
Él es la diferencia.
Brad Wilcox
Capítulo 2
¿Quién necesita un salvador?
Al tomar la Santa Cena, jamás siquiera consideraríamos el separar los símbolos de la Expiación comiendo el pan mas no bebiendo el agua, o viceversa. En forma combinada nos enseñan sobre la inmortalidad y la vida eterna. Ninguno de los dos por sí solo constituye una dádiva plena, sino que son necesarios los dos elementos para vernos verdaderamente beneficiados.
Cuando José y María anunciaron que el nombre de su hijo sería Jesús, es posible que, al igual que muchas otras circunstancias singulares relacionadas con su nacimiento, el hecho haya generado algunos comentarios entre la gente. ¿No debería acaso el niño recibir el nombre de su padre, tal como lo imponía la tradición? Ni se imaginaban las inquisitivas multitudes que, por esa precisa razón, el bebé no sería llamado José. El Padre real de Jesús era Dios, quien envió a un ángel a declarar que el nombre del niño sería Jesús —traducción griega del hebreo Jesúa, que significa «Dios es ayuda» o «Salvador».
Los Santos de los Últimos Días estamos lejos de ser los únicos que llamamos a Jesús «el Salvador». Conozco personas de muchas denominaciones que pronuncian esas palabras con gran sentimiento y profunda emoción. Tras oír una de tales apasionadas declaraciones de un devoto amigo cristiano, le pregunté: “¿De qué nos salvó Jesús?”.
Mi amigo quedó un tanto perplejo ante la pregunta, la cual no le resultó fácil responder. Se refirió a tener una relación personal con Jesús y a haber vuelto a nacer, me habló de su intenso amor y su infinita gratitud hacia el Salvador, pero no pudo dar una respuesta clara a mi pregunta.
Comparo esa experiencia con una visita a una Primaria de la Iglesia donde hice la misma pregunta: “Si un Salvador salva, ¿de qué nos salvó Jesús?”.
Un niño respondió: “De los hombres malos”.
Otro contestó: “Nos salvó de que nos lastimáramos mucho”.
Y otro dijo: “Abrió la puerta para que, después de morir, pudiéramos vivir otra vez en el cielo”.
Entonces, un brillante futuro misionero explicó: “Bueno, el asunto es así: hay dos muertes, ¿entiende?, la física y la espiritual, y Jesús les partió los dientes a las dos”. A pesar de que su vocabulario no era muy bíblico, esos niños mostraron un entendimiento claro de cómo el Salvador los ha salvado.
Jesús ciertamente venció las dos muertes que sobrevinieron al hombre como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Puesto que Jesucristo “quitó la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad” (2 Timoteo 1:10), todos venceremos la muerte física al resucitar y obtener la inmortalidad.
Debido a que Jesús venció la muerte espiritual causada por el pecado —el de Adán y los propios— todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de ser purificados y de vivir con nuestro Padre Celestial y otros seres queridos por la eternidad. “Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18). Para los Santos de los Últimos Días este conocimiento es básico y fundamental —una lección aprendida en la Primaria. Es una bendición tener tal entendimiento.
Recuerdo a un hombre en Chile quien dijo en forma burlona: “¿Quién necesita un Salvador?”. Aparentemente él aún no había comprendido la naturaleza precaria y limitada de su estado actual de existencia. El presidente Ezra Taft Benson escribió: “Del mismo modo que un hombre no siente un deseo real de comida hasta que tiene apetito, tampoco desea la salvación de Cristo hasta tanto no sepa realmente por qué necesita a Cristo. Nadie sabe a ciencia cierta por qué necesita a Cristo hasta que comprende y acepta la doctrina de la Caída y sus efectos en toda la humanidad” (“Book of Mormon”, 85).
Tal vez el hombre que preguntó: “¿Quién necesita un Salvador?”, le preguntaría al presidente Benson: “¿Quién cree en Adán y Eva?”. Al igual que muchos que niegan eventos significativos de la historia, tal vez él piensa que Adán y Eva son apenas personajes en un cuento clásico. Es posible que nunca haya oído de ellos antes, pero más allá de si ese hombre acepta la Caída o no, igual tendrá que enfrentar sus efectos.
Si ese hombre no ha sentido aún el aguijón de la muerte y del pecado, ya lo sentirá. Tarde o temprano, alguien cercano a él morirá, y entonces sentirá el terrible vacío y el dolor que sobrevienen al hombre cuando parte del alma parece ser sepultada junto al cuerpo de ese ser querido. Ese día, él sentirá un pesar cual nunca había experimentado antes y, por cierto, necesitará un Salvador.
Del mismo modo, tarde o temprano, sentirá culpa, remordimiento y vergüenza por sus pecados; llegará un momento en que ya no tendrá escapatorias y deberá mirarse a sí mismo en el espejo, sabiendo por seguro que sus decisiones egoístas habrán afectado a otras personas, al igual que a sí mismo. Ese día él sufrirá de un modo profundo y desesperado, necesitará un Salvador, y Cristo estará a su lado para salvarlo tanto del aguijón de la muerte como de la mancha del pecado.
EL AGUIJÓN DE LA MUERTE
Una de las 62.000 personas que asistieron a la ceremonia de puertas abiertas del remodelado Templo de Santiago, Chile, era un hombre que apoyaba a su esposa y a sus hijos en su actividad en la Iglesia, pero que se resistía a bautizarse. Yo había hablado con él en varias ocasiones, así que cuando salió de su visita al templo no pude resistir la tentación de bromear un poco con él: “¿Vio la silla ahí adentro?”, le pregunté.
“¿Qué silla?”, respondió.
“La que tiene su nombre”, le dije, “la que está esperando que usted se bautice para llevar a su familia al templo para ser sellados”.
Sonrió y, siguiendo la broma, me dijo: “Ah, presidente Wilcox, mi vida está bien como está. Puede quitar mi nombre de esa silla; no la necesito”.
Unos pocos meses después, la vida que él había dicho que estaba bien, cambió drásticamente. Su hijo de dieciséis años, un presbítero, estaba andando en bicicleta por el vecindario cuando fue asaltado por una pandilla que le exigió la bicicleta. El joven no estaba dispuesto a someterse a esas demandas tan fácilmente, así que uno de los delincuentes esgrimió un cuchillo y apuñaló de muerte al indefenso muchacho.
Cuando el padre se enteró del terrible hecho, se apoderó de él tal ira y odio que de inmediato fue tras los pandilleros, pero no los encontró. Por las noches, su dolor era insoportable, no podía controlar las lágrimas y no lograba hallar consuelo en el sueño, ya que las pesadillas lo acosaban. Por primera vez en su vida, se vio forzado a pensar seriamente en la muerte y preguntas aparentemente sin respuesta lo hostigaban. ¿Se había su hijo realmente marchado para siempre? ¿Habían sido esos pocos años todo cuanto pasarían juntos? ¿Acaso no serviría para nada todo cuanto el muchacho había aprendido y hecho? ¿Había el adolescente pasado por todas las experiencias del crecimiento para terminar prematuramente en la tumba? Ese padre sabía que su hijo era bueno y que había influido en muchas personas por medio de su ejemplo. Ese padre conocía el futuro brillante y prometedor que su hijo había tenido por delante. ¿Podría tan enorme potencial haber quedado truncado? Los amigos le decían que su hijo seguiría viviendo en su recuerdo, pero eso le dejaba poco consuelo. ¿Quién recordaría a su hijo cuando también a él le llegara el momento de dejar esta vida? Ese hombre que había indicado que no necesitaba a un Salvador se veía ahora enfrentado a la realidad de nuestra condición caída.
Un filósofo contemporáneo escribió una vez: “El terror más grande de un ser humano es éste: emerger de la nada, recibir un nombre, tener una consciencia, sentimientos, profundas ansias de vivir y expresión personal, y con todo eso, igual morir. Parece un cruel engaño” (en Nibley, “Not to Worry”, 151).
Del mismo modo, José Smith preguntó: “¿Cuál es el objeto de llegar a existir para después morir y desaparecer?” (History of the Church, 6:50). Pero después, el profeta procedió a hacer algo que otros no habían hecho: ofreció respuestas, y esas respuestas fueron exactamente lo que ese padre chileno anhelaba desesperadamente.
El hombre pidió reunirse con los misioneros. Al ellos enseñarle, una buena medida de paz comenzó a reemplazar el desconsuelo y la esperanza empezó a ocupar el lugar del odio. Al poco tiempo, tuve el honor de ser invitado a su bautismo.
Cuando lo vi entrar en la sala vestido de blanco, lo saludé con un sincero y cálido abrazo. Nunca olvidaré la intensidad de su voz cuando me habló al oído y me preguntó: “¿Cree que la silla con mi nombre está todavía aguardándome en el templo?”
Volví a abrazarlo, sin siquiera poder imaginar cuánto había sufrido. “Sí”, le aseguré, “la silla está aún allá. Si se mantiene fiel y se prepara, en un año podrá entrar en el templo para ser sellado con su familia —con toda su familia”.
Ese hombre, que unos pocos meses antes me había dicho que estaba bien tal como estaba, había descubierto cuán desesperadamente necesitaba un Salvador, y Jesús acudió a él, del mismo modo que acude a todos nosotros.
LA MANCHA DEL PECADO
Junto a la muerte física, también se debe hacer frente a la consecuencia del pecado, o la muerte espiritual. Un día, mientras servía como presidente de misión, un misionero me llamó y me preguntó si podía entrevistar a una mujer que deseaba ser bautizada. Ella necesitaba la entrevista adicional, ya que cuando el joven líder de distrito que había efectuado la primera le preguntó si alguna vez se había sometido a un aborto o de alguna forma había participado en uno, ella respondió que sí.
Cuando me reuní con ella, entre lágrimas me contó detalles de su pasado, que nunca antes había compartido con nadie. Cuando era joven, poco después de casarse, había quedado embarazada y se había sentido feliz, pero su esposo estaba furioso. Constantemente la acosaba y le exigía que se sometiera a un aborto con el pretexto de que no estaban en condiciones económicas de tener un bebé. Al ella rehusarse, su marido la maltrató físicamente y le prometió que las golpizas continuarían hasta que ella hiciera lo que él le demandaba. Temiendo por su vida, finalmente aceptó hacerse el aborto, pero nunca perdonó a su marido ni se perdonó a sí misma.
Años más tarde, el matrimonio acabó en ruinas. El darse su marido a la bebida y el serle continuamente infiel no le habían dejado a la mujer otra cosa que un intenso dolor. Por su cuenta, buscó una vida mejor, pero seguía llevando en ella el constante recuerdo del bebé que no había llegado a dar a luz. Entre lágrimas, me dijo: “No transcurre un solo día en que no piense en cuántos años tendría mi niño ahora y qué cosas estaría haciendo. No hay un solo día en que no pida en privado el perdón de mi hijo y de Dios”.
Nadie sabía acerca de las oraciones privadas de esa mujer, y ni siquiera sus parientes más cercanos estaban enterados del aborto y del pesar que resultó de él. Cuando conoció a los misioneros, halló renovada esperanza cuando le enseñaron sobre Jesús y la Expiación. Le enseñaron del bautismo y de la oportunidad de ser purificada, pero a ella le resultaba difícil creer y se convenció a sí misma de que ellos le hacían tal promesa porque no sabían de su pasado tan oscuro.
Al terminar nuestra entrevista, me dijo: “Ahora que sabe lo que hice, seguramente me dirá que no soy digna de ser bautizada”.
“Al contrario”, le respondí. “Con todo mi corazón le testifico que por medio de la expiación de Jesucristo usted puede ser perdonada, purificada y sanada por completo”. Le expliqué que la consecuencia de su decisión no se podía cambiar, pero que el dolor que ella sentía podía ser reemplazado con paz.
Sonrió tiernamente y me dijo: “Presidente Wilcox, usted no tiene ni idea de cuánto quisiera creerle, pero pienso que no hay nada que logre hacerme sentir pura otra vez. Temo que si me bautizo, Dios me maldiga por atreverme a entrar en aguas tan sagradas indignamente”. Los dos nos marchamos de la entrevista desmoralizados.
Varios días después, la mujer pidió reunirse conmigo nuevamente. En esa segunda entrevista, me contó de un sueño que había tenido en el cual estaba vestida en ropas blancas, pronta para ser bautizada, pero cuando se acercó a la pila, vio que ésta estaba llena de flores blancas en vez de agua. “¿Qué significado tiene eso?”, me preguntó. “¿Qué me querrá decir Dios?”.
Le contesté: “Tal vez ésta sea la manera de Él decirle que no le tema al bautismo. Nuestro Padre Celestial quiere que usted se bautice para que llegue a ser tan pura como esas flores blancas”.
Juntos leímos las palabras de Jesús en 3 Nefi 9:13: “¿No os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane?”. Entonces le expliqué: “Quizá las milagrosas sanaciones efectuadas por el Salvador en unas pocas personas son recordatorios tangibles de la mayor curación que Él ofrece a toda la gente —la curación de nuestras almas enfermas y manchadas por el pecado” (véase McConkie, Millet y Top, Doctrinal Commentary, 4:41). Le sugerí que cuando se sintiera indigna, podía cerrar los ojos y visualizar el cuerpo resucitado de Jesús, en el cual, a pesar de ser perfecto, todavía se veían las marcas de Su crucifixión. Entonces añadí: “Él decidió conservar sus cicatrices para recordarnos que podemos deshacernos de las nuestras”. Pensó en esa imagen por un momento y después se comprometió a bautizarse la semana siguiente, así que hice los arreglos para estar presente en el servicio.
Mi obsequio de costumbre a los nuevos miembros era un libro que les ayudara en su estudio del Evangelio, pero esa vez fue diferente. Junto con el libro, le llevé flores —un ramo de frescas y hermosas flores blancas, las cuales tuvo en sus manos durante toda la reunión.
Ninguno de los presentes comprendía por cuántos años había ella llevado tan grande pesar, vergüenza y remordimiento, consecuencia de aquella decisión personal. Nadie más había oído de su sueño y por qué las flores blancas significaban tanto para esa mujer. Ella sabía cuánto necesitaba un Salvador, y Jesús estaba a su lado, al igual que lo está junto a todos nosotros.
UNA NO PUEDE SER SIN LA OTRA
Los Santos de los Últimos Días testifican al mundo entero que Jesús nos salva de la muerte al ofrecer inmortalidad y nos salva del pecado al ofrecer vida eterna (véase Marcos 1:39). Además, también nos salva de obtener una sin la otra.
Cuando nuestra hija Whitney estaba en el cuarto grado, leyó un magnífico libro titulado Tuck para siempre, escrito por Natalie Babbitt. El libro cuenta de una familia que bebe de la fuente de la juventud para luego descubrir que vivir para siempre no les ofrece la felicidad que ellos habían imaginado. En vez de dar a conocer las buenas nuevas en cuanto a ese manantial secreto, dedican su inmortalidad a proteger a otras personas de lo que ellos habían traído sobre sí.
Una noche, Whitney me dijo: “Papi, tengo una pregunta, ¿recuerdas cómo siempre has dicho que gracias a Jesús vamos a vivir para siempre?”.
Percibí un gran interés detrás de su pregunta, la cual respondí afirmativamente. Entonces me preguntó: “¿Y qué pasa si nosotros no queremos eso?”.
Sentí agradecimiento por estar en condiciones de explicar a mi hijita que la inmortalidad es apenas una parte de lo que Jesús nos ofrece.
Por sí sola, la inmortalidad tal vez no sea una recompensa muy apetecible. Hasta la pequeña Whitney comprendió que la eternidad es un tiempo muy largo. Los estudios indican que la mayoría de la gente en todas partes del mundo cree que al morir vamos a algo así como un cielo, pero ¿a hacer qué? Si la inmortalidad fuese todo lo que Cristo nos ofreciera, yo, al igual que mi hija, tal vez quisiera considerar otras opciones.
Si el cielo no nos ofreciera la promesa de estar junto a nuestros seres queridos, ¿qué clase de cielo sería? Si no me ofreciera a mí la oportunidad de crecer, de emplear todo cuanto haya aprendido en esta escuela terrenal para ayudar a otros a progresar, no estoy seguro de que estaría interesado en ir a ese lugar.
Resulta reconfortante que Jesús no nos haya limitado a un obsequio parcial, una caja con un hermoso envoltorio pero sin nada en su interior. Jesús nos brinda una salvación plena de inmortalidad con la posibilidad de un progreso eterno. Siempre habrá algo más a lo que aspirar y lograr. Así como escribió mi madre, Val C. Wilcox:
Para aquel que mucho desea, y que más que tiempo, tiene anhelo, la eternidad promete ser un verdadero cielo.
Después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dispuso protección para el árbol de la vida. Tenía que haber dos árboles —opciones reales con consecuencias reales. Dios les dio a nuestros primeros padres la libertad de escoger, y lo hizo con verdadera intención. La vida no es un simulador, sino que es real. No obstante, en Su misericordia, Él envió ángeles y una espada encendida para guardar el camino, no permitiendo que Adán y Eva comieran de ese fruto que les habría hecho vivir para siempre (véase Moisés 4:31; Alma 42:3). ¿Por qué? ¿No quería acaso que ellos vivieran para siempre? Claro que sí, pero no en sus pecados. Si hubieran comido de ese fruto, entonces, al igual que la ficticia familia Tuck que bebió de la fuente de la juventud, Adán y Eva habrían vivido para siempre sin la posibilidad de tener un progreso eterno. Así fue que Dios los mantuvo alejados con una espada encendida —no un símbolo de Su ira, justicia o castigo, sino un símbolo de Su amor encaminado hacia la expiación de Cristo. En el resplandor de esa espada, Adán y Eva, así como todos nosotros, hallamos ambas dádivas de parte del Señor.
Así como la inmortalidad sin la posibilidad de vida eterna estaría incompleta, también el reino celestial sería algo poco deseable si estuviera limitado en el tiempo. Ciertamente cruel sería el Dios que nos viera transitar por la existencia premortal, por la vida terrenal y por todo lo que nos espera en el futuro, para después anunciar que el cielo no va a durar mucho o que sencillamente tenemos que empezar de nuevo todo el proceso. La vida eterna —la vida con Dios y con seres queridos— sin la promesa de inmortalidad, no sería otra cosa que la continuación del dolor de esta vida mortal, una existencia oscurecida por el conocimiento de que a todo lo bueno le llegará su fin. Las lágrimas de felicidad derramadas en las bodas del templo llegarían a ser lágrimas de amargura si las interminables imágenes reflejadas en los espejos de la sala de sellamientos no representaran una realidad eterna y nuestras atesoradas relaciones no pudieran continuar.
Al tomar la Santa Cena, jamás siquiera consideraríamos el separar los símbolos de la Expiación, comiendo el pan pero no bebiendo el agua, o viceversa. En forma combinada, nos enseñan sobre la inmortalidad y la vida eterna. Ninguno de los dos por sí solo constituye una dádiva plena, sino que son necesarios los dos elementos para vernos verdaderamente beneficiados.
TODA RODILLA SE DOBLARÁ
Por el momento, los Santos de los Últimos Días estamos entre los pocos que conocen estas verdades, pero un día, todos las conocerán. Las escrituras prometen que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo y que nuestra inmortalidad y vida eterna se las debemos a Él (véase Isaías 45:23; Romanos 14:11; Mosíah 27:31; D. y C. 88:104). Del mismo modo que con mis amigos en Chile, tal vez muchos no se den cuenta ahora, pero tarde o temprano, todos debemos hacer frente a la pregunta formulada por Pilato: “¿Qué, pues, haré con Jesús, que es llamado el Cristo?” (Mateo 27:22).
Lamentablemente, millones de personas no saben nada en cuanto a Él. Otros tal vez sepan de Él, pero permanecen indiferentes o ciegos a Su influencia y Sus dones. También están aquellos que, a sabiendas, desobedecen Sus mandamientos y ridiculizan lo que es sagrado. Para tales personas, Jesús no es más que un nombre empleado con suma liviandad.
En una ocasión, me senté delante de dos hombres en un vuelo con destino a Salt Lake City. Uno le preguntó al otro: “¿Crees que deberíamos ir a ver el tal y cual templo mormón?”.
El otro le respondió: “No seas idiota, no te dejarán entrar en el tal y cual templo; al único lugar donde puedes ir es a un tal y cual centro de visitantes”. Entonces, procedió a contarle una anécdota “humorística” de una vez que él y otro amigo habían ido a visitar ese lugar donde habían visto la estatua de Cristo con Sus brazos extendidos. En vez de haberse sentido conmovidos espiritualmente, habían tramado la forma de colgar un yo-yo de un dedo de la estatua y tomar una fotografía sin ser descubiertos.
Me sentí indignado al oír a esos dos hombres hablar de ese modo tan sacrílego. Ellos, al igual que los soldados romanos que clavaron a Jesús a la cruz, “no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Al igual que con la gente en los días de Enoc, “se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos” (Moisés 6:27). Parecería que las personas descritas por Juan no son las únicas que no saben que son desdichadas, miserables, pobres y ciegas (véase Apocalipsis 3:17). Lastimosamente, lo que Cristo “consumó” en la cruz (Juan 19:30) aún no parece tener mucha relevancia en la vida de demasiados seres humanos.
Consideremos las siguientes escenas:
-
Una amiga que no es miembro de la Iglesia me comentó que, al mudarse a una nueva casa, algunos vecinos fueron a presentarse mientras bebían cerveza e indicaron ser mormones.
-
En Chile conocí a muchos jóvenes de nombre Mosíah, Nefi y Moroni que jamás habían entrado en una capilla de los Santos de los Últimos Días y tenían el cuerpo cubierto de tatuajes y “piercings”.
-
Muchos de mis estudiantes en la universidad se han referido a artículos aparecidos en Internet escritos por personas graduadas de la Universidad Brigham Young, que ahora llevan un estilo de vida alternativo y ridiculizan ese mismo código de honor al que un día se suscribieron y la Iglesia para la que una vez sirvieron una misión.
¿Le dan tales miembros un “mal nombre” a la Iglesia? Por supuesto que sí. Sin embargo, quiero pensar que también resaltan la necesidad que el mundo tiene de la Iglesia de Jesucristo y recalcan cuán plenamente dependientes somos todos del bebé a quien no se le puso de nombre José.
LO QUE PODEMOS OFRECERLE
Por cada tantas personas que rechazan al Señor, están las que permanecen fieles. En el corazón de muchos devotos discípulos no existe ninguna duda de la razón por la cual necesitan a Cristo. La duda que sí tienen es si Él los necesita a ellos. El Primogénito en la existencia premortal, el Creador del universo, el hacedor de milagros y el mayor entre todos nosotros, ¿acaso los necesita a ellos? Sí los necesita.
Para los miembros de Su Iglesia, el pan de la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo, mientras que el agua representa Su sangre. Pero sin nosotros, esos benditos emblemas apenas llenan las bandejas. Nosotros debemos tomarlos y llevarlos al cuerpo; debemos internalizar la ofrenda de Jesús. Esa es la forma como agradecemos al Señor por todo cuanto ha hecho —aceptando Su amor, recordando Su sacrificio, y aplicando Sus enseñanzas y Su expiación en nuestra vida. Los dones de Cristo son ofrecidos libremente, pero también deben ser libremente aceptados (véase D. y C. 88:33).
Erróneamente pensamos que Jesús ya lo tiene todo, pero en realidad no es así. Él no lo tiene a usted ni tampoco me tiene a mí, hasta que nos demos a Él. El élder Bruce C. Hafen escribió: “El Señor no puede salvarnos sin nuestro propio esfuerzo de buena fe… más allá de cuánto Él daría para hacernos Suyos… No sólo que no lo haría, sino que no puede hacerlo contra nuestra voluntad” (Believing Heart, 85). El élder Neal A. Maxwell confirmó esta verdad cuando enseñó: “La sumisión de nuestra misma voluntad es realmente la única posesión personal que debemos poner sobre el altar de Dios” (véase “Absorbida en la voluntad del Padre”).
La palabra Expiación no es muy comúnmente usada, y los efectos de tan divino hecho no son siempre cabalmente comprendidos. No sólo que Cristo lo hizo todo por nosotros, sino que aguarda ansioso que cada uno lo acepte, que lo internalice y que lo haga válido.
Más allá de cuán insignificante yo pueda sentirme a veces, siempre tengo algo que ofrecerle —lo mismo que lo que mis hijos me ofrecen a mí como padre. Cuando mi hija Whitney era pequeña, me dijo una vez: “Papá, tú trabajas mucho”.
Yo le respondí: “Lo hago para darte lo que necesitas”.
Entonces me dijo: “Lo siento papá; si no me tuvieras, no tendrías que trabajar tanto”.
La abracé tiernamente y le dije: “Si no te tuviera, mi vida estaría vacía. El trabajar duro es un pequeño precio a pagar por la bendición de tenerte”. Entonces ella me dio un espontáneo y sincero abrazo que me llenó de felicidad.
Cuando mi entonces adolescente hijo David deslizó una nota por debajo de la puerta de mi habitación para agradecerme y expresar su amor, también tuve ese mismo sentimiento. Cuando mi hijo mayor, Russell, se selló en el templo con su esposa, Trish, y cuando mi hija mayor, Wendee, compartió su testimonio en una Conferencia de Mujeres en la Universidad Brigham Young, nuevamente me sentí lleno de gozo.
Eso es lo que Alma sintió cuando la fe de aquellos a quienes estaba enseñando le hizo declarar: “Grande es mi gozo” (Alma 7:17). Ése es el mismo sentimiento que podemos ofrecerle a Cristo cuando confiamos en Su cuidado. Al recordar, valorar y honrar al padre de nuestro segundo nacimiento, le damos gozo en Su posteridad.
Jesús no necesita seguidores para que le den estima personal, autoridad o poder. Él es el Ser supremo completamente independiente de Sus seguidores. No obstante, Él recibe de Sus discípulos algo que toda la estima, la autoridad y el poder del universo no pueden ofrecer: gozo. En el Viejo Mundo, Cristo aconsejó a Sus seguidores que guardaran los mandamientos y que se amaran los unos a los otros. “Estas cosas os he hablado”, dijo, “para que… vuestro gozo sea completo” (Juan 15:11; énfasis agregado). Sin embargo, cuando llegó al Nuevo Mundo y vio la fidelidad, el amor y la aceptación de la gente, declaró: “Y ahora he aquí, es completo mi gozo” (3 Nefi 17:20; énfasis agregado).
Al anunciar el nacimiento de Cristo, el ángel declaró: “…os doy nuevas de gran gozo” (Lucas 2:10). La vida y el sacrificio de Jesús nos traen gozo y cuando nosotros nos le acercamos, seguramente le resultará gozoso a Él. Hallo un profundo propósito en saber que, de un modo pequeño y personal, Él me “necesita” a mí. “Existen los hombres para que tengan gozo” (2 Nefi 2:25), pero los hombres también existen para que Él sienta gozo. Imagine cómo se sentirá el Señor cuando pueda terminar de una manera diferente la penosa reflexión que hizo mucho tiempo atrás: “¡Cuántas veces quise [juntaros], como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37; énfasis agregado).
El élder Bruce C. Hafen escribió: “La Expiación de Cristo es el núcleo mismo del plan de Dios. Sin tan valioso sacrificio, no habría ninguna manera de regresar al hogar celestial, ninguna manera de estar juntos, ninguna manera de ser como Él es. Nos dio todo cuanto Él tenía. Por lo tanto, cuán grande será Su gozo (D. y C. 18:13) si tan siquiera uno de nosotros llega a comprender eso —cuando levantamos la cabeza de los laberintos cotidianos y elevamos nuestra mirada a los cielos” (“véase La Expiación: Todo por todo”).
Leemos que “la gloria de Dios es la inteligencia” (D. y C. 93:36). ¿Qué soy yo, en mi forma más pura, sino una inteligencia organizada? (véase Abraham 3:22). Mediante mi justa decisión de entregarme a Dios y a Jesús, yo les doy gloria (véase D. y C. 132:31, 63), y en un mundo lleno de ignorancia, apatía y abierta rebelión, tal ofrenda tiene valor. Tal vez parezca pequeña o limitada, pero no es trivial porque, dicho en forma sencilla, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo se apenan si escogemos no sacar provecho de la sagrada Expiación en nuestra vida.
Cuando mi madre enseñaba el segundo grado, un día una niña se enfermó durante la clase. Mamá llamó a la madre de la niña, quien la llevó al médico, donde descubrieron que tenía una seria y dolorosa infección en ambos oídos. La madre preguntó a su hija por qué no le había dicho que no se sentía bien, a lo que la niña respondió: “Porque tú me habrías hecho quedar en casa y mi maestra me habría echado de menos”.
Si escogemos quedarnos rezagados, por cierto que nos privaremos de muchas cosas, pero nuestro Padre Celestial también se verá privado. Donde existe gran amor y apego, también hay enorme riesgo de padecer dolor. Dios sabía eso desde el comienzo, pero nos amó de todos modos. La eficacia y el éxito de Dios como padre no están sujetos a cada uno de nosotros individualmente, pero una cierta medida de Su gozo personal sí lo está.
Cristo ofrece la victoria sobre la muerte y el pecado. Sin embargo, la Resurrección será un acontecimiento singular, como también lo será el juicio final. Esos momentos, a pesar de cuán impresionantes serán, así como llegan, se marcharán. El doblado de toda rodilla y la confesión de toda lengua tal vez también sean hechos breves, pero nuestra capacidad de llevar gozo a Dios es interminable.
Si me descuido, la Expiación puede ser vista con la mira puesta en mi gloria, ya que se encarga de mi muerte y mis pecados. Si la veo con la mira puesta en la gloria de Dios, comprendo que la Expiación es realmente continua, y esa naturaleza continua de la Expiación se halla no sólo en el don completo de Cristo, el cual nosotros recibimos, sino también al descubrir los dones de corazón y voluntad que nosotros tenemos para dar, y al ofrecerlos después a Dios continuamente.

























