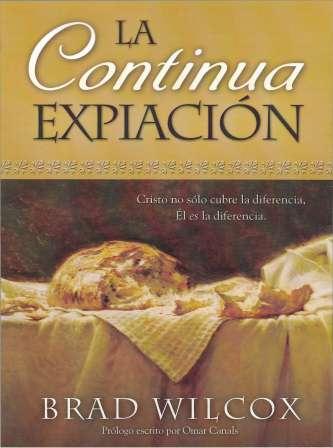
La Continua EXPIACIÓN
Cristo no sólo cubre la diferencia,
Él es la diferencia.
Brad Wilcox
Capítulo 3
Él nos cubre
La Caída fue diseñada —con toda la miseria y el dolor que la acompañó— para que en última instancia nos ofreciera libertad y felicidad. No hay atajos a tomar en nuestro camino al reino celestial.
Todos los que terminen allí tendrán que pasar por el mundo solitario y lúgubre. Dios conocía los problemas relacionados con esta prueba mortal, pero también sabía que Jesús sería la solución para tales problemas.
Muy a menudo oímos los nombres Jesús y Cristo juntos, y muchos erróneamente piensan que Cristo era el apellido de Jesús. Durante Su vida mortal, se conocía al Señor por el nombre de Jesús el Carpintero o Jesús de Nazaret. En la actualidad, conocemos apellidos que también denotan una profesión (como Quintero) o un lugar (como Prado), pero Cristo no es un apellido, sino un título. Es en español el equivalente al griego Cristos o al hebreo Mesías, que quiere decir el Ungido.
Mucho antes de que naciéramos y aún antes de la caída de Adán y Eva, Jesús fue ungido por Dios el Padre para ser nuestro Salvador y Redentor (véase D. y C. 138:42). Aquellos que no comprenden la existencia premortal tampoco pueden comprender cómo Jesús fue preordenado para Su función. Hay quienes se equivocan al pensar que Dios hizo planes para que esta tierra fuera un perpetuo Jardín de Edén para todos, que Adán y Eva podrían haber tenido progenie a pesar de su estado de inocencia, y que el objetivo para la humanidad era vivir para siempre recogiendo flores y retozando con los animales. Quienes se acogen a esa forma de pensar ven a Satanás como aquel que arruinó los planes de Dios al tentar a Adán y a Eva. Ellos sostienen que la idea de que comieran del fruto no estaba en el plan original de Dios y que, después, Él tuvo que reparar el daño, solucionar el problema, tapar el agujero, a fin de evitar un verdadero desastre para Adán y Eva y su posteridad. De acuerdo con algunas personas, fue en ese momento en que Dios decidió enviar a Jesús para que arreglara lo más posible la situación. Enseñan que, aun cuando a la larga no podemos coartar el plan de Dios, al presente estamos sufriendo un gran revés. A pesar de que me he encontrado muchas veces con esta versión de los comienzos de la vida en la tierra, me resulta difícil tener fe y confianza en un Dios que está llevando a la humanidad entera por un camino diferente al que, en principio, era Su voluntad seguir.
Para los Santos de los Últimos Días, Dios lo sabe y lo puede todo (véase 2 Nefi 9:20; Alma 26:35; Moroni 7:22). Nuestro Padre Celestial siempre ha sabido que nosotros creceríamos y progresaríamos mejor en un mundo telestial que en un huerto paradisíaco. Sabía que Adán y Eva no podrían engendrar ni eficazmente criar hijos mientras no ganaran conocimiento. Dios sabía que la muerte era una parte necesaria de nuestro progreso eterno y que el pecado sería un resultado inevitable de estar apartados de Su presencia sin tener recuerdo de Él. Sabía que la vida en la tierra no sería el fin, sino un paso más en la debida dirección.
Dios le permitió a Satanás tentar a Adán y a Eva, sabiendo de antemano que habrían de transgredir y caer. Aun cuando tuvieron que tomar por sí mismos esa decisión a conciencia, ésta no contrarió el plan maestro de Dios ni Sus deseos. Su caída no fue hacia abajo, sino, como he oído decir, cayeron “hacia adelante”.
¡Pensemos en todo lo que Adán y Eva sabían al momento de pasar de esta vida, que no sabían cuando se encontraban en el Huerto de Edén! “Sus años de experiencia mortal con el arrepentimiento, la humildad, el pesar y un esfuerzo fiel, llegaron a ser el curso didáctico del Señor para ayudar a Adán y a Eva a desarrollar la capacidad de vivir una vida celestial significativa” (Hafen y Hafen, Belonging Heart, 69).
La caída fue diseñada —con toda la miseria y el dolor que la acompañó— para que, en última instancia, nos ofreciera libertad y felicidad. No hay atajos a tomar en nuestro camino al reino celestial. Todos los que terminen allí tendrán que pasar por el mundo solitario y lúgubre. Dios conocía los problemas relacionados con esta prueba mortal, pero también sabía que Jesús sería la solución para tales problemas, y con tal fin Él fue ungido. Así como la caída fue necesaria para superar la barrera que se interponía entre nuestros espíritus premortales y su potencial eterno, la Expiación era necesaria para superar los efectos de la caída. Jesús ofrecería un medio para que resucitáramos y, al Él echarse al hombro nuestras culpas y castigos, también nos brindó la manera de ser purificados. Sin embargo, esas cosas no constituirían la totalidad de Sus ofrendas en nuestro favor; Él también tomó sobre Sí nuestros padecimientos y pesares. Nos proporcionó el modo de ser consolados en medio de todas nuestras pruebas; sufrió a solas para que nosotros nunca tuviéramos que pasar por lo mismo. Mediante Su expiación, todos podemos estar cubiertos y ser ayudados, consolados y, en última instancia, acogidos en Sus brazos.
LA EXPIACIÓN NOS CUBRE
El término expiación proviene de la palabra del antiguo hebreo káfar, la cual significa cubrir. Cuando Adán y Eva comieron del fruto y descubrieron su desnudez en el Jardín de Edén, Dios pidió a Jesús que les hiciera túnicas de pieles para cubrirles. Ahora bien, tales túnicas de pieles no crecían en los árboles, sino que tienen que haber sido hechas con la piel de un animal, lo cual quiere decir que un animal tuvo que ser sacrificado. Tal vez ése haya sido el primer sacrificio de un animal, y gracias a él, Adán y Eva fueron cubiertos físicamente. De igual manera, mediante el sacrificio de Jesús, nosotros también somos cubiertos emocional y espiritualmente. Cuando Adán y Eva dejaron el jardín, lo único que pudieron llevar consigo como recuerdo de Edén fue las túnicas de pieles. El único elemento físico que llevamos con nosotros al salir del templo como recuerdo de ese lugar celestial es una cubierta o protección similar. El gárment nos recuerda nuestros convenios, nos protege y hasta promueve la modestia. Además de ello, es un poderoso símbolo personal de la Expiación —un recordatorio constante, tanto de día como de noche, de que gracias al sacrificio de Jesús, estamos cubiertos. (Estoy endeudado con Guinevere Woolstenhulme, una profesora de religión de la Universidad Brigham Young, por compartir sus conocimientos sobre el significado de káfar).
Jesús nos cubre (véase Alma 7) cuando nos sentimos despreciables e ineptos. Cristo se refirió a Sí mismo como “Alfa y Omega” (3 Nefi 9:18). Alfa y omega son la primera y la última letras en el alfabeto griego. Cristo, por cierto, es el comienzo y el fin. Quienes estudian estadísticas aprenden que la letra alfa es usada para representar el grado de relevancia en un determinado estudio. Jesús también es quien da valor y relevancia a todo. Robert L. Millet escribe: “En un mundo que ofrece endebles y fugaces remedios para los males de la vida mortal, Jesús se acerca a nosotros en nuestros momentos de necesidad con una ‘esperanza más excelente’ (Éter 12:32)” (Grace Works, 62).
Jesús nos cubre cuando nos sentimos perdidos y desanimados. Cristo se refirió a Sí mismo como la “luz” (3 Nefi 18:16). Él no siempre nos aclara el camino, pero sí lo ilumina. Además de ser la luz, Él aligera nuestras cargas. “Porque mi yugo es fácil”, dijo el Señor, “y ligera mi carga” (Mateo 11:30). Él no siempre quita los yugos que pesan sobre nuestros hombros, pero sí nos fortalece para que podamos cargarlos y nos promete que serán para nuestro bien.
Jesús nos cubre cuando nos sentimos maltratados y lastimados. José Smith enseñó que, puesto que Cristo satisface las demandas de la justicia, todas las injusticias serán corregidas para los fieles en el aspecto eterno de las cosas (véase Enseñanzas, 445-446). Marie K. Hafen declaró: “El evangelio de Jesucristo no nos fue dado para prevenir el dolor, sino para sanarlo” (“Eve Heard All These Things,” 27).
Jesús nos cubre cuando nos sentimos indefensos y abandonados. Cristo se refirió a Sí mismo como nuestro “abogado” (D. y C. 29:5); alguien que cree en nosotros y que da un paso al frente para defendernos. Leemos: “Jehová, roca mía y baluarte mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio; escudo mío” (Salmos 18:2). Un escudo se usa como protección contra el ataque de agresores. Jesús no siempre nos protege contra las desagradables consecuencias de enfermedades o de las malas decisiones de otras personas, ya que todo ello es parte de la experiencia terrenal, pero sí nos da protección contra el temor que nos invade en momentos de oscuridad, evitándonos el tener que enfrentar solos esas dificultades.
LA EXPIACIÓN NOS AYUDA
Una mujer preguntó una vez: “Además de por el hecho de ser cortés, ¿por qué se interesaría Cristo en las ineptitudes, el dolor, las enfermedades y el desaliento, si tales experiencias mortales no nos hacen impuros?” Aun cuando no son pecados, muchas experiencias mortales tienen el potencial de alejarnos de Dios si no se les ve desde la perspectiva ofrecida por el plan de salvación. Muchos son los que levantan el puño lleno de ira hacia los cielos y dicen: “¿Por qué me sucede esto a mí?”, sin comprender que en esos mismos momentos tendrían que extender una mano abierta hacia el cielo e implorar por ayuda.
Juan el Bautista profetizó: “Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado” (Lucas 3:5). Tal vez en el futuro esas palabras se cumplirán literalmente, pero por ahora describen metafóricamente la ayuda muy real que Jesús ofrece. Si los nudillos de las manos representan los valles y los collados de nuestra vida, es Jesús quien se ofrece a sostener nuestras manos al transitar por ambos. Si tan siquiera extendiéramos nuestra mano hacia Él, el Señor la tomaría. Mientras muchos en el mundo ven en la ayuda de Dios casi el mismo efecto que una pata de conejo u otro amuleto, los fieles Santos de los Últimos Días que hacen convenios con Dios en Su santa casa conocen el poder que proviene de sentir Sus manos en la de ellos. En verdad, tal como lo profetizó Juan, Jesús hace que todo collado sea conquistable y llena todo valle.
El presidente Boyd K. Packer escribió: “Por alguna razón pensamos que la Expiación de Cristo se aplica al final de la vida mortal únicamente a la redención de la Caída —de la muerte espiritual. Es mucho más que eso, es un poder que en todo momento podemos reclamar en la vida cotidiana… La Expiación tiene un valor práctico, personal y diario” (véase “El toque de la mano del Maestro”).
Recuerdo cuando, en una ocasión, asistí al bautismo de un estupendo matrimonio en Chile. Gloria y José habían recibido las lecciones de parte de misioneras y ellas me los presentaron el día de su bautismo. Yo había estado en otros servicios bautismales donde se sirvieron refrigerios, pero nunca preparados por quienes se estaban bautizando. Gloria había preparado una torta y quería ser ella quien sirviera a todos; ése era su estilo. Había estado muy envuelta en la organización de mujeres de su iglesia anterior, y cuando se unió a la Iglesia de Jesucristo, sirvió en la Sociedad de Socorro con aún mayor diligencia.
“¿Cuál es su deseo más grande?”, le pregunté una vez, a lo que respondió: “Quiero que mis hijos vean la luz y también se bauticen en la Iglesia”. Pero sus hijos mayores siguieron diciéndoles a sus padres que habían cometido un error al bautizarse. Gloria simplemente sonreía y contestaba: “Un día comprenderán que tomamos la debida decisión”.
Con el paso del tiempo, Gloria empezó a estar ausente en algunas reuniones de la Iglesia —no debido a la falta de deseo, sino porque le resultaba difícil caminar. Al principio pensó que todo era resultado de los achaques de la edad, y desplazarse se le hacía más difícil que antes. Más allá de su desafío, siguió adelante con esfuerzos renovados.
Un día, las misioneras me llamaron para darme una noticia terrible; a Gloria se le había diagnosticado ELA (esclerosis lateral amiotrófica), mejor conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Este horrible y debilitante mal empieza a apagar el cuerpo restringiendo el movimiento hasta que la persona muere. Pese a que la enfermedad va paralizando las funciones físicas, sus víctimas permanecen en total alerta, completamente conscientes de lo que les está sucediendo. Las hermanas estaban muy preocupadas y comentaban: “No solo que el diagnóstico dejó perplejos a Gloria y a José, sino que ahora los hijos mayores les están diciendo que este es un castigo de Dios por haberse unido a la iglesia mormona”.
Yo me preguntaba cómo un joven e inexperto médico en uno de los hospitales públicos de Santiago podía haber hecho tan serio diagnóstico sin llevar a cabo ningún examen. Empecé a hacer averiguaciones para ver si podíamos encontrar médicos mejor calificados, y se me dio el nombre de uno de los especialistas más renombrados del país, que trabajaba en el mejor hospital. Me puse en contacto con él y le expliqué la situación, tras lo cual me confirmó que era muy difícil diagnosticar la ELA en tan temprana fase y añadió que la enfermedad era mucho menos común en la mujer que en el hombre. Les dije a las misioneras que Gloria debía ser examinada antes de aceptar ese diagnóstico tan sombrío, pero me dijeron que ella y su esposo no disponían de los medios para consultar a un especialista.
Allí fue cuando las misioneras pusieron manos a la obra. Por su cuenta, empezaron a escribir a familiares y amigos para explicarles la situación y pedir ayuda. También se pusieron en contacto con exmisioneros que habían conocido a Gloria y a José, buscando su colaboración. Algunos de mis propios parientes se ofrecieron para ayudar al enterarse de la situación. Cuando se sumaron las donaciones, había más que suficiente para que Gloria fuera examinada por el mejor especialista del país.
Se imaginarán cuán grande fue nuestra desilusión cuando nos enteramos de que el diagnóstico era exactamente el mismo; el primer médico había estado acertado. Al salir del consultorio del especialista, Gloria me miró y, conteniendo las lágrimas, me dijo: “Por lo menos ya estamos seguros de lo que es y podemos dejar de especular”.
José me preguntó si podría darle una bendición a su esposa, así que encontramos una sala vacía en el hospital y bendije a Gloria para que la fe reemplazara sus temores.
La enfermedad avanzó de manera más acelerada de lo que nadie hubiera podido anticipar. Pese a que no se conoce una cura, hay medicamentos que ayudan. El fondo de ofrendas de ayuno ofreció a Gloria y José lo que ellos no podían proveer por sí mismos. Cada uno de sus hijos enfrentó la situación a su propio modo, pero todos estaban impresionados con la enorme fe de su madre. Gloria continuó sonriendo, asistiendo a la Iglesia, leyendo las Escrituras y cantando los himnos.
Al poco tiempo, ella ya no podía caminar sin ayuda y más tarde le resultaba imposible peinarse o cepillarse los dientes. Esa mujer que había dedicado su vida al servicio de otras personas ahora requería el servicio de los demás. Su esposo y los otros miembros de la familia la atendían amorosamente, y también ayudaban la gente del barrio y los misioneros.
Al aproximarse el fin de mi misión y prepararnos para partir de Chile, fui invitado a una fiesta de despedida organizada por Gloria y José y otros amigos de su barrio. Había refrescos, papitas y roscas dulces cubiertas de azúcar impalpable. Ella sabía que yo los amaba. Pasamos un momento muy agradable y con orgullo, Gloria me comentó que sus hijos varones mayores habían decidido bautizarse y que se estaban preparando para asistir al campamento de Hombres Jóvenes de la estaca. Una hija mayor, aunque no estaba interesada en el bautismo, demostraba tener sentimientos más tiernos hacia la Iglesia y ya no creía que Dios estaba castigando a su madre.
Como regalo de despedida, Gloria me entregó un hermoso retrato bordado que ella había hecho años antes. El hecho de que sus manos y brazos ya no le permitían crear algo tan bello hizo que el obsequio tuviera aún más valor.
Al terminar la despedida, me resultó difícil controlar la emoción. Mi misión estaba terminando, pronto regresaría a los Estados Unidos y era casi seguro que nunca más volvería a ver a Gloria en esta vida. Lloré al despedirme de ella con un abrazo, y antes de que yo pudiera decir nada, ella me miró y me dijo: “Fe, presidente Wilcox, no temor”.
No había estado de regreso en casa por un año cuando me enteré de que Gloria había fallecido. Al hacer llegar mi sentido pésame a la familia, sabía que ella sería echada de menos por todos quienes la conocían y la amaban, y también sabía que Jesús la había ayudado en cada paso de su difícil trayecto.
LA EXPIACIÓN NOS CONSUELA
Del mismo modo que recibimos ayuda en momentos de enfermedad, la Expiación nos consuela cuando cometemos errores. Nunca olvidaré cuando fui invitado a hablar junto al élder Robert E. Wells, entonces miembro del Primer Quórum de los Setenta, en el pabellón de mujeres de la Penitenciaría Estatal de Utah.
Al organizar algunas ideas y bosquejar un breve discurso, no pude menos que preguntarme de qué habría de hablar el élder Wells en una prisión. ¿Llamaría a las reclusas al arrepentimiento o les expresaría su amor? ¿Las desafiaría a reflexionar sobre el pasado o a fijar metas para el futuro?
Cuando finalmente llegó el día, terminé mis palabras y después presenté al élder Wells a las mujeres. Algunas de ellas eran Santos de los Últimos Días y lo conocían, pero para quienes no eran miembros, él era apenas un rostro desconocido. Lo veían únicamente como un bondadoso abuelo que había ido a compartir con ellas algunos consejos. No creo que ninguna de las presentes, miembros de la Iglesia o no, esperaran recibir el poderoso y muy personal testimonio que el élder Wells expresó sobre el Salvador.
“Jesucristo murió por nuestros pecados”, empezó diciendo, “pero también por nuestros errores”. Después habló sobre su primera esposa y los años que vivieron en Sudamérica, donde él trabajaba para una institución bancaria internacional. Debido a las grandes distancias que debían recorrer en sus viajes, los dos tenían brevetes de piloto, lo que les permitía operar sus propios aviones.
En una ocasión, volaron desde Paraguay, donde vivían en esos días, hasta Uruguay, para asistir a las sesiones del sábado de una conferencia de la Iglesia. También tenían planeado ir a las sesiones del domingo, pero se les informó que se avecinaba una tormenta y decidieron adelantar su partida a fin de estar de regreso en Paraguay antes de que el tiempo cambiara.
Todo iba tal como lo habían planeado hasta que entraron en una zona de nubes espesas, perdiendo el contacto visual y de radio entre sí. El élder Wells voló hasta el siguiente aeropuerto donde tenían planeado reabastecerse de combustible y allí fue informado de que el avión que piloteaba su esposa se había estrellado y que ni ella ni los dos pasajeros habían sobrevivido. Tras conseguir un vehículo, el élder Wells se dirigió prestamente hasta el lugar de la tragedia.
Para entonces, todos los presentes en la charla de la prisión escuchaban atentamente. El élder Wells les dijo: “Cuando llegué al lugar, se esfumó toda esperanza de que el informe hubiera estado equivocado, y comprendí que mi esposa ya no estaba más a mi lado. No hay palabras que puedan describir el dolor que invadió mi alma, consumiendo mis emociones y entumeciendo mis sentidos. Las lágrimas de profundo pesar no cesaban de correr por mi rostro. Para empeorar las cosas, mientras en mi mente procuraba lidiar con la atormentante realidad de la muerte de mi esposa, comencé a experimentar un enorme sentido de culpa por haber sido, de algún modo, el causante de la tragedia”.
El élder Wells explicó cómo se había reprochado a sí mismo por no haber pedido que revisaran mejor el avión antes de volar y se reprobaba por no haber dado a su esposa instrucciones más adecuadas en cuanto al uso de los instrumentos de vuelo. Se sentía culpable de negligencia. El élder Wells continuó: “Todo eso, sumado al remordimiento por la pérdida de dos queridos amigos además de mi amada esposa, llegó a ser una carga casi imposible de sobrellevar. Una vez que las lágrimas cesaron, sencillamente perdí todo deseo de seguir adelante”.
El silencio en el salón era sepulcral, y hasta las personas que estaban de guardia cumpliendo con su deber prestaban completa atención al élder Wells. Todos comprendían que ese hombre estaba compartiendo desde el fondo de su corazón un relato rara vez expresado en público. Reinaba en el lugar una respetuosa reverencia.
El élder Wells prosiguió: “El momento más difícil llegó, por supuesto, cuando tuve que hacer saber a nuestros tres hijos que su madre había muerto. Ellos tenían siete, cuatro y un año de edad, respectivamente. Me arrodillé para mirarles directamente a los ojos y entonces, a través de irreprimibles lágrimas, les conté del accidente. Los dos mayores echaron sus brazos alrededor de mi cuello —no buscando consuelo, sino para consolarme a mí. En medio de tan enorme pesar pude decirles que, gracias a la Expiación de Jesús, su madre seguía viviendo y que un día volveríamos a estar juntos como familia. Aquellas palabras trajeron consigo a cada uno de nosotros una reconfortante tranquilidad”.
Entonces, el élder Wells explicó a las mujeres en la prisión que en los meses y años posteriores al trágico hecho él había llegado a descubrir más sobre la Expiación que lo que jamás había comprendido hasta ese momento. Sí, le dio la promesa de la resurrección de su esposa y de que, si él vivía dignamente, tendrían un dichoso reencuentro en el más allá. Lo que es más, aprendió que la Expiación también lo sostendría aquí y ahora. De hecho, era lo único que lo lograría.
El élder Wells dijo: “Después del funeral de mi esposa en los Estados Unidos, y tras regresar a Paraguay con mis tres niños, mi mente entró en un profundo estado de aturdimiento. Pasé a ser un vegetal ambulante, capaz de funcionar apenas a un nivel mínimo, y eso lo hacía sólo por el bien de mis hijos, ya que no tenía ninguna otra motivación. A decir la verdad, por el siguiente año, mi vida fue completamente opaca e insípida, resultándome imposible ver nada bello en ella. Simplemente subsistía, nada más”.
“Entonces, una noche, mientras oraba de rodillas, ocurrió un milagro. Al implorar a mi Padre Celestial, sentí como si el Salvador se acercara a mi lado y hablara estas palabras a mi alma y a mis oídos: ‘Robert, mi sacrificio expiatorio pagó por tus pecados y por tus errores. Tu esposa te perdona; tus amigos te perdonan; yo aligeraré tus cargas. Sírveme, sirve a tu familia y todo irá bien en tu vida’”.
Para entonces, el élder Wells no podía contener las lágrimas, y tampoco las podía contener yo ni nadie más de los presentes en esa sala.
“A partir de ese momento”, dijo, “el peso de la culpa me fue milagrosamente levantado y de inmediato comprendí todo lo que abarcaba el poder de la Expiación del Salvador, y ahora tenía un testimonio que se aplicaba directamente a mí. Mientras que antes hubiera querido ser arrastrado a la destrucción, ahora comprendía que Cristo me había consolado. Así como antes mi mente y mis emociones habían llegado a su nivel más oscuro, ahora veía una luz y sentía una dicha como las que nunca antes había experimentado. Me invadía un deseo renovado de servir a Cristo, a Su Iglesia, a mi familia y a mi empleador. La culpa y la desesperación habían desaparecido. Al ir asimilando mi mente lo que había acontecido, comprendí que se me había concedido un don inmerecido —el don inmerecido de la gracia. Por cierto que no lo merecía, ya que no había hecho nada por recibir esa dádiva, pero de todos modos Él me lo concedió” (Wells, historia familiar).
El élder Wells terminó y se ofreció una oración final, pero nadie quería marcharse; nadie quería perder el espíritu que se había sentido en ese lugar. Una por una, las mujeres pasaron al frente para saludar al élder Wells. Una por una le decía: “Eso era lo que necesitaba oír”, o “Me ha dado esperanza”, o “Yo sé cómo se sintió”. Todas esas personas habían llegado a comprender, de una u otra manera, que así como Jesús había consolado al élder Wells, también habría de consolarlas y socorrerlas a ellas “de acuerdo con [sus] enfermedades” (Alma 7:12). Puesto que Jesús dio todo de Sí, nos consolará en todo nuestro pesar y enjugará todas nuestras lágrimas (véase Apocalipsis 7:17).
LA EXPIACIÓN NOS ESTRECHA
He entrevistado a muchos que se sienten como si las bendiciones de la Expiación estuvieran reservadas para cualquier persona menos para ellos; para Autoridades Generales como el élder Wells y no para el resto de nosotros. No se sienten dignos debido a que su vida no está a la altura de lo que ellos consideran ideal:
Un joven regresó de la misión antes de tiempo.
Otro tiene más de treinta años y sigue soltero.
Una joven nunca conoció a su papá puesto que sus padres se divorciaron cuando ella era pequeña y él se rehusó a mantener contacto.
Otra joven fue a una misión, se casó en el templo, pero se vio atrapada en una relación matrimonial abusiva y terminó divorciándose cuando llevaba menos de dos años de casada.
Una mujer de mediana edad trataba de ganarse la vida al tiempo que criaba a sus hijos sola y no le alcanzaban las horas del día para hacer todo lo que se esperaba de ella.
Otra hermana también se sentía como una madre soltera, ya que su esposo no era miembro y no hacía nada para apoyarla en sus esfuerzos por criar a sus hijos en la Iglesia.
Un hombre de edad madura estaba profundamente atribulado, ya que su exesposa se había apartado de la Iglesia al divorciarse de él y ahora sus hijos, quienes se habían quedado con su madre, estaban siendo asediados con material de lectura anti-mormón.
Una madre intentaba lidiar con el suicidio de su hija adolescente, aunque había sucedido muchos años antes.
Un adolescente ansiaba ser aceptado por otros muchachos y se sintió muy satisfecho cuando un joven muy popular le extendió su amistad. Poco después descubrió que dicho gesto estaba sujeto a su disposición de mostrar favores sexuales y trató de esconder su culpa convenciéndose a sí mismo de que su nuevo estilo de vida era aceptable.
Su padre se debatía entre sentimientos de dolor, vergüenza y culpa. Su hijo ahora decía ser homosexual, se había apartado de la Iglesia y participaba en demostraciones contra ella.
La lista de oposiciones parece ser interminable. Obviamente, muchas personas viven por demás alejadas de las circunstancias que habían planeado y con las que habían soñado cuando eran jóvenes. Todo esto nos da aún más razones para volvernos al Salvador, cuyo mensaje no es apenas “Venid a mí”, sino “Ven tal como estás”. Él no dice: “Ve y pon tu vida en orden y regresa una vez que seas como yo quiero”. En pocas palabras, Él dice: “Empecemos desde donde estamos y después veremos”. Cristo no aguarda para ofrecernos bendiciones hasta que nuestras familias se vean como esos grupos tan felices que aparecen en fotografías de la revista Liahona o en comerciales de televisión. Él no requiere que nos ajustemos a ningún modelo en particular antes de estar dispuesto a moldearnos.
La hermana Chieko N. Okazaki ha dicho: “Cristo no está aguardando hasta que seamos perfectos. Quienes son perfectos no tienen necesidad de un Salvador. Él vino a salvar a Su pueblo en sus imperfecciones; Él es el Señor de los vivientes y los vivientes cometen errores. Él no se siente avergonzado de nosotros, no está enojado con nosotros ni está asombrado de nuestra conducta. Nos quiere tal como somos —en nuestra debilidad, en nuestra infelicidad, en nuestra culpabilidad y en nuestro pesar” (“Lighten Up!”, 5-6).
Ya hemos aprendido que la palabra hebrea que se traduce al español como Expiación significa “cubrir”. En árabe o arameo, el verbo que significa expiar es kafat, que quiere decir “estrechar”. No solo podemos ser cubiertos, ayudados y consolados por el Salvador, sino que podemos ser “para siempre [envueltos] entre los brazos de su amor” (véase 2 Nefi 1:15). Podemos ser “[recibidos] en los brazos de Jesús” (véase Mormón 5:11). En nuestra dispensación, el Salvador nos ha dicho a cada uno: “Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los brazos de mi amor” (D. y C. 6:20).
Cuando el joven José Smith fue sometido a una cirugía experimental en la pierna sin anestesia, solo pidió ser sostenido en los brazos de su padre (véase Smith, History of Joseph Smith by His Mother, 57). Cuando mi propia hija era pequeña y desarrolló una condición pulmonar que le dificultaba respirar, la única manera en que se sometía a los exámenes y los tratamientos era en los brazos de su papá.
Debemos tener presente que si nos enfrentamos al desaliento, la injusticia, el maltrato, a enfermedades y pesares de todo tipo —aun cuando sean el resultado de errores o accidentes— nunca estaremos solos. Así como las pruebas son una parte continua de la vida, también la Expiación del Salvador es continua. No solo que Cristo se “quedará” con nosotros al llegar la noche (véase Lucas 24:29), sino que, debido al poder de la continua Expiación, Él estará con nosotros siempre (véase Mateo 28:20). Jesús el Cristo, el Mesías, el Ungido, cubrirá, ayudará y consolará, y nos estrechará en Sus fuertes brazos continuamente.

























