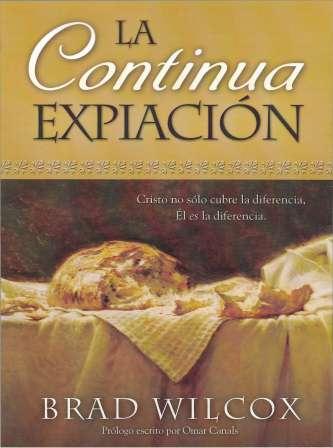
La Continua EXPIACIÓN
Cristo no sólo cubre la diferencia,
Él es la diferencia.
Brad Wilcox
Capítulo 7
¿Quién hizo a dios el enemigo?
Dios y Cristo han salido victoriosos, mientras que Satanás y sus seguidores se han visto frustrados en cada uno de los momentos decisivos, excepto en uno —el momento decisivo de la vida de cada ser humano. Satanás no puede deshacer la Creación, la Caída, la Expiación ni la Restauración.
Como no puede derrumbarlas, entonces trata de derrumbarnos a nosotros.
Jesús pagó nuestro rescate y saldó nuestra deuda”, testificó un misionero, tal como lo había hecho muchas veces en tantas lecciones con un sinnúmero de investigadores.
De pronto, un investigador lo sorprendió diciendo: “¡Ésa es la chorrada capitalista más grande que jamás he escuchado!”.
El misionero y su compañero quedaron pasmados ya que nunca se habían encontrado antes con un comentario tal.
Entonces el investigador continuó diciendo: “Todo este asunto de deudas y rescates me suena totalmente norteamericano. Todo tiene un precio; todo tiene que costar dinero. Hasta la salvación tiene que ser pagada. Toda esa historia del sufrimiento de Jesús no es otra cosa que una trama capitalista”.
Los misioneros intentaron hablar, pero antes de tan siquiera poder pronunciar una palabra, el hombre dijo: “Si acaso Dios existe, debe ser muy malvado y cruel para requerir que alguien pague con su muerte el precio de la salvación —especialmente alguien que no tenía la más mínima culpa. Y si Jesús acaso es el hijo de Dios, Dios debe ser un pésimo padre para obligarlo a hacer una cosa así”.
Demás está decir que después de la lección los misioneros salieron sintiéndose desanimados y confundidos. Por los días siguientes hablaron entre ellos de los puntos de vista del hombre. ¿Sería posible que la historia de que la humanidad estaba endeudada con Dios hubiera sido inventada y perpetuada por iglesias cristianas a fin de someter a la gente a sus normas y obtener lucro? No habría mejor manera de asegurar considerables donaciones financieras que el continuamente decirle a la gente cuán enorme era su deuda.
Y ¿por qué requirió Dios el sacrificio de Jesús? ¿Cómo llega eso a saldar ninguna deuda? Jesús oró sumisamente: “no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42), pero ¿por qué fue Su inexplicable sufrimiento y su horrible muerte la voluntad de Dios? ¿Cómo puede ningún ser humano amar a un Dios que hace algo así?
Dios fue el que puso a Adán y Eva en el Jardín de Edén y después permitió que Satanás los tentara, entonces, ¿no hace eso a Dios en parte responsable por la Caída? ¿Por qué culpó Él a Adán y a Eva? Y si alguien tenía que sufrir para poner las cosas en orden nuevamente, ¿por qué envió a Jesús? ¿Por qué no lo hizo Dios por sí mismo?
Para cuando llegó el momento de tener sus entrevistas conmigo, esos dos misioneros tenían unas cuantas preguntas para hacer. Tras escuchar la experiencia entera, les dije: “¡Ahora saben por qué estoy tan contento de ser mormón! Preguntas como éstas han desconcertado a muchas personas religiosas y a sus líderes por años, pero no nos desconciertan a nosotros”.
La restauración del Evangelio no fue apenas una adaptación de las mismas antiguas historias; fue una restauración de la verdad completa que rodea los relatos con propósito y perspectiva.
El relato de la Creación no era nuevo; sin embargo, la Restauración añadió el conocimiento de la existencia premortal. Ahora la gente puede entender por qué Dios tuvo que crear una tierra para Sus hijos en primer lugar.
El relato de la Caída no era nuevo, pero la Restauración añadió el conocimiento del período de prueba en la vida mortal. Ahora la gente podía entender por qué la elección de Adán y Eva fue sabia y prudente en vez de egoísta y pecaminosa —y por qué las consecuencias, aunque difíciles, eran deseables. Ahora la gente podía entender que Dios no los estaba culpando ni castigando, sino, realmente, ayudándolos.
El relato de la Expiación no era nuevo, pero la Restauración añadió el conocimiento de las leyes eternas y del mundo de los espíritus. Ahora la gente podía entender la razón por la que había reglas y cómo las oportunidades de tomar decisiones correctas muchas veces se ofrecen antes de pasar un juicio final.
Les dije a los preocupados misioneros: “Como Santos de los Últimos Días somos únicos por entender que hay ciertas cosas que ni siquiera Dios puede hacer: no puede aniquilarnos, no puede privarnos de nuestra libertad, y no puede quebrar leyes tales como las de la justicia y la misericordia que coexisten con Él”.
Alma enseñó: “… la obra de la justicia no podía ser destruida; de ser así, Dios dejaría de ser Dios” (Alma 42:13). Dios es Dios no sólo porque es quien da la ley (véase D. y C. 88:42), sino porque es quien obedece la ley.
“Entonces Dios no es el enemigo”, concluyó uno de los misioneros. “Él está sujeto a la ley de la justicia, así que la justicia es el enemigo”.
Su compañero dijo: “Pero si la justicia es el enemigo, entonces Dios es un debilucho. ¿Qué es la justicia que puede hasta controlar a Dios? ¿Cómo es que Él siendo todopoderoso no puede cambiar la ley, o hacerle frente, o al menos hacer algunas excepciones? Aun las leyes terrenales hacen posible absoluciones ejecutivas”.
En respuesta, dije: “Sabemos que Dios es todopoderoso (véase Alma 7:8; 26:35), así que doy por sentado que, de algún modo, Él podría hacer la ley a un lado, aunque no sin antes crear caos, y eso sería inaceptable para Él. Además de ser todopoderoso, Dios conoce todas las cosas (véase Mormón 8:17; D. y C. 88:41). Él comprende que el ceñirse a la ley es el único modo en que Él puede verdaderamente preservar la libertad, lo cual es absolutamente esencial para nuestro progreso y felicidad”.
Una vez aprendí de un inteligente maestro, Terryl L. Givens, que una de las mayores contribuciones del Libro de Mormón es la forma como aclara que la justicia no es el equivalente de Dios mismo, sino que es un componente esencial del albedrío que Dios nos da. Cuando explicamos que la Expiación es necesaria no sólo como el medio de satisfacer las demandas de un principio inflexible llamado justicia, sencillamente acentuamos uno de los atributos de Dios sobre todos los demás y pasamos por alto los motivos de Dios. Del mismo modo, si la misericordia o la compasión de Dios pudieran completamente invalidar todos los demás atributos, sería más una maldición que una bendición, ya que limitaría nuestra libertad de escoger por nosotros mismos (véase Alma 41-42). Sólo el Libro de Mormón presenta tanto la justicia como la misericordia dentro de la misma perspectiva del albedrío moral. La libertad no puede existir a menos que tengamos la capacidad de actuar independientemente. Tal acción requiere conocimiento y la presencia de opciones reales junto a consecuencias reales (véase 2 Nefi 2). El hermano Givens explica: “Los motivos detrás de tal orden moral no son un absoluto omnipotente, impersonal y cruelmente inflexible llamado justicia, sino la protección de un marco necesario de albedrío humano. . . . Ningún escape de las consecuencias de la ley es posible sin destruir la totalidad del orden moral del universo” (By the Hand ofMormon, 207).
Si Dios decidiera renunciar a las demandas de la ley y nos permitiera entrar en los cielos por la puerta del fondo, el sufrimiento y la muerte de Jesús habrán sido innecesarios. Pero no es ese el caso. Las Escrituras nos dicen que ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios (véase 1 Nefi 10:21), pero tampoco puede morar con El ninguna cosa que no sea libre. En Alma 61:15 leemos en cuanto al “Espíritu de Dios, que también es el espíritu de libertad”. Dios estuvo dispuesto a someterse a la ley, y Cristo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Ambos sabían que era la única forma de salvaguardar la ley y hacer posible que la libertad fuera continua. Dios está obligado cuando hacemos lo que Él dice (véase D. y C. 82:10), pero cuando no lo hacemos, Dios está igualmente obligado — no a bendecir, pero sí a concedernos la libertad de escoger.
La deuda que Jesús saldó no fue un requisito abstracto o simbólico inventado por Dios (o por una iglesia capitalista), sino que fue una deuda muy real a la ley de la justicia. La ley demanda una pena por el pecado que debe ser saldada (véase
Romanos 6:23). El sacrificio de Jesús no fue concebido para pacificar a un Dios vengativo. Si Dios el Padre hubiera podido morir por nosotros, lo habría hecho, pero Él ya tenía un cuerpo inmortal y no podía morir. Tenía que ser Jesús. A la ley de la justicia, que no está en lo más mínimo interesada en nosotros personalmente, no le importaba quién habría de sufrir, sino que los perturbados platos de la balanza hallaran equilibrio, que las consecuencias fueran atendidas y que el orden fuera restaurado. Jesús, quien está profundamente interesado en nosotros personalmente, estuvo dispuesto a saldar esa deuda con Su sangre y, por consiguiente, compró nuestra libertad. Resulta sumamente apropiado que cantemos en un himno sacramental:
En inocencia Él murió, a la justicia Él pagó, y a los hombres rescató.
(“La Santa Cena”, Himnos, N° 103)
Ahora gozamos de “la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gálatas 5:1) —no debido a que un ser humano sufrió para apaciguar a un Dios lleno de ira, sino porque un Dios amoroso sufrió para apaciguar la justicia y asegurar la libertad.
Ahora ese mismo Jesús va más allá de salvaguardar la libertad y nos ayuda a usarla y expandirla pidiéndonos que seamos obedientes. El presidente Boyd K. Packer dijo: “La obediencia —la cual Dios nunca nos quitará por la fuerza— Él la aceptará cuando sea dada libremente, y después les devolverá una libertad con la que ni han soñado; la libertad de sentir y de saber, la libertad de hacer y la libertad de ser, por lo menos mil veces más de lo que nosotros le ofrecemos a Él. Resulta extraño que la clave de la libertad sea la obediencia” (That All May Be Edified, 256-257). El élder M. Russell Ballard confirmó esto cuando enseñó: “Aun cuando la libertad siempre trae aparejados ciertos riesgos, desafíos y responsabilidades, también otorga un poder real a aquellos que escogen ejercerla sabiamente.”(El divino sistema de consejos, 31).
Tal vez todos nos apresuramos un poco al hacer a Dios el enemigo. Leemos pasajes de las Escrituras tales como Isaías 53:10: “[El Padre] quiso quebrantarlo”, y pensamos que Dios se deleitó en el sufrimiento de Jesús. En D. y C. 29:5 leemos: “soy vuestro intercesor ante el Padre” o en D. y C. 38:4, “he abogado por ellos ante el Padre”, y damos por sentado que Dios es quien desea que seamos condenados y debe ser aplacado. Si tal es el caso, empezaremos a murmurar como lo hicieron Lamán y Lemuel, “porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado” (1 Nefi 2:12).
En el Libro de Mormón leemos: “… quisiera… que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios” (Alma 34:37), y no reparamos en el hecho de que temor también puede significar reverencia y respeto. Leemos en cuanto a la “ira” y el “furor” de Dios (Deuteronomio 6:15; Efesios 5:6; Mosíah 3:26), sin tener presente que la misericordia no se hace posible eliminando la justicia sino apoyándola. Para quienes son maduros espiritualmente, la justicia es —a la larga— una demostración de misericordia. Los mandamientos, las exigencias, las normas y la severidad de nuestro Padre Celestial, que tantos ven como evidencia de que Él es incompasivo y cruel, son, en última instancia, evidencia de Su amor e interés por nosotros.
Para quienes tienen ojos para ver, el amor de Dios no sólo se encuentra en el arca, sino también en el diluvio. Se le halla, no solamente en haber llevado la ciudad de Enoc a los cielos, sino también en Su destrucción de Sodoma y Gomorra. En un tiempo yo sólo podía ver que por medio de tales actos de justicia Dios estaba siendo misericordioso únicamente con los espíritus que aún no habían nacido y que esperaban en la existencia premortal, pero ahora veo que Dios también era misericordioso con los inicuos que habían sido llevados a otro lugar donde aún tenían la oportunidad de tomar mejores decisiones y progresar.
Dios no está interesado en caemos bien o en ser más popular en el momento, sino que está interesado sólo en lo que sea mejor. Cuando los seres humanos escogen ver a Dios como el enemigo, es porque aún no pueden ver Su perspectiva eterna o Sus propósitos eternos. El Libro de Mormón enseña que Dios y Jesús no hacen “nada a menos que sea para el beneficio del mundo; porque [Ellos aman] al mundo” (2 Nefi 26:24). Alma cita a Zenoc, quien dijo: “Estás enojado, ¡oh Señor!, con los de este pueblo, porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu hijo” (Alma 33:16; énfasis agregado).
Cuando yo era un joven padre y trataba de repartirme entre las demandas de la universidad y el trabajo, llamamientos y mi familia, muchas veces me sentía abrumado. Un día leí en las Escrituras sobre la presciencia de Dios —el conocimiento que tiene del fin desde el principio (véase Abraham 2:8; Helamán 8:8) —lo cual me incomodó bastante. Pensaba que si todas las cosas estaban presentes ante Sus ojos, Dios entonces sabía cómo mi vida iba a desenvolverse; sabía si acaso yo iba a entrar en el reino celestial o no, lo cual, tristemente, yo dudaba.
Tal vez mi desaliento tan sólo se debía a que intentaba hacer malabarismos con demasiados bolos, o quizás lamentaba mi pasado. Es posible que apenas se tratara de que hubiera ganado peso y me sentía desalentado por mi falta de control propio. Cualquiera fuera la razón, suponía que nunca llegaría a ser la clase de persona que pudiera vivir con Dios en el reino celestial, lo cual, a mi modo de pensar, significaba que el sufrimiento de Jesús por mí había sido en vano. Me sentía culpable por haber hecho que Cristo sufriera innecesariamente. En vez de sentirme agradecido por la Expiación, me sentía contrito y apenado de haber contribuido al dolor de Jesús. Casi me lo imaginaba disgustado conmigo por hacerlo sufrir cuando yo jamás llegaría a demasiado.
No compartí esos sentimientos con nadie pues temía que no llegarían a entender. Ni siquiera yoentendía. Cuanto más meditaba sobre la presciencia de Dios y mis propias insuficiencias más sentía que, de algún modo, Dios se reía de mí. Me lo imagina diciéndome: “En estos momentos te estás esforzando mucho, pero no podrás mantener el ritmo”. Me sentía como un venado que trataba de mejorar la calidad de su vida mientras los cazadores llenos de entusiasmo contaban los días que restaban para el inicio de la temporada de caza.
Por lo general estaba bastante ocupado como para pensar en esas cosas, pero en momentos de tranquilidad cuando tenía tiempo para meditar, me sentía bastante mortificado y resentido. ¿Por qué me sometía Dios al fuego refinador si yo no era digno de ser refinado? Por el espacio de varios meses en forma habitual cumplí con todas las formalidades aunque sin sentir las debidas emociones. Me sentía alejado del amor, la aceptación y la aprobación de mi Padre Celestial, aunque sabía que Él estaba a mi lado y que la Iglesia era verdadera. Había recibido confirmación de tales cosas en forma repetida y tenía un testimonio del Salvador y de Su expiación. No dudaba que Jesús había muerto por mí pero me apenaba el hecho de que Él hubiera ido a tales extremos aparentemente sin mayor propósito en mi caso. No me faltaba fe en Dios ni en Jesús tanto como me faltaba fe en mí mismo.
Aunque no compartí esos sentimiento negativos con nadie, de vez en cuando le decía a mi esposa, Debi, que ella debía haberse casado con alguien mejor que yo, y les pregunté a mi suegro y a mi hermano con cuánta exactitud la presciencia de Dios interactúa con el principio del albedrío. Aun después de las interesantes conversaciones que surgían de esas preguntas, seguía sintiéndome inseguro en cuanto a mi futuro. Suponía que a Dios le hacía mucha gracia ver mi lucha personal, o ya se había dado enteramente por vencido conmigo.
Sabía quién era —un hijo de Dios— pero tal conocimiento no me ayudó cuando llegué a creer que yo era uno de Sus malos hijos. No dudaba de la capacidad de Dios para amar, pero pensaba que había otras personas que merecían ese amor más que yo.
Tengo amigos que sin pensarlo siquiera actuarían de inmediato si tuvieran ese tipo de sentimientos. Verían tales cosas como un reto y redoblarían sus esfuerzos a fin de probarse a sí mismos. Tal vez yo nunca haya tenido esa confianza y me sentía sin esperanzas y listo para darme por vencido.
Finalmente, ya no podía ocultarle mi desánimo a mi esposa, quien amorosamente me preguntó qué era lo que me aquejaba. Le confié lo que me sucedía y ella me aseguró de su amor y del de Dios. Eso me ayudó por un tiempo y nuevamente volví mi atención a satisfacer las demandas de mi ocupada rutina.
Entonces una noche llegué a casa tarde. Debi y los niños ya se habían acostado. Sin encender la luz y sin hacer ruido me preparé, hice mi oración y me acosté tratando de no despertar a mi esposa. Cuando me arrodillé para orar, no oré específicamente en cuanto a mis preocupaciones o sentimientos. De hecho, sólo ofrecí una oración de esas que se hacen tarde en la noche nada más que para agradecer y pedir. Pero cuando descansé la cabeza en la almohada penetró mi mente y mi corazón una respuesta a mi oración de muchos meses. Sentí que Dios me hacía saber sin hablar: “Te amo, no sólo porque así lo quiero, sino porque estoy obligado a hacerlo”.
Habrá quienes no hallarán mucho consuelo en esa forma de pensar, pero en mi caso fue algo que me produjo enorme alivio, paz y seguridad. Dios está obligado a amarme; está en Su naturaleza el amar perfecta e infinitamente. Él está obligado a amarme, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. El amor es un componente tan central de Su naturaleza que las Escrituras dicen: “Dios es amor” (1 Juan 4:8, 16; énfasis agregado). No importa cuán deficiente e irrecuperable yo me sentía, Dios estaba obligado a amarme. No importa cuántos bolos se me habían caído mientras trataba de hacer malabares, no importa cuánto peso yo había ganado, cuánto control personal había demostrado no tener y cuánto me remordía la conciencia, Él estaba obligado a amarme. No importa qué es lo que me aguarda en el futuro, Él está obligado a amarme. No sólo requería Dios que yo tuviera fe y confianza en Él sino que Él debe tener fe y confianza en mí. Ningún conocimiento previo de mi existencia puede hacerle desistir de invertir todo de Sí en cada momento, del mismo modo que no pudo hacer que Cristo desistiera de invertirlo todo en Getsemaní y en el Calvario. La vida en la tierra no es apenas una forma de probarme a mí mismo ante ellos, sino también un modo de ellos probar su amor por mí. Dios y Jesús están obligados a creer en mí, aún cuando yo no crea en mí mismo. Dios está obligado a permanecer tan cerca de mí como de cualquiera de Sus hijos porque es un Padre perfecto. Si yo fracaso no habrá de ser porque Él haya fracasado, y el saber que Él no ha fracasado me da el poder que necesito para salir adelante.
Fue un momento de alumbramiento que hizo que las lágrimas se deslizaran de los ojos a las orejas mientras me encontraba allí acostado. De pronto ya no podía oír pues los oídos se me taparon cual si hubiera estado debajo del agua. Allí me quedé en silencio en la oscuridad sintiendo ese hermoso Espíritu.
El élder Jeffrey R. Holland escribió: “Por el simple hecho de que Dios es Dios y Cristo es Cristo, no pueden menos que estar interesados en nosotros, bendecirnos y ayudarnos siempre a que nosotros vayamos a Ellos, acercándonos a Su trono de gracia en mansedumbre y humildad de corazón. No pueden menos que bendecimos, tienen que hacerlo, está en Su naturaleza” (Trusting Jesús, 68).
Dios me ama tanto como ama a Sus profetas vivientes. Yo soy una de las razones por las que tenemos profetas vivientes. Dios me ama tanto como ama a José Smith. Yo soy una de las razones por las cuales se produjo la Restauración. Dios me ama tanto como ama a Jesús. Yo soy una de las razones de la Expiación. Dios ama a la gente de todas las épocas así como amó a aquellos a quienes envió a Cristo en el meridiano de los tiempos. Alma preguntó: “¿No es un alma tan preciosa para Dios ahora, como lo será en el tiempo de su venida?” (Alma 39:17). Pablo nos aseguró que nada puede separarnos del amor de Dios (véase Romanos 8:35-39). El mismo Jesús le dijo al antiguo Israel: “¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues, aunque se olvide ella, yo no me olvidaré de ti” (Isaías 49:15).
Dios no es el enemigo. Él obedece las leyes a fin de preservar mi libertad. Además de ello, Él está obligado a amarme en la medida que yo aprenda a usar esa libertad. En Doctrina y Convenios leemos que si los padres no enseñan a sus hijos antes de que estos lleguen a la edad de responsabilidad, el pecado recaerá sobre la cabeza de los padres (véase D. y C. 68:25). Si Dios no me guía ni me enseña y tampoco me ayuda a encontrar la senda a seguir (véase Himnos, N° 196), yo podría cargarle la culpa a Él por mis malas decisiones y pecados, mas Él nunca permitiría que llegase a tal extremo.
El presidente Boyd K. Packer ha dicho: “Si el hombre hubiera recibido el albedrío sin la Expiación, habría sido un don fatal” (Let Not Your Heart Be Troubled, 80). Del mismo modo, si la Expiación hubiera llegado al hombre sin amor, le habría causado un permanente sentido de culpa en vez de un sentimiento de liberación.
Aquella noche de revelación personal fue para mí un momento decisivo. Desde entonces, por más abrumado que a veces me sienta, sé que al fin de cuentas todo saldrá bien. Dios no me olvidará —y aunque quisiera, no puede hacerlo. Su corazón no se lo permitiría. En medio de todos los altibajos que he vivido desde aquella noche, siempre he sentido seguridad al continuar en el proceso de refinamiento —un proceso al cual Él no me sometería si yo no fuera digno de ser refinado. Sé que llevará tiempo, pero llegaré a mi destino. Tengo esperanzas porque tengo el poder de decidir qué hacer.
“Así pues, recordad, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo; y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo; pues he aquí, sois libres; se os permite obrar por vosotros mismos; pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres” (Helamán 14:30).
Cuando yo traiciono la confianza de Dios y utilizo mi libertad para tomar malas decisiones, Jesús ofrece el arrepentimiento —y el consiguiente refinamiento. Dios no se ríe de mí. Él me ama y trata de elevarme. José Smith enseñó: “Y por último, aunque no menos importante para el ejercicio de la fe en Dios, está la idea de que Él es amor. . . . Cuando esa idea se planta en la mente, es imposible no llegar a reconocer que los hombres deben ejercer fe en Dios para obtener la vida eterna” (Lectures of Faith, 3:24). Tengo esperanza porque tengo el poder de decidir, y puedo tomar decisiones con plena seguridad porque tengo a Jesús, y tengo a Jesús porque soy amado.
Si Dios comprometiera mi libertad forzándome a ser bueno, no sólo la justicia y la misericordia se verían ofendidas sino que el amor se perdería. Al permitirme tener libertad y superar el deseo de tomar más decisiones, se mantiene el equilibrio entre la justicia y la misericordia, y el amor sigue creciendo más intensamente. Es una senda más difícil, pero es la única por la que vale la pena transitar ya que, aunque requiere mucha perseverancia, el amor se preserva.
En Moisés 7:30 leemos: “ . . . eres justo; eres misericordioso y benévolo para siempre”. En el himno sacramental “Jesús, en la corte celestial” (Himnos, N° 116), cantamos:
Oh cuán glorioso y cabal el plan de redención: merced, justicia y amor en celestial unión.
La justicia y la misericordia (la merced) deben estar en perfecto equilibrio para garantizar la libertad, pero no fue sino hasta que entendí que están equilibradas en un fulcro de amor, que sentí esperanza en vez de desaliento, y seguridad en vez de temor. Del mismo modo que Dios no puede ni desea quitarnos la libertad, tampoco puede ni jamás tendrá la disposición de dejar de amarnos.
Dios no es el enemigo; la justicia no es el enemigo y nosotros no somos los enemigos por causar a Jesús y a Dios tanta aflicción. El enemigo es Satanás (véase Moroni 7:12). Lucifer está empeñado en lograr nuestra completa y absoluta destrucción. De haber tenido éxito en privarnos de nuestra libertad en el mundo premortal, nuestro progreso se habría visto bloqueado. Si hubiera logrado detener la expiación de Cristo, nosotros nunca podríamos obtener cuerpos resucitados ni arrepentimos, y nuestro espíritu estaría sujeto a él. De haber podido detener la Restauración, no dispondríamos de la autoridad para efectuar ordenanzas esenciales y nadie podría haber sido redimido ni perfeccionado.
Dios y Cristo han salido victoriosos, mientras que Satanás y sus seguidores se han visto frustrados en cada uno de los momentos decisivos, excepto en uno —el momento decisivo de la vida de cada ser humano. Satanás no puede deshacer la Creación, la Caída, la Expiación ni la Restauración. Como no puede derrumbarlas, entonces trata de derrumbamos a nosotros.
Si en esta vida Satanás logra convencernos de que carecemos de valor alguno y de que no podemos hacernos merecedores del reino celestial, ¿de qué nos sirve la libertad? Si puede bloquear nuestra capacidad de reconocer y recibir el amor de Dios, ¿de qué nos sirve la Expiación? Si llega a convencernos de que debemos estar enojados con Dios y confundidos en cuanto a Cristo, ¿qué valor tiene la Restauración? ¿Quién es el que sale ganando al convencer al mundo de que Dios es el enemigo? Únicamente Satanás. Dios no es el villano, “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Nada define con más claridad la naturaleza continua de la Expiación que el amor continuo de Dios por nosotros, Sus hijos. Al igual que con la Expiación, tal vez no podamos explicar cómo es que existe tan magnífico amor, pero podemos sentir los efectos de ese amor ahora y por la eternidad. ¿Qué otra cosa es la vida eterna sino la vida de Dios? Y ¿qué otra cosa es la vida de Dios sino amor eterno?

























