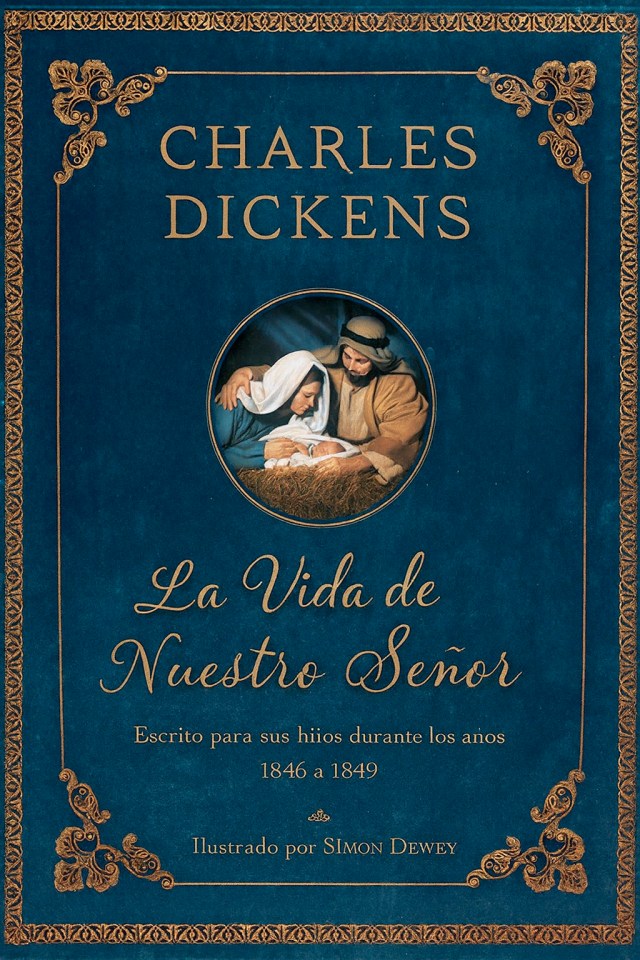LA VIDA DE NUESTRO SEÑOR
CHARLES DICKENS
La Vida de Nuestro Señor es una obra íntima y profundamente personal que revela un costado poco conocido de Charles Dickens. No es el novelista social, ni el crítico de las injusticias victorianas, ni el creador de personajes inolvidables. Aquí aparece el padre, el hombre que se sienta frente a sus hijos para contarles, con sencillez y ternura, la historia más grande jamás narrada: la vida y enseñanzas de Jesucristo.
Dickens escribió este libro entre 1846 y 1849 exclusivamente para sus hijos, sin intención de publicarlo. Por lo mismo, cada página respira amor paternal y un deseo sincero de transmitir fe, valores y esperanza. El lenguaje es accesible, dulce, casi como un susurro junto al fuego del hogar. Resume los relatos del Nuevo Testamento con un énfasis especial en lo moral, lo humano y lo compasivo del Salvador.
Lo más conmovedor es la forma en que Dickens presenta a Jesús: no como un personaje distante, sino como un amigo lleno de bondad, alguien cuya misión —amar, servir, aliviar, perdonar— sigue siendo actual para adultos y niños por igual. En sus palabras, Dickens invita a los lectores a seguir el ejemplo del Redentor con actos concretos: ayudando a los pobres, siendo honestos, buscando la paz y recordando siempre que el amor es la mayor ley del Evangelio.
Es un libro que no pretende ser teológico sino formativo; no busca profundizar en doctrinas, sino en corazones. Por eso sigue conmoviendo más de un siglo después.
La Vida de Nuestro Señor es un pequeño tesoro literario y espiritual. En él, Charles Dickens demuestra que la fe puede enseñarse con sencillez, que los grandes mensajes pueden ser transmitidos con palabras simples, y que la figura de Jesucristo continúa siendo la luz más clara para quienes buscan vivir con rectitud y amor.
Esta obra nos recuerda que la Navidad, la vida cristiana y la familia encuentran su verdadero significado al mirar hacia Belén, hacia el Maestro de Nazaret, y al intentar vivir como Él vivió. Es un llamado a volver a lo esencial: la bondad, el servicio, la humildad y el amor al prójimo.
Al cerrar el libro, queda en el corazón una invitación silenciosa y bella: que nuestras vidas reflejen, aunque sea un destello, la vida del Señor.
Tabla de Contenido
- Capítulo Primero
- Capítulo Segundo
- Capítulo Tercero
- Capítulo Cuarto
- Capítulo Quinto
- Capítulo Sexto
- Capítulo Séptimo
- Capítulo Octavo
- Capítulo Noveno
- Capítulo Décimo
- Capítulo Undécimo
Prólogo a la primera edición, por Lady Dickens «Este libro, la última obra de Charles Dickens en ser publicada, tiene un propósito e interés individual que lo separa por completo de todo lo demás que Dickens haya escrito. Además que trata del Asunto Divino, el manuscrito es peculiarmente personal para el novelista, y no es tanto una revelación de su mente sino un homenaje a su corazón y la humanidad, y también, por supuesto, a su profunda devoción por Nuestro Señor.
Fue escrito expresamente para sus hijos, veintiún años antes de su muerte, en 1849. Elnsimple manuscrito fue escrito a mano en su totalidad, y en ningún sentido es una versiónnfinal, sino más bien un bosquejo. Con el fin de preservar su personalidad, el manuscrito se hanrespetado fielmente en cada detalle. Esto explica el uso variable de mayúsculas y otrasnpeculiaridades.
Con frecuencia, Charles Dickens solía contar la historia del Evangelio a sus hijos, e hizo mención del Ejemplo Divino en las cartas que les escribió a ellos. Esta Vida de Nuestro Señor fue escrita sin que se pensara en su publicación, con el fin de que su familia pudiera tener un registro permanente de los pensamientos de su padre. Después de su muerte, este manuscrito permaneció en posesión de su cuñada, la dama Georgina Hogarth. A su muerte, en 1917, pasó a manos de Sir Henry Fielding Dickens.
Charles Dickens había dejado claro que él había escrito La Vida de Nuestro Señor en una manera en la que le parecía más adecuada para sus hijos, y no para una publicación. Su hijo, Sir Henry, se oponía a que la obra se publicara mientras él estuviera vivo, pero no veía ninguna razón para prohibirlo después de su muerte. El testamento de Sir Henry establecía que, si la mayoría de la familia estaba a favor de su publicación, La Vida de Nuestro Señor debería ser dada al mundo. Fue publicada por primera vez, en forma de entregas, en marzo de 1934.”
— Marie Dickens; abril de 1934.
Prólogo a la edición de 1996, por Christopher Charles Dickens
«CHARLES DICKENS escribió este librito encantador en 1849 para sus lectores más privados y personales: sus propios hijos. Sin miras al interés por la publicidad o por el consentimiento de sus partidarios, aquí podemos conocer sobre sus propias ideas sobre la religión cristiana purificada, que uno siente que no sólo es para el beneficio de dichos lectores jóvenes, sino casi como para reafirmarse a sí mismo su creencia en las Buenas Nuevas de Dios, y decir una vez más la historia del Evangelio de una manera simple y agradable, y a la vez, directa y precisa…
Aunque Charles Dickens se había rehusado a la publicación de este libro durante su propia vida o durante la de sus hijos, uno de sus hijos, mi bisabuelo Sir Henry Fielding Dickens, estableció en su testamento que después de su muerte, el libro fuera publicado con el pleno consentimiento de la familia. Esto fue concedido y la obra fue publicada en 1934… Yo, mi esposa Jeanne, Marie y sus hijas Catalina y Lucy esperamos que la lectura de este libro sirva un poco de ejercicio espiritual muy especial y que la sinceridad del mensaje nos pueda llevar a una mejor comprensión de Dios.»
— Christopher Charles Dickens; marzo de 1996
Capítulo Primero
Mis queridos niños, deseo mucho que conozcan algo acerca de la Historia de Jesucristo. Porque todos deberían saber acerca de Él. Nunca vivió nadie que fuera tan bueno, tan amable, tan tierno, y que sintiera tanta compasión por todas las personas que hacían lo incorrecto, o que estuvieran enfermas o tristes de algún modo, como Él. Y como Él está ahora en el Cielo, adonde esperamos ir y encontrarnos todos después de morir, para ser felices juntos para siempre, ustedes nunca podrán imaginar lo maravilloso que es ese lugar sin saber quién fue Él y lo que hizo.
Él nació hace muchísimo tiempo—casi dos mil años—en un lugar llamado Belén. Su padre y su madre vivían en una ciudad llamada Nazaret, pero se vieron obligados, por asuntos importantes, a viajar a Belén. El nombre de su padre era José, y el de su madre era María. Y como el pueblo estaba muy lleno de gente, también llegada allí por motivos de negocios, no había habitación para José y María en la posada ni en ninguna casa; así que fueron a alojarse en un establo, y en ese establo nació Jesucristo.
No había cuna ni nada parecido, así que María acostó a su hermoso y pequeño niño en lo que se llama un pesebre, que es el lugar de donde comen los caballos. Y allí se quedó dormido.
Mientras dormía, unos pastores que estaban cuidando ovejas en los campos vieron a un ángel enviado de Dios, todo luz y hermosura, avanzando sobre la hierba hacia ellos. Al principio tuvieron miedo y cayeron al suelo escondiendo sus rostros. Pero el ángel les dijo:
“Hoy ha nacido un niño en la ciudad de Belén, cerca de aquí, que crecerá para ser tan bueno que Dios lo amará como a su propio Hijo; y Él enseñará a los hombres a amarse unos a otros, y a no pelear ni hacerse daño; y su nombre será Jesucristo; y la gente pondrá ese nombre en sus oraciones porque sabrán que Dios lo ama, y sabrán que ellos deben amarlo también.”
Y entonces el ángel les dijo a los pastores que fueran a ese establo y vieran al pequeño niño en el pesebre. Y así lo hicieron; y se arrodillaron junto a Él mientras dormía y dijeron: “¡Dios bendiga a este niño!”
Ahora bien, el lugar más importante de todo aquel país era Jerusalén—del mismo modo que Londres es el gran centro de Inglaterra—y en Jerusalén vivía el rey, cuyo nombre era el rey Herodes. Un día vinieron unos hombres sabios desde un país muy lejano en el Oriente, y dijeron al rey:
“Hemos visto una estrella en el cielo, que nos enseña que ha nacido un niño en Belén que llegará a ser un hombre al que todos amarán.”
Cuando el rey Herodes oyó esto, sintió celos, porque era un hombre malvado. Pero fingió no serlo y dijo a los sabios:
“¿En qué lugar está ese niño?”
Y los sabios respondieron:
“No lo sabemos. Pero creemos que la estrella nos lo mostrará; porque la estrella ha ido avanzando delante de nosotros todo el camino hasta aquí, y ahora está detenida en el cielo.”
Entonces Herodes les pidió que vieran si la estrella les mostraría dónde vivía el niño, y les ordenó que, si lo encontraban, regresaran a él. De modo que salieron, y la estrella siguió adelante, sobre sus cabezas, un poco delante de ellos, hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Esto fue algo muy maravilloso, pero Dios dispuso que así fuera.
Cuando la estrella se detuvo, los sabios entraron y vieron al niño con María, su madre. Lo amaron mucho y le dieron algunos regalos. Luego se marcharon. Pero no regresaron al rey Herodes, porque pensaron que estaba celoso, aunque él no lo había dicho. Así que partieron de noche, de regreso a su propio país.
Y un ángel vino y dijo a José y a María que llevaran al niño a un país llamado Egipto, o Herodes lo mataría. Así que también ellos escaparon de noche—el padre, la madre y el niño—y llegaron allí sanos y salvos.
Pero cuando este cruel Herodes descubrió que los sabios no habían vuelto a él, y que por lo tanto no podía averiguar dónde vivía el niño Jesús, llamó a sus soldados y capitanes, y les ordenó ir a matar a todos los niños de su territorio que no tuvieran más de dos años. Los hombres malvados obedecieron. Las madres corrían por las calles con sus pequeños en brazos, tratando de salvarlos y esconderlos en cuevas y bodegas, pero no servía de nada. Los soldados, con sus espadas, mataron a todos los niños que pudieron encontrar. Este espantoso asesinato fue llamado la Matanza de los Inocentes, porque los pequeños niños eran tan inocentes.
El rey Herodes esperaba que Jesucristo fuera uno de ellos. Pero no lo fue, como ustedes saben, porque Él había escapado sano y salvo a Egipto. Y vivió allí, con su padre y su madre, hasta que el malvado rey Herodes murió.
Capítulo Segundo
Cuando el rey Herodes murió, un ángel vino nuevamente a José y le dijo que ahora podía ir a Jerusalén sin temor por el bienestar del niño. Así que José y María, y su Hijo Jesucristo (a quienes comúnmente se llama La Sagrada Familia) viajaron hacia Jerusalén; pero al oír durante el camino que el hijo del rey Herodes era ahora el nuevo rey, y temiendo que él también quisiera hacer daño al niño, se desviaron y fueron a vivir a Nazaret. Allí vivieron hasta que Jesucristo tuvo doce años.
Luego José y María fueron a Jerusalén para asistir a una Fiesta Religiosa que solía celebrarse en aquellos días en el Templo de Jerusalén, que era como una gran iglesia o catedral; y llevaron con ellos a Jesucristo. Y cuando terminó la Fiesta, se pusieron en camino para volver desde Jerusalén a su hogar en Nazaret, junto con un gran número de amigos y vecinos. Pues en aquellos tiempos la gente solía viajar en grupos grandes, por temor a los ladrones; ya que los caminos no eran tan seguros ni estaban tan vigilados como ahora, y viajar era en general mucho más difícil que en la actualidad.
Ellos viajaron todo un día sin saber que Jesucristo no iba con ellos; porque, siendo la compañía tan numerosa, pensaron que estaría en algún lugar entre la gente, aunque no lo veían. Pero, al darse cuenta de que no estaba allí, y temiendo que se hubiera perdido, regresaron con gran angustia a Jerusalén para buscarlo.
Lo encontraron sentado en el Templo, hablando acerca de la bondad de Dios y de cómo todos debemos orar a Él, con unos hombres sabios llamados Doctores. No eran lo que ustedes entienden ahora por la palabra “doctores”; no atendían a personas enfermas; eran eruditos y hombres muy instruidos. Y Jesucristo mostró tal conocimiento en lo que les decía, y en las preguntas que les hacía, que todos estaban asombrados.
Jesucristo volvió a casa en Nazaret con José y María cuando lo encontraron, y vivió allí hasta que tuvo treinta o treinta y cinco años.
En ese tiempo había un hombre realmente bueno llamado Juan, hijo de una mujer llamada Elisabet—prima de María. Y como la gente era mala, violenta, se mataban unos a otros y no prestaban atención a su deber para con Dios, Juan (para enseñarles algo mejor) recorrió el país predicándoles y rogándoles que fueran mejores hombres y mujeres. Y porque los amaba más que a sí mismo, y no se preocupaba por su propio bienestar mientras les hacía bien, iba pobremente vestido con piel de camello, y comía apenas algunos insectos llamados langostas, que encontraba mientras viajaba, y miel silvestre que las abejas dejaban en los árboles huecos. Ustedes nunca han visto una langosta, porque pertenecen a ese país cerca de Jerusalén, que está muy lejos. Los camellos también son de allí, pero creo que sí han visto uno alguna vez; de todos modos, a veces los traen hasta acá, y si quieren ver uno, yo se los mostraré.
Había un río, no muy lejos de Jerusalén, llamado el río Jordán; y en esas aguas Juan bautizaba a quienes venían a él y prometían ser mejores. Muchísimas personas iban a él en multitudes. Jesucristo fue también. Pero cuando Juan lo vio, dijo:
“¿Por qué he de bautizarte yo, que soy mucho menos que tú?”
Jesucristo respondió:
“Déjalo así por ahora.”
Entonces Juan lo bautizó. Y cuando fue bautizado, el cielo se abrió, y un hermoso pájaro parecido a una paloma descendió volando, y se oyó la voz de Dios desde el cielo que decía:
“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.”
Jesucristo fue entonces a un lugar salvaje y solitario llamado el Desierto, y permaneció allí cuarenta días y cuarenta noches, orando para poder servir a los hombres y mujeres, y enseñarles a ser mejores, para que después de su muerte pudieran ser felices en el Cielo.
Cuando salió del Desierto, comenzó a sanar a los enfermos con solo poner sus manos sobre ellos; porque Dios le había dado poder para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y hacer muchas cosas maravillosas y solemnes de las que les hablaré más adelante, y que se llaman “Los Milagros” de Cristo. Quisiera que recordaran esa palabra, porque la usaré nuevamente, y me gustaría que supieran que significa algo muy maravilloso, algo que no podría hacerse sin el permiso y la ayuda de Dios.
El primer milagro que Jesucristo hizo fue en un lugar llamado Caná, donde asistió a unas Bodas con María, su Madre. No había vino; y María se lo dijo. Había solo seis tinajas de piedra llenas de agua. Pero Jesucristo convirtió esa agua en vino, con solo levantar su mano; y todos los que estaban allí bebieron de él.
Porque Dios había dado a Jesucristo el poder de hacer tales prodigios; y Él los hacía para que la gente supiera que no era un hombre común y para que creyeran lo que les enseñaba, y también creyeran que Dios lo había enviado. Y muchas personas, al oír esto y al oír que sanaba a los enfermos, empezaron a creer en Él; y grandes multitudes lo seguían por las calles y los caminos dondequiera que iba.
Capítulo Tercero
Para que hubiera algunos hombres buenos que lo acompañaran y fueran con Él enseñando al pueblo, Jesucristo escogió a doce hombres pobres para que fueran sus compañeros. A estos doce se les llama los Apóstoles o Discípulos, y Él los eligió de entre la gente pobre para que los pobres supieran —para siempre después de eso, en todos los años venideros— que el Cielo fue hecho para ellos tanto como para los ricos, y que Dios no hace diferencia entre quienes llevan ropa fina y quienes andan descalzos o vestidos con harapos.
Las criaturas más miserables, más feas, deformes y desdichadas que existen serán brillantes ángeles en el Cielo si aquí en la tierra son buenas. Nunca olviden esto cuando sean mayores. Nunca sean orgullosos ni crueles, mis queridos niños, con ningún pobre hombre, mujer o niño. Si son malos, piensen que habrían sido mejores si hubieran tenido amigos bondadosos, buenos hogares y mejor enseñanza. Así que siempre traten de hacerlos mejores con palabras amables; y siempre traten de enseñarles y ayudarles si pueden. Y cuando la gente hable mal de los pobres y miserables, recuerden cómo Jesucristo estuvo entre ellos, los enseñó y los consideró dignos de su cuidado. Ténganles siempre compasión, y piensen lo mejor que puedan de ellos.
Los nombres de los doce Apóstoles eran: Simón Pedro, Andrés, Santiago hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. Este último más adelante traicionó a Jesucristo, como sabrán después.
Los primeros cuatro eran pobres pescadores, que estaban sentados en sus barcas junto al mar, remendando sus redes, cuando Cristo pasó por allí. Él se detuvo, entró en la barca de Simón Pedro y le preguntó si había pescado mucho. Pedro respondió que no; aunque habían trabajado toda la noche con sus redes, no habían pescado nada.
Cristo dijo:
“Echad la red otra vez.”
Ellos lo hicieron; y de inmediato la red quedó tan llena de peces que se necesitó la fuerza de muchos hombres (que vinieron a ayudarles) para sacarla del agua, y aun así fue muy difícil hacerlo. Este fue otro de los milagros de Jesucristo.
Jesús entonces dijo:
“Venid conmigo.”
Y ellos lo siguieron de inmediato. Desde ese momento, los doce discípulos o apóstoles estuvieron siempre con Él.
Como grandes multitudes lo seguían y deseaban ser enseñadas, Él subió a una montaña y allí les predicó, y les dio de sus propios labios las palabras de aquella oración que comienza “Padre nuestro que estás en los cielos”, que ustedes dicen cada noche. Se llama la Oración del Señor, porque fue dicha primero por Jesucristo y porque Él mandó a sus discípulos que oraran con esas palabras.
Cuando bajó de la montaña, se le acercó un hombre con una terrible enfermedad llamada lepra. Era común en aquellos tiempos, y quienes la padecían eran llamados leprosos. Este leproso cayó a los pies de Jesucristo y dijo:
“¡Señor! Si quieres, puedes sanarme.”
Jesús, siempre lleno de compasión, extendió su mano y dijo:
“Quiero. ¡Sé sano!”
Y su enfermedad desapareció inmediatamente, y quedó curado.
Siendo seguido dondequiera que iba por grandes multitudes, Jesús entró con sus discípulos en una casa para descansar. Mientras estaba sentado dentro, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre muy enfermo de lo que se llama la parálisis, de modo que temblaba de pies a cabeza y no podía ni ponerse en pie ni moverse.
Pero como la multitud estaba alrededor de la puerta y de las ventanas, y no podían acercarse a Jesús, estos hombres subieron al techo de la casa —que era baja— y, quitando parte del tejado, bajaron la cama con el enfermo hacia la habitación donde Jesús estaba. Cuando lo vio, Jesús, lleno de compasión, dijo:
“¡Levántate! Toma tu cama y vete a tu casa.”
Y el hombre se levantó y se fue completamente sano, bendiciéndole y dando gracias a Dios.
Había también un centurión, o sea, un oficial sobre los soldados, que vino a Él y dijo:
“¡Señor! Mi siervo está en mi casa muy enfermo.”
Jesucristo respondió:
“Iré y lo sanaré.”
Pero el centurión dijo:
“¡Señor! No soy digno de que entres en mi casa. Di tan solo una palabra y sé que será sanado.”
Entonces Jesucristo, contento de que el centurión creyera tan verdaderamente en Él, dijo:
“Sea hecho así.”
Y el siervo quedó sano desde ese momento.
Pero de todas las personas que acudieron a Él, ninguna estaba tan llena de dolor como un hombre que era un gobernante o magistrado sobre muchos. Él se retorcía las manos y lloraba, diciendo:
“Oh Señor, mi hija —mi hermosa, buena e inocente niñita— ha muerto. ¡Oh, ven a ella, ven a ella, y pon tu bendita mano sobre ella, y sé que revivirá, volverá a la vida y hará felices a su madre y a mí! ¡Oh Señor, la amamos tanto, la amamos tanto! ¡Y está muerta!”
Jesucristo salió con él, y así también sus discípulos, y fueron a su casa, donde amigos y vecinos lloraban en la habitación donde yacía la pobre niña muerta, y donde sonaba música suave, como solía hacerse en aquellos días cuando alguien moría. Jesucristo, mirándola con tristeza para consolar a sus pobres padres, dijo:
“No está muerta. Está dormida.”
Luego ordenó que se despejara la habitación y, acercándose a la niña muerta, la tomó por la mano y ella se levantó completamente sana, como si solo hubiera estado dormida.
¡Oh, qué escena habrá sido ver a sus padres abrazarla, besarla y dar gracias a Dios y a Jesucristo, su Hijo, por tan gran misericordia!
Pero Él siempre fue misericordioso y tierno. Y porque hizo tanto Bien, y enseñó a las personas a amar a Dios y a esperar ir al Cielo después de la muerte, fue llamado Nuestro Salvador.
Capítulo Cuarto
En aquel país donde nuestro Salvador realizó sus milagros, había ciertas personas que se llamaban Fariseos. Eran muy orgullosos y creían que nadie era bueno excepto ellos mismos; y todos tenían miedo de Jesucristo, porque Él enseñaba mejor al pueblo. Así también sucedía con los judíos en general. La mayoría de los habitantes de aquel país eran judíos.
Una vez, caminando nuestro Salvador por los campos con sus discípulos en un domingo (que los judíos llamaban, y aún llaman, el día de reposo o Sábado), ellos arrancaron algunas espigas de trigo que crecían allí para comer. Los fariseos dijeron que eso estaba mal; y de la misma manera, cuando nuestro Salvador entró en una de sus iglesias —llamadas sinagogas— y miró con compasión a un pobre hombre que tenía la mano seca y completamente debilitada, los fariseos dijeron:
“¿Es correcto sanar a las personas en un domingo?”
Nuestro Salvador les respondió diciendo:
“Si alguno de ustedes tuviera una oveja y ésta cayera en un hoyo, ¿no la sacaría aunque fuera domingo? ¡Y cuánto más vale un hombre que una oveja!”
Luego dijo al pobre hombre:
“¡Extiende tu mano!”
Y su mano quedó curada inmediatamente, lisa y fuerte como la otra. Así Jesús les enseñó:
“Siempre se puede hacer el bien, sin importar qué día sea.”
Había una ciudad llamada Nain, adonde nuestro Salvador fue poco después, seguido por gran número de personas, especialmente quienes tenían familiares, amigos o hijos enfermos. Pues sacaban a los enfermos a las calles y caminos por donde Él pasaba, y clamaban para que los tocara, y cuando Él los tocaba, quedaban sanos.
Avanzando entre esta multitud, y cerca de la puerta de la ciudad, encontró un funeral. Era el entierro de un joven, que era llevado en lo que se llama un ataúd abierto o féretro, como era la costumbre en aquel país y como aún se usa en muchas partes de Italia. Su pobre madre seguía el féretro llorando mucho, pues no tenía otro hijo.
Cuando nuestro Salvador la vio, se conmovió profundamente al ver su tristeza y dijo:
“¡No llores!”
Luego, mientras los que cargaban el féretro se detenían, Él se acercó, lo tocó con su mano y dijo:
“¡Joven! ¡Levántate!”
El joven muerto, al sonido de la voz del Salvador, volvió a la vida, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesucristo, dejándolo con su madre —¡ah, cuán felices habrán estado ambos!— se fue.
Para entonces la multitud era tan numerosa que Jesucristo bajó a la orilla del mar para subir a una barca e ir a un lugar más retirado. En la barca Él se quedó dormido, mientras sus discípulos estaban sentados en la cubierta.
Mientras dormía, se levantó una violenta tempestad, tanto que las olas cubrían la barca y el viento la sacudía con tanta fuerza que pensaron que se hundiría. Aterrados, los discípulos despertaron a nuestro Salvador y dijeron:
“¡Señor! Sálvanos, que perecemos.”
Él se levantó y, alzando su brazo, dijo al mar embravecido y al viento silbante:
“¡Paz! ¡Enmudece!”
Y de inmediato el clima se volvió tranquilo y agradable, y la barca avanzó segura sobre las aguas calmadas.
Cuando llegaron al otro lado, tuvieron que pasar por un cementerio solitario fuera de la ciudad a la que se dirigían. En aquellos tiempos todos los cementerios estaban fuera de las ciudades. En ese lugar vivía un terrible endemoniado que moraba entre las tumbas y aullaba día y noche, causando temor a los viajeros. Habían intentado encadenarlo, pero rompía sus cadenas de tan fuerte que era; y se lanzaba sobre las piedras afiladas, hiriéndose terriblemente, gritando y aullando todo el tiempo.
Cuando este desdichado hombre vio a Jesucristo desde lejos, gritó:
“¡Es el Hijo de Dios! ¡Oh Hijo de Dios, no me atormentes!”
Jesús, acercándose a él, percibió que estaba dominado por un espíritu maligno, y expulsó la locura de él, enviándola a una piara de cerdos que estaba pastando cerca, los cuales inmediatamente corrieron enloquecidos por un precipicio hacia el mar y murieron.
Ahora bien, Herodes —el hijo del cruel rey que había matado a los Inocentes— reinaba sobre aquel pueblo y, al oír que Jesucristo hacía tales maravillas, que daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos y caminar a los cojos, y que era seguido por multitudes y multitudes, dijo:
“Este hombre es compañero y amigo de Juan el Bautista.”
Juan, como recordarán, era el hombre bueno que llevaba un vestido de pelo de camello y comía miel silvestre. Herodes lo había apresado porque enseñaba y predicaba al pueblo; y lo tenía encerrado en las prisiones de su palacio.
Mientras Herodes estaba en esta actitud airada hacia Juan, llegó su cumpleaños; y su hija, Herodías (o la hija de Herodías, según la tradición), que era una excelente bailarina, danzó ante él para agradarlo. Lo complació tanto que él juró darle lo que ella pidiera. Entonces dijo:
“Padre, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.”
Porque ella odiaba a Juan, y era una mujer cruel y malvada.
El rey se entristeció, pues aunque tenía preso a Juan, no deseaba matarlo; pero habiendo jurado concederle lo que pidiera, envió soldados a la prisión con órdenes de cortar la cabeza de Juan el Bautista y entregársela a Herodías. Y así lo hicieron, trayéndola en una bandeja, como ella había pedido.
Cuando Jesucristo oyó por los apóstoles acerca de este acto cruel, dejó aquella ciudad y se fue con ellos —después de que éstos enterraron en secreto el cuerpo de Juan durante la noche— a otro lugar.
Capítulo Quinto
Uno de los fariseos rogó a nuestro Salvador que entrara en su casa y comiera con él. Y mientras nuestro Salvador estaba sentado a la mesa, entró sigilosamente en la habitación una mujer de aquella ciudad que había llevado una vida mala y pecadora, y sentía vergüenza de que el Hijo de Dios la viera; y sin embargo confiaba tanto en su bondad y en su compasión hacia todos aquellos que, habiendo hecho lo malo, estaban sinceramente arrepentidos en su corazón, que, poco a poco, se acercó por detrás del asiento en el que Él estaba sentado, se dejó caer a sus pies, y los bañó con sus lágrimas dolorosas; luego los besó y los secó con su largo cabello, y los frotó con un ungüento perfumado que había traído consigo en una caja. Su nombre era María Magdalena.
Cuando el fariseo vio que Jesús permitía que esta mujer lo tocara, dijo para sí que Jesús no sabía cuán pecadora había sido. Pero Jesucristo, que conocía sus pensamientos, le dijo:
“Simón” —pues así se llamaba— “si un hombre tuviera dos deudores, uno que le debiera quinientas monedas y otro solo cincuenta, y él perdonara a ambos sus deudas, ¿cuál de los dos deudores crees tú que lo amaría más?”
Simón respondió:
“Supongo que aquel a quien más le perdonó.”
Jesús le dijo que tenía razón, y añadió:
“Así como Dios perdona a esta mujer tantos pecados, ella lo amará, espero, aún más.”
Y le dijo a ella:
“¡Dios te perdona!”
Los que estaban presentes se maravillaban de que Jesucristo tuviera poder para perdonar pecados, pero Dios se lo había dado. Y la mujer, agradeciéndole toda su misericordia, se marchó.
Aprendemos de esto que siempre debemos perdonar a quienes nos hayan causado algún daño, cuando vienen a nosotros y nos dicen que están sinceramente arrepentidos. Incluso si no vienen a hacerlo, aun así debemos perdonarlos, y nunca odiarlos ni ser crueles con ellos, si esperamos que Dios nos perdone a nosotros.
Después de esto hubo una gran fiesta de los judíos, y Jesucristo fue a Jerusalén. Había, cerca del mercado de las ovejas en ese lugar, una piscina o estanque llamada Betesda, que tenía cinco pórticos; y en la época del año en la que se celebraba aquella fiesta, gran número de enfermos y lisiados iban allí a bañarse, creyendo que un ángel bajaba y agitaba el agua, y que quien entrara primero después de que el ángel lo hiciera sería curado de cualquier enfermedad que tuviera.
Entre estas pobres personas había un hombre que había estado enfermo treinta y ocho años; y le dijo a Jesucristo (quien se compadeció de él al verlo acostado solo en su camilla, sin nadie que lo ayudara) que nunca podía entrar en la piscina, porque era tan débil y estaba tan enfermo que no podía moverse para llegar a ella.
Nuestro Salvador le dijo:
“Levanta tu camilla y vete.”
Y él se marchó por su propio pie, completamente sano.
Muchos judíos vieron esto; y al verlo, odiaron aún más a Jesucristo, sabiendo que la gente, al ser enseñada y sanada por Él, no creería a sus sacerdotes, quienes les decían lo que no era verdad y los engañaban. Así que se dijeron unos a otros que Jesucristo debía ser muerto, porque curaba a la gente en el día de reposo (lo cual iba contra su ley estricta) y porque Él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Y trataron de levantar enemigos contra Él, y de incitar a la multitud en las calles para que lo asesinara.
Pero la multitud lo seguía a dondequiera que iba, bendiciéndolo y pidiendo ser enseñada y sanada; porque sabían que Él no hacía sino el Bien.
Jesús, yendo con sus discípulos por un mar llamado el mar de Tiberíades y sentándose con ellos en la ladera de un monte, vio a grandes multitudes de pobres personas esperando abajo, y dijo al apóstol Felipe:
“¿Dónde compraremos pan para que coman y se repongan después de su largo camino?”
Felipe respondió:
“Señor, doscientos denarios de pan no serían suficientes para tanta gente, y no tenemos nada.”
Otro apóstol —Andrés, hermano de Simón Pedro— dijo:
“Solo tenemos cinco pequeños panes de cebada y dos pececillos, que pertenecen a un muchacho que está entre nosotros. ¿Qué son entre tantos?”
Jesucristo dijo:
“¡Haced que todos se sienten!”
Ellos lo hicieron; había mucha hierba en aquel lugar. Cuando todos estuvieron sentados, Jesús tomó el pan, levantó los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió y lo dio a los apóstoles, quienes lo repartieron entre la gente.
Y de esos cinco pequeños panes y dos peces comieron cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y todos quedaron satisfechos; y cuando recogieron lo que sobró, llenaron doce canastas.
Este fue otro de los Milagros de Jesucristo.
Luego nuestro Salvador envió a sus discípulos en una barca al otro lado del agua, y dijo que los seguiría después de despedir a la gente. Cuando la multitud se hubo marchado, Él se quedó solo para orar; llegó la noche, y los discípulos seguían remando, preguntándose cuándo vendría Cristo.
Ya muy entrada la noche, cuando el viento era contrario y las olas estaban altas, lo vieron acercarse caminando hacia ellos sobre el agua, como si fuera tierra firme. Cuando lo vieron se aterrorizaron y gritaron; pero Jesús dijo:
“Soy yo. ¡No tengáis miedo!”
Pedro, cobrando ánimo, dijo:
“Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua.”
Jesucristo dijo:
“¡Ven!”
Pedro caminó hacia Él, pero al ver las olas furiosas y oír el viento rugir, tuvo miedo y comenzó a hundirse; se habría ahogado si Jesús no lo hubiera tomado de la mano y llevado a la barca.
En ese mismo instante el viento se calmó; y los discípulos se dijeron:
“¡Es verdad! ¡Él es el Hijo de Dios!”
Jesús hizo muchos más milagros después de esto, y curó a gran número de enfermos: hizo caminar a los cojos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. Y estando de nuevo rodeado por una gran multitud que estaba débil y hambrienta, y que había estado con Él por tres días con muy poca comida, tomó de sus discípulos siete panes y unos pocos peces, y nuevamente los repartió entre la gente, que era de cuatro mil personas. Todos comieron y quedaron satisfechos; y de lo que sobró recogieron siete canastas.
Después dividió a los discípulos y los envió a muchas ciudades y aldeas, enseñando al pueblo y dándoles poder, en el nombre de Dios, para sanar a todos los que estuvieran enfermos.
Y en ese tiempo Él comenzó a decirles —porque sabía lo que iba a suceder— que algún día tendría que volver a Jerusalén, donde sufriría mucho y ciertamente sería entregado a la muerte. Pero les dijo también que al tercer día después de muerto, Él resucitaría del sepulcro, y ascendería al cielo, donde se sentaría a la diestra de Dios, rogando a Dios misericordia para los pecadores.
Capítulo Sexto
Seis días después del último milagro de los panes y los peces, Jesucristo subió a una montaña alta, llevando solamente a tres de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Y mientras les hablaba allí, de repente su rostro comenzó a brillar como si fuera el sol, y las ropas blancas que vestía resplandecieron y brillaron como plata centelleante, y se presentó ante ellos como un ángel. Al mismo tiempo una nube luminosa los cubrió, y una voz, que provenía de la nube, se oyó decir:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡A Él oíd!”
Ante esto, los tres discípulos cayeron de rodillas y cubrieron sus rostros, llenos de temor.
A esto se le llama la Transfiguración de nuestro Salvador.
Cuando bajaron de la montaña y estuvieron nuevamente entre la gente, un hombre se arrodilló a los pies de Jesucristo y dijo:
“Señor, ten misericordia de mi hijo, porque está fuera de sí y no puede controlarse; a veces cae en el fuego, y a veces en el agua, y tiene su cuerpo lleno de cicatrices y heridas. Algunos de tus discípulos han intentado curarlo, pero no pudieron.”
Nuestro Salvador curó al niño inmediatamente; y volviéndose a sus discípulos les dijo que no habían podido curarlo porque no creían en Él tan verdaderamente como Él esperaba.
Los discípulos le preguntaron:
“Maestro, ¿quién es el mayor en el Reino de los Cielos?”
Jesús llamó a un niño, lo tomó en sus brazos, lo puso en medio de ellos y respondió:
“Uno como este niño. Les digo que solo quienes sean tan humildes como los niños entrarán en el Reino de los Cielos. Cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, a mí me recibe. Pero a quien haga daño a uno de estos pequeños, le sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Todos los ángeles son niños.”
Nuestro Salvador amaba al niño, y amaba a todos los niños. Sí, y a todo el mundo. Nadie jamás amó a todas las personas tan bien y tan sinceramente como Él.
Pedro le preguntó:
“Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? ¿Siete veces?”
Nuestro Salvador respondió:
“Setenta veces siete, y aun más. Porque ¿cómo esperas que Dios te perdone cuando tú haces lo incorrecto, si tú no perdonas a los demás?”
Y les dijo a sus discípulos esta historia:
Había una vez un siervo que debía a su amo una gran cantidad de dinero y no podía pagarla. El amo, muy enojado, estaba por venderlo como esclavo. Pero el siervo se arrodilló y pidió perdón con gran tristeza, y el amo lo perdonó.
Ahora bien, ese mismo siervo tenía un compañero que le debía cien monedas; y en lugar de ser bondadoso y perdonarlo como su amo había hecho con él, lo mandó a la prisión por la deuda. Su amo, al enterarse, lo llamó y dijo:
“¡Oh siervo malvado! Yo te perdoné. ¿Por qué no perdonaste tú a tu compañero?”
Y como no lo había hecho, su amo lo castigó con gran severidad.
“Así,” dijo nuestro Salvador, “¿cómo esperan que Dios los perdone, si ustedes no perdonan a los demás?”
Este es el significado de aquella parte del Padre Nuestro donde decimos:
“Perdónanos nuestras ofensas —esa palabra significa faltas— así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.”
Y les contó otra historia:
Había una vez un agricultor que tenía una viña, y salió temprano por la mañana a contratar trabajadores por un salario de un penique al día. Después, cuando era más tarde, volvió a salir y contrató a más trabajadores con el mismo acuerdo; y nuevamente más tarde hizo lo mismo; y así varias veces hasta la tarde.
Cuando terminó el día y todos vinieron a recibir su pago, los que habían trabajado desde la mañana se quejaron de que los que habían comenzado a trabajar en la tarde recibían el mismo salario. Dijeron que no era justo. Pero el amo respondió:
“Amigo, yo acordé contigo un penique. ¿Es menos para ti porque yo quiera darle lo mismo a otro hombre?”
Nuestro Salvador quiso enseñar con esto que las personas que han sido buenas toda su vida irán al Cielo después de morir. Pero también que las personas que han sido malas —quizás porque han sufrido mucho o no han tenido padres y amigos que los cuiden— si están sinceramente arrepentidas, aunque sea tarde en la vida, y oran a Dios pidiéndole perdón, serán perdonadas y también irán al Cielo.
Él enseñó a sus discípulos con estas historias porque sabía que a la gente le gustaba oírlas, y que recordarían mejor lo que Él decía así. Estas historias se llaman Parábolas—LAS PARÁBOLAS DE NUESTRO SALVADOR; y deseo que recuerdes esta palabra, pues pronto te contaré más de ellas.
El pueblo escuchaba todo lo que decía nuestro Salvador, pero no estaban de acuerdo entre sí acerca de Él. Los fariseos y los judíos habían hablado contra Él a algunos de ellos, y algunos estaban inclinados a hacerle daño e incluso matarlo. Pero aún tenían miedo de hacerlo, por su bondad y porque lucía tan divino y tan majestuoso —aunque vestido con gran sencillez, casi como los pobres— que apenas podían soportar mirarlo a los ojos.
Una mañana, Él estaba sentado en un lugar llamado el Monte de los Olivos, enseñando al pueblo que se agrupaba a su alrededor escuchando con atención, cuando se oyó un gran ruido, y una multitud de fariseos y otros como ellos, llamados escribas, irrumpieron con grandes gritos, arrastrando a una mujer que había hecho lo malo, y todos gritaban juntos:
“¡Maestro! ¡Mira a esta mujer! La ley dice que debe ser apedreada hasta morir. Pero tú, ¿qué dices? ¿qué dices?”
Jesús miró a la ruidosa multitud con atención, y sabía que habían venido para obligarlo a decir que la ley era injusta y cruel; y que si lo decía, lo acusarían y lo matarían. Ellos estaban avergonzados y temerosos mientras Él los miraba, pero aún gritaban:
“¡Vamos! ¿Qué dices, Maestro? ¿qué dices?”
Jesús se inclinó y escribió con su dedo en la arena del suelo:
“Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra.”
Al leer esto, mirando unos por encima de los hombros de otros, y al oírlo repetir esas palabras, comenzaron a retirarse uno por uno, avergonzados, hasta que no quedó ninguno de la ruidosa multitud; y Jesús y la mujer —escondiendo su rostro entre las manos— quedaron solos.
Entonces Jesucristo dijo:
“Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?”
Ella respondió, temblando:
“Ninguno, Señor.”
Entonces nuestro Salvador dijo:
“Ni yo te condeno. ¡Vete, y no peques más!”
Capítulo Séptimo
Mientras nuestro Salvador estaba sentado enseñando al pueblo y respondiendo sus preguntas, cierto doctor de la ley se levantó y dijo:
“Maestro, ¿qué debo hacer para vivir de nuevo en felicidad después de que yo muera?”
Jesús le dijo:
“El primero de todos los mandamientos es: El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es; y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.”
Entonces el doctor de la ley dijo:
“¿Y quién es mi prójimo? Dímelo, para que yo lo sepa.”
Jesús respondió con esta Parábola:
“Había una vez un viajero,” dijo, “que iba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones; y éstos lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto en el camino. Un sacerdote, que pasó casualmente por allí mientras el pobre hombre yacía en el suelo, lo vio, pero no le hizo caso, y pasó de largo por el otro lado del camino.
Luego vino otro hombre, un levita, por el mismo camino, y también lo vio; pero solo lo miró por un momento, y luego también pasó de largo.
Pero cierto samaritano que venía viajando por esa misma ruta, apenas lo vio, tuvo compasión de él; vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo montó sobre la bestia en la que él mismo cabalgaba, lo llevó a una posada y lo cuidó.
Al día siguiente sacó de su bolsillo dos monedas y se las dio al posadero, diciendo: ‘Cuida de él, y todo lo que gastes de más en atenderlo, yo te lo pagaré cuando vuelva por aquí.’
—Ahora bien, ¿cuál de estos tres hombres,” dijo nuestro Salvador al doctor de la ley, “te parece que debe ser llamado prójimo del que cayó en manos de los ladrones?”
El doctor de la ley respondió:
“El que tuvo compasión de él.”
“Verdad,” dijo nuestro Salvador. “Ve tú, y haz lo mismo. Sé compasivo con todos los hombres. Porque todos los hombres son tus prójimos y tus hermanos.”
Y les contó esta otra Parábola, cuyo significado es que nunca debemos ser orgullosos, ni pensar que somos muy buenos delante de Dios, sino ser siempre humildes. Dijo:
“Cuando seas invitado a un banquete o a una boda, no te sientes en el mejor lugar, no sea que venga alguien más honrado que tú y reclame ese asiento. Siéntate más bien en el lugar más humilde, y se te ofrecerá uno mejor, si lo mereces. Porque cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”
También les contó esta Parábola:
“Había un hombre que preparó una gran cena, e invitó a mucha gente; y cuando la cena estuvo lista, envió a su siervo para decirles que ya se les esperaba. Pero ellos comenzaron a excusarse. Uno dijo que había comprado un terreno y que debía ir a verlo. Otro que había comprado cinco yuntas de bueyes y tenía que ir a probarlos. Otro dijo que se había casado y no podía ir.
Cuando el dueño de la casa oyó esto, se enojó, y dijo al siervo que saliera a las calles, y a los caminos, y entre los setos, e invitara en su lugar a los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos.”
El sentido de nuestro Salvador al contarles esta Parábola era que aquellos que están demasiado ocupados con sus propias ganancias y placeres para pensar en Dios y en hacer el bien, no hallarán tanto favor ante Él como los enfermos y los miserables.
Ocurrió que estando nuestro Salvador en la ciudad de Jericó, vio a un hombre llamado Zaqueo, que miraba hacia abajo desde lo alto de un árbol al que se había subido para verlo por encima de las cabezas de la multitud. Era considerado un hombre común y pecador; pero Jesús, al pasar, le llamó y le dijo que ese mismo día iría a comer a su casa.
Aquellos hombres orgullosos, los fariseos y los escribas, al oír esto murmuraban entre sí, diciendo:
“Come con pecadores.”
En respuesta a ellos, Jesús relató esta Parábola, que suele llamarse La Parábola del Hijo Pródigo.
“Había una vez un hombre,” les dijo, “que tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo un día: ‘Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde ahora, y déjame hacer con ella lo que yo quiera.’ El padre, accediendo a su petición, repartió con él su hacienda, y el hijo se fue, con su dinero, a un país lejano, donde pronto lo gastó todo en una vida desenfrenada.
“Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino en aquel país un tiempo de gran necesidad y hambre; no había pan, ni trigo, ni hierba, ni nada que creciera en la tierra: todo estaba seco y arruinado. El hijo pródigo cayó en una miseria tan grande y tuvo tanta hambre que se alquiló como criado para apacentar cerdos en los campos. Y habría estado contento de comer incluso las pobres vainas con las que alimentaban a los cerdos, pero su amo no le daba nada.
“En medio de tal angustia, dijo para sí: ‘¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el Cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.’
“Y así emprendió el camino de regreso, con gran dolor y dificultad, hacia la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y lo reconoció en medio de todos sus harapos y miserias; corrió hacia él, lloró, cayó sobre su cuello y lo besó. Y ordenó a sus siervos que vistieran a este pobre hijo arrepentido con las mejores ropas, y que prepararan un gran banquete para celebrar su regreso. Así se hizo, y comenzaron a alegrarse.
“Pero el hijo mayor, que había estado trabajando en el campo y no sabía nada del regreso de su hermano, al venir a la casa y oír la música y las danzas, llamó a uno de los siervos y le preguntó qué significaba aquello. El siervo le respondió que su hermano había vuelto, y que su padre estaba gozoso por su regreso. Entonces el hermano mayor se enojó y no quiso entrar en la casa; de modo que el padre, al saberlo, salió para convencerlo.
‘Padre,’ dijo el hijo mayor, ‘no me tratas con justicia al mostrar tanta alegría por el regreso de mi hermano menor. Todos estos años he permanecido contigo, fiel a tu servicio, y nunca me has hecho un banquete a mí. Pero cuando vuelve mi hermano, que ha sido pródigo y desenfrenado y ha malgastado su dinero de tantas maneras malas, te llenas de alegría y toda la casa hace fiesta.’
‘Hijo,’ respondió el padre, ‘tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero creíamos que tu hermano estaba muerto, y vive; estaba perdido, y ha sido hallado; y es natural y justo que nos alegremos por su inesperado regreso a su antiguo hogar.’”
Con esto, nuestro Salvador quiso enseñar que aquellos que han hecho el mal y han olvidado a Dios, siempre son bienvenidos por Él y siempre recibirán su misericordia, si solo vuelven a Él arrepentidos por el pecado del que han sido culpables.
Ahora bien, los fariseos recibieron estas lecciones de nuestro Salvador con burla; pues eran ricos y codiciosos, y se creían superiores a todos los demás hombres. Como advertencia para ellos, Cristo relató esta Parábola: DE DIVES Y LÁZARO.
“Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día grandes banquetes. Y había también cierto mendigo, llamado Lázaro, que yacía a la puerta de aquel hombre, cubierto de llagas, y deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y lamían sus llagas.
“Sucedió que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham —Abraham había sido un hombre muy bueno que vivió muchos años antes y que estaba entonces en el Cielo. También murió el rico y fue sepultado. Y en el Infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Y clamó diciendo: ‘Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.’
“Pero Abraham respondió: ‘Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males; pero ahora él es consolado, y tú atormentado.’”
Y entre otras Parábolas, Cristo dijo a estos mismos fariseos, a causa de su orgullo, que dos hombres subieron una vez al Templo para orar; uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo dijo:
“Dios, te doy gracias porque no soy injusto como los demás hombres, ni malo como este publicano.”
El publicano, en cambio, permaneciendo lejos, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y solo decía:
“¡Dios, sé propicio a mí, pecador!”
Y Dios —les dijo nuestro Salvador— tendría misericordia de ese hombre antes que del otro, y se agradaría más de su oración, porque la hacía con un corazón humilde y sencillo.
Los fariseos estaban tan enojados de que se les enseñaran estas cosas, que contrataron espías para que le hicieran preguntas a nuestro Salvador y trataran de atraparlo diciendo algo que fuera contra la Ley.
El Emperador de aquel país, llamado César, había mandado que se le pagara regularmente un tributo por parte del pueblo, y era muy cruel con cualquiera que discutiera su derecho a cobrarlo. Estos espías pensaron que tal vez podrían inducir a nuestro Salvador a decir que ese pago era injusto, y así ponerlo bajo la ira del Emperador.
Por lo tanto, fingiendo ser muy humildes, vinieron a Él y dijeron:
“Maestro, tú enseñas correctamente la palabra de Dios y no haces diferencia de personas por su riqueza o por su alta posición. Dinos, ¿es lícito que paguemos tributo a César?”
Cristo, que conocía sus pensamientos, respondió:
“¿Por qué me preguntan eso? Muéstrenme una moneda.”
Ellos se la mostraron.
“¿De quién es esta imagen y este nombre que lleva?” les preguntó.
“De César,” contestaron ellos.
“Entonces,” dijo Él, “dad a César lo que es de César.”
De modo que lo dejaron, muy enfurecidos y decepcionados de no haber podido atraparlo. Pero nuestro Salvador conocía sus corazones y sus pensamientos, así como sabía que otros hombres estaban conspirando contra Él y que pronto sería entregado a la muerte.
Mientras les enseñaba de esta manera, se sentó cerca del Tesoro Público, donde las personas, al pasar por la calle, solían dejar dinero en una caja para los pobres; y muchos ricos que pasaron mientras Jesús estaba allí, echaron grandes cantidades.
Por último, llegó una pobre viuda que echó dos moneditas, cada una del valor de medio céntimo, y luego se fue silenciosamente.
Jesús, al verla hacer esto mientras se levantaba para irse, llamó a sus discípulos y les dijo que aquella pobre viuda había sido más verdaderamente caritativa que todos los demás que habían dado dinero ese día; porque los otros eran ricos y nunca echarían de menos lo que habían dado, pero ella era muy pobre, y había dado esas dos moneditas con las que podría haber comprado pan para comer.
No olvidemos nunca lo que hizo la pobre viuda, cuando pensemos que somos caritativos.
Capítulo Octavo
Había un cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, que cayó gravemente enfermo; y como era el hermano de aquella María que había ungido a Cristo con ungüento y había enjugado Sus pies con su cabello, ella y su hermana Marta le enviaron un mensaje muy afligidas, diciendo: “Señor, Lázaro, a quien amas, está enfermo y a punto de morir.”
Jesús no fue a ellos hasta dos días después de recibir este mensaje; pero cuando pasó ese tiempo, dijo a Sus Discípulos: “Lázaro ha muerto. Vayamos a Betania.” Cuando llegaron allí (era un lugar muy cerca de Jerusalén) encontraron, como Jesús había predicho, que Lázaro estaba muerto, y que llevaba ya cuatro días muerto y sepultado.
Cuando Marta oyó que Jesús venía, se levantó de entre las personas que habían acudido a consolarla por la muerte de su pobre hermano, y corrió a encontrarlo, dejando a su hermana María llorando en la casa. Cuando Marta lo vio, rompió en llanto y dijo: “Oh Señor, si Tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.”—“Tu hermano resucitará,” respondió nuestro Salvador. “Sé que resucitará, y creo que lo hará, Señor, en la Resurrección del Último Día,” dijo Marta.
Jesús le dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida. ¿Crees esto?” Ella respondió: “Sí, Señor”; y corriendo de regreso a su hermana María, le dijo que Cristo había llegado. María, al oír esto, salió corriendo, seguida por todos los que habían estado llorando con ella en la casa, y llegando al lugar donde Él estaba, cayó a Sus pies en tierra y lloró; y todos los demás también lloraban. Jesús, lleno de compasión por su tristeza, lloró también, diciendo: “¿Dónde lo habéis puesto?”—Ellos dijeron: “Señor, ven y ve.”
Había sido sepultado en una cueva; y sobre ella había una gran piedra. Cuando todos llegaron al sepulcro, Jesús ordenó que se quitara la piedra, y así se hizo. Entonces, alzando los ojos y dando gracias a Dios, dijo con voz fuerte y solemne: “¡Lázaro, ven fuera!” Y el hombre muerto, Lázaro, vuelto a la vida, salió ante la gente, y regresó a su casa con sus hermanas. Ante esta escena, tan imponente y conmovedora, muchos de los presentes creyeron que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, venido para instruir y salvar a la humanidad. Pero otros corrieron a contarlo a los fariseos; y desde ese día, los fariseos resolvieron entre sí —para impedir que más personas creyeran en Él— que Jesús debía ser muerto. Y acordaron entre ellos —reunidos en el Templo con ese propósito— que si Él entraba en Jerusalén antes de la Fiesta de la Pascua, que ya se acercaba, sería apresado.
Fue seis días antes de la Pascua cuando Jesús resucitó a Lázaro; y, por la noche, cuando todos estaban a la mesa cenando juntos, con Lázaro entre ellos, María se levantó, tomó una libra de ungüento (muy precioso y costoso, llamado ungüento de nardo puro) y ungió los pies de Jesucristo con él, y nuevamente los enjugó con su cabello; y toda la casa se llenó del agradable perfume del ungüento. Judas Iscariote, uno de los Discípulos, fingió indignarse por esto, y dijo que el ungüento podría haberse vendido por trescientos denarios, y el dinero dado a los pobres. Pero en realidad lo dijo porque él tenía a cargo la bolsa, y era (desconocido por los demás en ese momento) un ladrón, y deseaba quedarse con todo el dinero posible. Desde entonces comenzó a tramar la traición de Cristo en manos de los principales sacerdotes.
La Fiesta de la Pascua se acercaba ya mucho, y Jesucristo, con sus discípulos, avanzó hacia Jerusalén. Cuando estuvieron cerca de la ciudad, Él señaló una aldea y dijo a dos de sus discípulos que fueran allí, donde encontrarían un asno y un pollino atados a un árbol, los cuales debían traerle. Encontrando a los animales exactamente como Jesús había descrito, se los llevaron, y Jesús, montado sobre el asno, entró en Jerusalén. Una inmensa multitud de personas se reunió a su alrededor mientras avanzaba, y arrojando sus mantos en el camino, y cortando ramas verdes de los árboles para extenderlas ante Él, clamaban y gritaban: “¡Hosanna al Hijo de David!” (David había sido un gran rey allí). “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Este es Jesús, el Profeta de Nazaret!”
Y cuando Jesús entró en el Templo y echó fuera las mesas de los cambistas que injustamente estaban allí, junto con los que vendían palomas, diciendo: “¡La casa de Mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones!”—y cuando la gente y los niños clamaban en el Templo: “¡Este es Jesús, el Profeta de Nazaret!” y no podían ser silenciados—y cuando los ciegos y cojos acudían allí en multitudes y eran sanados por Su mano—los principales sacerdotes, escribas y fariseos se llenaron de temor y odio hacia Él. Pero Jesús continuó sanando a los enfermos y haciendo el bien, y fue a hospedarse en Betania; un lugar muy cercano a la ciudad de Jerusalén, pero fuera de sus murallas.
Una noche, en ese lugar, se levantó de la Cena en la que estaba sentado con sus Discípulos, y tomando una toalla y un recipiente con agua, lavó sus pies. Simón Pedro, uno de los Discípulos, quiso impedirle que lavara los suyos; pero nuestro Salvador le dijo que lo hacía para que, recordándolo, ellos siempre fueran amables y humildes los unos con los otros, y no hubiera orgullo ni malos sentimientos entre ellos.
Luego, se entristeció profundamente, y mirando alrededor a los Discípulos, dijo: “Hay uno aquí que me va a traicionar.” Ellos clamaron uno tras otro: “¿Soy yo, Señor?”—“¿Soy yo?” Pero Él solo respondió: “Es uno de los Doce que moja conmigo en el plato.” Uno de los discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado en Su pecho en ese momento escuchando Sus palabras; y Simón Pedro le hizo señas para que preguntara el nombre de aquel hombre falso. Jesús respondió: “Es aquel a quien yo daré un bocado mojado en el plato.” Y cuando lo hubo mojado, se lo dio a Judas Iscariote, diciendo: “Lo que vas a hacer, hazlo pronto.” Los demás discípulos no entendieron esto, pero Judas sabía que significaba que Cristo había descubierto sus malas intenciones.
Así que Judas, tomando el bocado, salió inmediatamente. Era de noche, y se dirigió directamente a los principales sacerdotes y dijo: “¿Qué me daréis si os lo entrego?” Ellos acordaron darle treinta piezas de plata; y por esta suma, él se comprometió a traicionar pronto en sus manos a su Señor y Maestro, Jesucristo.
Capítulo Noveno
La fiesta de la Pascua estando ya casi llegada, Jesús dijo a dos de Sus discípulos, Pedro y Juan: “Id a la ciudad de Jerusalén, y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta su casa, y decidle: ‘El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento de huéspedes donde pueda comer la Pascua con Sus Discípulos?’ Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado. Allí preparad la cena.”
Los dos discípulos encontraron que todo sucedió tal como Jesús había dicho; y habiendo visto al hombre con el cántaro, y habiéndolo seguido hasta su hogar, y habiéndoseles mostrado el aposento, prepararon la cena. Y Jesús y los otros diez apóstoles llegaron a la hora acostumbrada, y todos se sentaron para participar juntos de aquella comida.
Siempre se le llama La Última Cena, porque esta fue la última vez que nuestro Salvador comió y bebió con Sus Discípulos.
Y tomó pan de la mesa, lo bendijo, lo partió y se lo dio; y tomó la copa de vino, la bendijo, bebió y se la dio, diciendo: “¡Haced esto en memoria de Mí!” Y cuando terminaron la cena y hubieron cantado un himno, salieron al Monte de los Olivos.
Allí, Jesús les dijo que sería apresado esa noche, y que todos lo abandonarían y pensarían únicamente en su propia seguridad. Pedro dijo fervientemente que él jamás lo haría. “Antes que el gallo cante,” respondió nuestro Salvador, “me negarás tres veces.” Pero Pedro contestó: “No, Señor. Aunque tuviera que morir Contigo, nunca Te negaré.” Y todos los demás Discípulos dijeron lo mismo.
Jesús entonces los condujo por un arroyo llamado Cedrón, hacia un huerto llamado Getsemaní; y caminó con tres de los discípulos a una parte apartada del jardín. Luego los dejó allí, como había dejado a los otros, diciendo: “¡Quedaos aquí, y velad!”—y se fue solo a orar, mientras ellos, estando cansados, se quedaron dormidos.
Y Cristo sufrió una gran tristeza y angustia de espíritu durante Sus oraciones en aquel jardín, debido a la maldad de los hombres de Jerusalén que iban a matarlo; y derramó lágrimas delante de Dios, y estuvo en profunda y fuerte aflicción.
Cuando Sus oraciones terminaron y hubo sido confortado, volvió a los Discípulos y dijo: “¡Levantaos! ¡Vámonos! ¡Cercano está el que me entrega!”
Ahora bien, Judas conocía muy bien aquel jardín, pues nuestro Salvador había caminado a menudo allí con Sus Discípulos; y casi en el mismo instante en que nuestro Salvador pronunció estas palabras, llegó Judas acompañado de una fuerte guardia de hombres y oficiales enviados por los principales sacerdotes y los fariseos. Siendo de noche, llevaban linternas y antorchas. También estaban armados con espadas y palos; porque temían que el pueblo se levantara para defender a Jesucristo, y por eso no se habían atrevido a apresarlo abiertamente de día, cuando Él se sentaba enseñando al pueblo.
Como el jefe de aquella guardia nunca había visto a Jesucristo y no lo conocía entre los apóstoles, Judas les había dicho: “Aquel a quien yo bese, ese es.” Al avanzar para dar este beso traicionero, Jesús dijo a los soldados: “¿A quién buscáis?”—“A Jesús de Nazaret,” respondieron. “Entonces,” dijo nuestro Salvador, “Yo soy. Dejad que estos Mis discípulos se vayan libremente. Yo soy.” Lo cual Judas confirmó diciendo: “¡Salve, Maestro!” y besándolo. Entonces Jesús le dijo: “¡Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre!”
La guardia corrió entonces para apresarlo. Nadie intentó protegerlo, excepto Pedro, quien teniendo una espada, la desenvainó y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote, que era uno de ellos, y cuyo nombre era Malco.
Pero Jesús le ordenó enfundar su espada, y se entregó a sí mismo. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron; y no quedó ni uno solo—ni uno—para acompañarlo.
Capítulo Décimo
Al poco tiempo, Pedro y otro Discípulo recobraron ánimo y siguieron en secreto a la guardia hasta la casa de Caifás, el Sumo Sacerdote, adonde llevaron a Jesús y donde estaban reunidos los Escribas y otros para interrogarlo. Pedro se quedó a la puerta, pero el otro discípulo, que era conocido por el Sumo Sacerdote, entró, y al volver pidió a la mujer que guardaba la puerta que permitiera entrar también a Pedro. Ella, mirándolo, dijo: “¿No eres tú uno de Sus Discípulos?” Él dijo: “No lo soy.” Así le permitió entrar; y él se quedó ante un fuego que había allí, calentándose entre los siervos y oficiales que estaban reunidos alrededor. Porque hacía mucho frío.
Algunos de aquellos hombres le hicieron la misma pregunta que la mujer, diciendo: “¿No eres tú uno de Sus discípulos?” Él nuevamente lo negó y dijo: “No lo soy.” Uno de ellos, que era pariente del hombre cuya oreja Pedro había cortado con su espada, dijo: “¿No te vi yo en el jardín con Él?” Pedro lo negó otra vez con un juramento, y dijo: “No conozco al hombre.” Inmediatamente el gallo cantó, y Jesús, volviéndose, miró fijamente a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que Él había dicho—que antes de que cantara el gallo, lo negaría tres veces—y salió afuera y lloró amargamente.
Entre otras preguntas que le hicieron a Jesús, el Sumo Sacerdote le preguntó qué había enseñado al pueblo. A lo cual Él respondió que les había enseñado a plena luz del día y en las calles abiertas, y que los sacerdotes debían preguntar al pueblo qué habían aprendido de Él. Uno de los oficiales golpeó a Jesús con la mano por esta respuesta; y dos testigos falsos, entrando, dijeron que le habían oído decir que podía destruir el Templo de Dios y edificarlo de nuevo en tres días. Jesús respondió muy poco; pero los Escribas y Sacerdotes estuvieron de acuerdo en que era culpable de blasfemia y debía morir; y lo escupieron y lo golpearon.
Cuando Judas Iscariote vio que su Maestro había sido realmente condenado, quedó tan lleno de horror por lo que había hecho, que llevó las Treinta Piezas de Plata de regreso a los principales sacerdotes, y dijo: “¡He traicionado sangre inocente! ¡No puedo conservar esto!” Con esas palabras arrojó el dinero al suelo, y huyendo, fuera de sí y desesperado, se ahorcó. La cuerda, siendo débil, se rompió con el peso de su cuerpo, y cayó al suelo después de muerto, todo golpeado y destrozado,—¡un espectáculo espantoso de ver! Los principales sacerdotes, no sabiendo qué más hacer con las Treinta Piezas de Plata, compraron con ellas un lugar de sepultura para extranjeros, cuyo nombre propio era El Campo del Alfarero. Pero la gente lo llamó El Campo de Sangre desde entonces.
Jesús fue llevado de casa del Sumo Sacerdote al Pretorio, donde Poncio Pilato, el Gobernador, se sentaba para administrar justicia. Pilato (que no era judío) le dijo: “Tu propia nación, los judíos, y tus propios sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?” Al ver que no había hecho ningún mal, Pilato salió y se lo dijo a los judíos; pero ellos dijeron: “Ha estado enseñando al pueblo lo que no es verdad y lo que es malo; y comenzó hace mucho, en Galilea.” Como Herodes tenía el derecho de castigar a quienes ofendían la ley en Galilea, Pilato dijo: “No hallo mal en él. ¡Que sea llevado ante Herodes!”
Lo llevaron entonces ante Herodes, donde él estaba rodeado de sus severos soldados y hombres armados. Y ellos se burlaron de Jesús, y lo vistieron, en son de burla, con un manto elegante, y lo enviaron de regreso a Pilato. Y Pilato llamó nuevamente a los Sacerdotes y al Pueblo, y dijo: “No encuentro ningún mal en este hombre; tampoco Herodes. No ha hecho nada que merezca la muerte.” Pero ellos gritaron: “¡Sí lo ha hecho! ¡Sí, sí! ¡Que sea muerto!”
Pilato se turbó al oírlos clamar tan furiosamente contra Jesucristo. Su esposa también había soñado toda la noche acerca de este asunto, y le envió un mensaje mientras él estaba en el tribunal, diciendo: “¡No tengas nada que ver con ese hombre justo!” Como era costumbre en la fiesta de la Pascua liberar a algún preso, Pilato trató de persuadir al pueblo a pedir la libertad de Jesús. Pero ellos dijeron, siendo muy ignorantes y apasionados, y siendo instigados por los sacerdotes: “¡No, no, no queremos que Él sea liberado! Libera a Barrabás, y que este hombre sea crucificado.”
Barrabás era un criminal malvado, encarcelado por sus delitos y en peligro de ser ejecutado.
Pilato, al ver que el pueblo estaba tan decidido contra Jesús, lo entregó a los soldados para que lo azotaran—es decir, para que lo golpearan. Le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, lo vistieron con un manto púrpura, lo escupieron y lo golpearon con las manos, y dijeron: “¡Salve, Rey de los Judíos!”—recordando que la multitud lo había llamado el Hijo de David cuando entró en Jerusalén. Y lo maltrataron de muchas maneras crueles, pero Jesús lo soportó pacientemente, y solo dijo: “¡Padre, perdónalos! ¡No saben lo que hacen!”
Una vez más, Pilato lo sacó ante el pueblo, vestido con el manto púrpura y la corona de espinas, y dijo: “¡He aquí el hombre!” Ellos gritaron salvajemente: “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Así también lo hicieron los principales sacerdotes y oficiales. “Lleváoslo y crucificadlo vosotros mismos,” dijo Pilato. “Yo no hallo culpa en Él.” Pero ellos siguieron clamando: “Ha dicho que es el Hijo de Dios; y eso, según la Ley judía, es muerte. Y se llamó Rey de los Judíos; y eso es contra la Ley romana, porque no tenemos otro rey sino el César, que es el emperador romano. Si lo dejas ir, no eres amigo del César. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”
Cuando Pilato vio que no podía ganar con ellos, por mucho que lo intentara, pidió agua y, lavándose las manos ante la multitud, dijo: “Soy inocente de la sangre de este justo.” Entonces lo entregó para que lo crucificaran; y ellos, gritando y rodeándolo, tratándolo (aunque Él aún oraba por ellos a Dios) con crueldad e insulto, lo llevaron.
Capítulo Undécimo
Para que podáis entender lo que significaban las palabras del pueblo cuando dijeron: “¡Crucifícalo!”, debo deciros que en aquellos tiempos —que eran tiempos muy crueles (¡demos gracias a Dios y a Jesucristo de que ya hayan pasado!)— era costumbre dar muerte a los condenados clavándolos vivos en una gran Cruz de madera, levantada en posición vertical en la tierra, y dejándolos allí expuestos al sol y al viento, día y noche, hasta que murieran de dolor y de sed. También era costumbre hacerlos caminar hasta el lugar de ejecución cargando sobre sus hombros la pieza transversal de madera en la cual después serían clavadas sus manos; para que su vergüenza y sufrimiento fueran aún mayores.
Llevando Su Cruz sobre el hombro, como el más vil y malvado de los criminales, nuestro bendito Salvador, Jesucristo, rodeado por la multitud que lo perseguía, salió de Jerusalén hacia un lugar llamado en hebreo Gólgota; es decir, el lugar de la calavera. Y habiendo llegado a un monte llamado Monte Calvario, le martillaron crueles clavos en las manos y en los pies y lo clavaron en la Cruz, entre otras dos cruces, en cada una de las cuales estaba clavado, en agonía, un ladrón común. Sobre Su cabeza fijaron un letrero que decía: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”—en tres idiomas: hebreo, griego y latín.
Mientras tanto, una guardia de cuatro soldados, sentados en el suelo, dividieron Su ropa (que le habían quitado) en cuatro partes para ellos mismos, y echaron suertes sobre Su túnica, y allí se quedaron, jugando y conversando, mientras Él sufría. Le ofrecieron vinagre mezclado con hiel, y vino mezclado con mirra; pero Él no tomó nada. Y los malvados que pasaban por allí se burlaban de Él diciendo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, baja de la Cruz.” Los principales sacerdotes también se burlaban y decían: “Vino a salvar a los pecadores. ¡Que se salve a sí mismo!” Uno de los ladrones, atormentado, también lo injurió diciendo: “Si Tú eres el Cristo, sálvate a Ti mismo, y a nosotros.” Pero el otro ladrón, arrepentido, dijo: “¡Señor! Acuérdate de mí cuando vengas en Tu Reino.” Y Jesús le respondió: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso.”
No había allí nadie que tomara compasión de Él, sino un discípulo y cuatro mujeres. ¡Dios bendiga a esas mujeres por sus corazones fieles y tiernos! Eran: la madre de Jesús, la hermana de Su madre; María, esposa de Cleofás; y María Magdalena, quien dos veces había secado Sus pies con su cabello. El discípulo era aquel a quien Jesús amaba—Juan, quien había reposado sobre Su pecho y le había preguntado quién era el traidor. Cuando Jesús los vio al pie de la Cruz, dijo a Su madre que Juan sería como un hijo para ella, para consolarla cuando Él muriera; y desde aquella hora Juan fue para ella como un hijo, y la amó.
A eso de la sexta hora, una profunda y terrible oscuridad cubrió toda la tierra y duró hasta la novena hora, cuando Jesús exclamó con fuerte voz: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?” Los soldados, oyéndolo, empaparon una esponja en el vinagre que estaba allí, y sujetándola a una caña larga, la acercaron a Su boca. Cuando Él la hubo recibido, dijo: “¡Consumado es!”—Y clamando: “¡Padre! En tus manos encomiendo mi Espíritu!”—murió.
Entonces hubo un espantoso terremoto; y el gran muro del Templo se resquebrajó; y las rocas se partieron. Los guardias, aterrorizados por estas señales, se dijeron unos a otros: “¡Verdaderamente este era el Hijo de Dios!”—y las multitudes que habían estado mirando desde lejos (entre ellos muchas mujeres), se golpeaban el pecho y regresaron, con temor y tristeza, a sus hogares.
Al día siguiente, siendo sábado, los judíos estaban ansiosos de que los cuerpos fueran retirados de inmediato, y así lo solicitaron a Pilato. Entonces algunos soldados vinieron y quebraron las piernas de los dos criminales para acelerar su muerte; pero al llegar a Jesús, hallándolo ya muerto, solamente atravesaron Su costado con una lanza. De la herida salió sangre y agua.
Había un hombre bueno llamado José de Arimatea —una ciudad de los judíos— que creía en Cristo, y yendo a Pilato en secreto (por temor a los judíos), pidió que se le entregara el cuerpo. Pilato lo concedió, y él, junto con Nicodemo, lo envolvieron en lienzos y especias —era la manera de preparar los cuerpos para el entierro según la costumbre judía— y lo sepultaron en un sepulcro nuevo, tallado en una roca, en un jardín cercano al lugar de la Crucifixión, donde nunca antes había sido sepultado nadie. Luego hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y dejaron a María Magdalena y a la otra María sentadas allí, vigilando.
Los principales sacerdotes y fariseos, recordando que Jesucristo había dicho a Sus discípulos que al tercer día resucitaría de la tumba, fueron a Pilato y pidieron que el sepulcro fuese custodiado cuidadosamente hasta ese día, no fuera que los discípulos robaran el cuerpo y luego dijeran al pueblo que Cristo había resucitado. Pilato estuvo de acuerdo, y se puso una guardia de soldados, además de sellar la piedra. Y así permaneció, custodiado y sellado, hasta el tercer día; que era el primer día de la semana.
Cuando comenzaba a amanecer, María Magdalena y la otra María, y otras mujeres, vinieron al sepulcro con más especias que habían preparado. Mientras se decían unas a otras: “¿Quién nos moverá la piedra?”, la tierra tembló, y un ángel, descendiendo del cielo, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su rostro era como un relámpago, y sus vestiduras blancas como la nieve; y al verlo, los guardias cayeron desmayados de miedo, como muertos.
María Magdalena vio la piedra removida y, sin esperar más, corrió hacia Pedro y Juan que ya venían hacia el lugar, y dijo: “¡Han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto!” Ellos corrieron de inmediato al Sepulcro, pero Juan, siendo más rápido, llegó primero. Se inclinó y vio los lienzos con que el cuerpo había sido envuelto, allí tendidos; pero no entró. Cuando llegó Pedro, entró y vio los lienzos en un lugar, y el sudario que había estado sobre la cabeza en otro. Entonces Juan también entró y vio lo mismo. Luego regresaron para avisar a los demás.
Pero María Magdalena permaneció fuera del sepulcro, llorando. Después de algún tiempo, se inclinó y miró hacia dentro, y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Cristo había estado. Ellos le dijeron:
“Mujer, ¿por qué lloras?”
Ella respondió: “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto.”
Al decir esto, se volvió y vio a Jesús de pie detrás de ella, pero no lo reconoció entonces.
“Mujer,” le dijo Él, “¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”
Ella, pensando que era el jardinero, respondió:
“¡Señor! Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.”
Jesús pronunció su nombre:
“¡María!”
Entonces ella lo reconoció, y dando un sobresalto exclamó: “¡Maestro!”
“ No me toques,” dijo Cristo; “porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis discípulos, y diles: ‘Asciendo a mi Padre y vuestro Padre; a mi Dios y vuestro Dios.’”
De acuerdo con esto, María Magdalena fue y dijo a los Discípulos que había visto a Cristo y lo que Él le había dicho; y con ellos halló a las otras mujeres que había dejado en el sepulcro cuando corrió para llamar a Pedro y a Juan.
Estas mujeres les contaron a ella y a los demás que habían visto en la tumba a dos hombres con vestiduras resplandecientes, ante cuya vista habían sentido temor y se habían inclinado; pero quienes les habían dicho que el Señor había resucitado. También dijeron que, mientras venían a contarles esto, habían visto a Cristo en el camino, y que se habían aferrado a Sus pies y lo habían adorado.
Pero estos relatos les parecieron a los apóstoles, en ese momento, como cuentos sin sentido, y no los creyeron.
Los soldados de la guardia también, al recobrar el sentido después de haber desmayado del terror, fueron a los principales sacerdotes para contarles lo ocurrido, pero fueron silenciados con grandes cantidades de dinero, y se les ordenó decir que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían.
Pero sucedió que ese mismo día, Simón y Cleofás —Simón, uno de los Doce Apóstoles, y Cleofás, uno de los seguidores de Cristo— caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a poca distancia de Jerusalén, y conversaban en el camino acerca de la muerte y resurrección de Cristo, cuando fueron alcanzados por un extraño, quien les explicó las Escrituras y les habló mucho sobre Dios, de modo que se asombraron de su conocimiento.
Como ya caía la noche al llegar a la aldea, rogaron a este desconocido que se quedara con ellos, y Él aceptó. Cuando los tres se sentaron a la cena, Él tomó pan, lo bendijo y lo partió, tal como Cristo había hecho en la Última Cena. Al mirarlo con asombro, vieron que su rostro cambiaba ante ellos, y que era Cristo mismo; y mientras lo miraban, desapareció.
Ellos se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén y, encontrando a los discípulos reunidos, les contaron lo sucedido. Mientras hablaban, Jesús apareció repentinamente en medio de todos y dijo:
“¡Paz sea a vosotros!”
Viendo que estaban muy asustados, les mostró Sus manos y Sus pies, y los invitó a tocarlo; y, para animarlos y darles tiempo de recobrarse, comió delante de todos un pedazo de pescado asado y un panal de miel.
Pero Tomás, uno de los Doce, no estaba allí en ese momento; y cuando los demás le dijeron después: “¡Hemos visto al Señor!”, él respondió:
“Si no veo en Sus manos la señal de los clavos, y meto mi mano en Su costado, no creeré.”
En ese instante, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús apareció nuevamente entre ellos y dijo:
“¡Paz sea a vosotros!”
Luego dijo a Tomás:
“Acerca tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en Mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.”
Tomás respondió:
“¡Mi Señor y mi Dios!”
Entonces Jesús dijo:
“Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron.”
Después de esto, Jesucristo fue visto por quinientos de Sus seguidores a la vez, y permaneció con varios de ellos cuarenta días, enseñándoles e instruyéndolos a ir por el mundo a predicar Su evangelio, sin temer lo que los hombres malvados pudieran hacerles.
Y llevando finalmente a Sus discípulos fuera de Jerusalén, hasta Betania, los bendijo y ascendió en una nube al Cielo, tomando Su lugar a la diestra de Dios. Mientras ellos miraban hacia el cielo azul donde Él había desaparecido, dos ángeles vestidos de blanco aparecieron entre ellos, y les dijeron que así como lo habían visto subir al Cielo, un día lo verían descender nuevamente para juzgar al mundo.
Cuando Cristo no fue visto más, los Apóstoles comenzaron a enseñar al pueblo, como Él les había mandado. Y habiendo escogido un nuevo apóstol llamado Matías, para sustituir al malvado Judas, viajaron por todos los países, contando a la gente de la Vida y Muerte de Cristo—y de Su Crucifixión y Resurrección—y de las enseñanzas que Él había dado—y bautizándolos en Su nombre.
Y por el poder que Él les había dado, sanaban a los enfermos, daban vista a los ciegos, habla a los mudos y oído a los sordos, como Él había hecho. Y cuando Pedro fue encarcelado, un ángel lo liberó a medianoche; y una vez, sus palabras ante Dios hicieron que un hombre llamado Ananías y su esposa Safira, que habían mentido, cayeran muertos en el acto.
Dondequiera que iban, eran perseguidos y tratados cruelmente; y un hombre llamado Saulo, que había sostenido los mantos de quienes lapidaron a un cristiano llamado Esteban, estaba siempre activo en hacerles daño.
Pero Dios cambió el corazón de Saulo; porque al viajar hacia Damasco para apresar a los cristianos de allí, lo rodeó una gran luz del cielo, y una voz clamó:
“¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues?”
Y él cayó de su caballo, derribado por una mano invisible ante todos los soldados que lo acompañaban. Cuando lo levantaron, hallaron que estaba ciego; y permaneció así tres días, sin comer ni beber, hasta que uno de los cristianos (enviado por un ángel para este propósito) restauró su vista en nombre de Jesucristo. Después de esto, Saulo se convirtió en cristiano, y predicó, enseñó y creyó junto con los apóstoles, haciendo grandes obras. (Y sería conocido como Pablo.)
Tomaron el nombre de cristianos de nuestro Salvador Cristo, y llevaron cruces como su símbolo, porque en una Cruz Él había sufrido la muerte. Las religiones de aquel tiempo eran falsas y brutales, y promovían la violencia. Animales e incluso hombres eran sacrificados en los templos, creyéndose que el olor de su sangre agradaba a los muchos dioses. Existían terribles y repugnantes ceremonias.
Y sin embargo, aunque la religión cristiana era verdadera, bondadosa y llena de amor, los sacerdotes de las antiguas religiones convencían al pueblo de hacer todo el daño posible a los cristianos; y los cristianos eran colgados, decapitados, quemados, enterrados vivos y arrojados a bestias salvajes en los teatros para el entretenimiento público, durante muchos años.
Nada podía silenciarlos ni atemorizarlos, porque sabían que si cumplían con su deber, irían al Cielo. Así, miles y miles de cristianos surgieron, enseñaron al pueblo, fueron cruelmente asesinados, y fueron reemplazados por otros cristianos, hasta que la religión gradualmente se convirtió en la gran religión del mundo.
Recuerda: Ser cristiano es hacer siempre el bien, aun a quienes nos hacen mal. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y tratar a todos como quisiéramos ser tratados.
Es ser amable, misericordioso y perdonador, y mantener estas virtudes humildemente en el corazón, sin presumir jamás de ellas, ni de nuestras oraciones ni de nuestro amor a Dios, sino mostrando que lo amamos al procurar hacer lo correcto en todo.
Si hacemos esto, y recordamos la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y tratamos de vivir conforme a ellas, podemos esperar con confianza que Dios perdonará nuestros pecados y errores, y nos permitirá vivir y morir en Paz.
ACERCA DEL AUTOR
CHARLES JOHN HUFFAM DICKENS (1812–1870) escribió La vida de nuestro Señor expresamente para sus diez hijos, y se leía muchos años en la época de Navidad en el hogar de los Dickens. No fue publicada sino hasta después de la muerte de su último hijo.
Dickens, periodista autodidacta y actor en potencia, llegó a ser famoso por Grandes esperanzas, Historia de dos ciudades y Un cuento de Navidad, entre otras obras maestras; y fue reconocido, durante su vida y desde entonces, como uno de los más grandes novelistas británicos de todos los tiempos.