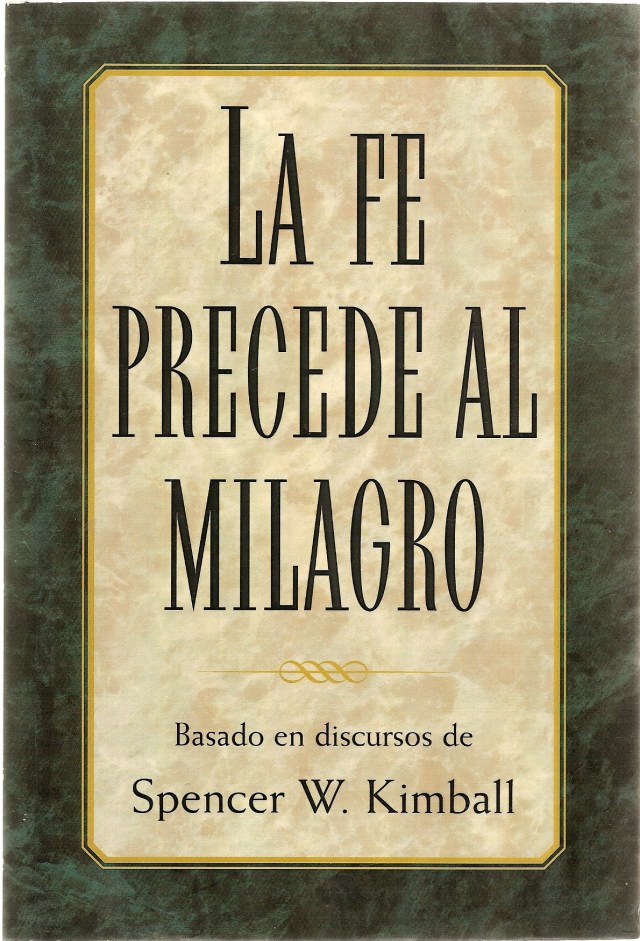
La Fe Precede al Milagro
Basado en discursos de
Spencer W. Kimball
Capítulo treinta
La sucesión de la presidencia de la Iglesia
La necesidad de un profeta
Es una mañana de domingo; precisamente el 18 de enero de 1970. Un gran corazón deja de latir y un anciano cuerpo descansa y duerme tranquilamente su sueño temporal. Tal como un terremoto que propagara su onda gigantesca por toda la tierra, la nueva noticia se extiende por sobre el orbe y millones de fieles, aun los de los más lejanos lugares, interrumpen sus actividades para rendir solemne tributo a un extraordinario hombre de Dios que ha dejado la mortalidad.
En el transcurso de varios días, largas filas de amantes seguidores se abren paso palmo a palmo entre las calles, bajo la lluvia, con el deseo de ver una vez más el semblante de su difunto dirigente. Así el Tabernáculo se ve atestado con aquellos que lo amaban y que hoy le rinden dulce tributo. Es el cuerpo terrenal del profeta David O. McKay el que hoy yace en su ataúd en su descanso solemne y reverente.
En el vacío de nuestros corazones, casi nos parece inconcebible continuar la marcha sin él; pero tal como una estrella desaparece en el horizonte, otra nueva emerge en el cielo, y con ello la muerte engendra nuevamente vida.
La obra del Señor nunca tiene fin. Aun cuando un excelente líder muere, no pasa un instante sin que la Iglesia continúe teniendo dirección gracias a la bondadosa Providencia, que ha dado a su reino continuidad y perpetuidad. Tal como en ocho ocasiones anteriores durante esta dispensación, una vez más el pueblo cierra solemnemente otra tumba, enjuga sus lágrimas y dirige la vista nuevamente hacia el futuro.
En el momento preciso en que un Presidente de la Iglesia deja esta vida, un grupo de hombres se convierte inmediatamente en el cuerpo director —son hombres sazonados por la experiencia y la preparación personal. Las asignaciones ya se han hecho con suficiente anticipación y asimismo se han otorgado la autoridad y las llaves correspondientes. Por un período de cinco días, el reino sigue adelante bajo la dirección de este consejo previamente autorizado. No hay “candidatura”, ni campaña electoral ni discursos de tribuna en estas ocasiones. ¡Qué divino plan! ¡Qué sabio el Señor al organizar su Iglesia de una manera tan perfecta y tan exenta de las debilidades de los endebles y avaros humanos!
Amanece entonces un memorable día (23 de enero de 1970) y catorce hombres dignos se dirigen reverentemente hacia el Templo de Dios —es el Quórum de los Doce Apóstoles, el cuerpo gobernante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algunos de cuyos miembros ya han pasado por este solemne cambio con anterioridad.
Cuando estos catorce hombres emergen del sagrado edificio horas más tarde de la misma mañana, un evento trascendental ha tenido lugar ya —el breve interregno concluye, y el gobierno del reino pasa de nuevo de las manos del Quorum de los Doce Apóstoles a las de un nuevo profeta, un solo individuo dirigente, el representante terrenal del Señor, un hombre que, libre de toda ostentación, se ha venido preparando para este sublime llamamiento por un período de sesenta años. Su nombre es Joseph Fielding Smith.
No fue a causa de su nombre, sin embargo, que él ascendió a esta alta posición, sino por razón de que, siendo todavía un joven, fue llamado por el Señor a través del profeta de entonces para ser Apóstol —miembro del Quórum— y le fueron dadas las llaves preciosas y vitales que habría de retener hasta que llegase la hora de convertirse en el Apóstol mayor en antigüedad y en el Presidente de la Iglesia.
En esa decisiva reunión en el templo, una vez que ha sido “ordenado y apartado” como Presidente de la Iglesia por sus hermanos, los Doce, él escoge a sus consejeros —dos magníficos hombres de valor: el élder Harold B. Lee y el élder Nathan Eldon Tanner, quienes cuentan con una notable trayectoria como maestros, hombres de negocios, funcionarios públicos y, principalmente, como dirigentes de la Iglesia.
Así, una Presidencia de tres y un Consejo de Doce nuevamente constituidos se dirigen humildemente hacia sus oficinas, ajenos a toda jactancia u ostentación, para asumir sus nuevas funciones. Una nueva administración emprende un nuevo período con la promesa de un gran desarrollo y de un crecimiento sin precedentes.
Transcurren dos años. Una vez más es un día domingo, el 2 de julio de 1972, y otro profeta nos deja para retirarse a su descanso. Por segunda vez en tres años, los fieles ofrecen su agradecido reconocimiento a un gran hombre y al Señor por dar su guía y dirección a través de tan fiel siervo. La decisión en cuanto a la sucesión se repite exactamente como se ha hecho antes. Nuevamente el Quorum de los Doce designa bajo inspiración a su miembro más antiguo como el hombre llamado por Dios para ser Presidente de la Iglesia. El presidente Harold B. Lee toma entonces su lugar a la cabeza como Profeta de Dios.
Fue un varón muy joven el que introdujo el programa restaurado en este nuevo mundo. José Smith (23 de diciembre, 1805 – 27 de junio, 1844) apenas tenía 24 años de edad cuando se organizó la Iglesia.
Al morir José Smith como mártir a la edad de 38 años, el segundo Presidente, Brigham Young (lo. de junio, 1801 -28 de agosto, 1877) se convirtió en el Apóstol mayor por antigüedad y luego en el Presidente de la Iglesia (27 de diciembre, 1847) a los 46 años de edad. Presidió la Iglesia durante treinta años (hasta la edad de 76).
John Taylor (lo. de noviembre, 1808 – 25 de julio, 1887) tenía 71 años cuando se convirtió en Presidente de la Iglesia (10 de octubre, 1880); cuando murió, a la edad de 78 años, Wilford Woodruff (lo. de marzo, 1807 – 2 de septiembre, 1898) se convirtió en el Apóstol mayor (25 de julio, 1887). Dos años más tarde (7 de abril, 1889), fue sostenido como Presidente de la Iglesia a la edad de 82 años. Murió a los 91, momento en el cual el presidente Lorenzo Snow (3 de abril, 1814 – 10 de octubre, 1901) pasó a ser el Apóstol mayor. A los once días después de la muerte de Wilford Woodruff (13 de septiembre, 1898), Lorenzo Snow se convirtió en Presidente de la Iglesia a la edad de 84 años.
El presidente Joseph F. Smith (13 de noviembre, 1838 -19 de noviembre, 1918) fue Apóstol mayor por siete días y luego pasó a ser Presidente de la Iglesia el 17 de octubre de 1901, a la edad de 62 años, y murió a los 80.
El presidente Heber J. Grant (22 de noviembre, 1856 -14 de mayo, 1945) fue el Apóstol mayor por menos de una semana, cuando fue nombrado Presidente de la Iglesia (23 de noviembre, 1918) a la edad de 62 años; falleció a los 88.
El presidente George Albert Smith (4 de abril, 1870 – 4 de abril, 1951) fue el Apóstol mayor por siete días y entonces se convirtió en Presidente de la Iglesia (21 de mayo, 1945) a la edad de 75 años; murió a los 81.
El presidente David O. McKay, noveno Presidente (8 de septiembre, 1873- 18 de enero, 1970) fue el Apóstol mayor por cinco días y fue sostenido como Presidente de la Iglesia (9 de abril, 1951) a los 77 años; murió a los 96.
El presidente Joseph Fielding Smith (19 de julio, 1876 – 2 de julio, 1972) se convirtió en el Apóstol mayor el 18 de enero de 1970 y en el Presidente de la Iglesia cinco días después, a la edad de 93 años. Murió a los 95.
El presidente Harold B. Lee, que nació el 28 de marzo de 1899, fue el Apóstol mayor por cinco días y pasó a ser el Presidente de la Iglesia el 7 de julio de 1972, a la edad de 73 años.
Desde John Taylor a Joseph Fielding Smith, inclusive, estos hombres fueron llamados como Presidentes entre las edades de 62 y 92 años, y murieron entre las edades de 79 y 96 años.
Es interesante notar que estos ocho presidentes de la Iglesia asumieron la responsabilidad de la presidencia a la edad promedio de 76 años y tuvieron que abandonarla a causa de su muerte a los 87 años. Sirvieron por un promedio de once años; por consiguiente, después de Brigham Young, la edad promedio del presidente viviente de la Iglesia ha sido de alrededor de 81 años.
Es de esperarse que el Presidente de la Iglesia siempre sea un hombre mayor: los hombres jóvenes poseen acción, vigor, iniciativa; los hombres mayores poseen estabilidad, fortaleza y sabiduría, adquiridas a través de la experiencia y de su larga comunión con Dios.
Hacia el final de la vida del Presidente McKay, se acrecentó entre los curiosos, los preocupados y los ignorantes de los procedimientos eclesiásticos la especulación sobre quién sería el próximo profeta y se mantuvo como el mayor tópico de discusión durante el interregno.
Más de un millón de miembros no habían conocido otro Presidente fuera de David O. McKay, por lo que era natural que algunos se sintieran confusos.
Hablaban acerca de la edad. Los patriarcas de la antigüedad no fueron hombres jóvenes. Adán era bastante anciano cuando presidió sobre su posteridad, la cual se extendió por muchas generaciones. Abraham, Isaac, José y Moisés presidieron sobre sus pueblos, muriendo a las edades de 175, 180, 110 y 120 años, respectivamente. Eran ancianos en edad, pero de su vasta experiencia emanaban sabiduría y seguridad abundantes.
El precedente de la sucesión por el Apóstol mayor en antigüedad se ha venido observando desde el principio. Brigham Young era el Apóstol mayor que poseía todas las llaves y derechos de autoridad y, así en cada caso, el Presidente siempre ha sido el Apóstol mayor por antigüedad. Este es el procedimiento que el Señor ha seguido y Él retiene la dirección en sus divinas manos.
Cuando tuvo lugar la primera sucesión, la Iglesia restaurada estaba todavía en su infancia, con catorce años de edad. No había habido profetas ni “visiones abiertas” por numerosos siglos. Poco es de asombrarse, entonces, que la gente se llenara de interrogantes cuando los balazos de Carthage terminaron con la vida de aquel en quien todas estas preciosas bendiciones —la Iglesia, la revelación, la profecía— parecían estar centradas. Cuando los apóstoles volvieron de sus misiones, enterraron al difunto Profeta y se detuvieron a considerar lo que habría de deparar el futuro. Toda duda se disipó cuando el Apóstol mayor por antigüedad, poseyendo desde antes todas las llaves, se levantó como Moisés y les mostró el camino.
En el editorial del periódico “Times and Seasons” (Tiempos y estaciones) del 2 de septiembre de 1844, aparece el siguiente comunicado en cuanto a la sucesión de la presidencia:
¡Grande es la inquietud que prevalece en toda la región por saber “quién será el sucesor de José Smith”!
En respuesta a tal interrogante, os rogamos que tengáis paciencia y que aguardéis un poco más, hasta que llegue el tiempo apropiado para declararos todo. “Los grandes mecanismos ruedan despacio”. Por el momento, podemos deciros que en una conferencia especial realizada en Nauvoo el día 8 ppdo. se acordó por consenso general que sean los “Doce” quienes presidan sobre toda la Iglesia, y cuando se requiera hacer cualquier alteración en la presidencia, oportunamente se hará del conocimiento público. En cuanto a los élderes que se encuentran en el extranjero, harán bien en obrar con sabiduría ante los demás, permaneciendo en silencio concerniente a las cosas que desconocen. . . . (Times and Seasons, vol. 5, 2 de septiembre de 1844, pág. 632)
A medida que tiramos de las correas del carruaje y nos disponemos a continuar la marcha hacia adelante, con cada nuevo cambio emprendemos otra jornada con el firme deseo de seguir a nuestros líderes inspirados, dirigidos a la vez por nuestro profeta.
El presidente Joseph Fielding Smith fue muy venerado y digno de respeto por razón de su carácter, dignidad, edad y posición. Él era un hombre “limpio de manos y puro de corazón. … no elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño». Fue un verdadero hijo de su Hacedor y un hombre de Dios puro y santo. Llevó consigo por sesenta años las llaves del reino, preparándose para el día en que habría de asumir la Presidencia. Por seis décadas fue sostenido por la Iglesia como profeta. Finalmente fue también sostenido en su posición de “el Profeta”, el único poseedor de todas las llaves en pleno uso, bajo la dirección del Señor Jesucristo, la piedra angular y cabeza de la Iglesia.
Harold B. Lee es el Presidente más joven que ha tenido la Iglesia en un período de más de cuarenta años. El llevó a su puesto abundante experiencia, dedicación de por vida e indiscutible integridad personal. Es el hombre que ha servido fiel y espiritualmente por más tiempo como Apóstol de Señor.
Para ser un Profeta de Dios no se necesita “serlo todo para todos los hombres». No se necesita ser joven y atleta, industrial, financiero o agricultor, ni tampoco músico, poeta, actor, banquero, médico, rector de una universidad, general ni científico.
No se necesita ser un lingüista y hablar francés, japonés, alemán o español, pero sí se necesita comprender el lenguaje divino y ser capaz de recibir mensajes de los cielos.
No se necesita ser orador, porque Dios puede crear los suyos. Él puede presentar sus mensajes divinos a través de hombres débiles hechos fuertes. Recordad cuando El sustituyó la sosegada y tímida voz de Moisés por una voz potente y que también le dio al joven varón Enoc el poder de hacer temblar a los hombres en su presencia, porque Enoc caminaba con Dios, al igual que Moisés.
El Señor ha dicho: “. . . sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo”. (DyC 1:38.)
Lo que el mundo necesita es un profeta-líder que dé el ejemplo —que sea limpio, lleno de fe, que posea atributos divinos, que tenga un nombre sin tacha, que sea un esposo amado por los suyos y un verdadero padre.
Un profeta necesita ser algo más que sacerdote, ministro o élder. Su voz se convierte en la voz de Dios para revelar nuevos programas, nuevas verdades y resoluciones. No puedo decir que sea siempre infalible, pero sí necesita ser reconocido por Dios y estar investido de Su autoridad. El Profeta de Dios no es ningún impostor, como numerosas personas que arbitrariamente asumen posiciones sin ser designadas ni contar con ninguna autoridad. El Profeta debe hablar como el Señor, “como quien tiene autoridad, y no como los escribas». (Mateo 7:29.)
Debe tener el valor suficiente para declarar la verdad aun contra el clamor popular que demanda la disminución de restricciones. Debe estar seguro de su llamamiento divino, de su ordenación celestial y de su autoridad para llamar a otros a servir, de ordenar a los grados del sacerdocio y de delegar llaves que abran puertas eternas.
Debe poseer una autoridad tan poderosa como la de los profetas de la antigüedad: “… para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. . . para el día en que la ira de Dios [sea] derramada sin medida sobre los malvados» (DyC 1:8-9.) y poderes tales que el Señor les diga “… que lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos; y lo que atares en la tierra, en mi nombre y por mi palabra. . . será eternamente atado en los cielos; y cuyos pecados retengas en la tierra, serán retenidos en los cielos”. (DyC 132:46.)
Lo que se necesita es un Moisés, más que un Faraón; un Elías, más que un Belsasar; un Pablo, más bien que un Poncio Pilato.
No necesita ser un arquitecto capaz de construir casas, escuelas y edificios sumamente elevados, sino más bien uno que edifique estructuras que perduren por tiempo y eternidad y que tiendan un puente entre el hombre y su Hacedor.
A cada minuto del día se trasmiten numerosos programas en el aire. A causa de vivir tan absortos en nuestros diarios quehaceres, relativamente sólo escuchamos uno que otro; no obstante, con una emisora potente de radiodifusión, podríamos escuchar cualquiera de los programas si tuviéramos el aparato debidamente sintonizado.
Por miles de años ha habido constantes trasmisiones de mensajes vitales de guía y amonestaciones oportunas desde los cielos, y cierta constancia de emisiones desde la estación más potente. A través de todos estos siglos, ha habido épocas en las que hubo profetas que sintonizaron esa “emisora” y retrasmitieron los mensajes a los pueblos. Tales mensajes jamás han cesado.
Uno de dichos mensajes vino a Daniel en presencia de otros que le acompañaban, y él, estando en la frecuencia debida, dijo:’ ‘Y sólo yo, Daniel vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo…” (Daniel 10:7.)
En el camino hacia Damasco, un grupo de hombres viajaban juntos. Un evento espectacular se desplegó en los cielos, mas solamente un hombre estaba en sintonía para recibirlo. Aquello que no fue más que interferencia en la emisión a los oídos de todos los que allí se encontraban, para Saulo de Tarso fue un impresionante llamado al servicio. No sólo cambió su vida por completo, sino que también contribuyó a la transformación de millones de vidas, mas él fue el único que estaba en sintonía con la emisión.
Se dice que los pilotos de naves espaciales rusas informaron que habían penetrado hasta lo más distante del espacio infinito y que no habían visto ni a Dios ni a ningún ángel. Nuestra predicción para cualquier cosmonauta incrédulo o irreligioso es que, aun cuando se internen mil veces más adelante o hacia arriba, todavía estarán muy lejos de Dios y de las cosas eternas, porque lo espiritual no se puede comprender por medio de lo finito.
Abraham encontró a Dios en una torre de Mesopotamia, en un monte de Palestina y en las cortes reales de Egipto. Moisés lo encontró en un desierto distante, en el Mar Rojo, en un monte llamado Sinaí y en una “zarza ardiente». José Smith lo encontró en la agradable frescura de un bosque. Pedro, en el Mar de Galilea y en el Monte de la Transfiguración.
Que el Señor nuestro Dios sostenga a cada profeta recién designado, para que pueda continuar sirviéndonos el “pan de vida” y “las aguas vivas” del Señor y para que “encienda las lámparas de Israel”, convirtiéndose verdaderamente en el portavoz del Señor. Es nuestra oración que Él le hable como lo hizo con Josué:
. . . este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. (Josué 3:7.)
Y que el Señor nos bendiga a nosotros, sus siervos, los que hemos levantado nuestras manos en señal de apoyo, para que de hoy en adelante podamos, como los hijos de Israel, sostener las manos de los profetas y exclamar como ellos a una voz:
Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.
De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. (Josué 1:16-17.)
“A vuestras tiendas, oh Israel”, permaneced firmes y fieles e inquebrantables en vuestro apoyo a los profetas de Dios.

























