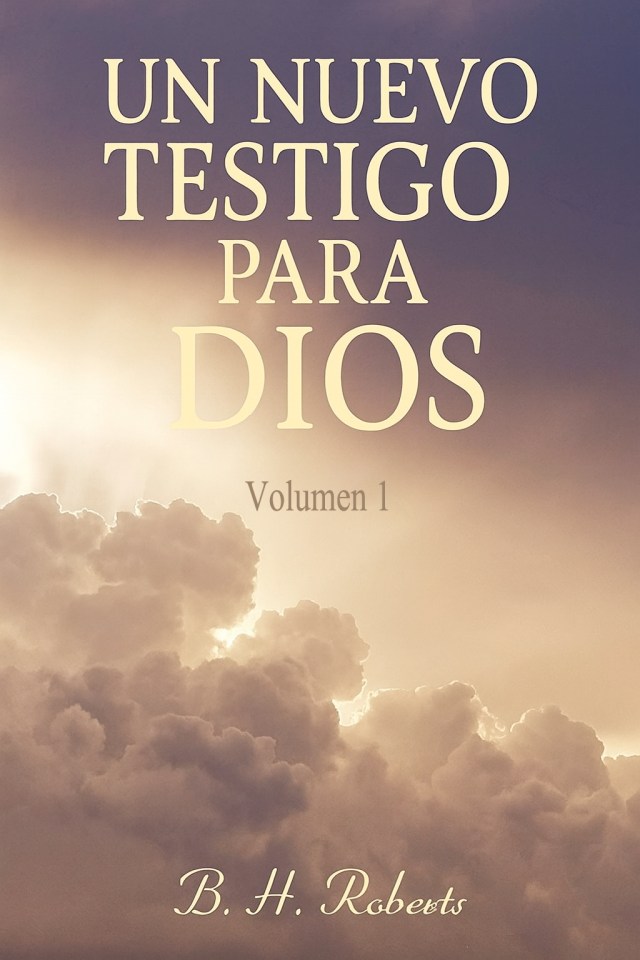Un Nuevo Testigo de Dios
volumen 1
por B. H. Roberts
El volumen 1 de New Witnesses for God (Un Nuevo Testigo de Dios), escrito por el élder Brigham Henry Roberts —historiador asistente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y miembro del Primer Consejo de los Setenta— es una obra apologética publicada en 1895. Este libro representa uno de los esfuerzos más eruditos y sistemáticos del siglo XIX para defender la veracidad de la restauración del Evangelio y del profeta José Smith.
Este primer volumen se centra exclusivamente en defender la misión divina de José Smith como profeta y revelador. Roberts no sólo responde a las críticas comunes que se dirigían contra el profeta, sino que también busca presentar pruebas racionales y espirituales de que José Smith fue un verdadero testigo de Dios, llamado para restaurar la Iglesia de Cristo en los últimos días.
Entre los temas clave abordados en este volumen están:
- El argumento de la necesidad de una revelación moderna, debido a la apostasía del cristianismo tradicional.
- La evidencia histórica y doctrinal de que el mundo estaba preparado para la restauración del Evangelio.
- La vida y carácter de José Smith, incluyendo una defensa de su integridad y sus afirmaciones proféticas.
- La naturaleza de la revelación y el papel que cumple un profeta como testigo moderno de Dios.
Roberts estructura su argumento en torno a la idea de que Dios ha llamado a nuevos testigos en los últimos días, de la misma manera que lo hizo en épocas pasadas. Y el primero de esos nuevos testigos es José Smith. Posteriormente, en los volúmenes 2 y 3, Roberts analiza el Libro de Mormón y el Espíritu Santo como testigos adicionales de la divinidad de la Restauración.
Prólogo
Han pasado tres cuartos de siglo desde que José Smith declaró por primera vez que había recibido una revelación de Dios. De esa revelación, y de otras que le siguieron, ha surgido lo que los hombres llaman una nueva religión—el “mormonismo”; y una nueva iglesia, la institución comúnmente conocida como la “Iglesia Mormona”, cuyo nombre correcto, sin embargo, es LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.
Aunque parezca un asunto menor, el lector debe saber que el “mormonismo” no es una religión nueva. Quienes lo aceptan no lo consideran así; tampoco hace tal pretensión. La institución comúnmente llamada “Iglesia Mormona” no es una iglesia nueva; como se verá por su propio nombre—La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días—no hace tal afirmación. Esto en sí mismo revela lo que “la Iglesia Mormona” afirma ser: la Iglesia de Jesucristo; y para distinguirla de la Iglesia de Jesucristo que existió en tiempos antiguos, se añade la frase “de los Santos de los Últimos Días”. Repito: el “mormonismo” no es una religión nueva; es la Religión Antigua, el Evangelio Eterno, restaurado nuevamente a la tierra mediante las revelaciones recibidas por José Smith.
A primera vista, el lector notará que estas afirmaciones en favor del “mormonismo” suponen la destrucción de la Iglesia cristiana primitiva, una apostasía completa de la religión cristiana; y, por tanto, desde el punto de vista de un creyente, el “mormonismo” es el Evangelio de Jesucristo restaurado; y la institución que surge de él—la iglesia—es la Iglesia de Jesucristo restablecida entre los hombres.
Durante los tres cuartos de siglo que han transcurrido desde que se anunció la primera revelación por medio de José Smith, el mundo ha sido inundado con todo tipo de rumores respecto al origen del “mormonismo”, sus doctrinas, su organización, sus propósitos, su historia. Se han escrito suficientes libros sobre estos temas como para formar una biblioteca respetable en tamaño, pero la mayoría de esos libros han sido obra de enemigos declarados, o de escritores sensacionalistas que eligieron el “mormonismo” como tema porque supusieron que encontrarían en él un asunto acorde con sus propios gustos viciosos y talentos pervertidos, y que les reportaría satisfactorias ganancias económicas. Este último tipo de escritores no solo ha escrito sin consideración por la verdad, sino también sin vergüenza. Son carroñeros que se han alimentado de las desgracias de un pueblo impopular, únicamente por el dinero o la notoriedad que pudieran obtener de ello.
Para que no se me acuse de exagerar la falta de fiabilidad de la literatura antimormona, citaré un pasaje de un libro escrito por el Sr. Phil. Robinson, titulado Sinners and Saints. El Sr. Robinson vino a Utah en 1882 como corresponsal especial de The New York World, y permaneció en Utah unos cinco o seis meses, haciendo del “mormonismo” y de los Santos de los Últimos Días un estudio especial. Sobre la falta de confianza en dicha literatura, dice:
“¿De dónde ha obtenido el público sus opiniones sobre el mormonismo? Solo de los antimormones. He revisado a fondo la literatura sobre el tema, y sin embargo, realmente no sabría decirle a alguien dónde encontrar un libro imparcial sobre el mormonismo posterior a City of the Saints de Burton, publicado en 1862… Pero dejando a un lado a Burton, creo poder desafiar a cualquiera a que nombre otro libro sobre los mormones que merezca un respeto honesto. Desde ese terrible libro The History of the Saints, publicado por un tal Bennett (incluso un antimormón lo llamó ‘el mayor bribón que jamás llegó al Oeste’) en 1842, hasta el de Stenhouse en 1873, no conozco una sola obra gentil que esté disponible al público y que no sea totalmente poco confiable por su distorsión de los hechos. Y sin embargo, es de estos libros—porque no hay otros—de donde el público estadounidense ha adquirido casi todas sus ideas sobre el pueblo de Utah.”
Se podría preguntar por qué los propios Santos no han escrito libros que refuten las tergiversaciones de sus detractores y que proporcionen información correcta sobre ellos y su religión. A esa pregunta hay varias respuestas. Una es que sí lo han intentado. Quizás no a una escala suficientemente extensa. Tal vez no apreciaron plenamente la importancia de hacerlo; pero la razón principal por la que no han publicado más libros en su propia defensa, y no han sido más solícitos en refutar las calumnias publicadas contra ellos, es por la absoluta imposibilidad de ser escuchados. El público al que apelaban estaba irremediablemente prejuiciado en su contra. Su caso ya había sido prejuzgado y ellos mismos condenados antes de poder ser oídos. Estas fueron las desventajas bajo las cuales lucharon; y cuán serias son tales desventajas, solo lo saben aquellos que han sentido la cruel tiranía del prejuicio.
Ahora, sin embargo, parece que la marea está cambiando en cuanto a su situación. El prejuicio ha disminuido un poco. En varios sectores hay indicios de una disposición a escuchar lo que representantes acreditados de la fe “mormona” puedan decir en su defensa. Es esta circunstancia la que ha inducido al autor a presentar a sus semejantes esta obra, la cual se escribe, sin embargo, no con el propósito de defender el carácter de los Santos de los Últimos Días, sino para exponer el mensaje que el “mormonismo” tiene para proclamar al mundo, y señalar las evidencias de inspiración divina en aquel por medio de quien ese mensaje fue entregado.
El autor ha escogido para su obra el título: “UN NUEVO TESTIGO DE DIOS”, porque esa es la relación que José Smith, el gran profeta moderno, mantiene con esta generación; y el propósito del autor es probar, primero, que el mundo necesita tal testigo, y segundo, que José Smith es ese testigo.
El tema se trata bajo cuatro TESIS:
I. El mundo necesita un Nuevo Testigo de Dios.
II. La Iglesia de Cristo fue destruida; ha habido una apostasía del cristianismo tan completa y universal que ha hecho necesaria una nueva dispensación del Evangelio.
III. Las Escrituras declaran que el Evangelio de Jesucristo en los últimos días—en la hora del juicio de Dios—será restaurado a la tierra mediante una reapertura de los cielos y la entrega de una Nueva Dispensación a los hijos de los hombres.
IV. José Smith es el Nuevo Testigo de Dios; un profeta divinamente autorizado para predicar el Evangelio y restablecer la Iglesia de Jesucristo en la tierra.
Cuán bien ha logrado el autor sustentar estas proposiciones, el lector lo juzgará por sí mismo; él solo pide que su tratamiento del tema sea considerado con imparcialidad.
Para evitar errores o inexactitudes doctrinales, el autor solicitó a la Primera Presidencia de la Iglesia que nombrara un comité de hermanos reconocidos por su firmeza en la fe y su amplio conocimiento de las doctrinas de la Iglesia, para escuchar la lectura del manuscrito de este libro. En consecuencia, fueron designados: el élder Franklin D. Richards, uno de los Doce Apóstoles de esta dispensación y Historiador de la Iglesia; el élder George Reynolds, uno de los compañeros del autor en la Presidencia del Primer Consejo de los Setenta; y el élder John Jaques, Historiador Asistente de la Iglesia. A estos hermanos, por su paciente labor al leer el manuscrito y por sus sugerencias y correcciones, el autor les está profundamente agradecido.
EL AUTOR
TESIS I
El mundo necesita un nuevo testigo de Dios
Capítulo 1
La necesidad de un nuevo testigo
El mismo título de este libro puede resultar ofensivo.
—”¡¿Un nuevo testigo de Dios?!”, exclamará tanto el clero como los laicos del cristianismo—, “¿Acaso no son suficientes los Testigos Antiguos? ¿No ha resistido su testimonio los ataques de incrédulos, ateos y agnósticos durante diecinueve siglos? ¿Qué necesidad tenemos de un nuevo testigo? Toda arma que la crítica hostil pudiera sugerir ha sido empleada contra la torre de nuestra fe, cimentada sobre el testimonio de los Antiguos Testigos; y hoy se alza más victoriosa que nunca, firme en sus cuatro costados contra todos los vientos que soplan”.
“El testimonio de los Antiguos Testigos ha sobrevivido a la burla de Voltaire, a las solemnes ironías de Gibbon, a la sátira de Bolingbroke, a las obscenidades de Paine; al igual que sobrevivirá a los insidiosos ataques de la escuela mítica alemana y de la escuela crítica racionalista, que hoy están muy en boga”. Tal es la jactancia confiada de los cristianos ortodoxos.
“Mientras tanto, toda conferencia diocesana resuena con el lamento sobre ‘opiniones infieles’. Es notoriamente cada vez más difícil lograr que hombres educados se interesen en los servicios o doctrinas de la iglesia; […] la literatura y la prensa periódica se tornan año tras año más indiferentes, o incluso más hostiles al cristianismo aceptado; las capas superiores de la clase trabajadora, sobre las cuales descansa el futuro de dicha clase, se mantienen fríamente distantes de todas las sectas cristianas o se entregan al secularismo. Se hacen apasionados llamados a todas las ramas del cristianismo a cerrar filas, no unas contra otras, sino contra el ‘escepticismo desenfrenado’ entre las clases cultivadas y la indiferencia religiosa de la democracia”.
Frente a estos hechos, y no obstante las confiadas afirmaciones de los cristianos ortodoxos sobre la invulnerabilidad del testimonio de los Antiguos Testigos, conviene que examinemos un poco más de cerca los logros del cristianismo, tanto católico como protestante, y veamos si son tan satisfactorios cuando se miden por resultados concretos, como se asegura con la retórica fervorosa de los defensores ortodoxos.
Lo que se reconoce claramente y de forma común como la religión cristiana fue fundada hace unos diecinueve siglos por el ministerio personal de Jesucristo y de aquellos que Él eligió como apóstoles. Durante unos tres siglos, luchó arduamente por existir. Las persecuciones que se desataron en su contra —primero por parte de los judíos, de cuya religión podría decirse que nació, y luego por los paganos, quienes entonces poseían todo el poder secular— casi la aniquilan. La “bestia” hizo guerra contra los santos y “prevaleció contra ellos”. Luego Constantino, el amigo del cristianismo, ascendió al trono imperial de Roma, y la persecución externa cesó. Los ministros cristianos fueron invitados a la corte del emperador y colmados de riquezas y honores. Se erigieron magníficas iglesias, y la religión antes despreciada se convirtió en la protegida favorita del gobierno imperial. De una existencia precaria y miserable, la Iglesia cristiana fue elevada repentinamente a una posición de magnificencia y poder.
Y no tardó en comportarse como el camello que, habiéndole permitido su amo meter la cabeza dentro de la tienda durante una tormenta violenta, luego introdujo los hombros, después todo el cuerpo, y dándose vuelta, expulsó a su amo a patadas. Así también el poder eclesiástico cristiano con respecto al poder civil. Es decir, aquello que al principio se le concedió a la iglesia como un privilegio, pronto fue exigido como un derecho; y lo que al inicio se recibió por gracia, al final se tomó por la fuerza. Sobre las ruinas de la Roma pagana surgió la Roma papal; y aunque este último poder no abolió el gobierno secular, sí lo subordinó al poder eclesiástico. Desde la cátedra de San Pedro, los pontífices romanos gobernaron el mundo con autoridad absoluta. Reyes y emperadores les obedecían, y todos temblaban ante el trono del sucesor de San Pedro, coronado con la triple tiara.
Finalmente, debido a los celos y ambiciones mutuas de los obispos de Roma y Constantinopla, surgió una controversia que, en el siglo IX, resultó en una gran y duradera división de la cristiandad en dos grandes cuerpos eclesiásticos: a saber, la Iglesia Católica Griega o del Este, y la Iglesia Católica Romana u Occidental. En la Iglesia Occidental, el poder secular o civil continuó siendo considerado como subordinado a la autoridad eclesiástica, una especie de instrumento útil para ejecutar los decretos de la iglesia. Por ello, el cristianismo católico romano atrajo hacia sí todo el prestigio en la propagación de sus doctrinas que proviene de la autoridad y el apoyo del Estado; y aunque el poder del Estado era considerado subordinado al de la iglesia, nadie que haya leído nuestros anales cristianos puede dejar de notar la importancia del poder civil como factor en la propagación del cristianismo católico romano.
Los pueblos bárbaros que entraban en contacto con las naciones cristianas eran con frecuencia forzados a aceptar la llamada religión cristiana como una de las condiciones de su capitulación; y el temor a la espada solía reforzar los argumentos de los sacerdotes, siendo en general mucho más eficaz.
“Creo apropiado que esta declaración anterior sea enfatizada por las siguientes pruebas:”
“En el año 772 d. C., Carlomagno, rey de los francos, emprendió la tarea de someter y apartar de la idolatría a la extensa nación de los sajones, que ocupaban gran parte de Alemania y que estaban casi constantemente en guerra con los francos por cuestiones de límites y otras disputas; pues esperaba que, si sus mentes llegaban a impregnarse de las doctrinas cristianas, dejarían gradualmente su ferocidad y aprenderían a someterse al imperio de los francos.
El primer intento contra su paganismo produjo poco efecto, ya que no se llevó a cabo por medio de las armas, sino mediante algunos obispos y monjes que el vencedor había dejado entre la nación vencida con ese propósito. Pero los siguientes ataques —en los años 775, 776 y 780 d. C.— contra ese pueblo heroico, tan amante de la libertad y tan impaciente, especialmente con respecto al dominio sacerdotal, fueron mucho más exitosos.
En estas campañas, no solo se utilizaron recompensas, sino también la espada y castigos, aplicados con tanto éxito sobre quienes se aferraban a la superstición de sus antepasados, que cesaron a regañadientes su resistencia y permitieron que los doctores enviados por Carlos les administraran el bautismo cristiano.
Widekind y Albion, en efecto, dos de los jefes sajones más valientes, renovaron sus anteriores insurrecciones e intentaron derrocar nuevamente mediante la violencia y la guerra aquel cristianismo que había sido impuesto por la fuerza. Pero el valor militar y la generosidad de Carlos lograron finalmente que, en el año 785, declararan solemnemente que eran cristianos y que continuarían siéndolo. […]
Los hunos que habitaban Panonia fueron tratados del mismo modo que los sajones; pues Carlos los agotó y humilló mediante guerras sucesivas hasta obligarlos a preferir convertirse al cristianismo antes que ser esclavizados.”
“En Dinamarca, durante el siglo X, la causa cristiana tuvo que luchar con grandes dificultades y adversidades bajo el reinado del rey Gorm, aunque la reina profesaba el cristianismo.
Pero Harald, apodado Blatand, hijo de Gorm, habiendo sido vencido por Otón el Grande hacia la mitad del siglo, hizo profesión del cristianismo en el año 949 y fue bautizado. […]
Quizás Harald, quien nació y fue educado por una madre cristiana, Tyra, no estaba muy en contra de la religión cristiana; sin embargo, es evidente que en esta ocasión cedió más bien a las exigencias de su conquistador que a sus propias convicciones.
Pues Otón, convencido de que los daneses nunca dejarían de hostigar a sus vecinos con guerras y saqueos mientras conservaran la religión guerrera de sus antepasados, hizo que una de las condiciones para la paz con Harald fuera que él y su pueblo se convirtieran al cristianismo.”
“Valdemar I, rey de Dinamarca, obtuvo gran fama por las numerosas guerras que emprendió contra las naciones paganas: los eslavos, los wendos, los vándalos y otros. Luchó no solo por los intereses de sus súbditos, sino también por la expansión del cristianismo; y dondequiera que tuvo éxito, demolía los templos y las imágenes de los dioses, los altares y los bosques sagrados, y ordenaba que se estableciera el culto cristiano. […]
Los fineses, que hostigaban a Suecia con frecuentes incursiones, fueron atacados por Eric IX, rey de Suecia —conocido como San Eric tras su muerte— y por él sometidos luego de muchas batallas sangrientas. […]
A la nación vencida se le ordenó adoptar la religión del conquistador, lo cual hicieron la mayoría con desagrado y repugnancia.”
“Hacia el final del siglo X, […] algunos comerciantes de Bremen o Lübeck que comerciaban en Livonia llevaron consigo a Mainardo, un canónigo regular de San Agustín del monasterio de Segeberg en Holstein, para convertir a esa nación belicosa e incivilizada a la fe cristiana.
Pero como pocos le escucharon, Mainardo consultó al pontífice romano, quien lo nombró el primer obispo de los livonios, y ordenó que se hiciera la guerra contra los opositores. Esta guerra, que al principio se libró contra los estonios, se extendió más allá y fue proseguida con mayor rigor por Berthold, segundo obispo de los livonios, tras la muerte de Mainardo.
Berthold, anteriormente abad de Lucca, marchó con un fuerte ejército desde Sajonia y recomendó el cristianismo no mediante argumentos, sino por medio de la matanza y la batalla.
Siguiendo su ejemplo, el tercer obispo, Alberto, antes canónigo de Bremen, entró en Livonia en el año 1198, bien respaldado por un ejército nuevo reclutado en Sajonia, y estableciendo su campamento en Riga, instituyó —por autoridad de Inocencio III, el pontífice romano— la orden militar de los “portadores de espada”, cuya misión era forzar a los livonios por la espada a someterse al bautismo.
Se enviaban constantemente nuevas fuerzas desde Alemania, y por el valor de estas tropas y de los portadores de espada, el pueblo fue finalmente sometido y agotado, hasta que sustituyeron las imágenes de Cristo y los santos por sus ídolos paganos.”
Puede reunirse un volumen de evidencias de carácter similar a lo anterior, que demuestra que, desde el ascenso de Constantino el Grande hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana no dudó en emplear el poder civil para imponer conversiones y castigar a los rebeldes.
Si la Iglesia Oriental tuvo menos éxito en extender las fronteras del cristianismo mediante conquistas apoyadas por el poder civil, fue porque la región del mundo que ocupaba ofrecía menos oportunidades que Europa Occidental, donde se libraba una gran lucha entre una raza debilitada por la decadente civilización romana y los más vigorosos pueblos bárbaros. Pero aunque la Iglesia Oriental hizo un uso menos directo de la espada para extender sus dominios, tuvo, no obstante, al Estado como aliado, que la sostuvo cuando fue necesario.
Cuando en el siglo XVI estalló la gran rebelión contra la autoridad del Papa y la religión de la Iglesia Católica Romana —dando origen a las iglesias protestantes—, ellas también, en su mayoría, formaron alianzas con los estados en los que fueron fundadas. Más aún, en la misma lucha por su existencia, los estados de Alemania, Holanda, Escandinavia e Inglaterra empuñaron la espada en su favor y, con su apoyo, hicieron posible que los disidentes religiosos establecieran iglesias a pesar de todos los esfuerzos de los pontífices romanos por impedirlo. Y una vez consumada la revolución, los estados antes mencionados continuaron brindando apoyo a las iglesias fundadas dentro de sus fronteras. Aunque en algunos casos la iglesia y el estado fueron considerados como sociedades separadas y distintas, actuaron al mismo tiempo como vecinos cercanos, profundamente interesados en el bienestar mutuo. Si vivían separados, no estaban enemistados; y cada uno brindaba apoyo al otro cuando lo necesitaba.
He creído necesario llamar la atención del lector sobre las condiciones en las que ha existido el cristianismo desde los días de Constantino, en las tres grandes ramas de la cristiandad —la católica romana, la católica griega y la protestante—, para que se recuerde el hecho de que han existido circunstancias sumamente propicias para la propagación de la religión llamada cristiana. La cristiandad ha tenido a su disposición la riqueza y la inteligencia de Europa; ha podido seguir el comercio de los estados europeos a todos los países del mundo; y no sólo su comercio, sino también sus conquistas. Y dondequiera que el amor por la aventura o el deseo de conquista llevó a los soldados cristianos, los sacerdotes cristianos los acompañaron o los siguieron, para que el evangelio —en manos del ministro cristiano— pudiera ser un bálsamo para las heridas infligidas por la espada en manos del soldado cristiano; de modo que, si los ejércitos cristianos eran una plaga para los pueblos salvajes, los sacerdotes cristianos podían ser el antídoto.
Y sin embargo, con todas las ventajas que el cristianismo recibió mediante el apoyo del estado, con la inteligencia y riqueza de Europa detrás de él, con el privilegio de seguir el rastro de su comercio y conquistas… ¿qué ha logrado realmente la cristiandad en cuanto a convertir al mundo a su religión? ¡Apenas un poco más de una cuarta parte de los habitantes de la tierra son siquiera cristianos nominales!
Según las estadísticas publicadas al respecto, la población cristiana del mundo se distribuye así:
- Católicos romanos: 206,588,206
- Protestantes (todas las sectas): 89,825,348
- Iglesias griega y rusa: 75,691,382
- Iglesias orientales: 6,770,000
- Total de cristianos: 378,874,936
Las otras religiones se enumeran de la siguiente manera:
- Hindúes brahmánicos: 120,000,000
- Seguidores de Buda, Shinto y Confucio: 482,600,000
- Musulmanes: 169,054,789
- Judíos: 7,612,784
- Parsis (adoradores del fuego en Persia): 1,000,000
- Paganos no incluidos anteriormente: 277,000,000
- Total de no cristianos: 1,007,267,573
(En otro desglose alternativo:)
- Cristianismo: 407 millones
- Judaísmo: 7 millones
- Budismo: 340 millones
- Islamismo: 200 millones
- Brahmanismo: 175 millones
- Confucianismo: 80 millones
- Otras formas de creencia religiosa: 174 millones
Aunque esta agrupación es ligeramente distinta a la del texto principal, el cálculo es aproximadamente el mismo. “De la población cristiana del mundo, 131,007,449 se asignan al protestantismo, 200,339,390 al catolicismo romano, y 76,390,040 a las iglesias orientales. En el Nuevo Mundo —que comprende América del Norte y del Sur— los católicos romanos son mayoría, con unos sesenta millones” (Behm y Wagner). Este dato también es citado favorablemente por el Dr. Joseph Faa Di Bruno en su obra Catholic Belief, p. 397.
Ciertamente, si se consideran las ventajas superiores para la propagación de la religión cristiana, uno podría esperar resultados mucho mejores que estos después de un período de diecinueve siglos, de los cuales dieciséis pueden considerarse como favorables a la expansión de la iglesia.
Pero veamos ahora más de cerca el estado actual de la cristiandad. Como ya se ha mostrado, apenas un poco más de una cuarta parte de la población mundial es cristiana siquiera en lo nominal. Nadie sostendrá que todos los cristianos nominales son realmente cristianos. La pertenencia a una iglesia puede ser una cosa; la conversión real a la religión cristiana, otra muy distinta. Si se separara a aquellos que son cristianos sólo de nombre —y miembros de la iglesia por costumbre o por conveniencia mundana— de aquellos que lo son por principio, conversión y verdadera fe, el número de cristianos en el mundo se reduciría considerablemente. Pues no puede negarse que, cuando una religión se vuelve popular, multitudes de hombres insinceros la aceptan exteriormente y le rinden un servicio de labios hacia afuera en compensación por los beneficios sociales, económicos o políticos que puedan derivar de ello.
Además, la cristiandad no está unida en un solo gran cuerpo o iglesia; por el contrario, está dividida en numerosas facciones contendientes, cuyas diferencias son tan fundamentales que no hay perspectiva alguna de reconciliación entre ellas. Los católicos se niegan a reconocer cualquier poder de salvación en el protestantismo. Para el católico, el protestante es un hereje, un hijo renegado; y por otro lado, para el protestante, el católico es un idólatra, y el papa el mismo anticristo profetizado en las Escrituras.
Tampoco están mucho más cerca entre sí los católicos romanos y los católicos griegos que los católicos romanos y los protestantes. Ya en el siglo IX, como resultado de la controversia entre las Iglesias de Oriente y de Occidente, el Papa Nicolás, en un concilio celebrado en Roma, excomulgó solemnemente a Focio, el patriarca de Jerusalén, y declaró nula e inválida su ordenación. El emperador griego repudió esta conducta del papa y, con su aprobación, Focio convocó lo que llamó un concilio ecuménico, en el que pronunció sentencia de excomunión y deposición contra el papa, obteniendo la suscripción de veintiún obispos y otras autoridades, sumando en total unos mil participantes.
Aunque esta ruptura fue remendada tras la muerte del emperador Miguel, surgieron nuevas dificultades entre Oriente y Occidente de forma intermitente, hasta que finalmente, en el siglo XI, cuando Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, se opuso a la Iglesia Occidental en cuanto al uso del pan sin levadura en el sacramento, la observancia del sábado y el ayuno los sábados —acusándolos de vivir en comunión con los judíos—, el Papa León IX respondió enérgicamente en defensa de las Iglesias Occidentales, y criticó severamente la falsa doctrina de los griegos, finalizando su defensa con la colocación —por medio de sus legados— de un documento de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario sobre el altar de Santa Sofía. Esa fue la ruptura definitiva. Desde ese momento, el odio mutuo entre griegos y latinos se volvió insuperable, al punto de que han permanecido desde entonces separados en comunión.
Aunque tanto la Iglesia griega como las iglesias protestantes están separadas de la Iglesia Católica Romana, no existe unión ni comunión entre ellas; por el contrario, mantienen doctrinas tan opuestas que una unión entre ellas está fuera de toda consideración. Al menos, el panorama es tan poco prometedor que todos los intentos de unión han resultado ineficaces.
Volvámonos ahora hacia la cristiandad protestante. ¡Seguramente aquí encontraremos unidad organizativa y acuerdo doctrinal! Pero no es así; por el contrario, la división se multiplica. La cristiandad protestante está dividida en numerosas sectas, entre algunas de las cuales el abismo de separación es casi tan amplio y profundo como el que separa a los protestantes de los católicos. Tal es el estado de confusión de la cristiandad protestante que las sectas se multiplican a diario y la confusión aumenta constantemente. No se puede evitar coincidir con lo que dijo el cardenal Gibbons: “Esta multiplicación de credos es un escándalo clamoroso y un gran obstáculo para la conversión de las naciones paganas”. Y yo añadiría: igualmente un obstáculo para la conversión de los incrédulos que viven entre los cristianos.
Este último grupo —los incrédulos que viven entre los cristianos— merece ahora nuestra atención, y debemos observar el efecto de sus ataques sobre el cristianismo. En su mayoría, carecen de organización; no tienen una unidad de propósito, salvo por el hecho de estar unidos en su incredulidad respecto a la religión revelada. Al ser su posición esencialmente negativa, no sienten necesidad activa de organización. Construir requiere unidad de propósito y esfuerzo organizado; quienes se conforman con señalar los defectos —reales o imaginarios— del trabajo de los constructores, o con decir que la estructura no cumple bien con los fines para los que fue erigida, no sienten la misma necesidad de organizarse como lo sienten los que edifican.
Como consecuencia de no estar organizados, los incrédulos no llevan registro de su fuerza numérica, no publican estadísticas, y por tanto, no tenemos forma de estimar con precisión cuán numerosos son. Pero nadie que tenga un amplio conocimiento en países cristianos, y que esté al tanto de la tendencia del pensamiento religioso moderno, puede dudar de que el número de incrédulos es considerable, y que su influencia sobre la religión cristiana es más dañina de lo que los entusiastas cristianos están dispuestos a admitir.
¡Y qué multitud heterogénea forma este gran cuerpo de incrédulos! Primero está el ateo absoluto, que declara abiertamente: “No hay Dios. Nada más que fuerza ciega opera en el universo; no hay Providencia cuyo deseo pueda interrumpir el curso destinado de la naturaleza”. La Providencia, para ellos, no es más que una ilusión. Su credo es: “El universo y todos sus variados fenómenos son generados por fuerzas naturales a partir de átomos cósmicos, y en átomos serán nuevamente disueltos”.
Le sigue el deísta, quien, aunque no es en absoluto menos escéptico que el ateo respecto a la religión revelada, cree que existe alguna mente operando en el universo, aunque se niega a reconocer que esa inteligencia esté asociada a una personalidad. Aun así, esa Inteligencia, sea lo que sea y dondequiera que esté, es Dios para ellos; pero siempre lo llaman “eso”, nunca “Él”.
Luego viene el agnóstico. Prefiere suspender su juicio sobre la cuestión de la Deidad y, con una modestia no siempre libre de afectación, dice: “No lo sé. La evidencia al respecto no es del todo clara; de hecho, a veces es bastante contradictoria”. Se muestra inquisitivo, está debatiendo; pero en el fondo, sus simpatías se inclinan hacia la incredulidad.
Después del agnóstico viene el racionalista, quien, aunque deja la existencia de Dios como una cuestión más o menos abierta, tiene su juicio bien definido en cuanto a Jesucristo. Lo reconoce como un buen hombre, aunque equivocado en muchos temas; y aunque despoja a Jesús de toda divinidad, lo reconoce no obstante como amigo de Dios y del hombre, y ve en él, además, “el símbolo de aquellas fuerzas religiosas en el ser humano que son primitivas, esenciales y universales”.
Tales son las clases diversas que atacan a la religión cristiana. Sus métodos de ataque, aunque con mucho en común, son tan variados como los tipos de incrédulos. El ateo se burla preguntando: “Si hay un Dios, ¿por qué no se manifiesta al mundo entero? ¿Por qué se mantiene envuelto en misterio? ¿Por qué no se revela a todos, en lugar de a unos pocos elegidos?”. Desestima el testimonio de aquellos que dicen haber estado en su presencia, y afirma con osadía que no hay Dios, porque nadie lo ha visto jamás; no se ha dado a conocer a los hombres, y concluye señalando el orden natural e ininterrumpido del universo como prueba de que todo está gobernado por fuerzas ciegas y no por inteligencia, sea o no personal.
Los deístas dicen casi todo lo que dicen los ateos; pero admitiendo una inteligencia detrás de todos los fenómenos del universo, pretenden leer su voluntad en el libro de la naturaleza, y comparan sus perfecciones con las imperfecciones de todos los libros escritos de revelación. Para ellos, la Biblia —el volumen revelado del cristianismo— es imperfecta y contradictoria; enseña una moralidad y parece tolerar prácticas indignas de un Ser de bondad infinita.
Los agnósticos se unen a los deístas en sus objeciones. Ven todas las contradicciones, imperfecciones y supuesta inmoralidad que los deístas encuentran en el volumen revelado cristiano; y con ellos cuestionan la autenticidad y credibilidad de las Escrituras. Si difieren de los deístas en algo, es simplemente en que arriban a una conclusión menos tajante. Pero lo peor está por venir.
Ha surgido en nuestro siglo —principalmente en Alemania— una clase de escritores teológicos que, si bien profesan una reverencia tanto por el nombre como por la persona de Jesucristo, y un sincero aprecio por las Escrituras como “expresiones de lo más puro y sagrado del sentimiento religioso”, rebajan sin embargo a Cristo a un simple nombre, y despojan a las Escrituras de todo su poder como palabra de Dios, al negar el carácter histórico del relato bíblico. Partiendo del postulado de que lo milagroso es imposible y nunca ocurre, o al menos nunca ha sido demostrado, relegan las Escrituras —tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo— al reino de la poesía, la leyenda o el mito, simplemente porque están llenas de relatos de lo milagroso.
Este movimiento del pensamiento teológico tuvo su origen en una nueva ciencia, la crítica histórica, que nació en nuestro propio siglo XIX. Esta nueva ciencia consistía simplemente en aplicar a la masa de materiales sobre la que hasta entonces se había basado gran parte de la historia antigua —mitos, leyendas y tradiciones orales— las reglas del juicio racional para evaluar distintos tipos de evidencia.
El efecto de aplicar este principio a los materiales con los que estaban construidas nuestras antiguas historias fue desterrar al reino del mito o de la leyenda dudosa muchas cosas que nuestros antepasados aceptaban como hechos históricos. Los relatos de los autores antiguos ya no son recibidos con la misma credulidad de antes; ni tampoco se coloca a todos los autores antiguos en el mismo nivel, considerándolos igualmente creíbles, ni se asume que todas las partes de sus obras tienen la misma base histórica.
Muchas teorías queridas y antiguas han sido destrozadas; en algunos aspectos, todo el rostro de la antigüedad ha cambiado. Y ahora, en lugar de mirar a los antiguos como semi-dioses, y las condiciones en que vivían como algo sobrenatural, somos llevados a comprender que eran hombres como nosotros, con las mismas pasiones, debilidades, ambiciones, celos, amores y odios; y que las condiciones que los rodeaban no eran más sobrenaturales que las nuestras.
La ciencia de la crítica histórica, mediante la aplicación de su principio fundamental, ha despojado a los tiempos antiguos de sus prodigios, y ha hecho que esos semi-dioses legendarios parezcan muy humanos o los ha expulsado por completo de la existencia real.
Mientras este principio rector de la nueva ciencia se aplicó solo a la historia profana, y la revolución que inició se limitó a demoler los mitos de la antigua Grecia, Roma, Babilonia, Egipto e India, nadie se quejaba. De hecho, el trabajo fue generalmente aplaudido. Pero cuando se comenzó a aplicar el mismo principio a lo que, al menos para los cristianos, era considerado historia sagrada, entonces se pidió una excepción.
Esta dificultad fue enfrentada por los creyentes ortodoxos de manera muy similar a como una cuestión anterior —la de los milagros— fue tratada por Conyers Middleton. Se recordará que la Iglesia Católica siempre ha reclamado para sí el poder de realizar milagros desde los primeros días hasta el presente; y cita, en confirmación de sus afirmaciones, testimonios que parecen respetables y suficientes.
Los protestantes —con la Iglesia Anglicana a la cabeza—, en las discusiones a las que aquí se hace referencia, concedieron que la posesión del don de hacer milagros era, prima facie, evidencia de autoridad divina y de rectitud en la fe. Concedido esto, los protestantes se encontraban perplejos al tratar de fijar la fecha en que cesaron los milagros. Estaban seguros de que ningún milagro había ocurrido en sus tiempos, pero igualmente seguros de que sí habían ocurrido en los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, los testimonios recientes presentados por sus oponentes católicos eran tan dignos de fe como los de los antiguos padres cristianos; en algunos aspectos, incluso mejores, porque estaban al alcance para ser examinados. ¿Qué hacer, entonces?
Si se rechazaba este testimonio reciente de la Iglesia Católica respecto a los milagros, ¿podía sostenerse el testimonio más antiguo de los Padres de la Iglesia? La discusión llegó a este punto cuando Middleton publicó su obra “Free Inquiry” (Investigación libre), en la cual sostuvo que los milagros reclamados por la Iglesia Católica, tanto en tiempos antiguos como recientes, debían sostenerse o caer juntos. Porque si el testimonio de los Padres de la Iglesia y testigos contemporáneos podía confirmar los antiguos milagros, el testimonio de los testigos recientes, siendo igual de respetable, y por tanto igual de creíble, confirmaría los más modernos. Middleton resolvió la dificultad rechazando todo testimonio de milagros posterior al cierre de la era apostólica. Cuando se le sugirió que los milagros del Nuevo Testamento podrían tratarse de la misma manera resumida, él adoptó la postura de que el relato neotestamentario de los milagros estaba inspirado, y por tanto fuera del alcance de la crítica.
Del mismo modo —digo yo— los cristianos ortodoxos estaban dispuestos a enfrentar la aplicación de este principio de la crítica histórica. Protestaron contra su aplicación a la historia sagrada. Insistieron en que los hechos maravillosos relatados en la Biblia, y que tanto se asemejan a mitos o leyendas, fueron escritos por autores inspirados y, por tanto, estaban por encima de toda crítica. Sin embargo, la excepción solicitada no fue concedida. Surgieron espíritus audaces tanto dentro como fuera de la Iglesia que no dudaron, al menos en lo que respecta al Antiguo Testamento, en aplicar los nuevos métodos de crítica a la historia sagrada.
Las conclusiones de aquellos que partieron de la hipótesis de que lo milagroso es imposible, no eran difíciles de prever. Desde el principio, el Antiguo Testamento estaba sentenciado. En los relatos maravillosos que se describen como experiencias de los patriarcas, de Moisés, Aarón, Josué, y de los reyes y profetas de Israel, esta escuela de críticos percibía paralelismos notables con las leyendas de Roma, Grecia y Egipto, y las rechazaban con la misma facilidad.
También rechazaban la cosmogonía del Génesis, insistiendo en que no se trataba de una historia de la creación, sino de poesía, y como tal debía ser considerada, pero no como un hecho.
Una vez arrojada la sospecha sobre el valor histórico de los escritos sagrados, los críticos se volvieron más audaces y declararon que ciertas partes del relato sagrado presentaban claramente el aspecto de simples mitos; y de ahí, pasaron rápidamente a considerar legendario todo el Antiguo Testamento. Esta misma clase de críticos decidió que todo el relato descansaba, en lo fundamental, sobre la tradición oral, y que dicha tradición no fue escrita sino mucho tiempo después de que supuestamente ocurrieran los eventos descritos. Es más, cuando finalmente se redactaron esas antiguas tradiciones, el trabajo fue hecho por poetas más interesados en glorificar a su nación que en registrar hechos reales; y se sostiene que en ocasiones no dudaron en permitir que la imaginación amplificara las tradiciones orales, o que inventaran nuevos hechos para llenar los vacíos de sus anales.
Se sostuvo que la autoría de los libros sagrados era un asunto de gran incertidumbre, así como la fecha en que fueron escritos; pero con certeza, no fueron redactados hasta mucho después de las fechas tradicionalmente asignadas para su composición. Este tipo de crítica no solo eliminó la cosmogonía del Génesis, sino que desacreditó como historias toda la colección de libros que componen el Antiguo Testamento.
La Caída del hombre —ese hecho que da sentido a la expiación de Cristo y sin el cual el plan de salvación cristiano no sería más que una fábula vacía— fue considerada simplemente un mito. Lo mismo ocurrió con las revelaciones de Dios a los patriarcas, su comunión con Enoc, su advertencia a Noé, junto con la historia del diluvio; la construcción de la torre de Babel; las visiones de Abraham; el llamamiento de Moisés; la magnífica manifestación del poder de Dios en la liberación de Israel de la esclavitud; la ley escrita en las tablas de piedra por el dedo de Dios; el arca del convenio y la presencia visible de Dios con Israel; la visita de ángeles a los profetas, su comunión con Dios y los mensajes de reprensión, advertencia o consuelo que traían al pueblo… todo, todo fue considerado como mito, leyenda distorsionada, tradiciones inciertas contadas por poetas extáticos, erróneamente considerados profetas.
Tal fue la devastación que esta nueva ciencia de la crítica causó al Antiguo Testamento.
Apenas hubo una pausa entre la destrucción del Antiguo Testamento por parte de esta nueva escuela de críticos y su asalto contra el Nuevo Testamento. Su éxito les dio confianza, y atacaron los documentos cristianos con más vigor aún que al Antiguo Testamento. Mediante investigaciones que no necesitaban ser muy extensas para conducirlos a los hechos, descubrieron que la época que vio surgir la religión cristiana era una en la que existía una fuerte predisposición a favor de los milagros; es decir, lo milagroso se aceptaba universalmente, y esta predisposición influyó —según esta escuela crítica— en los escritores del Nuevo Testamento para incluir milagros en sus narraciones.
Siempre presente en su crítica del Nuevo Testamento, como en la del Antiguo, estaba el principio cardinal de que los milagros no ocurren —que lo milagroso es imposible; por tanto, cada vez que estos críticos anti-milagros encontraban relatos milagrosos en las biografías de Jesús o en las epístolas de los apóstoles, los relegaban inexorablemente al terreno del mito o la leyenda.
Por desgracia para los creyentes ortodoxos que se aferran a los relatos evangélicos como afirmaciones fidedignas de hechos reales, ellos mismos encontraron necesario descartar como apócrifos muchos de los libros y escritos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo; libros que pretendían relatar incidentes de la vida del Mesías, especialmente los que trataban de su infancia y juventud. El relato maravilloso de cómo moldeaba bueyes, asnos, aves y otras figuras de barro que, a su orden, caminaban o volaban; su poder para convertir a sus compañeros de juego en cabritos; su capacidad de maldecir y dar muerte a los niños que lo ofendían; cómo alargaba una tabla corta hasta el largo requerido; o cómo silenciaba a quienes intentaban enseñarle—todo eso, y mucho más, los cristianos lo tuvieron que desechar como pura fábula. Pero detuvieron la poda justo en los libros del Nuevo Testamento tal como los tenemos hoy.
Nuestra nueva escuela de críticos, sin embargo, enamorada del principio fundamental de su nueva ciencia, prosiguió con la poda, y hizo del Nuevo Testamento un despojo tan lamentable como lo había hecho con el Antiguo. Rechazaron lo milagroso en los escritos del Nuevo Testamento, tal como ya habían rechazado los milagros en los escritos apócrifos. Con este paso, se deshicieron del relato de la concepción y nacimiento milagrosos de Cristo; del viaje de los magos guiados por visión; del sueño revelador a José; del testimonio del Espíritu Santo y del Padre en el bautismo de Cristo; de la conversión del agua en vino; del caminar sobre el agua; de la alimentación milagrosa de la multitud; de la sanación de enfermos con una palabra o un toque; de la expulsión de demonios; de la resurrección de muertos; del terremoto; del rasgado del velo del templo; y de las tres horas de oscuridad en la crucifixión; de la resurrección de Cristo; de sus apariciones posteriores a la resurrección; de su ascensión final al cielo; y de la declaración de los dos ángeles de que volvería a la tierra tal como se fue: en las nubes del cielo y con gran gloria.
La nueva crítica se deshizo de todo eso—todo lo que hace a Cristo Dios, o una de las personas de la Deidad, o que le atribuye poderes superiores a los que puede poseer un hombre. La divinidad de Cristo es destruida por este método crítico, y uno se pregunta instintivamente qué queda, y se le responde: “Las manifestaciones de Dios ocultas en lo profundo de la conciencia humana”.
“Dios-hombre, eternamente encarnado, no como individuo, sino como idea”.
A esto se reduce, finalmente: un cristianismo sin Cristo—es decir, sin un Cristo divino; y un Cristo no divino, no Dios manifestado en la carne, no es Cristo en absoluto. Nosotros habíamos confiado en que Jesús de Nazaret sería aquel que redimiría no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Nosotros y nuestros padres habíamos creído que él había traído la vida y la inmortalidad a la luz mediante el evangelio; pero ¡ay! según nuestra nueva escuela de críticos, sus “revelaciones de escenas benditas de existencia más allá de la muerte y la tumba” no son más que uno de tantos engaños que, una y otra vez, se han impuesto al crédulo género humano! Cristo, solo un hombre, “el moralista y maestro de Cafarnaúm y Genesaret”—¡nada más! A la par con Sócrates, o Hilel, o Filón. ¡Qué vacío deja esta nueva crítica! Un cristianismo sin la seguridad de la resurrección; sin la esperanza del glorioso regreso del Mesías, para recompensar a cada hombre según sus obras.
Esta nueva escuela de críticos no cuestiona tan severamente como otros la autenticidad de los documentos cristianos, ni la fecha de su origen. De hecho, uno de sus principales exponentes concede la autenticidad y antigüedad de los evangelios. Pero luego de haber admitido su autenticidad y antigüedad, proceden a mutilar la historia que relatan, el evangelio que enseñan, hasta hacerlo prácticamente sin valor para la humanidad. Esto se logra considerando los documentos cristianos como leyendas, de las cuales, si queremos llegar a la verdad histórica, debe excluirse todo lo milagroso, y por tanto, todo lo que hace que Cristo sea Dios.
Y aunque a la imaginación del idealista puede quedarle algo de valor y de belleza en este cristianismo atenuado que la nueva crítica nos deja, para la gran mayoría de la humanidad, tal cristianismo sería inútil. Por muy hermosos que sean los preceptos morales de un Jesús meramente humano, no tendrán un efecto perceptible en la vida de las masas a menos que detrás de ellos haya autoridad divina, acompañada por la convicción de la inmortalidad del hombre y de su responsabilidad ante Dios por su conducta. Despojados de esos elementos, lo que queda puede ser hermoso, pero será como la belleza de un hombre al que ha abandonado la chispa de la vida—la belleza de un cadáver.
Por supuesto, el cristiano ortodoxo niega que este tipo de ataque contra la religión cristiana haya tenido éxito. Para él, es un “ataque” que ha fracasado. “A pesar de todos los esfuerzos de una crítica audaz —tan ignorante como atrevida— la verdad del relato sagrado permanece firme, y se fortalece con cada sacudida que resiste; el caudal infinito de verdad y vida que por dieciocho siglos ha alimentado a la humanidad no se ha disipado (como se jacta el racionalismo). Dios no ha sido despojado de su gracia, ni el hombre de su dignidad—ni se ha roto el vínculo entre el cielo y la tierra. El fundamento de Dios—el evangelio eterno—permanece firme; y cada esfuerzo por derribarlo no hace sino afianzarlo más aún”.
Examinemos este asunto más de cerca y con menos parcialidad que la mostrada por Rawlinson. Si el éxito de la nueva escuela de críticos significara que la visión ortodoxa respecto a Jesucristo de Nazaret y la religión que él fundó debe ser completamente destruida, es decir, erradicada de la existencia, entonces la nueva crítica es un “ataque” que ha fracasado, porque el cristianismo ortodoxo —es decir, el cristianismo que reconoce a Cristo como divino, como Dios, y al Nuevo Testamento como divinamente inspirado y testimonio sustancial de la vida del Mesías— todavía está con nosotros.
Hay varias razones por las cuales la visión ortodoxa de Cristo no ha sido completamente destruida por la nueva crítica. Primero, el gran cuerpo de cristianos que constituye la Iglesia Católica ha sido preservado en la fe ortodoxa en Cristo por el amparo protector que le otorga la autoridad de esa Iglesia. Al reconocer a la Iglesia como superior a la palabra escrita, como su custodia e intérprete, y al aceptar como infalible el significado que la Iglesia atribuye a la Biblia, los católicos, digo yo, han sido preservados de los efectos destructores de la nueva crítica.
Segundo, la crítica se ha desarrollado principalmente en idioma alemán, especialmente en sus primeras etapas, y por tanto ha estado en gran medida confinada a la nación alemana.
Tercero, la discusión, dondequiera que ha tenido lugar, se ha llevado a cabo por encima de las cabezas de los laicos; no ha estado a su alcance, y por tanto, en gran medida, no ha tenido efecto sobre ellos —ha sido “un ataque que ha fracasado”.
Pero en cada caso, debe recordarse que su falta de efecto se debe a que no ha entrado en contacto con ellos. En un caso, ha sido mantenido alejado del pueblo por la autoridad de la Iglesia; en otro, por la incapacidad de los laicos —fuera de Alemania— para entender el idioma en el cual se escribió el ataque; y en tercer lugar, por la incapacidad de las masas para aportar la erudición necesaria para la investigación.
Pero, por otro lado, si tener éxito significa atraer a una gran cantidad de seguidores, tanto entre clérigos como laicos, y especialmente entre académicos; si significa modificar la opinión ortodoxa predominante sobre el carácter histórico del Antiguo Testamento, y forzar concesiones respecto al carácter —al menos de algunas partes— de los documentos cristianos; si significa permeabilizar toda la cristiandad —excepto quizá a la Iglesia Católica— con dudas respecto a la divinidad de Cristo, y amenazar en el futuro la fe de millones de cristianos, entonces, la nueva crítica está teniendo éxito, porque eso es exactamente lo que está haciendo.
Hace cuarenta años, escritores ortodoxos alemanes se quejaban de que esta neología alemana —como también se llama a veces a la nueva crítica— había dejado “sin base objetiva o punto de apoyo” en el cual la teología creyente pudiera edificar con algún sentimiento de seguridad.
Y el mismo autor continúa:
“El mal en cuestión no está confinado a Alemania. Las obras consideradas más eficaces en destruir la fe histórica de los cristianos en el extranjero han sido traducidas al inglés, y se teme que estén siendo leídas por personas muy poco preparadas mediante estudios históricos para resistir sus razonamientos aparentemente sólidos, tanto en nuestro país como en América. Además, el tono general de los escritos históricos alemanes está teñido del predominante escepticismo, y la fe del estudioso histórico probablemente se verá socavada, casi sin que él mismo lo sospeche, debido a supuestos encubiertos sobre el carácter mítico del relato sagrado, incluso en obras que profesan tratar principalmente o exclusivamente temas profanos.
Ya han pasado más de treinta años desde que se hicieron estas admisiones; desde entonces, las obras alemanas en cuestión han sido traducidas más ampliamente y leídas con mayor frecuencia. Además, desde entonces, Renan ha entregado al mundo su obra Los orígenes del cristianismo, y gracias a su gran erudición, pero sobre todo por el poder y el encanto irresistible con que trata el tema, ha popularizado las ideas de los racionalistas, hasta el punto de que ahora el veneno de su incredulidad puede decirse que está contaminando toda la cristiandad protestante.
Lo que siempre será motivo de vergüenza, por no decir humillación, para la cristiandad ortodoxa es su incapacidad para responder de manera eficaz a los ataques de esta nueva crítica. En Alemania, se quejan de Strauss por haber escrito su Vida de Jesús en idioma alemán. Si debía escribir un libro así, tan lleno de incredulidad respecto a la visión ortodoxa de Jesús, por lo menos debió tener la decencia de escribirlo en latín.
Por su racionalismo, Renan fue expulsado de la Iglesia de Roma; pero esto solo dio notoriedad a sus ideas, creó el deseo de leer sus libros, y difundió su incredulidad. Cuando la Iglesia Presbiteriana reprende a uno de sus más brillantes eruditos por aceptar los resultados de la nueva crítica, es respaldado por el poderoso Sínodo Presbiteriano de Nueva York y absuelto; y cuando se apela a la asamblea general de la Iglesia y finalmente es condenado, él puede responder que, si bien fue condenado por la asamblea general, fue por números y no por inteligencia que fue vencido; que las presbiterias menos ilustradas de los distritos rurales dieron la fuerza necesaria a sus oponentes. Los miembros mejor informados —los de las ciudades y centros de educación— estaban de su lado.
La defensa común que se hace del cristianismo ortodoxo consiste en apelar a su antigüedad y a sus victorias pasadas. Sus defensores se enorgullecen del fracaso del jactancioso Voltaire, quien fue lo bastante insensato como para decir: “En veinte años, el cristianismo ya no existirá. Mi mano sola destruirá el edificio que doce apóstoles levantaron”. “Algunos años después de su muerte” —dicen los ortodoxos—, “su misma imprenta fue usada para imprimir Nuevos Testamentos y difundir el evangelio”.
Gibbon, con su solemne sarcasmo, dedicó su deslumbrante historia a satirizar a Cristo y a sus seguidores. “Su propiedad” —dicen los ortodoxos—, “está ahora en manos de alguien que dedica grandes sumas a la propagación de la misma verdad que Gibbon intentó socavar”.
Todo esto puede estar muy bien, pero incluso en su época, estos hombres del siglo XVIII tuvieron un gran número de seguidores y causaron mucho daño a la creencia ortodoxa. De hecho, no es inconsistente afirmar que, de forma indirecta, fueron los precursores de nuestra nueva escuela de crítica; pues muchos eruditos cristianos, no satisfechos con las respuestas dadas a los escritores incrédulos del siglo XVIII, han aceptado los resultados de esta nueva crítica como una solución a las dificultades que los incrédulos de aquel siglo plantearon contra el cristianismo.
Es momento ahora de hacer una pausa y resumir lo que se ha discutido hasta aquí:
Primero, el estado dividido de la cristiandad en sí mismo indica que algo está mal; pues casi cada página de las Escrituras Sagradas enfatiza la unidad de la Iglesia de Cristo.
“¿Está dividido Cristo?” —es la pregunta contundente que el apóstol de los gentiles lanza a la iglesia de Corinto, inclinada al cisma.
“Os ruego, hermanos” —dice— “por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer”.
Luego les reprende porque unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, y otros de Cefas.
¿Qué diría él hoy de una cristiandad dividida —por no decir enfrentada— como la del presente? No podemos sino conjeturar que, si las divisiones incipientes en Corinto provocaron su condena, las rupturas abiertas y los credos contradictorios del siglo XIX merecerían una reprensión aún más severa.
Segundo, el fracaso del cristianismo para evangelizar al mundo en diecinueve siglos —dieciséis de los cuales, a juicio humano, han sido especialmente propicios para dicha evangelización, ya que el cristianismo ha contado con el respaldo de las naciones más poderosas de Europa, cuyos comercios y conquistas abrieron las puertas de casi todas las naciones a los misioneros cristianos— indica alguna debilidad en una religión que dice estar fundada sobre revelación divina y sostenida durante todos estos siglos (según afirman los cristianos) por el poder de Dios.
El hecho de tener que admitir que después de todos estos siglos favorables a su establecimiento, apenas poco más de una cuarta parte de la población mundial es siquiera nominalmente cristiana, es confesar que los resultados no hacen justicia a una religión que reclama tal autoridad divina y ha gozado de tales ventajas históricas.
Tercero, la existencia de una corriente amplia y cada vez más creciente de incredulidad, no solo en tierras cristianas y fuera de las comuniones cristianas, sino dentro de las mismas iglesias que pretenden ser la Iglesia de Cristo, junto con la incapacidad de los ortodoxos para enfrentar y silenciar a los detractores incrédulos de la religión cristiana, dice mucho por sí sola. Es un testimonio del debilitamiento y una señal de la insuficiencia de las evidencias cristianas para traer convicción a las mentes sinceras y morales que dudan.
Todas estas consideraciones proclaman con tono de trompeta:
“Es tiempo de que aparezca un nuevo profeta”.
La humanidad necesita un nuevo testigo de Dios—un testigo que hable no como los escribas ni los fariseos, sino con la voz clara y resonante de alguien revestido de autoridad de Dios.
El mundo está cansado de las interminables disputas escolásticas.
Ellas no resuelven nada.
Sus especulaciones solo envuelven todo en mayor misterio y engendran más incertidumbre. Oscurecen el consejo con palabras sin conocimiento.
Por lo tanto, para:
- Sanar los cismas de la cristiandad,
- Traer orden al caos existente,
- Detener la corriente de incredulidad dentro de las iglesias,
- Convertir a los judíos,
- Evangelizar al mundo, y
- Lograr ese reino universal de verdad, paz, libertad y justicia que todos los profetas han predicho—
el mundo necesita un nuevo testigo de Dios.