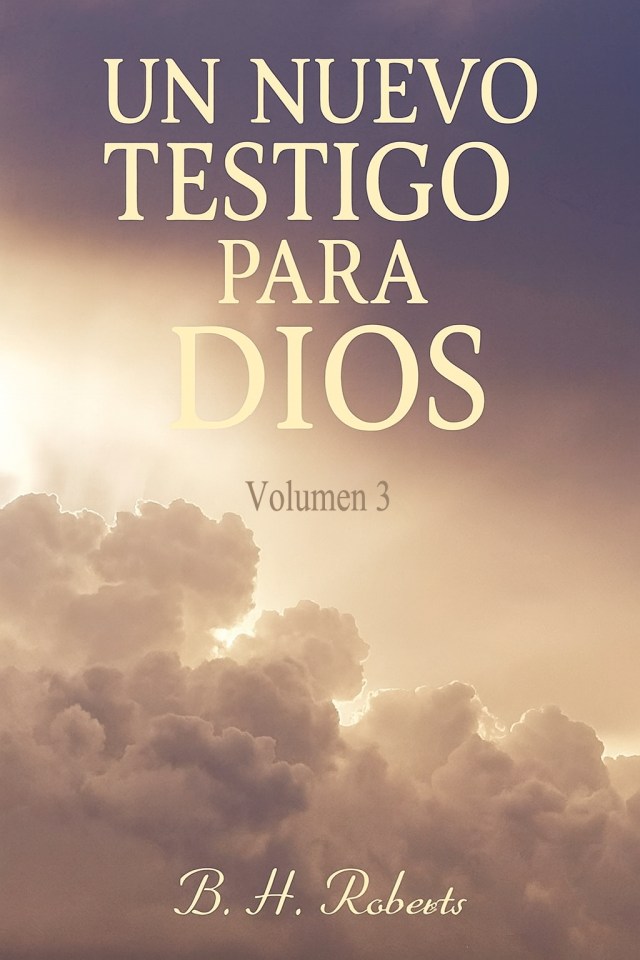Un Nuevo Testigos de Dios
Volumen 3
por B. H. Roberts
Este tomo final no gira ya únicamente en torno al Profeta José Smith o el Libro de Mormón, sino que amplía la perspectiva. Roberts se propone demostrar que el testimonio del cielo no vino solo, ni fue un evento aislado. En su lugar, construye cuidadosamente una red de voces, experiencias, visiones y revelaciones provenientes de otros líderes, profetas y testigos de los primeros días de la Restauración. El mensaje es claro: José no estuvo solo en su llamado. Otros también vieron, sintieron y proclamaron.
En un tono erudito pero apasionado, Roberts entrelaza las declaraciones de los testigos del Libro de Mormón, las experiencias espirituales de los primeros miembros de la Iglesia y los dones proféticos manifestados después de la muerte de José Smith. Argumenta que el testimonio de estos “nuevos testigos” constituye una evidencia complementaria e irrefutable del origen divino de la obra restaurada. Así como en la Biblia se exige que todo asunto sea establecido “por boca de dos o tres testigos”, Roberts extiende esa lógica sagrada al caso moderno de la Restauración.
El volumen se convierte, entonces, en una sinfonía de voces. En sus páginas desfilan no solo los Tres Testigos y los Ocho Testigos del Libro de Mormón, sino también otros creyentes fervientes cuyo testimonio resuena con fuerza: líderes, mujeres fieles, conversos de naciones lejanas, todos portadores de una convicción común. En sus experiencias se entretejen visiones, curaciones, revelaciones y sacrificios. Y en su conjunto, ofrecen al lector moderno una poderosa afirmación: que Dios, en esta dispensación, ha hablado nuevamente a través de muchos.
Pero el libro no es solo un compendio de relatos. Es también una defensa doctrinal. Roberts responde con firmeza a las acusaciones del mundo académico, a las críticas del clero y a la incredulidad de la sociedad contemporánea. Con lógica implacable y una profunda reverencia por la revelación, argumenta que los nuevos testigos, como los antiguos apóstoles, merecen ser escuchados y creídos.
En definitiva, el volumen 3 de New Witnesses for God es el testamento final de un defensor incansable de la fe restaurada. Es la voz de B. H. Roberts elevándose sobre el ruido del escepticismo para declarar, con solemnidad y poder, que el cielo no solo ha hablado, sino que ha sido escuchado por muchos. Es una invitación al lector a considerar no solo la veracidad de un hombre o de un libro, sino de una comunidad entera de testigos cuyas vidas fueron transformadas por la luz del Evangelio restaurado.
Capítulo 1
Evidencias externas indirectas (Continuación) – Tradiciones americanas.
I.—Las señales del nacimiento del Mesías.
Las impresionantes señales dadas en el mundo occidental, según el Libro de Mormón, sobre el nacimiento y la muerte del Mesías, fueron de tal carácter que, sin duda, obtendrían un lugar fijo en las tradiciones del pueblo nativo americano, aunque, como en el caso de todas las leyendas, los eventos estén más o menos distorsionados.
Las señales del nacimiento del Mesías, tanto como fueron prometidas proféticamente como descritas históricamente, son las siguientes:
Y he aquí, esto te daré por señal en el momento de su (del Mesías) venida; porque he aquí, habrá grandes luces en el cielo, tanto que en la noche antes de que él venga no habrá oscuridad, tanto que parecerá al hombre como si fuera de día; por tanto, habrá un día y una noche, y un día como si fuera un solo día y no hubiera noche; y esto será por señal; porque sabréis del nacimiento del sol, y también de su puesta; por tanto, sabrán con certeza que habrá dos días y una noche; sin embargo, la noche no se oscurecerá; y será la noche antes de que él nazca. Y he aquí, surgirá una nueva estrella, tal como nunca habéis visto; y esto también será una señal para vosotros.
Y aconteció que se cumplieron las palabras que llegaron a Nefi, conforme a como habían sido pronunciadas; porque he aquí, al ponerse el sol, no hubo oscuridad; y la gente comenzó a asombrarse, porque no había oscuridad cuando llegó la noche. Y también aconteció que apareció una nueva estrella, conforme a la palabra.
Y ahora las leyendas nativas sobre este tema. A partir de los documentos nativos centroamericanos recopilados y seguidos por Fuentes y Guzmán, citados por Juarros, a quien sigue Bancroft, se sabe que un cierto príncipe quiché, Acxopil, hijo de Nimaquiché, al observar que su pueblo había aumentado grandemente en número e influencia, dividió su imperio en tres reinos. Y ahora Bancroft, quien cita a Juarros:
Reteniendo para sí el primero, dio el segundo a su hijo mayor, Jiutemal, y el tercero a su segundo hijo, Acxiquat; y esta división se hizo en un día en que se vieron tres soles, lo que ha llevado a algunos a pensar que ocurrió en el día del nacimiento de nuestro Redentor, un día en que comúnmente se cree que se observó tal meteoro.
El “día en que se vieron tres soles” — “el día del nacimiento de nuestro Redentor” — concuerda fácilmente con los dos días y una noche de luz continua del Libro de Mormón, especialmente cuando se considera en relación con la aparición de una “nueva estrella” (el “meteoro” de la cita) como señal para los nefitas del nacimiento del Mesías.
Al referirse a las tradiciones del periodo primitivo nahua, después de tratar los acontecimientos de la primera edad, que se refiere a la creación, el diluvio, la dispersión de la humanidad, la migración de una colonia de siete familias a una nueva tierra, etc., Bancroft, siguiendo al escritor nativo Ixtlilxóchitl, describe la segunda edad nahua de la siguiente manera:
La segunda edad, el “sol y el aire”, terminó con un gran huracán que arrasó árboles, rocas, casas y personas, aunque muchos hombres y mujeres escaparon, sobre todo aquellos que se refugiaron en cuevas que el huracán no pudo alcanzar. Después de varios días, los sobrevivientes salieron para encontrar una multitud de simios viviendo en la tierra; y durante todo ese tiempo estuvieron en oscuridad, sin ver ni el sol ni la luna. El siguiente acontecimiento registrado, aunque Veytia lo coloca antes del huracán, es la detención del sol durante un día completo en su curso, como por mandato de Josué, según se registra en el Antiguo Testamento.
Que nadie confunda estos cataclismos acompañados de oscuridad con el periodo del diluvio de la primera edad nahua — que es idéntico al diluvio de Noé; se refieren a desastres posteriores a ese periodo; corresponden en tiempo y carácter a los desastres descritos en el Libro de Mormón como sucedidos en el hemisferio occidental durante el tiempo de la crucifixión y sepultura del Mesías en Judea. Esto, creo, se establecerá con razonable claridad a medida que avancemos.
Con respecto al pasaje anterior, también llamo la atención al hecho de que se dice que Veytia sitúa antes del temporal y la oscuridad de la tradición la detención del sol durante un día completo en su curso, como por mandato de Josué. Sin embargo, en lugar de hacer referencia al incidente de Josué, ¿no podría el incidente de la tradición americana referirse a la señal del nacimiento del Mesías descrita en el Libro de Mormón, esos dos días y una noche en los que hubo luz continua? La aparente “detención del sol durante todo un día en su curso” ciertamente proporcionaría el periodo de luz ininterrumpida requerido por la señal del nacimiento del Mesías del Libro de Mormón; y el hecho de que una autoridad tan destacada como Veytia sitúe ese singular acontecimiento antes del fuerte temporal acompañado de oscuridad, restituye el orden de los eventos exigido por el relato del Libro de Mormón sobre estos asuntos.
De Roo, citando a Bastian, dice:
Otro acontecimiento relacionado con la muerte del Salvador parece haberse recordado en México, pues se relata en sus tradiciones que, en la desaparición de Topiltzin o Quetzalcóatl [un héroe cultural nativo que, como veremos, se asemeja notablemente en apariencia y carácter al Mesías en el mundo occidental], tanto el sol como la luna fueron cubiertos por la oscuridad, mientras que una sola estrella apareció en los cielos.
Aquí, con bastante claridad, hay una alusión a la oscuridad que cubrió la tierra en la muerte del Mesías; ¿no podría la estrella —que aquí aparece fuera de orden, según las declaraciones del Libro de Mormón— ser realmente aquella que apareció a los nefitas como señal del nacimiento del Mesías?
II.—Las señales de la muerte del Mesías.
Las señales que iban a darse a los habitantes del hemisferio occidental sobre la muerte del Mesías fueron predichas por un profeta lamanita de la siguiente manera:
He aquí, en aquel día en que él sufra la muerte, el sol se oscurecerá y rehusará daros su luz; y también la luna, y las estrellas; y no habrá luz sobre la faz de esta tierra, desde el momento en que él sufra la muerte, durante el espacio de tres días, hasta el momento en que resucite de entre los muertos; sí, en el momento en que entregue el espíritu, habrá truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas, y la tierra se sacudirá y temblará, y las rocas que están sobre la faz de esta tierra, tanto las que están encima como debajo de la tierra, que sabéis ahora que son sólidas, o que la mayor parte de ellas es una masa sólida, se romperán; sí, se partirán en dos, y en adelante se hallarán con grietas, fisuras y fragmentos quebrados sobre la faz de toda la tierra; sí, tanto encima de la tierra como debajo. Y he aquí, habrá grandes tempestades, y muchas montañas serán allanadas como un valle, y muchos lugares que ahora se llaman valles se convertirán en montañas de gran altura. Y muchos caminos serán destruidos, y muchas ciudades quedarán desoladas, y muchas tumbas se abrirán, y entregarán a muchos de sus muertos; y muchos santos se aparecerán a muchos. Y he aquí, así me habló el ángel; porque me dijo que habría truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas; y me dijo que mientras duraran los truenos, los relámpagos y la tempestad, estas cosas acontecerían, y que la oscuridad cubriría la faz de toda la tierra por el espacio de tres días.
Esta profecía se cumplió de forma literal y espantosa. El relato condensado de Mormón es el siguiente:
Y aconteció que en el año treinta y cuatro, en el primer mes, en el cuarto día del mes, se levantó una gran tormenta, como nunca antes se había conocido en toda la tierra; y también hubo una gran y terrible tempestad; y hubo terribles truenos, tanto que sacudieron toda la tierra como si estuviera por partirse en dos; y hubo relámpagos extremadamente agudos, como nunca antes se habían visto en toda la tierra. Y la ciudad de Zarahemla se incendió; y la ciudad de Moroni se hundió en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron; y la tierra se elevó sobre la ciudad de Moroníhah, de modo que en el lugar de la ciudad se formó una gran montaña; y hubo una gran y terrible destrucción en la tierra del sur. Pero he aquí, hubo una destrucción aún mayor y más terrible en la tierra del norte; porque he aquí, todo el rostro de la tierra fue cambiado, a causa de la tempestad, y de los torbellinos, y de los truenos, y de los relámpagos, y del gran estremecimiento de toda la tierra; y los caminos fueron destruidos, y los senderos nivelados arruinados, y muchos lugares lisos se volvieron ásperos, y muchas ciudades grandes y notables se hundieron, y muchas fueron quemadas, y muchas fueron sacudidas hasta que sus edificios se derrumbaron, y sus habitantes fueron muertos; y los lugares quedaron desolados; y hubo algunas ciudades que permanecieron; pero el daño fue extremadamente grande, y muchos de sus habitantes murieron; y algunos fueron llevados por el torbellino; y adónde fueron, nadie lo sabe, salvo que saben que fueron llevados; y así el rostro de toda la tierra quedó deformado, a causa de las tempestades, y de los truenos, y de los relámpagos, y del estremecimiento de la tierra. Y he aquí, las rocas se partieron en dos; se rompieron sobre la faz de toda la tierra, tanto que se hallaron en fragmentos rotos, y en grietas, y en fisuras, sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que cuando cesaron los truenos, y los relámpagos, y la tormenta, y la tempestad, y los estremecimientos de la tierra — porque he aquí, duraron cerca de tres horas; y algunos decían que el tiempo fue mayor; sin embargo, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en un lapso de unas tres horas — he aquí, hubo oscuridad sobre la faz de la tierra. Y aconteció que hubo densas tinieblas sobre toda la faz de la tierra, tanto que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de la oscuridad; y no podía haber luz a causa de las tinieblas; ni velas, ni antorchas; ni podía encenderse fuego aun con la madera fina y sumamente seca, de modo que no podía haber ninguna luz en absoluto; y no se veía luz alguna, ni fuego, ni chispa, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, tan grandes eran las brumas de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y aconteció que esto duró por el espacio de tres días, en que no se vio luz alguna; y hubo gran llanto, y gemido, y lamentación entre todo el pueblo continuamente; sí, grandes eran los gemidos del pueblo, a causa de la oscuridad y la gran destrucción que había venido sobre ellos.
Del Libro de Mormón aprendemos que fue por la mañana cuando comenzaron estos terribles cataclismos, seguidos después por los tres días de oscuridad: pues al dar cuenta del fin de esta terrible calamidad, Mormón dice: “Así pasaron los tres días. Y fue por la mañana, y la oscuridad se disipó de toda la faz de la tierra y la tierra dejó de temblar.” Sobre este punto de que las señales de la crucifixión del Mesías ocurrieron “por la mañana”, según la hora americana, el fallecido Orson Pratt hizo el siguiente comentario valioso:
Este libro, el Libro de Mormón, nos informa que la hora del día en que Jesús fue crucificado —me refiero a la hora del día aquí en América— fue por la mañana; el Nuevo Testamento nos dice que Jesús fue crucificado en Asia por la tarde, entre la sexta y la novena hora, según el cómputo de los judíos. Ellos comenzaban a contar desde las seis de la mañana, y en consecuencia, la sexta hora era al mediodía, y la novena a las tres de la tarde. Jesús, desde la sexta hasta la novena hora —en otras palabras, desde las doce hasta las tres— estuvo colgado en la cruz.
Ahora bien, el Libro de Mormón, o los historiadores cuyos relatos contiene, al relatar los incidentes que ocurrieron en el momento de la crucifixión —la oscuridad que se extendió sobre la faz de la tierra, los terremotos, el quebrantamiento de las rocas, el hundimiento de ciudades y los torbellinos— dicen que estos eventos ocurrieron por la mañana; también dicen que la oscuridad cubrió la faz de la tierra por el espacio de tres días. En Jerusalén fue sólo por tres horas. Pero el Señor dio una señal especial en este país, y la oscuridad duró tres días, y al cabo de tres días y tres noches de oscuridad, se disipó, y fue por la mañana. Esto demuestra que, según la hora de este país [América], la crucifixión debió de haber ocurrido por la mañana.
Uno dirá: “¿No es esto una contradicción entre el Libro de Mormón y el Nuevo Testamento?” Para una persona sin instrucción, realmente parecería una contradicción, pues los cuatro evangelistas sitúan [el tiempo en que Jesús estuvo en la cruz] desde el mediodía hasta las tres de la tarde, mientras que el Libro de Mormón dice por la mañana. Una persona no instruida, al ver esta discrepancia, diría, por supuesto, que ambos libros no pueden ser verdaderos.
Si el Libro de Mormón es verdadero, la Biblia no puede serlo; y si la Biblia es verdadera, el Libro de Mormón no puede serlo.
No sé si alguien ha planteado alguna vez esta objeción, porque no creo que nadie haya pensado en ello. No creo que el profeta José, quien tradujo el libro, jamás pensara en esta aparente discrepancia. “Pero,” dice uno, “¿cómo explicas que fuera por la mañana en América y por la tarde en Jerusalén?” Simplemente por la diferencia de longitud geográfica. Esto daría una diferencia horaria de varias horas; pues cuando era mediodía en Jerusalén, sería sólo las cuatro y media de la mañana en la parte noroeste de Sudamérica, donde el Libro de Mormón estaba siendo escrito. Una diferencia de siete horas y media de longitud explicaría esta aparente discrepancia; y si el Libro de Mormón hubiera dicho que la crucifixión ocurrió por la tarde, habríamos sabido de inmediato que no podría ser cierto.
Esto constituye una prueba incidental para los hombres instruidos o científicos, que no se puede refutar fácilmente, especialmente al considerar el instrumento [es decir, José Smith] que trajo el Libro de Mormón. Debe recordarse que era sólo un joven, y sin instrucción; y, cuando tradujo esta obra, supongo que ni siquiera era consciente de que había diferencia horaria en el día según la longitud geográfica en distintas partes del mundo. No creo que José haya pensado en ello hasta el día de su muerte. Nunca lo oí a él ni a ninguna otra persona presentar esto como evidencia confirmatoria de la autenticidad divina del Libro de Mormón. Ni yo mismo lo pensé sino años después de la muerte de José; pero cuando reflexioné sobre ello, pude ver la razón por la cual el Señor, a través de sus siervos, ha dicho en el Libro de Mormón que la crucifixión tuvo lugar por la mañana.
Además de los pasajes ya citados, que presentan las tradiciones nativas que, sin duda, contienen referencias a los cataclismos en la muerte del Mesías, así como a las señales de su nacimiento, Bancroft presenta una tradición tolteca que se relaciona directamente con el tema, de la siguiente manera:
El sol y la luna fueron eclipsados, la tierra tembló, y las rocas se partieron, y muchas otras cosas y señales sucedieron, aunque no hubo pérdida de vidas. Esto fue en el año Ce Calli, lo cual, al convertir la cronología a nuestro sistema, resulta ser la misma fecha en que Cristo nuestro Señor sufrió, año 33 d. C.
La afirmación anterior de que no hubo pérdida de vidas como resultado de este cataclismo es el único elemento que estropea su perfecta concordancia con el relato del Libro de Mormón.
Bouturini, elogiando la exactitud cronológica de los antiguos mexicanos, dice:
“Ninguna nación pagana refiere eventos primitivos a fechas fijas: la creación del mundo, el diluvio, la confusión de lenguas en la Torre de Babel, otras épocas y edades del mundo, el largo viaje de sus antepasados por Asia, con los años distinguidos precisamente por sus caracteres correspondientes. Registran, en el año de Siete Conejos, el gran eclipse que ocurrió en la crucifixión de Cristo nuestro Señor.”
La fecha asignada para este eclipse del sol y la luna (oscuridad), y los terremotos que lo acompañaron en las citas anteriores, es corroborada de manera muy notable por el historiador nativo peruano Montesinos, citado por Rivero y Tschudi. Al dar una lista de los monarcas peruanos, al llegar al sexagésimo, Manco-Cápac III, nuestros autores dicen:
“Según los Amautas [‘sabios’ o filósofos peruanos], este príncipe reinó en el año dos mil novecientos cincuenta después del diluvio, y por tanto, en el momento del nacimiento de Jesucristo, época en que el Perú había alcanzado su máxima elevación y extensión.”
Después de este sexagésimo monarca vino Cayo-Manco-Cápac III, quien reinó veinte años. Le siguió Sinchi-Ayar-Manco, que reinó siete años. Éste fue sucedido por Huamantaco-Amauta, quien reinó cinco años; lo cual nos lleva al año treinta y dos después de Cristo, y luego sigue esta declaración de nuestros autores, que corrobora la fecha citada por Bancroft para el cataclismo en cuestión, a saber:
Durante su reinado [treinta y dos o treinta y tres después de Cristo],¹⁷ experimentaron terremotos que duraron varios meses.
Brasseur de Bourbourg, a quien Bancroft elogia altamente como autoridad en las lenguas y tradiciones de Centroamérica, habla de cataclismos físicos que, según las tradiciones nativas, ocurrieron en esa parte de América, y que son, sin duda, los relatos imperfectos de aquellos cataclismos que ocurrieron con la muerte del Mesías, como lo registra el Libro de Mormón. Brasseur se enamoró de la teoría de la Atlántida, y consideró que las tradiciones americanas nativas sobre las convulsiones físicas de la naturaleza describían el hundimiento de la antigua Atlántida. No tengo nada que ver con la teoría del erudito francés. Puede que haya hecho una aplicación errónea de los hechos de las tradiciones nativas. Yo creo que sí. Pero lo que me interesa es el hecho de que una autoridad tan altamente respetada recoja de fuentes nativas la tradición de cataclismos físicos que coinciden tan estrechamente con las afirmaciones del Libro de Mormón.
Después de relatar la conexión de Brasseur con la teoría de la Atlántida, Baldwin dice:
En primer lugar, Brasseur de Bourbourg afirma que en los antiguos libros centroamericanos hay una tradición constante de una inmensa catástrofe del tipo supuesto [es decir, las convulsiones que sumergieron la Atlántida]; que esta tradición existía en todos los pueblos cuando fueron conocidos por los europeos; y que el recuerdo de la catástrofe se conservaba en algunas de sus fiestas, especialmente en una celebrada en el mes de Izcalli, la cual fue instituida para conmemorar esta espantosa destrucción de tierras y pueblos, y en la que “príncipes y pueblo se humillaban ante la divinidad y le rogaban que no volviera a enviar calamidades tan terribles.” Esta tradición afirma que una parte del continente que se extendía hacia el Atlántico fue destruida de la forma mencionada [sumergida], y parece indicar que la destrucción fue causada por una sucesión de espantosas convulsiones. Se mencionan constantemente tres, y a veces se mencionan una o dos más. “La tierra fue sacudida por espantosos terremotos, y las olas del mar, combinadas con fuegos volcánicos, la arrasaron y la tragaron.” Cada convulsión arrasó porciones de tierra, hasta que toda ella desapareció, dejando la línea de la costa tal como es ahora. La mayoría de los habitantes, sorprendidos en sus ocupaciones habituales, fueron destruidos; pero algunos escaparon en barcos, y otros huyeron a las cimas de altas montañas, o a porciones de tierra que, por el momento, escaparon a la destrucción inmediata. Se citan fragmentos de los antiguos libros en los que se registra esta tradición, los cuales parecen verificar su informe sobre lo que en ellos se encuentra. Para criticar inteligentemente su interpretación del significado, se necesita un conocimiento de esos libros y tradiciones al menos igual al suyo.
Nadaillac también hace referencia a las tradiciones nativas recogidas por Brasseur sobre este tema y lo cita como sigue:
“Si puedo juzgar por las alusiones en los documentos que he tenido la fortuna de recopilar, hubo en estas regiones, en esa época remota, convulsiones de la naturaleza, diluvios, terribles inundaciones, seguidas por la elevación de montañas, acompañadas por erupciones volcánicas. Estas tradiciones, cuyos rastros también se encuentran en México, Centroamérica, Perú y Bolivia, apuntan a la conclusión de que el hombre existía en estos diversos países en el momento de la elevación de las Cordilleras, y que la memoria de ese levantamiento se ha conservado.”
Tratando sobre varias antiguas tradiciones centroamericanas por su propia cuenta, Nadaillac dice:
“Otras tradiciones aluden a convulsiones de la naturaleza, a inundaciones y trastornos profundos, a terribles diluvios, en medio de los cuales montañas y volcanes surgieron repentinamente.”
Nada, quizás, relacionado con las señales de la muerte del Mesías, sería más impresionante que el hecho asombroso de los tres días de oscuridad, y nada sería más probable de ser conservado en las tradiciones del pueblo que ese hecho singular. De generación en generación se recordaría con terror. Es indudablemente el recuerdo tradicional de ese evento lo que aterrorizó tanto a los nativos americanos cada vez que ocurría un eclipse de sol. Sobre este hecho, Bancroft comenta:
“Los mexicanos se perturbaban y angustiaban mucho por un eclipse del sol. Pensaban que el sol estaba muy agitado y sacudido por algo, y que estaba volviéndose seriamente enfermo de ictericia. Esto ocasionaba un pánico general: las mujeres lloraban en voz alta, y los hombres aullaban, gritaban y se golpeaban la boca con la mano. Inmediatamente se buscaban hombres con cabello blanco y rostro blanco, y éstos eran sacrificados al sol, en medio del estruendo y tumulto de cantos e instrumentos musicales. Se pensaba que si el eclipse llegaba a ser total, la luz se extinguiría para siempre, y que en la oscuridad los demonios bajarían para devorar al pueblo.”
También fue el recuerdo tradicional del terror de la oscuridad, relacionado con la muerte del Mesías, lo que sin duda generó la ansiedad en cuanto a la renovación del fuego al concluir cada ciclo de cincuenta y dos años, reconocido en la cronología mexicana. Los mexicanos, tal como se muestra en algunas de las citas que hemos mencionado de diferentes autores, conservan la tradición de la destrucción del mundo en cuatro épocas sucesivas. Y, dice Prescott:
“Esperaban con plena confianza otra catástrofe semejante, que habría de ocurrir, como las anteriores, al final de un ciclo, cuando el sol habría de ser borrado de los cielos, la raza humana de la tierra, y cuando la oscuridad del caos habría de posarse sobre el globo habitable. El ciclo terminaría en la última parte de diciembre, y, al aproximarse la sombría estación del solsticio de invierno, y al dar la luz menguante del día un melancólico presagio de su pronta extinción, sus temores aumentaban; y al llegar los cinco días aciagos que concluyen el año, se entregaban a la desesperación. Rompían en pedazos las pequeñas imágenes de sus dioses domésticos, en quienes ya no confiaban. Los fuegos sagrados eran dejados apagar en los templos, y no se encendía ninguno en sus propios hogares. Su mobiliario y utensilios domésticos eran destruidos; sus vestiduras eran rasgadas; y todo se sumía en el desorden, ante la venida de los genios malignos que habrían de descender sobre la tierra desolada.
En la tarde del último día, una procesión de sacerdotes, ataviados con los vestidos y ornamentos de sus dioses, partía desde la capital hacia una alta montaña, a unas dos leguas de distancia. Llevaban con ellos una víctima noble, la flor de sus cautivos, y un aparato para encender el nuevo fuego, cuyo éxito sería augurio de la renovación del ciclo. Al llegar a la cima de la montaña, la procesión se detenía hasta la medianoche; cuando, al acercarse la constelación de las Pléyades al cenit, se encendía el nuevo fuego por medio de la fricción de palos colocados sobre el pecho herido de la víctima. La llama pronto se comunicaba a una pira funeraria, sobre la cual era arrojado el cuerpo del cautivo sacrificado.
Al elevarse la luz hacia el cielo, estallaban gritos de júbilo y triunfo entre las incontables multitudes que cubrían las colinas, las terrazas de los templos y los tejados, con los ojos ansiosamente fijos en el monte del sacrificio. Corredores, con antorchas encendidas en la hoguera brillante, las llevaban rápidamente a todas partes del país; y el elemento vivificador se veía brillar sobre altares y hogares, por el circuito de muchas leguas, mucho antes de que el sol, al salir en su curso acostumbrado, diese la certeza de que un nuevo ciclo había comenzado su marcha, y que las leyes de la naturaleza no serían revertidas para los aztecas. Los trece días siguientes eran dedicados a la festividad.
¿De dónde viene ese terror a la oscuridad? ¿De dónde surge esa alegría ante la seguridad de la luz continua, si no es porque, detrás tanto del terror como del regocijo, existe en la historia del pueblo un acontecimiento semejante al que describe el Libro de Mormón, que haya dado motivo para ese temor a la oscuridad, por un lado, y para el regocijo ante la certeza de la luz, por el otro?